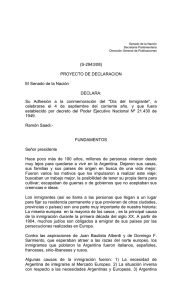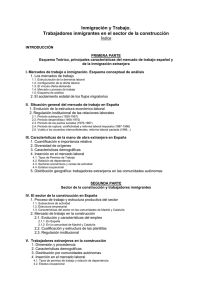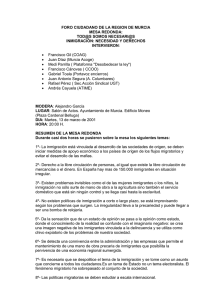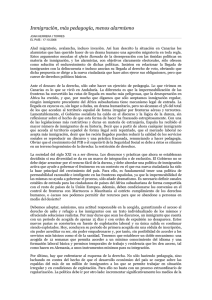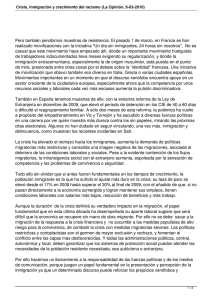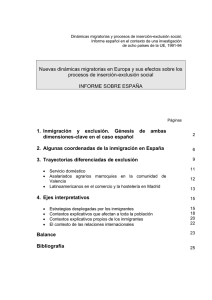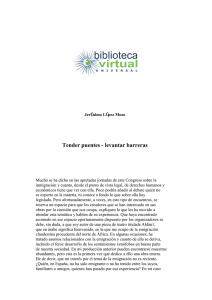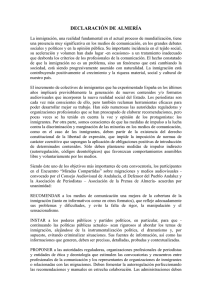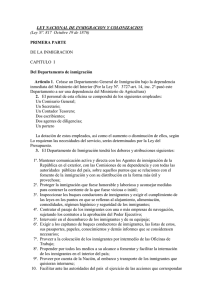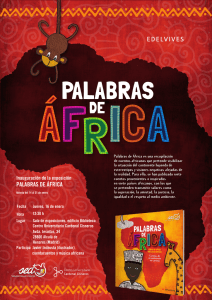ANÁLISIS La inmigración africana, revisada Los
Anuncio

ANÁLISIS MBUYI KABUNDA La inmigración africana, revisada Todos somos emigrantes, hijos y nietos de emigrantes. Juan GOYTISOLO os últimos acontecimientos, violentos y sangrientos, sucedidos en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, así como los protagonizados en las grandes ciudades francesas y belgas por los llamados «jóvenes de la inmigración» han dado lugar a interpretaciones erróneas y a la recuperación partidista del fenómeno de la inmigración, lo que nos conduce a retomar o revisar este problema para aclarar a la opinión pública. En este sentido, fijaremos hasta dónde llega la verdad y dónde empieza la intoxicación, para no atribuir los acontecimientos a la «mera delincuencia de los jóvenes y de los que viven de la economía paralela y del tráfico de droga». Y formularemos propuestas para resolver ambos problemas, que han puesto de manifiesto la crisis en la resolución estructural de la inmigración y el fracaso de las políticas de integración experimentadas desde hace 40 años. L De entrada, es preciso recordar que el fenómeno de la emigración/inmigración es un derecho nacido de las propias leyes de la naturaleza o de la condición de persona del inmigrante; en particular, la necesidad de supervivencia y la búsqueda de un mejor porvenir de los seres humanos. Está alimentado por las perversas prácticas oficiales y las injusticias institucionalizadas, nacionales e internacionales, responsables de la pobreza, subdesarrollo, hambrunas y persecución de las que huyen las víctimas. Es decir, está dictado por la supervivencia de los sujetos individuales o colectivos. O como puntualiza, acertadamente, Juan Goytisolo, quien abunda en el mismo sentido: «El hombre no es un árbol: carece de raíces, tiene pies, camina. Desde los tiempos del homo erectus circula en busca de pastos, de climas más benignos, de lugares en los que resguardarse de las inclemencias del tiempo y de la brutalidad de sus semejantes. El espacio convida al movimiento y se inscribe en un ámbito mucho más vasto y en continúa expansión (...), los hombres y mujeres pueden arraigar en el suelo que consideran propio, pero abandonarlo también en busca de mejor vida o de libertad, por afán de lucro o por menester. La navegación y la brújula acortaron los espacios, certificaron nuestra pequeñez y esfericidad». En la actualidad, 200 millones de personas viven fuera de sus hogares de origen: desde las migraciones de trabajo (aproximadamente 90 millones de personas, que Mbuyi Kabunda, Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. 19 análisis envían a sus países unos 70.000 millones de dólares al año, más del monto total de la ayuda pública al desarrollo, estimado en unos 50.000 millones de dólares) hasta los refugiados (40 a 50 millones), pasando por las personas internamente desplazadas (50 a 60 millones). Este fenómeno no deja de incrementarse: en 1990 eran 120 millones; en 1995, 150 millones; en 2000, 175 millones, y 200 millones hoy. Ir a contra corriente de este fenómeno, por acción u omisión, equivale a vulnerar los derechos humanos fundamentales y naturales o los derechos de los inmigrantes como seres humanos: el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, el derecho a buscar las mejores condiciones de vida, el derecho al etnodesarrollo, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad, igualdad y justicia, etc., y los derechos de la persona basados en la dignidad humana. Es decir, la violación del primer párrafo del artículo 13 de la Declaración Universal, que estipula el derecho de tránsito de toda persona en el territorio de un Estado y a elegir residencia en él. Este derecho se complementa en el segundo párrafo, con otro derecho «a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su propio país». Se reconoce, pues, a las personas el derecho de buscar los medios adecuados para mejorar sus condiciones de vida, a través de la cooperación internacional y de la emigración, en el caso de no encontrarlos en sus países de origen, empobrecidos por las torpes políticas nacionales de desarrollo y del vigente orden económico internacional, que fomenta los conflictos en los países del Sur e impide la distribución equitativa de los alimentos mundiales. La meta es la preservación del derecho a la vida de las personas, es decir, un derecho que constituye la piedra angular de todos los derechos humanos. Una de las vías para conseguir aquella meta es la emigración/inmigración, que es a la vez una de las causas y uno de los efectos de la globalización/mundialización, es decir, de la circulación. Por su débil nivel de desarrollo, África está en el centro de un sistema migratorio con la cercana Europa. En el análisis de la migración africana, es preciso insistir tanto en las migraciones Sur-Sur entre los países africanos como en las migraciones Norte-Sur desde los países africanos hacia Europa, migraciones importantes que han sido llamadas la «marea» o la «avalancha» de los subsaharianos en Melilla, Ceuta, las islas canarias o la isla de Sicilia, utilizadas como puertas de entrada. La emigración hacia Europa forma parte de la racionalidad más elemental, para huir de la miseria, la violencia y la persecución. ■ Las migraciones internas africanas Además de los países del Magreb, convertidos en países de acogida y de tránsito, y que se enfrentan a serios problemas para controlar sus fronteras del sur, África 20 subsahariana presenta una gran diversidad de situaciones migratorias: –Los países de acogida, o de destino, tradicionales y recientes: Costa de Marfil, Gabón, Botsuana y Suráfrica. –Los países de origen o exportadores: Burkina Faso, Lesotho. –Los países de acogida y a la vez exportadores: Senegal, Nigeria, Ghana. –Los países de acogida convertidos en exportadores: Uganda, Zambia, Zimbabue. –Los países exportadores y a la vez de destino de los refugiados: Burundi, Etiopía, Liberia, Malaui, Mozambique, Tanzania, Ruanda, Somalia, Sudán. A ello cabe añadir la migración de los comerciantes, de la mano de obra cualificada, de nómadas y de poblaciones que viven en las zonas fronterizas, siguiendo las tradiciones de movilidad y del trazado ancestral de las fronteras. África Occidental suele ser el destino de preferencia de las migraciones intrarregionales, y la primera región de emigración hacia Europa. Los principales países de emigración son: Somalia (122.700 personas), Senegal (78.700), Nigeria (76.800), Ghana (72.800) y Congo (67.400). En definitiva, la migración política Sur-Sur genera más flujos de personas que la migración económica. Actualmente, hay 15 millones de migrantes en África subsahariana y 7 millones de refugiados, víctimas de las guerras civiles en Somalia, Etiopía, Sudán, Angola, Mozambique, Liberia, Chad, Centroáfrica, Uganda y de los conflictos étnicos en Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo. Esta inmigración interna presenta las características siguientes: los que van de un país a otro en la región suelen ser los más jóvenes, las mujeres y los más cualificados. La ausencia o insuficiencia generalizada de estadísticas y de un sistema de información completo sobre los flujos migratorios en la región dificulta el conocimiento real de los países de origen y de destino. ■ Los factores de migraciones intracontinentales Los factores de las migraciones intracontinentales son de orden económico y político: Los factores económicos Tras el proceso de descolonización, los países africanos conocieron diferentes evoluciones económicas, que crearon la necesidad de mano de obra en algunas regiones, y las condiciones de expulsión, en otras. 21 análisis Los países dotados con una importante estabilidad política, que sirvió de base al crecimiento económico, como en los casos de Costa de Marfil, Libia, Gabón, Kenia, Suráfrica y Botsuana, son hoy receptores de inmigrantes. Limitándose al caso de Costa de Marfil, es preciso subrayar que en este país el 30% de la población está formada por inmigrantes. Durante el largo mandato de Félix Houphouët-Boigny (1960-1993), Costa de Marfil, el primer productor mundial de cacao, además de disponer de importantes producciones de café y madera, se convirtió en el principal polo de desarrollo en África Occidental, atrayendo a millones de extranjeros procedentes de los países vecinos, en particular de Burkina Faso y Malí. La larga estabilidad política favoreció las inversiones extranjeras, la creación de pequeñas y medianas empresas y el arranque de una industria turística, además de una pequeña explotación de petróleo offshore, que permitió al país conseguir importantes divisas. Sin embargo, la inestabilidad política que se instala en el país a raíz del golpe de Estado militar de diciembre de 1999, y la guerra civil desde 2002, han provocado importantes retrocesos. A pesar de ello, Costa de Marfil sigue siendo un importante centro de inmigración en África Occidental. Los factores políticos Las principales causas de las migraciones Sur-Sur son las guerras civiles y los conflictos armados, con su cohorte de refugiados. Éstos, junto a las personas internamente desplazadas, constituyen la mayoría de los africanos en movimiento. Se baraja la cifra de unos 7 millones de refugiados, según los datos de 2002 de la ACNUR. Este fenómeno afecta a las diferentes regiones del continente. En primer lugar, el Cuerno de África, con las luchas en Etiopía y Somalia. Yibuti tiene unos 300.000 refugiados sobre una población total de 700.000 habitantes. Después, viene la región de los Grandes Lagos que, desde la década de los 90, está en el centro de movimientos de refugiados nacidos de los conflictos en Ruanda, Burundi, Uganda y la República Democrática del Congo. En África Occidental, los conflictos de Sierra Leona, Liberia y Guinea-Bissau están en el origen del desplazamiento de varios centenares de miles de personas. Por fin, en África Austral, los movimientos de refugiados nacen de los conflictos procedentes de otras regiones limítrofes: en África Central (Angola, RDC) y en África Oriental (Mozambique). Tanto el desarrollo como la democracia son ajenos a la naturaleza y lógica del Estado africano, concebido para perpetuar los intereses neocolonialistas extranjeros y de las burguesías y oligarquías locales. Dicho Estado, convertido en instrumento de opresión y confiscación del poder por una minoría social o étnica, es centralizador, en contra del pluralismo cultural y étnico de la sociedad. Es decir, en su meta de crear la nación, el Estado no reconoce las especificidades culturales, confesionales, étnicas y raciales. De ahí una especie de «apartheid informal» interno contra el que los oprimidos y excluidos no tienen otra alternativa que la confrontación. Se genera así 22 una cadena de violencia en las relaciones dialécticas entre el Estado y la sociedad. Las innumerables guerras civiles, junto a las prácticas de genocidio por razones raciales, étnicas o confesionales, han convertido a muchos países africanos en un infierno del que huyen los ciudadanos, para escaparse de la muerte. De una manera general, los principales focos de emigración están situados en el Cuerno de África, África Central, África Oriental y África Austral, regiones caracterizadas por la inestabilidad política, los regímenes antidemocráticos, los conflictos interétnicos y los pogromos, fomentados por los dirigentes por fines políticos o económicos. A ello cabe añadir la larga tradición de movilidad de las poblaciones en África, que se explica por el nomadismo de los pueblos de ganaderos mediante el cambio de lugares para alimentar sus rebaños, y por los pueblos de agricultores para encontrar nuevas tierras, y dar tiempo de permitir a las antiguas recuperar su fertilidad natural. También por razones culturales suele existir una importante migración individual, motivada por la búsqueda de la independencia exigida por el cambio de edad, tras el proceso de iniciación, o por la necesidad de encontrar un trabajo con el fin de reunir el dinero necesario para casarse o para el pago de la dote. De ahí una cultura popular poco propensa a la vida sedentaria y a favor de los viajes y adquisición de nuevas experiencias. Esta movilidad fue propulsada por las prácticas exogámicas precoloniales, el sistema de reclutamiento de la mano de obra campesina para las plantaciones y las industrias mineras coloniales, y por el éxodo rural nacido de las políticas elitistas poscoloniales, que han privilegiado las ciudades en detrimento de las zonas rurales. En definitiva, las sequías, el deterioro del medio ambiente, la tremenda explosión demográfica, el hambre, la inseguridad generalizada y la violación de los derechos humanos empujan a muchos africanos a abandonar sus tierras, para buscar refugio o medios de vida en el extranjero, donde pueden dedicarse a actividades de supervivencia o beneficiarse de ayudas alimentarias, siguiendo, naturalmente, el camino tomado por sus recursos y alimentos siglos y décadas anteriores. ■ Los países africanos frente a las migraciones internas Las migraciones internas se realizan en muchos casos al margen del control de los estados, tal y como pone de manifiesto el éxodo de los trabajadores de Botsuana, Lesotho, Suazilandia, Mozambique y Malaui hacia las zonas mineras de Suráfrica. Sin embargo, Nigeria lucha contra la inmigración clandestina y acoge sólo a unos 700.000 inmigrantes. Sudáfrica, Botsuana y Namibia, convertidos en países de atracción para la mano de obra cualificada, han adoptado en los últimos años políticas de inmigración restrictivas y selectivas. 23 análisis Pese al hecho de que la inmigración africana es más horizontal que vertical, es decir, más dirigida hacia los países de la zona que hacia el Norte, la crisis económica y los conflictos que afectan a muchos países africanos, en las últimas décadas, han dado lugar a preocupantes sentimientos xenófobos hacia los inmigrantes, convertidos en chivos expiatorios de los problemas políticos y económicos internos. Es decir, la lucha por el acceso a los escasos recursos, junto los nacionalismos exacerbados y manipulados por los dirigentes por fines electorales o para distraer a las masas de los fracasos internos, han dado lugar a las violencias xenófobas y a las expulsiones masivas de los inmigrantes. Por ejemplo, en 1983 y 1985 el Gobierno de Nigeria procedió a la expulsión de los inmigrantes ilegales naturales de los países de África Occidental, acusados de criminalidad y de hacer competencia a los nigerianos, en violación del convenio de la libre circulación de personas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) de la que Nigeria es miembro, y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que considera dicha libertad como un derecho fundamental. En 1989, Mauritania y Senegal procedieron a la expulsión de los ciudadanos de ambos países residentes en Nuakchott y en Dakar (la repatriación de unos 240.000 mauritanos desde Senegal y de unos 70.229 senegaleses desde Mauritania), como represalia al conflicto entre ambos países tras la persecución de los negros mauritanos por el Gobierno de Uld Taya. En 1998, 5.000 eritreos fueron expulsados de Etiopía, en el fragor del conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea. En Suráfrica, medio millón de clandestinos procedentes de los países vecinos fueron expulsados en la década de los 90. En Libia, faro de la unidad africana, se repitió la misma historia: esta vez con una dimensión racista, en el año 2000, contra los negroafricanos, atraídos por la prosperidad económica de este país subpoblado con importantes ingresos procedentes del petróleo, y que fueron atacados por los libios con un balance de un centenar de víctimas mortales. Las negroafricanas, que representaban entre el 15 y el 20% de la inmigración, fueron equiparadas con las «prostitutas» y las «seropositivas», y encarceladas. En Costa de Marfil, a consecuencia de la intentona golpista de septiembre de 2002, los 3 millones de burkinabeses y malianos de los suburbios de Abiyán fueron atacados y sus casas destruidas por la población autóctona, ya sensibilizada por el discurso xenófobo de sus dirigentes sobre la ivoirité, que aboga por una Costa de Marfil para los «marfileños auténticos». En todas partes, las legislaciones oficiales se han endurecido para hacer imposible la estancia y el desarrollo de actividades de los inmigrantes, con excepción de Tanzania, Botsuana y Burundi, que han concedido la nacionalidad a los desplazados de las guerras civiles y a los inmigrantes que lo desean. 24 ■ Las migraciones externas o internacionales Los refugiados proceden, en primer lugar, de las zonas rurales y se dirigen hacia las grandes ciudades, antes de emprender el largo y caótico viaje a Europa. Se estima en unos 3,5 millones los africanos que viven en Europa, de los cuales 2,5 millones proceden del Magreb y 1 millón de África subsahariana. De estos, 415.000 son oriundos del África Occidental, y viven en Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Para ello, utilizan las redes comerciantes, como la de los murids senegaleses, las asociaciones aldeanas de desarrollo, como en el caso de los malianos, o las tontinas, para canalizar sus ahorros hacia las inversiones colectivas. En el valle del río Senegal, las transferencias de fondos representan hasta el 60% de los presupuestos familiares, y más del 20% del PNB de países como Cabo Verde y Eritrea. A los refugiados políticos se han sumado los «refugiados económicos». Estos últimos no están amenazados por sus ideas o su pertenencia étnica, sino que buscan mejores condiciones de vida, atraídos por las imágenes de la televisión, que presentan los países desarrollados como paraísos terrenales. Utilizan todos los medios a su alcance para entrar en este Eldorado, pues las condiciones de vida, incluso en la clandestinidad, en la que viven unos 15 millones de inmigrantes en el mundo, les parecen preferibles a las que han dejado en sus países de origen. Ya no quieren emigrar sólo las clases acomodadas y con una cierta cualificación, sino también las clases más humildes y desfavorecidas. Estos inmigrantes son, en su mayoría, solicitantes de asilo, y en el caso de no conseguirlo se convierten en clandestinos o en «sin papeles» en Europa. Cerca del 47,5% de los inmigrantes africanos son mujeres que han venido a Europa en el marco de la agrupación familiar o del tráfico de mujeres por las redes de prostitución. Sin embargo, la mano de obra no cualificada sigue constituyendo el grueso de los flujos migratorios, como queda subrayado, aunque se haya producido una verdadera fuga de cerebros, estimada en unos 80.000 cuadros africanos y personas altamente cualificadas que se han afincado en Europa en las dos últimas décadas. En este contexto, es preciso subrayar la incapacidad de los estados de controlar sus territorios nacionales y sus poblaciones, por la pérdida de la legitimidad interna y la internacionalización de muchos problemas que el Estado nacional o soberano no puede resolver o controlar, en particular la mundialización de la economía, de derechos humanos y de la inmigración. Es decir, el traslado de las competencias tradicionales del Estado a las entidades supranacionales o no estatales. El sistema económico internacional es el principal responsable de la inmigración africana, por haber generado el deterioro de los términos de intercambio, el protec- 25 análisis cionismo de los países del Norte, los planes de ajuste estructural, la crisis de la deuda, la imposición de los gustos occidentales con la internacionalización del modelo occidental de desarrollo. Todos estos factores han conducido a la cuartomundialización y marginación de África. A ello cabe añadir la complicidad de algunos círculos financieros y de poder del Norte en las inversiones legales e ilegales de las elites del Sur. Es decir, la exportación de capitales y su colocación en los bancos occidentales. Estos desequilibrios empujan a los jóvenes y a los campesinos a adoptar una actitud racional, consistente en encontrar en la emigración una salida a los problemas de subdesarrollo y de pobreza en los que les ha confinado el Norte. La desertificación económica de África empuja, así, a los desheredados a convertir los suburbios de las grandes ciudades en focos de la emigración, para buscar en el Norte lo que no pueden encontrar en sus países. Las presiones publicitarias del Norte y la imposición del modo de vida occidental, el western way of life, a los pueblos africanos también explican el fenómeno migratorio. Sometidos al «imperialismo publicitario» o al eurocentrismo cultural, las aldeas y los suburbios africanos son invadidos por los valores culturales y las imágenes del Norte, que presentan Europa como un paraíso terrenal y una referencia obligada para el desarrollo. Para conseguir mercados para sus productos, las multinacionales han favorecido la «homogeneización de los gustos», conduciendo al desarrollo de una sociedad de consumo, con claras aspiraciones hacia el modo de vida de los ciudadanos del Norte. Los medios de comunicación fabricados en el Norte, y sobre todo la escuela, han sido utilizados como principales instrumentos de seducción de la sociedad de consumo y de la occidentalización de las mentalidades. Los medios de comunicación de masas difunden el modelo dominador o dominante, en el que se suele confundir occidentalización y modernización. La escuela y sobre todo la enseñanza superior, ha sido, y es, el instrumento de propaganda del modelo occidental, que ha convertido a las elites africanas en verdaderos colonos internos, con las mismas necesidades que las de las clases gobernantes del Norte. Transmiten esta misma mentalidad a las masas a las que se hace creer que sus problemas exigen soluciones externas u occidentales. Todos estos mecanismos y prácticas crearán en los jóvenes africanos, excluidos del progreso y de la modernización, el sueño de trasladarse un día a Europa o Estados Unidos, para mejorar sus condiciones de existencia o estatus social y realizar 26 sus ambiciones eurocentristas, y no afrocentristas. Existe una clara convicción de que Europa, que favorece el libre acceso de sus productos en los países africanos, también ha de admitir la libre entrada de los africanos en su territorio. La internacionalización de la economía de mercado ha tenido un impacto negativo en el equilibrio tradicional de la sociedad africana. Ha favorecido las desigualdades sociales de ingresos entre el Norte y el Sur y dentro de cada Estado africano. En definitiva, ha generado un efecto bumerán: la inmigración africana. Al debilitar a los estados sometidos a los deberes económicos y jurídicos externos, éstos se han desentendido de sus deberes internos y han perdido cualquier control sobre sus territorios y poblaciones. Además, las autoridades de estos países nunca proporcionan a los ciudadanos la información adecuada sobre las realidades humanas, sociales y económicas de los países de inmigración y del riesgo que corren: la muerte en el desierto o en el Estrecho, la explotación de las redes mafiosas que obligan a las mujeres a ejercer la prostitución, la persecución policial, la marginación y la mayor probabilidad de expulsión, las devoluciones en frontera, etc. En muchos casos, los propios dirigentes contribuyen mediante sus comportamientos extrovertidos y su arrogante nivel vida, equiparado con el de sus colegas del Norte, a la propagación del mito de una «Europa paraíso terrenal» o «tierra prometida», falseando la realidad. El no respeto del derecho a la información por los gobiernos africanos es un importante factor que alimenta la emigración hacia el Norte. Otro secreto a voces es que los gobiernos de estos países temen el retorno de los inmigrantes por evidentes razones políticas. Los inmigrantes han adquirido una nueva mentalidad reivindicativa de la democracia y no están dispuestos a aceptar las flagrantes injusticias sociales y las dictaduras. Los gobiernos fomentan, pues, la emigración no sólo como una solución fácil a la crisis interna, sino además para erradicar las presiones políticas y sociales de las clases medias y de los pueblos. Por lo tanto, suelen desentenderse de los problemas de emigración. En la mayoría de los casos son los propios dirigentes los que fomentan la emigración de la mano de obra laboral que se necesita para el desarrollo de sus países. 1 La estrategia consiste en encubrir las profundas desigualdades sociales nacidas de la monopolización por una minoría de todas las riquezas del país, y su incapacidad de resolver los problemas de sus pueblos y definir una política de reinserción social o de recuperación de este capital humano que son los inmigrantes. En consecuencia, favorecen la marcha de sus conciudadanos para presionar al Norte, para que aumente su ayuda al desarrollo, que se ha convertido en la ayuda de los ricos de los países ricos a los ricos de los países pobres. Potencian este fenómeno que es la 27 análisis principal fuente de divisas, o para eliminar a sus adversarios políticos o los opositores. Existe una pasividad en el control de la emigración, utilizada como una válvula de escape para aliviar su problemática económica y política que, al fin y al cabo, pone de manifiesto su desinterés por lo local o la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos. Es decir, el rechazo del derecho al etnodesarrollo en favor del Estado-nación centralizador que les permite monopolizar el uso de la violencia legítima y maximizar sus intereses de clase. De ahí la acertada afirmación de Remei Margarit, para quien «es cierto que entre los países pobres la mayoría tiene gobiernos que se preocupan muy poco de la pobreza de sus gentes y se dedican a vivir bien ellos, con sus cuentas en países ricos y sus Estados de semiguerras permanentes por lo del comercio de armas; pero también lo es que, sin el consentimiento explícito o tácito de los gobiernos de los países ricos, eso no sería posible». Durante las décadas de los años 80 y 90, la emigración subsahariana hacia los países europeos se ha incrementado considerablemente, alcanzando el 23,4% de la inmigración extranjera en Francia. En el último cuarto de siglo, la emigración africana se ha diversificado con la emigración subsahariana, que se ha añadido a la magrebí. ■ La emigración desde el Magreb y los problemas de integración Hasta la década de los 80, el Magreb era el principal y casi el único espacio de la emigración africana hacia Europa, en parte por los vínculos históricos y la proximidad geográfica. A partir de finales del siglo XIX, Francia empezó a llamar a la mano de obra magrebí para realizar las grandes obras y la construcción de infraestructuras. Sin embargo, esta presencia estaba en función de las necesidades económicas de la metrópoli, de tal manera que se necesitó en la década de los 30, dominada por la gran crisis, menos inmigración magrebí que en la próspera década de los 50. Tras la descolonización, Francia registró una importante llegada de inmigrantes, integrados por los magrebíes de origen europeo y los harkis argelinos –ambos grupos estimados en unos 1,5 millones de personas–, que tenían que abandonar el país tras la guerra colonial por colaborar con las tropas francesas en la represión de las fuerzas nacionalistas. Se pensó entonces que la descolonización iba a acabar con la emigración hacia Europa. Sucedió todo lo contrario por los problemas a los que se enfrentaron los nuevos estados, en particular la elaboración de un sistema político viable y un modelo de desarrollo eficiente. En algunos países magrebíes, un gran número de jóvenes no consiguió encontrar trabajo por la pésima situación económica, la creación de privilegios para las nomenclaturas poscoloniales, la generaliza- 28 ción de la corrupción o el bloqueo de las actividades económicas a causa de las trabas burocráticas. Estos jóvenes encontraron la salida en la emigración hacia Europa, que buscaba mano de obra. Por lo tanto, los flujos migratorios desde el norte de África hacia Europa se incrementaron y se diversificaron geográficamente en cuanto a los países de destino. En la década de los 60, Francia era el principal país de destino de los magrebíes, seguido de Bélgica, con la llegada de argelinos y marroquíes, que siguen constituyendo el principal destino de la inmigración africana en estos países. Con la construcción de la Unión Europea, se produjeron importantes cambios que afectaron la emigración magrebí. En la década de los 70, España conoció sólo la inmigración de los marroquíes, llegados para los trabajos temporales en la agricultura. Los importantes cambios realizados en este país tras el fin de la dictadura franquista crearon una necesidad de mano de obra. En la década de los 90, la economía española se volvió competitiva, con la multiplicación de infraestructuras básicas y de desarrollo urbano, en parte financiadas por la política regional de la Unión Europea. Paralelamente a este proceso, se produjo un estancamiento demográfico como consecuencia de la baja fecundidad desde mediados de la década de los 70. De este modo, España se convirtió en un país de inmigración entre 1974 y 1978, y de una manera interrumpida desde 1991, con la consiguiente acogida de los ciudadanos magrebíes, en particular de los marroquíes, que representan el 75% de los extranjeros en este país. El mismo fenómeno se produjo en Italia que, a pesar del retraso de algunas regiones del Mezzogiorno, alcanzó en la década de los 70 un alto nivel de desarrollo, que creó una necesidad de mano de obra al producirse en el mismo periodo una caída de la fecundidad. Italia se convirtió así en un país de inmigración entre 1972 y 1980, y desde 1998 se incrementó esta tendencia: en particular con la llegada de tunecinos, geográficamente más cercanos, y de marroquíes. Asimismo, Italia es el primer país de acogida de los inmigrantes egipcios. En cuanto a Alemania, hasta la década de los 80 la inmigración magrebí fue muy limitada, por los acuerdos políticos firmados con Turquía, que dan prioridad a los inmigrantes procedentes de este país, a los que se han sumado en la actualidad los italianos, los eslovenos y los croatas procedentes de la ex Yugoslavia. Tras la desaparición del bloque soviético, la inicial y modesta presencia magrebí se incrementó, pues, la reunificación de Alemania se acompañó de trabajos de construcción de grandes obras y nuevas residencias en la ex Alemania del Este y en Berlín. Alemania, ante la escasez de mano de obra entre la población local y el retorno de eslovenos y croatas a sus países convertidos en estados independientes, se abrió a la inmigración marroquí en la década de los 90. Entre 1991 y 2000 Alemania ha concedido la nacionalidad a 2.155.493 personas de origen inmigrante, mediante la 29 análisis adopción del ius soli (derecho de suelo) y la flexibilización del ius sanguinis (derecho de sangre) en 1999. En función de estas diferentes evoluciones, la inmigración magrebí es, dentro de la inmigración africana, la más importante en Europa, aunque es menor en Gran Bretaña por la ausencia de vínculos coloniales y lingüísticos con este país. La inmigración magrebí es más el resultado de la necesidad de mano de obra por Francia que de las desigualdades Norte-Sur. Está relacionada con el proceso de colonización y descolonización que ha conocido el Magreb central (Marruecos, Argelia y Túnez). Durante la colonización, Francia creó en estos países una importante cantera de mano de obra puesta al servicio de la economía colonial y del propio mercado metropolitano, y utilizada como fuerza de trabajo y al servicio de las tropas francesas en las dos guerras mundiales. De este modo, se facilitó la inmigración de los magrebíes, sobre todo de los argelinos, que eran «ciudadanos franceses», mediante los importantes vínculos humanos que se crearon entre magrebíes y franceses. Pese al proceso de descolonización, violento en el caso de Argelia, la inmigración magrebí, que pasó por tres principales etapas –la integración familiar y laboral, la adhesión cultural a los valores franceses por los hijos nacidos en Francia y los acuerdos bilaterales de importación de mano de obra magrebí–, terminó planteando problemas por diferencias culturales, de costumbres y religiosas (identidad cultural) y, sobre todo, por la crisis del capitalismo francés, con el consiguiente cuestionamiento de la permanencia magrebí y la incitación al retorno al país de origen. En la sociedad de acogida se ha establecido, en los últimos años, una amalgama entre el Islam, confesión de los inmigrantes magrebíes, y el «fanatismo» y el «peligro», y se ha llegado a considerar esta religión como «inasimilable», dando pie a la islamofobia. En una encuesta realizada por IFOP/Le Monde, después del 11 de septiembre de 2001, la visión que tienen del Islam los franceses es muy negativa: el 46% de franceses entrevistados asimila el Islam con el «rechazo de valores occidentales», el 50% con el «fanatismo», el 48% considera los valores del Islam «incompatibles con los de la República» y el 57% considera a los musulmanes como un «grupo aparte en la sociedad». En Gran Bretaña, el diario Times dio a conocer en junio de 2004 un informe en el que los musulmanes se sienten excluidos y no aceptados como ciudadanos de este país. Contra este rechazo, los inmigrantes magrebíes han reaccionado con la afirmación de la especificidad étnica como estrategia de resistencia, de toma de conciencia de sus orígenes y de comunidad de destino con los árabes con los que se les suele identificar. Es decir, la autoafirmación a partir de los rasgos diferenciales o de una «identidad lastimada», mediante la solidaridad y la agrupación en un mismo espacio para hacer frente al aislamiento y al miedo a la inseguridad. 30 La actitud de los españoles con respecto a este colectivo, que es el más numeroso en este país, tampoco dista mucho de la de los franceses, más favorables a los asiáticos que a los árabes y a los judíos. Las encuestas sobre la actitud de los españoles hacia los inmigrantes y gitanos ponen de manifiesto de una manera constante que, después de los gitanos, el colectivo más rechazado y sobre el que recaen prejuicios, es el magrebí. Se les asimila con la criminalidad o la violencia, la delincuencia, el terrorismo, el robo, la ingratitud..., es decir, connotaciones negativas o de exclusión, basadas en el rechazo racial. Muchos de ellos, hasta la última regularización del Gobierno socialista, estaban condenados a la clandestinidad. La situación de las chicas magrebíes de segunda generación, es decir, nacidas de padres magrebíes en el país de acogida, es aún dramática, pues están enfrentadas a una situación ambigua por ser educadas en la oposición de dos culturas: en el instituto cohabitan con sus colegas europeas, que viven su edad según su deseo y en libertad. De vuelta a casa, deben hablar en la lengua de sus padres y comportarse según las costumbres del país de origen, que a menudo no conocen. Es decir, se les impone el respeto de las tradiciones de los padres. De ahí los conflictos dentro de las familias, entre los padres con actitudes autoritarias, y las chicas con actitudes de rebeldía. Desde la década de los 80, por la agudización de la crisis económica y de la crónica inestabilidad política de los países de África subsahariana, la emigración subsahariana hacia Europa se incrementa, y compite en adelante con la magrebí, que ya no tiene el monopolio exclusivo de las décadas anteriores en la inmigración africana en Europa. ■ Problemas en las sociedades de acogida Después de las independencias, a comienzos de la década de los 60, las primeras emigraciones de África subsahariana se explican por el legado de los vínculos coloniales. Gran Bretaña es el primer y principal destino, en particular de los nigerianos, ugandeses, ghaneses, tanzanos y oriundos de los países del Commonwealth donde el inglés es la lengua de comunicación. Siguiendo la misma lógica, los vínculos coloniales mantenidos por otro país europeo, Portugal, que pese a ser globalmente un país de emigración hasta 1973, atrae entre 1982 y 1992 a los subsaharianos de sus antiguas colonias: Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe. Otra migración significativa entre África subsahariana y Europa se refiere a Bélgica, hacia la que se dirigen principalmente los oriundos del ex Zaire, hoy República Democrática del Congo (RDC), Ruanda y Burundi. En la década de los 80, que coincide con la década perdida para África subsahariana, se intensifican las guerras civiles que, junto al fracaso del desarrollo, crean el cal- 31 análisis do de cultivo de la emigración. En el mismo período, se producen importantes cambios tecnológicos e informáticos a escala mundial: el desarrollo de la telefonía móvil e internet, que facilitan la creación de redes migratorias organizadas y rentables por sus amos, mientras que los canales de televisión por satélite fortalecen el «sueño europeo» de jóvenes que rechazan los sistemas políticos a menudo corruptos. De este modo, África subsahariana se convierte en un espacio de emigración hacia Europa con redes que utilizan como espacio de tránsito los países geográficamente cercanos a Europa: Marruecos, Libia y Túnez. España es la principal puerta de entrada hacia otros países europeos, utilizando las importantes infraestructuras de transportes que posee este país, e incluso para instalarse definitivamente en él por su alto nivel de desarrollo. La inmigración subsahariana es la más visible en los países europeos por el color oscuro de sus integrantes. Al igual que la magrebí, la inmigración subsahariana se origina en la colonización, que creó estrechas relaciones entre las colonias africanas y las antiguas metrópolis, relaciones mantenidas en el periodo poscolonial por los acuerdos de asistencia financiera, económica y técnica. El factor lingüístico, privilegiado en estos acuerdos, desempeña un papel determinante en cuanto a la elección del país de destino por los inmigrantes subsaharianos. Así, cada país europeo tiende a dar preferencia a los oriundos de su antigua colonia, a pesar de tener, en algunos casos, una relación muy breve con ella, como destaca el caso de Italia con los países del Cuerno de África (Somalia y Etiopía). El país europeo que recibe más inmigrantes subsaharianos es Francia, en parte por el antiguo imperio francés que abarcó a varios países de África Occidental y Central, y por el deterioro económico en el que se encuentran estos países tras su acceso a la independencia, en particular los del Sahel, afectados por severas sequías (Malí, Senegal, Benín, Burkina Faso, Níger, Chad). Actualmente se estima que viven en Francia unos 350.000 inmigrantes subsaharianos, a los que hay que añadir los malgaches y los comorianos. La quinta parte de esta población inmigrante está compuesta por los senegaleses, a causa del fenómeno de los murids, que controlan la producción de cacahuetes en Senegal, organizan el viaje de sus miembros en Europa y les integran en las redes de venta de artículos de arte africano en los pasillos de metro, playas, sitios turísticos y plazas públicas de las grandes ciudades europeas. Además de los senegaleses, cabe mencionar también la presencia de inmigrantes malienses, congoleños, cameruneses y marfileños. Países como Italia se han convertido en los últimos años en destino de los inmigrantes subsaharianos, en particular de los oriundos del Cuerno de África (somalíes, etíopes y eritreos), que huyen de las calamidades naturales y de la proliferación de 32 los conflictos étnicos y de las incesantes guerras civiles. Algunos de estos inmigrantes se han dirigido hacia los países escandinavos y Alemania. Lo mismo sucede con España, donde hay una fuerte presencia de los inmigrantes procedentes de África Occidental a través de Ceuta, Melilla, el estrecho de Gibraltar o las islas Canarias. El África anglófona occidental, oriental y austral suministran el grueso de los inmigrantes en el Reino Unido, en el marco de la Commonwealth. Los caboverdianos, que huyen de la pobreza y de la superpoblación de sus islas, se dirigen principalmente hacia Francia, España, Italia, y sobre todo Portugal, que es el país de elección por excelencia de los naturales de su antiguo imperio colonial (Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde). Existe una escasa población inmigrante subsahariana en Estados Unidos, procedente en lo esencial de Cabo Verde, pese a una tendencia a incrementarse en las últimas décadas una inmigración cualificada africana en este país. En todos estos países el colectivo subsahariano sufre de la discriminación racial nacida del complejo de superioridad de los nativos, por encarnar aquel colectivo un pasado hecho de «humillaciones» (esclavitud y colonización) y al que se identifica con el primitivismo, el canibalismo, la suciedad. Es decir, la negrofobia, que consiste en equipararles con seres humanos de segundo rango con prácticas retrógradas incompatibles con los valores de la sociedad de acogida. Se trata de prejuicios e ideas racistas recibidos de los siglos pasados. Esta actitud se acompaña de un cierto paternalismo, que consiste en considerar a los negroafricanos como «niños grandes» o «buenos salvajes», que son generalmente «buenas personas» por su docilidad y permeabilidad a las influencias culturales ajenas. Por esta razón, en las encuestas realizadas por el Cires (Centro de Investigadores sobre la Realidad Social) en España, el 11% de los encuestados los rechaza como vecinos, en el tercer lugar después de los gitanos (26%) y los marroquíes (15%). Lo mismo sucede en la encuesta realizada por el profesor Tomás Calvo Buezas sobre las preferencias de matrimonio entre los escolares. El 61,9% de los encuestados rechaza tal posibilidad con los gitanos, el 50,4% con los moros/árabes y el 38,5% con los negroafricanos, mientras que en el mismo orden, el 30,8% está a favor de la expulsión de los gitanos, el 26,1% de los moros/árabes y el 14,1% de los negroafricanos. Las mujeres negroafricanas inmigrantes son las que más sufren por su doble discriminación en la sociedad de acogida: discriminación racial y discriminación de género, como queda subrayado, incluso relegadas a una situación de inferioridad y a una cierta sumisión en sus propias familias. En África subsahariana se produce un incremento de las migraciones porque entran en crisis las estructuras sociales, políticas y económicas a manos de la moder- 33 análisis nización no dominada y de las prácticas de exclusión de los poderes establecidos. El Estado africano, incapacitado tanto en lo internacional como en lo interno, ha perdido casi la totalidad de su papel en la regulación de los flujos migratorios y se limita a contemplarlos de una manera pasiva, por falta de medios o por falta de voluntad política. Por lo tanto, hace pocos intentos para controlar los flujos migratorios dentro del propio continente y hacia el Norte, como queda subrayado en los apartados dedicados a las migraciones internas e internacionales. ■ Problemas comunes a los magrebíes y subsaharianos Tanto magrebíes como subsaharianos se enfrentan a la discriminación en el mercado de trabajo y de la formación. Los que pueden encontrar un puesto de trabajo lo consiguen en condiciones siempre desfavorables en relación con los nativos: se les suele reclutar en las profesiones poco cualificadas o sin cualificar, con duras condiciones de trabajo o en los sectores precarios. Los sueldos de los inmigrantes, y en particular de las mujeres, son, en la mayoría de los casos, inferiores a los de sus colegas del país de acogida. Suelen cobrar el equivalente al 40% del sueldo de sus colegas europeos, incluso teniendo el mismo nivel de cualificación. Son los primeros en encontrarse en la calle en los sectores sometidos a la reestructuración. Se enfrentan a una serie de obstáculos comunes: el poco dominio de la lengua del país de acogida, salvo en las antiguas metrópolis, la ausencia de redes sociales para ayudarles a encontrar trabajo, junto a la discriminación directa o indirecta. Entre la hostilidad del país de acogida y la indiferencia del país de origen, terminan adoptando una actitud paradójica y desconcertante: en Europa sueñan con el país que han dejado atrás, y en sus países de origen sueñan con Europa. Existe pues un racismo, disimulado o declarado, y una xenofobia con respecto a los magrebíes y subsaharianos, discriminados en los puestos de trabajo y amenazados de expulsión. Estos sentimientos xenófobos nacen, fundamentalmente, de la inseguridad económica en la que se encuentran amplias capas de la sociedad de acogida, que han convertido a los inmigrantes en los únicos chivos expiatorios de su inseguridad económica y física, manipulada por la extrema derecha para conseguir votos. Existen con respecto a estos colectivos una discriminación y exclusión encubiertas desde el empleo, la vivienda o el acceso a las discotecas o lugares públicos. Pese a la incitación de las víctimas a romper el silencio por los poderes públicos o por las organizaciones de lucha contra el racismo y la discriminación, poco se hace en la realidad para encontrar soluciones concretas o erradicar estas prácticas. Los humillados y agredidos terminan reaccionando contra el ostracismo, el sentimiento de persecución, imaginaria o real, con la consiguiente «endogamia volunta- 34 ria» o la afirmación agresiva de las virtudes de su «raza», mediante el refugio en la vida privada, la violencia hacia los vecinos o en el barrio, y eventualmente la adhesión al fundamentalismo islámico, asimilado con el islamo-terrorismo. Los jóvenes magrebíes (les beurs) 2 y subsaharianos (les black), 3 procedentes de la inmigración, responden a las desigualdades sociales y étnicas de las que son víctimas en los barrios más sensibles (cités, banlieues), desgraciadamente, con el racismo al revés o el rechazo del otro, que es el racismo antiblanco o contra los tubab, 4 e incluso con músicas rap que llaman al racismo y al sexismo. Estos jóvenes descendientes de la inmigración han reaccionado contra el racismo, la discriminación, el paro y la falta de educación con violencia urbana, tal y como se ha puesto en manifiesto en los acontecimientos de noviembre de 2005 en Francia y Bélgica, con el riesgo de extenderse a otros países donde se plantean los mismos problemas. Viven una tremenda frustración, que se remonta a la marginación de sus padres, y que les toca vivir ahora. Pese a todo el arsenal contra la discriminación racial adoptada por los gobiernos europeos, en la práctica muchos magrebíes y subsaharianos siguen siendo víctimas del racismo y de la xenofobia en las sociedades de acogida. Además se enfrentan a la preferencia en los países europeos, en los últimos años, por la mano de obra cualificada ilustrada en el caso alemán con el sistema de «green card», que autoriza la contratación, a partir de agosto de 2000, de 10.000 informáticos para cinco años con altos sueldos. Muchos proceden de India, Rusia y la República Checa. Al contrario de los inmigrantes de otras partes del mundo, muchos magrebíes y subsaharianos son devueltos a sus países de origen, otros malviven en los países europeos como clandestinos, pocos son los que consiguen un puesto de trabajo, y algunos mueren en el intento. Ante esta situación de marginación y plagada de obstáculos, se dedican por razones de supervivencia a la mendicidad, el vagabundeo, e incluso buscan soluciones extremas como la prostitución, la delincuencia o el tráfico de drogas. Los más desgraciados, como los inmigrantes agrupados en el Centro de Estancia Temporal de Melilla, en las afueras de la ciudad, viven en condiciones infrahumanas y vergonzosas en pequeñas chabolas de cartones y chapa, hasta su traslado a la península tras la crisis de octubre de 2005, con víctimas mortales en las alambradas de Ceuta y Melilla. Es preciso subrayar al respecto, según una ONG melillense, que entre 2000 y 2005, más de 2.500 africanos han muerto en su intento de emigrar a Europa en los desiertos de Malí, Argelia, Marruecos, Libia así como en las aguas de Fuerteventura y Gibraltar. La población de la sociedad de acogida suele recriminar a los inmigrantes africanos de una serie de situaciones infundadas, de tipo «nos quitan el trabajo», «se dedican a la delincuencia y a la prostitución», «son sucios y suponen un peligro sanitario», «no se integran porque no quieren», «nos quieren imponer su cultura», «se 35 análisis aprovechan de los recursos públicos», etc. Es decir, se enfatiza más en los efectos que en las causas. La solución pasa, por parte de los poderes públicos, por la educación, el respeto de la ley e intentar conciliar el multiculturalismo –la gestión de las diferencias y la defensa del relativismo cultural– con el interculturalismo, la interacción con el otro, la cultura del mestizaje o de lo universal, insistiendo en este último. ■ Conclusión El futuro migratorio de África está en función de las evoluciones políticas y económicas en el continente. Si los jóvenes estados consiguen consolidarse dando un cierto protagonismo a la sociedad civil, si las agrupaciones económicas regionales (Cedeao, UMA, CEEAC, Comesa, Sadc, Cemac, Uemoa, Igad, AEC, Cen-Sad) consiguen importantes resultados, si los esfuerzos de partenariado del Norte se concretan, África no tendría que ser este infierno o polo de expulsión de sus ciudadanos, pues las potencialidades económicas son considerables. En caso contrario, los flujos migratorios intracontinentales e internacionales no harían más que empezar. El control de la inmigración africana, que no se puede erradicar completamente por ser un fenómeno natural y constante, pasa por la lucha contra la pobreza, los autoritarismos locales y las desigualdades tanto a nivel internacional como interno, devolviendo a los africanos su dignidad mediante el fortalecimiento del afrocentrismo, consistente en la afirmación de su propia identidad abriéndose al mismo tiempo a la de los demás en lo que tiene de positivo, y en la realización de la autosuficiencia colectiva. La ayuda a las economías africanas para superar sus estructuras coloniales o la dependencia con respecto a las materias primas es un importante requisito en la resolución del problema de la inmigración. Como demuestra la historia de la humanidad, las migraciones internacionales nacen de dos factores esenciales interrelacionados, los efectos de expulsión resultados de las perspectivas mediocres e incluso catastróficas en un país y los efectos de atracción de territorios que ofrecen oportunidades, esperanzas de mejora o el mero sueño de éxito. Por lo tanto, la emigración africana es un fenómeno normal, con dos circunstancias agravantes: la inestabilidad política de muchos regímenes africanos y las condiciones no cumplidas de desarrollo en los Estados inacabados y fallidos. Las violaciones de derechos humanos por los regímenes dictatoriales y las innumerables guerras civiles son responsables de las emigraciones forzosas. Los refugiados, de hecho o de derecho, constituyen el grueso de los flujos migratorios intraafricanos, y se encuentran a menudo en los países vecinos de su territorio de origen. 36 Sólo una minoría de entre ellos consigue hacer la petición de asilo político en los países del Norte o dirigirse hacia ellos. A estos factores de emigración/inmigración, es preciso añadir la mala gestión económica que bloquea la creación de empleos y las esperanzas de desarrollo. La combinación de la inseguridad económica y del desempleo conduce a las poblaciones a marcharse hacia otros países africanos más eficientes o que han podido rentabilizar sus economías de renta. Ello explica la importancia de las migraciones Sur-Sur hacia países como Libia, Gabón, Kenia y Suráfrica, y durante varias décadas hacia Costa de Marfil. La emigración Sur-Norte, que durante mucho tiempo, obedeció a la lógica de proximidad geográfica (desde el Magreb hacia Europa) se ha extendido al África subsahariana junto a la reorganización de métodos y medios en su organización. El problema se plantea pues a los niveles global y local. El primero se refiere al cuestionamiento de relaciones económicas internacionales para reducir la brecha entre el Norte y el Sur, entre Europa y África. El segundo consiste en el derecho a la seguridad física y política de los africanos en sus propios países, pues las poblaciones son constantemente agredidas por las tropas gubernamentales o sometidas a las represalias por los señores de la guerra, que no dudan en recurrir a las prácticas inhumanas, tales como las amputaciones, las torturas y asesinatos para horrorizar a los ciudadanos desarmados. Ante ambas agresiones, los pueblos no tienen otra salida que la emigración para salvar sus vidas. Ha llegado la hora de exigir la institución de estados de derecho y transmitir un claro mensaje a los dirigentes africanos: sus crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes, en nombre de la soberanía nacional, y han de responder de ellos ante los tribunales internacionales. No se puede pedir a los pueblos africanos quedarse en sus países y asegurar al mismo tiempo la impunidad a sus agresores o violadores de derechos humanos. Lo primero que los europeos suelen hacer en el caso de un conflicto es evacuar a sus nacionales o a los comunitarios de las zonas de combate y del país, dejando a los pueblos desarmados en manos de los beligerantes que imponen la ley del más fuerte. La solución es humana, y no administrativa o policial, empezando por la instauración de un orden internacional justo, y el fin de la cultura de la impunidad. Los inmigrantes africanos huyen de las guerras civiles, las limpiezas étnicas o de la miseria, utilizando los medios de fortuna y al precio de sus vidas, para entrar al paraíso soñado y tener acceso a las migajas. Por otra parte, se ha de considerar la clandestinidad de los inmigrantes irregulares como una verdadera pérdida de talentos, por ser integrado este colectivo por hombres válidos, jóvenes y solteros en edad de producción y reproducción. En suma, se debe presentar a la opinión pública la inmigración no como un problema o «un 37 análisis riesgo para las identidades colectivas», sino como una solución y una oportunidad para el enriquecimiento cultural y racial. El efecto llamada lo constituye no la regularización, sino las crecientes desigualdades Norte-Sur. Si los países del Norte quieren vivir en un mundo seguro, en paz y estable, tienen que ser un poco más generosos y dejar de atrincherarse en islotes de riqueza arrogante en un océano de pobreza, pues según subraya Gabriel Kolko, «la pobreza es una de las razones básicas de cualquier tipo de inestabilidad política, desde el fundamentalismo religioso hasta los movimientos revolucionarios» 5 y los flujos migratorios. O según el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, es «el arma más poderosa de destrucción masiva en el mundo». Desgraciadamente, los países ricos parecen dar más prioridad a sus intereses egoístas en detrimento de la igualdad y del desarrollo de los países del Sur. Esto explica que la inmigración aún tenga futuro, máxime cuando los envíos de fondos de los inmigrantes malienses superan con creces toda la ayuda al desarrollo destinada a este país. De igual modo, los fondos dedicados a la construcción de alambradas en Melilla y Ceuta, para la contención de «las avalanchas de los inmigrantes ilegales», podrían permitir la creación de puestos de trabajo en este país para los inmigrantes marroquíes clandestinos afincados en Europa, en el marco de un proyecto de codesarrollo. Tanto los países emisores como los receptores de inmigración han de establecer una interdependencia entre derechos humanos, democracia y desarrollo, como partes del trinomio, para reducir las desigualdades dentro de cada país, y entre los países, y cambiar el mundo para mejor. Según manifiesta Alfred Sauvy, el equilibrio entre las riquezas, y entre la superpoblación de unos y la subpoblación de otros («personas sin tierras, no lejos de las tierras sin personas») puede conseguirse de una de estas dos maneras: el traslado de los hombres hacia las riquezas o de las riquezas hacia los hombres. 1. Es el caso de Marruecos, que utiliza el chantaje de la inmigración en Ceuta y Melilla y de los marroquíes hacia España para presionar a la Unión Europa, y al Gobierno español en particular, con el fin de conseguir importantes ayudas económicas o ventajas políticas. 2. Jóvenes de origen magrebí nacidos en Francia de padres inmigrantes. 3. Jóvenes de origen subsahariano nacidos en Francia de padres inmigrantes. 4. Término en lengua mandiga y bambara, de África Occidental, para designar al blanco. 5. Kolko G., ¿Otro siglo de guerras?, Barcelona, Paidós, 2003. 38 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA BERNARD, P.: Immigration: le défi mondial. París, Gallimard, 2002. BERTONCELLO, B. y BREDELOUP, S.: Colporteurs africains à Marseille. París, Autrement, 2004. BRIBOSIA, E. y REA, A. (dir).: Les nouvelles migrations: un enjeu européen. Bruselas, Complexe, 2003. DE WITTE, P.: «Les migrations internationales concernent essentiellement les pays du Sud, mais la pression s accentue vers ceux du Nord», en Le nouvel état du monde (dir: Serge CORDELLIER). París, La Découverte, 2002. DUMONT, G. F.: «L Afrique et les migrations internationales», en L Afrique en dissertations corrigées et dossiers (dir: Gabriel WACKERMANN). París, Ellipses, 2004. DUPAQUIER, J. (dir).: Ces migrants qui changent la face de l Europe. París, L Harmattan, 2004. GOYTISOLO, J.: «Metáforas de la migración», en El País, 24 de septiembre de 2004. LAHLOU, M.: «Le Maroc et les migrations subsahariennes», en Population & Avenir nº 659, septiembreoctubre 2002. NAIR, S. y DE LUCAS, J.: El desplazamiento en el mundo. Inmigrantes. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales), 1998. REA, A. y TRIPIER, M.: Sociologie de l immigration. París, La Découverte, 2003. RUIZ OLABUENAGA, J.J., RUIZ VIEYTEZ, E.J. y VICENTE TORRADO, T.L. Los inmigrantes irregulares en España. La vida por un sueño. Bilbao, Universidad de Deusto, 1999. SEURET, F.: «Immigration: visa pour le commerce ambulant», en Alternatives économiques nº 238, París, julio-agosto 2005. SIPI MAYO, R.: Inmigración y género. El caso de Guinea Ecuatorial. San Sebastián, Gakoa, 2005. WIHTOL DE WENDEN, C.: Atlas des migrations dans le monde. Réfugiés ou migrants volontaires. París, Autrement, 2005. 39