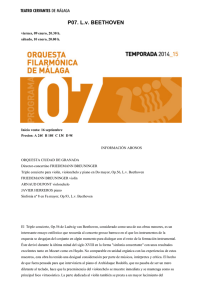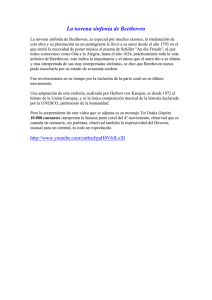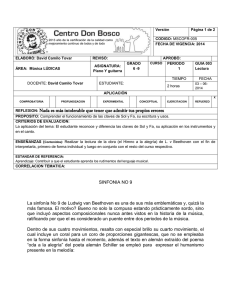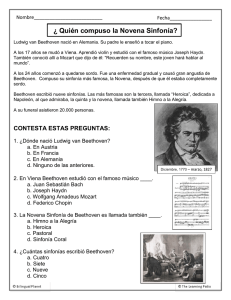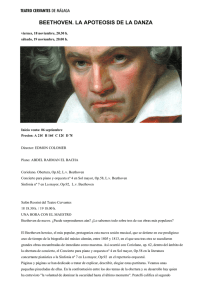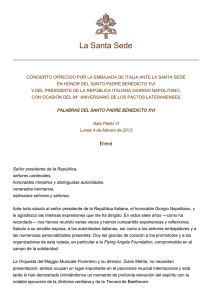Notas al Programa 27 de Mayo 2014
Anuncio
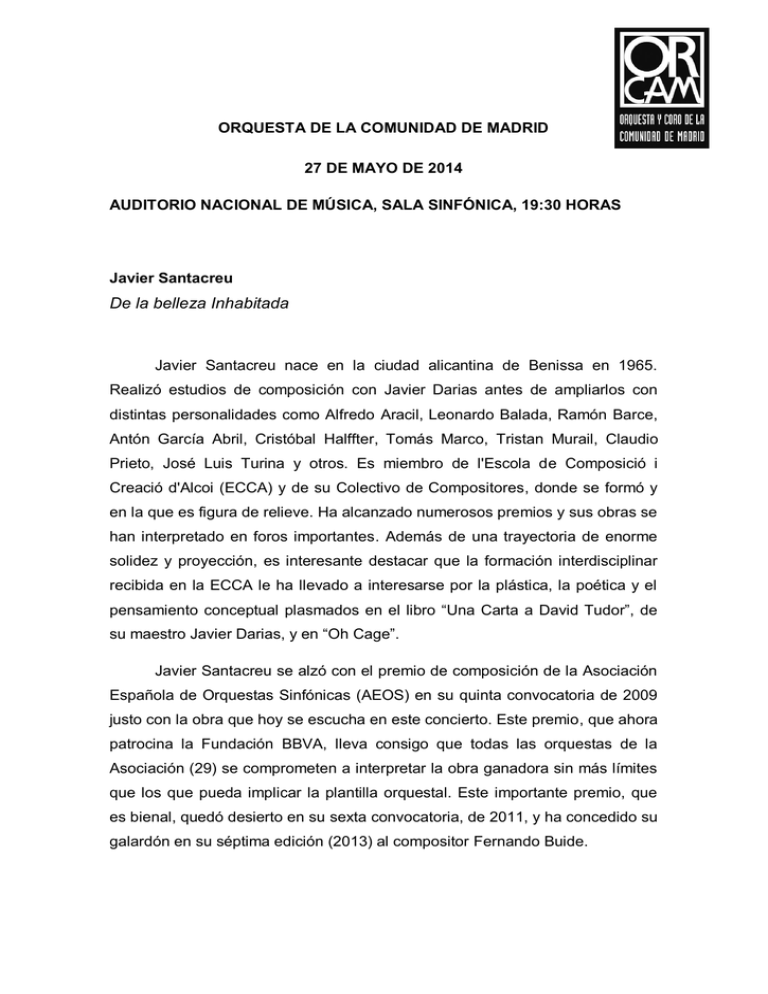
ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 27 DE MAYO DE 2014 AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA, SALA SINFÓNICA, 19:30 HORAS Javier Santacreu De la belleza Inhabitada Javier Santacreu nace en la ciudad alicantina de Benissa en 1965. Realizó estudios de composición con Javier Darias antes de ampliarlos con distintas personalidades como Alfredo Aracil, Leonardo Balada, Ramón Barce, Antón García Abril, Cristóbal Halffter, Tomás Marco, Tristan Murail, Claudio Prieto, José Luis Turina y otros. Es miembro de l'Escola de Composició i Creació d'Alcoi (ECCA) y de su Colectivo de Compositores, donde se formó y en la que es figura de relieve. Ha alcanzado numerosos premios y sus obras se han interpretado en foros importantes. Además de una trayectoria de enorme solidez y proyección, es interesante destacar que la formación interdisciplinar recibida en la ECCA le ha llevado a interesarse por la plástica, la poética y el pensamiento conceptual plasmados en el libro “Una Carta a David Tudor”, de su maestro Javier Darias, y en “Oh Cage”. Javier Santacreu se alzó con el premio de composición de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) en su quinta convocatoria de 2009 justo con la obra que hoy se escucha en este concierto. Este premio, que ahora patrocina la Fundación BBVA, lleva consigo que todas las orquestas de la Asociación (29) se comprometen a interpretar la obra ganadora sin más límites que los que pueda implicar la plantilla orquestal. Este importante premio, que es bienal, quedó desierto en su sexta convocatoria, de 2011, y ha concedido su galardón en su séptima edición (2013) al compositor Fernando Buide. La obra de Santacreu, que hoy llega a los atriles de la ORCAM, se llama “De la belleza Inhabitada” y tiene una inspiración inicial en el poema El joven marino, de Luis Cernuda, publicado en su libro Invocaciones de 1934-36. Nos habla Santacreu en el prólogo de su partitura que: “El lenguaje del poeta, en su excepcional hondura lírica, me sugiere, de manera totalmente subjetiva, una serie de atmósferas sonoras para cada una de las imágenes que la lectura del poema va reflejando en mí…”. Pero el compositor no quiere dejar dudas de que no se trata de una obra descriptiva pese a la imperecedera impresión del poema: “Sin embargo, todas las referencias literarias han servido de excusa para iniciar un proceso creativo en el que, en un estadio más o menos avanzado del mismo, ya es la propia música escrita la que marca el camino a seguir en cuanto a la definición del plan formal de la pieza.” La orquesta que Santacreu utiliza en esta obra es rica, aunque dentro de unos límites de plantilla que permitan el mayor número de ejecuciones posibles dentro del marco de las orquestas de la Asociación; algo que es, de hecho, la parte más importante del atractivo de este premio. Las maderas son a dos, con añadidos de un flautín, un corno inglés y un clarinete bajo. Los metales son exuberantes sin romper el estándar: cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones y una tuba. Tres percusionistas y la sección de cuerda habitual completan un orgánico al que Santacreu le extrae muchas posibilidades, tanto en el ámbito del color, como de la dinámica y el equilibrio sonoro. El inicio de la obra introduce una atmósfera de carácter agitado tras el que las principales secciones rápidas dan paso a un clima nocturno, “casi espectral” en una lenta sección central, señala el autor. Es la calma antes del trágico desenlace del marino que dibuja Cernuda: “Flotó tu cuerpo, apenas deformado por las nupciales caricias del mar, […] / Igualmente hermoso así, joven marino, / Desgarradoramente triste con tu belleza inhabitada”. La obra, no muy larga, apenas nueve minutos, traza así un recorrido entre el lúgubre presentimiento y la melancólica asunción de la tragedia. Pese a esta descripción, Santacreu consigue articular una obra orquestal de fuerte autonomía sonora y de una rara riqueza expresiva. Su lenguaje musical es seguro y deja de lado cualquier experimento sin, por ello, abandonar el objetivo al que aspira cualquier obra nueva: la afirmación de una vía personal. Como señaló el Presidente del tribunal que le concedió el premio, Luis de Pablo: “El autor ha buscado, y ha encontrado, la seguridad del trazo, sin entrar en un camino que empieza a ser ligeramente académico”. De la belleza inhabitada, está dedicada a Manuel Vidal, gran amigo del autor y se estrenó el 28 de enero de 2011 a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por José Miguel Rodilla. Alexander Glazunov Concierto para violín y orquesta en la menor, op. 82 Glazunov es una importante figura del tránsito entre el siglo XIX y el XX en Rusia. Pero, como todos los tránsitos, hay una ambivalencia que parece dejar a este tipo de creadores en una tierra de nadie. Glazunov, como Rachmaninov o Scriabin, heredaban una tradición ambigua; por una parte, el legado del nacionalismo de Los Cinco, y por otro, el europeismo y el gusto por la forma que surgía de Glinka y alcanzaba cotas de máxima altura con Chaikovski. Glazunov se convirtió pronto (fue un músico de talento precoz) en alumno favorito de Kimski-Korsakov y ya en 1889 colaboró en la conclusión y orquestación de obras clave de Borodin, como El príncipe Igor y las Danzas Polovsianas. En 1899 fue nombrado Director del Conservatorio de San Petersburgo, que conservó hasta 1917, con un corto periodo de renuncia tras los acontecimientos revolucionarios de 1905. Su gusto por la forma clásica, la tradición europea vinculada a Chaikovski y una retórica convencional no muy alejada del eslavismo melódico, lo convirtió en blanco de la crítica de los jóvenes, Prokofiev o Stravinsky. Pero tampoco fueron mejores las relaciones con contemporáneos mucho más afines a sus postulados expresivos, así, Rachmaninov, a quien dirigió el estreno de su Primera sinfonía, llegaba a declarar: “No siente nada cuando dirige. Hasta parece como si no comprendiese nada.” Al margen de su peripecia vital, compleja y difícil, su música ha sido considerada durante mucho tiempo como algo epigonal. Solo muy recientemente se han recuperado sus nueve sinfonías y el resto de su abundante producción se reproduce con lentitud y dificultad. El Concierto para violín en la menor, op. 82, está fechado en 1905 según algunas fuentes, otras lo hacen retroceder uno o dos años antes. En todo caso se encuentra ubicado en un periodo intenso de su producción, la Sinfonía número 7 esta compuesta entre 1902-03 y la número 8 en 1905-06. Es curioso que Glazunov solo compusiera nueve sinfonías y un único concierto para violín, como si la superstición beethoveniana fuera límite infranqueable; especialmente para alguien tan prolífico que tiene catalogadas 110 obras y que su vida se prolongó más allá de los setenta años. En lo que respecta al Concierto para violín, la referencia fundamental es Chaikovski, de él bebe el aliento melódico, la retórica formal y ese inconfundible eslavismo que no renuncia a las estructuras clásicas. No es una mala referencia, desde luego, pero el siglo XX ha sido inmisericorde con todo lo que oliera a epigonismo. Sin embargo, la escasa producción de grandes obras para el violín solista en confrontación con la orquesta ha obrado en su favor y han sido numerosos los solistas que han hecho suya esta obra. Ahora, pasado más de un siglo de su circunstancia histórica, esta obra tiene otro aliento. El aroma a Chaikovski, y en especial a su Concierto para violín, no es una rémora en absoluto. Glazunov se nos muestra como un maestro consumado de la escritura violinística de alta escuela y los registros de escritura clásicos no son un secreto para él. Los tres movimientos de la obra rinden homenaje a una tradición que, por otra parte no es tan extensa (Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Chaikovski y los que, a partir del siglo XX, ya serían contemporáneos o posteriores al propio Glazunov). El primer movimiento es un Moderato que apuesta por la cantinela y el lirismo con algunos temas que parecen reclamar la primogenitura de los de Chaikovski con vehemencia. Es un movimiento de sonata (¿alguien podría dudarlo?) muy bien articulado y orquestado que hace de la calma expresiva un trampolín para empalmarse con el segundo movimiento, un Andante más extenso que se inicia con un tema que casi es cita de alguno de los del Concierto de Chaikovski. La Cadenza con que concluye este movimiento central es virtuosa, como corresponde, pero con un control de la pirotecnia a favor de la unidad de estilo y de expresión, algo que redunda a favor de la coherencia de la obra entera. El tercer movimiento entra en el Allegro con presteza chaikovskiana; es una cantinela en tempo ternario que oscila entre el clima festivo y la fanfarria militar. La figuración parece evocar casi el clima de baile de una giga y se convierte en soporte de un virtuosismo jovial y muy idiomático para el violín: las dobles cuerdas evocan algo del violín popular y parece que el asueto campesino no está lejos. Como corresponde a la tradición, se trata de un Rondó que hace circular la música con fluidez y seguridad. La concatenación de movimientos y la no muy larga extensión de la obra (alrededor de los 20 minutos) han llevado a interpretarla como un único movimiento sin interrupción, lo que le proporciona un extra de coherencia. En suma, se trata de una obra que gana con los años, al dejar cada vez más atrás cualquier polémica sobre lo conservador y lo original, el espectador actual se encuentra con una obra muy bien construida, sólida, de un eslavismo atractivo al que le favorece el parentesco chaikovskiano y, en gran medida, contundente. Suficiente para que gane enteros en el no muy numeroso canon de conciertos para violín y orquesta que el uso de la literatura musical actual necesita. Ludwig van Beethoven Sinfonía nº 7, en La mayor, op. 92 La Sinfonía nº 7, junto a su hermana querida, la Sinfonía nº 8, se sitúan en un lugar muy especial en la producción del compositor de Bonn. Su producción musical se había atenuado en esos años marcados por las guerras napoleónicas. La anterior sinfonía, la “Pastoral”, había sido creada en 1808, la última, la Novena, no llegaría antes de una década después, aunque algunos citan algunos bocetos de la “Coral” en 1812. Si esto es así, coincidiría con la afirmación del propio Beethoven, que escribe en mayo de 1812 a Breitkopf y Härtel, los editores: “Escribo tres nuevas sinfonías, de las que una está casi terminada [la Séptima], pero en la cloaca en que nos encontramos todo está casi perdido; ¡procuraremos tan solo que no me pierda yo mismo por completo!” Es sabido que la Séptima y la Octava fueron concebidas casi a la vez y concluidas de manera sucesiva. Así que, si es cierto que había una tercera en 1812, ¿por qué no sería el borrador de la Novena que, no obstante, durmió más de seis años? La cloaca de la que habla Beethoven solo podía ser la situación política y militar de esos años terminales del Imperio Napoleónico. Pero había otros acontecimientos que conmocionaban al compositor en esos momentos: Su esfuerzo, quizá final, por encontrar una relación amorosa estable se encuentran en su auge y va a alcanzar el clímax con el episodio de la “Amada inmortal”, del que la celebérrima carta del verano de 1812 es consumación y va a traer de cabeza a muchas y variadas generaciones de estudiosos respecto a la identidad de la misteriosa dama. Lo que sí parece fuera de cualquier duda es que se trata del último gran intento del músico por encontrar un amor a la altura de su compleja personalidad. El enésimo fiasco terminaría por convencer a Beethoven de que solo una “gloriosa” soledad iba a ser su compañera inmortal. Y sus problemas de salud y, particularmente, de su oído, serían acompañantes fieles de esa crisis. Todo ello hace difícil enmarcar, al modo en que le ha gustado hacer a los biógrafos, el espíritu y las intenciones de esas sinfonías hermanas en las tortuosas peripecias vitales de Beethoven. ¿De dónde sale esa alegría y esa solemne ceremonia de la vivacidad, representada en la Séptima? Críticos, colegas y estudiosos no han parado de preguntárselo. Belioz hablaba de una “ronda de campesinos” en el primer movimiento, Noel veía en ella un “festival de caballeros” y Oulibicheff sostenía que se trataba de la “mascarada o la diversión de una multitud embriagada de alegría y vino; para A. B. Marx se trataba de “la boda o la celebración festiva de un pueblo Guerrero”, y más próximo a nuestros días, Bekker la calificó de “orgía báquica”. Para Ernest Newman, se trata de un “movimiento ascendente de un enérgico impulso dionisíaco, una divina embriaguez del espíritu”. (Maynard Solomon). Es conocido el comentario de Wagner que decía de ellas: “Su efecto sobre el oyente es precisamente la emancipación respecto de toda culpa, del mismo modo que el efecto ulterior es el sentimiento del Paraíso perdido, con el que retornamos al mundo de los fenómenos.” El propio Wagner dejaría una definición para la historia: “La apoteosis de la danza”, dijo sobre la Séptima. Walter Riezler, en su biografía de compositor, se refiere a ambas sinfonías diciendo que “no estaban destinadas a luchar y a conquistar un poder hostil”. El siglo XX, no obstante, ha enfatizado la potencia puramente abstracta de estas sinfonías, particularmente de la Séptima. A modo de pionero, el gran crítico formalista Eduard Hanslick, ese mismo en el que muchos ven a la figura parodiada por Wagner como el desagradable Beckmeser, hablaba de “una forma que hablaba por la intermediación de los sonidos.” Quizá, cada generación y cada época oiga cosas propias en este formidable fresco de la vitalidad y la energía. En todo caso, dice cosas que solo se pueden decir con música y siempre resulta banal traducirlas. La Séptima sinfonía (como la Octava), no tiene propiamente un tiempo lento, con la excepción de la introducción Poco sostenuto, que enseguida dará paso a un Vivace. Y después, sin solución de continuidad, llegará un Allegretto, un Presto y un Allegro con brio, todo ello en una obra de más de cuarenta minutos. Tal alarde de energía ha convertido a esta Séptima en una de las favoritas del público. Y esto fue así desde su mismo estreno, acaecido en Viena el 8 de diciembre de 1813 en un concierto organizado por Maelzel (hoy apenas conocido por la invención del metrónomo) y dirigido por el propio Beethoven. En el mismo concierto se interpretó La batalla de Vitoria, op. 91, dando con ello un tinte anti-napoleónico claro y triunfal, ya que todo el acto estaba dedicado a los soldados heridos en la batalla de Hanau. En los efectos bélicos de La batalla de Vitoria se contaba con refuerzos muy significativos, así, por ejemplo, Salieri y Hummel manejaban los cañones, mientras que Meyerbeer tocaba el bombo. La partitura, publicada en 1816, estaba dedicada al conde Moritz von Fries. Pese al enorme éxito alcanzado, tuvo también sus detractores, Wieck, padre de Clara Schumann, la escucharía en Leipzig en 1816 y la encontraría como “la obra de un borracho”, y el más delicado Carl Maria von Weber afirmaría que “Beethoven está maduro para las pequeñas cosas.” El tiempo ha decidido de manera diferente. Jorge Fernández Guerra