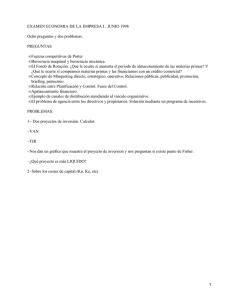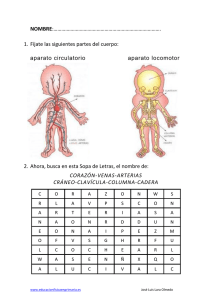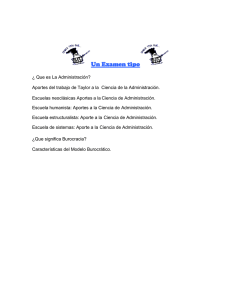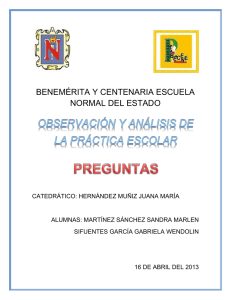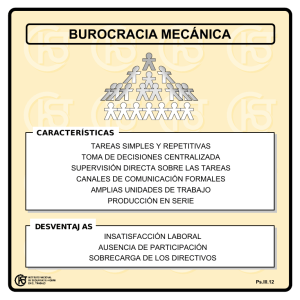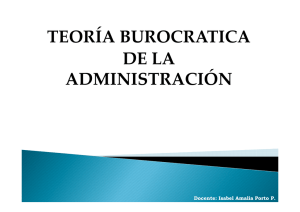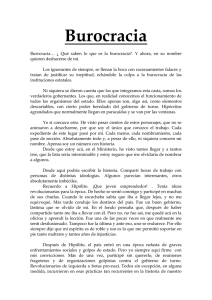Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 1 EL
Anuncio

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 EL ESTADO COMO PROBLEMA Y COMO SOLUCION PETER EVANS Las teorías sobre el desarrollo posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que surgieron en las décadas del '50 y el '60, partieron de la premisa de que el aparato del Estado podría emplearse para fomentar el cambio estructural. Se suponía que la principal responsabilidad del Estado era acelerar la industrialización, pero también que cumpliría un papel en la modernización de la agricultura y que suministraría la Infraestructura indispensable para la urbanización. La experiencia de las décadas posteriores socavó esta imagen del Estado como agente preeminente del cambio, generando por contrapartida otra imagen en la que el Estado aparecía como obstáculo fundamental del desarrollo: En África, ni siquiera los observadores más benévolos pudieron ignorar que en la mayoría de los países el Estado representaba una cruel parodia de las esperanzas poscoloniales (cf. p. ej. Dutkiewicz y Williams, 1987). Para los latinoamericanos que procuraban comprender las raíces de la crisis y el estancamiento que enfrentaban sus naciones no era menos obvia la Influencia negativa del hipertrófico aparato estatal. Esta nueva imagen del Estado como problema fue en parte consecuencia de su fracaso en cumplir las funciones que le habían fijado los planes de acción anteriores, pero ésta no fue la única razón, Por lo menos en algunos casos el Estado había estimulado de hecho un cambio estructural notable, allanando el camino para poder confiar en mayor medida en la Producción industrial nacional. También se había modificado la definición prevaleciente del cambio estructural. Como destaca Stallings (1992), el giro negativo que adoptó el crecimiento del comercio internacional en In década del '70, junto con el espectacular aumento de las tasas de interés reales a fines de esa década y la reducción de los préstamos comerciales a comienzos de la siguiente, obligaron a los países en desarrollo a ajustarse una vez más a las restricciones impuestas por el ambiente internacional; de ahí que el cambio estructural fuera definido primordialmente en términos del “ajuste estructural”. Las modificaciones concretas en los planes de desarrollo y la evaluación negativa del desempeño del pasado se aunaron con los cambios sobrevenidos en el clima ideológico e intelectual llevando a primer plano del debate sobre el desarrollo la cuestión de si el Estado debía siquiera tratar de ser un agente económico activo. Volvieron a cobrar prominencia las teorías minimalistas que insistían en limitar los alcances de su acción al establecimiento y mantenimiento de las relaciones de propiedad privada, teorías apuntaladas por un impresionante aparato analítico “neoutilitarista”. Por otra parte, las teorías neoutilitaristas del Estado se amoldaban bien a las recetas económicas ortodoxas sobre el manejo de los problemas del ajuste estructural. A mediados de los '80 era difícil resistirse a esta combinación. 1 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública Como sucede con la mayoría de las corrientes políticas y modas intelectuales, el surgimiento de la ortodoxia neoutilitarista tuvo limitaciones inherentes (cf, Kahler, 1990). Los problemas provocados por la implementación de los programas de ajuste estructural y las nuevas dudas acerca si éstos bastaban por sí solos para asegurar un crecimiento futuro llevaron a replantear otra vez el papel del Estado. Hacia fines de la década del '80 comenzó a cristalizar una “tercera ola” de ideas al respecto. Para empezar, analistas como Kahler puntualizaron que las recetas ortodoxas, pese a su desdén por la sensatez de los políticos, contenían la paradójica expectativa de que el Estado (la raíz del problema) sería de algún modo capaz de convertirse en el agente iniciador e instrumentador de los programas de ajuste (o sea, sería la solución). Esta expectativa no carecía por completo de realismo empírico. Como han señalado Waterbury (1992) y otros autores, en la medida en que se acometieron realmente la liberalización, las Privatizaciones y otras medidas asociadas al ajuste estructural, las elites estatales cumplieron un papel de vanguardia en la puesta en marcha de esas medidas. Sin embargo; esto era incompatible con la conducta de apropiación de rentas públicas (rent-seeking bebavior) prevista por la teoría neoutilitasta del Estado. Guste o no guste, el Estado tiene una función central en el proceso de cambio estructural, aun cuando dicho cambio se defina como un ajuste estructural. El reconocimiento de este papel central retrotrae, inevitablemente, a las cuestiones vinculadas con la capacidad del Estado. No se trata meramente de saber identificar las políticas correctas. La aplicación consistente de una política cualquiera, ya sea que apunte a dejar que los precios “alcancen su nivel correcto” o al establecimiento de una industria nacional, requiere la institucionalización duradera de un complejo conjunto de mecanismos políticos; y como argumentó persuasivamente Samuel Huntington en la pasada generación, dicha Institucionalización de ninguna manera puede darse por descontada. A fines de la década del '80, incluso los antiguos bastiones de la ortodoxia, como el Banco Mundial, contemplaban la posibilidad de que los problemas de sus clientes pudiesen derivar, no sólo de la adopción de medidas equivocadas, sino de deficiencias institucionales a ser corregidas únicamente en el largo plazo. La respuesta no está, pues, en el desmantelamiento del Estado sino en su reconstrucción. Una característica de la tercera ola de ideas acerca del Estado y el desarrollo es la admisión de la importancia de la capacidad del Estado, no simplemente en el sentido de la pericia y de la perspicacia de los tecnócratas que lo integran, sino en el sentido de una estructura institucional perdurable y eficaz. Las expectativas optimistas poco realistas sobre el Estado como instrumento del desarrollo, que signaron a la primera ola, fueron exorcizadas, pero también lo fueron las concepciones utópicas según las cuales el Estado debería limitarse a realizar un suerte de patrullaje social con vistas a la prevención de las violaciones cometidas contra los derechos de propiedad, Entre los autores que se ocuparon de los problemas del ajuste, Callaghy (1989: 117, 131-32) es un buen ejemplo de esta tercera ola. En su análisis; parte de la premisa de que la capacidad para abordar determinados problemas, como la estabilización y el ajuste, procede de ciertas Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 características generales difusas del aparato estatal y su vinculo con las estructuras sociales circundantes, y de que éstas, a su vez, son consecuencia de procesos de cambio institucional de largo plazo. El análisis que haremos a continuación intenta ser una contribución a esta tercera ola. Su base empírica no es el examen de la relación entre la capacidad del Estado y la instrumentación exitosa de programas de ajuste estructural. En lugar de ello procura examinar el papel del Estado en los planes de desarrollo previos (la transformación industrial) y trata de suministrar un cuadro analítico de las características institucionales que diferenciaron a los Estados que lograron mayor éxito en esta tarea respecto de los que no lo lograron. No debe suponerse que la estrategia de dar un paso atrás para considerar los anteriores patrones de transformación industrial equivale a afirmar que la definición de las instituciones estatales eficaces es la misma en todos los planes de acción económica. Algunas características institucionales que favorecieron el crecimiento de la industria nacional quizá puedan ser disfuncionales para alcanzar la, estabilización y el ajuste. De todas maneras, existe una correlación elemental entre el desempeño del Estado en un plan de transformación industrial y su desempeño en un plan de ajuste. Los países africanos que no consiguieron crear una industria nacional tampoco consiguieron garantizar el crecimiento con un programa de ajuste estructural. Los países del Este asiático que más éxito tuvieron en la instrumentación de programas de transformación industrial fueron asimismo los más exitosos en cuanto a su modo de abordar los problemas del ajuste. Los países latinoamericanos ocupan un lugar intermedio en lo que atañe a su desempeño en ambos campos. Apreciar esta correlación elemental no significa en modo alguno demostrar que existen importantes rasgos institucionales que facilitan ambas tareas, pero si sugiere que la comprensión de la transformación industrial puede contribuir eventualmente al análisis del papel del Estado en un ajuste exitoso. Esta correlación elemental del desempeño del Estado en distintas tareas indica también que las concepciones neoutilitaristas, según las cuales los requisitos institucionales para poner en práctica las recetas económicas ortodoxas son contrarios a los que demanda el fomento de la industria nacional, son cuestionables. Si a este respecto un mejor fundamento teórico se considera necesario, podría ser útil repasar las perspectiva” institucionalistas clásicas de Weber, Gerschenkron, Hirschman y otros, en lugar de confiar únicamente en el “nuevo institucionalismo”. Aquí emprenderemos tanto una reconsideración conceptual como un análisis histórico comparativo. En primer lugar, examinaré algunas incongruencias de la concepción neoutilitarista del Estado. Luego pasaré revista a algunas ideas provenientes de la literatura clásica del institucionalismo comparativo, en busca, de indicios que pudieran ayudamos a construir un análisis de las estructuras estatales eficaces. La mayor parte de este artículo consiste en un análisis comparativo inductivo de los Estados que tuvieron cierto éxito, centrado 3 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública no en la estabilización y el ajuste de la década del '80, sino más bien en los empeños por promover la transformación industrial en la posguerra. Para ello se examinan varios casos. Se toma al Zaire bajo el gobierno de Mobutu como ejemplo de un “Estado predatorio” casi puro, y se analizan las características del Estado desarrollista a través de tres países del Este asiático: Japón, Taiwán y Corea. Estos ejemplos son luego comparados con dos Estados que alcanzaron un éxito considerable en ciertos sectores y periodos, pero no supieron mantener un desarrollo consistente: Brasil y la India. Finalmente, procuraré extraer algunas enseñanzas de este análisis comparativo y haré ciertas especulaciones acerca de su importancia para los problemas de la estabilización y el ajuste. Perspectivas sobre el Estado La antipatía hacia el Estado como institución tiene muchas raíces, como lo sabe bien cualquiera que alguna vez haya tenido que esperar interminablemente el otorgamiento de una licencia de un organismo burocrático o se haya visto obligado a tratar con un empleado público intransigente. De estas antipatías, así como de las pruebas notorias de desempeño deficiente, se nutrieron los ataques al Estado durante la segunda ola, en cuya génesis también cumplió un rol Importante la evolución de las perspectivas teóricas sobre aquél. Incluso las teorías del desarrollo que privilegian al mercado como institución siempre han reconocido que “la existencia del Estado es esencial para el crecimiento económico” (North, 1981: 20), pero el Estado esencial era un Estado mínimo, “limitado en gran medida, si no íntegramente, a proteger a las personas y sus derechos y propiedades individuales, y a la aplicación de los contratos privados negociados en forma voluntaria” (Buchanan et al., 1980: 9). En su variante neoclásica mínima, se consideraba al Estado una “caja negra” exógena cuyo funcionamiento interno no era un tema propio del análisis económico. Sin embargo, los teóricos neoutilitaristas de la economía política estaban convencidos de que las consecuencias económicas negativas de la acción del Estado eran harto Importantes como para dejar cerrada esa caja negra, para poner al descubierto su modo de operar aplicaron al análisis del Estado “los instrumentos corrientes de la optimización Individual”. La esencia de la acción del Estado radica en el intercambio que tiene lugar entre los funcionarios y sus sustentadores. Los funcionarios requieren, para sobrevivir, partidarios políticos, y éstos, a su vez, deben contar con incentivos suficientes si no se quiere que desplacen su apoyo a otros potenciales ocupantes del Estado. Quienes desempeñan cargos públicos pueden distribuir directamente los recursos con que cuentan entre sus partidarios a través de subsidios, préstamos, empleos, contrataciones o provisión de servicios, o bien apelar a su autoridad para crear rentas públicas destinadas a grupos favorecidos, limitando la capacidad de maniobra de las fuerzas del Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 mercado. Entre las maneras de generar estas rentas se hallan el racionamiento de divisas, las restricciones impuestas al ingreso en el mercado mediante las licencias otorgadas a los productores, y la fijación de aranceles o limitaciones cuantitativas a las importaciones. Los funcionarios pueden asimismo quedarse con una parte de esas rentas para sí. De hecho, se adopta la hipótesis de que “la competencia para ocupar cargos públicos es, en parte, una competencia por las rentas” (Krueger, 1974: 293). Como esta “búsqueda de ganancias directamente improductivas” genera utilidades considerables, se torna menos atractiva la inversión en las actividades productivas en la economía en su conjunto; por lo tanto, disminuyen la eficiencia y el dinamismo. A fin de eludir los efectos nocivos de la acción del Estado éste debería reducir su jurisdicción al mínimo, reemplazando donde sea posible el control burocrático por los mecanismos del mercado. Si bien la gama de funciones estatales que se juzgan susceptibles de pasar a la esfera del mercado varía, hay autores que llegan a especular con la posibilidad de utilizar “premios” y otros incentivos para instar a los “privatistas” y a otros ciudadanos particulares a solventar, al menos parcialmente, los gastos nacionales de defensa (Auster y Silver, 1979: 102). Sería necio negar que la concepción neoutilitarista ha captado un aspecto significativo del funcionamiento de la mayoría de los Estados y tal vez el aspecto predominante en algunos de ellos. La apropiación de las rentas públicas [rent-seeking], conceptualizada de un modo más primitivo como corrupción, siempre ha sido una faceta consabida de la manera de operar de los aparatos estatales del Tercer Mundo. Algunos de éstos consumen el excedente que extraen, alientan a los agentes privados a pasar de las actividades productivas al rent-seeking improductivo y no proporcionan bienes colectivos. La consideración que tienen por sus respectivas sociedades no es mayor que la de un predador por su presa, y puede denominárselos legítimamente Estados “predatorios”. La concepción neoutilitarista podría ser vista como un avance respecto de la visión neoclásica tradicional del Estado como árbitro neutral, dado que reintroduce la política. De hecho, la premisa de que las medidas oficiales “reflejan los intereses creados existentes en la sociedad” retama en parte algunas de las ideas de Marx sobre los sesgos que rigen la política estatal (Colander, 1984: 2). Como explicación de una de las pautas del comportamiento de los funcionarios, que puede o no predominar en determinado aparato estatal, el pensamiento neoutilitarista constituye un aporte útil; pero como teoría suprema monocausal aplicable a los Estados en general, tal como llega a serio en manos de sus más devotos adherentes, el modelo neoutilitarista es controvertible. Para empezar, es difícil entender por qué, si los funcionarios públicos están preocupados ante todo por obtener rentas individuales, no actuarían todos ellos en forma “freelance”. La lógica 5 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública neoutilitarista no nos esclarece mucho acerca del motivo por el cual los funcionarios querrían trabajar en conjunto, como una entidad colectiva. Si postulamos que de alguna manera el Estado resuelve su problema de acción colectiva, no hay razón, dentro de la lógica neoutilitarista, para que quienes monopolizan la violencia se contenten con ser meros vigilantes, y en cambio hay todas las razones posibles para que procuren ampliar los refugios de obtención de rentas públicas [Rental bavens]. En suma, la adhesión estricta a la lógica neoutilitarista torna difícil explicar la existencia misma del Estado, y convierte al Estado vigilante casi en una imposibilidad teórica. Al mismo tiempo, el supuesto neoutilitarista de que las relaciones de cambio son naturales o sea, epistemológicamente anteriores a otras clases de relaciones sociales, no está avalado por la evidencia empírica. Estudios minuciosos de los procesos reales de intercambio (en oposición a los resúmenes analíticos de sus resultados) comprueban que los mercados sólo operan bien cuando están apoyados por otro tiro de redes sociales (Granovetter, 1985). Un sistema eficaz de relaciones de propiedad no es suficiente. El buen funcionamiento del intercambio exige un medio más denso y profundamente desarrollado, que es el de la confianza mutua y los entendimientos culturalmente compartidos, que Durkheim resumió bajo el rótulo, engañosamente simple, de “los elementos no contractuales del contrato”. Para bien o para mal, los mercados están siempre inextricablemente integrados en una matriz que incluye pautas culturales y redes sociales compuestas por lazos individuales polivalentes. En ciertos casos, las relaciones de cambio pueden generarse en una interacción informal; en otros, las organizaciones jerárquicas formales pueden “interiorizar” dichas relaciones (cf. Williamson, 1975). Si a fin de poder operar los mercados deben estar circundados por otras clases de estructuras sociales, entonces los intentos neoutilitraristas de liberar al mercado del Estado tal vez terminen destruyendo los puntales institucionales que permiten el intercambio. Esta era, desde luego, la postura de la tradición clásica de los estudiosos del institucionalismo comparado, quienes destacaban la complementariedad esencial de las estructuras del Estado y del intercambio en el mercado, sobre todo para promover una transformación industrial. Dentro de esta tradición, siempre se vio con ojos críticos la afirmación de que el intercambio es una actividad natural, que sólo exige un mínimo de sustento institucional. Hace cuarenta años, Polanyi (1957: 140) argumentaba: “El camino que lleva al libre mercado fue construido y mantenido gracias a un enorme aumento del intervencionismo controlado, centralmente organizado y permanente”. Según Polanyi, desde el comienzo la vida del mercado quedó entrelazada no sólo con otros tipos de lazos sociales, sino además con las formas y políticas fijadas por el Estado. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 En su examen de las sociedades de mercado consolidadas, Weber llevó aun más lejos esta línea de pensamiento, aduciendo que el funcionamiento de la empresa capitalista en gran escala dependía de que existiera el tipo de orden que sólo puede proporcionar un moderno Estado burocrático, “El capitalismo y la burocracia se encontraron uno al otro y son íntimamente el uno para el otro”, escribió (Weber, 1968: 1395; n. 14), Esta premisa de la existencia de una relación íntima entre ambos se basaba, desde luego, en una concepción del aparato estatal burocrático que era la imagen opuesta de la neoutilitarista. Los burócratas de Weber sólo se preocupaban por cumplir con sus tareas y contribuir a alcanzar los objetivos del aparato en su conjunto. El uso de las prerrogativas del cargo para maximizar los intereses particulares era, según él, un rasgo de formas preburocráticas anteriores. Weber pensaba que el Estado les era útil a quienes operaban en los mercados precisamente porque el proceder de los funcionarios obedecía a una lógica muy distinta que la del intercambio utilitario. La capacidad del Estado para apoyar a los mercados y a la acumulación capitalista dependía de que la burocracia fuese una entidad corporativamente coherente, y de que los individuos viesen en la consecución de las metas corporativas la mejor manera de promover su interés personal. La coherencia corporativa exige que los funcionarios individuales estén aislados, en alguna medida, de las demandas de la sociedad circundante. Este aislamiento, a su vez, se refuerza confiriendo a los burócratas un status distintivo y recompensador. Para la eficacia burocrática también era decisiva la concentración de los expertos, a través del reclutamiento basado en el mérito y las oportunidades ofrecidas para obtener promociones y ascensos en una carrera profesional de largo plazo. En síntesis, según Weber la construcción de un sólido marco de autoridad era un requisito indispensable para el funcionamiento de los mercados. Observadores posteriores ampliaron la visión de Weber sobre el rol del Estado. La capacidad de instrumental las reglas en forma previsible es necesaria pero no suficiente. La obra de Gerschenkron sobre el desarrollo tardío complementa a la de Weber, al centrarse en el aporte concreto del aparato estatal para superar la disyuntiva creada por la escala de la actividad económica requerida para el desarrollo y el alcance efectivo de las redes sociales existentes (Gerschenkron, 1962). Los países de industrialización tardía que enfrentaron tecnologías productivas cuyos requerimientos en materia de capital excedían lo que eran capaces de reunir los mercados privados se vieron forzados a confiar en el poder del Estado para movilizar los recursos necesarios. En lugar de brindar simplemente un entorno adecuado, como en el modelo de Weber, el Estado era ahora el organizador activo de un aspecto vital del mercado. La argumentación de Gerschenkron plantea además otro problema: el de la asunción de riesgos. El eje de las dificultades de los países de desarrollo tardío es que en ellas no existen instituciones que permitan distribuir los riesgos importantes en una amplia red de dueños de capital, y los capitalistas individuales no pueden ni quieren asumirlos. En tales circunstancias, el Estado debe actuar como empresario sustituto. 7 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública Hirschman retorna con mucho más detalle este énfasis en el papel empresarial del Estado como elemento faltante para el desarrollo. Basándose en sus observaciones sobre los países de desarrollo “muy tardío” del Tercer Mundo en el siglo XX, Hirschman sostiene que el capital -en el sentido de un excedente potencialmente invertible- no es el principal ingrediente faltante en los países en desarrollo, sino la capacidad empresarial, o sea, la voluntad de arriesgar el excedente disponible invirtiéndolo en actividades productivas, o en las palabras de Hirschman, “la percepción de las oportunidades de inversión y su transformación en inversiones reales”. Si la clave, como él afirma, está en “inducir las decisiones de maximización”, el rol del Estado implica un alto grado de sensibilidad ante el capital privado (Hirschman: 44). El Estado debe ofrecer incentivos desequilibrantes para instar a los capitalistas privados a invertir, y al mismo tiempo debe estar en condiciones de aliviar los cuellos de botella que generan desincentivos para la inversión. Los Estados que logran éxito en las tareas esbozadas por Gerschenkron y Hirschman, así como en las establecidas por Weber, pueden llamarse legítimamente “desarrollistas”. Ellos extraen excedentes pero también ofrecen bienes colectivos. Fomentan perspectivas empresariales de largo plazo en las élites privadas, aumentando los incentivos para participar en inversiones transformadoras y disminuyendo los riesgos propios de tales inversiones. Es posible que no sean inmunes a la apropiación de las rentas públicas o al uso de una parte del excedente social en beneficio de los funcionarios y sus amistades, y no de la ciudadanía en su conjunto, pero en general las consecuencias de sus actos promueven el ajuste económico y la transformación estructural en lugar de impedidos. La existencia de Estados desarrollistas es ampliamente reconocida. De hecho, según algunos ellos fueron el elemento esencial del desarrollo “tardío” o “muy tardío”. White y Wade, por ejemplo, afirman que “el fenómeno de un 'desarrollo tardío' exitoso […] debe entenderse [...] como un proceso en el cual los Estados desempeñaron un papel estratégico en el dominio de las fuerzas del mercado interno e internacional y en su sujeción al interés económico nacional” (White y Wade: 1). No obstante, la identificación de los rasgos estructurales que permiten a estos Estados ser desarrollistas es más controvertida. En la concepción gerschenkroniana/hirschmaniana la relación entre la capacidad del Estado y el aislamiento (o “autonomía”) es más ambigua que en la perspectiva de Weber o, incluso, en una visión neomaxista. Para que un Estado aislado sea eficaz, deben resultar evidentes la naturaleza del proyecto de acumulación y los medios de instrumentarlo. En un plan de transformación gerschenkroniano o hirschmaniano, la forma de dicho proyecto de acumulación debe descubrirse, casi inventarse, y su puesta en marcha exige establecer estrechas conexiones con el capital privado. Una burocracia al estilo prusiano puede ser muy eficaz para la prevención de la violencia y del fraude, pero el tipo de capacidad empresarial sustitutiva de que habla Gerschenkron o la sutil promoción de la iniciativa privada en la que pone el acento Hirschman exigen algo más que un aparato administrativo aislado y Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 dotado de coherencia corporativa: exige mucha inteligencia, inventiva, dinamismo y bien elaboradas respuestas frente a una realidad económica cambiante. Estos argumentos demandan un Estado más bien enraizado (o encastrado) en la sociedad que aislado. Cualesquiera que sean los rasgos estructurales de la capacidad del Estado, las argumentaciones en favor de su papel central se aplican sobre todo a aquellas situaciones en las que la transformación estructural está a la orden del día. La industrialización (eje de los estudios de caso que a continuación presentaremos) es el ejemplo clásico de este tipo de transformación, pero también el ajuste estructural requiere algo más que un cambio gradual. El contraste entre el Estado predatorio y el Estado desarrollista cobra mayor relieve cuando se planea una transformación. Como señala Callaghy, la existencia potencial de un rol positivo del Estado no genera la necesidad lógica de que se concrete ese potencial. Hay sociedades y economías que “necesitan” Estados desarrollistas pero que no los alcanzan necesariamente, como demuestra bien a las claras el caso del Zaire. Un ejemplo de predación: Zaire Desde que joseph Mobutu Sese Seko tomó el poder en Zaire en 1965, él y un pequeño círculo de allegados que controlan el aparato del Estado hicieron una gran fortuna a partir de los ingresos generados por las exportaciones de la gran riqueza minera del país. En los veinticinco años subsiguientes, el PBI per cápita disminuyó a una tasa anual del 2 %, llevando poco a poco al Zaire hacia el extremo inferior de la escala jerárquica de las naciones del mundo y dejando a su población en una miseria igual o mayor que la que padeció bajo el colonialismo belga (World Bank, 1991: .204). En resumen, Zaire es un ejemplo, propio de un libro de texto, de un Estado predatorio en el cual el afán de la clase política por apropiarse de las rentas públicas convirtió a la sociedad en su víctima. Siguiendo a Weber, Callaghy enfatiza las características patrimonialistas del Estado zaireño, encontrando en él esa mezcla de tradicionalismo y arbitrariedad que según Weber había retrasado el desarrollo capitalista (Callaghy, 1984). En consonancia con el modelo patrimonialista, el control del aparato del Estado está en manos de un pequeño grupo de individuos que mantienen estrechas conexiones entre sí. En el pináculo del poder se encuentra la “camarilla presidencial”, compuesta por “unos cincuenta de los más confiables parientes del presidente, que ocupan los cargos más claves y lucrativos, como los del presidente del Consejo Judicial, la policía secreta, el Ministerio del Interior, la Oficina de la Presidencia, etcétera” (Gould, 1979: 93). Inmediatamente después está la “cofradía presidencial”, un conjunto de personas que no son familiares del presidente pero cuyos puestos dependen de sus lazos personales con éste, con su camarilla y entre sí. 9 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública Uno de los aspectos más irónicos y llamativos del Estado zaireño es el grado en que las relaciones de mercado dominan el comportamiento administrativo -nuevamente, esto es casi unas caricatura de la imagen neoutilitarista sobre el probable funcionamiento de las burocracias generadoras de rentas personales-. Un arzobispo zaireño lo describió así: ¿Por qué en nuestros tribunales la gente sólo hace prevalecer sus derechos cuando puede pagar generosamente a los jueces? ¿Por qué los prisioneros viven olvidados en sus cárceles? Porque no tienen a nadie que pague al juez que maneja sus expedientes. ¿Por qué en los organismos oficiales, por ejemplo en los servicios públicos, se le hace a la gente volver un día tras otro para obtener lo que solicitan? Si no le pagan al empleado, no serán atendidos. (Citado en Callaghy, 1984: 420.). El propio presidente Mobutu caracterizó el sistema más o menos del mismo modo, al decir: “Todo está en venta, todo se compra en nuestro país. Y en este tráfico, tener una tajada de poder público constituye un verdadero instrumento de intercambio, convenible en una adquisición ilícita de dinero u otros bienes” (Young, 1978: 172). A primera vista, el predominio de una ética cabal de mercado podría parecer incompatible con lo que Callaghy (1984) denomina “uno de los primeros Estados absolutistas modernos”, pero en rigor es muy coherente. El personalismo y el pillaje predominantes en la cúspide anulan toda posibilidad de una conducta sometida a normas en los niveles Inferiores de la burocracia. Por otra parte la mercadización del aparato estatal torna casi imposible el surgimiento de una burguesía orientada a la inversión productiva a largo plazo, al socavar la predecibilidad de la acción del Estado. La propia persistencia del régimen podría tomarse como prueba de que Mobutu se las ha ingeniado al menos para edificar un aparato represivo con la mínima coherencia necesaria como para excluir a todo posible competidor, pero no resulta claro que suceda ni siquiera esto. Como dice tajantemente Gould: “La burguesía burocrática debe su existencia al apoyo extranjero que recibió y recibe continuamente” (1979: 93). La ayuda brindada por el Banco Mundial, así como por ciertas naciones occidentales, ha cumplido en ello un papel importante, pero el sine qua non de la permanencia de Mobutu en el poder ha sido la intervención de tropas francesas y belgas en los momentos críticos, como ocurrió en Shaba en 1978 (Hull, 1979). Así pues, Mobutu apenas representa una débil prueba del grado en que puede permitirse que prevalezca la apropiación de rentas públicas sin minar incluso el aparato represivo indispensable para la supervivencia del régimen. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 Zaire corrobora con claridad que no es la burocracia lo que impide el desarrollo, sino la ausencia de un aparato burocrático coherente. El Estado zaireño “cleptopatrimonialista” es una amalgama de personalismo con un aparato administrativo netamente mercadizado. Es precisamente el tipo de Estado dominado por el intercambio que postulan y al que temen los neoutilitaristas, pero lo que genera no es sólo una flagrante apropiación de las rentas públicas e incentivos distorsionados. La debilidad presente en el núcleo del sistema económico-político socava la predecibilidad de las medidas oficiales necesaria para la inversión privada. Además, el Estado no provee siquiera los medios más elementales para el funcionamiento de una economía moderna: vigencia previsible de los contratos, suministro y mantenimiento de la infraestructura, inversión pública en salud y educación. Zaire plantea también ciertos problemas a las concepciones convencionales sobre la importancia de la autonomía estatal para formular estrategias de ajuste y crecimiento que sean coherentes. Por un lado, dado que el Estado, como entidad corporativa, es incapaz de establecer metas coherentes y de instrumentarlas, y dado que las decisiones de política económica están “en venta” para las élites privadas, podría decirse que el Estado carece totalmente de autonomía. Esta falta de autonomía es lo que favorece una generalizada apropiación de las rentas públicas. Sin embargo, al mismo tiempo el Estado zaireño se halla notablemente libre de constricciones sociales. Es autónomo, en el sentido de que no deriva sus objetivos del agregado de los intereses sociales. Esta autonomía no aumenta su capacidad de perseguir metas propias, sino que más bien suprime el control social crítico que podría ejercerse sobre la arbitrariedad del régimen. El caso de Zaire sugiere que es preciso repensar la relación entre la capacidad y la autonomía. Esto se torna aun más evidente si se vuelve la mirada hacia los Estados desarrollistas del Este asiático. Estados desarrollistas Si Estados como el de Mobutu constituían una demostración práctica de las perversiones previstas por las concepciones neoutilitaristas, en los antípodas un conjunto diferente de naciones estaban trazando una historia que confirmaba las expectativas institucionalistas. Hacia fines de la década del '70, el éxito económico de los más Importantes países de industrialización reciente (NIC) del Este asiático, Coreo y Taiwán, era Interpretado cada vez más como una consecuencia de la activa participación del Estado (Amsden, 1979), incluso por observadores de inclinaciones neoclásicas (p. ej., Jones e II, 1980). Los casos del Este de Asia no sólo son importantes para comprender el papel del Estado en el desarrollo, en general, sino además porque sugieren que los sustentos institucionales de los planes previos de transformación industrial de una nación no son Irrelevantes para la ejecución exitosa de un plan de ajuste. Después de todo, estos países son ejemplos paradigmáticos tanto de una veloz industrialización nacional como de un eficaz ajuste a tos cambiantes mercados internacionales. 11 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública El modelo japonés En busca de bases institucionales para cimentar una veloz industrialización, los NIC del Este asiático se apoyaron en el modelo de Estado activo que tenían en la región: Japón. Los análisis del caso japonés brindan un buen punto de partida para comprender al Estado desarrollista. La descripción que ha hecho Chalmers Johnson de la época de oro del Ministerio de Comercio Inter nacional e Industria (MITI) ofrece uno de los mejores cuadros que poseemos sobre el Estado desarrollista en acción (Johnson. 1982). Es particularmente fascinante, pues guarda una nítida correspondencia con lo que podría ser en la práctica una bien elaborada implementación de las ideas de Gerschenkron y de Hirschman. En los años posteriores a la segunda Guerra Mundial, cuando escaseaba el capital, el Estado japonés actuó como sustituto de los mercados de capital pobremente desarrollados, al par que inducía a tomar decisiones de inversión transformadoras. Varias instituciones oficiales, desde el sistema de ahorro postal hasta el Banco Japonés de Desarrollo, cumplieron un rol decisivo en la obtención del indispensable capital de inversión para la Industria. A su vez, el papel central del Estado en el suministro de nuevos capitales permitió que el MITI adquiriese una función básica en la política industrial. Dado que era él el encargado de aprobar los préstamos para inversión del Banco de Desarrollo, las adjudicaciones de divisas con fines industriales y de licencias para importar tecnología extranjera, de establecer concesiones impositivas y de articular los “cárteles de orientación administrativa” con el fin de regular la competencia intraindustrial, el MlTI se bailaba en una excelente posición para “inducir la toma de decisiones maximizadoras”. Johnson ha dicho que el MITI constituyó “sin duda la mayor concentración de talentos de Japón”; algunos considerarán este juicio exagerado, pero pocos podrán negar que hasta una fecha reciente, “los organismos oficiales atraían a los más talentosos graduados de las mejores universidades, y los cargos de alto nivel de estos ministerios han sido y siguen siendo los más prestigiosos del país”. Por lo tanto, el Estado desarrollista japonés presenta a todas luces un aspecto weberiano. Sus funcionarios gozan del particular status que según Weber era esencial para una auténtica burocracia. Siguen una larga carrera en la administración pública, obrando en general de acuerdo con reglas y normas establecidas. Estas características varían un poco según los distintos organismos, pero los menos burocráticos y más clientelistas, como el Ministerio de Agricultura, suelen considerarse como “reductos de una ineficiencia notoria” (Okimoto, 1989, pág. 4). Si Japón confirma los pronunciamientos de Weberen torno de la necesidad de una burocracia meritoria y coherente, también señala la necesidad de dejar atrás tales recetas. Todas las descripciones del Estado japonés destacan lo indispensable que son las redes informales, externas e internas, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 para el funcionamiento del Estado. Las redes internas, sobre todo los gakubatsu o vínculos entre ex condiscípulos de las prestigiosas universidades donde se reclutan los funcionarios, son decisivas para la coherencia de la burocracia. Estas redes informales le brindan la identidad corporativa que, por si sola, la meritocracia no podría darle. El hecho de que la competencia formal, más que los lazos clientelistas o las lealtades tradicionales, sea el principal requisito para ingresar a la red vuelve mucho más probable que el desempeño efectivo sea un atributo valorado por los leales integrantes de los diversos batsu, El resultado es una suerte de “weberianismo reforzado”, en el que los “elementos no burocráticos de la burocracia” refuerzan la estructura organizativa formal, más o menos del mismo modo en que los “elementos no contractuales de los contratos” de Durkheim refuerzan el mercado (Rueschemeyer y Evans, 1985). Más importantes aun son las redes externas que conectan el sector público con el privado. Como dice Chie Nakane, “la red administrativa está entretejida más minuciosamente, quizá, en la sociedad japonesa que en ninguna otra del mundo” (citado en Okimoto, 1989: 170). La política industrial de Japón depende básicamente de los lazos que unen al MITI con los principales industriales. Estos vínculos entre la burocracia y los detentadores del poder privado son reforzados por el generalizado papel de los ex condiscípulos integrantes del MITI, quienes a través del amakudari (el “descenso del cielo” o jubilación temprana) terminan ocupando posiciones claves no sólo en las empresas sino también en las asociaciones industriales y entidades semioficiales que conforman “el laberinto de organizaciones intermedias y de redes informales de las políticas públicas, donde tiene lugar gran parte del desgastante trabajo del logro de un consenso” (ibíd: 155). El carácter central de los lazos externos ha llevado a algunos a afirmar que la eficacia del Estado japonés no deriva “de su capacidad intrínseca, sino de la complejidad y estabilidad de las interacciones que lo ligan a los actores del mercado” (Samuels: 262). Esta perspectiva es un complemento necesario a descripciones como la de Johnson, pero podría sugerir que las redes externas y la coherencia corporativa interna son explicaciones alternativas y opuestas. En lugar de ello, debe verse en la coherencia interna de la burocracia un requisito esencial para la participación eficaz del Estado en las redes externas. Si el MITI no fuese una entidad cohesiva y excepcionalmente idónea, no podría intervenir como lo hace en las redes externas. Si no fuese autónomo, en el sentido de ser capaz de formular de manera independiente sus propios objetivos y de confiar en que quienes deben llevados a la práctica consideren dicha tarea como algo importante para su carrera, tendría poco que ofrecer al sector privado. La relativa autonomía del MITI es lo que le permite abordar los problemas de acción colectiva que entraña el capital privado, ayudando a los capitalistas en su conjunto para que alcancen soluciones que de otro modo serían difíciles de obtener, aun dentro del muy bien organizado sistema industrial japonés. Esta autonomía enraizada es la contrapartida de la incoherente dominación absolutista del Estado predatorio y constituye la clave organizativa de la eficacia del Estado desarrollista. Tal autonomía depende de 13 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública la combinación, en apariencia contradictoria, de un aislamiento burocrático weberiano con una intensa inmersión en la estructura social circundante. El logro de esta combinación contradictoria depende, por supuesto, del carácter históricamente determinado del aparato estatal y de la índole de la estructura social en la que se inserta, como lo ilustra la comparación de Japón con los NICs del Este asiático. Corea y Taiwán En Corea y Taiwán, el Estado presenta una estructura diferente, lo cual se vincula con la diversidad de sus bases sociales de apoyo, sus pautas de organización industrial y sus estrategias de política económica (Tun-jen Cheng, 1987). De todas maneras, los dos países tienen en común ciertos rasgos decisivos. En ambos, las iniciativas que facilitaron la transformación industrial tuvieron sus raíces en una organización burocrática coherente e idónea. Si bien en estos dos NICs del Este asiático el Estado parece ser más autónomo que en Japón, ambos ponen de manifiesto elementos de autonomía enraizada semejantes a los que tanto influyeron en el éxito de Japón. Al comparar la burocracia coreana con la de México, Kim Byung Kook (1987: 101-02) ha señalado que mientras que en este último país aún no se ha institucionalizado un sistema de reclutamiento de funcionarios basado en exámenes de ingreso, este tipo de exámenes meritocráticos fueron aplicados en el Estado coreano desde el año 788 d.C., durante más de un milenio. A pesar de que la historia política de Corea en el siglo XX fue caótica, su burocracia pudo reclutar a sus miembros entre los egresados más talentosos de las mejores universidades. Los datos sobre la selectividad de los Exámenes para Altos Funcionarios Públicos de Corea son casi idénticos a los que presenta Johnson para Japón. A pesar de que entre 1949 y 1980 se multiplicó siete veces la cantidad anual de Ingresos a la función pública; sólo fueron aceptados el 2% de los concursantes (ibíd: 101). Estas pautas similares de reclutamiento fueron acompañadas de la inculcación de una particular cultura corporativa. En su análisis de la Junta de Planificación Económica, por ejemplo, Choi destaca la presencia de la misma confianza mutua y espíritu de cuerpo que según Jonnson caracteriza al MITI (Choi Byung Sun, 1987). Por último, como en Japón, el reclutamiento meritocrático a través de las universidades de más prestigio y la existencia de un fuerte etbos organizativo han generado en Corea la posibilidad de establecer redes interpersonales solidarias dentro de la burocracia, como en el batsu, En su investigación sobre los candidatos que aprobaron el examen para la función pública en 1972, Kim comprobó que el 55 % eran graduados de la Universidad Nacional de Seúl, y que el 40 % de ellos habían obtenido sus títulos secundarios en destacados colegios de esa misma ciudad (Kim Byung Kook: 101). Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 Aunque la burocracia coreana parece un arquetipo, la experiencia de Corea muestra también que no basta con tener una tradición burocrática. En la década del '50, bajo el gobierno de Rhee Syngman, el examen para la función pública fue dejado de lado en gran medida: solo el 4 % de los que ingresaron a cargos de jerarquía lo hicieron a través de dicha prueba. Tampoco los altos funcionarios ascendían por vía del proceso común de promoción interna, sino que los puestos principales eran llenados fundamentalmente mediante “designaciones especiales” de corte político (ibíd.: 101-02). Por supuesto, los nombramientos y promociones burocráticos del Régimen de Rhee eran coherentes con las características de éste. Pese a que hubo cierta industrialización por sustitución de importaciones, fue más bien predatorio que desarrollista. De hecho, la masiva asistencia económica de Estados Unidos contribuyó a financiar un alto grado de corrupción oficial. La dependencia de Rhee de las donaciones del sector privado para financiar su dominio político lo sometió a lazos clientelistas con los empresarios: y no es de sorprender que “la apropiación de las rentas públicas fuese flagrante y sistemática” (Tunjen Cheng, 1987: 200). Sin una profunda y muy elaborada tradición burocrática, no habrían sido posibles ni la reconstrucción de la función pública que emprendió el régimen de Park ni su reorganización de los sectores del gobierno a cargo de la política económica. Sin alguna otra base adicional poderosa para crear cohesión en los cargos más altos del Estado, esa tradición burocrática habría carecido de eficacia. Y sin ambas, habría resultado una tarea vana transformar la relación del Estado con el capital privado. El Estado pudo “recobrar su autonomía” gracias a la ascensión al poder de un grupo de fuentes convicciones ideológicas y estrechos lazos personales y organizativos con aquél (ibíd.: 203). Los oficiales jóvenes que participaron en el golpe de Park Chung Hee tenían en común sus creencias reformistas y sus íntimos vínculos personales, tanto por su experiencia en el servicio como por su pertenencia a redes upo batsu originadas en la academia militar. Aunque la superposición de esta nueva clase de solidaridad organizacional a veces minó a la burocracia civil, por cuanto se nombró a militares para los puestos claves, en general los hombres de armas utilizaron la influencia que les daba su propia solidaridad corporativa para fortalecer disciplinar a la burocracia. Durante el régimen de Park se quintuplicó la proporción de cargos de alto nivel llenados con los que aprobaban el Examen para Altos Funcionarios, y la promoción interna pasó a ser el medio principal de designación de altos funcionarios, con excepción de los puestos de más jerarquía, que se cubrían con nombramientos políticos (Kim Byung Kook, 1987: 101-08), Uno de los rasgos de la revitalización de la burocracia fue la posición comparativamente privilegiada que tuvo un organismo piloto, el Consejo de Planificación Económica (CPE). Encabezado por un vicepremier 15 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública ministro, el CPE fue destinado por Park a constituir un “superorganismo” del área económica (Ibíd: 115). Sus facultades para coordinar la política económica mediante el control del proceso presupuestario se vieron realzadas por mecanismos como el Comité de Consulta de los Ministros de Economía y por el hecho de que sus directivos eran a menudo promovidos a puestos de conducción en otros ministerios. Como el caso de Japón, la existencia de un organismo piloto de esta índole no implica que las políticas sean incuestionadas en el resto de la burocracia. El CPE y el Ministerio de Comercio e Industria (MCI) suelen discrepar en lo tocante a la política industrial, pero la presencia de un organismo cuyo liderazgo en la esfera económica es aceptado permite la concentración de pericia y talento, y otorga a la política económica una coherencia de la que carece en un aparato estatal no tan definidamente organizado. Al asumir el poder el régimen de Park, su objetivo pareció ser más bien lograr un total dominio del capital privado, en lugar de aislarse de él. Se amenazó con iniciar causas judiciales y con realizar confiscaciones; dirigentes de la industria fueron obligados a marchar por las calles en señal de ignominia, como parásitos corruptos. Esto pronto se modificó, cuando Park advirtió que para alcanzar sus metas económicas precisaba contar con la capacidad empresarial y la pericia de los gerentes privados (Kim Eun Mee, 1987; Kim Myoung Soo, 1987). Con el tiempo y sobre todo en la década del '70, los vínculos entre el régimen y los chaebol (conglomerados) más importantes se volvieron tan estrechos que algunos economistas que visitaron el país llegaron a la conclusión que llamar a Corea una “sociedad anónima” era “sin duda una manera más apropiada de describir la situación allí vigente” que llamar “sociedad anónima” a Japón (Mason et al., 1980, citado en Cumings, 1987: 73). Al igual que en Japón, la relación simbiótica entre el Estado y los chaebol se fundaba en que aquél tenía acceso al capital en un medio en el que éste escaseaba. Merced a su capacidad de asignar el capital, el Estado promovió la concentración del poder económico en manos de los chaebol y “orquestó agresivamente” sus actividades (Wade, 1990: 320). Al mismo tiempo, el régimen de Park dependía de los chaebol para realizar la transformación industrial, que era su proyecto primordial y la base de su legitimidad. El carácter enraizado de la autonomía del Estado coreano con Park fue un proceso organizado desde arriba en una medida mayor de lo que lo era el prototipo japonés al carecer de asociaciones intermedias bien desarrolladas y estar centrado en un número mucho menor de empresas. El tamaño y la diversificación de los chaebol principales los tornaron relativamente “abarcadores” en términos sectoriales, de modo tal que el pequeño número de actores no limitó los alcances sectoriales del proyecto común de acumulación (cf. Olson, 1982). No obstante, en el Estado coreano no prevalecieron las mismas relaciones institucionales generalizadas con el sector privado que signaron el sistema del MITI, y nunca escapó totalmente al peligro de que los intereses particulares de las empresas produjeran una regresión en el sentido de la apropiación improductiva de las rentas públicas. Así, al menos, lo percibían los tecnócratas radicalizados del CPE a Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 comienzos de la década del '80, quienes pensaban que ya había llegado la hora de que el Estado comenzase a poner distancia respecto de las pretensiones de los grandes chaebol en materia de recursos (Haggard y Chungin Moon, 1990). Corea representa el caso límite en el cual la Inserción del Estado puede restringirse a unos pocos vínculos con su entorno sin degenerar en la predación particularista. El riesgo opuesto, o sea, la existencia de lazos débiles con el capital privado, que amenazan la capacidad del Estado para obtener toda la información necesaria y para contar con el sector privado en su instrumentación eficaz, está representado por el segundo discípulo prominente del modelo japonés en esta región, Taiwán. En Taiwán, al igual que en Corea, el Estado tuvo un papel central en la acumulación industrial, encauzando el capital hacia inversiones de riesgo, mejorando la idoneidad de las empresas privadas para insertarse en los mercados internacionales y asumiendo directamente funciones empresariales a través de las empresas públicas. También como en Corea, su capacidad para cumplir esta misión dependió en Taiwán de una burocracia weberiana clásica, reclinada sobre la base del mérito y reforzada en grado decisivo por formas organizativas extraburocráticas. Como en el caso del Estado coreano, el régimen del Kuomintang (en adelante KMT) se sustenta en la mezcla de una larga tradición con una transformación espectacular; pero las diferencias en la experiencia histórica de ambos países llevaron a muy distintas pautas de relación con el sector privado y, por ende, a una actitud empresarial muy diferente en el Estado. La transformación sufrida por el Estado al asumir el KMT en Taiwán es tan llamativa como la experimentada en Corea entre los gobiernos de Rhee y de Park. En el continente, el régimen del KMT había sido en gran medida predatorio, agobiado por la apropiación de las rentas públicas e incapaz de impedir que los intereses de los especuladores privados minaran los proyectos económicos oficiales. En la isla, el partido se reestructuró. Liberado de su antigua base de terratenientes, y favorecido por el hecho de que “la mayoría de los miembros más notoriamente corruptos y dañinos” de la élite capitalista no lo siguieron a Chlang Kal Shek a la Isla (Gold, 1986: 59), el KMT pudo replantear totalmente sus vínculos con el capital privado. La que fuera una organización partidaria corrompida y en la que imperaban las luchas de facciones se transformó y llegó a asemejarse al Estado-partido leninista que aspiró a ser desde el comienzo (Tunjen Cheng, 1987), proporcionando así a la burocracia una nueva fuente de cohesión y coherencia organizativas, más poderosa y estable de la que podría haberle brindado por sí sola la organización militar. Dentro de este aparato estatal reforzado, el KMT reunió a una pequeña élite de organizaciones de política económica similares, en cuanto a su pericia y alcances, al MITI de Japón o al CPE de Corea, Actualmente, el Consejo de Planificación y Desarrollo Económico (CPDE) es la encarnación de los conductores de la economía en el área de la planificación. No se trata de un organismo ejecutivo, sino que “en términos de lo que sucede en Japón, se encuentra a mitad de camino entre el MITI y la Agencia de Planificación 17 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública Económica” (Wade, 1990: 198). La Oficina de Desarrollo Industrial (ODI) del Ministerio de Asuntos Económicos está integrada principalmente por ingenieros y técnicos, y asume un papel más directo en las políticas sectoriales. Estos dos organismos, como sus equivalentes de Corea y Japón, han atraído: tradicionalmente a los funcionarios más talentosos y brillantes. El resto del personal tiende a estar constituido por miembros del KMT que a la vez son diplomados de la prestigiosa Universidad Nacional de Taiwán (ibíd., pág. 217). Sin negar la transformación fundamental que sufrió el aparato del KMT, debe repararse en que, al igual que en Corea, la existencia de una antigua tradición burocrática ofreció al régimen los cimientos sobre los cuales pudo edificar. No sólo había en la cúspide una organización partidaria que brindaba cohesión política, sino además una burocracia económica con considerable experiencia gerencial. Por ejemplo, la Comisión de Recursos Nacionales (CRN), fundada en 1932, contaba con un personal de 12.000 miembros en 1944 y manejaba más de un centenar de empresas públicas cuyo capital representaba, en su conjunto, la mitad del capital integrado de todas las empresas chinas. Constituía, dentro del régimen continental, una isla de reclutamiento relativamente basado en el mérito, y sus ex integrantes llegaron a desempeñar un cometido significativo en el manejo de la política industrial de Taiwán. La dura experiencia de ser perjudicados por los intereses particularistas de los especuladores del continente hizo que los líderes políticos del KMT, así como los ex miembros del CRN, abrigaran gran desconfianza hacia el capital privado y adhirieran seriamente a los elementos anticapitalistas de las proclamas ideológicas de Sun Yat Sen. Estas inclinaciones se vieron reforzadas en la práctica por el hecho de que en Taiwán el fortalecimiento de los capitalistas implicó que creciera el poder de una élite privada étnicamente diferenciada y políticamente hostil. No es de sorprender, entonces, que en lugar de transferir las propiedades japonesas al sector privado, como aconsejaban los asesores norteamericanos, el KMT retuviera su control, .generando así uno de los sectores públicos de mayor envergadura en todo el mundo no comunista (Tun-jen Cheng, 1987: 107; Wade, 1990: 302). Lo que sí sorprende es que en Taiwán las empresas del Estado, en contraste con la norma de ineficiencia y el déficit financiero que a menudo se consideran inherentes al funcionamiento de tales empresas, fueran en su mayoría rentables y eficientes (cf. Waterbury, 1992). Estas empresas fueron un factor decisivo del desarrollo industrial taiwanés. Amén del sector bancario, que era estatal (como en la Corea posterior a Rhee), ellas fueron las responsables de la mayor parte de la producción industrial en la década del '50, y luego de una cierta merma en la de 1960, su participación volvió a aumentar en la del '70 (Wade, 1990: 97). Las empresas del Estado son importantes, sobre todo, en las industrias básicas e intermedias. La Acería China, por ejemplo, ha Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 permitido a Taiwán competir en el mercado japonés con las empresas exportadoras de acero de la OCDE y superarías (Bruce, 1983, citado en Wade, 1990: 99). Este sector no sólo ha hecho aportes empresariales directos, sino que ofrece además un medio apto para la capacitación de los directivos económicos del gobierno central. Así pues, en Taiwán la política económica se genera a partir de “una poco comprendida pero aparentemente vigorosa red, que conecta las oficinas económicas del gobierno central con las empresas públicas [y] los bancos estatales” (Wade, .1990: 295). Lo notable, al comparar Taiwán con Corea y Japón, es el grado de ausencia del sector privado taiwanés en las redes de formación de la política económica. Aun cuando la tendencia actual es “expandir e institucionalizar los aportes decisorios de los Industriales, financistas y otros” (ibíd.: 293), el Estado del KMT y el capital privado (principalmente taiwanés) han mantenido relaciones históricas lo bastante distantes como para plantearse si el enraizamiento es realmente, un componente indispensable del Estado desarrollista. Sin duda, el Estado opera con eficacia en Taiwán pese a que los lazos de su red pública privada son menos densos que en las versiones coreana o japonesa del Estado desarrollista. No obstante, no hay que exagerar su falta de inserción, no se encuentra para nada aislado de sector privado, Gold ha señalado los estrechos vínculos entre el Estado y el incipiente sector textil en la década del '50, así como el papel clave de intermediación que cumplió el Estado en la industria de los semiconductores en la del '70. Wade apunta que los funcionarios de la ODI dedican una parte sustancial de su tiempo a visitar empresas, participando en algo muy semejante a la “orientación administrativa” del MITI (Ibíd: 284). En su análisis de las negociaciones entre los productores de materias primas y las empresas de la industria de las fibras sintéticas, da un ejemplo revelador de la íntima interacción del Estado con el capital privado. Si bien en las negociaciones formales participaron sólo la asociación industrial, de integración vertical hacia abajo (la Asociación de Fibras Artificiales), y un monopolio interno (asociación conjunta entre el Estado y la MNC), de integración vertical hacia arriba, los funcionarios estatales intervinieron permanentemente (ibíd: pág. 281) a fin de asegurar .que no corrieran peligro, a raíz de los conflictos privados irresueltos, ni la integración hacia atrás con productos intermedios, ni la competitividad exportadora de los fabricantes de tejidos. Si bien en Taiwán las redes público-privadas informales pueden ser menos densas que en los otros dos países, todas luces son esenciales para la política industrial. Además de definir los límites a los que el enraizamiento puede ser reducido, el caso taiwanés pone de relieve la relación simbiótica entre la autonomía estatal y la preservación de la competencia en el mercado. La función de preservar las relaciones de mercado, propia de la autonomía estatal, es también decisiva en Corea y Japón, pero más notoria en Taiwán (cf. Haggard, 1990: 44-45). 19 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública El mejor ejemplo lo ofrece la evolución de la industria textil (cf. Evans y Chien-kuo Pang, 1987). A comienzos de la década del '50, K. Y. Yin, dejando de lado los consejos de sus asesores económicos formados en Estados Unidos, resolvió que Taiwán debía tener una industria textil propia. El resultado fue el “plan de reorganización textil” que, al proporcionar un mercado seguro y materias primas, minimizó el riesgo empresarial de entrada a dicha Industria y logró atraer el ingreso de capital privado. En esta fase inicial, el Estado brindó apoyo a la manera clásica hirschmaniana, induciendo decisiones de inversión y estimulando la oferta de capacidad empresarial (cf. Gold, 1986: .70; Pang Chien KUO, 1987: 167-69). Este plan de reorganización sólo fue inusual en cuanto al grado de participación del Estado para asegurar la obtención de dicha capacidad; por lo demás, fue muy semejante a las medidas adoptadas por la mayoría de los países latinoamericanos en las primeras fases de su industrialización. Lo extraño fue que el plan de reorganización no se convirtió en instrumento de los empresarios que había generado. En lugar de ello, el régimen del KMT expuso gradualmente a sus “capitalistas de invernadero” a los rigores del mercado, haciendo que las cuotas de exportación dependiesen de la calidad y precio de los bienes, desplazando poco a poco los incentivos hacia las exportaciones y, por último, reduciendo con el tiempo la protección. Así, el Estado pudo favorecer el surgimiento de un mercado libre en vez de la creación de refugios para la obtención de rentas públicas. Sin la autonomía que permitía el poderoso aparato burocrático, habría sido imposible imponer las incomodidades de la libertad de competencia a un conjunto tan confortable de empresarios. Este ejemplo confirma lo dicho antes con respecto al enraizamiento y la autonomía en Japón. Es poco probable que el capital privado, sobre todo si está organizado, en estrechas redes oligopólicas, sea una fuerza política en favor de los mercados competitivos. Además, un Estado que sea el registro pasivo de los intereses. oligopólicos tampoco puede dar a esas empresas privadas lo que ellas no están dispuestas a conseguir por sí mismas. Sólo un Estado capaz de obrar en forma autónoma puede proporcionar este esencial bien colectivo. La inserción es indispensable para la información y la instrumentación, pero sin la autonomía, degenera en un “supercártel” que, como todos los cárteles, apunta a proteger a sus miembros de cualquier cambio en el statu quo. Finalmente, otra característica no menos importante del Estado desarrollista es bien ilustrada por el caso taiwanés. Si bien el Estado taiwanés ha intervenido profundamente en varios sectores, ha sido sumamente selectivo en estas intervenciones. En las palabras de Wade, la burocracia opera allí al modo de un “mecanismo de filtrado”, dirigiendo la atención de los ejecutores de las políticas públicas y del sector privado hacia productos y procesos decisivos para el crecimiento industrial futuro (Wade, 1990: 226). Como el resto de la estrategia del KMT en Taiwán, esta selectividad fue en parte una reacción frente a la experiencia previa en el continente; conociendo los desastres provocados por la hipertrofia del aparato estatal, el KMT estaba Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 resuelto a administrar bien su capacidad burocrática en el nuevo medio. Sin embargo, la selectividad parecería ser un rasgo general del Estado desarrollista. Johnson describe de qué manera el Estado japonés, que había conocido la intervención detallada y directa en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, luego de ésta se limitó a una participación económica estratégicamente seleccionada (Johnson, 1982), y Okimoto llega incluso a decir que en términos de su magnitud global, el Estado japonés podría ser considerado “minimalista” (Okimoto, 1989). La dinámica de los estados desarrollistas A esta altura, ya debe resultar claro cuáles son los rasgos estructurales más salientes del Estado desarrollista. La coherencia corporativa le permite resistir las incursiones de la mano invisible de la maximización individual de los funcionarios; en lo interno, predominan en él las características weberianas. El reclutamiento meritocrático sumamente selectivo y las satisfacciones proporcionadas por una larga carrera burocrática crean adhesión y un sentimiento de coherencia corporativa. Los estados desarrollistas han alcanzado una extraordinaria capacidad administrativa, pero además han limitado sus intervenciones a las necesidades estratégicas de un proyecto transformador, utilizando su poder para imponerse en forma selectiva a las fuerzas del mercado. El agudo contraste entre el carácter burocrático, patrimonialista, del Estado predatorio y la índole más directamente weberiana de los Estados desarrollistas deberla hacer reflexionar a quienes atribuyen la ineficacia de los Estados del Tercer Mundo a su naturaleza burocrática. La falta de una auténtica burocracia estaría más cerca de constituir el diagnóstico correcto. Al mismo tiempo, el análisis de los casos del Este asiático ha puesto de relieve que los elementos no burocráticos de la burocracia pueden ser tanto o más importantes que los elementos no contractuales del contrato (Rueschemeyer y Evans, 1985). Redes informales de honda raigambre histórica o cerradas organizaciones partidarias o militares incrementaron la coherencia de las burocracias del Este asiático. Ya sea que estos lazos se basen en el compromiso con una institución corporativa paralela o en el rendimiento educativo, refuerzan el carácter vinculante de la participación en la estructura de la organización formal, en vez de debilitarlo, como sucede con las redes informales fundadas en el parentesco o en las estrechas lealtades lugareñas dentro del esquema predatorio. Una vez que logra ligar el comportamiento de los funcionarios con la consecución de sus propósitos colectivos, el Estado puede actuar con cierta independencia respecto de las presiones particularistas de la sociedad. Sin embargo, la autonomía del Estado desarrollista difiere totalmente de la dominación absolutista, carente de toda finalidad, propia del Estado predatorio. No se trata de una autonomía relativa, en el sentido estructural marxista de estar constreñido por los requerimientos genéricos de la acumulación de capital, sino que se trata de una autonomía inserta en una serie de lazos sociales concretos, que ligan al Estado con la 21 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública sociedad y suministran canales institucionales para la negociación y renegociación continua de los objetivos y políticas. Para comprender cómo surgió esta feliz combinación de enraizamiento y autonomía, es menester ver al Estado desarrollista en el contexto de una conjunción de factores internos e internacionales. Los Estados desarrollistas del Este asiático iniciaron el período de la posguerra con el legado de una antigua tradición burocrática y una considerable experiencia, previa a la guerra, de intervención económica directa (en Corea y Taiwán bajo el colonialismo japonés). La Segunda Guerra Mundial y sus secuelas hicieron que quedaran en un medio social inusual. Las élites agrarias tradicionales habían sido diezmadas, los grupos industriales estaban desorganizados y descapitalizados, y los recursos externos se canalizaban a través del aparato estatal. El resultado de la guerra -incluida, irónicamente, la ocupación norteamericana de Japón y Corea- incrementó cualitativamente la autonomía de estos Estados frente a las elites privadas internas (cf. Johnson, 1982; Pang Chien Kuo, 1987). La combinación de una capacidad burocrática acumulada a lo largo de la historia y una autonomía generada por la coyuntura los ubicó en una excepcional posición histórica. A la vez, la autonomía del Estado se hallaba limitada por el contexto geopolítico y económico internacional. Estos Estados no eran libres, por cierto, de hacer la historia a su antojo. Si bien ese contexto internacional excluía la expansión militar, generó claras amenazas externas. La expansión económica no sólo era la base para apuntalar la legitimidad, sino también para mantener una capacidad defensiva frente a tales riesgos. La hegemonía norteamericana por un lado y el expansivo comunismo asiático por el otro “no les dejaban muchas opciones más que confiar fundamentalmente en el capital privado como instrumento de industrialización. El entorno conspiraba para generar la convicción de que la supervivencia del régimen exigía una rápida industrialización basada en el mercado. Su pequeño tamaño y su falta de recursos tornaron obvio el papel de la competitividad de las exportaciones para el éxito de la industrialización. La necesidad de industrializarse llevó a estos países a promover el crecimiento del capital industrial nacional. Su excepcional autonomía les permitió manejar (al menos en un principio) la creación de los lazos que ligan al capital con el Estado. De esta conjunción surgió el tipo de autonomía enraizada que signó a estos Estados en los períodos de su más notable crecimiento industrial: un proyecto compartido por un aparato burocrático muy desarrollado y una serie relativamente bien organizada de actores privados capaces de actuar con inteligencia y en forma descentralizada. Ciertos estudios recientes sugieren que la autonomía enraizada no es un rasgo estático del Estado desarrollista. A diferencia de lo que ocurre con el dominio absolutista del Estado predatorio, que parece autofortalecerse, la autonomía enraizada se ha cavado su propia fosa en un grado sorprendente. El propio éxito del Estado desarrollista para estructurar la acumulación del capital Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 industrial ha modificado la naturaleza de las relaciones entre el capital y el Estado. A medida que el capital privado se ha vuelto menos dependiente de los recursos fiscales, el dominio relativo del Estado ha disminuido. La influencia del MITI en la década del '80 no es comparable a la que tuvo en la edad dorada de la década del '50 y comienzos de la siguiente. El chaebol coreano puede hoy apelar directamente al mercado internacional de capitales (Woo jung-en, 1991) y, consecuentemente, la capacidad del Estado para vetar sus proyectos se ha erosionado. Asimismo, a medida que las carreras profesionales en el sector privado se vuelven más gratificantes, ha empezado a desgastarse la capacidad del aparato estatal para convocar la lealtad de los especialistas más talentosos recibidos en las mejores universidades. Por ejemplo, Wade señala que la proporción de licenciados y de doctores que ingresaron a la función pública en Taiwán se redujo sustancialmente, en tanto que aumentó la de los que entran al sector privado (Wade, 1990: 218), lo cual no debe sorprendemos dada la creciente diferencia de sueldos entre el sector público y el privado. Aún está por verse si será posible preservar, frente a estas tendencias, el tradicional esprit de corps de la burocracia y su coherencia corporativa. Lo que es más fundamental, el logro de mejores niveles de vida ha tornado más dificultoso legitimar un proyecto nacional exclusivamente sobre la base de su aporte al crecimiento del PBI. El resurgimiento de las exigencias distributivas, tanto políticas como económicas, no se amolda bien a las estructuras burocráticas y las redes de elite que auspiciaron el proyecto original de acumulación industrial. No hay motivos para suponer que el Estado desarrollista persistirá en la forma en que aquí se lo describe, ni para pensar que si estos aparatos estatales mantuvieran su forma actual podrían satisfacer las metas sociales futuras. Demostraron ser instrumentos formidables para impulsar la acumulación de capital industrial, pero muy probablemente deberían ser transformados si se pretende abordar con ellos los problemas y oportunidades generados por el éxito de su proyecto original. Brasil y la India: casos “intermedios” Una vez establecido el contraste entre la autonomía enraizada de los Estados desarrollistas del Este asiático y el absolutismo incoherente del régimen predatorio del Zaire, ya es hora de ver cómo es dable combinar de diversas maneras elementos procedentes de estos dos tipos ideales a fin de producir resultados que no sean puramente predatorios ni puramente desarrollistas. Brasil y la India suministran amplios ejemplos de la combinación de elementos del tiro ideal desarrollista con características que niegan el aislamiento weberiano y socavan la inserción. 23 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública Ambos Estados han auspiciado una transformación significativa de sus respectivos países. La India, país increíblemente segmentado, con una enorme población agraria que vive en una pobreza desesperante y cuya base de recursos se está desgastando velozmente, logró pese a ello una industrialización considerable y tasas de crecimiento muy respetables en la década del '50 y comienzos de la siguiente; luego de tambalearse en la década del '70, en los '80 el país ha vuelto a crecer con rapidez. Brasil tuvo altas tasas de crecimiento en toda la posguerra y experimentó un milagroso impulso industrializador en la década del '70. El deterioro del “milagro brasileño” en los años '80 minó sus pretensiones de convenirse en un Estado desarrollista, pero Corea bien podría envidiarle los cuantiosos excedentes comerciales que su industria continuaba generando a fines de esa década. Brasil Un cúmulo de estudios históricos y contemporáneos han puesto en claro las diferencias entre Brasil y el tipo ideal de Estado desarrollista. Estas diferencias comienzan con una simple cuestión: el modo en que se obtienen los puestos públicos. Bárbara Geddes ha descrito las facultades inusuales con las que cuenta el ejecutivo para hacer designaciones políticas y la correspondiente dificultad de Brasil para instituir métodos de reclutamiento meritocráticos (Geddes, 1986), Ben Schneider puntualiza que si los primeros ministros japoneses suelen nombrar algunas decenas de funcionarios y los presidentes norteamericanos algunos centenares, los presidentes brasileños nombran millares (Schneider, 1987: 5, 212, 644). No llama la atención entonces, que el Estado brasileño sea famoso como cabide de emprego (fuente de empleo) se pueble sobre la base de las conexiones personales más que de la idoneidad. Las consecuencias negativas de este favoritismo se exacerban por el tipo de carrera profesional que estimula un sistema de este tipo. En lugar de apuntar a beneficios de largo plazo a través de promociones fundadas en un desempeño significativo para su organización, los burócratas brasileños abordan carreras puntuales, signadas por los ritmos de las cambiantes conducciones políticas y el periódico surgimiento de nuevos organismos. En una encuesta realizada en 1987 entre 281 funcionarios brasileños, Schneider comprobó que cambiaban de organismo cada cuatro o cinco años. Dado que los titulares de los cuatro o cinco niveles superiores de la mayoría de las organizaciones son nombrados desde fuera, la adhesión duradera a éstas sólo rinde beneficios limitados y la formación de un etbos y de una pericia útil para el organismo y para la política en cuestión se torna difícil. Hay entonces pocas motivaciones que limiten estrategias orientadas al beneficio individual y político. Imposibilitados de transformar a la burocracia en su conjunto, los dirigentes brasileños se empeñaron en crear “reductos de eficiencia” dentro de la burocracia (Geddes, 1986, pág. 105), modernizando gradualmente el aparato del Estado en lugar de someterlo a una transformación amplia Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 (cf. Schmitter, 1971; Schneider, 1987a: 45). El Banco Nacional de Desarrollo (BNDE), especialmente favorecido por Kubitschek en la década del '50 como instrumento de su desarrollismo, fue hasta hace poco un buen ejemplo de un reducto de eficiencia. A diferencia del resto de la burocracia brasileña, el BNDE brindaba “una clara carrera profesional, con obligaciones vinculadas al desarrollo y a una ética de la función pública” (Schneider, 1987a). En los comienzos de su vida institucional (en 1956), el BNDE inauguró un sistema de exámenes públicos para la incorporación de funcionarios. Se dictaron normas contrarias al rechazo arbitrario de las opiniones de los técnicos del banco por parte de sus superiores. Una sólida mayoría de los directores del BNDE procedía del propio banco, en el cual surgió un nítido esprit de corps (Willis, 1986). Es natural que organismos como el BNDE sean más eficaces para un plan desarrollista que los sectores tradicionales de la burocracia brasileña. De acuerdo con Geddes, los proyectos del Plan de Metas de Kubitschek que estaban bajo la jurisdicción de grupos ejecutivos o de trabajo y con el patrocinio financiero del BNDE cumplieron un 102 % de sus objetivos, en tanto los proyectos a cargo de la burocracia tradicional sólo cumplieron un 32 % (Geddes, 1986: 116). Como el BNDE era una de las principales fuentes de préstamos de inversión a largo plazo, su profesionalismo estimulo a otros sectores a mejorar su desempeño. Tendler (1968) señala, por ejemplo, que la necesidad de competir por sus fondos fue un aliciente notable para el mejoramiento de las propuestos elevadas por las compañías de generación de electricidad de Brasil (cf. también Schneider, 1987a, pág. 143). Por desgracia, los reductos de eficiencia tienen varias desventajas. En la medida en que están rodeados por un mar de normas clientelísticas tradicionales, dependen de la protección personal de los presidentes. Geddes (1986: 97), por ejemplo, traza la crónica de la decadencia en la eficacia del Departamento Administrativo de Servicio Público (DASP), creado por Vargas en 1938 como parte del Estado Novo, cuando dejó de contar con el amparo de éste. Willis (1986) destaca la sujeción del BNDE al apoyo presidencial, tanto en lo tocante a la definición de sus finalidades como a su capacidad para mantener su integridad institucional. El incrementalismo, o reforma por adición, suele dar por resultado una expansión mal coordinada y loma mucho más difícil lograr una selectividad estratégica. Los militares brasileños, que cuando tomaron el poder manifestaron su intención de reducir en 200.000 los cargos públicos, terminaron creando “centenares de nuevos organismos y empresas, muchos de ellos redundantes”. El intento de modernizar por vía de una adición fragmentada mina también la coherencia organizativa del aparato estatal en su conjunto. Al agregar nuevas piezas al conjunto, lo que surge es una estructura cada vez más grande y barroca. El aparato resultante es “segmentado” (Barzelay, 1986), “dividido” (Abranches, 1978) o “fragmentario” (Schneider, 1987a). Es una estructura que no sólo dificulta la coordinación de las políticas públicas, sino que fomenta las soluciones persona listas. 25 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública Así como la estructura interna del aparato estatal brasileño reduce su capacidad para imitar el desempeño de los Estados desarrollistas del Este asiático, la índole de su inserción torna más arduo elaborar un proyecto de transformación industrial en común con las élites industriales. Si bien el Estado brasileño ha sido una presencia permanente poderosa en el desarrollo social y económico del país desde la época de la Colonia, es importante tener presente que, como han destacado Fernando Urichochea, José Murilo de Carvalho y otros, “la eficiencia del gobierno dependió […] de la cooperación de la oligarquía terrateniente” (Uricoechea, 1980: 52). A despecho del peso creciente del capital industrial en la economía, el duradero legado del poder rural sigue plasmando el carácter del Estado. Hagopian argumenta que las élites rurales contemporáneas procuran cada vez más utilizar el Estado como medio para reforzar sus redes clientelistas tradicionales (Hagopian, 1987). Así, en vez de centrarse en su relación con el capital industrial, el Estado ha tenido que lidiar siempre al mismo tiempo con las élites tradicionales amenazadas por la conflictiva transformación de las relaciones de clase rurales. Al mismo tiempo, los vínculos con el capital industrial se vieron complicadas por la temprana y masiva presencia en el mercado interno del capital industrial transnacional. La amenaza de dominación por parte de las empresas transnacionales (en adelante, ET) creó un clima de nacionalismo defensivo y volvió más difícil imponer disciplina al capital nacional. Es mucho más arduo obligar al capital industrial a enfrentarse con el mercado (como hizo K. Y. Yin con la industria textil taiwanesa) cuando el capital transnacional es el probable beneficiario de cualquier borrasca de destrucción creativa. Los problemas provocados por las divisiones en las élites económicas dominantes fueron exacerbados por la naturaleza de las estructuras del Estado. Además, la falla de una estructura burocrática estable impidió establecer vinculas regulares del tipo de una “orientación administrativa” con el sector privado, e impulsó la interacción público-privado por canales individuales. Incluso el régimen militar, que fue el que más posibilidades estructurales tuvo para aislarse de las presiones clientelistas, mostró ser inepto para crear una relación de orientación administrativa con la élite industrial nacional. El régimen era “muy legítimo ante la burguesía nacional, pero no estaba conectado a ésta por ningún sistema bien institucionalizado de enlaces” (Evans, 1982: S-221). En lugar de institucionalizarse, las relaciones se individualizaban, cobrando la forma de lo que Cardoso (1975) llamó “anillos burocráticos”: pequeños grupos de industriales se conectaban con grupos igualmente pequeños de burócratas, por lo común a través de algún funcionario que actuaba como pivote. Como señala Schneider (1987b: 230-31), el carácter personalizado y ad boc de estos enlaces los vuelve poco confiables para los Industriales y arbitrarios en cuanto a sus resultados. Son, en síntesis, lo opuesto del tipo de lazos entre Estado y sociedad que describen Samuels y otros autores en sus análisis del Estado desarrollista. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 En general, esta lectura de la estructura interna y los lazos externos del Estado brasileño es congruente con la queja de Schneider (1987a: 4) en el sentido de que “la estructura y modo de operación del Estado brasileño le impedirán cumplir incluso con las funciones mínimas de gobierno”, No obstante, importa destacar que, pese a estos problemas, el Estado brasileño ha actuado con eficacia empresarial en una variedad de esferas industriales, que sin duda son las que contribuyeron a su crecimiento e industrialización a largo plazo. Como es de suponer, sus éxitos se dieron en las áreas en que las organizaciones estatales relevantes gozaban de una excepcional capacidad y coherencia. A su vez, estas entidades estatales coherentes descansaban en un conjunto más eficaz, institucionalmente hablando, de enlaces con el sector privado, que es precisamente la pauta notoria en los Estados desarrollistas del Este asiático. Un buen ejemplo es el estudio de Shapiro (1988: 57) sobre el papel del Grupo Executivo para a Industria Automobilistica (GEIA) en el establecimiento de la industria automotriz brasileña a fines de la décad3 del '50 y comienzos de la del '60. Concluye esta autora que, en líneas generales, “la estrategia brasileña fue un éxito”, y que la capacidad de planificación y los subsidios otorgados por el Estado a través del GEIA fueron decisivos para inducir las inversiones requeridas. El GEIA obró a manera de un miniorganismo piloto, específico para el sector. Dado que en él se reunían representantes de todos los organismos que necesitaban aprobación para sus planes, “pudo implementar su programa con independencia de la fragmentación en cuanto' a la ejecución de las políticas” que afectaba al Estado en su conjunto (ibíd: 111). Su poder de brindar decisiones predecibles y oportunas fue importantísimo para la reducción del riesgo, en lo tocante a las ET cuyas inversiones se requerían. Además, y también en esto el GEIA se asemejó al Min o el ODI, “desempeñó un papel coordinador crítico entre los fabricantes de piezas y los encargados del montaje” (Ibíd.: 58). El desarrollo posterior de la industria petroquímica mostró una variante aun mis poderosa de autonomía enraizada (Evans, 1981, 1982, 1987). Trebat (1983) afirma que la inversión en la industria petroquímica, liderada por el Estado, ahorró divisas y fue económicamente razonable, teniendo en cuenta los costos de oportunidad del capital que a la sazón prevalecían (Evans, .1981). En el corazón mismo de esta iniciativa se hallaba Petrobrás, la entidad mis autónoma y de mayor coherencia corporativa dentro del sistema de empresas del Estado. Sin embargo, la densa red de lazos establecidos para ligar el sistema de Petrobrás con el capital privado, tanto interno como transnacional, no fue menos decisiva para el explosivo aumento de la capacidad petroquímica de Brasil en la década del '70. 27 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública De estos ejemplos sectoriales emerge una neta diferencia global entre el Estado brasileño y el desarrollista arquetípico. La autonomía enraizada es en él un atributo parcial más que general, limitado a determinados reductos de eficiencia. La perduración de rasgos clientelísticos y patrimonialistas impidió la edificación de una coherencia corporativa al estilo weberiano. A la luz de la compleja y controvertida estructura de la elite brasileña no es de extrañar que la autonomía enraizada siga siendo parcial. La India En la India, el Estado se sitúa, con más ambigüedad aun que en Brasil, en el espacio que existe entre el Estado predatorio y el desarrollista. Su estructura interna, al menos en la cúspide, se asemeja a la norma weberiana, pero sus vínculos con la complicada estructura social del país socava más completamente su capacidad de acción. Sus críticos más rigurosos lo consideran claramente predatorio y afirman que su expansión ha sido tal vez la causa principal del estancamiento de la India (p. ej. Lal, 1988). Otros autores, como Pranab Bardhan (1984), adoptan el punto de vista contrario, aduciendo que la inversión estatal fue esencial para el crecimiento industrial de la India en la década del '50 y comienzos de la del '60, y que el repliegue del Estado y su renuencia a asumir una postura desarrollista más emprendedora fue uno de los factores importantes del crecimiento comparativamente lento del país en las décadas del '60 y el '70. En el momento de la independencia, el Servicio Civil de la India (SCI) constituía la cima de una venerable burocracia y la culminación de una tradición que se remontaba a la época del imperio Mughal (Rudolf y Rudolf, 1987). Sus 1.100 miembros formaban una élite prestigiosa, que suministró el “marco de acero del imperio” durante dos centurias (Taub, 1969: 3). Su sucesor, el Servicio Administrativo de la India (SAl), llevó adelante esa misma tradición. El ingreso a él se produce a través de un examen llevado a cabo en todo el país y que, al menos en el pasado, ha sido tan competitivo como sus equivalentes del Este asiático. Si bien la educación no se centra en una única universidad nacional, como ocurre en esta última región, las redes solidarías se ven reforzadas por el hecho de que cada tanda de reclutas pasan un año juntos en la Academia Nacional de la Administración Pública. A pesar de una honda tradición histórica de sólida burocracia estatal, las tradiciones coloniales heredadas por el SAI no fueron en modo alguno una clara ventaja desde la perspectiva del desarrollo. La asimilación de la cultura imperial y la formación humanística eran criterios decisivos para ser aceptado en el SCI. Aun después de la partida de los ingleses, los exámenes que se toman en el SAI se siguen dividiendo en tres partes: lengua y literatura inglesas, redacción en inglés y conocimientos generales. Por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 supuesto, una persona con buena cultura general podría desempeñarse bien, siempre y cuando las pautas de la carrera administrativa le brindaran la oportunidad de adquirir gradualmente los conocimientos y habilidades técnicos indispensables. Por desgracia, en general no se ofrece esta clase de oportunidades. La carrera administrativa se caracteriza por el mismo tipo de rotación rápida de personal que identifica a la burocracia brasileña. Por ejemplo, los Rudolf informan que los altos ejecutivos de la industria petroquímica se mantienen en un mismo cargo alrededor de quince meses, en promedio (Rudolf y Rudolf, 1987: 34). Amén de los problemas provocados por la propia tradición del SAI, es cuestionable que el “marco de acero” se haya mantenido incólume. Los Rudolf argumentan que ha habido una “erosión de las instituciones estatales” al menos desde la muerte de Nehru (Ibíd., cap. 2). Estudios de campo contemporáneos han comprobado que la corrupción no sólo es endémica sino abrumadora (p. ej., Wade, 1985). La erosión aludida puede deberse en parte a los problemas propios de la burocracia, pero una fuente más grave de dificultad parecerían ser los inconvenientes para establecer conexiones con la estructura social circundante. En un “Estado subcontinental, multinacional” como la India, las relaciones entre el Estado y la sociedad son cualitativa mente más complejas que en el Este asiático (Rudolf y Rudolf, 1987). Dadas las deseconomías de escala inherentes a las organizaciones administrativas, se requeriría un aparato burocrático de extraordinaria capacidad para producir resultados comparables a los que pueden obtenerse en una isla de veinte millones de habitantes [Taiwán] o en una península de cuarenta millones [Corea], Las divisiones de clase, étnicas, religiosas y regionales complican aún más las dificultades administrativas. Desde los tiempos de la independencia, la supervivencia política de los regímenes hindúes ha exigido simultáneamente complacer a una clase terrateniente de poder permanente y a un conjunto sumamente concentrado de capitalistas industriales. Los intereses comunes de los grandes terratenientes y de los millones de “capataces capitalistas” de la campaña dan a este grupo un aplastante peso político (ibíd.). Al mismo tiempo, grandes empresas, como Tatas y Birlas, deben seguir en pie (Encarnation, 1990: 286). Como estas últimas no tienen ningún proyecto de desarrollo en común con los terratenientes, la élite así dividida se enfrenta con el Estado en busca de la obtención de ventajas particularistas. En los términos de Bardhan, componen “una laxa y heterogénea coalición dominante, preocupada por apoderarse desenfrenada y anárquicamente de los recursos públicos. La micropolítica de las interacciones entre el sector público y el sector privado disminuye aun más la posibilidad de que el Estado conduzca un proyecto coherente de desarrollo Históricamente, el veterano funcionario prototípico del SAI era un brahmán anglófilo, cuyas inclinaciones ideológicas apuntaban a un socialismo fabiano. Lo más probable era que los capitalistas privados con que mantenía trato fuesen de una casta inferior, tuviesen diferentes preferencias culturales y una ideología contraria. Si bien estos estereotipos han ido cambiando con el tiempo, aún falta un discurso compartido y una 29 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública concepción común a partir de los cuales pudiera edificarse un proyecto conjunto, y la única alternativa frente al estancamiento hostil parecería ser el intercambio de favores materiales. No hay redes de política que permitan a los especialistas industriales del aparato estatal reunir y difundir información, crear consenso, instruir y persuadir; tampoco hay redes específicas de sectores, comparables a la que liga al capital estatal con el privado en la industria petroquímica brasileña. A diferencia de los Estados desarrollistas, el Estado hindú no puede contar con el sector privado ni como fuente de información sobre el tipo de política industrial que puede tener éxito ni como instrumento efectivo para la puesta en práctica de una política industrial. Sería injusto e incorrecto afirmar que el Estado no ha hecho en la India aporte alguno al desarrollo. Sus inversiones en la infraestructura básica y en los bienes intermedios fueron un elemento trascendental para mantener una tasa respetable de crecimiento industrial en la década del '50 y comienzos de la del '60. Deepak Lal (1988:,237) admite que las inversiones en infraestructura y el aumento de la tasa de ahorro interno, que dependen ambos en gran medada del comportamiento del Estado, fueron “los dos grandes logros de la India posterior a la independencia”. La inversión pública en insumos agrícolas varios, sobre todo en irrigación y fertilizantes, desempeñó un importante papel en el aumento del producto agro pecuario. El Estado invirtió de hecho, aunque no siempre en forma eficiente, en Industrias básicas e intermedias, como la siderúrgica y la petroquímica, y aun en industrias tecnológicamente más azarosas como la de fabricación de equipos eléctricos (Ramamurti, 1987). Lamentablemente, estos logros pertenecen en buena medida al pasado, a la década del '50 y comienzos del '6o. La falta de selectividad de la intervención estatal fue constituyendo una creciente carga para la burocracia y contribuyó a deteriorar las instituciones del Estado. En el periodo de las “licencias, permisos y cuotas” durante el dominio británico se intentó aplicar un minucioso control sobre el volumen físico de producción de una amplia gama de bienes manufacturados (Encarnation, 1990), Al mismo tiempo, el Estado participa directamente en la producción de una gran variedad de artículos, mayor aun que la que intentaron Estados comparativamente expansivos como el brasileño. Las empresas públicas de la India no sólo fabrican computadoras sino también televisores, ha sólo acero sino automóviles. La participación del Estado en el activo de las empresas pasó de una sexta parte a la mitad entre 1962 y 1972 (Encarnation, 1990; 283): y el número de empresas públicas creció de 5 en 1951 a 214 en 1984 (Lal, 1988; 257). Dadas las abrumadoras exigencias que impone la mera tarea de mantener siquiera un grado mínimo de administración pública, la participación no selectiva del Estado se torna simplemente insostenible. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 En relación con Brasil, puede decirse que la India padece un exceso de autonomía y un enraizamiento inadecuado, y que consecuentemente tiene más dificultades para ejecutar el tipo le proyectos sectoriales en que aquí hemos puesto el acento. A la vez, el grado en que el “marco de acero” sigue conservando cierta coherencia residual tal vez explique por qué la India rudo evitar los excesos catastróficos de que fue presa Brasil. Teniendo en cuenta su escala casi continental, podría parecer que Brasil y la India son casos sui generts, de limitada relevancia comparativa; sin embargo, sus respectivos Estados comparten muchos problemas entre sí y con gran número de países en desarrollo de ingresos medios. Sus burocracias, que no son una caricatura patrimonialista de las estructuras weberianas, como ocurre en los Estados predatorios, carecen empero de la coherencia corporativa del tipo Ideal desarrollista. Aún no se ha institucionalizado en ellos un escalafón administrativo coherente que ligue al individuo a las metas corporativas y le permita adquirir la pericia necesaria para desempeñarse con eficacia. La India tiene una estructura organizativa más cabalmente weberiana, pero no posee los lazos internos que podrían permitirle armar un proyecto compartido con los grupos sociales interesados en la transformación. Estos aparatos estatales intermedios, no dotados de una capacidad burocrática bien desarrollada, deben pese a ello hacer frente a estructuras sociales más complejas y divididas. Su idoneidad para Construir un proyecto de industrialización se ve particularmente entorpecida por el poder social permanente de las élites agrarias. En el caso de Brasil, el problema se complica por la importancia histórica de las empresas extranjeras que forman el núcleo del establishment industrial. En el caso de la India, se exacerba a raíz de la divergencia cultural entre los administradores públicos y los capitalistas privados. En ambos países, el Estado ha procurado hacer demasiado, y no fue capaz de seleccionar en forma estratégica un conjunto de actividades acordes a su capacidad. Las exigencias que impone el, conjunto de tareas que se deben abordar, sumadas a esta insuficiencia, se combinan para tornar imposible la autonomía enraizada. Las estructuras del Estado y el ajuste Este análisis comparativo corrobora la idea de que tanto los ejecutores de las políticas públicas como los teóricos pueden verse beneficiados por la “tercera ola” de ideas acerca del Estado y el desarrollo. Los datos comparativos abonan una posición más centrada en la capacidad del Estado como factor importante en la elección de políticas y resultados, y contribuyen a esclarecer las estructuras y procesos que están en la base de dicha capacidad. Más concretamente, este análisis pone en tela de juicio la tendencia a equiparar capacidad con aislamiento, sugiriendo en cambio que la capacidad 31 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública transformadora requiere una mezcla de coherencia interna y de conexiones externas, a la que puede denominarse autonomía enraizada. La primera y más evidente lección que puede extraerse de estos casos es que hay escasez, y no exceso, de burocracia. Este problema no sólo se presenta en las sociedades poscoloniales al sur del Sáhara. Aun en países como Brasil, que cuentan con una oferta relativamente abundante de mano de obra calificada y una antigua tradición de participación estatal en la economía, es difícil encontrar burocracias predecibles, coherentes, weberianas. La percepción común en sentido contrario procede de la tendencia corriente de las organizaciones patrimonialistas a disfrazarse de burocracias weberianas. Abundan los organismos normativos o administrativos, pero la mayoría no tiene la capacidad de perseguir metas colectivas de un modo predecible o coherente, ni el interés de hacerla. Weber confundió a sus sucesores al insistir en que la burocracia arrasaría naturalmente con todas las otras formas sociales que le precedieron. Así como los mercados son menos naturales de lo que pretendía Adam Smith, las burocracias necesitan más cuidado y atención de lo que nos hizo creer Weber. La segunda lección deriva de la primera. La capacidad del Estado para cumplir funciones administrativas y de otra índole debe considerarse un bien escaso. Las primeras concepciones sobre el Estado desarrollista parecían presumir que los recursos imprescindibles para emprender nuevas tareas serían generados de manera automática en el desempeño de las tareas mismas, así como el aumento de las ventas de una empresa genera recursos para su producción futura. La analogía es falsa. La ampliación imprudente de la variedad y cantidad de tareas lleva fácilmente a un círculo vicioso. El ritmo de crecimiento de la capacidad del Estado es más lento que el del aumento de las tareas. Las deseconomías administrativas y organizativas de escala y de alcances hacen que el desempeño empeore. Un desempeño deficiente socava la legitimidad y torna dificultoso reclamar los recursos necesarios para el aumento de la capacidad. La brecha entre la capacidad requerida y la disponible se agranda, hasta que corre peligro Incluso la ejecución eficaz de los deberes del “vigilante nocturno”, en la versión mínima del Estado. Casi todos los Estados del Tercer Mundo procuran hacer más de lo que pueden. El contrastante equilibrio de capacidad y de tareas emprendidas que diferencia a la India y Brasil de los Estados desarrollistas del Este asiático ilustra este punto. Los Estados desarrollistas no sólo han tenido un mayor nivel de capacidad sino que ejercieron una mayor selectividad en las tareas que acometieron. Se centraron en la transformación industrial y sus estrategias de promoción de la industria estaban destinadas a preservar recursos administrativos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 La demanda de selectividad concuerda con los argumentos expuestos en la bibliografía sobre la estabilización y el ajuste. Una de las mayores virtudes de los programas de ajuste es que son muy selectivos en cuanto a la capacidad que exigen. Dado que se centran en la recalibración de un número comparativamente reducido de variables macroeconómicas, obvian la necesidad del masivo aparato regulador que precisan las estrategias menos pro mercado, para no hablar de la construcción institucional requerida cuando se intenta que el Estado asuma un papel productivo directo. Al mismo tiempo, empero, gran parte de la literatura sobre el ajuste abriga sospechas sobre la capacidad del Estado (propia de las perspectivas de la segunda ola); nos referimos al temor implícito de que un aumento de dicha capacidad generará un incremento del papel del Estado y es por ende negativo en sí mismo. El argumento aquí expuesto es muy diferente. Supone que, aunque el Estado acepte abordar un repertorio de tareas más limitado, las demandas de acción estatal superarán su capacidad de realizarlas. Por más que se obre con mayor selectividad, es indispensable reforzar dicha capacidad. La consigna de la hora es la reconstrucción del Estado, no su desmantelamiento. El razonamiento que aquí hemos desarrollado debe distinguirse, asimismo, de las argumentaciones centradas en el aislamiento, comunes en la literatura sobre la estabilización y el ajuste (cf. Haggard y Kaufman, 1992, Introducción). El énfasis en el aislamiento implica que, en ausencia de presiones políticas, los funcionarios técnicamente competentes instrumentarán las decisiones de política económica correctas, y que esas decisiones son base suficiente para que un plan de estabilización y ajuste tenga éxito. La protección de los tecnócratas respecto de los grupos de presión se presenta como el sine qua non de la acción eficaz. Se supone implícitamente que los tecnócratas que ocupan cargos públicos poseen tanto los conocimientos suficientes para adoptar las medidas adecuadas como los incentivos para hacerla. Si el énfasis recae en la coherencia y autonomía corporativas, la argumentación cobra otro tono. Lo que está en juego es entonces una organización autoorientada, que genere suficientes Incentivos como para Inducir a sus miembros a perseguir las metas colectivas y asimilar la información que les permita escoger objetivos que valgan la pena. Tener capacidad significa contar con organizaciones aptas para una acción colectiva sostenida, y no meramente con la libertad para lomar individualmente decisiones que sigan la lógica de la situación económica. Este análisis complementa el que ha efectuado Waterbury (1992) sobre los “equipos de cambio” (changes teams). Waterbury se centró primordialmente en el surgimiento y supervivencia de tales equipos. No obstante, si se proyecta un plan de ajuste para un plazo más largo, debe incorporarse al debate la cuestión de la capacidad del Estado. Una vez; que el equipo de cambio logra la hegemonía, debe 33 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública contar con un aparato para llevar a la práctica la transformación requerida en las políticas. La experiencia de los tecnócratas africanos sugiere que es improbable que un equipo carente de tal aparato puede ser eficaz más allá del corto plazo. A la inversa, la de los NICs del Este asiático ciertamente indica que Weber no estaba del todo desacertado cuando pensaba que la capacidad burocrática era un “bien fungible” o intercambiable para diferentes orientaciones de las políticas públicas. Aparatos que fueron eficaces en la puesta en marcha de una transformación industrial nacional demostraron ser útiles (luego de luchas intestinas de diversa intensidad, sin duda) como instrumentos para la implementación de un plan de ajuste. La autonomía y la coherencia corporativas, así como el aislamiento, pertenecen a la tradición weberiana. El hincapié en el enraizamiento como necesario complemento de la autonomía no sólo contradice la idea de que el aislamiento es el rasgo más importante de la capacidad, sino que además se aleja de una perspectiva weberiana. El enraizamiento constituye una solución diferente frente a la escasez de capacidad. Ella es indispensable debido a que las políticas públicas deben responder a los problemas percibidos por los actores privados y, a la larga, dependen de éstos para su implementación. Una red concreta de lazos externos permite al Estado evaluar, controlar y moldear, prospectivamente y con posterioridad a los hechos, las reacciones privadas ante las iniciativas públicas. Amplia la inteligencia del Estado y vuelve más probable la concreción de sus medidas. Si se admite la importancia del enraizamiento, los argumentos en favor del aislamiento quedan cabeza abajo. Las conexiones con la sociedad civil pasan a ser una parte de la solución en vez de ser una parte del problema. La pregunta obvia es: ¿acaso el enraizamiento redundará en clientelismo, corrupción y socavamiento de la eficacia del Estado? La respuesta radica, fundamentalmente, en que el enraizamiento sólo tiene valor en el marco de la autonomía. En ausencia de un tipo de estructura administrativa coherente, autoorientadora, weberíana, es casi seguro que el enraizamiento tendrá efectos nocivos. Como la mayoría de los casos de fracaso examinados en la bibliografía sobre la estabilización carecían de las estructuras burocráticas indispensables, no es de extrañar que en esa bibliografía se ponga el acento en el aislamiento. Si la subordinación a los lazos clientelistas es el procedimiento administrativo de rutina, lograr un mayor aislamiento es una prioridad legítima. Lo que funciona es la combinación de enraizamiento y autonomía, no cual quiera de éstas por separado. La eficacia de la autonomía enraizada depende de la índole de la estructura social circundante así como del carácter interno del Estado. Como señala Migdal (1988), es poco probable que la conexión de un aparato estatal, aunque sea coherente, con un conjunto fragmentario de detentadores del poder sin interés en la transformación mejore su capacidad para instrumentar un cambio. Como se indicó en el análisis previo de la dinámica histórica de los Estados desarrollistas, el Estado y la estructura social deben estudiarse juntos. Sin apropiados interlocutores privados, tender lazos con la sociedad civil es Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 sin duda una tarea infructuosa, pero en la interacción entre Estado y estructura social el Estado es algo más que un elemento pasivo. La estructura de clases debe considerarse, al menos en parte, como el producto de la acción el Estado. No fue mera coincidencia que en Japón, Corea y Taiwán surgieran grupos empresariales que concretaran la autonomía enraizada. Las clases industriales de los Estados desarrollistas contemporáneos son, en buena medida, resultado de la acción estatal. No tendrían su forma actual si no existiera el Estado, así como éste no podría haber alcanzado sus objetivos sin ellas. En gran parte de la literatura sobre la estabilización, el papel del Estado en la conformación del tipo de capital existente sólo se reconoce en un sentido negativo. Se supone que el Estado puede corromper al capital creando refugios para la obtención de rentas públicas, pero que si no existen distorsiones inducidas por el Estado, el capital nacional reaccionará al modo de los empresarios de Schumpeter, asumiendo riesgos, efectuando inversiones productivas de largo plazo y aprovechando las oportunidades que le ofrecen los mercados internacionales. Si así fuese, bastaría con un aparato estatal aislado, pero como lo sugieren los lamentos del Banco Mundial acerca de la “lenta respuesta de la oferta”, por lo general este supuesto es poco realista. En su mayoría, las incipientes clases industriales requieren un apoyo y participación más activos del Estado, lo cual significa algún tipo de autonomía enraizada en lugar del mero aislamiento. Retornando en forma esquemática el ejemplo dado anteriormente de K. Y. Yin y el plan de organización de la industria textil, podremos dar forma más concreta a estas argumentaciones. La creación de un grupo de empresarios textiles se basó en la existencia de un aparato estatal coherente y autónomo, capaz de asumir la iniciativa. Sin un grupo de capitalistas potenciales el plan no habría logrado éxito, pero sin la iniciativa y apoyo del Estado estos capitalistas potenciales no habrían ocupado ese “nicho” particular de la industria. La segunda etapa, la de exponer a estos nuevos industriales a los vendavales de la competencia Internacional, exigía autonomía en el sentido del aislamiento, como ocurre con los programas de estabilización. Debía lucharse contra las presiones tendientes a preservar un refugio confortable. Pero el proceso tiene una tercera etapa, cuya mejor descripción la ha hecho Wade para el caso de Taiwán (1990). Los empresarios dispuestos a enfrentar el vendaval de la competencia necesitan información, asesoramiento y de vez en cuando un auxilio estratégico para sobrevivir. Esto es también lo que se requiere para estimular la respuesta de la oferta en un programa de ajuste. Lo que hace que esta tercera etapa prospere es el enraizamiento, no el aislamiento. Nuevamente, vemos una confluencia interesante entre estos argumentos y los planteados por Waterbury (1992). Este autor apunta que la configuración “preestructural y de ajuste” de intereses 35 Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública económicos en los casos por él estudiados bien puede resultar menos resistente a las fuerzas en favor del cambio de lo que presumieron los análisis previos sobre las coaliciones tendientes a la apropiación de las rentas públicas. Sin embargo, es evidente que el éxito de un programa de ajuste exige algo más que el colapso de la vieja coalición. En la medida en que los equipos de cambio logran destronar a las élites industriales vigentes, esto es en sí mismo un notable ejemplo del modo en que el Estado remodela las estructuras sociales; pero a medida que transcurre el tiempo: la similitud entre el proyecto de los equipos de cambio de Waterbury y los proyectos aquí descriptos debe aumentar. La reconstrucción de una élite empresarial capaz no sólo de sobrevivir sino de prosperar en un medio más abierto debe ocupar el centro de la escena, y es probable que esta tarea guarde fuerte semejanza con el antiguo proyecto de la transformación industrial. Resta un serio problema con respecto a la noción de enraizamiento, tal como ha sido expuesta aquí. Dado que como base empírica para el desarrollo de este concepto se partió de los Estados exclusionistas del Este asiático, su definición fue demasiado limitada. Pero, en principio, no hay razón por la cual no pudieran construirse con los trabajadores y otros grupos sociales el tipo de redes que vinculan al Estado con el capital en dichos países. Más aun, hay buenos motivos para pensar que en la mayoría de los países esas redes serían indispensables. En el Este asiático, un crecimiento excepcional, no sólo de la producción sino también del salario real, permitió que una modalidad de enraizamiento limitado se presentase como una suerte de hegemonía a lo Gramsci. No es dable prever que otros Estados obtengan iguales resultados. En la mayor parte de las naciones del Tercer Mundo, ni siquiera un ajuste estructural eficaz generaría las tasas de crecimiento del Este de Asia, y en ausencia de dicho crecimiento es más arduo alcanzar la legitimidad. En tiempos difíciles, cuando no es tan sencillo subordinar las cuestiones distributivas a la acumulación, un enraizamiento más amplio, como el descripto por Katzenstein (1985) en su análisis de las pequeñas democracias de Europa occidental, puede ser la apuesta más sensata (Nelson, 1990). No obstante, debe destacarse, también en este caso, que la autonomía enraizada es un concepto relacional. Las estructuras y estrategias del Estado requieren como complemento una contrapartida social. Construir los partidos y movimientos obreros que forman la base de una autonomía enraizada más amplia es un proyecto más complicado que construir una clase industrial al estilo de Schumpeter. A todas luces, la puesta en práctica del diagnóstico que deriva de un análisis comparativo de los Estados y el cambio estructural enfrenta mayores tropiezos que la puesta en práctica de las recetas de la segunda ola. En la medida en que el foco está puesto simplemente en una menor intervención del Estado, los medios y objetivos resultan claros. En contraste con ello, la reconstrucción del Estado es una tarea amorfa y frustrante, un proyecto que puede llevar décadas, si no generaciones enteras. De todas Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Admisión 2011 maneras, el aumento de la capacidad del Estado sigue siendo un requisito de cualquier política económica eficaz, incluido el ajuste estructural sostenido. Pretender lo contrario sería una variante peligrosa de utopismo. Transformar el Estado de modo que deje de ser un problema y se convierta en una solución debe ser el punto central en cualquier plan de acción realista emprendido en los países del Tercer Mundo. 37