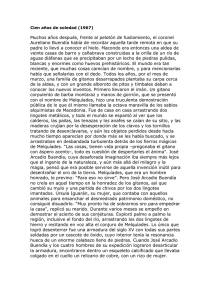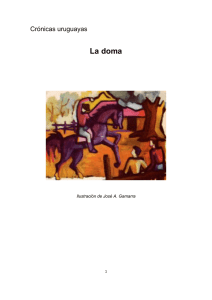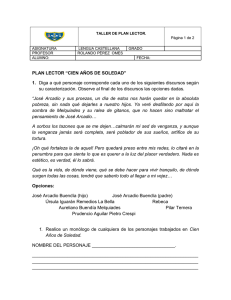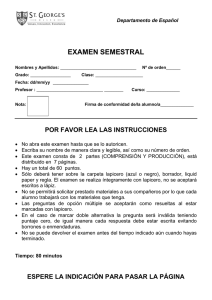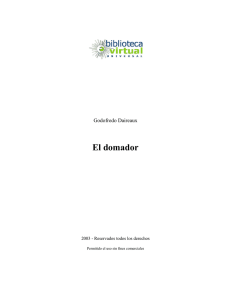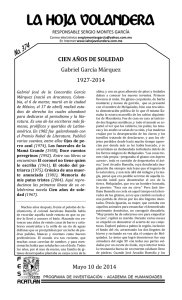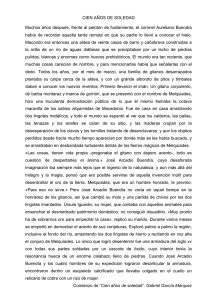antología de textos literarios para 4º eso
Anuncio
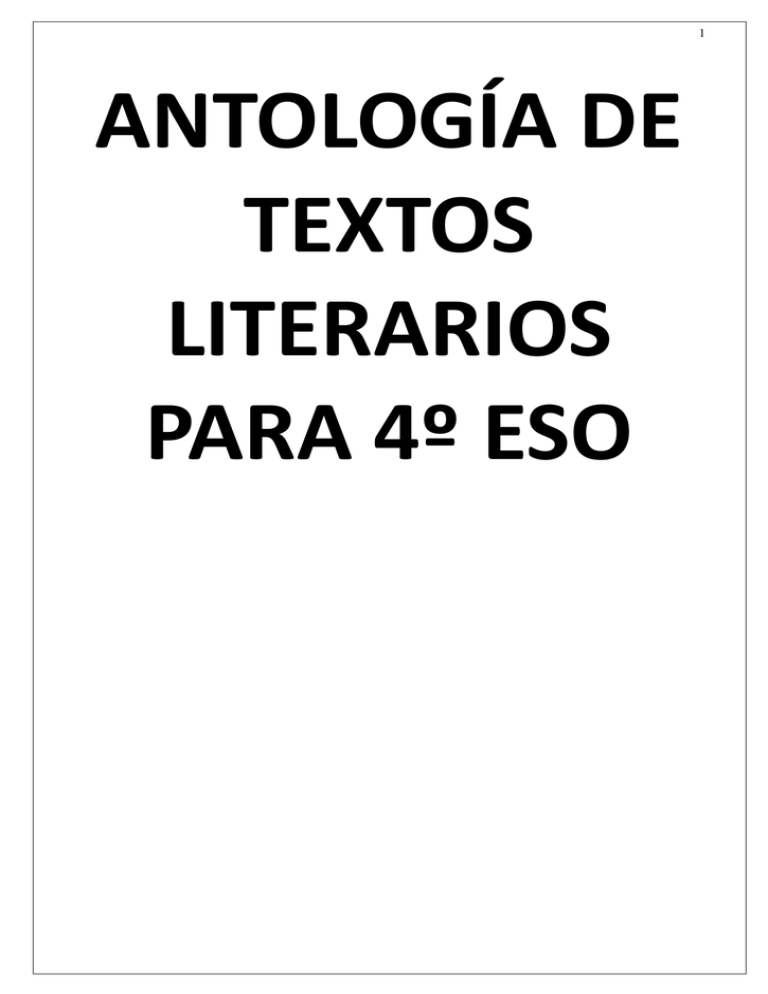
1 ANTOLOGÍA DE TEXTOS LITERARIOS PARA 4º ESO 2 ÍNDICE TEXTO PÁGINA José de Espronceda: Canción del pirata 3 Pereda. La caza del oso. 5 Galdós. La de Bringas. 7 Leopoldo Alas “Clarín”. La Regenta, IX 9 Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa 11 Rubén Darío: Estival 12 Juan Ramón Jiménez: Platero y yo 14 Poemas de Antonio Machado 16 Felipe Trigo. Jarrapellejos 19 Ramón Mª del Valle Inclán: El miedo 24 Pío Baroja: Zalacaín el aventurero 26 Federico García Lorca: Romance sonámbulo 29 Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte 31 Carmen Laforet: Nada 32 Miguel Delibes: El camino 33 Rafael Sánchez Ferlosio: Alfanhuí 35 Manuel Vázquez Montalbán: Los mares del Sur 38 Arturo Pérez Reverte: El capitán Alatriste 40 Ana María Matute: Los chicos 42 Gabriel García Márquez: Cien años de soledad 45 Jorge Luis Borges: El Aleph 48 Julio Cortázar: Instrucciones para subir una escalera (y otros textos) 51 Manuel Mujica Laínez: Narciso 53 Mario Benedetti: Sábado de Gloria 54 Augusto Monterroso: El Eclipse 57 3 Canción del pirata Con diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajel pirata que llaman, por su bravura, el Temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar rïela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul; y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul: «Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra; que yo aquí tengo por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de «¡barco viene!» es de ver cómo vira y se previene a todo trapo escapar; Que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual; sólo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¡Sentenciado estoy a muerte! Yo me río; no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. 4 Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.» 5 LA CAZA DEL OSO. PEREDA No tenía ya duda para Chisco que era «la señora», es decir, la osa, lo que rezongaba en el fondo del antro invisible, respondiendo al latir desesperado de los perros; y la señora con su prole, porque sin este cuidado amoroso ya hubiera salido al estrado para hacernos los honores de la casa. En este convencimiento, se trató en breves palabras, casi por señas, porque no había instante que perder, de si sería más conveniente soltar la perruca que el sabueso-, y acordando lo primero, el bárbaro de Pito, sin oír otras razones, se fue hasta la boca del antro, en el cual metió la cabeza al mismo tiempo que a la perruca. Ésta había desaparecido, algo vacilante e indecisa, hacia la derecha; y no sé cuál fue primero, si el desaparecer la perruca allá dentro o el oírse dos chillidos angustiosos y un bramido tremebundo o el retroceder Pito cuatro pasos del boquetón, exclamando hacia nosotros (yo creo que con regocijo), pero con el arma preparada. -¡Cristo Dios!... ¡Vos digo que aqueyus no son ojus: son dos brasales! Comprendió Chisco al punto de qué se trataba; soltó el sabueso y me mandó a mí que me quedara donde estaba (es decir, como al primer tercio de la cueva, muy cerca del muro de la derecha), pero con el arma lista, aunque sin disparar antes que ellos, y avanzó él hasta colocarse en la misma línea de Chorcos, de manera que sus tiros se cruzaran en ángulo bastarte abierto en el centro del boquerón del fondo. Como toda la prudencia y la reflexión que podía esperarse de aquellos dos rudos montañeses había que buscarla en Chisco, yo no apartaba mis ojos de él, y no podía menos de admirarme al observar que ni en aquel trance de prueba se alteraba la perfecta regularidad de su continente: su mirada era firme, serena y fría, como de ordinario; su color el mismo de siempre, y no había un músculo ni una señal en todo su cuerpo que delatara en su corazón un latido más de los normales; al revés de Pito Saices, que no cabía en su ropa, no por miedo, seguramente, sino por el deleite brutal que para él tenían aquellos lances. Tomando yo por guía de mi anhelante curiosidad la mirada de Chisco, y sin dejar de oír los ladridos de Canelo, apenas metido éste en la covacha, pronto lo vi retroceder, pero dando cara al enemigo, con las cuatro patas muy abiertas, la cabeza levantada y casi tocando el suelo con el vientre. Lo que le obligaba a caminar así no era difícil de adivinar: tras él venía la fiera gruñendo y rezongando; y al asomar al boquerón, no me impidió el frío nervioso que corrió por todo mi cuerpo estimar la exactitud con que Pito había calificado el lucir de los ojos de aquel animalazo: realmente centelleaban entre los mechones lanudos de sus cuencas, como las ascuas en la oscuridad. La presencia nuestra lo contuvo unos instantes en el umbral de la caverna; pero rehaciéndose en seguida, avanzó dos pasos, menospreciando las protestas de Canelo, y se incorporó sobre sus patas traseras. dando al mismo tiempo un berrido y alzando las manos hasta cerca del hocico, como si exclamara: -¡Pero estos hombres que se atreven a tanto son mucho más brutos que yol Al ver que se incorporaba la fiera, dijo a Pito Salces Chisco: -Tú al oju, yo al corazón... ¿Estás? Pues... ¡a una! Sonaron dos estampidos; batió la bestia el aire con los brazos que aún no había tenido tiempo de bajar; abrió la boca descomunal, lanzando otro bramido más tremendo que el primero; dio un par de vueltas sobre las patas, como cuando bailan en las plazas los esclavos de su especie, y cayó redonda en mitad de la cueva con la cabeza hacía mí. Corrí yo entonces a rematarla con otro tiro de mi escopeta; pero me detuvo Chisco, diciéndome mientras cargaba apresurado la suya, igual que hacía Pito por su parte: -Guarde esas balas por lo que pueda suceder. Pa lo que usté desea jacer, con el cachorriyu sobra. No me halagaba mucho aquel papel de cachetero que se me concedía, y casi por caridad; pero con el deseo de poner algo de mi parte en aquella empresa feroz, tan pronta y felizmente rematada, aceptéle de buen grado y hasta sentí muy grande complacencia en ver que con un balín de mi revólver, encajado en el oído de la osa, la habría producido yo las últimas convulsiones de la muerte. Y algo era algo, y otra vez sería más. Pito silbaba y pateaba de gusto en derredor de la fiera mientras cargaba su espingarda. Chisco no se daba todavía por satisfecho a juzgar por lo receloso de sus aires. ¿Qué quedaba allí por hacer? Lo que hizo Chorcos en seguida con su irreflexión de siempre: llamar a Canelo y meterse con él en la cueva desalojada por la osa. ¡Puches!, había que acabar igualmente con las crías... y saber lo que había de la perruca, que ni salía ni «agullaba»... Bueno estaba de entender el caso; pero había que verlo, ¡puches! 6 Por mucha prisa que se dio Chisco en seguir a su camarada para acompañarle, no habiendo podido contenerle con razonamientos, cuando llegó al boquerón ya volvía Pito con la perruca faldera abierta en canal en una mano, en la otra un osezno como un botijo y la escopetona debajo del brazo. Dijo que quedaban otros dos como él, y se volvió a buscarlos, después de arrojar el que traía contra un lastrón del suelo y de entregar a Chisco lo que quedaba de la perruca, para que viéramos él y yo si aquello tenía compostura por algún lado. ¡Puches, cómo le afligía aquella desgracia. La caverna tenía muy poco fondo: se vela bastante en ella con la luz que recibía por la boca, y por eso se hacían muy fácilmente todas aquellas maniobras de Pito. El cual reapareció al instante con las otras dos crías, de la osa, asegurando que no quedaban más que huesos mondados en la cama. Por el aire andaban aún los dos oseznos arrojados por Pito desde la embocadura de la covacha, cuando Canelo salió disparado como una flecha y latiendo hacia la entrada de la cueva grande. Yo, que estaba muy cerca de ella, miré a Chisco y leí en sus ojos algo como la confirmación de un recelo que él hubiera tenido. Observar esto y amenguarse la luz de la cueva como si hubieran corrido una cortina delante de su boca, por el lado del carrascal, fue todo uno. -¡El machu! -exclamó Chisco entonces. Pero yo, que estaba más cerca que él de la fiera y mereciendo los honores de su mirada rencorosa, como si a mí solo quisiera pedir cuentas de los horrores cometidos allí con su familia, sin hacer caso de consejos ni de mandatos, apunté por encima de Canelo, que defendía valerosamente la entrada, y, a riesgo de matarle, disparé un cañón de mi escopeta. La herida, que fue en el pecho, lejos de contenerle, le enfureció más; y dando un espantoso rugido, arrancó hacia mí, atropellando a Canelo, que en vano había hecho presa en una de sus orejas. Faltándome terreno en que desenvolver el recurso de la escopeta, di dos saltos atrás empujando el cuchillo; pero ciego ya de pavor y perdida completamente la serenidad. Desde el fondo de la cueva salió otro tiro entonces: el de la espingarda de Pito. Hirió también al oso, pero sólo le detuvo un momento: lo bastante para que el mozón de Robacío le hundiera la hoja de su cuchillo por debajo del brazo izquierdo hasta la empuñadura. Fue el golpe de gracia, porque con él se desplomó la fiera patas para arriba, yendo a caer su cabeza sobre el pescuezo de la osa, donde le arranqué, con otro tiro de mi revólver, el último aliento de vida que le quedaba. A pesar de ello, los dos mozones volvían a cargar sus escopetas. ¡Para qué, Señor! ¿Era posible que quedara en toda la cordillera ni en todo el mundo sublunar, más osos que los que allí yacían a nuestros pies, entre chicos y grandes, vivos y muertos? Después nos miramos los tres cazadores, como si tácitamente hubiéramos convenido en que era imposible cometer mayores barbaridades que las que acabábamos de cometer, y que solamente por un milagro de Dios habíamos quedado vivos para contarlas. Esta escena muda, que fue brevísima, acabó por echar Pito el sombrero al aire; es decir, por estrellarle contra la bóveda erizada de puntas calcáreas; Chisco hizo lo propio, y yo no quise ser menos que los dos. Luego nos dimos las manos, y juro a Dios que al estrechar la de Chisco entre las mías, latió mi corazón a impulsos del más vivo agradecimiento. ¿Qué hubiera sido de mí sin su empuje sereno y valeroso? Canelo, a todo esto, cuando no se lamía los arañazos, poco profundos, que le rayaban la piel en muchas partes, jadeaba y gruñía, con el hocico descansando sobre sus brazos juntos y tendidos hacia adelante, pero con los ojos clavados en los oseznos, que rebullían entre las asperezas del suelo y charcos de sangre, como gusanos muy gordos, No contaban, por las trazas, más de una semana de nacidos José María de Pereda. Peñas arriba. Ed. Espasa Calpe. Col. Austral. Págs. 159-162 CUESTIONES PREVIAS AL TRABAJO EN CLASE 1ª.- Subraya en el texto las referencias que se refieran al narrador. 2ª.- Dibuja un pequeño plano con la situación de los cazadores y de los osos, así como de la distribución de la caverna. 3ª.- Rodea con un círculo los localismos que indican las peculiaridades lingüísticas de los personajes. 4ª.- Describe brevemente a cada uno de los personajes (2 ó 3 líneas) 5ª.- ¿Qué te parece esta escena de caza? ¿Tendría sentido hoy día? 6ª.- Busca información sobre la situación actual de los osos en la cordillera Cantábrica. 7 LA DE BRINGAS. GALDÓS Ciento veinticuatro escalones tenía que subir don Francisco por la escalera de Damas para llegar desde el patio al piso segundo de Palacio, piso que constituye con el tercero una verdadera ciudad, asentada sobre los espléndidos techos de la regia morada. Esta ciudad, donde alternan pacíficamente aristocracia, clase media y pueblo, es una real república que los monarcas se han puesto por corona, y engarzadas en su inmenso circuito, guarda muestras diversas de toda clase de personas. La primera vez que don Manuel Pez y yo fuimos a visitar a Bringas en su nuevo domicilio, nos perdimos en aquel dédalo donde ni él ni yo habíamos entrado nunca. Al pisar su primer recinto, entrando por la escalera de Damas, un cancerbero con sombrero de tres picos, después de tomarnos la filiación, indicónos el camino que habíamos de seguir para dar con la casa de nuestro amigo. “Tuercen ustedes a la izquierda, después a la derecha... Hay una escalerita. Después se baja otra vez... Número 67.” ¡Que si quieres!... Echamos a andar por aquel pasillo de baldosines rojos, al cual yo llamaría calle o callejón por su magnitud, por estar alumbrado en algunas partes con mecheros de gas y por los ángulos y vueltas que hace. De trecho en trecho encontrábamos espacios, que no dudo en llamar plazoletas, inundados de luz solar, la cual entraba por grandes huecos abiertos al patio. La claridad del día, reflejada por las paredes blancas, penetraba a lo largo de los pasadizos, callejones, túneles o como quiera llamárseles, se perdía y se desmayaba en ellos, hasta morir completamente a la vista de los rojizos abanicos del gas, que se agitaban temblando dentro de un ahumado círculo y bajo un doselete" de latón. En todas partes hallábamos puertas de cuarterones, unas recién pintadas, descoloridas y apolilladas otras, numeradas todas; mas en ninguna descubrimos el guarismo que buscábamos. En ésta veíamos pendiente un lujoso cordón de seda, despojo de la tapicería palaciega; en aquélla un deshilachado cordel. Con tal signo algunas viviendas acusaban arreglo y limpieza, otras desorden o escasez, y los trozos de estera o alfombra que asomaban por bajo de las puertas también nos decían algo de la especial aposentación de cada interior. Hallábamos domicilios deshabitados, con puertas telarañosas, rejas enmohecidas, y por algunos huecos tapados con rotas alambreras soplaba el aire trayéndonos el vaho frío de estancias solitarias. Por ciertos lugares anduvimos que parecían barrios abandonados, y las bóvedas de desigual altura devolvían con eco triste el sonar de nuestros pasos. Subimos una escalera, bajamos otra, y creo que tornamos a subir, pues resueltos a buscar por nosotros mismos el dichoso número, no preguntábamos a ningún transeúnte, prefiriendo el grato afán de la exploración por lugares tan misteriosos. La idea de perdemos no nos contrariaba mucho, porque saboreábamos de antemano el gusto de salir al fin a puerto sin auxilio de práctico y por virtud de nuestro propio instinto topográfico. El laberinto nos atraía, y adelante, adelante siempre, seguíamos tan pronto alumbrados por el sol como por el gas, describiendo ángulos y más ángulos. De trecho en trecho algún ventanón abierto sobre la terraza nos corregía los defectos de nuestra derrota, y mirando a la cúpula de la capilla, nos orientábamos y fijábamos nuestra verdadera posición. -Aquí-dijo Pez, algo impaciente- no se puede venir sin un plano y aguja de marear. Esto debe de ser el ala del Mediodía. Mire usted los techos del Salón de Columnas de la escalera... ¡Qué moles! En efecto, grandes formas piramidales forradas de plomo nos indicaban las grandes techumbres en cuya superficie inferior hacen volatines los angelones de Bayeu. A lo mejor, andando siempre, nos encontrábamos en un espacio cerrado que recibía la luz de claraboyas abiertas en el techo, y teníamos que regresar en busca de salida. Viendo por fuera la correcta mole del Alcázar, no se comprenden las irregularidades de aquel pueblo fabricado en sus pisos altos. Es que durante un siglo no se ha hecho allí más que modificar a troche y moche la distribución primitiva, tapiando por aquí, abriendo por allá, condenando escaleras, ensanchando unas habitaciones a costa de otras, convirtiendo la calle en vivienda y la vivienda en calle, agujereando las paredes y cerrando huecos. Hay escaleras que empiezan y no acaban; vestíbulos o plazoletas en que se ven blanqueadas techumbres que fueron de habitaciones inferiores. Hay palomares donde antes hubo salones, y salas que un tiempo fueron caja de una gallarda escalera. Las de caracol se encuentran en varios puntos, sin que se sepa adónde van a parar, y puertas tabicadas, huecos con alambrera, tras los cuales no se ve más que soledad, polvo y tinieblas. A un sitio llegamos donde Pez dijo: “Esto es un barrio popular.” Vimos media docena de chicos que jugaban a los soldados con gorros de papel, espadas y fusiles de caña. Más allá, en un espacio ancho y alumbrado por enorme ventana con reja, las cuerdas de ropa puesta a secar nos obligaban a bajar la cabeza para seguir 8 andando. En las paredes no faltaban muñecos pintados ni inscripciones indecorosas. No pocas puertas de las viviendas estaban abiertas, y por ellas veíamos cocinas con sus pucheros humeantes y los vasares orlados de cenefas de papel. Algunas mujeres lavaban ropa en grandes artesones; otras se estaban peinando fuera de las puertas, como si dijéramos, en medio de la calle. -¿Van ustedes perdidos? -nos dijo una que tenía en brazos un muchachón forrado en bayetas amarillas. -Buscamos la casa de don Francisco Bringas. -¿Bringas? ... ya, ya sé -dijo una anciana que estaba sentada junto a la gran reja-. Aquí cerca. No tienen ustedes más que bajar por la primera escalera de caracol y luego dar media vuelta... Bringas, sí, es el sacristán de la capilla. -¿Qué está usted diciendo, señora? Buscamos al oficial primero de la Intendencia. -Entonces será abajo, en la terraza. ¿Saben ustedes ir a la fuente? -No. ¿Saben la escalera de Cáceres? -Tampoco. -¿Saben el oratorio? -No sabemos nada. -¿Y el coro del oratorio? ¿Y los palomares? Resultado: que no conocíamos ninguna parte de aquel laberíntico pueblo formado de recovecos, burladeros y sorpresas, capricho de la arquitectura y mofa de la simetría. Pero nuestra impericia no se daba por vencida, y rechazamos las ofertas de un muchacho que quiso ser nuestro guía. -Estamos en el ala de la Plaza de Oriente, es a saber, en el hemisferio opuesto al que habita nuestro amigo dijo Pez con cierto énfasis geográfico de personaje de Julio Verne. Propongámonos trasladamos al ala de Poniente, para lo cual nos ofrecen seguro medio de orientación la cúpula de la capilla y los techos de la escalera. Una vez posesionados del cuerpo de Occidente, hemos de ser tontos sí no damos con la casa de Bringas. Yo no vuelvo más aquí sin un buen plano, brújula... y provisiones de boca. Antes de partir para aquella segunda etapa de nuestro viaje, mirarnos por el ventanón el hermoso panorama de la Plaza de Oriente y la parte de Madrid que desde allí se descubre, con más de cincuenta cúpulas, espadañas y campanarios. El caballo de Felipe IV nos parecía un juguete, el teatro Real una barraca, y el plano superior del comisamento de Palacio un ancho puente sobre el precipicio, por donde podría correr con holgura quien no padeciera vértigos. Más abajo de donde estábamos tenían sus nidos las palomas, a quienes veíamos precipitarse en el hondo abismo de la plaza, en parejas o en grupos, y subir luego en velocísima curva a posarse en los capiteles y en las molduras. Benito Pérez Galdós: La de Bringas. Ed. Cátedra. Págs. 65-69 CUESTIONES PREVIAS AL TRABAJO EN CLASE 1ª.- ¿Dónde se desarrolla el fragmento? Busca una fotografía del edificio al que se refiere y señala en la misma la situación de los aposentos que aparecen en el texto. 2ª.- Dibuja un plano que pudiera ayudar a los personajes a orientarse. 3ª.- ¿Qué motivo lleva a los personajes a recorrer este lugar? 4ª.- ¿Por qué el lugar se ha convertido en un laberinto? 5ª.- Relata con tus palabras la conversación que mantienen con la anciana. 9 Leopoldo Alas “Clarín” La Regenta, IX «Pero no importaba; ella se moría de hastío. Tenía veintisiete años, la juventud huía; veintisiete años de mujer eran la puerta de la vejez a que ya estaba llamando... y no había gozado una sola vez esas delicias del amor de que hablan todos, que son el asunto de comedias, novelas y hasta de la historia. El amor es lo único que vale la pena de vivir, había ella oído y leído muchas veces. Pero ¿qué amor? ¿dónde estaba ese amor? Ella no lo conocía. Y recordaba entre avergonzada y furiosa que su luna de miel había sido una excitación inútil, una alarma de los sentidos, un sarcasmo en el fondo; sí, sí, ¿para qué ocultárselo a sí misma si a voces se lo estaba diciendo el recuerdo?: la primer noche, al despertar en su lecho de esposa, sintió junto a sí la respiración de un magistrado; le pareció un despropósito y una desfachatez que ya que estaba allí dentro el señor Quintanar, no estuviera con su levita larga de tricot y su pantalón negro de castor; recordaba que las delicias materiales, irremediables, la avergonzaban, y se reían de ella al mismo tiempo que la aturdían: el gozar sin querer junto a aquel hombre le sonaba como la frase del miércoles de ceniza, ¡quia pulvis es! eres polvo, eres materia... pero al mismo tiempo se aclaraba el sentido de todo aquello que había leído en sus mitologías, de lo que había oído a criados y pastores murmurar con malicia... ¡Lo que aquello era y lo que podía haber sido!... Y en aquel presidio de castidad no le quedaba ni el consuelo de ser tenida por mártir y heroína... Recordaba también las palabras de envidia, las miradas de curiosidad de doña Águeda (q. e. p. d.) en los primeros días del matrimonio; recordaba que ella, que jamás decía palabras irrespetuosas a sus tías, había tenido que esforzarse para no gritar: «¡Idiota!» al ver a su tía mirarla así. Y aquello continuaba, aquello se había sufrido en Granada, en Zaragoza, en Granada otra vez y luego en Valladolid. Y ni siquiera la compadecían. Nada de hijos. Don Víctor no era pesado, eso es verdad. Se había cansado pronto de hacer el galán y paulatinamente había pasado al papel de barba que le sentaba mejor. ¡Oh, y lo que es como un padre se había hecho querer, eso sí!; no podía ella acostarse sin un beso de su marido en la frente. Pero llegaba la primavera y ella misma, ella le buscaba los besos en la boca; le remordía la conciencia de no quererle como marido, de no desear sus caricias; y además tenía miedo a los sentidos excitados en vano. De todo aquello resultaba una gran injusticia no sabía de quién, un dolor irremediable que ni siquiera tenía el atractivo de los dolores poéticos; era un dolor vergonzoso, como las enfermedades que ella había visto en Madrid anunciadas en faroles verdes y encarnados. ¿Cómo había de confesar aquello, sobre todo así, como lo pensaba? y otra cosa no era confesarlo». «Y la juventud huía, como aquellas nubecillas de plata rizada que pasaban con alas rápidas delante de la luna... ahora estaban plateadas, pero corrían, volaban, se alejaban de aquel baño de luz argentina y caían en las tinieblas que eran la vejez, la vejez triste, sin esperanzas de amor. Detrás de los vellones de plata que, como bandadas de aves cruzaban el cielo, venía una gran nube negra que llegaba hasta el horizonte. Las imágenes entonces se invirtieron; Ana vio que la luna era la que corría a caer en aquella sima de obscuridad, a extinguir su luz en aquel mar de tinieblas». «Lo mismo era ella; como la luna, corría solitaria por el mundo a abismarse en la vejez, en la obscuridad del alma, sin amor, sin esperanza de él... ¡oh, no, no, eso no!». Sentía en las entrañas gritos de protesta, que le parecía que reclamaban con suprema elocuencia, inspirados por la justicia, derechos de la carne, derechos de la hermosura. Y la luna seguía corriendo, como despeñada, a caer en el abismo de la nube negra que la tragaría como un mar de betún. Ana, casi delirante, veía su destino en aquellas apariencias nocturnas del cielo, y la luna era ella, y la nube la vejez, la vejez terrible, sin esperanza de ser amada. Tendió las manos al cielo, corrió por los senderos del Parque, como si quisiera volar y torcer el curso del astro eternamente romántico. Pero la luna se anegó en los vapores espesos de la atmósfera y Vetusta quedó envuelta en la sombra. La torre de la catedral, que a la luz de la clara noche se destacaba con su espiritual contorno, transparentando el cielo con sus encajes de piedra, rodeada de estrellas, como la Virgen en los cuadros, en la obscuridad ya no fue más que un fantasma puntiagudo; más sombra en la sombra. Ana, lánguida, desmayado el ánimo, apoyó la cabeza en las barras frías de la gran puerta de hierro que era la entrada del Parque por la calle de Tras-la-cerca. Así estuvo mucho tiempo, mirando las tinieblas de fuera, abstraída en su dolor, sueltas las riendas de la voluntad, como las del pensamiento que iba y venía, sin saber por dónde, a merced de impulsos de que no tenía conciencia. 10 Casi tocando con la frente de Ana, metida entre dos hierros, pasó un bulto por la calle solitaria pegado a la pared del Parque. «¡Es él!» pensó la Regenta que conoció a don Álvaro, aunque la aparición fue momentánea; y retrocedió asustada. Dudaba si había pasado por la calle o por su cerebro. Era don Álvaro en efecto. CUESTIONES PREVIAS AL TRABAJO EN CLASE 1ª.- Subraya en el texto las frases que se refieren al marido de Ana. 2ª.- Coloca en dos columnas los aspectos positivos y negativos de la situación de Ana. ¿Qué balance obtienes? 11 Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa En el esconce de la cocina, una mesa de roble denegrida por el uso, mostraba extendido un mantel grosero, manchado de vino y grasa. Primitivo, después de soltar en un rincón la escopeta, vaciaba su morral, del cual salieron dos perdigones y una liebre muerta, con los ojos empañados y el pelaje maculado de sangraza. Apartó la muchacha a un lado el botín y fue colocando platos de peltre, cubiertos de antigua y maciza plata, un mollete enorme en el centro de la mesa y un jarro de vino proporcionado al pan; luego se dio prisa a revolver y destapar tarteras, y tomó del vasar una sopera magna. De nuevo la increpó, airadamente, el marqués: -¿Y los perros, vamos a ver? ¿Y los perros? Como si también los perros comprendiesen su derecho a ser atendidos antes que nadie, acudieron desde el rincón más oscuro, y, olvidando el cansancio, exhalaron famélicos bostezos, meneando la cola y husmeando con el partido hocico. Julián creyó al pronto que se había aumentado el número de canes, tres antes y cuatro ahora; pero al entrar el grupo canino en el círculo de viva luz que proyectaba el fuego, advirtió que lo que tomaba por otro perro no era sino un rapazuelo de tres a cuatro años cuyo vestido, compuesto de chaquetón acastañado y calzones de blanca estopa, podía desde lejos equivocarse con la piel bicolor de los perdigueros, con quienes parecía vivir el chiquillo en la mejor inteligencia y más estrecha fraternidad. Primitivo y la moza disponían en cubetas de palo el festín de los animales, entresacado de lo mejor y más grueso del pote; y el marqués, que vigilaba la operación, no dándose por satisfecho, escudriñó con una cuchara de hierro las profundidades del caldo, hasta sacar a luz tres gruesas tajadas de cerdo, que fue distribuyendo en las cubetas. Lanzaban los perros alaridos entrecortados, de interrogación y deseos, sin atreverse aún a tornar posesión de la pitanza; a una voz de Primitivo, sumieron de golpe el hocico en ella, oyéndose el batir de sus apresuradas mandíbulas y el chasqueo de su lengua glotona. El chiquillo gateaba por entre las patas de los perdigueros, que, convertidos en fieras por el primer impulso del hambre no saciada todavía, le miraban de reojo, regañando los dientes y exhalando ronquidos amenazadores; de pronto, la criatura, incitada por el tasajo que sobrenadaba en la cubeta de la perra Chula, tendió la mano para cogerlo, y la perra, torciendo la cabeza, lanzó una feroz dentellada, que, por fortuna, sólo alcanzó la manga del chico, obligándole a refugiarse más que de prisa, asustado y lloriqueando, entre las sayas de la moza, ya ocupada en servir caldo a los racionales. Julián, que empezaba a descalzarse los guantes, se compadeció del chiquillo, y, bajándose, le tomó en brazos, pudiendo ver que, a pesar de la mugre, la roña, el miedo y el llanto, era el más hermoso angelote del mundo. -¡Pobre! -murmuró cariñosamente-. ¿Te ha mordido la perra? ¿Te hizo sangre? Dónde te duele, ¿me lo dices? Calla, que vamos a reñirle a la perra nosotros. ¡Pícara, malvada! Reparó el capellán que estas palabras suyas produjeron singular efecto en el marqués. Se contrajo su fisonomía, sus cejas se fruncieron, y arrancándole a Julián el chiquillo con brusco movimiento, le sentó en sus rodillas, palpándole las manos, a ver si las tenía mordidas o lastimadas. Seguro ya de que sólo el chaquetón había padecido, soltó la risa. -¡Farsantel -gritó-. Ni siquiera te ha tocado la Chula. Y tú ¿para qué vas a meterte con ella? Un día te come media nalga, y después lagrimitas. ¡A callarse y a reírse ahora mismo! ¿En qué se conocen los valientes? Diciendo así, colmaba de vino su vaso y se lo presentaba al niño, que, cogiéndolo sin vacilar, lo apuró de un sorbo. El marqués aplaudió: -¡Requetebién! ¡Viva la gente templada! -No, lo que es el rapaz..., el rapaz sale de punto -murmuró el abad de Ulloa. -¿Y no le hará daño tanto vino? -objetó Julián, que sería incapaz de bebérselo él. -¡Daño! Sí, buen daño nos dé Dios -respondió el marqués con no sé qué inflexiones de orgullo en el acento-. Déle otros tres, y ya verá... ¿Quiere usted que hagamos la prueba? -Los chupa, los chupa -afirmó el abad. CUESTIONES PREVIAS AL TRABAJO EN CLASE 1ª.- Intenta deducir por el contexto el significado de las siguientes palabras: mollete, vasar, tasajo, inflexiones. 2ª.- Dibuja el plano de la cocina y la posible colocación de los personajes y los perros. 12 I La tigre de Bengala con su lustrosa piel manchada a trechos, está alegre y gentil, está de gala. Salta de los repechos de un ribazo, al tupido carrizal de un bambú; luego a la roca que se yergue a la entrada de su gruta. Allí lanza un rugido, se agita como loca y eriza de placer su piel hirsuta. La fiera virgen ama. Es el mes del ardor. Parece el suelo rescoldo; y en el cielo el sol inmensa llama. Por el ramaje oscuro salta huyendo el canguro. El boa se infla, duerme, se calienta a la tórrida lumbre; el pájaro se sienta a reposar sobre la verde cumbre. Siéntense vahos de horno: y la selva indiana en alas del bochorno, lanza, bajo el sereno cielo, un soplo de sí. La tigre ufana respira a pulmón lleno, y al verse hermosa, altiva, soberana, le late el corazón, se le hincha el seno. Contempla su gran zarpa, en ella la uña de marfil; luego toca, el filo de una roca, y prueba y lo rasguña. Mírase luego el flanco que azota con el rabo puntiagudo de color negro y blanco, y móvil y felpudo; luego el vientre. En seguida abre las anchas fauces, altanera como reina que exige vasallaje; después husmea, busca, va. La fiera exhala algo a manera de un suspiro salvaje. Un rugido callado escuchó. Con presteza volvió la vista de uno a otro lado. Y chispeó su ojo verde y dilatado cuando miró de un tigre la cabeza ESTIVAL surgir sobre la cima de un collado. El tigre se acercaba. Era muy bello. Gigantesca la talla, el pelo fino, apretado el ijar, robusto el cuello, era un don Juan felino en el bosque. Anda a trancos callados; ve a la tigre inquieta, sola, y le muestra los blancos dientes; y luego arbola con donaire la cola. Al caminar se vía su cuerpo ondear, con garbo y bizarría. Se miraban los músculos hinchados debajo de la piel. Y se diría ser aquella alimaña un rudo gladiador de la montaña. Los pelos erizados del labio relamía. Cuando andaba, con su peso chafaba la yerba verde y muelle, y el ruido de su aliento semejaba el resollar de un fuelle. Él es, él es el rey. Cetro de oro no, sino la ancha garra, que se hinca recia en el testuz del toro y las carnes desgarra. La negra águila enorme, de pupilas de fuego y corvo pico relumbrante, tiene a Aquilón: las hondas y tranquilas aguas, el gran caimán; el elefante, la cañada y la estepa; la víbora, los juncos por do trepa; y su caliente nido, del árbol suspendido, el ave dulce y tierna que ama la primer luz. Él la caverna. No envidia al león la crin, ni al potro rudo el casco, ni al membrudo hipopótamo el lomo corpulento, quien bajo los ramajes de copudo baobab, ruge al viento. Así va el orgulloso, llega, halaga; corresponde la tigre que le espera, y con caricias las caricias paga, en su salvaje ardor, la carnicera. Después, el misterioso tacto, las impulsivas fuerzas que arrastran con poder pasmoso; 13 y, ¡oh gran Pan! el idilio monstruoso bajo las vastas selvas primitivas. No el de las musas de las blandas horas suaves, expresivas, en las rientes auroras y las azules noches pensativas; sino el que todo enciende, anima, exalta, polen, savia, calor, nervio, corteza, y en torrentes de vida brota y salta del seno de la gran Naturaleza. II El príncipe de Gales va de caza por bosques y por cerros, con su gran servidumbre y con sus perros de la más fina raza. Acallando el tropel de los vasallos, deteniendo traíllas y caballos, con la mirada inquieta, contempla a los dos tigres, de la gruta a la entrada. Requiere la escopeta, y avanza, y no se inmuta. Las fieras se acarician. No han oído tropel de cazadores. A esos terribles seres, embriagados de amores, con cadenas de flores se les hubiera uncido a la nevada concha de Citeres o al carro de Cupido. El príncipe atrevido, adelanta, se acerca, ya se para; ya apunta y cierra un ojo; ya dispara; ya del arma el estruendo por el espeso bosque ha resonado. El tigre sale huyendo, y la hembra queda, el vientre desgarrado. ¡Oh, va a morir!... Pero antes, débil, yerta, chorreando sangre por la herida abierta, con ojo dolorido miró a aquel cazador, lanzó un gemido como un ¡ay! de mujer... y cayó muerta. III Aquel macho que huyó, bravo y zahareño a los rayos ardientes del sol, en su cubil después dormía. Entonces tuvo un sueño: que enterraba las garras y los dientes en vientres sonrosados y pechos de mujer; y que engullía por postres delicados de comidas y cenas, como tigre goloso entre golosos, unas cuantas docenas de niño tiernos, rubios y sabrosos. Rubén Darío: Estival 14 Juan Ramón Jiménez: Platero y yo PAISAJE GRANA LA cumbre. Ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales, que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde se agria, vagamente enrojecido; y las hierbas y las florecillas, encendidas y transparentes, embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va, manso, a un charquero de aguas de carmín, de rosa, de violeta; hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él; y hay por su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Se dijera, a cada instante, que vamos a descubrir un palacio abandonado… La tarde se prolonga más allá de sí misma, y la hora, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable… —Anda, Platero… LA FANTASMA La mayor diversión de Anilla la Manteca, cuya fogosa y fresca juventud fue manadero sin fin de alegrones, era vestirse de fantasma. Se envolvía toda en una sábana, añadía harina al azucenón de su rostro, se ponía dientes de ajo en los dientes, y cuando, ya después de cenar, soñábamos, medio dormidos, en la salita, aparecía ella de improviso por la escalera de mármol, con un farol encendido, andando lenta, imponente y muda. Era, vestida ella de aquel modo, como si su desnudez se hubiese hecho túnica. Sí. Daba espanto la visión sepulcral que traía de los altos oscuros; pero, al mismo tiempo, fascinaba su blancura sola, con no sé qué plenitud sensual... Nunca olvidaré. Platero, aquella noche de septiembre. La tormenta palpitaba sobre el pueblo hacía una hora, como un corazón malo, descargando agua y piedra entre la desesperadora insistencia del relámpago y del trueno. Rebosaba ya el aljibe e inundaba el patio. Los últimos acompañamientos —el coche de las nueve, las ánimas, el cartero— habían ya pasado... Fui, tembloroso, a beber al comedor, y en la verde blancura de un 15 relámpago, vi el eucalipto de las Velarde —el árbol del cuco, como le decíamos, que cayó aquella noche—, doblado todo sobre el tejado del alpende... De pronto, un espantoso ruido seco, como la sombra de un grito de luz que nos dejó ciegos, conmovió la casa. Cuando volvimos a la realidad, todos estábamos en sitio diferente del que teníamos un momento antes, y como solos todos, sin afán ni sentimiento de los demás. Uno se quejaba de la cabeza, otro de los ojos, otro del corazón... Poco a poco fuimos tornando a nuestros sitios. Se alejaba la tormenta... La luna, entre unas nubes enormes que se rajaban de abajo arriba, encendía de blanco en el patio el agua que todo lo colmaba. Fuimos mirándolo todo. Lord iba y venía a la escalera del corral, ladrando loco. Lo seguimos... Platero, abajo ya, junto a la flor de la noche que mojada, exhalaba un nauseabundo olor, la pobre Anilla, vestida de fantasma, estaba muerta, aún encendido el farol en su mano negra por el rayo. EL ALJIBE Míralo; está lleno de las últimas lluvias, Platero. No tiene eco, ni se ve, allá en su fondo, como cuando está bajo, el mirador con sol, joya policroma tras los cristales amarillos y azules de la montera. Tú no has bajado nunca al aljibe, Platero. Yo, sí; bajé cuando lo vaciaron, hace años. Mira; tiene una galería larga, y luego un cuarto pequeñito. Cuando entré en él, la vela que llevaba se me apagó y una salamandra se me puso en la mano. Dos fríos terribles se cruzaron en mi pecho cual dos espadas que se cruzaran como dos fémures bajo una calavera... Todo el pueblo está socavado de aljibes y galerías, Platero. El aljibe más grande es el del patio del Salto del Lobo, plaza de la ciudadela antigua del Castillo. El mejor es este de mi casa, que, como ves, tiene el brocal esculpido en una pieza sola de mármol alabastrino. La galería de la iglesia va hasta la viña de los Puntales, y allí se abre al campo, junto al río. La que sale del hospital nadie se ha atrevido a seguirla del todo, porque no acaba nunca... Recuerdo, cuando era niño, las noches largas de lluvia, en que me desvelaba el rumor sollozante del agua redonda que caía, de la azotea, en el aljibe. Luego, a la mañana, íbamos, locos, a ver hasta dónde había llegado el agua. Cuando estaba hasta la boca, como está hoy, ¡qué asombro, qué gritos, qué admiración! ... Bueno, Platero. Y ahora voy a darte un cubo de esta agua pura y fresquita, el mismo cubo que se bebía de una vez Villegas, el pobre Villegas, que tenía el cuerpo achicharrado ya del coñac y del aguardiente... 16 (RETRATO) Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero; mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido —ya conocéis mi torpe aliño indumentario—, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno; y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos, y escucho solamente, entre las voces, una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada: famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo —quien habla solo espera hablar a Dios un día—; mi soliloquio es plática con este buen amigo 17 que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Antonio Machado: Campos de Castilla, 1912. (A UN OLMO SECO) Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido. ¡El olmo centenario, en la colina que lame el Duero! Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, 18 con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta; antes que rojo en el hogar, mañana, ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino; antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas; antes que el río hacia la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Antonio Machado: Páginas escogidas, 1917. 19 Felipe Trigo JARRAPELLEJOS. (Capítulo IX) ORIENTACIONES PARA LA LECTURA El texto de Felipe Trigo desarrolla el momento en el que descubren el embarazo de Pura, la hija del alcalde. En el texto se ve la falta absoluta de profesionalidad y de conocimientos de Barriga, el médico del pueblo, que no ha sabido detectar un embarazo de ocho meses en la joven. Han llamado a Carrasco, otro médico a quien Barriga desprecia porque no sabe escribir versos. También asistimos al estupor de la madre de Pura, María del Carmen, al enterarse de la noticia. Vemos la reacción de la madre al enterarse de que el padre de la criatura es un pastor y los esfuerzos por ocultar esa circunstancia para que su hija se case con Gil, un primo con quien quiere concertar un buen matrimonio. El texto muestra el ambiente de la clase alta del pueblo, su vida a espaldas de la realidad, la reacción de unos personajes más atentos a salvaguardar unas apariencias que a afrontar las cosas, en definitiva, una forma de vivir en una mentira permanente, escondiendo el verdadero significado de las acciones y de las palabras, para mantener una posición social de privilegio. Difícil el acceso al cuarto y a la cama. En ésta, y tocada de nívea cofia que espiritualizaba más su eucarística belleza de angelito, hallábase Pura asistida por el simpático dolor de todas las amigas. Muda y resignada, el susto vigilante de sus ojos se acentuó al ver llegar a los doctores. Tuvo un impulso de gritar, de escapar, y la paralizó el espanto. Don Roque la acarició llorando y haciendo llorar a las muchachas: -Tonta, tonta, nenina... ¡no te apures! Mas como aquella especie de perro fosco que era Carrasco, apenas tomado el pulso y examinadas las pupilas, de un tirón echó abajo la colcha, don Roque, y aun Fabián, creyéronse en el trance de ausentarse, ahorrándole rubores a la ruborosísima criatura. Antes, el enternecido párroco la dio dos besos en la frente. Quedó al aire el vientre de Purita. Carrasco lo palpaba. ¡Caramba!... Sin querer, y según lo iba examinando... ¡caramba, sí, caramba! acudíale a la mente lo que tiempo atrás quiso maliciarse por el pueblo, de embarazo... Prominente, globular, a pesar de estar la chica de espaldas, el médico buscaba en vano la sensación liquida de ola... -Es extraño, colega -comenzó por manifestarle a Barriga, que con aire superior y donjuanesco esperaba, timándose con Dulce-. Vea: duro, duro en masa, aquí, y aquí...; falta total de la circulación venosa supletoria y de la proyección del ombligo... Además..., ¡caramba, sí, caramba!... paño, negro todo esto. «¡Qué idiota!» -pensó el pulcro compañero. Delicado él, jamás trataba de este modo a sus enfermas, y especialmente si eran señoritas. Nada de descubrirlas: las ropas por encima y en paz y aun diciéndolas poesías de Bécquer, que hiciéselas olvidar el reconocimiento. Así ellas y las madres le llamaban. Grosero, en cambio, burro de «nativitate», Carrasco acababa de levantarle a Pura la camisa hasta el pescuezo, ahuyentando pudorosas a las otras. ¡Creeríala en estado de preñez, el animal! Querría confirmarla el paño en los... ¡Diablo, pues sí! tuvo que concederle Barriga..., en los pezones, en los pezones, aureolados de moreno como si se los hubiesen untado de betún. Y todavía, a una presión de Carrasco, ¡oh!... aquellos negros pezones de los blancos senos pequeñitos... dieron leche... ¡Leche! ¡Era indudable!... Barriga se iba quedando de una pieza. Las amigas de Purita, vueltas, se acogían a los rincones. Y Purita, muda, siempre muda, con los ojos muy abiertos, seguía las impávidas maniobras de Carrasco. El cual, encarado con doña María del Carmen, inquirió: -¿Qué tiempo lleva de... enferma? -Siete meses. Desde mayo. -¡Ocho, mejor! -amplió Carrasco, como para sí mismo; y añadió: -Señora, deberían salir las jóvenes: necesito llevar mis exploraciones más a fondo. Desfilaron las jóvenes a esta sola indicación, una a una, silenciosas. Orencia se quedó. El expedito médico tiró de estetoscopio, auscultó el vientre centímetro a centímetro... sonrió al fin e invitó al atónito colega a escuchar en un determinado punto. -¿Qué oye? -¿Soplos? ¿La porta, quizás? -Latidos. El corazón. -¿En la barriga? -El del feto, naturalmente. «El del feto», ¡ah!... frase ya inteligible para Orencia y doña María del Carmen, empezaron a inquietarse. -¿Cómo del... feto? 20 Carrasco no atendió. En la fiebre de su pista, y manejando a la azoradísima rubita tal que a una muñeca, practicaba el tacto vaginal. Un dedo, dos, tres... no encontró dificultades; y el hocico de tenca, alto en el fondo, largo y permeable, hasta dejar tocar a su través las fontanelas, la cabeza de un muchacho. Bien. Se fue al lavabo y se lavó. Luego se encaminó a la puerta, avisándole a Barriga: -¡Venga, que hablemos! Sino que, loco de asombro y de angustia, Barriga se había lanzado también a reconocer a la inmóvil de terror, a la dejada casi en manifiesto, sin acción para cubrirse y sin que nadie la cubriera; y doña María del Carmen, guiándole, varió el camino de Carrasco, por un falsete, hacia la sala. -¡Oh, niña, niña! -hubo de reprochar Barriga amargamente, apenas comprobaron sus dedos, por aquellas vastas amplitudes, lo innegable-. ¡Qué manera de engañarme! ¡Qué manera de mentir! La niña lanzó un agudísimo alarido, y convulsa esquivó a un lado su horror de descubierta, recogiéndose toda lateralmente entre los brazos. Barriga, sin mirar siquiera a Orencia, que en su mudo estupor le interrogaba; por huir del bochorno de ella, ya que la impiadosa tierra no se abriera y le tragase, pasó al salón. Iba como imbécil. Flaqueábanle las piernas. Don Roque, que estaba allí, porque allí se habría quedado antes buscándole un refugio a sus congojas, duro, resurgido en trabucaire, formaba con Carrasco y la dueña de la casa un grupo de tragedia. Pendiente ésta y aquél de algo que Carrasco habría empezado a insinuarles, y para cuya total manifestación aguardaría a Barriga, Carrasco, al verle, prosiguió: -No, no hay nada que operar, ¿no es cierto, compañero?... por suerte o por desgracia. La cosa se resolverá sola en quince o veinte días. Señora, don Roque..., me es sensible decirlo, pero es mi obligación: trátase... de un embarazo. -¡De un... un...! -Embarazo, sí, señora. De ocho meses. -¡Qué barbaridad! Habría gritado sus protestas la madre, contra el bruto irreverente. Habríale echado don Roque a puntapiés; porque, a la noticia, a la calumnia aquella, y tratándose del ángel de su alma, el hombre de puños y mal genio acabó de aparecer, súbito y completo... Sólo que la lívida estupefacción de ambos fijábase en Barriga, pidiéndole, exigiéndole la inmediata y científica corroboración de sus enojos... y ¡oh! Barriga, todavía más lívido, con la mirada en la alfombra, callaba como un muerto. -¡¡Embarazada!! -le acosó el párroco, con idéntica fulmínea cólera que si él fuese el responsable. Y el acosado, que al último tesón de sus orgullos en desastre midió instantáneo la oportunidad de sostenerle desesperadamente a Carrasco lo contrario, viendo cuán inútil fuera, pues no se trataba de defender con floridas oratorias el gato, por ejemplo, de una escarlatina ante la liebre de un sarampión, sino de algo que bien pronto saliendo al mundo pondría en evidencia de carne y hueso una criatura..., resignose a suspirar: -¡Sí!... ¡Purita me ha estado engañando!... ¡Nos ha engañado a todos! El mortal silencio de la angustia que se produjo, lo aprovechó Carrasco para partir, con su triste triunfo, de la sala y de la casa. -María..., María del Carmen -increpó ahora don Roque con amarga y digna cólera a la pobre consternada- ¿me puedes explicar..., me puede usted explicar lo que sucede? Un gemido de la infeliz, desplomada como muerta en el sofá, y auxiliada inmediatamente por don Roque, ocasionó una nueva confusión, que el mismo Barriga halló propicia para escapar con su bochorno, con su espantosísima derrota... Pudo, pues, al poco el pundonoroso sacerdote hablarle con franca y espartana escuetez a su querida: -¡Adiós!... ¡Adiós, María del Carmen!... ¡No has sabido velar por la inocencia de mi hija! Otro sollozo, más hondo, la respuesta: -¡Ya te decía yo, María del Carmen, que tu sobrino Gil era un granuja y demasiado cándida la niña! ¡Ya te advertía que nuestra pobre niña no estaba en edad para noviazgos!... ¡Ahora..., adiós, adiós..., mujer! Vuelta en sí a un palmetazo de revés en la frente, que fue un disimulado bofetón, preguntó la atribulada: -¿Te vas? ¿Adónde vas? -¡Adonde no volváis a verme! ¡Me arrojan de esta casa la deshonra y la vergüenza! Y ejecutivo, terciados los manteos, avanzó y desapareció por una puerta de escape como un dios augustamente doloroso, como un negro Júpiter con teja. Doña María del Carmen, una mano crispada al corazón, y la otra conteniendo la sofocación de la garganta, quedose unos minutos contemplando la espantosa magnitud de la catástrofe. «Preñada del mono de Gil..., la mona aquella de la niña... Roque, justamente desengañado y sorprendido..., resuelto, acaso, a modificar el testamento, a negarle a la idiota sinvergüenza su caudal..., y Gil, el sobrino, negándose quizá a casarse en cuanto la supiese sin dinero... ¡Ah! ¡Y para esto había sacrificado ella su vida entera con Roque!...» Alzada por la cólera, fue como un tigre al falsete, abrió, entró, y sin fijarse en que Fabián, atraído por los gritos, por la salida de Orencia y por las fugas de los médicos, había llegado a la alcoba y contemplaba, sin poder hacerla hablar, a la chiquilla..., de buenas a primeras la agarró por el pelo, volviéndola y arrancándola la cofia, y le asestó en plena cara asustada y lamentable, descompuesta, que parecía la de una agonizante o la de una grave accidentada, una bofetada a todo vuelo que hízola sangrar en seguida de la nariz y de los labios. 21 -¡Toma! ¡Indecente! ¡Indecente!... Iba a insistir, y el marido retúvola del brazo. -¡No, no, déjame, que la mato a esta indecente!... ¡que la cuelgo!... ¡que va a soltar aquí mismo el crío y los bofes por la boca!... ¡Déjame, déjame, Fabián! Al tumulto, algunos rezagados asomaron por la puerta, no atreviéndose a pasar. Claro es que la bizarra nueva había corrido por la casa; disparada Orencia hacia la suya, las señoras, los señores, las amigas, sobre todo, de la hipócrita, la iban imitando. Únicamente en el pasillo quedaban las mujeres pobres de la vecindad, los guardias, los serenos... Media hora después, no había ningún extraño en casa del alcalde. Este, en su despacho, con la frente abrumada en una mano, filosóficamente absorto en la consideración de la deshonra de su nombre, y pensando escribirle conminativamente a Gil; las dos criadas, en la cocina, fregando platos y comentando perversamente divertidas el tragicómico suceso; Purita en la cama, curada de la hemorragia de la nariz por el barbero, y doña María del Carmen, por último, a solas con el rigor de su fracaso educativo, en el lecho de otra alcoba. Puertas cerradas. Un silencio y una oscuridad como del abandono de una muerte. Mujer de altas diplomacias, que creía el mundo sometido a sus arbitrios, que todo había tenido que resolverlo siempre en su hogar, por encima de aquel listo tonto marido juerguista y jugador, lleno de desaprensiones, se tiró de pronto del lecho, vestida como estaba, a fin de enviarle a Gil Antón un telegrama concebido en esta forma: «Ven primer tren. Urgentísima tu presencia para asunto grave que puedes suponerte.» Directamente, sí, con el sobrino. Llegar mañana, él; casarlos pasado... y no haber dejado durar sino cuarenta y ocho horas el escarnio de esta bomba de indecencia por el pueblo. Prescindía de jefes ni músicas que pudiesen retener al muchacho en una academia militar; prescindía, asimismo, de consultarle nada previamente al padre de Gil, a su viudo y paralítico primo hermano de don Antonio. Sin embargo, antes de redactar el telegrama, quiso celebrar con la dichosa niñita una conferencia en que sustituyera los golpes por la mesura del hablar y el enterarse... Llegó a la puerta del cuarto, la abrió con calma, cerrándola por dentro en seguida, a pasador..., y así que hubo de verla la aterrada maltratada, se recogió a un rincón liada entre las ropas, en otra vuelta y otro convulso brinco de su cuerpo... (…) Llegó a la puerta del cuarto, la abrió con calma, cerrándola por dentro en seguida, a pasador..., y así que hubo de verla la aterrada maltratada, se recogió a un rincón liada entre las ropas, en otra vuelta y otro convulso brinco de su cuerpo... -No, hija, no -trató la madre duramente digna de calmarla, sentándose en la butaquilla de los pies-; no es ya cuestión de retorcerte el gañote como a un pájaro, por más que lo merezcas; es cuestión de que me cuentes, de que me informes; de que me digas ¡cochinos! ¡sinvergüenzas!... si al menos, para este trance, que deberíais tener los dos bien descontado, Gil se encuentra dispuesto a restituirte un poco, y sin pérdida de tiempo, los decoros, con la boda. No respondía la rubita; los hombros al aire, deshecho el pelo, de espaldas a la mamá, recorríanla de arriba abajo eléctricos estremecimientos. -¿Lo teníais dispuesto así? Silencio. Doña Inés tuvo que insistir, armada, durante un largo cuarto de hora, de paciencia; explicándola que era indispensable ¡so bruta! conocer la actitud de ellos, la actitud de él, al objeto de calcular la rápida eficacia del telegrama que iba a ponerle...; metiéndola, por último, y como anuncio de otros mayores, a ser preciso, un puñetazo en el ijar...; y sólo entonces el tímido angelito se giró más a la pared y quedose boca abajo al contestar en una suerte de gemido: -No; no tenía nada dispuesto. Él no sabe nada. -¿Cómo? ¿Que... él no sabe nada? ¿Quién? ¿Gil?... ¿De qué no sabe nada? Volvía la trémula chiquilla a su hermetismo. Volvía la diplomática experta a irritarse de estas burdas diplomacias en que, a disculpa del respeto ruboroso hacia la madre, pretenden escudarse todas las que maldito si se ruborizaron con el novio, y otros dos puñetazos de aviso, esta vez en las costillas, hiciéronla exclamar, al tiempo que lloraba y sollozaba: -¡Mamá, mamá, por Dios!... ¡Si es que me da muchísima vergüenza! -¡So puerca! ¿Y dónde te la dejaste con Gil? ¿Dónde él se la dejó? Súbito y nuevo puñetazo, previniendo necias dilaciones de silencio. -¡No, no! ¡Él no, mamá! -¡Ah! ¡Él no!, ¿verdad?... Un santo, y tú otra santa. Si ya te decía yo que no me fío de santos que mean en la pared; que son ciertos los refranes, y «entre santa y santo, pared de cal y canto»... Y, claro, la santa ahora, al cielo la barriga, por don de santidad, y el santo ni lo sabe... Pero, vaya, venga, ¿qué es lo que no sabe? ¿Quieres explicármelo, hija mía? -Pues... no sabe... ¡oh! Cubriose Pura el rostro con las manos, mas no lloraba ya. -¡Habla! ¡Habla! -Pues... no sabe... 22 -¿Qué? ¿Que estás para parir? ¿Que fueses a parir... ¡marrana!... porque él te aconsejara y ambos esperaseis un aborto haciendo con la historia del agua que el memo de Barriga te pinchase? -¡No, no! ¡No me aconsejó eso! Gil... no sabe que yo... Sobrecogiola el bochorno, agotándola la voz, y se la devolvió la madre a la simple indicación de otro «metido». -¡...que yo estaba... como estoy! -¿Cómo, «como estás»? ¿Embarazada? ¿Que no sabe que estás embarazada? -No. No, él... no tiene la culpa. ¡Demonio! Doña María del Carmen se levantó, afirmándose en sí misma, como quien está viendo un precipicio por delante y la enseñan otro por detrás. La dichosita niña, que ya iba parlando con menos miedo, había dicho esta nueva enormidad ingenuamente. Nada de que se disculpara, nada de negar su situación; sino, de un modo simple y llano..., afirmar, al parecer, que... el embarazo era de otro. ¡¡Demonio!! La contempló la madre, sin atreverse más a golpearla, considerándola ya como una suerte de monstruo superior que estuviese por encima de sus iras, y... en casi admiradora, en casi compañera, demandó: -Pero... ¡desdichada! Si no es eso... de tu novio... ¿de quién es? -¡Ah, mamá, mamá! -tornó a lamentarse Pura, ganada y conmovida por aquel tono confidente-. ¡Si es que me da mucha vergüenza de decírtelo! Breve y menos difícil el final de la penosa conferencia, bien que alternada por nuevos llantos de la joven y ayudada por algún último «metido» de nudillos de mamá, Pura, poniéndose las manos sobre el rostro en los pasajes escabrosos y esquivando las costillas, estrechada, cada vez más acosada a descarnadísimas preguntas, fue fragmentariamente confesando que... aquello ocurrió en el campo..., por abril, cuando pasaron la temporada con don Roque, y ella, en unión del zagal de las ovejas, iba una tarde a ver la invasión de los langostos... -«Pero, ¡embustera! Si entonces estaba Gil en la Academia.» (Manos a la cara.) -«¡No, no; si... ya te he dicho que no fue Gil!» -«Pues... ¿quién, entonces?» (Manos a la cara, y huida de costillas.) -«El... zagal.» (Paralización del puño de la madre a medio viaje, de puro asombro.) «¡¡El zagal!!... ¡El pastor! ¿Quilino?... ¡Un pastor!»... Psicología singular, misterio femenino, para la más que femenina perfumada y repintada, que nunca habría sabido descender a roñas y garrapatas de patanes; que sólo, como sumo, había podido soportar el mal aliento del tabaco y las muelas cariadas de don Roque. María del Carmen, aun por encima del disgusto y la sorpresa, sintió la curiosidad de cómo su hija se dio a un astroso pastorcillo, habiendo podido darse, siquiera, al primo, al novio -que ya lo era, más o menos descubiertamente, por entonces-, a Gil, guapo y fino y pulcro como el oro... Bueno, pues... también tuvo que confesarlo Purita: todo consistió en el maternal empeño de «guardarla... por el sistema de las medias rotas, de las camisas viejas, sin adorno, de los corsés feos y desteñidos..., que, naturalmente, le daba a ella vergüenza que el primo se los viese ni pudiese sospechar que los llevaba»... -Anda, hija... ¡qué animal! Explicado el misterio, aunque con lógica de absurdo, que no menos por eso poníale en evidencia a la «hábil»y tenaz guardadora de pudores la absoluta imposibilidad de guardar a una chiquilla, resuelta a no guardarse, desde el punto en que la hora y la ocasión le son llegadas, aunque sea sólo por los pelos (ah, sí, los santos que mean en la pared... y allí estaba el santísimo don Roque), sobrevino, con otra postración vergonzosa de Purita, un profundo silencio reflexivo. -¡Desdichada, desdichada! ¡Bestia, además! -lamentó al fin doña María-. ¿Cómo esperar ahora que te cases? ¿Con quién, borrica?... ¿A quién se le ocurre, di, por corsés, ni camisas, ni por nada, ya que hiciste lo que hiciste, no darle después, siquiera, al novio, ocasión para que pudiera creerse el responsable?... ¡Bestia, bestia, hija, y tonta! ¡Qué bestia! ¿Por qué no pensaste en esto, so animal? Callaba Pura, cubiertos siempre los ojos, pero, sin negar, sino, al revés, con leves ademanes de aquiescencia, y doña María del Carmen sintió un rayo de esperanza: -¿Te acostaste con él, con Gil? -Sí -confirmó la rubia, más que con los labios, con la reiterada y salvadora afirmación de la cabeza. -¡Ah! -lanzó la diplomática, radiante, teniendo que contener su regocijo para no estrecharle a la chiquilla la mano, en norabuena. Sino que la diplomática tornó a ver fríos sus entusiasmos cuando supo que su hija, y más, seguramente, por gachonería, «¡so pu... ñalera!» que por cauta previsión, no había empezado a acostarse hasta agosto con el novio... Tres meses. ¡Qué retezopenca! Bien. O a mejor decir, mal; pero... veríase de explotar la circunstancia, y pescarlo..., si no querían verse desheredadas por don Roque... Todo cuestión de cuatro días; y luego, ya sin remedio, cuando el parto, que la matase Gil o hiciera la reducción de nueve a tres meses por las matemáticas que estaba aprendiendo en la Academia... Se levantó. Iba a ponerle el telegrama. Días de maligna animación los que siguieron por el pueblo. Cerrada la vivienda del alcalde con el desolado abandono de una muerte. Muerte civil de Purita, de la propia doña María del Carmen, cuya vieja y consentida historia de don Roque, subía al fin a la superficie en manchones de escándalo como el fango de un charco removido. 23 Las personas decentes no podían transigir con aquel hogar públicamente destrozado en vilipendio; y, Orencia, entre ellas, vecina, daba ejemplo de implacable austeridad, cada vez que salía o entraba en su casa, pasando frente a la apestada de casi una carrerita. 24 Ramón del Valle Inclán EL MIEDO ORIENTACIONES PARA LA LECTURA El texto de Valle Inclán nos relata una historia en la que, como indica el título, el miedo cobra protagonismo. En el ambiente galaico de muchas de sus obras, la figura imponente del Prior de Brandeso se enfrenta a un protagonista pusilánime y aterrado. La historia tiene todos los ingredientes de los cuentos de terror, y hay en ella algunos ecos de Bécquer y E.A. Poe. Ese largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte, el verdadero escalofrío del miedo, sólo lo he sentido una vez. Fue hace muchos años, en aquel hermoso tiempo de los mayorazgos, cuando se hacía información de nobleza para ser militar. Yo acababa de obtener los cordones de Caballero Cadete. Hubiera preferido entrar en la Guardia de la Real Persona; pero mi madre se oponía, y siguiendo la tradición familiar, fui granadero en el Regimiento del Rey. No recuerdo con certeza los años que hace, pero entonces apenas me apuntaba el bozo y hoy ando cerca de ser un viejo caduco. Antes de entrar en el Regimiento mi madre quiso echarme su bendición. La pobre señora vivía retirada en el fondo de una aldea, donde estaba nuestro pazo solariego, y allá fui sumiso y obediente. La misma tarde que llegué mandó en busca del Prior de Brandeso para que viniese a confesarme en la capilla del Pazo. Mis hermanas María Isabel y María Fernanda, que eran unas niñas, bajaron a coger rosas al jardín, y mi madre llenó con ellas los floreros del altar. Después me llamó en voz baja para darme su devocionario y decirme que hiciese examen de conciencia: -Vete a la tribuna, hijo mío. Allí estarás mejor... La tribuna señorial estaba al lado del Evangelio y comunicaba con la biblioteca. La capilla era húmeda, tenebrosa, resonante. Sobre el retablo campeaba el escudo concedido por ejecutorias de los Reyes Católicos al señor de Bradomín, Pedro Aguiar de Tor, llamado el Chivo y también el Viejo. Aquel caballero estaba enterrado a la derecha del altar. El sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero. La lámpara del presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo, labrado como joyel de reyes. Los áureos racimos de la vid evangélica parecían ofrecerse cargados de fruto. El santo tutelar era aquel piadoso Rey Mago que ofreció mirra al Niño Dios. Su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. La luz de la lámpara, entre las cadenas de plata, tenía tímido aleteo de pájaro prisionero como si se afanase por volar hacia el Santo. Mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del Rey Mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Después, acompañada de mis hermanas, se arrodilló ante el altar. Yo, desde la tribuna, solamente oía el murmullo de su voz, que guiaba moribunda las avemarías; pero cuando a las niñas les tocaba responder, oía todas las palabras rituales de la oración. La tarde agonizaba y los rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos, como un eco de la Pasión. Yo me adormecía en la tribuna. Las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar. Sus vestidos eran albos como el lino de los paños litúrgicos. Ya sólo distinguía una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio. Era mi madre, que sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada. De tarde en tarde, el viento mecía la cortina de un alto ventanal. Yo entonces veía en el cielo, ya oscura, la faz de la luna, pálida y sobrenatural como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos... Mi madre cerró el libro dando un suspiro, y de nuevo llamó a las niñas. Vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados de mi madre. La luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos que volvían a sostener abierto el libro. En el silencio la voz leía piadosa y lenta. Las niñas escuchaban. y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados del rostro iguales, tristes, nazarenas. Habíame adormecido, y de pronto me sobresaltaron los gritos de mis hermanas. Miré y las vi en medio del presbiterio abrazadas a mi madre. Gritaban despavoridas. Mi madre las asió de la mano y huyeron las tres. Bajé presuroso. Iba a seguirlas y quedé sobrecogido de terror. En el sepulcro del guerrero se entrechocaban los huesos del esqueleto. Los cabellos se erizaron en mi frente. La capilla había quedado en el mayor silencio, y oíase distintamente el hueco y medroso rodar de la calavera sobre su almohada de piedra. Tuve miedo como no lo he tenido jamás, pero no quise que mi madre y mis hermanas me creyesen cobarde, y permanecí inmóvil en medio del presbiterio, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. La luz de la lámpara oscilaba. En lo alto mecíase la cortina de un ventanal, y las nubes pasaban sobre la luna, y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas. De pronto, allá lejos, resonó festivo ladrar de perros y música de cascabeles. Una voz grave y eclesiástica llamaba: -¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, Capitán...! Era el Prior de Brandeso que llegaba para confesarme. Después oí la voz de mi madre trémula y asustada, y percibí distintamente la carrera retozona de los perros. La voz grave y eclesiástica se elevaba lentamente, como un canto gregoriano: -Ahora veremos qué ha sido ello... Cosa del otro mundo no lo es, seguramente... ¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, Capitán...! 25 Y el Prior de Brandeso, precedido de sus lebreles, apareció en la puerta de la capilla: -¿Qué sucede, señor Granadero del Rey? Yo repuse con voz ahogada: -¡Señor Prior, he oído temblar el esqueleto dentro del sepulcro...! El Prior atravesó lentamente la capilla. Era un hombre arrogante y erguido. En sus años juveniles también había sido Granadero del Rey. Llegó hasta mí, sin recoger el vuelo de sus hábitos blancos, y afirmándome una mano en el hombro y mirándome la faz descolorida, pronunció gravemente: -¡Que nunca pueda decir el Prior de Brandeso que ha visto temblar a un Granadero del Rey...! No levantó la mano de mi hombro, y permanecimos inmóviles, contemplándonos sin hablar. En aquel silencio oímos rodar la calavera del guerrero. La mano del Prior no tembló. A nuestro lado los perros enderezaban las orejas con el cuello espeluznado. De nuevo oímos rodar la calavera sobre su almohada de piedra. El Prior se sacudió: -¡Señor Granadero del Rey, hay que saber si son trasgos o brujas! Y se acercó al sepulcro y asió las dos anillas de bronce empotradas en una de las losas, aquella que tenía el epitafio. Me acerqué temblando. El Prior me miró sin despegar los labios. Yo puse mi mano sobre la suya en una anilla y tiré. Lentamente alzamos la piedra. El hueco, negro y frío, quedó ante nosotros. Yo vi que la árida y amarillenta calavera aún se movía. El Prior alargó un brazo dentro del sepulcro para cogerla. La recibí temblando. Yo estaba en medio del presbiterio y la luz de la lámpara caía sobre mis manos. Al fijar los ojos las sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando, mientras la calavera rodaba por todas las gradas del presbiterio. El Prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la capucha como bajo la visera de un casco: -Señor Granadero del Rey, no hay absolución... ¡Yo no absuelvo a los cobardes! Y con rudo empaque salió sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos talares. Las palabras del Prior de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos. Resuenan aún. ¡Tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír a la muerte como a una mujer! 26 Pío Baroja ZALACAÍN EL AVENTURERO CAPÍTULO VI: DE CÓMO LLEGARON UNOS TITIRITEROS Y DE LO QUE SUCEDIÓ DESPUÉS ORIENTACIONES PARA LA LECTURA Pío Baroja enfrenta en este texto las relaciones entre dos niños, francas y cordiales, y un mundo de adultos que se muestra hostil. Comprobamos las distintas lecturas de una misma realidad, dependiendo de quién la cuente. Observamos también la vida de unos seres siempre al límite de la subsistencia, sin posibilidad de desarrollar un proyecto de vida más allá del presente inmediato. Un día de Mayo, al anochecer, se presentaron en el camino real tres carros, tirados por caballos flacos, llenos de mataduras y de esparavanes. Cruzaron la parte nueva del pueblo y se detuvieron en lo alto del prado de Santa Ana. No podía Tellagorri, gaceta de la taberna de Arcale, quedar sin saber en seguida de qué se trataba; así que se presentó al momento en el lugar, seguido de Marqués. Trabó inmediatamente conversación con el jefe de la caravana, y después de varias preguntas y respuestas y de decir el hombre que era francés y domador de fieras, Tellagorri se lo llevó a la taberna de Arcale. Martín se enteró también de la llegada de los domadores con sus fieras enjauladas, y a la mañana siguiente, al levantarse, lo primero que hizo fue dirigirse al prado de Santa Ana. Comenzaba a salir el sol cuando llegó al campamento del domador. Uno de los carros era la casa de los saltimbanquis. Acababan de salir de dentro el domador, su mujer, un viejo, un chico y una chica. Sólo una niña de pocos meses quedó en la carreta-choza jugando con un perro. El domador no ofrecía ese aire, entre petulante y grotesco, tan común a los acróbatas de barracas y gentes de feria; era sombrío, joven, con aspecto de gitano, el pelo negro y rizoso, los ojos verdes, el bigote alargado en las puntas por una especie de patillas pequeñas y la expresión de maldad siniestra y repulsiva. El viejo, la mujer y los chicos tenían sólo carácter de pobres, eran de esos tipos y figuras borrosas que el troquel de la miseria produce a millares. El hombre, ayudado por el viejo y por el chico, trazó con una cuerda un círculo en la tierra y en el centro plantó un palo grande, de cuya punta partían varias cuerdas que se ataban en estacas clavadas fuertemente en el suelo. El domador buscó a Tellagorri para que le proporcionara una escalera; le indicó éste que había una en la taberna de Arcale, la sacaron de allí y con ella sujetaron las lonas, hasta que formaron una tienda de campaña de forma cónica. Los dos carros con jaulas en donde iban las fieras los colocaron dejando entre ellos un espacio que servía de puerta al circo, y encima y a los lados pusieron los saltimbanquis tres carteles pintarrajeados. Uno representaba varios perros lanzándose sobre un oso, el otro una lucha entre un león y un búfalo y el tercero unos indios atacando con lanzas a un tigre que les esperaba en la rama de un árbol como si fuera un jilguero. Dieron los hombres la última mano al circo, y el domingo, en el momento en que la gente salía de vísperas, se presentó el domador seguido del viejo en la plaza de Urbia, delante de la iglesia. Ante el pueblo congregado, el domador comenzó a soplar en un cuerno de caza y su ayudante redobló en el tambor. Recorrieron los dos hombres las calles del barrio viejo y luego salieron fuera de puertas, y tomando por el puente, seguidos de una turba de chicos y chicas llegaron al prado de Santa Ana, se acercaron a la barraca y se detuvieron ante ella. A la entrada la mujer tocaba el bombo con la mano derecha y los platillos con la izquierda, y una chica desmelenada agitaba una campanilla. Uniéronse a estos sonidos discordantes las notas agudísimas del cuerno de caza y el redoble del tambor, produciendo entre todo una algarabía insoportable. Este ruido cesó a una señal imperiosa del domador, que con su instrumento de viento en el brazo izquierdo se acercó a una escalera de mano próxima a la entrada, subió dos o tres peldaños, tomó una varita y señalando las monstruosas figuras pintarrajeadas en los lienzos, dijo con voz enfática: -Aquí verán ustedes los osos, los lobos, el león y otras terribles fieras. Verán ustedes la lucha del oso de los Pirineos con los perros que saltan sobre él y acaban por sujetarle. Este es el león del desierto cuyos rugidos espantan al más bravo de los cazadores. Sólo su voz pone espanto en el corazón más valiente... ¡Oíd! El domador se detuvo un momento y se oyeron en el interior de la barraca terribles rugidos, y como contestándolos, el ladrar feroz de una docena de perros. El público quedó aterrorizado. -En el desierto... El domador iba a seguir, pero viendo que el efecto de curiosidad en el público estaba conseguido y que la multitud pretendía pasar sin tardanza al interior del circo, gritó: 27 -La entrada no cuesta más que un real. ¡Adelante, señores! ¡Adelante! Y volvió a atacar con el cuerno de caza un aire marcial, mientras el viejo ayudante redoblaba en el tambor. La mujer abrió la lona que cerraba la puerta y se puso a recoger los cuartos de los que iban pasando. Martín presenció todas estas maniobras con una curiosidad creciente, hubiera dado cualquier cosa por entrar, pero no tenía dinero. Buscó una rendija entre las lonas para ver algo, pero no la pudo encontrar; se tendió en el suelo y estaba así con la cara junto a la tierra cuando se le acercó la chica haraposa del domador que tocaba la campanilla a la puerta. -Eh, tú ¿qué haces ahí? -Mirar- dijo Martín. -No se puede. -¿Y por qué no se puede? -Porque no. Si no quédate ahí, ya verás si te pesca mi amo. -¿Y quién es tu amo? -¿Quién ha de ser? El domador. -¡Ah! ¿Pero tú eres de aquí? -Sí -¿Y no sabes pasar? -Si no dices a nadie nada ya te pasaré. -Yo también te traeré cerezas. -¿De dónde? -Yo sé donde las hay. -¿Cómo te llamas? -Martín, ¿y tú? -Yo, Linda. -Así se llamaba la perra del médico- dijo poco galantemente Martín. Linda no protestó de la comparación; fue detrás de la entrada del circo, tiró de una lona, abrió un resquicio, y dijo a Martín: -Anda, pasa. Se deslizó Martín y luego ella. -¿Cuando me darás las cerezas?- preguntó la chica. -Cuando esto se concluya iré a buscarlas. Martín se colocó entre el público. El espectáculo que ofrecía el domador de fieras era realmente repulsivo. Alrededor del circo, atados a los pies de un banco hecho con tablas, había diez o doce perros flacos y sarnosos. El domador hizo restallar el látigo, y todos los perros a una comenzaron a ladrar y a aullar furiosamente. Luego el hombre vino con un oso atado a una cadena, con la cabeza protegida por una cubierta de cuero. El domador obligó a ponerse de pie varias veces al oso, y a bailar con el palo cruzado sobre los hombros y a tocar la pandereta. Luego soltó un perro que se lanzó sobre el oso, y después de un momento de lucha se le colgó de la piel. Tras de éste soltó otro perro y luego otro y otro, con lo cual el público se comenzó a cansar. A Martín no le pareció bien, porque el pobre oso estaba sin defensa alguna. Los perros se echaban con tal furia sobre el oso que para obligarles a soltar la presa el domador o el viejo tenían que morderles la cola. A Martín no le agradó el espectáculo y dijo en voz alta, y algunos fueron de su opinión, que el oso atado no podía defenderse. Después todavía martirizaron más a la pobre bestia. El domador era un verdadero canalla y pegaba al animal en los dedos de las patas, y el oso babeaba y gemía con unos gemidos ahogados. -¡Basta! ¡Basta!- gritó un indiano que había estado en California. -Porque tiene el oso atado hace eso -dijo Martín-, sino no lo haría. El domador se fijó en el muchacho y le lanzó una mirada de odio. Lo que siguió fue más agradable, la mujer del domador, vestida con un traje de lentejuelas, entró en la jaula del león, jugó con él, le hizo saltar y ponerse de pie, y después Linda dio dos o tres volatines y vino con un monillo vestido de rojo a quien obligó a hacer ejercicios acrobáticos. El espectáculo concluía. La gente se disponía a salir. Martín vio que el domador le miraba. Sin duda se había fijado en él. Martín se adelantó a salir, y el domador le dijo: -Espera, tú no has pagado. Ahora nos veremos. Te voy a echar los perros como al oso. Martín retrocedió espantado; el domador le contemplaba con una sonrisa feroz. Martín recordó el sitio por donde entró y empujando violentamente la lona la abrió y salió fuera de la barraca. El domador quedó chasqueado. Dio después Martín la vuelta al prado de Santa Ana, hasta detenerse prudentemente a quince o veinte metros de la entrada del circo. Al ver a Linda le dijo: -¿Quieres venir? -No puedo. 28 -Pues ahora te traeré las cerezas. En el momento que hablaban apareció corriendo el domador, pensó sin duda en abalanzarse sobre Martín, pero comprendiendo que no le alcanzaría se vengó en la niña y le dio una bofetada brutal. La chiquilla cayó al suelo. Unas mujeres se interpusieron é impidieron al domador siguiera pegando a la pobre Linda. -Tú lo has metido dentro, ¿verdad?- gritó el domador en francés. -No; ha sido él que ha entrado. -Mentira. Has sido tú. Confiesa o te deslomo. -Sí, he sido yo. -¿Y por qué? -Porque me ha dicho que me traería cerezas. -Ah, bueno -y el domador se tranquilizó-, que las traiga, pero si te las comes te hartaré de palos. Ya lo sabes. Martín, al poco rato, volvió con la boina llena de cerezas. La Linda las puso en su delantal y estaba con ellas cuando se presentó el domador de nuevo. Martín se apartó dando un salto hacia atrás. -No, no te escapes- dijo el domador con una sonrisa que quería ser amable. Martín se quedó. Luego, el hombre le preguntó quién era, y él al saber su parentesco con Tellagorri, le dijo: -Ven cuando quieras, te dejaré pasar. Durante los demás días de la semana, la barraca del domador estuvo vacía. El domingo, los saltimbanquis hicieron dar un bando por el pregonero diciendo que representarían un número extraordinario é interesantísimo. Martín se lo dijo a su madre y a su hermana. La chica se asustaba al escuchar el relato de las fieras y no quiso ir. Acudieron solo la madre y el hijo. El número sensacional era la lucha de la Linda con el oso. La chiquilla se presentó desnuda de medio cuerpo arriba y con unos pantalones de percal rojo. Linda se abrazó al oso y hacía que luchaba con él, pero el domador tiraba a cada paso de una cuerda atada a la nariz del plantígrado. A pesar de que la gente pensaba que no había peligro para la niña, producía una horrible impresión ver las grandes y peludas garras del animal sobre las espaldas débiles de la niña. Después del número sensacional que no entusiasmó al público, entró la mujer en la jaula del león. La fiera debía estar enferma, porque la domadora no halló medio de que hiciese los ejercicios de costumbre. Viendo semejante fracaso el domador, poseído de una rabiosa furia, entró en la jaula, mandó salir a la mujer y empezó a latigazos con el león. Este se levantó enseñando los dientes, y lanzando un rugido se echó sobre domador; el viejo ayudante metió, por entre los barrotes de la jaula, una palanca de hierro para aislar el hombre de la fiera, pero con tan poca fortuna, que la palanca se enganchó en las ropas del domador y en vez de protegerle le inmovilizó y le dejó entregado a la fiera. El público vio al domador echando sangre, y se levantó despavorido y se dispuso a huir. No había peligro para los espectadores, pero un pánico absurdo hizo que todos se lanzasen atropelladamente a la salida; alguien, que luego no se supo quién fue, disparó un tiro contra el león, y en aquel momento insensato de fuga resultaron magullados y contusos varias mujeres y niños. El domador quedó también gravemente herido. Dos mujeres fueron recogidas con contusiones de importancia, una de ellas, una vieja de un caserío lejano que hacía diez años que no había estado en Urbia, la otra, la madre de Martín, que además de las magulladuras y golpes, presentaba una herida en el cuello, ocasionada, según dijo el médico, por un trozo del barrote de la jaula, desprendido al choque de la bala disparada por una persona desconocida. Se trasladó a la madre de Martín a su casa, y fuera que las contusiones y la herida tuviesen gravedad, fuera como dijeron algunos que no estuviese bien atendida, el caso fue que la pobre mujer murió a la semana del accidente de la barraca, dejando huérfanos a Martín y a la Ignacia. 29 FEDERICO GARCÍA LORCA ROMANCE SONÁMBULO VERDE que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando, desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, si puede ser, con las sábanas de holanda. ¿No veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, 30 ¡dejadme subir!, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas. Dejando un rastro de sangre. Dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal, herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento, dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. ¡Compadre! ¿Dónde está, dime? ¿Dónde está tu niña amarga? ¡Cuántas veces te esperó! ¡Cuántas veces te esperara, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda! Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna, la sostiene sobre el agua. 31 Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros; parecía que hubiera olido el parentesco que le esperaba y hubiera preferido sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. ¡Bien sabe Dios que acertó con el camino, y cuántos fueron los sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años! Cuando nos abandonó no había cumplido todavía los diez años, que si pocos fueron para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieran de haber sido para llegar a hablar y a andar, cosas ambas que no llegó a conocer; el pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer unos ruiditos con la garganta y con la nariz como si fuese una rata: fue lo único que aprendió. En los primeros años de su vida ya a todos nosotros nos fue dado el conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir; tardó año y medio en echar el primer hueso de la boca, y cuando lo hizo, tan fuera de su sitio le fue a nacer, que la señora Engracia, que tantas veces fuera nuestra providencia, hubo de tirárselo con un cordel para ver de que no se clavara en la lengua. Hacia los mismos días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha sangre que tragó por lo del diente, le salió un sarampión o sarpullido por el trasero (con perdón) que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en la carne viva por habérsele mezclado la orina con la pus de las bubas; cuando hubo que curarle lo dolido con vinagre y con sal, la criatura tales lloros se dejaba arrancar que hasta al más duro de corazón hubiera enternecido. Pasó algún tiempo que otro de cierto sosiego, jugando con una botella, que era lo que más le llamaba la atención, o echadito al sol, para que reviviese, en el corral o en la puerta de la calle, y así fue tirando el inocente, unas veces mejor y otras peor, pero ya más tranquilo, hasta que un día - teniendo la criaturita cuatro años- la suerte se volvió tan de su contra que sin haberlo buscado ni deseado, sin a nadie haber molestado y sin haber tentado a Dios, un guarro (con perdón) le comió las dos orejas. Don Raimundo, el boticario, le puso unos polvos amarillitos, de seroformo, y tanta dolor daba verlo amarillado y sin orejas que todas las vecinas, por llevarle consuelo, le llevaban, las más, un tejeringo los domingos; otras, unas almendras; otras, unas aceitunas en aceite o un poco de chorizos. ¡Pobre Mario, y cómo agradecía, con sus ojos negrillos, los consuelos! Si mal había estado hasta entonces, mucho más mal le aguardaba después de lo del guarro (con perdón); pasábase los días y las noches llorando y aullando como un abandonado, y como la poca paciencia de la madre la agotó cuando más falta le hacía, se pasaba los meses tirado por los suelos, comiendo lo que le echaban y tan sucio que aun a mí que ¿para qué mentir?, nunca me lavé demasiado, llegaba a darme repugnancia. Cuando un guarro (con perdón) se le ponía a la vista, cosa que en la provincia pasaba tantas veces al día como no se quisiese, le entraban al hermano unos corajes que se ponía como loco: gritaba con más fuerzas aún que la costumbre, se atosigaba por esconderse detrás de algo, y en la cara y en los ojos un temor se le acusaba que dudo que no lograse parar al mismo Lucifer que a la Tierra subiese. MATERIAL PREVIO PARA LOS ALUMNOS CAMILO JOSÉ CELA La guerra tuvo un terrible efecto en la vida y en las conciencias de los españoles. Muchas de esas heridas quedan aún y podrás comprobar si preguntas en casa qué consecuencias tuvo para tu familia. En la obra de Cela, Pascual Duarte es un condenado a muerte que escribe sus memorias intentando justificar la cadena de acontecimientos que le han llevado al momento terrible en el que se encuentra. La obra se desarrolla en Extremadura, en la provincia de Badajoz. El pasaje nos muestra al hermanillo de Pascual, un pobre bobo que no llega ni a saber hablar. Pero ¿qué tiene que ver el texto con la guerra? Aquí podrás observar una de las manifestaciones de un movimiento que se denomina “tremendismo”. En esta obra Cela explica la violencia y la tragedia del momento, utilizando para ello la vida trágica de un ser a medio camino entre lo animal y lo humano. Diríamos que esta obra es un reflejo en el interior de la conciencia del escritor de una situación de violencia externa. Observa el lenguaje y los hechos sobrecogedores que aquí se cuentan. Ahora es el momento de que te preguntes por qué se escribe un texto como este. 32 Carmen Laforet. Nada Mi amistad con Ena había seguido el curso normal de unas relaciones entre dos compañeras de clase que simpatizan extraordinariamente. Volví a recordar el encanto de mis amistades de colegio, ya olvidadas, gracias a ella. No se me ocultaban tampoco las ventajas que su preferencia por mí me reportaba. Los mismos compañeros me estimaban más. Seguramente les parecía más fácil acercarse así a mi guapa amiga. Sin embargo, era para mí un lujo demasiado caro el participar de las costumbres de Ena. Ella me arrastraba todos los días al bar -el único sitio caliente que yo recuerdo, aparte del sol del jardín, en aquella Universidad de piedra- y pagaba mi consumición, ya que habíamos hecho un pacto para prohibir que los muchachos, demasiado jóvenes todos, y en su mayoría faltos de recursos, invitaran a las chicas. Yo no tenía dinero para una taza de café. Tampoco lo tenía para pagar el tranvía -si alguna vez podía burlar la vigilancia de Angustias y salía con mi amiga a dar un paseo- ni para comprar castañas calientes a la hora del sol. Y a todo proveía Ena. Esto me arañaba de un modo desagradable la vida. Todas mis alegrías de aquella temporada aparecieron un poco limadas por la obsesión de corresponder a sus delicadezas. Hasta entonces nadie a quien yo quisiera me había demostrado tanto afecto y me sentía roída por la necesidad de darle algo más de compañía, por la necesidad que sienten todos los seres poco agraciados de pagar materialmente lo que para ellos es extraordinario: el interés y la simpatía. No sé si era un sentimiento bello o mezquino -y entonces no se me hubiera ocurrido analizarlo- el que me empujó a abrir mi maleta para hacer un recuento de mis tesoros. Apilé mis libros mirándolos uno a uno. Los había traído todos de la biblioteca de mi padre, que mi prima Isabel guardaba en el desván de su casa, y estaban amarillos y mohosos de aspecto. Mí ropa interior y una cajita de hojalata acababan de completar el cuadro de todo lo que yo poseía en el mundo. En la caja encontré fotografías viejas, las alianzas de mis padres y una medalla de plata con la fecha de mi nacimiento. Debajo de todo, envuelto en papel de seda, estaba un pañuelo de magnífico encaje antiguo que mi abuela me había mandado el día de mi primera comunión. Yo no me acordaba de que fuera tan bonito y la alegría de podérselo regalar a Ena me compensaba muchas tristezas. Me compensaba el trabajo que me llegaba a costar poder ir limpia a la Universidad, y sobre todo parecerlo junto al aspecto confortable de mis compañeros. Aquella tristeza de recoser los guantes, de lavar mis blusas en el agua turbia y helada del lavadero de la galería con el mismo trozo de jabón que Antonia empleaba para fregar sus cacerolas y que por las mañanas raspaba mi cuerpo bajo la ducha fría. Poder hacer a Ena un regalo tan delicadamente bello me compensaba de toda la mezquindad de mi vida. Me acuerdo de que se lo llevé a la Universidad el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad y que escondí este hecho, cuidadosamente, a las miradas de mis parientes; no porque me pareciera mal regalar lo que era mío, sino porque entraba aquel regalo en el recinto de mis cosas íntimas, del cual los excluía a todos. Ya en aquella época me parecía imposible haber pensado nunca en hablar de Ena a Román, ni aun para decirle que alguien admiraba su arte. Ena se quedó conmovida y tan contenta cuando encontró en el paquete que le di la graciosa fruslería, que esta alegría suya me unió a ella más que todas sus anteriores muestras de afecto. Me hizo sentirme todo lo que no era: rica y feliz. Y yo no lo pude olvidar ya nunca. MATERIAL PREVIO PARA LOS ALUMNOS CARMEN LAFORET ¿Para qué sirve hacer regalos? Andrea ha perdido muchas cosas. Te darás cuenta en la lectura del texto. Ahora vive en Barcelona y tiene una amiga. Andrea quiere separar muy claramente su vida familiar de su relación con Ena, su amiga, a quien considera un ser maravilloso. Andrea quiere corresponder a los detalles de Ena con algún regalo. Hacer un regalo es una forma de apuntalar la propia dignidad, ya que se regala aquello que nos sobra, que nos resulta superfluo. Pero Andrea no tiene nada, o casi nada- 33 Miguel Delibes: El camino Cuando su padre regresaba de sus cacerías, en los albores del otoño, Daniel, el Mochuelo, salía a recibirle a la estación. Cuco, el factor, le anunciaba si el tren venía en punto o si traía algún retraso. De todas las maneras, Daniel, el Mochuelo, aguardaba a ver aparecer la fumosa locomotora por la curva con el corazón alborozado y la respiración anhelante. Siempre localizaba a su padre por el racimo de perdices. Ya a su lado, en el pequeño andén, su padre le entregaba la escopeta y las piezas muertas. Para Daniel, el Mochuelo, significaba mucho esta prueba de confianza, y aunque el arma pesaba lo suyo y los gatillos tentaban vivamente su curiosidad, él la llevaba con una ejemplar seriedad cinegética. Luego no se apartaba de su padre mientras limpiaba y engrasaba la escopeta. Le preguntaba cosas y más cosas y su padre satisfacía o no su curiosidad según el estado de su humor. Pero siempre que imitaba el vuelo de las perdices su padre hacía «Prrrrr», con lo que Daniel, el Mochuelo, acabó convenciéndose de que las perdices, al volar, tenían que hacer «Prrrrr» y no podían hacer de otra manera. Se lo contó a su amigo, el Tiñoso, y discutieron fuerte porque Germán afirmaba que era cierto que las perdices hacían ruido al volar, sobre todo en invierno y en los días ventosos, pero que hacían «Brrrrr» y no «Prrrrr» como el Mochuelo y su padre decían. No resultaba viable convencerse mutuamente del ruido exacto del vuelo de las perdices y aquella tarde concluyeron regañando. Tanta ilusión como por ver llegar a su padre triunfador, con un par de liebres y medía docena de perdices colgadas de la ventanilla, le producía a Daniel, el Mochuelo, el primer encuentro con Tula, la perrita cocker, al cabo de dos o tres días de ausencia. Tula descendía del tren de un brinco y, al divisarle, le ponía las manos en el pecho y' con la lengua, llenaba su rostro de incesantes y húmedos halagos. Él la acariciaba también, y le decía ternezas con voz trémula. Al llegar a casa, Daniel, el Mochuelo, sacaba al corral una lata vieja con los restos de la comida y una herrada de agua y asistía, enternecido, al festín del animalito. A Daniel, el Mochuelo, le preocupaba la razón por la que en el valle no había perdices. A él se le antojaba que de haber sido perdiz no hubiera salido del valle. Le entusiasmaría remontarse sobre la pradera y recrearse en la contemplación de los montes, los espesos bosques de castaños y eucaliptos, los pueblos pétreos y los blancos caseríos dispersos, desde la altura. Pero a las perdices no les agradaba eso, por lo visto y anteponían a las demás satisfacciones la' de poder comer, fácil y abundantemente. Su padre le relataba que una vez, muchos años atrás, se le escapó una pareja de perdices a Andrés, el zapatero, y criaron en el monte. Meses después, los cazadores del valle acordaron darles una batida. Se reunieron treinta y dos escopetas y quince perros. No se olvidó un solo detalle, Partieron del pueblo de madrugada y hasta el atardecer no dieron con las perdices. Mas sólo restaba la hembra con tres pollos escuálidos y hambrientos. Se dejaron matar sin oponer resistencia. A la postre, disputaron los treinta y dos cazadores por la posesión de las cuatro piezas cobradas y terminaron a tiros entre los riscos. Casi hubo aquel día más víctimas entre los hombres que entre las perdices. Cuando el Mochuelo contó esto a Germán, el Tiñoso, éste le dijo que lo de que las perdices se le escaparon a su padre y criaron en la montaña era bien cierto, pero que todo lo demás era una inacabable serie de embustes. Al recibir la carta del tío Aurelio le entró un nerviosismo a Daniel, el Mochuelo, imposible de acallar. No veía el momento de que el Gran Duque llegase y poder salir con su padre a la caza de milanos. Si tenía algún recelo, se lo procuraba el temor de que sus amigos, con la novedad, dejaran de llamarle Mochuelo y le apodaran, en lo sucesivo, Gran Duque. Un cambio de apodo le dolía tanto, a estas alturas, como podría dolerle un cambio de apellido. Pero el Gran Duque llegó y sus amigos, tan excitados como él mismo, no tuvieron tiempo ni para advertir que el impresionante pajarraco era un enorme mochuelo. El quesero amarró al Gran Duque por una pata en un rincón de la cuadra y si alguien entraba a verle, el animal bufaba como si se tratase de un gato encolerizado. Diariamente comía más de dos kilos de recortes de carne, y la madre de Daniel, el Mochuelo, apuntó tímidamente una noche que el Gran Duque gastaba en comer más que la vaca y que la vaca daba leche y el Gran Duque no daba nada. Como el quesero callase, su mujer preguntó si es que tenían al Gran Duque como huésped de lujo o si se esperaba de él un rendimiento. Daniel, el Mochuelo, tembló pensando que su padre iba a romper un plato 34 o una encella de barro como siempre que se enfadaba. Pero esta vez el quesero se reprimió y se limitó a decir con gesto hosco: -Espero de él un rendimiento. Al asentarse el tiempo, su padre le dijo una noche, de repente, al Mochuelo: -Prepárate. Mañana iremos a los milanos. Te llamaré con el alba. Le entró un escalofrío por la espalda a Daniel, el Mochuelo. De improviso, y sin ningún motivo, su nariz percibía ya el aroma de tomillo que exhalaban los pantalones de caza del quesero, el seco olor a pólvora de los cartuchos disparados y que su padre recargaba con paciencia y parsimonia, una y otra vez, hasta que se inutilizaban totalmente. El niño presentía ya el duelo con los milanos, taimados y veloces, y, mentalmente, matizaba la proyectada excursión. Con el alba salieron. Los helechos, a los bordes del sendero, brillaban de rocío y en la punta de las hierbas se formaban gotitas microscópicas que parecían de mercurio. Al iniciar la pendiente del Pico Rando, el sol asomaba tras la montaña y una bruma pesada y blanca se adhería ávidamente al fondo del valle. Visto, éste, desde la altura, semejaba un lago lleno de un líquido ingrávido y extraño. Daniel, el Mochuelo, miraba a todas partes fascinado. En la espalda, encerrado en una jaula de madera, llevaba al Gran Duque, que bufaba rabioso si algún perro les ladraba en el camino, Al salir de casa, Daniel dijo al quesero: -¿Y a la Tula no la llevamos? -La Tula no pinta nada hoy -dijo su padre. Y el muchacho lamentó en el alma que la perra, que al ver la escopeta y oler las botas y los pantalones del quesero se había impacientado mucho, hubiera de quedarse en casa. Al trepar por la vertiente sur del Pico Rando y sentirse impregnado de la luminosidad del día y los aromas del campo, Daniel, el Mochuelo, volvió a acordarse de la perra. Después, se olvidó de la perra y de todo. No veía más que la cara acechante de su padre, agazapado entre unas peñas grises, y al Gran Duque agitarse y bufar cinco metros más allá, con la pata derecha encadenada. Él se hallaba oculto entre la maleza, frente por frente de su padre. -No te muevas ni hagas ruido; los milanos saben latín -le advirtió el quesero. Y él se acurrucó en su escondrijo, mientras se preguntaba si tendría alguna relación el que los milanos supieran latín, como decía su padre, con que vistiesen de marrón, un marrón duro y escueto, igual que las sotanas de los frailes. O a lo mejor su padre lo había dicho en broma; por decir algo. Daniel, el Mochuelo, creyó entrever que su padre le señalaba el cielo con el dedo. Sin moverse miró a lo alto y divisó tres milanos describiendo pausados círculos concéntricos por encima de su cabeza. El Mochuelo experimentó una ansiedad desconocida. Observó, de nuevo, a su padre y le vio empalidecer y aprestar la escopeta con cuidado. El Gran Duque se había excitado más y bufaba. Daniel, el Mochuelo, se aplastó contra la tierra y contuvo el aliento al ver que los milanos descendían sobre ellos. Casi era capaz ya de distinguirles con todos sus pormenores, Uno de ellos era de un tamaño excepcional. Sintió el Mochuelo un picor intempestivo en una pierna, pero se abstuvo de rascarse para evitar todo ruido y movimiento. MATERIAL PREVIO PARA LOS ALUMNOS MIGUEL DELIBES En este fragmento Daniel el Mochuelo cuenta algunos momentos de un paraíso que está a punto de perder. Esta obra cuenta los recuerdos de un niño la noche antes de irse de su pueblo a estudiar. Aquí Delibes nos muestra una naturaleza y una forma de vida que él sabe que van a desaparecer, por culpa del progreso. El Gran duque del que habla es un búho real. Para que entiendas el pasaje de los milanos es necesario que sepas el odio ancestral que existe entre las rapaces diurnas y las nocturnas, dado que estas últimas se alimentan, en cuanto encuentran ocasión, de las crías de las primeras. Fíjate en el encuentro entre el niño y su perra. ¿Tienes tú un perro? 35 Rafael Sánchez Ferlosio. Alfanhuí De un gallo de veleta que cazó unos lagartos y lo que con ellos hizo un niño El gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al viento sin moverse y que tiene un ojo solo que se ve por las dos partes, pero es un solo ojo, se bajó una noche de la casa y se fue a las piedras a cazar lagartos. Hacía luna, y a picotazos de hierro los mataba. Los colgó al tresbolillo en la blanca pared de levante que no tiene ventanas, prendidos de muchos clavos. Los más grandes puso arriba y cuanto más chicos, más abajo. Cuando los lagartos estaban frescos todavía, pasaban vergüenza, aunque muertos, porque no se les había aún secado la glandulita que segrega el rubor, que en los lagartos se llama «amarillor», pues tienen una vergüenza amarilla y fría. Pero andando el tiempo se fueron secando al sol, y se pusieron de un color negruzco, y se encogió su piel y se arrugó. La cola se les dobló hacia el mediodía, porque esa parte se había encogido al sol más que la del septentrión, adonde no va nunca. Y así vinieron a quedar los lagartos con la postura de los alacranes, todos hacia una misma parte, y ya, como habían perdido los colores y la tersura de la piel, no pasaban vergüenza. Y andando más tiempo todavía, vino el de la lluvia, que se puso a flagelar la pared donde ellos estaban colgados, y los empapaba bien y desteñía de sus pieles un zumillo, como de herrumbre verdinegra, que colaba en reguero por la pared hasta la tierra. Un niño puso un bote al pie de cada reguerillo, y al cabo de las lluvias había llenado los botes de aquel zumo y lo juntó todo en una palangana para ponerlo seco. Ya los lagartos habían desteñido todo lo suyo, y cuando volvieron los días de sol tan sólo se veían en la pared unos esqueletitos blancos, con la película fina y transparente, como las camisas de las culebras y que apenas destacaban del encalado. Pero el niño era más hermano de los lagartos que del gallo de la veleta, y un día que no hacía viento y el gallo no podía defenderse, subió al tejado y lo arrancó de allí y lo echó a la fragua, y empezó a mover el fuelle. El gallo chirriaba en los tizones como si hiciera viento y se fue poniendo rojo, amarillo, blanco. Cuando notó que empezaba a reblandecerse, se dobló y se abrazó con las fuerzas que le quedaban a un carbón grande, para no perderse del todo. El niño paró el fuelle y echó un cubo de agua sobre el fuego, que se apagó resoplando como un gato, y el gallo de veleta quedó asido para siempre al trozo de carbón. Volvió el niño a su palangana y vio cómo había quedado en el fondo un poso pardo, como un barrillo fino. A los días, toda el agua se había ido por el calor que hacía y quedó tan sólo polvo. El niño lo desgranó y puso el montoncito sobre un pañuelo blanco para verle el color. Y vio que el polvillo estaba hecho de cuatro colores: negro, verde, azul y oro. Luego cogió una seda y pasó el oro, que era lo más fino; en una tela de lino pasó el azul, en un harnero el verde y quedó el negro. De los cuatro polvillos usó el primero, que era el de oro, para dorar picaportes; con el segundo, que era azul, se hizo un relojito de arena; el tercero, que era el verde, lo dio a su madre para teñir visillos, y con el negro, tinta, para aprender a escribir. La madre se puso muy contenta al ver las industrias de su hijo, y en premio lo mandó a la escuela. Todos los compañeros le envidiaban allí la tinta por lo brillante y lo bonita que era, porque daba un tono sepia como no se había visto. Pero el niño aprendió un alfabeto raro que nadie le entendía, y tuvo que irse de la escuela porque el maestro decía que daba mal ejemplo. Su madre lo encerró en un cuarto con una pluma, un tintero y un papel, y le dijo que no saldría de allí hasta que no escribiera como los demás. Pero el niño, cuando se veía solo, sacaba el tintero y se ponía a escribir en su extraño alfabeto, en un rasgón de camisa blanca que había encontrado colgando de un árbol. Donde se cuenta cómo aquel niño se escapó de su cuarto y la aventura que tuvo 36 Aquel cuarto era el más feo de la casa y allí había ido a parar también el gallo de veleta, abrazado a su tizón. Un día el niño se puso a hablar con él, y el pobre gallo, con la boca torcida, le dijo que sabía muchas cosas, que lo librara y se las enseñaría. Entonces hicieron las paces y el niño le sacó el carbón y lo enderezó. Y se pasaban el día y la noche hablando, y el gallo, que era más viejo, enseñaba, y el niño lo escribía todo en el rasgón de camisa. Cuando venía la madre, el gallo se escondía porque no querían que ella supiera que un gallo de veleta hablaba. Desde lo alto de la casa había aprendido el gallo que lo rojo de los ponientes era una sangre que se derramaba a esa hora por el horizonte, para madurar la fruta, y, en especial, las manzanas, los melocotones y las almendras. Esto fue lo que al niño más le gustó de cuantas cosas el gallo le enseñaba, y pensó cómo podría tener de aquella sangre y para qué serviría. Un día, que al gallo le pareció bueno, cogió el niño las sábanas de su cama y tres ollas de cobre y se escapó con el gallo al horizonte de aquella ventana. Llegaron a una meseta rasa, en cuyo borde estaba el horizonte que se veía lejísimos desde la casa, y esperaron a que bajara el sol y se derramara la sangre. Poco a poco vieron venir una nube rosa; luego una niebla rojiza les envolvía y tenía un olor ácido, como a yodo y limones. Por fin la niebla se hizo roja del todo y nada se veía más que aquella luz densísima entre carmín y escarlata. De cuando en cuando pasaba una veta más clara, verde o de color de oro. La niebla se hizo cada vez más roja, más oscura y espesa y dificultaba la luz, hasta que se vieron en una noche de color escarlata. Entonces la niebla empezó a soltar una humedad y una lluvia finísima, pulverizada y ligera, de sangre que lo empapaba y lo enrojecía todo. El niño cogió las sábanas y se puso a sacudirlas en el aire hasta que se volvían del todo rojas. Luego las estrujaba en las ollas de cobre y volvía con ellas al aire para que se embebieran de nuevo. Así se estuvo hasta que las tres ollas fueron llenas. Ya la niebla había tomado un color negro rojizo y se veteaba de azul. El olor agrio y almizclado se iba transformando en otro olor más ligero, como de violetas animales. La luz aumentaba de nuevo y la niebla tomaba un color morado, cárdeno, porque las vetas azules se habían fundido con lo demás. La humedad disminuía y la niebla aclaraba cada vez más. El olor a violetas animales se hacía más sutil y se tornaba vegetal. La niebla aclaraba tomando un color rosa azulado, cada vez más claro, hasta que abrió de nuevo, y todo se volvió a ver. El cielo estaba blanco y limpio, y el aire tenía un perfume a tila y rosas blancas. Abajo se veía el sol que se iba con sus nieblas escarlata y carmín. Oscurecía. Las tres ollas estaban llenas de una sangre densísima, roja, casi negra. Hervía despacio en grandes, lentas burbujas que explotaban sin ruido como besos de boca redonda. Aquella noche durmieron en una cueva, y a la mañana siguiente lavaron las sábanas en un río. El agua de aquel río se manchó y lo iba madurando todo, hasta pudrirlo. Bebió una yegua preñada y se volvió toda blanca y transparente, porque la sangre y los colores se le iban al feto, que se veía vivísimo en su vientre, como dentro de un fanal. La yegua se tendió sobre el verde y abortó. Luego volvió a levantarse y se marchó lentamente. Era toda como de vidrio, con el esqueleto blanco. El aborto, volcado sobre la hierba menuda, tenía los colores fuertísimos y estaba envuelto en una bolsa de agua, rameada de venillas verdes y rojas que terminaba en un cordón amoratado por cuya punta iba saliendo el líquido lentamente. El caballito estaba hecho del todo. Tenía el pelo marrón rojizo y la cabezota grande, con los ojos fuera de las órbitas y las pestañas nacidas; el vientre hinchado y las cañas finísimas, que terminaban en unos cascos de cartílago, blando todavía; las crines y la cola flotaban ondulando por el líquido mucoso de la bolsa, que era como agua de almíbar. El caballito estaba allí como en una pecera y se movía vagamente. El gallo de veleta rasgó la bolsa con su pico y toda el agua se derramó por la hierba. El potro, que tendría el tamaño de un gato, fue despertando poco a poco, como si se desperezara, y se levantó. Sus colores eran densos y vivos, como no se habían visto nunca; todo el color de la yegua se había recogido en aquel cuerpo pequeñito. El potrillo dio una espantada y salió en busca de su madre. La yegua se tendió para que mamara. Blanqueaba la leche en sus ubres de cristal. El niño y el gallo de veleta volvieron hacia su casa. Llevaban las ollas de cobre y entraron por un balcón. Luego echaron la sangre en una tinaja y la lacraron. La madre perdonó a su hijo; 37 pero el niño dijo que quería ser disecador y tuvieron que mandarlo de aprendiz con un maestro taxidermista. 38 Manuel Vázquez Montalbán: Los mares del Sur (1979) Arqueó las cejas el Bocanegra adoptando despreocupación, y pasó junto al coche patrulla. Una gorra ladeada se movió y apareció de perfil un rostro amarillo por la luz de la farola, mecida por la tensión de una pancarta de propaganda electoral. «Entra con nosotros en el Ayuntamiento.» En el rostro amarillo se subrayaron los trazos de las cejas arqueadas. Parecieron achicarse los ojos oscuros. -¡Te ha echado una mirada! -Siempre miran igual. Te perdonan la vida. Les pones una gorra y se piensan que todo el mundo es suyo. -¡Nos siguen! -gritó la Pecas con la cabeza vuelta hacia el cristal trasero. El ojo izquierdo del Bocanegra se clavó en el espejo retrovisor lateral. Allí estaban los faros amarillos y la luz rodante del coche patrulla. -¡Te lo advertí, maricón, que eres un maricón y un fardón! -Cállate, Ternero, o te parto la boca. A ver si me cogen. -Chilló Loli y se agarró al brazo de Bocanegra. Salió despedida por el codazo y se echó a llorar acurrucada al lado de la ventanilla. -Eso es. ¡Ahora corre el joputa este! ¡Para, coño, para y corremos! ¿Quieres que disparen? Las llamadas luminosas del coche patrulla se convirtieron en sonoras. Lanzaba ráfagas de luz y sonidos para que se detuviera el CX. -¡He de ganar terreno! Aceleraba el Bocanegra y el mundo se acercaba peligrosamente al morro del coche, como si creciera y fuera a su encuentro. Viró en una esquina y se quedó sin espacio entre la hilera de coches aparcados a su derecha y un cochecillo con el culo asomado en la bocacalle. Chocó el CX y la Loli se dio con la cara contra el salpicadero. Retrocedió Bocanegra y dio con el culo del coche contra algo que respondió con una estruendosa queja de metal. Casi no la oyó el Bocanegra, que tenía los oídos copados por la cercanía de la sirena, y cuando enfiló correctamente la calle, los brazos le bailaban y el coche empezó a bandear dándose contra los aparcados a derecha e izquierda, hasta quedar el volante bloqueado entre los blandos brazos del Bocanegra. Se abrieron las puertas de detrás y saltaron el Ternero y la Pecas. -¡Alto! ¡Alto, u os quedáis fritos! Bocanegra oyó los pasos acercándose. Loli lloraba histéricamente, con la nariz y la boca llenas de sangre, y sin abandonar el asiento. Bocanegra salió con los brazos en alto y cuando se puso en pie ya tenía encima el empujón del «gris». -Te acordarás de esta juerga. ¡Las manos sobre el coche! Le buscaban los rincones del cuerpo y Bocanegra tuvo tiempo de salir del aturdimiento para darse cuenta de que reproducían la operación con el Ternero unos metros más allá y que la Pecas abría el bolso ante otro guripa. -Hay una chica herida -dijo Bocanegra y señaló a Loli, que había salido del coche y seguía llorando lágrimas y sangre con el culo entregado al coche patrulla. Distrajo un momento la vista el policía en busca de la Loli, y Bocanegra le dio un empujón. Se le abrió un pasillo en la noche y se lanzó hacia él corriendo con los tacones llegándole al culo, los brazos enérgicos como émbolos. Pitos. Pitos. Insultos rotos por la distancia. Dobló varias esquinas sin perder de oído el ruido de las carreras que le seguían. Respiraba un aire húmedo y rugoso que entraba a borbotones y le quemaba los pulmones. Las callejas se sucedían sin portales propicios. Altos muros de ladrillos muertos o rebozados con un cemento arenoso anochecido. De pronto salió a la calle principal de San Andrés y todas las luces de este mundo le denunciaron manteniendo el equilibrio sobre una pierna mientras la otra frenaba. A unos metros le miraba sorprendido el centinela que montaba guardia junto a la garita del cuartel. Bocanegra se lanzó a la calzada y atravesó el paseo iluminado, en busca de los descampados que vislumbraba en dirección a la Trinidad. Necesitaba detenerse porque se ahogaba, tenía flato y casi le mareaba la quemazón que le producía el aire en los pulmones. Una vieja puerta de relamida madera, 39 hervida por el sol y la lluvia, cerraba un solar. Bocanegra aprovechó las erosiones de la madera para adherirse y colgarse del borde superior e iniciar la subida a pulso. Los brazos quedaron excesivamente tensos por el peso del cuerpo, y Bocanegra cayó en cuclillas. Retrocedió unos pasos, se dio un impulsó y se lanzó contra la puerta entablándose una lucha entre la madera bamboleante y el cuerpo que trataba de encaramarse. Notó el filo de la puerta en la ingle y dio un definitivo impulso que le convirtió en un cuerpo que caía por una pendiente de arcilla y se iba dando golpes contra piedras invisibles. Se arrodilló y se vio a sí mismo en el fondo de los cimientos de una casa en construcción. La puerta por la que había saltado coronaba la pendiente y le miraba como a un intruso. Sus ojos palparon la erosionada oscuridad y descubrieron la vejez de la obra abandonada. Le dolían ya todos los golpes que se había dado ciegamente, tenía todas las junturas de los músculos como destensadas, el sudor frío le empapaba de depresión. Buscó un rincón donde esconderse por si se les ocurría entrar en el solar. Fue entonces cuando le vio con la cabeza recostada sobre cascotes de ladrillo, los ojos abiertos mirándole y las manos como caracoles de mármol enfrentados al cielo. -¡Me cago en Dios! -gritó el Bocanegra sollozando. Se acercó al hombre y se detuvo a un paso de la muerte evidente. El hombre ya no le miraba a él. Parecía obsesionar sus ojos en la vieja puerta lejana, como si hubiera sido su última esperanza antes de morir. Desde detrás de la puerta empezaron a llegar los pitos, los frenazos, las voces de persecución y alerta. El muerto y el Bocanegra parecían compartir la esperanza de la puerta. De pronto alguien empezó a empujarla y al Bocanegra se le escaparon las lágrimas y un hiiiii histérico que le nacía en el estómago. Buscó un montón de ruina para sentarse y esperar lo inaplazable. Contemplaba al muerto y le reprochaba. -Cabrón. Me has jodido. Joputa. Sólo me faltabas tú esta noche. -Los detectives privados somos los termómetros de la moral establecida, Biscuter. Yo te digo que esta sociedad está podrida. No cree en nada. -Sí, jefe. Biscuter no le daba la razón a Carvalho sólo porque adivinara que estaba borracho, sino porque siempre estaba dispuesto a admitir catástrofes. -Tres meses sin comernos un rosco. Ni un marido que busque a su mujer. Ni un padre que busque a su hija. Ni un cabrón que quiera la evidencia del adulterio de su mujer. ¿Es que ya no se fugan las mujeres de casa? ¿Ni las muchachas? Sí, Biscuter. Más que nunca. Pero hoy a sus maridos y a sus padres les importa un huevo que se fuguen. Se han perdido los valores fundamentales. ¿No queríais la democracia? -A mí me daba igual, jefe. Pero Carvalho no hablaba con Biscuter. Interrogaba a las paredes verdes de su despacho o a alguien supuestamente sentado más allá de su mesa de oficina años cuarenta, barnices suaves oscurecidos durante treinta años, como si hubieran estado siempre a remojo de aquella penumbra de despacho ramblero. Apuró otro vaso de orujo helado y se contorsionó por el escalofrío que le recorrió la espalda. No bien hubo dejado el vaso sobre la mesa, Biscuter volvió a llenárselo. MATERIAL PREVIO PARA LOS ALUMNOS Manuel Vázquez Montalbán: Los mares del sur (1979) Estás frente a una persecución trepidante, protagonizada por el Bocanegra, que huye de la policía. Seguro que has visto muchas persecuciones en películas, pero aquí no se trata de un héroe, sino de un tipo vulgar que, además, tiene muy mala suerte. Pepe Carvalho es un detective español y es el protagonista de bastantes novelas de Vázquez Montalbán, uno de los principales autores de la novela negra española. ¿Qué detalle es el que te impresiona más? 40 Arturo Pérez Reverte: El capitán Alatriste (1996) Capítulo I LA TABERNA DEL TURCO No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí malvivía en Madrid, alquilándose por cuatro maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. Ya saben: un marido cornudo por aquí, un pleito o una herencia dudosa por allá, deudas de juego pagadas a medias y algunos etcéteras más. Ahora es fácil criticar eso; pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata, en una esquina, entre el brillo de dos aceros. En todo esto Diego Alatriste se desempeñaba con holgura. Tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada, y manejaba mejor, con el disimulo de la zurda, esa daga estrecha y larga llamada por algunos vizcaina, con que los reñidores profesionales se ayudaban a menudo. Una de cal y otra de vizcaína, solía decirse. El adversario estaba ocupado largando y parando estocadas con fina esgrima, y de pronto le venía por abajo, a las tripas, una cuchillada corta como un relámpago que no daba tiempo ni a pedir confesión. Sí. Ya he dicho a vuestras mercedes que eran años duros. El capitán Alatriste, por lo tanto, vivía de su espada. Hasta donde yo alcanzo, lo de capitan era más un apodo que un grado efectivo. El mote venía de antiguo: cuando, desempeñándose de soldado en las guerras del rey, tuvo que cruzar una noche con otros veintinueve compañeros y un capitán de verdad cierto río helado, imagínense, viva España y todo eso, con la espada entre los dientes y en camisa para confundirse con la nieve, a fin de sorprender a un destacamento holandés. Que era el enemigo de entonces porque pretendían proclamarse independientes, y si te he visto no me acuerdo. El caso es que al final lo fueron, pero entre tanto los fastidiamos bien. Volviendo al capitán, la idea era sostenerse allí, en la orilla de un río, o un dique, o lo que diablos fuera, hasta que al alba las tropas del rey nuestro señor lanzasen un ataque para reunirse con ellos. Total: que los herejes fueron debidamente acuchillados sin darles tiempo a decir esta boca es mía. Estaban durmiendo como marmotas, y en ésas salieron del agua los nuestros con ganas de calentarse y se quitaron el frío enviando herejes al infierno, o a donde vayan los malditos luteranos. Lo malo es que luego vino el alba, y se adentró la mañana, y el otro ataque español no se produjo. Cosas, contaron después, de celos entre maestres de campo y generales. Lo cierto es que los treinta y uno se quedaron allí abandonados a su suerte, entre reniegos, por vidas de y votos a tal, rodeados de holandeses dispuestos a vengar el degüello de sus camaradas. Más perdidos que la Armada Invencible del buen rey don Felipe el Segundo. Fue un día largo y muy duro. Y para que se hagan idea vuestras mercedes, sólo dos españoles consiguieron regresar a la otra orilla cuando llegó la noche. Diego Alatriste era uno de ellos, y como durante toda la jornada había mandado la tropa —al capitán de verdad lo dejaron listo de papeles en la primera escaramuza, con dos palmos de acero saliéndole por la espalda—, se le quedó el mote, aunque no llegara a disfrutar ese empleo. Capitán por un día, de una tropa sentenciada a muerte que se fue al carajo vendiendo cara su piel, uno tras otro, con el río a la espalda y blasfemando en buen castellano. Cosas de la guerra de Flandes. Cosas de España. En fin. Mi padre fue el otro soldado español que regresó aquella noche. Se llamaba Lope Balboa, era guipuzcoano y también era un hombre valiente. Dicen que Diego Alatriste y él fueron muy buenos amigos, casi como hermanos; y debe de ser cierto porque después, cuando a mi padre lo mataron de un tiro de arcabuz en un baluarte de Jülich —por eso Diego Velázquez no llegó a sacarlo más tarde en el cuadro de la toma de Breda como a su amigo y tocayo Alatriste, que sí está allí, tras el caballo—, le juró ocuparse de mí cuando fuera mozo. Ésa es la razón de que, a punto de cumplir los trece años, mi madre metiera una camisa, unos calzones, un rosario y un mendrugo de pan en un hatillo, y me mandara a vivir con el capitán, aprovechando el viaje de un primo suyo que venía a Madrid. Así fue como entré a servir, entre criado y paje, al amigo de mi padre. Una confidencia: dudo mucho que, de haberlo conocido bien, la autora de mis días me hubiera enviado tan alegremente a su servicio. Pero supongo que el título de capitán, aunque fuera apócrifo, le daba un barniz honorable al personaje. Además, mi pobre madre no andaba bien de salud y tenía otras dos hijas que alimentar. De ese modo se quitaba una boca de encima y me daba la oportunidad de buscar fortuna en la Corte. Así que me despachó con su primo sin preocuparse de indagar más detalles, 41 acompañado de una extensa carta, escrita por el cura de nuestro pueblo, en la que recordaba a Diego Alatriste sus compromisos y su amistad con el difunto. Recuerdo que cuando entré a su servicio había transcurrido poco tiempo desde su regreso de Flandes, porque una herida fea que tenía en un costado, recibida en Fleurus, aún estaba fresca y le causaba fuertes dolores; y yo, recién llegado, tímido y asustadizo como un ratón, lo escuchaba por las noches, desde mi jergón, pasear arriba y abajo por su cuarto, incapaz de conciliar el sueño. Y a veces le oía canturrear en voz baja coplillas entrecortadas por los accesos de dolor, versos de Lope, una maldición o un comentario para sí mismo en voz alta, entre resignado y casi divertido por la situación. Eso era muy propio del capitán: encarar cada uno de sus males y desgracias como una especie de broma inevitable a la que un viejo conocido de perversas intenciones se divirtiera en someterlo de vez en cuando. Quizá ésa era la causa de su peculiar sentido del humor áspero, inmutable y desesperado. Ha pasado muchísimo tiempo y me embrollo un poco con las fechas. Pero la historia que voy a contarles debió de ocurrir hacia el año mil seiscientos y veintitantos, poco más o menos. Es la aventura de los enmascarados y los dos ingleses, que dio no poco que hablar en la Corte, y en la que el capitán no sólo estuvo a punto de dejar la piel remendada que había conseguido salvar de Flandes, del turco y de los corsarios berberiscos, sino que le costó hacerse un par de enemigos que ya lo acosarían durante el resto de su vida. Me refiero al secretario del rey nuestro señor, Luis de Alquézar, y a su siniestro sicario italiano, aquel espadachín callado y peligroso que se llamó Gualterio Malatesta, tan acostumbrado a matar por la espalda que cuando por azar lo hacía de frente se sumía en profundas depresiones, imaginando que perdía facultades. También fue el año en que yo me enamoré como un becerro y para siempre de Angélica de Alquézar, perversa y malvada como sólo puede serlo el Mal encarnado en una niña rubia de once o doce años. Pero cada cosa la contaremos a su tiempo. MATERIAL PREVIO PARA LOS ALUMNOS Arturo Pérez Reverte: El capitán Alatriste (1996) Éste es el comienzo de una de las novelas españolas más populares de los últimos quince años. Han hecho de ella, incluso, una película. La obra pertenece al género de la novela histórica y recrea la vida en la España del siglo de oro. Según cuenta Reverte, Alatriste es uno de los soldados que aparece en el cuadro de Las lanzas de Velázquez. En el texto vas a encontrar alusiones a obras clásicas de nuestra literatura, por ejemplo, al Buscón de Francisco de Quevedo. Fíjate en la descripción que se hace de Alatriste. El texto es una recreación literaria de la época, pero tiene una base histórica. Si tuvieras que llevarte de casa cuatro objetos para pasar el resto de tu vida ¿cuáles elegirías? ¿cuáles se lleva el protagonista? ¿por qué escribe el cura la carta? 42 Los chicos [Cuento. Texto completo.] Ana María Matute Eran cinco o seis, pero así, en grupo, viniendo carretera adelante, se nos antojaban quince o veinte. Llegaban casi siempre a las horas achicharradas de la siesta, cuando el sol caía de plano contra el polvo y la grava desportillada de la carretera vieja, por donde ya no circulaban camiones ni carros, ni vehículo alguno. Llegaban entre una nube de polvo que levantaban sus pies, como las pezuñas de los caballos. Los veíamos llegar y el corazón nos latía de prisa. Alguien, en voz baja, decía: «¡Que vienen los chicos...!» Por lo general, nos escondíamos para tirarles piedras, o huíamos. Porque nosotros temíamos a los chicos como al diablo. En realidad, eran una de las mil formas de diablo, a nuestro entender. Los chicos, harapientos, malvados, con los ojos oscuros y brillantes como cabezas de alfiler negro. Los chicos, descalzos y callosos, que tiraban piedras de largo alcance, con gran puntería, de golpe más seco y duro que las nuestras. Los que hablaban un idioma entrecortado, desconocido, de palabras como pequeños latigazos, de risas como salpicaduras de barro. En casa nos tenían prohibido terminantemente entablar relación alguna con esos chicos. En realidad, nos tenían prohibido salir del prado bajo ningún pretexto. (Aunque nada había tan tentador, a nuestros ojos, como saltar el muro de piedras y bajar al río, que, al otro lado, huía verde y oro, entre los juncos y los chopos.) Más allá, pasaba la carretera vieja, por donde llegaban casi siempre aquellos chicos distintos, prohibidos. Los chicos vivían en los alrededores del Destacamento Penal. Eran los hijos de los presos del Campo, que redimían sus penas en la obra del pantano. Entre sus madres y ellos habían construido una extraña aldea de chabolas y cuevas, adosadas a las rocas, porque no se podían pagar el alojamiento en la aldea, donde, por otra parte, tampoco eran deseados. «Gentuza, ladrones, asesinos.. .» decían las gentes del lugar. Nadie les hubiera alquilado una habitación. Y tenían que estar allí. Aquellas mujeres y aquellos niños seguían a sus presos, porque de esta manera vivían del jornal que, por su trabajo, ganaban los penados. El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos trece años, alto y robusto, que estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones, y desde el primer día capitaneó nuestros juegos. Se llamaba Efrén y tenía unos puños rojizos, pesados como mazas, que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz y fanfarrón, le seguíamos adonde él quisiera. El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas, en tropel, con su nube de polvo, Efrén se sorprendió de que echáramos a correr y saltáramos el muro en busca de refugio. -Sois cobardes -nos dijo-. ¡Esos son pequeños! No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa, de que eran algo así como el espíritu del mal. -Bobadas -nos dijo. Y sonrió de una manera torcida y particular, que nos llenó de admiración. Al día siguiente, cuando la hora de la siesta, Efrén se escondió entre los juncos del río. Nosotros esperábamos, detrás del muro, con el corazón en la garganta. Algo había en el aire que nos llenaba de pavor. (Recuerdo que yo mordía la cadenita de la medalla y que sentía en el paladar un gusto de metal raramente frío. Y se oía el canto crujiente de la cigarra entre la hierba del prado.) Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba contra la tierra. Al llegar, los chicos escudriñaron hacia el río, por ver si estábamos buscando ranas como solíamos. Y para provocarnos, empezaron a silbar y a reír de aquella forma de siempre, opaca y humillante. Era su juego: llamarnos sabiendo que no apareceríamos. Nosotros seguíamos ocultos y en silencio. Al fin, los chicos abandonaron su idea y volvieron al camino, trepando terraplén arriba. Nosotros estábamos anhelantes y sorprendidos, pues no sabíamos lo que Efrén quería hacer. 43 Mi hermano mayor se incorporó a mirar por entre las piedras y nosotros le imitamos. Vimos entonces a Efrén deslizarse entre los juncos como una gran culebra. Con sigilo trepó hacia el terraplén, por donde subía el último de los chicos, y se le echó encima. Con la sorpresa, el chico se dejó atrapar. Los otros ya habían llegado a la carretera y cogieron piedras, gritando. Yo sentí un gran temblor en las rodillas, y mordí con fuerza la medalla. Pero Efrén no se dejó intimidar. Era mucho mayor y más fuerte que aquel diablillo negruzco que retenía entre sus brazos, y echó a correr arrastrando a su prisionero al refugio, donde le aguardábamos. Las piedras caían a su alrededor y en el río, salpicando de agua aquella hora abrasada. Pero Efrén saltó ágilmente sobre las pasaderas y, arrastrando al chico, que se revolvía furiosamente, abrió la empalizada y entró con él en el prado. Al verlo perdido, los chicos de la carretera dieron media vuelta y echaron a correr, como gazapos, hacia sus chabolas. Sólo de pensar que Efrén traía a una de aquellas furias, estoy segura de que mis hermanos sintieron el mismo pavor que yo. Nos arrimamos al muro, con la espalda pegada a él, y un gran frío nos subía por la garganta. Efrén arrastró al chico unos metros, delante de nosotros. El chico se revolvía desesperado e intentaba morderle las piernas, pero Efrén levantó su puño enorme y rojizo y empezó a golpearle la cara, la cabeza, la espalda. Una y otra vez, el puño de Efrén caía, con un ruido opaco. El sol, brillaba de un modo espeso y grande sobre la hierba y la tierra. Había un gran silencio. Sólo oíamos el jadeo del chico, los golpes de Efrén y el fragor del río, dulce y fresco, indiferente, a nuestras espaldas. El canto de las cigarras parecía haberse detenido. Como todas las voces. Efrén estuvo un rato golpeando al chico con su gran puño. El chico, poco a poco, fue cediendo. Al fin, cayó al suelo de rodillas, con las manos apoyadas en la hierba. Tenía la cara oscura, del color del barro seco, y el pelo muy largo, de un rubio mezclado de vetas negras, como quemado por el sol. No decía nada y se quedó así, de rodillas. Luego, cayó contra la hierba, pero levantando la cabeza, para no desfallecer del todo. Mi hermano mayor se acercó despacio, y luego nosotros. Parecía mentira lo pequeño y lo delgado que era. «Por la carretera parecían mucho más altos», pensé. Efrén estaba de pie a su lado, con sus grandes y macizas piernas separadas, los pies calzados con gruesas botas de ante. ¡Qué enorme y brutal parecía Efrén en aquel momento! -¿No tienes aún bastante? -dijo en voz muy baja, sonriendo. Sus dientes, con los colmillos salientes, brillaban al sol-. Toma, toma... Le dio con la bota en la espalda. Mi hermano mayor retrocedió un paso y me pisó. Pero yo no podía moverme: estaba como clavada en el suelo. El chico se llevó la mano a la nariz. Sangraba, no se sabía si de la boca o de dónde. Efrén nos miró. -Vamos -dijo-: Este ya tiene lo suyo-. Y le dio con el pie otra vez. -¡Lárgate, puerco! ¡Lárgate en seguida! Efrén se volvió, grande y pesado, despacioso hacia la casa, muy seguro de que le seguíamos. Mis hermanos, como de mala gana, como asustados, le obedecieron. Sólo yo no podía moverme, no podía, del lado del chico. De pronto, algo raro ocurrió dentro de mí. El chico estaba allí, tratando de incorporarse, tosiendo. No lloraba. Tenía los ojos muy achicados, y su nariz, ancha y aplastada, brillaba extrañamente. Estaba manchado de sangre. Por la barbilla le caía la sangre, que empapaba sus andrajos y la hierba. Súbitamente me miró. Y vi sus ojos de pupilas redondas, que no eran negras, sino de un pálido color de topacio, transparentes, donde el sol se metía y se volvía de oro. Bajé los míos, llena de una vergüenza dolorida. 44 El chico se puso en pie despacio. Se debió herir en una pierna, cuando Efrén le arrastró, porque iba cojeando hacia la empalizada. No me atreví a mirar su espalda, renegrida, y desnuda entre los desgarrones. Sentí ganas de llorar, no sabía exactamente por qué. Únicamente supe decirme: "Si sólo era un niño. Si era nada más que un niño, como otro cualquiera". 45 Gabriel García Márquez: Cien años de soledad Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarías con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas, tienen vida propia -pregonaba el gitano con áspero acento-, todo es cuestión de despertarles el ánima.» José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve.» Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo xv con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Amsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. «La ciencia ha eliminado las distancias», pregonaba Melquíades. «Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa.» Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca: pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades, otra vez, trató de disuadirlo. Pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones, y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirías. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aun a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, y se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el 46 azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares, y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez: le devolvió los doblones a cambio de la lupa, y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue ésa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la ahuyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. -La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. «Si has de volverte loco, vuélvete tú solo -gritó-. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano.» José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el Oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio, cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea: un laboratorio de alquimia. Para esa época, Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía. Pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus, era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquél era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, 47 sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa, como un recuerdo hereditario, a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que Melquíades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. -Es el olor del demonio -dijo ella. -En absoluto -corrigió Melquíades-. Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de solimán. Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquíades. El rudimentario laboratorio -sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladoresestaba compuesto por un atanor primitivo; una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico, y un destilador construido por los propios gitanos según las descripciones modernas del alambique de tres brazos de María la judía. Además de estas cosas, Melquíades dejó muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas, las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del Gran Magisterio, que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas, para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azogile. Úrsula cedió, como ocurría siempre, ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces José Arcadio Buendía echó treinta doblones en una cazuela, y los fundió con raspadura de cobre, oropimente, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente más parecido al caramelo vulgar que al oro magnífico. En azarosos y desesperados procesos de destilación, fundida con los siete metales planetarios, trabajada con el mercurio hermético y el vitriolo de Chipre, y vuelta a cocer en manteca de cerdo a falta de aceite de rábano, la preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población. Pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciancenos. De modo que todo el mundo se fue a la carpa, y mediante el pago de un centavo vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas fláccidas y sus labios marchitos, se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se sacó los dientes, intactos, engastados en las encías, y se los mostró al público por un instante un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquíades habían llegado a extremos intolerables, pero experimentó un saludable alborozo cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso, que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia; sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se pasaba el día dando vueltas por la casa. «En el mundo están ocurriendo cosas increíbles -le decía a Úrsula-. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros.» Quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo, se asombraban de cuánto había cambiado bajo la influencia de Melquíades. 48 Jorge Luis Borges: El Aleph Dos domingos después, Carlos Argentino Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las cuatro, "para tomar juntos la leche, en el contiguo salón-bar que el progresismo de Zunino y de Zungri -los propietarios de mi casa, recordarás- inaugura en la esquina; confitería que te importará conocer". Acepté, con más resignación que entusiasmo. Nos fue difícil encontrar mesa; el "salón-bar", inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones; en las mesas vecinas, el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Zunino y por Zungri. (…) A fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo; no identifiqué su voz, al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Zunino y Zungri, so pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. -¡La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay! -repitió, quizá olvidando su pesar en la melodía. No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplidos los cuarenta años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo; además, se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadísimo rasgo; mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Zunni, su abogado, los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a abonar cien mil nacionales. El nombre de Zunni me impresionó; su bufete, en Caseros y Tacuarí, es de una seriedad proverbial. Interrogué si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. -Está en el sótano del comedor -explicó, aligerada su dicción por la angustia-. Es mío, es mío: yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada, mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el Aleph. -¿El Aleph? -repetí. -Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. ¡El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema! No me despojarán Zunino y Zungri, no y mil veces no. Código en mano, el doctor Zunni probará que es inajenable mi Aleph. Traté de razonar. -Pero, ¿no es muy oscuro el sótano? -La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. -Iré a verlo inmediatamente. Corté, antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados; me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos Viterbo, por lo demás... Beatriz (yo mismo suelo repetirlo) era una mujer, una niña de una clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades, que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad; íntimamente, siempre nos habíamos detestado. En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, como siempre, en el sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón sin una flor, en el piano inútil, sonreía (más intemporal que anacrónico) el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie; en una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije: -Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Carlos entró poco después. Habló con sequedad; comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición del Aleph. -Una copita del seudo coñac -ordenó- y te zampuzarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de baldosas y fijas los ojos en el decimonono escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te mete miedo ¡fácil empresa! A los pocos minutos ves el Aleph. ¡El microcosmo de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo! Ya en el comedor, agregó: -Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio... Baja; muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. 49 Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada, busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso. -La almohada es humildosa -explicó-, pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado. Repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta diecinueve escalones. Cumplí con sus ridículos requisitos; al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa; la oscuridad, pese a una hendija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro: me había dejado soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio; Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar, que traté de atribuir a la rigidez, y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph. Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato; empieza, aquí, mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas: para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros; Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna; Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y al Sur. (No en vano rememoro esas inconcebibles analogías; alguna relación tienen con el Aleph.) Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin, vi caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osatura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. -Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman -dijo una voz aborrecida y jovial-. Aunque te devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra, acerté a levantarme y a balbucear: -Formidable. Sí, formidable. La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía: -¿Lo viste todo bien, en colores? En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli, que a nadie ¡créame, que a nadie! perdona. Me negué, con suave energía, a discutir el Aleph; lo abracé, al despedirme, y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos. 50 En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme, temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. 51 Instrucciones para subir una escalera (Julio Cortázar) Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie). Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Julio Cortázar: Continuidad de los parques Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano. la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 52 Julio Cortázar: Rayuela, capítulo 7 Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. . 53 Manuel Mujica Laínez: NARCISO Si salía, encerraba a los gatos. Los buscaba, debajo de los muebles, en la ondulación de los cortinajes, detrás de los libros, y los llevaba en brazos, uno a uno, a su dormitorio, Allí se acomodaban sobre el sofá de felpa raída, hasta su regreso. Eran cuatro, cinco, seis, según los años, según se deshiciera de las crías, pero todos semejantes, grises y rayados y de un negro negrísimo. Serafín no los dejaba en la salita que completaba, con un baño minúsculo, su exiguo departamento, en aquella vieja casa convertida, tras mil zurcidos y parches, en inquilinato mezquino, por temor de que la gatería trepase a la cómoda encima de la cual el espejo ensanchaba su soberbia. Aquel heredado espejo constituía el solo lujo del ocupante. Era muy grande, con el marco dorado, enrulado, isabelino, Frente a él, cuando regresaba de la oficina, transcurría la mayor parte del tiempo de Serafín. Se sentaba a cierta distancia de la cómoda y contemplaba largamente, siempre en la misma actitud, la imagen que el marco ilustre le ofrecía: la de un muchacho de expresión misteriosa e innegable hermosura, que desde allí, la mano izquierda abierta como una flor en la solapa, lo miraba a él, fijos los ojos del uno en el otro. Entonces los gatos cruzaban el vano del dormitorio y lo rodeaban en silencio. Sabían que para permanecer en la sala debían hacerse olvidar, que no debían perturbar el examen meditabundo del solitario, y, aterciopelados, fantasmales, se echaban en torno del contemplador. Las distracciones que antes debiera a la lectura y a la música propuesta por un antiguo fonógrafo habían terminado por dejar su sitio al único placer de la observación frente al espejo. Serafín se desquitaba así de las obligaciones tristes que le imponían las circunstancias. Nada, ni el libro más admirable ni la melodía más sutil, podía procurarle la paz, la felicidad que adeudaba a la imagen del espejo. Volvía cansado, desilusionado, herido, a su íntimo refugio, y la pureza de aquel rostro, de aquella mano puesta en la solapa le infundía nueva vitalidad. Pero no aplicaba el vigor que al espejo debía a ningún esfuerzo práctico. Ya casi no limpiaba las habitaciones, y la mugre se atascaba en el piso, en los muebles, en los muros, alrededor de la cama siempre deshecha. Apenas comía. Traía para los gatos, exclusivos partícipes de su clausura, unos trozos de carne cuyos restos contribuían al desorden, y si los vecinos se quejaban del hedor que manaba de su departamento se limitaba a encogerse de hombros, porque Serafín no lo percibía; Serafín no otorgaba importancia a nada que no fuese su espejo. Éste sí resplandecía, triunfal, en medio de la desolación y la acumulada basura. Brillaba su marco, y la imagen del muchacho hermoso parecía iluminada desde el interior. Los gatos, entretanto, vagaban como sombras. Una noche, mientras Serafín cumplía su vigilante tarea frente a la quieta figura, uno lanzó un maullido loco y saltó sobre la cómoda. Serafín lo apartó violentamente, y los felinos no reanudaron la tentativa, pero cualquiera que no fuese él, cualquiera que no estuviese ensimismado en la contemplación absorbente, hubiese advertido en la nerviosidad gatuna, en el llamear de sus pupilas, un contenido deseo, que mantenía trémulos, electrizados, a los acompañantes de su abandono. Serafín se sintió mal, muy mal, una tarde. Cuando regresó del trabajo, renunció por primera vez, desde que allí vivía, al goce secreto que el espejo le acordaba con invariable fidelidad, y se estiró en la cama. No había llevado comida, ni para los gatos ni para él. Con suaves maullidos, desconcertados por la traición a la costumbre, los gatos cercaron su lecho. El hambre los tornó audaces a medida que pasaban las horas, y valiéndose de dientes y uñas, tironearon de la colcha, pero su dueño inmóvil los dejó hacer. Llego así la mañana avanzó la tarde, sin que variara la posición del yacente, hasta que el reclamo voraz trastornó a los cautivos. Como si para ello se hubiesen concertado, irrumpieron en la salita, maulando desconsoladamente. Allá arriba la victoria del espejo desdeñaba la miseria del conjunto. Atraía como una lámpara en la penumbra. Con ágiles brincos, los gatos invadieron la cómoda. Su furia se sumó a la alegría de sentirse libres y se pusieron a arañar el espejo. Entonces la gran imagen del muchacho desconocido que Serafín había encolado encima de la luna y que podía ser un afiche o la fotografía de un cuadro famoso, o de un muchacho cualquiera, bello, nunca se supo, porque los vecinos que entraron después en la sala sólo vieron unos arrancados papeles cedió a la ira de las garras, desgajada, lacerada, mutilada, descubriendo, bajo el simulacro de reflejo urdido por Serafín, chispas de cristal. Luego los gatos volvieron al dormitorio, donde el hombre horrible, el deforme, el Narciso desesperado, conservaba la mano izquierda abierta como una flor sobre la solapa y empezaron a destrozarle la ropa. 54 Mario Benedetti: Sábado de Gloria (de Montevideanos) Desde antes de despertarme, oí caer la lluvia. Primero pensé que serían las seis y cuarto de la mañana y debía ir a la oficina pero había dejado en casa de mi madre los zapatos de goma y tendría que meter papel de diario en los otros zapatos, los comunes, porque me pone fuera de mi sentir cómo la humedad me va enfriando los pies y los tobillos. Después creí que era domingo y me podía quedar un rato bajo las frazadas. Eso - la certeza del feriado - me proporciona siempre un placer infantil. Saber que puedo disponer del tiempo como si fuera libre, como si no tuviera que correr dos cuadras, cuatro de cada seis mañanas, para ganarle al reloj en que debo registrar mi llegada. Saber que puedo ponerme grave y pensar en temas importantes como la vida, la muerte, el fútbol y la guerra. Durante la semana no tengo tiempo. Cuando llego a la oficina me esperan cincuenta o sesenta asuntos a los que debo convertir en asientos contables, estamparles el sello de contabilizado en fecha y poner mis iniciales con tinta verde. A las doce tengo liquidados aproximadamente la mitad y corro cuatro cuadras para poder introducirme en la plataforma del ómnibus. Si no corro esas cuadras vengo colgado y me da náusea pasar tan cerca de los tranvías. En realidad no es náusea sino miedo, un miedo horroroso. Eso no significa que piense en la muerte sino que me da asco imaginarme con la cabeza rota o despanzurrado en medio de doscientos preocupados curiosos que se empinaran para verme y contarlo todo, al día siguiente, mientras saborean el postre en el almuerzo familiar. Un almuerzo familiar semejante al que liquido en veinticinco minutos, completamente solo, porque Gloria se va media hora antes a la tienda y me deja todo listo en cuatro viandas sobre el primus a fuego lento, de manera que no tengo más que lavarme las manos y tragar la sopa, la milanesa, la tortilla y la compota, echarle un vistazo al diario y lanzarme otra vez a la caza del ómnibus. Cuando llego a las dos, escrituro las veinte o treinta operaciones que quedaron pendientes y a eso de las cinco acudo con mi libreta al timbrazo puntual del vicepresidente que me dicta las cinco o seis cartas de rigor que debo entregar, antes de las siete, traducidas al inglés o al alemán. Dos veces por semana, Gloria me espera a la salida para divertirnos en un cine donde ella llora copiosamente y yo estrujo el sombrero o mastico el programa. Los otros días ella va a ver a su madre y yo atiendo la contabilidad de dos panaderías, cuyos propietarios - dos gallegos y un mallorquín - ganan lo suficiente fabricando bizcochos con huevos podridos, pero más aún regentando las amuebladas más concurridas de la zona sur. De modo que cuando regreso a casa, ella está durmiendo o - cuando volvemos juntos - cenamos y nos acostamos en seguida, cansados como animales. Muy pocas noches nos queda cuerda para el consumo conyugal, y así, sin leer un solo libro, sin comentar siquiera las discusiones entre mis compañeros o las brutalidades de su jefe, que se llama así mismo un pan de Dios y al que ellos denominan pan duro, sin decirnos a veces buenas noches, nos quedamos dormidos sin apagar la luz, porque ella quería leer el crimen y yo la página de deportes. Los comentarios quedan para un sábado como este. (Porque en realidad era un sábado, el final de una siesta de sábado.) Yo me levanto a las tres y media y preparo el té con leche y lo traigo a la cama y ella se despierta entonces y pasa revista a la rutina semanal y pone al día mis calcetines antes de levantarse a las cinco menos cuarto para escuchar la hora del bolero. Sin embargo, este sábado no hubiera sido de comentarios, porque anoche después del cine me excedí en el elogio de Margaret Sullavan y ella sin titubear, se puso a pellizcarme y, como yo seguía inmutable, me agredió con algo más temible y solapado como la descripción simpática de un compañero de la tienda, y es una trampa, claro, porque la actriz es una imagen y el tipo ese todo un baboso de carne y hueso. Por esa estupidez nos acostamos sin hablarnos y esperamos una media hora con la luz apagada, a ver si el otro iniciaba el tramite reconciliatorio. Yo no tenía inconveniente en ser el primero, como en tantas otras veces, pero el sueño empezó antes de que terminara el simulacro de odio y la paz fue postergada para hoy, para el espacio blanco de esta siesta. Por eso, cuando vi que llovía, pensé que era mejor, porque la inclemencia exterior reforzaría automáticamente nuestra intimidad y ninguno de los dos iba a ser tan idiota como para pasar de trompa y en silencio una tarde lluviosa de sábado que necesariamente deberíamos compartir en un departamento de dos habitaciones, donde la soledad virtualmente no existe y todo se reduce a vivir frente a frente. Ella se despertó con quejidos, pero yo no pensé nada malo. Siempre se queja al despertarse. Pero cuando se despertó del todo e investigué en su rostro, la noté verdaderamente mal, con el sufrimiento patente en las ojeras. No me acordé entonces de que no nos hablábamos y le pregunté qué le pasaba. Le dolía en el costado. Le dolía muy fuerte y estaba asustada. Le dije que iba a llamar a la doctora y ella dijo que sí, que la llamara en seguida. Trataba de sonreír pero tenía los ojos tan hundidos, que yo vacilaba entre quedarme con ella o ir a hablar por teléfono. Después pensé que si no iba se asustaría más y entonces bajé y llamé a la doctora. El tipo que atendió dijo que no estaba en casa. No sé por qué se me ocurrió que mentía y le dije que no era cierto, porque yo la había visto entrar. Entonces me dijo que esperara un instante y al cabo de cinco minutos volvía al 55 aparato e inventó que yo tenía suerte, porque en este momento había llegado. Le dije mire que bien y le hice anotar la dirección y la urgencia. Cuando regresé, Gloria estaba mareada y aquello le dolía mucho más. Yo no sabía qué hacer. Le puse una bolsa de agua caliente y después una bolsa de hielo. Nada la calmaba y le di una aspirina. A las seis la doctora no había llegado y yo estaba demasiado nervioso como para poder alentar a nadie. Le conté tres o cuatro anécdotas que querían ser alegres, pero cuando ella sonreía con una mueca me daba bastante rabia porque comprendía que no quería desanimarme. Tomé un vaso de leche y nada más, porque sentía una bola en el estómago. A las seis y media vino al fin la doctora. Es una vaca enorme, demasiado grande para nuestro departamento. Tuvo dos o tres risitas estimulantes y después se puso a apretarle la barriga. Le clavaba los dedos y luego soltaba de golpe. Gloria se mordía los labios y decía sí, que ahí le dolía, y allí un poco más, y allá más aún. Siempre le dolía más. La vaca aquella seguía clavándole los dedos y soltando de golpe. Cuando se enderezó tenía ojos de susto ella también y pidió alcohol para desinfectarse. En el corredor me dijo que era peritonitis y que había que operar de inmediato. Le confesé que estábamos en una mutualista y ella me aseguró que iba a hablar con el cirujano. Bajé con ella y telefoneé a la parada de taxis y a la madre. Subí por la escalera porque en el sexto piso habían dejado abierto el ascensor. Gloria estaba hecha un ovillo y, aunque tenía los ojos secos, yo sabía que lloraba. Hice que se pusiera mi sobretodo y mi bufanda y eso me trajo el recuerdo de un domingo en que se vistió de pantalones y campera, y nos reíamos de su trasero saliente, de sus caderas poco masculinas. Pero ahora ella con mi ropa era sólo una parodia de esa tarde y había que irse en seguida y no pensar. Cuando salíamos llegó su madre y dijo pobrecita y abrígate por Dios. Entonces ella pareció comprender que había que ser fuerte y se resignó a esa fortaleza. En el taxi hizo unas cuantas bromas sobre la licencia obligada que le darían en la tienda y que yo no iba a tener calcetines para el lunes y, como la madre era virtualmente un manantial, ella le dijo si se creía que esto era un episodio de radio. Yo sabía que cada vez le dolía más fuerte y ella sabía que yo sabía y se apretaba contra mí. Cuando la bajamos en el sanatorio no tuvo más remedio que quejarse. La dejamos en una salita y al rato vino el cirujano. Era un tipo alto, de mirada distraída y bondadosa. Llevaba el guardapolvo desabrochado y bastante sucio. Ordenó que saliéramos y cerró la puerta. La madre se sentó en una silla baja y lloraba cada vez más. Yo me puse a mirar la calle; ahora no llovía. Ni siquiera tenía el consuelo de fumar. Ya en la época de liceo era el único entre treinta y ocho que no había probado nunca un cigarrillo. Fue en la época de liceo que conocí a Gloria y ella tenía trenzas negras y no podía pasar cosmografía. Había dos modos de trabar relación con ella. O enseñarle cosmografía o aprenderla juntos. Lo último era lo apropiado y, claro, ambos la aprendimos. Entonces salió el médico y me preguntó si yo era el hermano o el marido. Yo dije que el marido y él tosió como un asmático. "No es peritonitis", dijo, "la doctora esa es una burra". "Ah", "Es otra cosa. Mañana lo sabremos mejor." Mañana. Es decir que. "Lo sabremos mejor si pasa esta noche. Si la operábamos, se acaba. Es bastante grave pero si pasa hoy, creo que se salva". Le agradecí - no sé qué le agradecí - y el agregó: " La reglamentación no lo permite, pero esta noche puede acompañarla." Primero pasó una enfermera con mi sobretodo y mi bufanda. Después pasó ella en una camilla, con los ojos cerrados, inconsciente. A las ocho pude entrar en la salita individual donde habían puesto a Gloria. Además de la cama había una silla y una mesa. Me senté a horcajadas sobre la silla y apoyé los codos en el respaldo. Sentía un dolor nervioso en los párpados, como si tuviera los ojos excesivamente abiertos. No podía dejar de mirarla. La sábana continuaba en la palidez de su rostro y la frente estaba brillante, cerosa. Era una delicia sentirla respirar, aun así con los ojos cerrados. Me hacía la ilusión de que no me hablaba sólo porque a mí me gustaba Margaret Sullavan, de que yo no le hablaba porque su compañero era simpático. Pero, en el fondo, yo sabía la verdad y me sentía como en el aire, como si este insomnio fuera una lamentable irrealidad que me exigía esta tensión momentánea, una tensión que de un momento a otro iba a terminar. Cada eternidad sonaba a lo lejos un reloj y había transcurrido solamente una hora. Una vez me levanté y salí al corredor y caminé unos pasos. Me salió un tipo al encuentro, mordiendo un cigarrillo y preguntándome con un rostro gesticuloso y radiante "¿Así que usted también esta de espera?" Le dije que sí, que también esperaba. "Es el primero", agregó, "parece que da trabajo". Entonces sentí que me aflojaba y entré otra vez en la salita a sentarme a horcajadas en la silla. Empecé a contar las baldosas y a jugar juegos de superstición, haciéndome trampas. Calculaba a ojo el número de baldosas que había en una hilera y luego me decía que si era impar se salvaba. Y era impar. También se salvaba si sonaban las campanadas del reloj antes de que contara diez. Y el reloj sonaba al contar cinco o seis. De pronto me hallé pensando: "Si pasa de hoy ..." y me entró el pánico. Era preciso asegurar el futuro, imaginarlo a todo trance. Era preciso fabricar un futuro para arrancarla de esta muerte en cierne. Y me puse a pensar que en la licencia anual iríamos a Floresta, que el domingo próximo - porque era necesario crear un futuro bien cercano - iríamos a cenar con mi hermano y su mujer y nos reiríamos con ellos del susto de mi suegra, que yo haría pública mi ruptura formal con Margaret Sullavan, que Gloria y yo tendríamos un hijo, dos hijos, cuatro hijos y cada vez yo me pondría a esperar impaciente en el corredor. 56 Entonces entró una enfermera y me hizo salir para darle una inyección. Después volví y seguí formulando ese futuro fácil, transparente. Pero ella sacudió la cabeza, murmuró algo y nada más. Entonces todo el presente era ella luchando por vivir, sólo ella y yo y la amenaza de la muerte, sólo yo pendiente de las aletas de su nariz que benditamente se abrían y se cerraban, sólo esta salita y el reloj sonando. Entonces extraje la libreta y empecé a escribir esto, para leérselo a ella cuando estuviéramos otra vez en casa, para leérmelo a mí cuando estuviéramos otra vez en casa. Otra vez en casa. Qué bien sonaba. Y sin embargo parecía lejano, tan lejano como la primera mujer cuando uno tiene once años, como el reumatismo cuando uno tiene veinte, como la muerte cuando sólo era ayer. De pronto me distraje y pensé en los partidos de hoy, en si los habrían suspendido por la lluvia, en el juez inglés que debutaba en el Estadio, en los asientos contables que escrituré esta mañana. Pero cuando ella volvió a penetrar por mis ojos, con la frente brillante y cerosa, con la boca seca masticando su fiebre, me sentí profundamente ajeno en ese sábado que habría sido el mío. Eran las once y media y me acordé de Dios, de mi antigua esperanza de que acaso existiera. No quise rezar, por estricta honradez. Se reza ante aquello en que se cree verdaderamente. Yo no puedo creer verdaderamente en el. Sólo tengo la esperanza de que exista. Después me di cuenta de que yo no rezaba sólo para ver si mi honradez lo conmovía. Y entonces recé. Una oración aplastante, llena de escrúpulos, brutal, una oración como para que no quedasen dudas de que yo no quería no podía adularlo, una oración a mano armada. Escuchaba mi propio balbuceo mental, pero escuchaba sólo la respiración de Gloria, difícil, afanosa. Otra eternidad y sonaron las doce. Si pasa de hoy. Y había pasado. Definitivamente había pasado y seguía respirando y me dormí. No soñé nada. Alguien me sacudió el brazo y eran las cuatro y diez. Ella no estaba. Entonces el médico entró y le preguntó a la enfermera si me lo había dicho. Yo grite que sí, que me lo había dicho - aunque no era cierto - y que él era un animal, un bruto más bruto aún que la doctora, porque había dicho que si pasaba de hoy, y sin embargo. Le grité, creo que hasta lo escupí frenético, y él me miraba bondadoso, odiosamente comprensivo, y yo sabía que no tenía razón, porque el culpable era yo por haberme dormido, por haberla dejado sin mi única mirada, sin su futuro imaginado por mí, sin mi oración hiriente, castigada. Y entonces pedí que me dijeran en donde podía verla. Me sostenía una insulsa curiosidad por verla desaparecer, llevándose consigo todos mis hijos, todos mis feriados, toda mi apática ternura hacia Dios. 57 Augusto Monterroso: El Eclipse Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba una eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. -Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. El zorro es más sabio Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba este tipo de personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro resultó muy bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido (a veces no muy bien) a los más diversos idiomas. El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aun escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del Zorro. Desde ese momento el Zorro se dio con razón por satisfecho, y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir “¿Qué pasa con el Zorro?”, y cuando lo encontraban en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más. —Pero si ya he publicado dos libros —respondía él con cansancio. —Y muy buenos —le contestaban—; por eso mismo tiene usted que publicar otro. El Zorro no lo decía, pero pensaba: “En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer”. Y no lo hizo