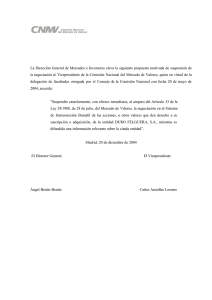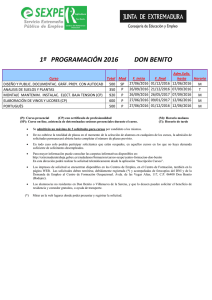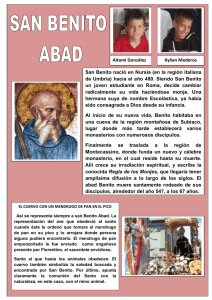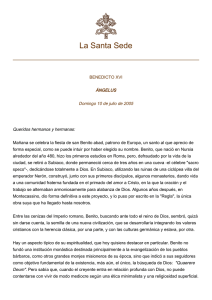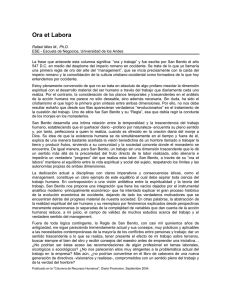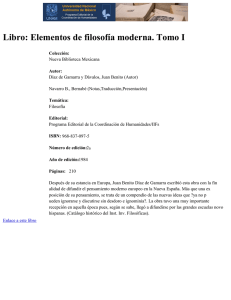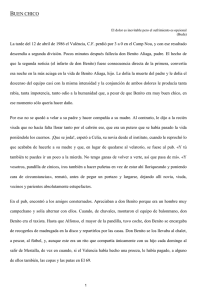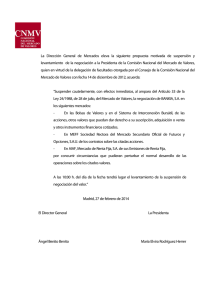Benito Canales: del corrido a las historias
Anuncio

Benito Canales: del corrido a las historias
Alejandro Pinet
ENAH
La leyenda de un hombre de fin a voluntad
C uando tratam os de acercarnos a u n personaje como Beni­
to Canales nos encontram os con un problem a fundam ental:
se trata de u n a figura de corridos, de una leyenda que ha
circulado d e feria en feria; en antologías que recopilan lo
que conocemos como el corrido de la Revolución Mexicana,
e incluso que ha sido incorporada y rem oldeada en más de
u n a ocasión p o r la literatura. Pero al mismo tiem po se trata
de un personaje histórico al que p or la fuerza y la p o p u lari­
dad de su leyenda no es fácil encontrar en lo que tiene de
particular, de histórico, desde la perspectiva de la historia
social o política. La leyenda lo ha rebasado y, al mismo tiem ­
po, lo ha ocultado parcialmente.
Los corridos de Benito Canales forman parte de la a m ­
plia gam a que la épica popular dedica a exaltar a valientes
y bandoleros. Una caracterización de este tipo p o p u lar res­
catado en los corridos la desarrolla una página insustituible
de Rubén M. Campos:
Es el bandolero compasivo, romántico y audaz que presiente
su fin próximo porque lo han abandonado los suyos, o porque
han ido cayendo bajo las balas certeras de los rurales... y ro­
mancescamente va en alta noche a despedirse de la novia o de
la madre o de la querida; y apenas tenía tiempo para saltar al
caballo porque lo han sorprendido o lo han denunciado.
¡Vámonos tendidos! Y helo ya, encorvado sobre el bruto, em ­
puñando la rienda con la mano, mientras con la otra desen­
funda el rifle o la pistola, que milagrosamente se transforma
en ametralladora, por la cantidad de tiros que dispara, casi to­
dos son certeros, por lo cual un reguero de muertos va mar­
cando el rastro sangriento del héroe, cuyo caballo tembloroso
va a caer reventado justamente en el atrio de su casa, cuya
puerta se abre y se vuelve a cerrar de golpe. Comienza el ase­
dio. El héroe atrincherado tiene a raya a cien hombres. Llue­
ven balas como granizada, la resistencia admira a los asaltan­
tes, que discuten y proponen la rendición al sitiado. ¡Ríndete
y te perdonamos la vida! ¡No me rindo! La negativa enfurece
a los victimarios, que redoblan el ataque, rompen a hachazos
las puertas, penetran pistola en mano y hayan al héroe heri­
do, pálido, desangrándose y empuñando aún el arma hu­
meante que entrega ceñudo, rendido al fin. Entonces se le trae
al sacerdote, se le conceden unas horas para que se confíese,
se acicale y escriba sus cartas de despedida.
Y aquí entran los adioses. Es una larga elegía de adioses a
sus padres, a su prometida, a su querida en la que tiene hijos,
a la casa que lo vio nacer, al teatro de sus hazañas, de sus bo­
rracheras en las que subía al caballo sobre los mostradores y
hacía servirle varias botellas de cerveza en un barreño, y ya
ebrio el noble bruto, hacíalo bailar sobre un potrero o entrar
sentado en las patas traseras en la iglesia (...) entre alaridos y
ayes de mujeres atropelladas, hasta que el sacerdote, viejo ami­
go de su padre, venía revestido a rogarle que se fuera y obe­
decía, porque, eso sí, ante todo era buen cristiano. Los adioses
seguían en el camino del camposanto, donde el clásico pa­
redón que ha sido testigo mudo de tantos fusilamientos, en
tantas generaciones de bandidos, veíale llegar, altivo, con el
puro en la boca, exhortando a sus ejecutores a cumplir con su
deber, a no apuntarle al rostro, a honrar a la patria y a morir
cristianamente. El reguero de muertos quedaba allá pu­
driéndose al sol, mientras el héroe pulcramente rasurado, con
la camisa bordada, albeante la ropa fina de paño irreprocha­
ble, los dedos con anillos valiosos y el reloj con cadenas de oro,
respetados, era amortajado en un sarape de Saltillo y piado­
samente trasladado en una camilla improvisada para velarlo
en su casa y darle piadosa sepultura.1
Con el perd ó n del lector, he acudido a esta larga cita p a ­
ra ilustrar muchas de las características que veremos r e ­
petirse en las figuras de bandidos y valientes. Esta imagen
proviene, más que de un héroe en particular, del sentir co­
lectivo, que recrea ciertos valores culturales -com o la defen­
sa del h o n o r y la valentía- imprimiéndoselos a u n perso n a­
je individual: las ventajas que tiene para el personaje en
cuestión el tra tar de parecerse a su propia imagen y no e n e ­
mistarse inútilm ente con su aldea; en todo caso, la imagen
del héroe o del bandido generoso, como la del b u en rey, tie­
ne u n a vida propia, coloreada por el universo de símbolos
que exaltan los corridos, los relatos y la literatura. No me d e ­
ten dré aquí en u n análisis detallado de los corridos que h a ­
blan de nuestro personaje, pues eso lo he intentado en otro
texto.2 Quiero referirme, en esta ocasión, a la imagen de Ca­
nales en términos más amplios, en relación con lo que
podríam os to m ar como el arquetipo pintado por Rubén M.
Campos cuando se refería a Macario Romero, famoso b a n ­
dolero que operó, como Canales, en el Bajío.
U na lectura del corrido más completo que conocemos3
nos perm ite notar de qué m anera la imagen que se nos p ro ­
pone de Benito Canales es asimilable al arquetipo: se habla
de un hom bre perseguido por el gobierno y que, al mismo
tiempo, reta a las fuerzas que lo persiguen a enfrentarse con
él. Este hecho fundam ental lo dibuja como un héroe:
Al llegar a Surumuato
su querida le avisó,
“Benito, te andan buscando,
eso es lo que supe yo”.
Don Benito contestó
con sin igual arrogancia:
“aunque fueran cien rurales
yo los espero con ansia.
Estos alardes de hom bría se repiten a lo largo del corri­
do, ya sea en boca del héroe o bien, mencionados p o r el n a ­
rrad o r:
Después marcaron el alto
gritando los federales:
“¡Viva el Supremo Gobierno!
¡Muera Benito Cnales!”
Les respondió don Benito:
“Ahora diablos del infierno,
¡Viva Benito Canales!
¡muera el Supremo Gobierno!”
Salió Benito Canales
en su caballo retinto
con sus armas en las manos
peleando con treinta y cinco.
Se trata de un valiente. Y lo que le otorga ese ran g o es
el cum plim iento de una regla que en este caso está implíci­
ta, p ero que encontram os claramente en los versos d e otro
corrido del Bajío, el de Valentín Mancera.
Su madre, triste, decía:
- “¡Válgame Dios, Valentín!
¿Hasta cuándo te reduces?
¿Cuál será tu último fin?”
Valentín le contestó:
- “No llore, madre adorada,
vale más morir peleando
que correr de la Acordada”.4
Podríamos decir que esta regla se cumple a lo largo del
corrido. La característica del valiente es afrontar a sus e n e ­
migos y a la m uerte. Esta es una forma de defender, ta m ­
bién, el honor: m orir con honor. Pero en el caso de Benito
Canales hay u n elementos que contrasta con los otros corri­
dos de valentones, no porque en aquéllos no exista sino p o r
lo particularm ente acentuado de su presencia en este caso:
Benito Canales es un héroe, como lo es Macario Romero,
Valentín M ancera o Heraclio Bernal; sin em bargo, la leyen­
da le otorga otra cualidad que lo hace rendirse ante la am e­
naza de que sus enemigos actúen en contra de u n sacerdo­
te:
Pero el padre Capellán
no le dejó más decir,
“Ay, hijo, si tomas las armas
yo también debo morir”.
Le respondió Don Benito:
“Por mí no se ha de perder,
por rescatarle su vida
ya no haré yo mi deber”.
Luego Benito Canales
dijo al cercano soldado:
“Hagan de mí lo que quieran
ahora que estoy desarmado”.
Volviendo sobre este hecho, al final de la narración e n ­
contramos el com entario de quien relata los sucesos:
Fue don Benito Canales
hombre de capacidad
dio la vida por el Padre
de muy fina voluntad.
Lo anterior es, creo, lo esencial del relato. Por supuesto
hay muchos elementos más que, como el asunto de “la in­
grata tapatía”, forman parte del retrato que ejerce del va­
liente. El corrido es, básicamente, la evocación de un p e r ­
sonaje que ejerce la valentía y que cuenta, además, con
atributos morales: el apego a la mentalidad tradicional, agre­
dida p o r los actos de un gobierno ajeno a la región.
Algunos relatos que circulan en el Bajío tienden a refo r­
zar la imagen de Canales como un personaje de gran astu­
cia que es capaz, po r ejemplo de engañar a las autoridades
gracias a su identificación con los lugareños. Existe uno, r e ­
tom ado en el pequeño libro que escribió no hace m ucho una
maestra de la región, en el que podemos notar la co n cordan­
cia con la característica encontrada por Eric Wobsbawn acer­
ca de lo invisible e invulnerable que es el bandido social en
su leyenda. El relato sitúa la acción después de que Canales
ha escapado de la prisión, en la que se encontraba acusado
de asesinato. Un jefe de rurales ha salido en su búsqueda y
hace los preparativos para cruzar el río Lerma. Al e n te ra r­
se, Canales “se h u n d e el som brero hasta los hom bros y se
encamina hacia el puente don d e están sus enemigos, con­
fundiéndose así entre los rurales y la gente que ayudaba al
jefe Rito a pasar sus caballos”. Llegado el mom ento, el jefe
pide a uno de los que trabajan que pase el último caballo.
Canales m onta y, en lugar de cruzar el río, se va a todo g a­
lope hacia Pénjamo.
“-¡Q u ién es ese hom bre que robó mi caballo? p reg u n ta
el jefe; -¡Benito Canales! le resp o n d en ”. Poco después, el ca­
ballo fue dejado en un mesón de Pénjamo para que fuera
devuelto a su dueño. “Estas y otras pruebas de valor, h o n ­
radez y valentía -concluye la a u to ra - dadas p o r Benito Ca­
nales hacían que entre la gente pobre lo respetaran, los h a ­
cendados y el Gobierno le temieran; otra gente supersticiosa
decía que traía reliquias que lo protegían de las balas de sus
enem igos”.5
Don Nicasio Aguilar, residente de Valle de Santiago,
Guanajuato, de 88 años de edad, nos daba hace algún tiem ­
po un ejemplo de la vigencia de la imagen de Canales:
Una vez venía de Maritas, de ver a la querida. En la noche se
iba a pie a ver a la querida. La querencia fue la que mató a Be­
nito Canales, ¿verdad? Alguien dijo: - “Ya tienen a Benito Ca­
nales en Zurumuato bien preso, el padre lo indultó y fue el
que lo convenció; -mañana a las diez de la mañana va a ser
víctima”, ...y fue víctima. Yo lo vi cuando lo llevaban en una
camilla, y lo vi en la presidencia, parado, así, ya muerto. Con
lo que pidió él: que no dejaran a nadie que le diera en la ca­
ra, que le dieran de aquí pa’ bajo, pero en la cara nada.6
Pero la leyenda de Canales no nos ha ofrecido siem pre
la misma imagen. De las antologías de versos populares pasó
a las de corridos y relatos revolucionarios. Pasó alguna vez
a la literatura y la historiografía regional, ya fuera en Michoacán o en Guanajuato. Ambas tradujeron esa imagen al
contexto del discurso revolucionario, acentuando más el
carácter de luchador social del personaje y dejando un p o ­
co de lado al hom bre de capacidad y fina voluntad que dio
la vida p o r un “p a d re ”. Al pasar a otras generaciones, pero
sobre todo a manos de intelectuales de la posrevolución, el
mismo texto del corrido fue leído de una m anera diferente.
No deja de ser significativo que en la pieza literaria que d e ­
bemos a Mauricio M agdaleno los versos del corrido se alter­
nan con el relato del autor: se trata de una relectura del co­
rrido, en la que el escritor desarrolla ciertos aspectos y va
atenu an do otros, dibujando a su propio personaje. El rela­
to en cuestión, titulado “Septiembre en Z u rum uato”, cons­
ta de diez páginas. Aquí haremos referencia solamente a la
figura de Canales que nos deja entrever.7
El personaje es un “insignificante talabartero” de Zuru-
muato, pueblo que “cae en la orilla del Lerm a y en la raya
de M ichoacán”. El cacique local lo tiene entre ojos p o r sus
habladas contra los ricos y, en una de esas, al intentar a p re ­
henderlo, Benito saca la pistola y lo mata; se echa al m onte,
habiendo tenido ya conocimiento de la rebelión de M adero.
Pero al firmarse la paz y la renuncia del viejo dictador, Be­
nito y los suyos piensan que se les ha traicionado y continúan
a salto de mata, para acabar con los “malditos hacendados”
y con la “maldita A cordada”. Después de la m uerte de Ma­
dero, está a pu n to de unirse con los constitucionalistas c u an ­
do u n a carta de su querida Isabel le dice que quiere verlo
porque, en busca de información, las autoridades la han m al­
tratado. Al llegar a Zurum uato, Benito es víctima de la “in­
grata tapatía”, su antigua querida, quien, p o r vengarse, lo
denuncia ante los rurales. Así, Canales es apresado y fusila­
do al igual que en el corrido.
Esta imagen, surgida de la época posrevolucionaria, con­
cuerda en términos generales con la que nos dejan varios
productos de la historiografía regional, algunos de ellos ba­
sados en la historia oral. Uno es la breve Historia de Benito
Canales, ya mencionada, y que lleva el subtítulo de “El Zapa­
ta del Bajío”.8 Lo fundam ental de esta imagen es el héroe
campesino que castiga los abusos del hacendado y opresor
feudal, y que term ina rebelándose en contra del régim en de
la hacienda y en contra de la explotación, idea que p e rte n e ­
ce a una época y a una tradición literaria e historiográfica:
los años del auge mitológico de la revolución y su discurso
y de la tradición p opular de la historiografía. Ambos com ­
p artieron la visión de la revolución como r u p tu r a p ro fu n d a
entre un viejo régimen, oscuro y nefasto, y la inauguración
de un tiem po nuevo, alum brado p or la aparición de las m a­
sas campesinas.
De jinete “e n tró n ” del Bajío, pero cristiano, a agrarista
acaso inconsciente, la imagen de Benito Canales se ha m a n ­
tenido p o r su propia fuerza hasta la actualidad. No ha nece­
sitado la confrontación con la historia real po rq ue ésta no es
necesaria para la leyenda. Si hemos buscado lo poco que hay
sobre sus datos históricos -cuestión que veremos desp u ésno ha sido con la intención de confrontar leyenda y reali­
dad: ambas pu eden coincidir o diferir. Lo im portante, a mi
modo de ver, es ap u n tar que la leyenda del bandolero tiene
vida propia, pues atiende a lo que pide su público, cam bian­
do cuando éste cambia. En el caso de la historiografía es otra
la situación, porque en este terreno se ha tenido a m enudo
a confundir leyenda con realidad, o mejor dicho, a usar co­
mo criterio de veracidad histórica la leyenda, a través del
apego a la historia oral, de una forma acrítica y sin confron­
tarla con otro tipo de fuentes.
Las gavillas y el gavillero
El 21 de septiembre de 1909, bajo circunstancias no muy cla­
ras, era asesinado en uno de los caminos que llevaban a la
ranchería de Tres Mezquites, casi en la frontera entre Michoacán y Guanajuato, Donaciano Martínez, comerciante
que regresaba de la hacienda de Barajas después de arreglar
asuntos relacionados con la com pra y venta de semillas y ani­
males de su pequeña negociación, establecida en la misma
ranchería. Viajaba gracias a la ayuda de su mozo, Benigno
Piceno, ya que tenía inutilizados brazos y piernas.
Entre Z urum uato y Tres Mezquites se encontraron -a l
decir de Piceno- con un conocido: Benito Canales, quien
ofreció en venta a Donaciano una pistola calibre 38, n ique­
lada y con m ango negro. Quizá no sabremos nunca qué pasó
pero allí resultó m uerto el comerciante y el mozo señaló a
Canales como responsable del crimen. El hecho es que, des­
pués de m uerto Donaciano, Benito partió a los Estados U ni­
dos del Norte, como se decía entonces.
En febrero de 1911 fue detenido en Los Angeles, Cali­
fornia, Benito Canales, por motivos diferentes a los de 1909.
Allí mismo se le hizo saber que era buscado por la m uerte
de aquel comerciante, y en agosto de ese mismo año, tres
meses después de la partida de don Porfirio, era puesto a
disposición d e las autoridades mexicanas, quienes lo co n d u ­
je ro n a P u ru án d iro para procesarlo.
En el expediente judicial abierto sobre este asunto p o d e­
mos enco n trar algunos datos sobre la procedencia de este
personaje de corridos: De 29 años en 1911, originario de
Tres Mezquites, Michoacán, y vecino de Los Cerritos, r a n ­
chería inm ediata a su lugar de nacimiento; casado, “jo r n a ­
lero”.
de estatura baja, complexión fornida, color moreno; pelo, ce­
jas y ojos negros ¡frente, nariz y boca regulares, labios gruesos;
poca barba y bigote y manchada la cara de paño. Usa el pelo
rapado y la barba y bigote rasurados. Viste camisa de tela de
color; pantalón de pechera azul de mezclilla; saco de casimir
negro, de primera; calza zapatos de charol, americanos y usa
sombrero de catrín. No tiene más señas particulares que la fal­
ta de la última falange del dedo de enmedio de la mano dere­
cha.9
En 1909, sin embargo, su vestimenta había sido descrita
así: calzón y camisa d e m anta blanca, huaraches, sobrero
grande de soyate y una frasada corta y pinta. Esta filiación,
que cronológicamente es la prim era, añadía la falta d e u na
falange también, pero del pulgar d erec h o .10
El proceso d u ró hasta fines de febrero de 1912. La d e ­
fensa encargada del oficio -p u esto que Canales declaró no
te n er conocidos ni recu rso s- a Luis R. de Chávez, alegaba
que p o r enemistades familiares se acusaba a Benito Canales
del crim en -Piceno, el mozo de Donaciano, era su concu­
ñ o - ,11 pero finalmente la sentencia señalaba al acusado co­
mo responsable de homicidio y lo condenaba a una pena de
poco más d e tres años,12 pena que no se cumplió ya que p o ­
co después, el 9 de marzo, el condenado se fugaba d e la p ri­
sión y buscaba refugio uniéndose con los alzados de b a n d e ­
ra “orozquista” o “zapatista”.
La revisión de este expediente judicial nos perm ite acla­
ra r algunas confusiones en la biografía de Canales. U na de
ellas es la que se refiere a su condición de maderista, a p u n ­
tada p o r H éctor Ortiz Ybarra (1980:221) y J u a n Diego Ra­
zo Oliva (1983:44). Si bien Canales se unió a jefes de gavilla
que habían surgido d u ran te el movimiento maderista -como E d uardo Gutiérrez, Miguel y M auro Pérez-, la fecha en
que comienza su carrera como gavillero es posterior al tr iu n ­
fo de Madero, y aún más: Gutiérrez, desde fines de 1911 y
d u ran te 1912, es un alzado contra Madero, asociado más bien
con la rebelión orozquista (Romero Flores, 1960:510). Con
mayor claridad en la cronología hay elementos que nos su­
gieren que las gavillas relacionadas con Canales operaban
con b an d era orozquista. Verónica Oikión señala lo anterior
añadiendo que el propio Benito Canales, al tom ar la direc­
ción del grupo en sustitución de Gutiérrez, “...al parecer d e ­
finió sus alcances revolucionarios en una proclam a” m a n d a ­
da im prim ir en Ira p u a to .13
A m e n u d o la calificación de nuestro jefe de gavilla es ta m ­
bién la de “zapatista”. Esto es comprensible ya que el Bajío
de 1912 vivía una efervescencia contem poránea a aquel m o­
vimiento. El Plan de Ayala, prom ulgado por Zapata desde
noviembre de 1911, reconocía como jefe de la Revolución a
Pascual Orozco, y sólo “en caso de que no acepte”, el jefe
sería el propio Zapata. En su Historia de Benito Canales, Rosa
Hilda Mendoza añade el subtítulo de “El Zapata del Bajío”.
¿En qué m edida podríam os considerar zapatista el alzamien­
to de Canales y sus compañeros? En una m uy relativa. So­
cialmente, las características del Bajío eran muy diferentes a
las que prevalecían en la zona zapatista. U n ejemplo: a u n ­
que en el Bajío existían pueblos que pedían ya entonces la
devolución de tierras que se denunciaban como ocupadas
ilegítimamente p o r algunas haciendas, no era ésta la carac­
terística predo m in an te en la región, poblada por un gran
n úm ero de rancheros, arrendatarios, medieros y pequeños
propietarios en m en o r medida. Son muy pocas las com u­
nidades que subsisten para entonces y no son ellas las que
proporcionan soldados para las revoluciones, sino más bien
la gran mayoría de medieros, arrendatarios y rancheros,
trabajadores del ferrocarril y de las minas. Unos años más
tarde serán precisamente las com unidades quienes soliciten
armas para defenderse de las gavillas arm adas que m e­
rodeaban en la zona.
El “zapatismo” del Bajío es, como el “orozquism o” y el
“vazquismo” del que habla la prensa de la época, más bien
coyuntural: es como una máscara utilizada para combatir
viejos y profundos conflictos regionales exacerbados por la
modernización del porfiriato y desatados p o r la g u erra civil
que se generaliza en 1912. El relajamiento del control social
y político, producto de la misma Revolución, se intensifica
al enfrentarse la dirección maderista con sus propios jefes
revolucionarios, armados y descontentos p o r los intentos de
los civilistas para limitar su p o der de facto en sus propias r e ­
giones. Los grupos armados locales buscan alianzas con la
oposición del m om ento levantada en armas y los jefes alza­
dos tratan de atraerse a los grupos arm ados que se m antie­
nen op eran d o po r su propia cuenta. Por esto mismo resul­
ta muy confusa su actividad si querem os enco n trar en ellos
coherencia en su actitud hacia una b an d era determ in ad a zapatismo, maderismo. Y es que el eje de sus acciones no
está no rm ad o p o r el hecho de o p erar en nom bre de alguna
facción revolucionaria, sino por aquel que les posibilita sub­
sistir como grupo arm ado en términos más pragmáticos y
más regionales.
Antes de pasar a hablar de las gavillas arm adas, la p r o ­
cedencia de sus dirigentes y el tipo de acciones que d esarro ­
llaban, quiero m encionar un elemento biográfico de C ana­
les señalado p o r varios autores: el de su participación en la
invasión de Baja California p or los magonistas en 1911 (Ro­
m ero Flores, 1960:510; Ortiz Ybarra, 1980:238 y Razo Oli­
va, 1983:44). A unque en este caso las fechas citadas p o r el
propio Canales en su declaración preparatoria no desm ien­
ten la posibilidad de su participación -p u es menciona que
fue detenido en febrero de 1911 en Los Angeles po r un asu n­
to ajeno al asesinato de Donaciano Martínez, es decir, poco
después de la invasión m ago n ista-14 no hemos encontrado
hasta ahora indicios que confirmen estos hechos en las fuen­
tes revisadas. Ni los hijos de Canales ni las otras personas a
quienes entrevistamos mencionaron algo al respecto. Q u e ­
da, entonces, como un problema a investigar. Lo que ellos
relatan acerca de las actividades de Benito en los Estados
Unidos se relaciona más bien con las narraciones de las avenXuras de un hom bre que protesta contra los abusos de las
fuerzas del orden (Cfr. p o r ejemplo Mendoza, 1982:29).
En cuanto a la procedencia de los jefes armados, sabe­
mos que Canales había sido m ediero de la hacienda de San
Martín, en el mismo distrito de Puruándiro. Allí cultivaba
usualm ente “una fanega de sem b rad ura”, principalm ente
con maíz.
Tenía sus yuntas -narra su hijo Mariano- pero ya después no
sé qué pasaría; al fin que mi abuelito falleció y se acabó todo.
Después le daban yuntas por ahí, prestadas, le daban toros.
...Aquí había unos señores que tenían su ganado bueno.15
Según relata el mismo Mariano, su abuelo -el pad re de
Benito- llamado Máximo Canales, había sido también m e­
diero de la misma hacienda. Había conseguido, precisam en­
te p o r medio de Donaciano Martínez, u na tierras para des­
m ontar,
y luego tres yuntas uncidas y un arado del 20, grande, pues
barbecharon la tierra y la trabajaron; y el que les consiguió esa
tierra, después que la vio que tenía ñiuy buena producción, se
las quería hacer a medias y ahí fue el enrolle del hombre...16
En su declaración preparatoria, Canales dijo, para ju sti­
ficar su emigración a los Estados Unidos, que en 1909 él vivía
en Los Cerritos, rancho que pertenecía a don Angel Agualio, en calidad de mediero. En ese año, se le m u riero n dos
bueyes y la labor de maíz no se le dio buena. A brum ado p o r
las deudas, pensó ganar con qué pagarlas en el Norte. En
cuanto a Donaciano declaró que
...no existían motivos de enemistad y jamás habían tenido dis­
gusto, que por el contrario, el exponente le debía el único fa­
vor de que le había habilitado un hectolitro cincuenta litros de
maíz que le había de haber pagado en la cosecha de aquel año
y que ahora le debe a su familia.17
Era el quinto hijo de Máximo Canales y Refugio Godínez18 y desde principios de siglo había trabajado también
como velador de tierras en la hacienda de San Martín M en­
doza, 1982:14).
Vestía regular -nos decía don Guillermo Magdaleno, vecino
de Maritas, Guanauato. No un hombre decente, pero tampo­
co en la miseria, porque no estaba en la miseria. Vestía regu­
lar.19
Se va dibujando, aunque fragm entariam ente, u n a fami­
lia relativamente acom odada de una ranchería, que en cu e n ­
tra cada vez más difícil m an ten er su rango social. El p ad re
había sido propietario de yuntas, y Mariano, el nieto, rela­
ciona de alguna forma su m uerte con un a pérdida de status.
U na familia a la defensiva ante la amenaza de degradación
social, quizá una situación desesperada, p erm ead a de con­
flictos familiares, de rivalidades, un crimen no del todo acla­
rado y finalmente la huida de la prisión que da comienzo a
u na corta vida “fuera de la ley”.
O tro caso ilustrativo es el de los herm anos Pantoja, no
menos famosos en la región. Con Canales y E d u ard o G u ­
tiérrez actuaron en 1912. Ocho hijos de Abraham Pantoja y
R uperta N úñez que crecieron en los ranchos situados cerca
de la frontera con Michoacán, en el distrito guanajuatense
de Yuriria. Sabemos que poco antes de la Revolución, Anastacio Pantoja - q u e llegaría a ser más tarde general a las ó rd e ­
nes de A m aro - era “b u rre ro ” en la hacienda de El Cimental; Tom ás fue mediero en el rancho El Pozo, en do n de vivía
con sus herm anos José y José Guadalupe, cuya figura legen­
daria es opuesta a la de Canales: subsiste en los corridos co­
mo u n tem ido criminal. G uzm án Cíntora, historiador local
m enciona antecedentes de abigeato en Abraham Pantoja, y
que h ered a ro n algunos de los hijos:
Se vino el movimiento de Madero; hacendados de la Ciénaga
Prieta (zona de Yuriria colindante con Puruándiro), que no
eran de muy buenos antecedentes y que evito decir quiénes
eran porque me echo brazas encima, porque tienen todavía
mucha parentela, ...formaron una gavilla de bandidos y entre
ellos estaban los Pantoja: estaba Tomás y, con él, uno del Xoconoxtle llamado Delfino Raya. En la noche caían en las ha­
ciendas, sobre todo las del Valle de Sandago, las saqueaban y
volvían al día siguiente a desaparecer... y todos ignoraban su
identidad.20
U na de las haciendas asaltadas era Puerta de Andaracua,
situada a la orilla de la laguna de Yuriria. Poco más adelan­
te nos n arrab a acerca del acuerdo de los Pantoja con algu­
nos hacendados de la región:
Los jefes de esa gavilla se juntaron en el rancho del Rincón de
Muías, que pertenecía ala hacienda del Cimental ...les dijeron:
-M iren, vamos a dejar la cosa por un tiempo porque las Acor­
dadas ...ya están sabiendo que somos nosotros, y aquellos
señores mataban sin formación de causa alguna. ...Que se va­
yan algunos al cerro, hemos decidido que sean los Pantoja’, y
todos los Pantoja protestaron: - ‘No, amo, cómo vamos a irnos
nosotros?’ Les ofrecieron dinero: - ‘Los sostenemos a ustedes
y a su familia, les damos caballos, armas, parque y una tempo­
rada andan en el cerro. Ya después empezamos a maniobrar
de modo que los indulten...’21
La participación de hacendados y rancheros como abas­
tecedores de las gavillas arm adas está confirmada p o r otras
fuentes, tanto de la época como en años posteriores. N eg ar­
se a ver en los testimonios algo más que especulaciones que
presidentes municipales y hacendados,22 es no q u erer p r e ­
guntarse si la problemática regional se com porta como quie­
re la interpretación ideológica que reduce la violencia ru ral
a u na lucha contra el “sistema”. Un diario capitalino infor­
m aba a mediados de 1912 que la gavilla de Antonio Covarrubias, sobrino carnal de un rico hacendado que tenía el
mismo apellido y vivía en Irapuato, operaba im punem ente.
A las haciendas de El Fuerte y Doña Rosa, de su tío, nadie las
asalta (huelgan los comentarios [s/¿]). Este bandido es herma­
no del administrador de la hacienda de Potreros, del distrito
de Pénjamo, en donde se levantó otra gavilla de la que formó
parte su hijo Jesús y que capitaneó el famoso bandido Ireneo
Andrade {El País, agosto 26 de 1912).
Lo que esto nos indica es una gran complejidad en la si­
tuación regional, en la que se mezclan los conflictos que e n ­
frentan a los sectores m arginados de las zonas rurales, sobre
todo los habitantes de las zonas montañosas de la zona oriental del distrito de P u ruán diro y la de poniente d e Yuriria - e n d o n d e abu nd an pequeños ranchos establecidos en
tierras pobres, de tem p o ral- contra las ciudades im p o rtan ­
tes y contra las haciendas establecidas en los terrenos bajos,
cercanas al río Lerma y que cuentan con grandes extensio­
nes de riego. Pero el problem a no term ina allí: lo que señalan
las fuentes es la efervescencia de una región en la que los h a ­
cendados y rancheros de la zona m ontañosa toleran y, en ca­
sos, fom entan los ataques de las gavillas contra las haciendas
grandes, que cuentan con las mejores tierras. Es decir, que
en ocasiones se establece una alianza de diferentes sectores
rurales de u na zona en contra de un sector de la zona veci­
na. El eje horizontal, que agrupa a los iguales de u n a región,
oponiendo a los de arriba y los de abajo entre sí, y que a m e­
n udo se tom a como la única explicación de la violencia r u ­
ral, se presenta mezclado con un eje vertical, que agrupa di­
ferentes sectores de una región contra uno o varios sectores
de las regiones vecinas. No todos los rancheros y los hacen­
dados de la zona montañosa apoyan a las gavillas, pero si
consideramos el “apoyo” en términos amplios, veremos que
este va del financiamiento directo y consciente a la toleran­
cia resignada de quien sabe que, en una zona en la que las
gavillas son la única fuerza arm ada que existe, más vale no
en trar en problemas con sus integrantes. Este era el criterio
incluso de muchos campesinos pobres de la región. Uno de
ellos, que vivía en u n a de las rancherías de P uruándiro, nos
relataba:
(Los Pantoja) eran unos viejos, feos, peladazos, sin saber lo que
andaban peleando, porque los demás nada más decían: esos
nomás andan matando pacíficos, llevándose muchachas, lle­
vándose casadas, y sacándole a los que tenían sus animalitos
de ganado, dinerito, ...esos eran bandoleros. Entonces, por
1911, 1912 ...todo lo que sembraba yo y mi padre en la zona
esa, se lo daban a la hacienda, nos daban más o menos 8 o 10
hectáreas de temporal, 50 centavos todos los días. Tenía yo un
vecino ahí... y tenía una mata de calabazas de Castilla; y cuan­
do tiene uno mucha confianza con los amigos es cuando fallan
más. Este traía un cuñado del dique, imalo!, pa’ matar pacífi­
cos y pa’ llevar muchachas no se diga... Entonces andaban ahí
unos que andaban de chinacos, todos esos eran muy amigos
míos y también del pulque; yo les daba sandías, calabazas, elo­
tes, jitomates, chiles, lo que querían pa’ su familia, nomás man­
den, que yo les doy. ¡No, pues me favorecían!, me ayudaban
a que no me fregaran tanto las matitas... No supe ni cuantos
serian... 23
/
Testimonios como el anterior nos dejan ver que aú n en
los casos que podríam os caracterizar como de bandidaje so­
cial, debido al apoyo o tolerancia de los vecinos de los r a n ­
chos, no deja de haber reservas por parte de algunos de ellos,
que no com parten del todo la visión de los bandoleros. Tal
vez una caracterización más precisa tendría que indicar que
la selección de las víctimas, p o r parte de los gavilleros, se da
con base en los que pertenecen a su región y los extraños,
sean ricos o pobres. Lo anterior requiere mayor indagación,
pero es muy probable que un bandido asalte no sólo a los ri­
cos sino también a los pobres de las zonas que no son preci­
sam ente la suya y, al mismo tiempo, respete a rancheros e
incluso hacendados de su pueblo o de su zona, como en el
caso de los Pantoja.
Entre las actividades de estas gavillas destacan los asal­
tos a haciendas y ranchos, en los que a m en ud o son asesina­
dos los dueños o adm inistradores cuando presentan resiten­
cia violenta. No sólo se llevan dinero, armas y caballos de las
haciendas sino que, en ocasiones, tratan de ganarse el ap o ­
yo de los peones o medieros, quem ando los libros d e la a d ­
ministración, como sucedió en Santa Ana Mancera, hacienda
del distrito de Puruándiro, a mediados de 1912.24 A unque
p u ed a resultar paradójico, esta táctica no fue tan exitosa: el
apoyo a los grupos arm ados provenía más de los ranchos de
la zona m ontañosa que de los trabajadores de las grandes
haciendas, quienes incluso llegaron a hacer resistencia a las
gavillas. Algunos entrevistados señalan, p o r ejemplo, que los
pobladores de Tres Mezquites no se fueron con Canales, si­
no que éste reunió a su gente de entre las rancherías d e la
zona limítrofe, en G uanajuato.25
En 1912 estos asaltos se combinan con tomas de ciuda­
des y de estaciones de ferrocarril. Al menos p o r la intensi­
dad con que se producen, este último tipo de acciones son
características del año mencionado. M anuel M. M oreno
relata que en octubre el cabecilla Simón Beltrán y la “coro­
nela” Carlota M iram ar dirigieron un aviso a los jefes del
ferrocarril y público en general: a partir del 10 de noviem­
bre sufrirían ataques los trenes que recorrieran la zona de
Guanajuato, Michoacán y Q uerétaro, advirtiendo que ellos
se libraban de toda responsabilidad por los daños que esto
pudiera acarrear. Advertían también que los reparadores
de vías descubiertos serían, sin más, fusilados (Moreno,
1977:103). A unque el tráfico no llegó a ser suspendido, los
asaltos a los trenes se hicieron m ucho más num erosos que
en 1911.26
Por otra parte, debido al incremento de hom bres en las
gavillas, en 1912 se presentan algunos casos de combates e n ­
tre éstas y las fuerzas gubernam entales en las que a m e n u ­
do salen victoriosos los rebeldes. Sin embargo, a pesar de
que los enfrentam ientos llegaron a ser muy sangrientos, la
táctica no cambió en lo fundam ental: cuando las gavillas se
veían acosadas p o r las fuerzas gubernam entales se dispersa­
ban, perdiéndose entre las rancherías cercanas.
En los asaltos a poblados pequeños, generalm ente se im ­
ponían préstamos forzosos, se saqueaban las oficinas públi­
cas y algunos comercios. Era usual también el secuestro de
pobladores im portantes. En agosto, p or ejemplo, entró una
gavilla a Angamacutiro, Michoacán, amenazó de m uerte al
presidente municipal, incendió archivos, y el funcionario
logró salvarse m ediante la entrega de poco más de 500 p e­
sos.27
La economía de los grupos armados es quizá uno de los
aspectos más oscuros debido a que sus acuerdos o negocia­
ciones casi n unca llegan a ser registrados po r do cu m enta­
ción alguna y, p o r otro lado, es difícil que una persona que
haya participado en estas actividades se decida a contarlo,
además de que quedan pocas personas para hacerlo. O ca­
sionalmente la prensa de la época llegó a referirse a este p r o ­
blema:
Aumentan las gavillas de bandoleros en el distrito de Pénjamo. Pénjamo, Gto., 25 de septiembre. Con la impunidad de que gozan
se han envalentonado y son ellos los que dominan en todos los
ranchos de los alrededores, donde sacrifican ganado a su an­
tojo, se apoderan del maíz y lo mandan a vender descarada­
mente a los mercados de los pueblos, incendian campos de tri­
go por enemistad con los propietarios o porque éstos no les
han dado el dinero que les han pedido y prohiben a los peo­
nes que trabajen, golpeando a quien se atreve a violar la pro­
hibición, so pretexto de que no deben trabajar si no es por un
peso diario...28
Además de los ingresos que eran producto de los asaltos,
y que en ocasiones llegaron a ser cantidades im portantes de
dinero, así como caballos, armas y parque, mercancías de to ­
do tipo, instrum entos de labranza y ropa, estaban las canti­
dades recibidas bajo la forma de préstamos forzosos a hacen­
dados o vecinos de las ciudades, o bien como rescate de
secuestrados. Algunas veces, los jefes de gavilla extendían r e ­
cibos p o r los objetos de los que se apoderaban. En los d o cu ­
mentos de la M unicipalidad de Valle de Santiago quedó uno
que dice:
Recibí del Sr. José Sixtos un caballo tordillo valuado en $40,
cuya cantidad será pagada por la revolución encabezada por
los ilustres generales Pascual Orozco y Emiliano Zapata. Junio
4 de 1912. El general en Jefe, Simón Beltrán.29
Es com ún en esta época que los hacendados de las zonas
bajas sean am enazados con la destrucción de presas o diques,
así como con la quem a de trojes, de no en treg ar u n a canti­
dad determ inada. Pero si algo llegamos a saber de los ingre­
sos de las gavillas, debido al escándalo que suscitan, los gas­
tos que efectúan están tal vez irrem ediablem ente ocultos
bajo la economía su bterránea que los relaciona con m esone­
ros y comerciantes locales que no hacen muchas preguntas
sobre la procedencia de las mercancías.
La muerte de Benito Canales
De ju n io a octubre de 1912, la información procedente del
ram o de G u erra del distrito de P uruán d iro habla principal­
m ente de enfrentam ientos y persecución de gavillas p o r p a r­
te del Batallón de Voluntarios de León, la fuerza de caba­
llería del I o del Estado y el 67° C uerpo de Rurales. El día
17, en un enfrentam iento con los hombres que capitaneaba
M auro Pérez, las fuerzas gubernam entales lograron disper­
sar a la gavilla resultando m uerto este cabecilla, así como su
herm an o Miguel. Fueron capturados, además, 40 integran­
tes del g ru p o.30 Según los informes del mayor Arturo Alvarez, quien se ocupaba de perseguir a los rebeldes por el r u m ­
bo del río Lerma, en el rancho de El Pilar tenían los alzados
su cuartel general. T erm inaba en una ocasión diciendo:
Gavillas Andrade y Pantojas compónense de 55 hombres y Ca­
nales separadamente y por los mismos rumbos 10 individuos
mal armados y montados, pues algunos montan muías...31
Los jefes de las expediciones calculaban que el total de
rebeldes que operaban en la región, y que en ocasiones se
ju n tab an bajo la coordinación “del llamado general” Simón
Beltrán, iba de 500 a 600 hombres; sin embargo, los diferen­
tes jefes de gavilla guardaban una relativa independencia co­
mo tales, al frente de 100 a 150 hom bres.32
A principios de octubre se anunció una reorganización
de las fuerzas encargadas de la persecución de estos grupos
en la región: fuerzas rurales actuarían en combinación con
otras de infantería bajo la dirección del teniente coronel Luis
Medina B arrón, quien hasta entonces había operado en la
zona zapatista al frente del 19° C uerpo Rural. Este militar
actuaría en coordinación con el mayor A rturo Alvarez, quien
ya se encontraba en la zona, al frente del 42° Batallón irre ­
gular de León y algunas fuerzas de caballería.33 La ofensiva
desarrollada por estas fuerzas, unida a la recom endación del
gobierno de Michoacán, y posteriorm ente del de G uanajua­
to, a los prefectos para negociar una amnistía con los alza­
dos, tuvieron un efecto im portante en la relativa pacificación
del Bajío hacia principios de 1913, aunque sería in te rru m ­
pida p o r el golpe militar de febrero que llevaría a H u erta al
poder.
Después de algunos combates sostenidos con las gavillas,
M edina B arrón enviaba un telegrama al g o bernador michoacano:
Hónrome comunicarle que hoy al Cabo Io Salvador Gutiérrez
que moví con 40 hombres tuvo un combate con una partida
de rebeldes cerca de Zurumuato, en el punto conocido por
Maritas; la posición de los rebeldes era ventajosa y no obstan­
te logró la fuerza dispersarlos haciéndoles 3 muertos, 2 heri­
dos, quitándoles un mausser y 2 pistolas y aprehendiendo en­
tre otros al cabecilla Benito Canales, que dirigía el movimien­
to rebelde en el Estado de Michoacán. Ya doy orden sea pasa­
do por las armas. Por nuestra parte, hay que lamentar 7 bajas
en la fuerza del 13° Cuerpo Rural.34
“Su captura es im portante”, dijo el go b ernad o r Miguel
Silva en un telegrama al secretario de Gobernación. La
misma prensa capitalina se hizo eco de la m uerte de C ana­
les, im prim iendo a la noticia un sesgo épico que se p e rp e ­
tuaría en corridos populares:
Para aprehenderlo -dice la nota de El País- las fuerzas del go­
bierno prendieron fuego a la casa donde Canales se guarecía,
y así obligaron a huir a sus acompañantes; pero no al prime­
ro, el cual enmedio del fuego se estuvo batiendo hasta quemar
el último cartucho, matando a tres rurales e hiriendo a cua­
tro.36
La quem a de casas de los pronunciados comenzaba a
convertirse en una de las tácticas com únm ente utilizadas p or
los rurales.37 Poco después, un coronel Dorantes p re g u n ta ­
ba al secretario de Gobierno de Michoacán si era u n a tácti­
ca apro b ad a po r las autoridades, "... pues esto podría ser
causa de otros levantamientos”. El gobierno local respondió
con instrucciones que prohibían tales medidas.38
A unque los asaltos persistieron en la zona, la ofensiva g u ­
b ernam ental logró, aunque con serias deficiencias, m an te­
ner resguardadas las ciudades importantes, pues a pesar de
ser am enazadas no sufrieron más asaltos d u ran te el gobier­
no maderista. A principios de 1913, en los últimos meses de
la administración de Madero, se decretó una amnistía po r
delitos políticos que perm itía a los jefes de gavilla, y a sus se­
guidores rendirse ante las autoridades locales sin sufrir p e r ­
secución po r sus actividades. Entre los numerosos jefes a r­
mados que se acogieron a ella se encontraban los herm anos
Pantoja, quienes después del cuartelazo volverían a las a r­
mas. Pero aquel nuevo levantamiento merece un estudio
aparte, pues algunos de ellos pasarían a ser dirigentes mili­
tares del constitucionalismo, bajo las órdenes del general
Amaro.
Por lo pronto, a principios de 1913 se cierra, relativa­
mente, esta oleada de violencia ru ral en el Bajío, que p o ­
dríamos tom ar como “precursora” de aquella que se m ani­
festaría a partir de 1914 y, con rasgos inéditos p o r su
intensidad, entre 1917 y 1918, cuando o peraron grupos a r­
mados en un radio de acción mucho más extenso, como los
de Jesús Cíntora, Altamirano y el temido Inés Chávez G ar­
cía.
NOTAS
1.
2.
3.
Citado en Armando Duvalier, “Romance y corrido”, en Crisol. Tercera ép o­
ca, No. 87, septiembre de 1937, p. 13-14.
Alejandro Pinet P., “Cuentos populares y corridos; el caso de Benito Cana­
les”, ponencia al IV Simposio de Religión Popular e Identidad, l é x i c o , Escuela
Nacional de Antropología e Historia, 1984.
No lo incorporamos completo por razones de espacio. Lo publicó Tilomas
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Stanford E., El Villancico y el corrido mexicano. México, INAH, 1974 (Colección
Científica, Etnográfica, 10), p. 49.
Vicente T. Mendoza, El corrido mexicano. México, FCE, 1974, p. 177.
Rosa Hilda Mendoza Gutiérrez, Historia de Benito Canales. México, edición del
autor, 1982, p. 37-38.
Entrevista del autor con don Nicasio Aguilar, Valle de Santiago, Gto. abril 23
de 1983.
Mauricio Magdaleno, Instantes de la Revolución. México, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1981, p. 137-148.
Rosa Hilda Mendoza, op. cit.
Archivo Judicial del Estado de Michoacán (AJEM). Puruándiro, Penales, 1910,
leg. 1, foja 47.
Archivo Municipal de Zamora, Mich. Justicia, 1909, Exp. 2/4. Fotocopia del
docum ento facilitado por Alvaro Ochoa.
En la declaración de Crescencia Ramírez, esposa de Canales, leem os que B e­
nito no tenía con Donaciano Martínez “agravio ni causa de disgusto como lo
tenía con Piceno, o mejor dicho, éste con Canales, pues desde que la e x p o ­
nente se casó estaba desagradado con su esposo, manifestándole este disgus­
to con negarle el habla; que cuando se proyectaba el matrimonio, varias v e ­
ces le llegó a decir Piceno á la que habla, que no se casara, sin expresarle ningún
motivo, por lo cual ignora por qué se oponía á su matrimonio; que la narran­
te cuando se casó vivía con su hermana, que es la esposa de Piceno y desde
aquella época lo era...” AJEM, Ibid., f. 53.
El juez, Jesús Cárdenas, dictó la sentencia que condenaba a Canales por el d e ­
lito de homicidio, basado en la declaración de Piceno, quien señaló a Canales
como responsable, considerando además, que Benito partió a Estados Unidos
pocas horas después de ocurrido el crimen y, finalmente, por encontrar que
los testigos nombrados por Canales para demostrar su presencia a la hora del
crimen en otro sitio, negaron rotundamente el hecho. El juez señaló también
contradicciones entre las declaraciones de Canales y las de su esposa, referen­
tes a la posesión de una pistola. AJEM, Ibid., f. 221.
Verónica Oikión Solano, El Constitucionalismo en Michoacán. México, UNAM,
1985 (tesis de licenciatura en Historia), pp. 93-95. Se basa en Camilo Targa:
“La verdad sobre la vida oprobiosa del verdadero Atila del Sur”, Cap. III, en
El Legionario, Vol. VIII No. 91, México, septiembre 15 de 1958, p. 64.
AEJM, Ibid., f. 34 vuelta.
15. Alejandro Pinet. Entrevista con Mariano y Ma. de Jesús Canales. Tres Mez­
quites, febrero 19 de 1983.
16. Ibid.
17. AJEM, Ibid.y ff. 34 y ss.
18. A Pinet-Mariano y Ma. de Jesús Canales, Ibid.
19. A. Pinet. Entrevista con Guillermo Magdaleno. Maritas, Gto., febrero 20 de
1983.
20. A. Pinet. Entrevista con Jesús Guzmán Cinto ra. Yuriria, Gto., abril 22 de 1983
y Jesús Guzmán Cíntora, Yuririapúndaro. México, ed. del autor, 1981, p. 112
y 113.
21. A. Pinet-Jesús Guzmán Cíntora, Ibid.
22. Héctor Díaz Polanco, Formación regional y burguesía agraria en México. México,
Era 1982. Dice la nota 16 de la p. 55: “Correspondencia del Presidente M u­
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
nicipal, n. 740, 19 de noviembre de 1911. El presidente municipal especuló
en la misma pieza en el sentido de que los miembros de la pandilla habían re­
cibido apoyo de varios hacendados de la zona, quienes pretendían presentar­
se como “víctimas de robo”; el funcionario pensaba que, en realidad, los ha­
cendados eran fomentadores del movimiento armado de que se trata. Es
probable que la suspicacia del presidente municipal estuviera bien fundada.
En todo caso, si así friera, muy pronto los hacendados se darían cuenta de que
el movimiento campesino se convertiría en una fuerza que podía ser mortal
para sus intereses”.
A. Pinet. Entrevista con Nicasio Aguilar. Valle de Santiago, abril 23 de 1983.
Archivo “Manuel Castañeda Ramírez”, Casa de Morelos, (ACM), Morelia,
Mich. Ramo de Guerra, Distrito Puruándiro, Novedades ocurridas... -T elegra­
ma del Presidente Municipal al secretario de Gobierno, agosto 29 de 1912.
A. Pinet-Mariano y Ma. de Jesús Canales, Ibid.
Alejandro Pinet, Bandolerismo y Revolución en el sur del Bajío. México, ENAH,
1986 (tesis de licenciatura en Antropología Social), pp. 168-172 y 194-203 pa­
ra 1911 y 1912, respectivamente. Se pueden consultar allí algunos detalles de
las acciones de los grupos armados en los cuadros que elaboré sobre asaltos
registrados en la prensa o en los archivos consultados.
ACM, Guerra, Exp. 91 T. 2, Oficio de agosto 17 de 1912.
El País, septiembre 28 de 1912.
Correspondencia municipal, 2 y 4 de junio ele 1912, citado en Díaz Polanco,
Op. cit., pp. 56-57.
ACM, Guerra, telegrama de junio 17 de 1912.
ACM, Guerra, Exp. 91 T. 2; julio 5 de 1912.
ACM, Guerra, telegramas del 5 al 8 de julio de 1912.
El País, octubre 4 de 1912.
ACM, Guerra, telegrama de octubre 15 de 1912.
ACM, Guerra, Ibid.
El País, octubre 18 de 1912.
Cfr. por ejemplo ACM, Guerra, telegrama de octubre 12 de 1912.
ACM, Guerra, octubre 18 de 1912.
Bibliografía
Rosa M. Historia de Benito Canales (El Zapata
del Bajío). México, ed. de la autora, 1982.
MORENO M., Manuel, Histoiia de la Revolución en Guanajuato. Méxi­
co, 1977 (Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históri­
cos de la Revolución Mexicana, 70).
ORTIZ YBARRA Héctor y Vicente GONZALEZ M., Puruándiro. More­
lia, Gobierno del estado de Michoacán, 1980.
RAZO OLIVA, Juan Diego, Rebeldes populares del Bajío. México, Katun, 1983.
MENDOZA GUTIERREZ,
Jesús, Diccionario Michoacano de Historia y Geo­
grafía. Morelia, 1960.
ROMERO FLORES,