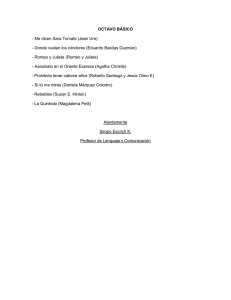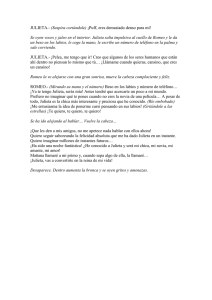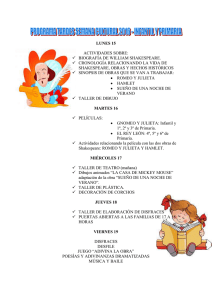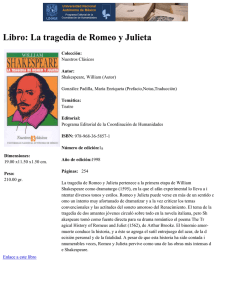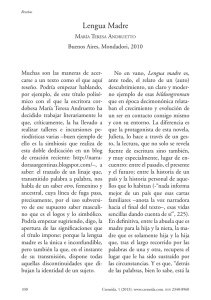Accésit Título : « El Regreso » Autor : Dª. Mª Ángeles Soriano Hace
Anuncio

Accésit Título : « El Regreso » Autor : Dª. Mª Ángeles Soriano Hace unos meses volví a mi pequeño pueblo, después de haber estado ausente cuarenta años. ¡Cuánta emoción sentí al pisar la tierra en que nací!. A la vez, todo mi ser se llenó de gran confusión, porque lo que veían mis ojos no tenía casi nada que ver con los recuerdos acumulados y guardados como tesoros en mi alma. Fui pisando el asfalto de una calle que antes era de tierra seca o convertida en peligroso barrizal cuando llovía, no reconocí las casas correspondientes a ella porque todos los edificios habían sido remodelados. Aquella barbería que al pasar despedía un olor peculiar, no existía, en su lugar un video-club es lo que anunciaba el rótulo sobre la puerta. La carnicería se había convertido en un moderno supermercado. No me crucé con ninguna viejecita perennemente enlutada, de cara arrugada y moño blanco, encorvada y enjuta, sólo percibí señoras bien arregladas, cuidadas, con el pelo teñido de colores luminosos y modernos. A los chicos los encontré muy altos y fuertes. Había gran bullicio en la amplia avenida provocado por los coches que circulaban en doble sentido. Al fijarme en sus ocupantes me llamó la atención ver gratamente que muchos de ellos iban conducidos por mujeres jóvenes y no tan jóvenes, pues cuando marché, además de no haber apenas vehículos, era inimaginable que los pudiesen manejar las mujeres. Nadie se fijaba en mi, no les llamaba la atención ver a una desconocida mirándolo todo con gran interés. Mis pensamientos volvieron al pasado para recordar la llegada de algún extraño y las miradas de los transeúntes posándose en el nuevo personaje con exagerada curiosidad, surgiendo todo tipo de comentarios, hipótesis o acertijos. Las preguntas quedaban en el aire o en las miradas. Con todos estos componentes se formaban los datos sobre el intruso, que luego cualquier listo los lanzaba, rodando de boca en boca sin acertar casi nunca sobre la verdadera personalidad del forastero. Pero así pasaba y era comprensible porque se trataba de la distracción más divertida para mi gente. Seguí mi camino por las calles que pronto me llevaron a la pinada. Más adentro localicé el viejo árbol sucumbido por un rayo en una noche de tormenta, aunque sólo quedaba el tronco seco, desgastado, pulido seguramente por el deslizar de los niños que lo usarían como tobogán surgido de la tierra. Al salir de ese bosque frondoso me topé con el lavadero municipal. Nadie debía lavar en él, estaba reparado, conservado como pieza de museo y documento de los viejos tiempos. Sus paredes abrazarían a todas las mujeres que día a día, invierno o verano, pasaban muchas horas arrodilladas, con las manos sumergidas en el agua fría, que corría llevándose la espuma blanca del jabón casero, hasta vomitarla en la balsa de paredes verdes por el musgo, habitada por ranas y sapos cuyo croar, en las noches de verano, ponía una nota pintoresca, al igual que el canto chirriante de la cigarra. Sí, en mi mente seguían grabados los rostros de tantas mujeres que perdieron la salud en este lugar ya histórico, de esas niñas ateridas de frío, precozmente lavando, con las manos hinchadas por los sabañones ulcerados; ancianas reumáticas, con las manos deformadas por la artrosis, y sin poder apenas caminar... la necesidad para subsistir las hacía aguantar sin desesperarse. Pero al fin también, en este rincón de España se pudo acceder al estudio, sin ser solamente un privilegio de los potentados o de los padres que con muchísimo sacrificio empujaban a sus hijos hacia el saber, al percibir que la manera de mejorar sus vidas era aprendiendo, la ignorancia ya la sufrieron ellos, y la pagaron con creces. Al marchar a otro país sentí un gran desgarro, sólo tenía dieciséis años y sabía que no podría volver en mucho tiempo. Esta lejanía dio paso a una gran añoranza que desembocó en continua nostalgia. Cuando llegaba la Navidad, acudían a mí con más fuerza imágenes de esos días tan especiales vividos en mi pueblo, idealizados por la distancia. Las tardes de vacaciones eran muy amenas porque venían nuestros amigos, y sentados alrededor de la chimenea escuchábamos las aventuras apasionantes del capitán Nemo que mi padre nos relataba, o quedábamos mirando fascinados los trucos que sus manos ágiles creaban. Por la noche acudían a casa los amigos de mis padres derrochando risa y alegría, entonces ponían en acción la gramola, aquel aparato mágico que al darle vueltas con una manivela sonaba la música que guardaba, misteriosamente, el disco de cerámica que daba vueltas ordenado por una aguja inmóvil, posada en sus surcos pequeñísimos. El sonido no era nítido, pero no les impedía bailar: tangos, boleros, foxtrois, etc... las melodías y ritmos que estaban de moda. Mi hermano y yo, despertados por el bullicio coincidíamos en la escalera cuidando de no ser vistos, hasta que el frío o el sueño nos llevaba de nuevo a la cama, pero nunca nos perdíamos este espectáculo porque nos producía verdadera risa ver las payasadas que hacían los mayores. Otra fecha que me llenaba de gratos recuerdos era la Pascua. Yo tenía un gran alijo de sensaciones grabadas en mi ser. Sonreí evocando al sacerdote de mi pueblo que cubría a los santos de la iglesia con lienzos morados, en señal de luto, durante la Semana Santa. Eran días muy tristes. Los bares y comercios se cerraban temprano y por la tarde, la gente concurría a la iglesia a escuchar el sermón. Siempre me impresionaba el tono enérgico del orador acusándonos de míseros pecadores, para mí era angustioso porque pensaba que me condenaría eternamente y sólo ansiaba confesarme, aunque no encontraba mis graves faltas por mucho que me esforzase, me sentía arrepentida, sin embargo me faltaban pecados, todo un caos mental incapaz de resolver en esa edad temprana. Después de una semana lactosa y triste, resucitaba el Señor, anunciando por el repique de las campanas. Por fin volvíamos a la vida normal, a expresar alegría, a reír sin remordimientos. Por la tarde padres e hijos íbamos de excursión al campo con la merienda en un capazo. Uno de los clásicos lugares donde acudía casi todo el pueblo se llamaba La Fuente Loca, situada a los pies de una pequeña montaña colmada de pinos, el nombre definía puesto que su único caño dejaba de manar de vez en cuando; es cierto que podía comportarse como una niña caprichosa, pues para muchos, su agua era medicinal y hasta milagrosa... La montaña por unas horas estaba acompañada. Rompíamos su silencio con nuestros gritos y risas. Abrazábamos los pinos jugando al escondite, alborotando a los pájaros que ocultaban sus nidos entre sus ramas espesas, y la fuente se sentiría muy orgullosa al verse tan solicitada. Los días eran aún algo frescos pero ya más largos. Muchos almendros mostraban su fruto pequeño y verde, al igual que las viñas y los olivos. La alegría estallaba por todas partes, la percibíamos en el fluir de nuestra sangre. Caminábamos hacia el estío, hacia la calle... porque era nuestro escenario favorito, en ella se hacía la tertulia ya fuese improvisada o proyectada. Por la tarde las mujeres salían a la puerta de sus casas con su labor de costura o el cojín de bolillos que repiqueteaban velozmente, movidos por manos diestras capaces de crear puntillas preciosas. La noche reunía a muchas familias que cenaban en mitad de la vía pública, y unidas a los vecinos compartían palabras y alimentos. Así gozaban de la brisa fresca que venía de las montañas y paliaba el bochorno del día. Seguí paseando por las amplias aceras adornadas con palmeras o árboles frutales y flores alrededor de los troncos. Buscaba con la mirada dos tiendas de ultramarinos en donde se podía encontrar de todo. También a estos originales bazares los engulló el tiempo, en su lugar edificaron cafeterías y variadas tiendas. Mis pasos me llevaron a la calle donde nací y viví. Frente a casa, en aquellos tiempos, se hallaba la taberna de Julia la Porrona, era un edificio arcaico que al entrar percibías un olor a humedad y a trastos viejos. Su dueña era una mujer atípica en nuestra pequeña comunidad, al coexistir separada de su marido, porque no cabía en las sencillas mentes de mis conciudadanos que alguien pudiese salirse de los rieles establecidos, era algo impensable en los años cincuenta, tan lejanos a ley del divorcio. Debió ser muy valiente al hacer algo prohibido, criticado y rechazado, porque el matrimonio era una opción muy seria y para toda la vida. A la mujer se le exigía ser paciente, aguantar, olvidarse de sí misma. Por mal que le fuese nunca abandonaría el hogar, la idea contraria era casi imposible, sin embargo al hombre todo se le perdonaba: las llegadas cargado de alcohol, la falta de trabajo por desgana, la adicción al juego, el tener amantes, los malos tratos, tanto físicos como psíquicos, además disponía de poder que a veces degeneraba en tiranía. Vivíamos en una sociedad machista que incluía a la propia mujer, por eso recibíamos mensajes de esa índole desde niñas: en casa, en el colegio, en las homilías de la misa, incluyendo los consejos de madres y abuelas. Julia, por lo que fuere no pudo soportar a su marido, y seguramente, sin pensárselo demasiado alquiló una vieja casa, en cuya entrada montó una destartalada taberna, llevándose a tres de sus cinco hijos. Era analfabeta y no disponía de recursos económicos, toda una proeza. Abría muy pronto su establecimiento para que los tres borrachines del pueblo desayunasen con el primer trago de vino o de aguardiente, antes de ir a trabajar. Su hija Carmencita era mi amiga, pasábamos muchos ratos juntas jugando a los cromos, a la pelota o simplemente charlando; iba poco a la escuela por lo que apenas sabía leer y escribir. Recuerdo el día en que Julia le propinó una espectacular paliza. Era verano y a la hora de la siesta escuchamos gritos y llantos que rompieron nuestro reposo y el silencio absoluto de esos momentos. Mis padres corrieron hacia la casa, y yo tras ellos, pronto estuvimos ante madre e hija. Mi padre detuvo con sus palabras la mano fuerte de Julia que tenía presa una vieja zapatilla, el arma más popular entre las madres sulfuradas por los hijos. Poco a poco Julia se fue calmando al escuchar las recomendaciones y reflexiones de mis padres, soltando a la vez, la alpargata y a su atemorizada hija. Julia seguía roja de ira y las palabras le salían confusas, luego sus ojos empezaron a derramar lágrimas. ¿Qué falta tan grave había cometido mi amiga? Eso nos preguntábamos, al fin pudimos enterarnos del motivo que provocó esta desdicha: Carmencita se había comido todas las manzanas que guardaba su madre como postre para toda la semana. Pensé que el hambre que debió sentir mi amiga, pues demasiado bien conocía la reacción que provocaría a su madre el percibir la merma de la fruta, porque en cuestiones de comida no tenía magnanimidad. Esta reacción tan desorbitada se producía en muchos hogares porque el hambre era el común denominador de casi todos. Hacía poco tiempo que dejamos la cartilla de racionamiento, la cual era insuficiente para pasar el mes, pero paliaba la enorme escasez de alimentos básicos. También la casa de Julia la Porrona había desaparecido, al igual que el hambre, la penuria, las privaciones de todo tipo. Sabia que Julia había fallecido, no en su vieja taberna, sino en la casa que al fin pudo comprar con los ahorros de todas su vida. Con estos recuerdos seguí deambulando por las calles, algo extrañas ya para mí. Me parecía mentira estar pisando la tierra que me vio nacer, respirar su aire, que como olas alborotadas me atraía evocaciones sin cesar de tiempos felices y casi perfectos por el tamiz que depura la separación. Vi a lo lejos a una mujer, hubiese jurado que era Julieta la del Manco, otra de mis amigas. Al ir acercándome me di cuenta de mi error, se trataba de una joven que no rebasaría los treinta años, ¡no sé cómo me confundí! porque sabía que mi amiga no habitaba en el pueblo, al igual que Carmencita, se había instalado cerca de los suyos, buscando sin duda, el amparo y cariño de su hija y nietos, lejos de sus raíces. Como he dicho, Julieta estaba muy presente en los recuerdos afectivos que me siguieron. Ahora mismo puedo evocar su risa, ¡tenía tanta facilidad!... todo le hacía gracia, y lo bueno de su alegría es que la contagiaba. Su nombre explicativo: Julieta la del Manco le venía de su padre, llamado Julio el Manco, por haber perdido el brazo izquierdo durante la guerra civil. Como le pasaba a Carmencita, Julieta no iba con regularidad a la escuela, convirtiéndose en una analfabeta más. En casa, mi madre siempre había tenido ayuda doméstica, entonces equivalía a disponer de criada, o sea una mujer que desempeñaba los trabajos más duros y desagradables. A veces eran personas mayores, otras jóvenes como lo fue Julieta, pues sólo tendría dieciséis años. Estaba muy enamorada de un joven, diez años mayor que ella, que por su carácter retraído nunca había tenido novia, y poco a poco se fue encariñando de Julieta hasta convertirse en su Romeo enamorado. Pronto surgió una inesperada separación, pues se estaba librando de realizar el servicio militar por ser miope, pero en el último año de revisión, cayó con un médico que no advirtió ningún impedimento para ser soldadito... podía prestar servicio como auxiliar administrativo al saber leer y escribir correctamente, además de conocer las cuatro reglas de aritmética. Con mucho pesar, tuvo que obedecer y marchar a Melilla. ¡Imaginaros la reacción de Julieta recién estrenado el novio!, porque cuando le surgía una pena su dolor era intenso como su alegría, su excesivo carácter no tenía término medio por lo que no podía admitir esta separación inesperada y brutal a los cuatro días de ser novios formales. Entonces el servicio militar duraba más de dos años, y estando tan lejos pasarían meses sin verse, ¡con lo que le costó conquistarlo!... pues era de los jóvenes poco enamoradizos, un carácter tranquilo, opuesto completamente al de Julieta, que con mirarla se percibía su naturaleza apasionada, algo primitiva. Mi amiga cayó en una profunda tristeza. Yo no sabía que decirle para que tomara esa separación con paciencia, pero no me escuchaba, y su único consuelo consistía en besar la foto del Moreno, que era el mote por el que le conocía todo el pueblo, si decía Vicente para determinarle, había que añadir: el Moreno... Mi madre notaba algo raro, pero como la veía seria y trabajadora no le dio importancia. El peso de su drama lo llevaba yo solita, puesto que me había hecho jurar que no lo diría a nadie, tenía su orgullo y no hubiese podido soportar que su familia y amigas entreviesen su desesperación. Pasó el primer mes y con él llegó la primera carta de su prometido, aunque no podía leerla. Su falta de aplicación y sobre todo el dejar de asistir a la escuela apenas cumplidos los diez años, le impidió aprender a leer y escribir correctamente. Con la misiva en la mano saltaba, reía, chillaba, a la vez que lloraba. Yo incapaz de sosegarla, esperé a que se le pasase la euforia provocada por tantas emociones juntas. Poco a poco fue calmándose, apenas se la oía gimotear, entonces cogiéndome las manos y mirándome con los ojos llorosos, me rogó que le leyera las palabras de su amor, por esta razón, y a pesar de ser más joven que ella, me convertí en una peculiar celestina. Era una carta sencilla pero conmovedora, Julieta volvió a reír y a llorar. A través de cada frase, se notaba la añoranza y el dolor que sentía su novio. El destino los separó, y ahora sólo podrían comunicarse a través de la palabra escrita, pero para Julieta significaba: impotencia, el mensaje incomprendido, la necesidad de otra persona que se inmiscuiría en su intimidad más sagrada y valiosa. La segunda parte era contestar, y ¿quién mejor que yo? ¡si era su amiga de confianza y podía dedicarle el tiempo que necesitase!. La verdad es que me parecía muy triste que no pudiese decirle a su novio directamente lo que sentía. Así empecé mi peculiar misión. Al principio escribía lo que Julieta me dictaba, yo la corregía cuando no me gustaba lo que su confusa mente traducía en palabras. Pero poco a poco, y para no perder tiempo, era yo la que creaba las epístolas, aunque le pedía a la autora su conformidad y aprobación. Procuraba imaginar que yo era Julieta, para ello escogía un lenguaje sencillo y directo pero, claro, yo no era Julieta, y por muchos esfuerzos que usara para mentalizarme, no me expresaba como ella. He aquí una de las primeras cartas. Estimado Moreno: hace dos días que recibí tu carta, la cual me alegró mucho. Por lo que cuentas no lo pasas bien, y eso me da pena, yo tampoco lo paso bien. Trabajo mucho, porque ayudo en la frutería y además voy a limpiar a casa de don José. Estoy ahorrando algo, que me vendrá bien para seguir comprándome el ajuar. Me dices que has estado enfermo de cólico y que allí es normal ya que el agua puede dañar mucho y hasta puedes coger el tifus. Cuídate mucho, porque de sólo pensar que puedes coger una de esas “malaltias”, me da mucho nervio y ganas de llorar. El viernes vi a tu madre, le dije que había recibido una carta tuya, por lo que yo sabía más que ella, y eso me puso contenta porque me escribes más a mí que a tu familia. Sin embargo a tu madre no le hizo gracia, pero ya sabes que nunca vio con buenos ojos el que tú seas mi novio, bueno a mi no me importa, yo la quiero mucho y me alegró verla. Tu hermana Mercedes sí que me quiere y yo a ella. Salgo poco de casa, tan sólo para ir a trabajar, pero además de guardar tu alejamiento, no tengo ganas de ir con nadie. Y ya me despido, esperando que al recibo de ésta te encuentres bien del todo y puedas escribirme enseguida. Con afecto: Julieta, tu novia Parecidas a ésta fueron las cartas dictadas por ella. Las del novio muy semejantes. Pero a mí no me acababan de gustar, por eso comencé a plasmar lo que sentía Julieta pero a mi estilo o como yo lo expresaría. Querido Moreno: Por fin tuve en mis manos tu ansiada carta, cuyas palabras son sólo para mí, para tu amor que no sabe vivir sin ti y que necesita saber a cada instante lo que haces, lo que piensas, lo que sientes. Si no te hallaras tan lejos, sería capaz de ir a verte, aunque la gente y tu familia me criticasen. Me da mucha pena que no tengas confianza en mí, ¡cómo puedes dudar de mi cariño! ¿acaso no tuve otros pretendientes? Pero fuiste tú al que quise desde el día que me elegiste para bailar aquel pasodoble que tanto te gusta, en las fiestas del pueblo. Aunque creo que siempre te quise. Sueño constantemente en tu regreso, y también en el día que sea tu mujer. Mientras todo eso llega seguiré soñando... Pasearé por los sitios que juntos anduvimos y hablaré de ti al aire para que él te lleve mi voz y mis palabras. Te dejo, pero tienes que saber, que vives en mí, que te echo demasiado de menos. Nada me consuela. ¡Faltan tantos meses para tu vuelta!... Recibe mi más enamorado beso. JULIETA No sé que pensaría el Moreno de este cambio, en la forma y contenido, de las cartas de su novia. Yo notaba que las suyas eran más frecuentes y más tiernas, como si hubiese roto un poco el pudor y la timidez de sus primeros mensajes. El novio regresó de la mili más guapo y fuerte, no era un adonis, pero para su Julieta, él era el hombre más apuesto del Universo. Al fin pasaron los años de separación y los dos de espera hasta poder contraer matrimonio. Lo primordial era que estaban juntos, se veían diariamente y hablarían sin cesar de su futuro. Sería una época radiante para Julieta. Aunque el tiempo pasaría lento para ellos. Al fin llegó el día esperado, el de su enlace. El cielo mostró su azul más intenso dejando al sol libre para irradiar todo el espacio que sus rayos alcanzasen. Mi amiga estaba muy guapa y emocionada hasta la médula, eso es lo que contaron los amigos de mis padres que seguían informándonos de todos los avatares que sucedían en el pueblo. Pero la felicidad les duró poco, porque al cabo de unos años murió el Moreno, una pulmonía o algo parecido acabó con su vida a los cuarenta años, dejando una hija y a una viuda inconsolable para siempre. Siguiendo mi paseo explorativo, me percaté de que el pueblo había crecido porque las calles se prolongaban hasta cerca del cementerio. En las inmediaciones se percibía el desarrollo industrial por la ubicación de varias fábricas de mármol que los años y la prosperidad había permitido. Era el mismo pueblo, pero sin el peculiar encanto que yo recordaba. Lo negativo del progreso había minado la esencia más pura de su idiosincrasia. Pero lo importante era que se había desarrollado y, sobre todo, que la gente vivía desahogadamente. Un poco desencantada retomé el camino de vuelta. Había descubierto que era extranjera en mi propio pueblo, anónima entre sus paisanos, incapaz de encontrar una cara amiga y a la vez ser reconocida. En el fondo prefería ese anonimato. Veía, observaba, recordaba... dejando fluir mis antiguas emociones que ahora se amalgamaban creando un nuevo concepto de mi pueblo. Había pasado varias horas paseando por sus calles, visitando espacios inalterados por el paso del tiempo, zonas silenciosas y poéticas, más por los recuerdos, pero bellas antes y bellas ahora. Sentía no pertenecer ya a esta villa ¡tan amada en mi infancia y adolescencia!. ¡Tardé demasiado tiempo en volver!. Mi espacio vivido entre sus gentes lo había borrado completamente los años de ausencia. Sin embargo me sentía en paz, satisfecha por haber cumplido el deseo de regresar a este rincón del mundo. Era el lugar de mi nacimiento, y donde pasé mis primeros años, tan marcados por la bondad y ternura de mis padres, de mis abuelos y amigas. Por la compañía de mi hermano, los juegos con mis amigos, mi primer esbozo de enamorada ¡Todo tan hermoso que jamás se borraría de mi corazón!. ¡Ansié tanto deambular por sus calles y rincones, para impregnarme por unas horas, de la brisa que acarició mi rostro, del panorama que ofrecían las calles amplias, las montañas y campos; los pinos protegidos por matas de romero, y de esas personas que se cruzaron conmigo, indiferentes al no conocerme!. Por unas horas fui la niña que jugaba con Julieta y Carmencita sin preocupaciones ni problemas, abstraída ingenuamente en el mundo de los sueños. Llegué hasta mi coche, y despacio, muy despacio, fui deslizándome hacia mi otro mundo, ya menos árido e inhóspito porque me esperaba mi propia familia, la que creé y me hizo amar a la ciudad lejana y extraña puesto que ahora se encontraban allí mis seres queridos. Seguiré guardando las vivencias como antes de volver, pero con una sonrisa en el alma... con una ternura infinita... ¡Adiós querido pueblo!. Sé que nunca volveré. ¡Adiós amigos!. ¡Adiós Carmencita!. ¡Adiós Julieta!. ¡Os querré siempre!...