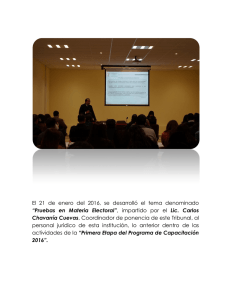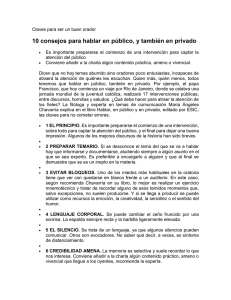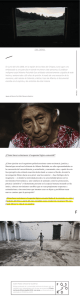Descarga muestra gratuita
Anuncio

LA HISTORIA DE CHAVARRÍA MIGUEL A. CUEVAS GUINTO La historia El alboroto y la consternación la atrajeron irremisiblemente. La palidez y la seriedad del rostro la llevaron a santiguarse musitando plegarias de consolación. Iba rígido, las quijadas trabadas denotaban rabia por encima del dolor que le roía la carne y los huesos. Lo traían en una carreta, sobre costales costrosos de sangre y tierra. A pesar de lo deplorable y trágico de su aspecto, sus ojos brillaban encendidos y orgullosos; a veces coléricos giraban retadores, deteniéndose en los presentes que evadían la mirada plagada de desprecio. De golpe recordó la primera vez que lo vio, trece años atrás, en la mañana oscurecida por una bandada de golondrinas silenciosas planeando y adquiriendo las más caprichosas formas. Pronto el pajarerío se perdió a lo lejos como una borradura que se fue achiquitando hasta desaparecer en el espejo azul del cielo. 1 Ella lo tenía prendido de los tobillo, sus manos arrugadas, pero hábiles y firmes como garfios lo sostenían. Los muchos años de labores de parto habían dejado en ella una secreta manía, acarreada desde su juventud cuando predijo la muerte de su abuelo enfermo y un viejo perro; creía poder ver la raya de la vida de los que nacían y predecir su largueza. Observándolos detenidamente, entornaba los ojos de manera teatral; tal actitud y gestos le daban la certeza de adivinar cuanto vivirían los que llegaban al mundo. El que ahora sopesaba de los tobillos como un tasajo de carne, se mantenía quieto, ella lo sacudió bruscamente y se le ocurrió que el recién nacido no tendría energías para hacerlo; pero Chavarría, que así se llamaría, la decepcionó, lanzando un feroz llanto vigorizador que lo llenó de inquieta agitación. La raya de este pequeño recién nacido se manifestó zigzagueante; más nítida y reveladora, cuanto más atisbaba en el místico arcano de las rendijas. En realidad nunca tuvo la habilidad de interpretarlas en los innumerables nacimientos, más larga o más corta, nunca encontró la clave de la mortal coincidencia, los prójimos se morían cuando les tocaba o cuando querían, eso la consternaba y la degradaba de vidente a partera común y corriente El llanto del recién nacido la tranquilizó, la carne vibraba y la vida la envolvía latiente y porfiada. Se empezó a sentir mal, náuseas y dolor de cabeza la enfermaron, la súbita dolencia venía de sus manos, de la carga de sus brazos, embargándola la apremiante necesidad de deshacerse de ella. Lo entregó conturbada, la inquietud de sostenerlo en sus brazos crecía. Su comadre lo recibió tiernamente, lo acunó en sus brazos y lloró de felicidad. Afuera. Mariposas amarillas por millares poblaron el aire centelleando delicadamente al aletear, se posaban a puños por doquier, entonces vibraban o latían cual frágiles corazones de dos o tres latidos. Había sido el momento en que Chavarría recomenzó a llorar, si el llanto primero fue feroz, el ulterior los sorprendió por la intensidad del galillo. No recordaba en sus años de partera clarividente un llanto de similar potencia; ni cuando nació Hernando Pineda de ocho enormes kilos, el bebé más corpulento que jamás tuviera en sus manos escuchó algo semejante, ni nada semejante vería en su larga vida cuando el vuelo elástico de las golondrinas regresó amenazador, desatando el holocausto; las golondrinas dieron cuenta de las mariposas en dispareja batalla que dejó como saldo el amarillo tapiz que el viento levantaba en polvareda, desatando la mayor crisis de alergia que se tenga noticias en el pueblo. 2 Chavarría creció descalzo saboreando la tierra bajo el sol y la lluvia, que felicidad al sentir en las plantas de sus pies la caricia del suelo, las gotas mojar su cara y el ardiente sol tostar su espalda. A trece años del asunto de las golondrinas y las mariposas amarillas su cuerpo ágil ansiaba recorrer el mundo, volar más allá del mundo conocido, el que su conocimiento e imaginación moldeara al gusto de sus pretensiones y ansias de aventura, a su edad nadie tenía su fuerza ni su voluntad, miraba desdeñoso a los muchachos y a los mayores que ya veían respetuosos sus dichos y sus actos. Creía en la superioridad de algunos seres, pero también creía y despreciaba la inferioridad de otros. No concebía que el cerdo y el jabalí fueran iguales, la bravura de uno lo hacía superior al otro; el águila era muy superior a la paloma, y ni el rápido conejo podía igualarse al feroz lince, ni el lince al terrible jaguar. Él se sabía superior a Piteco y Piteco no lo discutía. Le gustaban el monte y las soledades que le tocó habitar, amaba a su pueblo más que a su gente, la tierra le era inestimable, se consideraba fruto de esa tierra roja, negra y gris que pisaba deleitoso y alegre; nada le parecía tan grato como vagar por los solitarios caminos del campo, pero la certeza de la aventura de su vida le dictaban que algún día se marcharía para siempre. No creía en nada que no pudiera ver y palpar, la escuela sólo acrecentaba sus dudas, ¿Qué podían enseñarle los maestros del pueblo?, que podían enseñarle que no lo intuyera su mente abierta e imaginativa, siempre buscando las respuestas a las preguntas que nadie sabía contestar. Sabía muy bien que el fuerte gana al débil, que el sol y las estrellas estaban mucho más lejos de lo que algunos entendidos del pueblo suponían, que las mulas no parían, que los niños y los borrachos pueden ser tan mentirosos como los políticos del pueblo y, que a la iglesia, no siempre acudían las personas buenas; sabía también que a su edad podía preñar a una mujer; sabía esas cosas y otras más que dejaban boquiabierto a quien lo escuchaba. No amaba cordialmente a medio mundo, pero tenía amigos, grandes amigos con quienes discutir y meterles por los oídos y los sesos lo audaz que podía ser; uno en especial lo seguía, reconociendo en él la superioridad que pregonaba en cada gesto: Héctor Pineda Salas, mejor conocido entre la turba juvenil como Piteco, seguía a Chavarría como su fiel escudero, dispuesto a compartir la suerte del pequeño hombre; sólo algunos meses mayor. Piteco, posiblemente nunca sabría que grandes dúos escribieron páginas de heroicidad o maldad sin límite en la historia y la literatura, tampoco sabría jamás de otro Héctor defensor de Troya y matador de 3 hombres; no, no lo sabía, pero al igual que ellos se sentía dispuesto a cumplir su destino junto a Chavarría; sentía por él esa terrible admiración capaz de dejarlo todo para seguir su destino y suerte. Chavarría sonaba muy bien a los oídos de Chavarría, a él no lo llamaban Pedrito ni Ramoncito a él lo llamaban por su apellido, como a los hombres importantes del pueblo, no le decían Juvenalito como a su hermano Juvenal ni el Candil como al vecino de al lado, a él se dirigían con respeto. Chavarría sonaba muy bien, sonaba a hombría y madurez, pensaba orgulloso. Mucho dio que hablar entre la familia cuando se le preguntó si pensaba ir de paseo a la playa, ―¡Claro que voy a ir!― contestó seguro. ―¡Si Dios quiere Juan!― le replicó la hermana. ―¡aunque no quiera!― dijo triunfal Chavarría. Todo hubiera quedado como una de las tantas frases fanfarronas y osadas de Chavarría, si no es que ese sábado un petardo estalló entre sus manos causándole serias heridas que no le permitieron cumplir su osada y sacrílega promesa. A pesar de lo que podía interpretarse como seria advertencia a su irreligiosa conducta, Chavarría vio en lo ocurrido la azarosa mano de la coincidencia o en su caso la del aleve destino, antes que a un cielo irritado dispuesto a cobrar venganza por sus imprecaciones. A nada respetaba ni temía en su pequeño mundo que pensaba ensanchar más allá de las costeras de la vida, su cinismo lo amurallaba, enfrentaba las peores circunstancias con ese caparazón que lo hacía creerse invencible, en el debate juvenil, agudamente encontraba los mejores argumentos, dejando indefensos a sus oponentes Excepto a Rosita. Rosita lo desarmaba, lo dejaba inerme y sin fuerzas; verla pasar con ese andar que invitaba a sus ojos a seguirla sin voluntad lo desgastaba hasta el agotamiento, terrible el esfuerzo de apartar la mirada de esa figura que lo sofocaba y le oprimía el estómago, sus ojos, su mirada se cubría de telaraña y Rosita se tornaba difusa, caminando en la niebla angustiosa de verla marcharse mientras de su boca seca llena de engrudo las palabras planeadas y meditadas acuciosamente quedaban atoradas. ¿Te gusta la Rosita?, le preguntaban los amigos. Chavarría lo negaba rotundamente. No sabía, ni nunca supo porque lo hacía, porque negaba el secreto más dulce de su corta existencia como si tal cosa fuera un pecado 4 mortal. No comprendía. Lo único incomprensible en un razonamiento presto a resolverlo todo con una agudeza que se ha encargado de crear su propio bagaje intelectual. Su audacia presuntuosa nada valía frente a Rosita, su sola presencia trababa las mandíbulas como inútil máquina de cuerda cuyo mecanismo se ha descompuesto, en tal cosa se convertía frente a Rosita, en muñeco de cuerda incapaz de articular palabra alguna; lo que si podía, lo que lo llenaba de esperanza y gozo, era encontrarse brevemente con su mirada húmeda y brillante, para eso le alcanzaba el valor, para tropezarse con sus ojos y llevarse en el brillo de la mirada la anhelada promesa de la posibilidad. Pero, ¿Cuál posibilidad?, ni Chavarría lo sabía, no sabía que quería al buscar su mirada y planear indefinidamente un saludo nunca concretado. En sus anhelos veía muy lejano e improbable el estar junto a Rosita, platicar y acariciarse, igual que lo hacen lo chicos de su edad con sus novias, para Chavarría, conocer el fin del mundo tenía mucho más viso de realidad que una relación sentimental con la muchacha. Aun así, los días que no lograba verla lo invadía el desasosiego y frecuentaba los lugares de Rosita, si la suerte no lo favorecía disfrazaba su frustración en una máscara de rebelde osadía, sin embargo, si allá, a lo lejos veía la ansiada figura que tanto revuelo causaba en su vida descansaba, descansaba del alma, de una pena que como dijimos no alcanzaba a comprender. El origen Venían de un pueblo cercano, buscando mejores oportunidades, acercándose un poco, un poquito más a la civilización; buscando proteger a sus hijas de una vida de embarazos, raptadas por hombres viudos o prófugos enclaustrados en lo profundo de la serranía; a sus hijos varones de una vida difícil y sin oportunidades, donde el pleito a muerte redime el sin sentido de la vida. Los había traído un día domingo, sin pensarlo mucho, al otro día de la muerte de su compadre. ―¡Compadre!, ¡ábrame compadre que me estoy muriendo! ―Tocaron a medianoche en su puerta. 5 ―¡Fue Melitón compadre!, ¡me mató Melitón! ―después el silencio total, no tuvo el valor de abrir la puerta en la noche oscura y amenazante. ―¡Borrachera de mi compadre! Pensó. Mataron a Padilla frente a la casa de Isabel Chavarría, se decía en el pueblo, y cuando le preguntaron a Isabel por el asesino de su compadre, ―Isabel contestó: ―no, no oí ni vi nada, estaba dormido. ―Fue Melitón Pa’, ―interrumpió apurada Virgen, la mayor de los Chavarría― clarito oímos a mi padrino Padilla, ¿no te acuerdas Pa’? ―Arregla las cosas que nos vamos ―dijo a su mujer; ese día sin avisar ni explicar nada a nadie, bajó a su familia, casi huyendo entre matorrales y brechas, entre quejas de los hijos y la pasividad de la mujer que nunca preguntó adónde o porqué, sólo se limitó a obedecer con una pasividad rayana en la total sumisión o en la confianza absoluta en su hombre. Chavarría heredó de su padre el carácter decidido y una gran frialdad en sus actos, heredó también el pelo castaño y la piel blanca que el sol inclemente del campo curtió de un cobrizo claro, heredó sus grandes manos fuertes y toscas, causas de admiración y terror en sus compañeros, pero también heredo de su madre los ojos grandes pizcados de sueño y la boca suave que parecía hecha para callar por siempre y un espíritu poético soterrado en lo profundo de la duda y la niebla de su escasa cultura. Chavarría admiraba a su padre y procuraba imitar su reciedumbre, su tono y voz de mando, enraizados en su personalidad desde un lejano pasado militar; su presencia imponía respeto, más su honestidad y don de gente le gano el cariño de sus semejantes. Chavarría tratando de imitarlo, aprendió a tratar a su madre Juventina Flores con un cariño “seco”, profundo pero sin el ingrediente almibarado de la dulzura. De estatura, muy superior a la de su progenitora, lo dominaba un perverso sentimiento de superioridad que lo lastimaba al amarla profundamente. El origen de Juventina no tenía grandes pretensiones; de familia humilde y de la localidad, tenía innumerable parentela de toda ralea que de cuando en vez pasaban a saludarla y a recordar lo viejo y olvidado de los tiempos. De Isabel Chavarría, aventurero de origen oscuro, muy poco se podía decir, ya que nada se sabía, si no más, que conjeturas de lo desconocido de 6 su origen; sin más familia que la que lo rodeaba, los averiguadores de vidas ajenas no encontraban la intersección que les diera la mínima pista para ahondar en sus pesquisas, conformándose con inventar leyendas que llenaran los vacíos de la comunidad. Lo que se murmuraba sobre el pasado de Isabel Chavarría, cierto o falso, excitaban la imaginación popular quitando al campesino ordinario para aureolarlo de lo extraordinario. Un desertor de las filas del ejército villista y desertor de las filas de la misma muerte, sobreviviente de fusilamiento y del tiro de gracia, se levantó de entre los muertos literalmente, quitándoselos de encima y espantado a los buitres que se negaban a abandonar el suculento banquete de despojos humanos. Montó su fiel caballo y cabalgando atravesó el país entero como las ratas o las serpientes, esquivando o escondiéndose de la euforia de la muerte que en uno u otro bando aleteaba feliz, de lo que no escapó fue del estruendo de pesadilla que noche a noche revoloteaba por su cama atormentándolo y persiguiéndolo en el mismo sueño. Cuarenta años más tarde murió por segunda vez de atroz pulmonía, la penosa enfermedad lo fue acolarrando en su cama hasta no dejarlo levantar más. Chavarría, pendenciero natural, gustaba del combate dialéctico, sabía medir a sus oponentes que generalmente lo menospreciaban hasta advertir que se enfrentaban a una mente creativa, capaz de generar de las observaciones y de la nada complicados razonamientos con los cuales embestía sin misericordia a sus adversarios. En cierta ocasión un profesor aceptó el reto y lo que imaginó fanfarronadas de un escolástico presumido y arrogante lo arrinconaron con tal violencia que tuvo que aceptar su ignorancia. El sonriente profesor ilustraba a los presente sobre la poderosa magnificencia del astro rey, comparaba al Sol con una gigantesca y eterna bola de fuego que de lo alto alumbraba y calentaba la Tierra, dijo suficiente que de acercarse un poco más nuestro planeta, ardería víctima de las poderosas lenguas de fuego del Sol. ―¡Profesor!, ¿de verdad el Sol es caliente? ―¡Mucho, mucho! No te lo imaginas, es sorprendentemente caliente. Su luz y calor es vida ―dijo entusiasmado, derrochando conocimiento. 7 ―¿Si me acercara al Sol me quemaría? ―preguntó Chavarría― ¿Quiere usted decir que las cosas que se acercan al Sol se queman?, ¿las más alejadas seguramente se salvan? ¿No es así profesor? ―Claro, claro, nada puede estar cerca del Sol sin ser calcinado, su temperatura es muy grande. ―¿Las montañas están más cerca del Sol?, tengo entendido que existen montañas y pico tan altos como las nubees. ―Chavarría sonreía, había tendido la red. ―¿Cómo lo sabes, lo has leído? ¡Sí, sí, existen montes y picos inmensamente altos que es casi imposible llegar a la cima! ―Profesor, esos pico deben estar mucho más cerca del Sol que nuestro pueblo que está cerca del mar ―En esta ocasión Chavarría no pregunta, aseveraba sin poner mucha energía a lo dicho. Profesor, ¿podría explicarnos por qué en los altos montes que usted menciona y que están muy cerca del Sol, el frio es tan intenso que siempre hay hielo y nieve? ―recalcaba cada palabra con la intención de que fueran muy bien entendidas, cuando no tuvo dudas prosiguió― y aquí abajo, pegados a la tierra y cerca del mar, donde el Sol está mucho más lejos que arriba, el calor y los rayos del Sol son insoportables, cuando de acuerdo a lo que usted nos ha dicho debería ser lo contrario y morirnos de frio los que ahora nos estamos muriendo de calor. El profesor no respondió, no supo responder, movió la cabeza reconociendo su ignorancia, Chavarría arremetió al percatarse de la derrota del profesor y dijo con la misma suficiencia en la sonrisa que anteriormente el profesor empleara para dirigirse a los presentes: ―He leído que algunos hombres de ciencia sospechaban que el sol no es realmente caliente; que si tal cosa fuera, las montañas arderían y la luna sería la primera en incendiarse. Los presentes comentan que ya para entonces se percibía claramente la burla de Chavarría y su afán de evidenciar la burda ignorancia de los profesores. ―¿Qué pueden enseñarme que yo no pueda ver? ―Se expresaba engreído de sus posibilidades. De Chavarría sería imposible adivinar cuando de su boca fluían verdades a medias o mentiras enteras, podía acongojar seriamente a un profesor cuando aseguraba sin lugar a dudas que Quetzalcoatl era un nórdico que llegó a tierras mexicanas mucho antes que Cristóbal Colón; en un barco 8 Vikingo que atravesó los siete mares. Evidentemente conocía la historia oficial a través de los libros de texto, como muy pocos en su corta vida académica, pero siempre aderezada de otras fuentes literarias menos serias y de su propia cosecha imaginativa, siempre fecunda y dispuesta a burbujear, llevando la historia y sus dicho de manera tan asombrosa y verídica que la peor falacia sonaba límpida y cristalina. El tigre En cierta ocasión hizo correr el rumor de un vagabundo que fue devorado por un tigre en los manglares de una laguna, junto a su huerta; donde narró con lujo de detalles como el pobre tipo, harapiento y posiblemente afectado de sus facultades mentales chillaba horriblemente cuando el felino empezó por morderle las piernas para evitar que huyera, cuando alguien cuestionó sobre las costumbres de estas fieras de matar a sus víctimas atrapándolas del cuello y no de las piernas; doctamente y llenando de brillante burla los ojos, Chavarría echó en cara la ignorancia de la gente sobre las costumbres alimenticias de las diferentes razas de felinos que habitan los cinco continentes. ―¡El que les rompe el cuello a sus víctimas es el tigre africano! El tigre americano se llama jaguar y le gusta empezar por comerse los pies, ya que el gusto de estos animales por la carne fresca es muy grande. ―dijo ufano. Por ese tiempo, efectivamente se supo de la desaparición de un fuereño, uno de esos jipis andrajosos que sueñan encontrarse en su camino un paraíso de marihuana; un viejo aseguró haberlo visto ya muy tarde rumbo al campo, el viejo comentaba que seguramente el animal lo había atrapado. De ser verdad que el jaguar de Chavarría empieza su comida por los pies, el pobre hombre habría de estar en una cueva en lo profundo del monte, roído de medio cuerpo y listo para el almuerzo de las fieras. A tal grado llegó el rumor del ataque del felino que un conocido periodistas publicó la reseña. “El Veraz”, famoso periódico local narró con lujo de detalles la corta carrera del individuo, el salto del tigre sobre las espaldas del hombre derribándolo sin compasión y como la bestia empezó por devorar las piernas para evitar que escapará, para después ser arrastrado a una cueva en 9 un bosque intransitable para humanos, allí fue comido vivo durante tres días por los cachorros de la Jaguar, que realmente era hembra y no macho. Puntualizó el periodista sobre los esfuerzos infructuosos de un niño por querer rescatar de las garras del felino al pobre hombre que gritaba terriblemente. Chavarría se sentía capaz de ganarle a un caballo corriendo, volaba cuando sus ágiles piernas se disparaban, en los juegos quien lo perseguía estaba destinado al fracaso, su perfección enaltecía su ego y pensaba que nada en el mundo le pondría límite, que había nacido para triunfar en lo que emprendiera. El más rápido con las piernas, con los puños no existía rival, su cabeza corría aún más de prisa que sus propias piernas, en el hoyo en que vivía era el rey; pero, quien era capaz de intentar reinar sin más armas que sus pretensiones en un mundo que desconocía por completo, estaba destinado a padecer de por vida. Piteco Piteco, sin más pretensión que la sombra de Chavarría, tan alto como él pero incapaz de igualarlo en nada; torpe en el andar y mirada esquiva era un mocetón corto y altivo. Proveniente de una familia emigrada del Centro de la República, ante los continuos viajes a la ciudad capital su mundo real era más amplio que el de cualquier muchacho del pueblo, conocía la televisión, el tranvía y la Torre Latinoamericana; pero no sabía viajar con el pensamiento; lo real, era lo único que tenía por cierto; él conocía la gran ciudad de México, la había mirado, palpado y respirado y así la recordaba, jamás tendría la capacidad de imaginar, de recrear en su mente lo que no conocía, necesitaba de la herramienta de sus sentidos para moldearlas en su pensamiento, su mundo se ampliaba hasta donde su mirada alcanzaba, rasgo peculiar en una raza de trashumantes como la suya, en cuya descendencia se adivinaban la herencia inmarcesibles de los gitanos. La gente de pueblo especialista en detectar lo extraño y desconocido, desde la llegada de la pareja que dio origen a su parentela la llamaron “Los Húngaros”. Su madre Panchita, descomunal mujer que continuamente ponía en aprietos al marido al lograr imponer su tremenda fortaleza y agrio carácter, era la ferocidad encarnada en más de ciento cincuenta kilos de maciza carne y un galillo suficiente para hacerse oír en todo el pueblo cuando llamaba a grito pelado a sus críos. Todas las matronas de la región desde su llegada la 10 reconocieron como su líder y acudían a ella para solucionar conflictos y en ocasiones para sosegar maridos pendencieros; de oficio prestamista y carácter de los mil diablos, nadie absolutamente nadie quería tener la mínima querella con semejante mujer. Othón Pineda Gallo, el pobre desgraciado que tenía la suerte de compartir con los hijos el maltrato y los gritos de Panchita, era sólo débil y agachado frente a la mujer; para convivir y procrear con tan exuberante compendio de muslos, brazos y palabrotas era necesario tener bien puesto los pantalones y un carácter medido y taimado para evitar caer fulminado de un batacazo que lo postrara por días en la cama. De oficio cantinero era uno de los hombres más informados e influyentes del pueblo, se murmuraba que compartía la ocupación de servir copas con la de servir al gobierno proveyéndolos de información de todo tipo; relación que mantuvo durante toda su vida, incluso durante los años setenta en que la guerrilla ajusticiaba informantes. De esa habilidad para escuchar e hilvanar las cosas que pareciera no tienen importancia nació una de las tragedias más sonadas en la región. Contaban que a cosa de seis o siete años, allá por el cincuenta y siete Teódulo Gonzáles, ministro de Jehová, se encontraba rindiendo culto dominical en el templo que para tales ocasiones se había instalado en su vivienda, en las faldas del Cerro de la Campana, precisamente atrás del pueblo, junto a una explanada que los muchachos usaban para practicar fútbol y que desafortunadamente el Teniente Malacara Lacunza también decidió que era el lugar ideal para que los conscriptos realizarán su entrenamiento militar. Malacara que era poco dado a respetar los cultos religiosos instaló a sus muchachos muy cerca del templo; quienes de inmediato empezaron a burlarse de los cánticos y las alabanzas de los congregados; al punto que provocaron el disgusto de los testigos de Jehová, llamándoles la atención Teódulo Gonzáles, quien dirigiéndose al Teniente le pidió cesaran las burlas; el Teniente por parecerle ridículas las alabanzas y sus formas o bien porque no encontró falta alguna en que sus muchachos se divirtieran a costa de la comunidad religiosa no fue enérgico al llamar a los conscriptos al orden. Por segunda vez el ministro pide al Teniente Malacara respeto y en la tercera ocasión fue lo bastante brusco en su solicitud; tanto que el Teniente se enfadó y le respondió con bastante burla en los ojos y en la boca, que los muchachos no eran sus hijos, que el viera lo que hacía. 11 Cuando Teódulo Gonzáles volvió por cuarta ocasión, traía fajada una súper al cinto, que por llegar hasta allí la raya de Malacara no advirtió, ni él ni ningún conscripto. Malacara no alcanzó a pintar ese gesto de condescendencia que tenía preparado para cuando se presentara nuevamente el ministro; la muerte se encargó de pintarle en el rostro ese gesto de azoro e incredulidad de los que no saben que se van a morir o se están muriendo. De los nueve tiros sólo uno reboto de una piedra incrustándose en la corteza de una parota que los guarecía del inclemente sol; los ocho restante destrozaron el pecho del Teniente Malacara quedando muerto al instante. Teódulo Gonzáles huyó atravesando el cerro y ocultándose en casa de su amigo Marcos Balanzar, tal fue la impresión del homicida que enfermó de fiebre y diarrea, acudiendo Galdino Guinto, el único médico del pueblo quien con sigilo logró devolverle el alma al cuerpo y dejarlo listo para irse lejos, tan lejos donde no pudiera encontrarse nunca jamás un soldado. Antes del éxodo Marcos Balanzar, “Marquitos”, como lo llamaba la gente, vestido de inmaculada manta y su español apenas comprensible pidió un trago a Othón Pineda Gallo, quien se solazó por adelantado de las buenas ganancias que siempre le dejaba tan buen cliente. ―Solo vengó por una o dos copitas. Se apuraba a decir Marquitos, mientras Othón se apresuraba a servirle la siguiente; cuando Marquitos había perdido la cuenta de las copas servidas; apenas sosteniéndose y echando al aire un gritito que se le antojaba un falsete digno del mejor charro cantor; se oyó el profundo rugido de un león de circo. Marquitos, inaudible con su mal español masculló: ―En mi casa tengo guardado uno más bravo. Apenas amanecía los soldados imperiosamente pedían a Marcos Balanzar y su familia salieran inmediatamente de su casa; nomás lo hubiera hecho, atronaron las descargas destrozando por completo la vivienda; más de mil balas dispararon los soldados derribando la rústica vivienda y matando a Teódulo González que a esas alturas ya era conocido como el “el león mata tenientes”. El respeto a la vida de Marcos Balanzar y familia, dicen fue el acuerdo de Othón Pineda Gallo con las autoridades militares ―Era un excelente cliente, hubiera sido una lástima que lo mataran. Lo comentaría 12 socarronamente, muchos años después del suceso a un amigo de toda la confianza. Piteco odiaba el oficio de su padre, a su madre le temía como le temían todos, terribles palizas le aconsejaban alejarse de ella; a la mujer tampoco le importaba tener a sus críos siempre en la mira ―Ya están grandecitos para que se procuren solos. Decía desenfadada. Y efectivamente en muy pocos años todos se marcharían. Pero Piteco siempre, siempre se quedaría. La luz cegadora de Chavarría lo deslumbraba; era cuestión de tiempo, de esperar los momentos de la vida, él estaría cerca de Chavarría, emprenderían los caminos juntos, pelearían hombro a hombro por lo que les correspondía en este mundo. El cruzado Un acontecimiento narra a la perfección el espíritu burlón anidado en Chavarría. Un pequeño hombre, enjuto, que se diría celebraba ayunos con exigente comedimiento; juraba haber escapado de las garras del mismo demonio ―¡por un pelito así!―, decía, cerrando el índice y pulgar a la altura de los ojos exagerada y teatralmente ―pero por ser flacucho y pequeño soy muy correlón, y que me le voy por piernas; sentía su vaho quemándome la nuca y diciéndome con voz horrible, ¡Rosendo ya eres mío, no te resistas!. ¡Obra de Dios que quiso salvarme!, que me voy topando con la Santa Cruz que está a medio camino, entre el callejón oscuro donde se me apareció el malo y la escuela; allí frenó echando chispas de sus pesuñas, hundiéndose en la tierra, rascando como los armadillos y bufando como los toros. El hombre que decía haber escapado de las garras del mismo Satanás, probablemente ignoraba que muy pocos en la historia del mundo tenían el privilegio de haberlo burlado; pero algo debe haber intuido que desde tan escalofriante fecha traía consigo una cruz azul cielo de poco más de un metro de altura; lo del color azul cielo, manifestaba sonriendo, se debía a que es el color preferido de San Miguelito (quien a su entender, ya una vez mandó al diablo con la cola entre las patas al mismito infierno); pues de ese 13 color estaba pintado en la iglesia, teniendo un pie sobre el pecho del malo y la espada flamígera en lo alto pendía amenazante del sagrado puño. Pues bien, Chavarría tiene la ocurrencia de desarmar al pobre hombre, quien confiando en el poder y color del sagrado símbolo regresaba a su casa a deshoras de la noche. Trazando un plan tan simple como idiota lo emboscaron en una bocacalle, tres jovenzuelos cubiertos de frazadas rojas como verdaderos fantasmas de la noche. Como podemos adivinar dos de ellos son Chavarría y Piteco, el tercero, un muchachito deseoso de aventura. Y efectivamente, cuánta razón tenía el hombrecillo al manifestar que por flacucho y pequeño era muy ágil. Saltándole al paso los rufianes quisieron prenderle; pero dueño de pasmosa agilidad saltó hacía atrás con la celeste cruz enhiesta, al tiempo que daba desaforadas voces ―¡Ajajá!, ¡a falta de uno tres!,¡ atrás ángeles en desgracia!, ¡seguro los envía Satanás furioso ante el poder de Dios y la cruz!, ¡atrás!, ¡atrás!, ¡el señor está conmigo! ―Recitaba aconsejado por el cura, quien lo había exhortado a mantener la calma si volvía a vérselas con el mal: ―Mira hijo mío, el poder que sostienes entre tus manos es invencible y glorioso―. Le había dicho santiguándose ante la cruz de Rosendo. Ello le había dado una seguridad de Cruzado. Blandía la cruz amenazador en las narices de los muchachos que lo rodeaban entre amagues y fintas; quiso la mala surte (de Piteco sobre todo) que de manera súpita el cruzado diera tremendo salto para su edad, descargando la cruz en la cabeza del muchacho; causándole un daño que lo hizo rodar por el piso con la cabeza partida y sangrando. Pero si la cabeza de Piteco se partió, la cruz azul cielo, quedó desarmada en dos indefensos maderos; el pobre hombre perdió toda la seguridad que lo blindaba y la desconcertante agilidad de mono de la que hacía gala; resignado levantó los brazos al cielo y musitó:―Estoy en tus manos Señor, mientras era tundido por los mozalbetes que querían curar el honor mancillado de Piteco, quien sacó ocho puntadas en la cabeza de la puntada de esa noche. El hombre de la cruz amaneció algo magullado, pero pregonando entre alabanzas al Señor, la buena nueva de haber escapado por segunda ocasión de las huestes infernales; se armó de nueva cuenta de una mayor y robusta cruz que partiría con facilidad los cráneos de cuanto demonio se aventurara a meterse con él; jurando por los cielos que ante tanto éxito, ahora arremetería de propia iniciativa en busca de diablos que a veces vagan por las calles de nuestro Señor. Y efectivamente a partir de esa fecha al hombre de la cruz celeste se le veía en cuanto lugar la manifestación del mal dejará su apestoso olor a azufre. Cuando una familia de campesinos le pidió ayuda 14 para deshacerse de un grupo de chaneques que rondaban por el rumbo causando estropicios; el hombre de la cruz respondió sabiamente que su pleito era exclusivo con los demonios, que cuando uno de ellos les causara problemas que le avisaran, que él se encargaría. El suceso dio para buen rato de chascarrillo entre la plebe juvenil, siendo Piteco la víctima de cuanta burla se gestó por esos días, incluso cuando la huella del tremendo golpe sólo fue un vago recuerdo en el cuero cabelludo no faltaba algún gracioso con buena memoria que le amargara el día. Por esos días un personaje irrumpió en la cotidianidad del pueblo, Chavarría supo por ahí que le llamaban “el Cachas de Oro”. ―Un rufián, decía su padre―, en tono desconfiado ―nada bueno ha de traernos. Por ahí también se contaban historias de retos y duelos a muerte y una leyenda de invulnerabilidad ―Ha matado a muchos, pero de frente, decían sus apologistas, ―sólo es un criminal decía su padre. Puedes adquirir el libro en Google Play 15