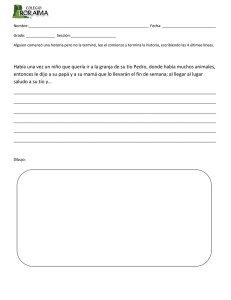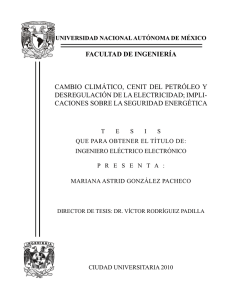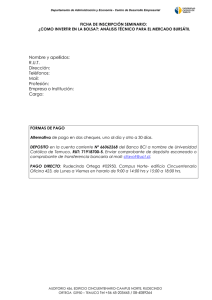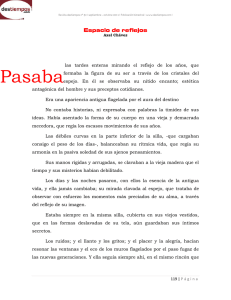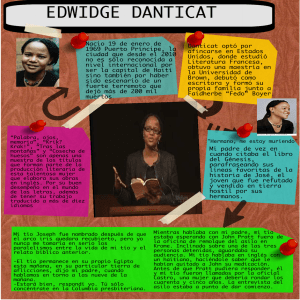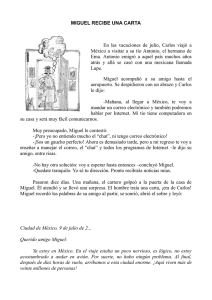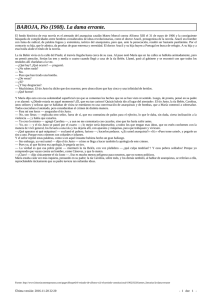LA MUERTE DE MI TÍO RUDECINDO odo parecía venirse al suelo
Anuncio

Revista destiempos n° 33 I noviembre – diciembre 2011 I Publicación bimestral I www.destiempos.com I LA MUERTE DE MI TÍO RUDECINDO Marco Villarroel Bruna odo parecía venirse al suelo en la gran casa de los Meneses, como suelen venirse los atlantes al suelo en el mundo, después del súbito fallecimiento de mi tío Rudecindo. Su esposa —doña Jacinta— era una hembra fornida de mediana alzada, pómulos algo salientes, grandes ojos oscuros —infantiles—, dueña de un regocijo de cabellos naturales con los que hacía trenzas en sus ratos de ocio, y de una linda boca impúber —fresca—, todo eso acompañado de la inexplicable dulzura que expandía su naturaleza de mujer que la hacía atractiva a los ojos de algunos varones de cierta edad pese a que estaba lejos de ser hermosa, o lejos de cargar la fama de haber sido hermosa, pese además de ser una señora de conducta irreprochable —de purísima condición y honesta—, honesta absoluta, amiga de santos y beatas y de estar comprometida de lleno con las disciplinas de la iglesia. Le gustaba ponerse un delantal con flores azules y esperar a que llegara su esposo a la hora de almuerzo o la cena tejiendo ropitas de niños en la cocina. Al momento de fallecer mi tío andaría ella por los 46; él por los 63. Justo ese día trágico se despertó mi tío Rudecindo de un humor precioso hablando hasta por los codos, se reía por nimiedades, se acordó de algunos chistes, incluso. Feliz, feliz. Nadie hubiera podido creer entonces —suponiendo que a alguien se le antojase volver las manecillas del reloj para verificar la certitud de aquella escena— que minutos después estaría muerto. En realidad a mi tía Jacinta se le hacía un lío todas las veces que empezaba a desmontar los hilvanes de aquel infortunio —solía estropearsele el ánimo—, caía fácilmente en obscuridades, olvidos, o exageraba el llanto o la violencia del llanto. 105 | P á g i n a Revista destiempos n° 33 I noviembre – diciembre 2011 I Publicación bimestral I www.destiempos.com I En el dormitorio se hallaban el médico (don Álvaro Sanhueza), una vecina que se coló sin que nadie la invitara (doña Berta) y mis padres que llegaron volando. (Mi tía soltó un chillido hereje al verlos.) Reinaba un desconcierto increíble. Yo no quise mirar al difunto, que yacía con la boca abierta, los dedos encrespados, así que me tiré bajo la escalera, un hueco que usábamos los niños entonces de guarida y me quedé echado allí en caso que necesitaran mi ayuda. Al rato llegó a mi puesto el Chico Yañez. Seguido de eso oímos la voz de mi tía Jacinta que decía mientras se llevaba un pañuelo a la nariz: "Sí, muy contento". Asombraba aquella parsimonia que debía adaptar a su gesto para que no se le fueran a ir los nervios. Luego repitió algunos pasajes que ya sabíamos (de la conversación que tuvo con él esa mañana) y dijo untando la voz de una hostigosa finura que no le venía ni a palos: "Me rodeó por el talle, …con las dos manos…" —Todos enmudecieron como si quisieran guarecerse de una lluvia hirviendo.— Acto continuo levantó un manojo de cabellos sobre el hombro izquierdo y le enseñó la oreja a don Álvaro quien abrió la boca —admirado— mientras reculaba: mi tío Rudecindo le había mordido la oreja con más intensidad que de costumbre. Ella tenía las mejillas quemadas de lágrimas y los ojos le ardían de emoción. Don Álvaro pareció fundirse, por momentos, en su discurso interior, sondeó a la tía con la vista, la condujo con suavidad hasta el declive de la escalera —dándole la espalda a doña Berta— y le preguntó algo que debió de ser recontra importante, a lo cual ella contestó sin pestañar una sola vez, muy grave, como si aquello le produjera un enorme alivio: "Sí, por detrás." Dio la impresión que los adultos asimilaban aquella brusca referencia con un matiz distinto del que podíamos nosotros hacerlo —lo entendí por las miraditas que se echaron entre ellos—. Mi viejo emitió sobre la marcha: "goloso hasta el último suspiro." Mi tía Jacinta le devolvió un puchero, desde lejos, horriblemente turbada, como queriendo decir que 106 | P á g i n a Revista destiempos n° 33 I noviembre – diciembre 2011 I Publicación bimestral I www.destiempos.com I eso no había sido lo peor, claro está; lo peor había sido el encanto macabro que sobrevino después de que él hubo probado la fruta —mi tía quedó sin hablar unos segundos olvidada casi de la gente que había en la pieza— y todos se hincaron a su vera con el objeto de animarla para que siguiera con lo que iba contando. "Se estremeció" —dijo por fin. (O sea mi tío Rudecindo.) Se estremeció y se le volvieron azules los labios y blancas, muy blancas y frías las manos, y se le enturbió la vista delante de ella. No respiraba ni se movía como si se le hubiera parado toda la maquinaria por dentro —tieso, increíblemente tieso—; ella sintió que le escarbaban la espalda (con las uñas), luego oyó un quejido que salía de su propia garganta al tiempo que se liberaba lo mejor que podía de las sábanas —en los tobillos— probando deshacerse del tremendo fardo que tenía encima, y saltó por último al suelo con los calzones en alto, que fue cuando mi tío Rudecindo se vino de bruces sobre la cama. Ella se puso a chillar en todo el barrio. "Estaba advertido" —observó mi padre. En el seno de su familia —doña Jacinta Ruiz y mis primos Héctor y Juan Francisco Meneses— intuían de vaga forma que mi tío Rudecindo había apurado su propio deceso, ya que era un fumador incorregible, siempre andaba con el pucho al labio, mañana o tarde —del negro o del rubio, daba igual— hasta sufría dolores de estómago con el tabaco. Más de una vez le hallamos en alguna fiesta atacado por una explosión de toses cayendo en medio de un ahogo terrorífico prendido de algún quicio de ventana —o columna— a punto de venirse al suelo —pálido tembleque— rodeado de niños y viejas que no paraban de lloriquear. "Alergia" —decía (rato después) mientras acercaba una brasa al cigarrillo que recién se había puesto en la boca— "no sean alharacos." Por otro lado, hay que reconocer también —sobre todo los últimos años—que a mi tío Rudecindo le gustaba levantar el codo sin mucha rienda (que no se tome esto como una crítica), quizá lo hacía para reírse de la máxima de don Álvaro Sanhueza de que era menester tomar un poquito 107 | P á g i n a Revista destiempos n° 33 I noviembre – diciembre 2011 I Publicación bimestral I www.destiempos.com I de vino para la salud del corazón, nada más, o quizá lo hacía de rebelde que era, qué sé yo, aunque en líneas generales podemos decir que siempre había una botella de vino encima de su mesa, en el Comedor de los Meneses, la que no era una botella ordinaria sino una botella de calidad, de lo que se llama calidad. Hablando en plata ha rato había dejado mi tío Rudecindo de ser un hombre de mote con huesillos, o de fonda —así, como suena—, o de esos que se pasan la vida eternamente regateando precios, no, no —atrás habían quedado la escasez de su juventud, las migajas que recibía entonces por vender conejos o acelgas—, el ingenio de las salchichas, gracias a Dios, ahora, iba viento en popa; no quería hablar de los quesos, ¿para qué ser tacaño?, él aflojaba lo que le pedían sin chistar y listo, con gracia, desenvoltura —hasta metiendo bulla—, que todos vieran. Había algo de tierna delicadeza en el simple acto de probar un vino de gran estimación enológica —un francés, por ejemplo, de los caros; o de los exclusivos nacionales— (sus palabras). Otro líquido mi tío no consumía a pesar de que le habían observado ya dos veces los médicos de que tenía unos granos raros en el hígado. Fuera de estas debilidades —el tabaco y el vino— le gustaba a mi tío Rudecindo comer igual que un emperador: una vez satisfecho se ubicaba entre los cojines de un diván y seguía metiéndole al buche: langostas, picadillos, filetes…; no había plato en el mundo que no hubiera probado a esta altura y era hasta difícil —casi imposible— tratar de sorprenderle con algo nuevo. Comía harto —eso nadie ahora lo discute—, comía quizá más de la necesario —verdad, verdad— sin embargo aunque parezca increíble mi tío Rudecindo no era un gordo común, de esos que uno frecuentemente ve por ahí sino que era un flaco deformado ya que usaba una especie de tambor enorme (de grasa por supuesto) a la cintura —justo en el perímetro de la cintura—: en todas las demás partes de su exterioridad mi tío era un flaco manifiesto —piernas, torso, nalgas…—, incluso flaco en la cabeza; por delante lucía un rostro filudo —la barbilla la nariz la frente—; hacia la 108 | P á g i n a Revista destiempos n° 33 I noviembre – diciembre 2011 I Publicación bimestral I www.destiempos.com I nuca se le volvía la cabeza ovoidal huesuda lo que le daba aspecto de zorrillo hormiguero; tenía unos ojos mezquinos, vivos y pícaros, y unos labios gruesos sibaritas entre los cuales desplegaba a menudo una lengua infatigable que barría en un santiamén con las todas golosinas que había en la mesa —rápido rápido, como si lo fueran pillando—; engullía igual que los reptiles, sin masticar; se atascaba solamente para elegir algunos platos o meter la nariz en la lujuria de otros, todo lo embaulaba con celeración extraordinaria —era hasta difícil calcular el averío de alimentos que se podía meter durante un almuerzo—, los ojos bajos apenas accionando sus flojas mandíbulas; bebía tinto sin hablar, o chupaba ostras imbuido en alegres pensamientos (por la cara de sátiro travieso que hacía) y una vez que había llenado la olla se echaba ruidosamente sobre un viejo diván — ahí mismo, en el comedor—: le importaban un rábano las visitas, o las gentes extrañas (o la familia), o que fuera domingo, miércoles o Navidad. Luego venía el juego de las frutas, un juego que había empezado a celebrar mi tío Rudecindo desde tiempos inmemoriales: cogía una manzana de pronto (o una naranja o un racimo de uvas, de alguna cesta) y elevaba los ojos en busca de los ojos de su mujer, y ahí, en aquel segundo preciso, se le volvían los ojos a él astutos —horriblemente pícaros—, como si el hecho de elevar una manzana tuviera otro significado —le llovían indirectas de sus amigos—. Mi tía Jacinta se impacientaba de inmediato y respondía al simbolismo de la fruta, a voz en cuello: "¿Quiere echarse una pestaña, mi negrito?" (Él asentía haciendo cara de niño bueno.) Se iban abrazados muertos de risa al dormitorio. Todos naturalmente habían aceptado (de alguna forma) la corrida simplicidad de que mi tío era el hijo tonto de su mujer pues ni siquiera era capaz de dormir una siesta como se debe sino que debía echarse ella a su lado para que le resultara. De ahí las burlas, aplausos... Media hora después salía mi tía Jacinta de su cuarto arreglándose el delantal sobre la marcha —las visitas seguían comiendo— y entraba en la sala. A primera vista no había nada de raro en eso, a excepción de un 109 | P á g i n a Revista destiempos n° 33 I noviembre – diciembre 2011 I Publicación bimestral I www.destiempos.com I detalle, al que los adultos no le daban ninguna importancia y que nunca podía yo explicarme: llegando a la mesa volvía la tía Jacinta a ubicar la manzana (o naranja) que antes se había llevado dentro de la cesta. Diez o quince minutos más tarde aparecía mi tío Rudecindo otra vez en la sala fresco como lechuga. Si no hubiera sido por la tremenda barriga que le deformaba su fachada uno podría haber asegurado que era un adolescente el que se vestía con tanta agilidad. Se tomaba un café a la rápida y salía cascando en dirección al ingenio de los chorizos. El doctor Sanhueza a propósito consiguió después de muchas batallas ubicar a mi tío Rudecindo en una clínica privada con el objeto de que ahí le hicieran un chequeo general mas él acabó fugándose de la clínica al segundo día. (No le gustaba recibir consejos de nadie, alegó.) Nadie discute hoy en día que él mismo apuró de algún modo la copa de su propio fenecimiento. Hay gente que no saben oler las flores de la vida con moderación sino que las devoran de gozo. Mi tío Rudecindo era uno de ellos sin lugar a dudas. De igual forma le había sucedido a su abuelo—por la línea paterna— antes de la guerra, que murió lidiando con un pernil de cerdo en El Bajío, e igual al abuelo de su abuelo —a principios de siglo— que lo hallaron colgado de las ramas de un sauce cerca del Aconcagua (por un asunto de mujeres); así, jalando y jalando, si uno iba hacia atrás, de abuelo en abuelo, trascendía que siempre se habían pasado los Meneses de la raya y que estaban todos cortados por una misma tijera, por lo tanto de qué admirarse entonces que mi tío Rudecindo se hubiera muerto de esa forma, o sea que le hubiera venido el antojo de comerse una fruta antes del desayuno. —¿Una fruta? —preguntó el doctor Sanhueza al tiempo que abría los ojos. Mi tía Jacinta perdió el habla por un momento —quedó indecisa— lo cual aprovechó mi padre para acercarse a don Álvaro, que seguía sin ver el juego de las palabras, y le vació en el oído con toda seguridad una buena explicación. 110 | P á g i n a Revista destiempos n° 33 I noviembre – diciembre 2011 I Publicación bimestral I www.destiempos.com I Sanhueza pareció dejarse vencer por un espasmo cínico de alegría o de sorpresa que le desvirtuó la mitad del rostro, se puso desabrido repentinamente, luego terminó por auscultar a la dueña de casa (por pura fórmula), extendió una papeleta llena de garabatos y se fue. El cadáver de mi tío Rudecindo yacía con los ojos sin abrir, barbilla en alto, los dedos en zarcillo, con una leve sonrisa en la boca, una suerte de placer fosilizado que no les fue posible a nadie arrancar de su gesto. (En vano se trató el doctor Sanhueza de subirle la mortaja hasta la nariz.) Se lo llevaron a la iglesia —temprano—, y esa misma tarde, después de once, le acompañaron sus amigos y parentela a uno de los jardines del cerro Mayaca, en donde está el cementerio. Fue lo último que se supo de él. 111 | P á g i n a