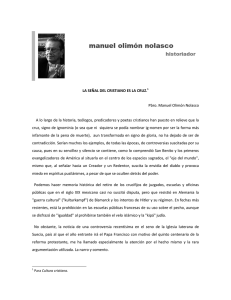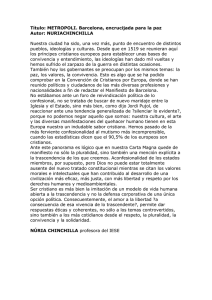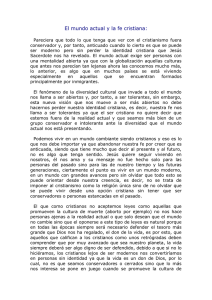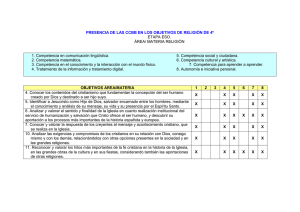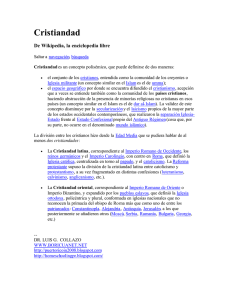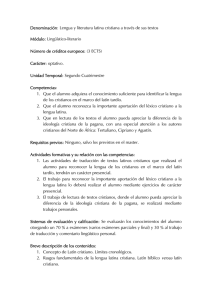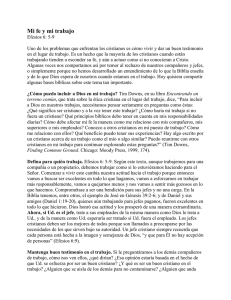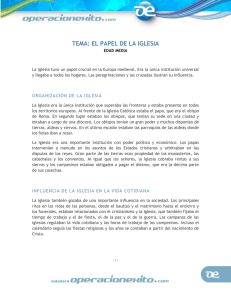LA NUEVA CRISTIANDAD
Anuncio
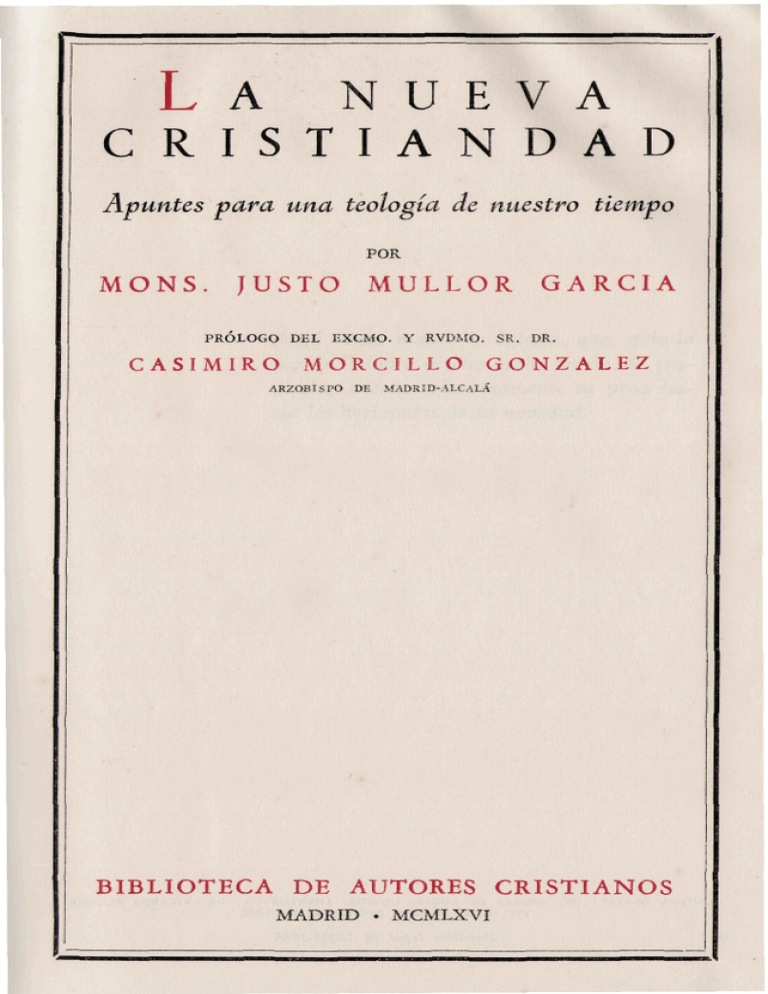
LA NUEVA CRISTIANDAD Apuntes para una teología de nuestro tiempo POR MONS. JUSTO MULLOR GARCÍA PRÓLOGO DEL EXCMO. Y RVDI.ÍO. SR. DR. CASIMIRO MORCILLO ARZOBISPO DE GONZÁLEZ MADRID-ALCALÁ BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS MADRID • MCMLXVI BIBLIOTECA L DE AUTORES CRISTIANOS Declarada de interés nacional ESTA COLECCIÓN SE PUBLICA BAJO LOS AUSPICIOS Y ALTA DIRECCIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA LA COMISIÓN DE DICHA PONTIFICIA UNIVERSIDAD ENCARGADA DE LA INMEDIATA RELACIÓN CON LA BAC ESTÁ INTEGRADA EN EL A Ñ O 1 9 6 7 POR LOS SEÑORES SIGUIENTES: A N U E VA CR I STI A ND A D Apuntes para una teología de nuestro tiempo POR MONS. JUSTO MULLOR GARCÍA JP R Ó L O G O DEL EXCMO. Y RVDMO. SR. DR. CASIMIRO MORCILLO ARZOBISPO GONZÁLEZ DE MADRID-ALCALÁ PRESIDENTE : Exorno, y Rvdmo. Sr. Dr. MAURO RUBIO REPULLÉS, Obispo de Salamanca y Gran Canciller de la Pontificia Universidad. VICEPRESIDENTE : limo. Sr. Dr. TOMÁS GARCÍA NA, Rector BARBERE- Magnifico. VOCALES : Dr. Luis ARIAS, O. S. A., Decano de la Facultad de Teología; Dr. ANTONIO GARCÍA, O. F. M., Decano de la Facultad de Derecho Canónico; Dr. ISIDORO RODRÍGUEZ, O. F. M., Decano de la Facidtad de Filosofía y Letras; Dr. JOSÉ RIESCO, Decano adjunto de la Sección de Filosofía; Dr. CLAUDIO V I L Á PALA, Sch. P., Decano adjunto de Pedagogía; Dr. JOSÉ MARÍA GUIX, Subdirector del Instituto Social León XIII, de Madrid; Dr. MAXIMILIANO GARCÍA CORDERO, O. P., Catedrático de Sagrada Escritura; Dr. BERNARDINO LLORCA, S. I., Catedrático de Historia Eclesiástica; Dr. CASIANO FLORISTÁN, Director del Instituto Superior de Pastoral. SECRETARIO : Dr. MANUEL USEROS, Profesor. LA EDITORIAL CATÓLICA, S. A. — APARTADO 466 MADRID • MCMLXVI BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS MADRID . MCMLXVI A mi santa madre la Iglesia, que, guiada por la Palabra divina hecha timón de tradición, orienta redentoramenté su proa hacia los horizontes de la novedad. NIHIL OBSTAT: DR. ANDRÉS DE LUCAS, CENSOR. I M P R I M A T Ü R : VIC, GEN. MADRID, DICIEMBRE DE 1 9 6 6 Depósito legal M 18239-1966 DR. RICARDO BLANCO, «Hemos de asegurar a la vida de la Iglesia un nuevo modo de sentir, de querer y de comportarse». PABLO VI (Belén, 6-1-1964) Í N D I C E G E N E R A L Págs. PRÓLOGO del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Casimiro Morcillo, Arzobispo de Madrid-Alcalá ACLARACIONES PRELIMINARES I. LO ACTUAL xxi Y LO CRISTIANO Tiempo y cristianismo La teología de las cosas Hombre, sociedad e Iglesia Cristiandad occidental y cristiandad universal II. LA NUEVA 3 9 14 21 CRISTIANDAD El mundo y la Iglesia La cristiandad Crisis del concepto de cristiandad La cristiandad románico-medieval Dos modos de cristianizar Hacia una nueva cristiandad: Hombres y masas La mayoría de edad de los seglares Las ideologías Características de la nueva cristiandad Universalidad Autenticidad Comunidad Libertad Secularidad ¿Evolución o revolución? Diálogo y tradición La frontera de la nueva cristiandad Iglesia y Estado III. EL DIALOGO, xi TESTIMONIO Verdad y libertad Verdad e integrismo Verdad y libertad ahora El diálogo, síntesis entre la verdad y la libertad Diálogo apostólico y política cristiana 31 34 37 42 49 58 62 69 72 73 78 87 99 109 120 131 139 146 DE FE 157 162 173 186 200 Índice general Págs. PROLOGO IV. EL TRABAJO, TESTIMONIO DE ESPERANZA Concepto cristiano y concepto romano del trabajo Actualidad del trabajo El trabajo y la teología El trabajo y Cristo El trabajo y los cristianos Ideas laborales judío-cristianas El trabajo, acción contemplativa Santidad laboral y santidad clásica Reflejos sociales de la acción contemplativa V. LA PAZ, TESTIMONIO La paz, tema de actualidad Pacíficos, pacifistas e impacientes La paz, las ideologías y el Concilio Paz conciliar y paz ideológica El cristiano, portador de paz De la paz genérica a la paz concreta DE 213 3i6 224 233 239 242 254 260 266 CARIDAD . 273 279 291 299 3°6 3'T HTODAS las lenguas cultas están hablando por escrito, sin cesar, -*- del Vaticano II. Casi todos los días llega a mi mesa un nuevo libro o un nuevo artículo sobre temas conciliares. La bibliografía se va enriqueciendo caudalosamente y no deja tiempo para abarcarla con atenta y meditada lectura. Empiezan a aparecer los pensadores que tratan de escrutar el futuro que para la Iglesia y para el mundo emanará del Concilio; y no faltan los que, además de adivinarlo, quieren abrir camino a ese futuro, ni los que ya desde ahora quieren tallarlo y configurarlo. L A NUEVA CRISTIANDAD, de Justo Mullor, es de aquellos libros, todavía pocos, que, estudiando el Concilio e interpretando la historia, miran hacia un mañana y un trasmañana en los que una nueva Cristiandad, fundada sobre el viejo y eterno Cristianismo, devolverá a la Iglesia su exacta misión salvífica y dará al mundo la conciencia plena de su unidad de vida y de su unidad de destino. Creo que los aciertos del autor son luminosos en las grandes líneas de su pensamiento y que sus aciertos se explican porque, situado en la atalaya del Vaticano, ha contemplado la historia y ha mirado al porvenir bajo la luz del Evangelio y de las realidades de un mundo, siempre cambiante, que nunca ha cesado de evolucionar y progresar. Y no es fácil el tema cuyo esclarecimiento intenta y casi siempre consigue el autor. El Concilio Vaticano II da el trabajo hecho a quienes sólo quieren llenar la columna de un periódico o pronunciar una conferencia ocasional; pero el Concilio es argumento de honduras casi insondables para los que, como Justo Mullor, se sienten obligados a edificar la Iglesia de Cristo en el mundo, y a construir el mundo en la verdad, en la unidad, en la paz y en la justicia, de las que Cristo hizo depositaría a su Iglesia. Arduo es, y diría que inaccesible, el tema conciliar, aunque algunos de sus temas particulares no lo sean, porque el Vaticano II, en vez de definir como de fe católica verdades nuevas, ha dado nuevas dimensiones a las verdades que la Iglesia ya poseía. Medir con precisión dimensiones desconocidas y sin tener a mano XII Prólogo la vara o el metro que vaya sumando unidades no está al alcance de cualquier hombre. El Concilio tampoco ha reformado visiblemente la Iglesia en su cabeza y en sus miembros porque no era necesario, aunque ha enterrado semillas de reforma que tendrán su florecimiento primaveral y su verano de madurez en el calendario de la historia eclesiástica. Pero el Concilio, sobre todo, ha renovado el espíritu de las verdades reveladas, de la ley, de la obediencia, de la autoridad, de las relaciones con el poder temporal y con el mundo, del apostolado y del diálogo con los creyentes y con los incrédulos. Por eso el Concilio ha desencadenado unas fuerzas poderosas que, si convergentes pueden purificar a la Iglesia y levantar al mundo fulgurantemente, divergentes por la malicia de los hombres pueden retrasar y dificultar la renovación del hombre y de las estructuras que el hombre ha creado, y hasta pueden instrumentalizarse contra la misma Iglesia y contra el mundo de hoy. Dimensiones nuevas he dicho, y debiera más bien decir que son dimensiones recuperadas tras largo tiempo de haberlas tenido perdidas, olvidadas o poco usadas. Son las mismas que hallaron los mejores y nosotros hallamos ahora por el Concilio en las fuentes del Cristianismo, las mismas que conocieron y recorrieron los cristianos de algunos siglos, los misioneros de muchos países y los santos de todos los tiempos, porque nunca perdieron totalmente su vigencia en la vida de la Iglesia aunque otras dimensiones con vigor circunstancial se superpusieran a ellas. Las nuevas dimensiones conciliares—nuevo espíritu en definitiva—son múltiples y todas ellas afloran a la superficie de LA NUEVA CRISTIANDAD en forma más o menos visible. Nueva es la dimensión de la llamada a la santidad por la que son convocados todos los miembros del Pueblo de Dios sin tener que recluirse en ningún monasterio y sin exclusión de ningún estado, de ningún oficio, de ninguna actividad honrada. «Todos en la Iglesia, dice el Concilio, ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey, son llamados a la santidad según aquello del Apóstol: Porque ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación» (LG 39; cf. LG 32 y 42). A todos se nos ha dicho desde el Monte de las Bienaventuranzas: «Os aseguro que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos» (Mt 5,20). Nueva también es la dimensión de la fe, que si es un homenaje del entendimiento y de la voluntad a Dios revelante, exige tam- Prólogo XIII bien de nosotros una respuesta de amor y de entrega a la voluntad de Dios, para conocer la cual, nuestra fe ha de alimentarse de continuo en las fuentes, esto es, en la Sagrada Escritura, en la Tradición y en el Magisterio eclesiástico. «La sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo para que, con la luz del Espíritu de la verdad, la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación» (DV g). «El oficio de interpretar la palabra de Dios escrita o transmitida por la Tradición ha sido confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo» (DV 10; cf. n.21.23 y 25). Nueva y profundamente realista dimensión de la Iglesia la que nos ha dado el Concilio al recordarnos la índole escatológica de la Iglesia. Ella la obliga a purificarse constantemente, a avanzar juntamente con toda la humanidad, a sentir como propias las alegrías, las penas, las esperanzas y las victorias de todos los hombres. «La Iglesia, a la que todos hemos sido llamados en Cristo Jesús y en la cual, por la gracia de Dios, conseguimos la santidad, no será llevada a su .plena perfección sino cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas (Act 3,21) y cuando, con el género humano, también el universo entero, que está íntimamente unido con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente instaurado» (LG 48; cf. GS 40). Nuevo planteamiento y, por consiguiente, nueva dimensión de la Autoridad en la Iglesia como servicio de caridad, de dirección, de vigilancia y de guía, y no como ejercicio de poder. Nada pierden, con ello, de su autoridad y de su potestad sagrada el Papo. y les obispos; antes bien, la refuerzan y la enriquecen porque «la ejercitan únicamente para edificar su grey en la verdad y la santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor ha de hacerse como el menor y el que ocupa el primer puesto como servidor» (LG 27; cf. LG 32 y CD 16 y 28). Nueva dimensión consiguiente a la proclamación y restablecimiento de la corresponsabilidad de los obispos en la unidad de XIV Prólogo la fe y de la disciplina, en la solicitud de la Iglesia universal y en la dilatación del Reino de Cristo. Los obispo.s, «en cuanto miembros del Colegio Episcopal y como legítimos sucesores de los apóstoles, deben tener aquella solicitud por la Iglesia universal que la institución y el precepto de Cristo exigen... Todos los obispos, en efecto, deben promover y defender la unidad de la fe y de la disciplina común en toda la Iglesia, instruir a los fieles en el amor del Cuerpo Místico de Cristo, sobre todo de los miembros pobres y de los que sufren o son perseguidos por la justicia; promover, en fin, toda acción que sea común a la Iglesia, sobre todo en orden a la dilatación de la fe y de la difusión plena de la luz de la verdad entre todos los hombres» (LG 24; cf. CD 5). Nueva dimensión bien definida la que el Concilio aplica a los presbíteros que «moran con los demás hombres como con hermanos» (PO 3). Son los hombres de Dios cuya gloria procuran con su vida y con su ministerio y son los hombres tomados de entre los hombres y constituidos en favor de los hombres para todas las cosas que se refieren a Dios (cf Heb 5,1). Difícil pero necesario equilibrio el de su vida, para que los hombres conozcan al Salvador y no se esconda la luz bajo el almud. «No podrían ser ministros de Cristo, leemos en el Concilio, si no fueran testigos y dispensadores de otra vida más que de la terrena; pero tampoco podrían servir a los hombres si permanecieran extraños a su vida y a sus condiciones. Su mismo ministerio les exige de una forma especial que no se conformen a este mundo; pero, al mismo tiempo, requiere que vivan en este mundo entre los hombres» (PO 3). Y trasladado al Presbiterio el rico y fecundo concepto bíblicotradicional de la comunión jerárquica, una nueva dimensión se ha abierto para los presbíteros, quienes, como cooperadores del orden episcopal, han de mantener viva, estrecha y operante la comunión con su obispo, por medio del cual permanecen en comunión con el Colegio Episcopal, y con su obispo se hacen corresponsables en la Iglesia diocesana del ministerio pastoral dentro del Consejo Presbiteral y del Consejo Pastoral. «Todos los presbíteros, juntamente con los obispos, participan de tal modo el mismo y único sacerdocio de Cristo, que la misma unidad de consagración y de misión exige una unión jerárquica de ellos con el orden de los obispos... Por esta comunión, pues, en el mismo sacerdocio y ministerio, tengan los obispos a sus sacerdotes como hermanos y amigos, y preocúpense cordialmente, en la medida de sus posibi- Prólogo xv lidades, de su bien material y principalmente de su bien espiritual... Escúchenlos con gusto, consúltenlos incluso y dialoguen con ellos sobre las necesidades de la labor pastoral y del bien de la diócesis... Los presbíteros, por su parte, considerando la plenitud del sacramento del Orden de que están investidos los obispos, acaten en ellos la autoridad de Cristo, supremo Pastor. Estén, pues, unidos a su obispo con sincera caridad y obediencia. Esta obediencia sacerdotal, ungida de espíritu de cooperación, se funda especialmente en la participación misma del ministerio episcopal, que se confiere a los presbíteros por el sacramento del Orden y por la misión canónica» (PO 7 ; cf. PO 2; LG 28, y CD 28). Dimensión nueva también la que el Concilio ha abierto para los religiosos, que ya no son los hombres que han huido del mundo porque temen ser vencidos por él o se han hecho incompatibles con él, sino los que quieren dar al mundo con su oración testimonio de Cristo orante, con su predicación y enseñanza testimonio de Cristo maestro, con su mortificación y austeridad testimonio de Cristo paciente, con su servicio a los enfermos testimonio de Cristo médico de las dolencias corporales, con su actividad misionera testimonio de Cristo evangelizador de los pobres. Son luz de Cristo, voto de Cristo, ejemplo de la vida de Cristo en medio de las calles de la ciudad de los hombres o al borde de los caminos del mundo. «El estado religioso—dice la L u m e n Gentium—da un testimonio de la vida nueva y eterna conseguida por la redención de Cristo y preanuncia la resurrección futura y la gloria del reino celestial» (LG 44; cf. LG 46, y PC 1). A los mismos religiosos ha dado el Concilio nuevas dimensiones apostólicas. Ya no se les pide solamente que cooperen a la edificación del Cuerpo Místico de Cristo con la práctica de los consejos evangélicos. Se les exige, además, que «según la índole propia de cada religión, dediquen también su mayor esfuerzo a los ejercicios externos del apostolado» (CD 33). Los religiosos sacerdotes «puede decirse en cierto aspecto verdadero que pertenecen al clero de la diócesis, en cuánto toman parte en el cuidado de las almas y en la realización de las obras de apostolado bajo la autoridad de los obispos» (CD 34). Son también valiosos cooperadores del orden episcopal y, para que más eficazmente lo sean, el Concilio ha institucionalizado las relaciones de subordinación y de cooperación que deben existir entre los religiosos y los obispos (cf. CD 35). Nueva y fundamental dimensión la introducida por el Con- xvi Prólogo cilio en la formación cristiana de los hombres haciéndolos más personalmente responsables de su fe y de su conducta cristiana y dejando ya de fiar su perseverancia y su comportamiento a la sola presión moral de la sociedad más o menos cristiana en la que han de vivir inmersos, sin olvidar el influjo que la sociedad ejerce sobre sus miembros. «Hay que ayudar, pues, a los niños y a los adolescentes... a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, afín de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el recto y laborioso desarrollo de la vida, y en la consecución de la verdadera libertad, superando los obstáculos con grandeza y constancia de alma... Hay que prepararlos, además, para la participación en la vida social...» (GE i; efi GS 23 y 25). Nueva es, y muy emparentada con otras, la dimensión conciliar de la libertad personal del hombre dentro del respeto máximo a la verdad y a los derechos de los demás hombres. De ella es resonante expresión la declaración sobre la libertad religiosa. «La dignidad humana requiere... que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes» (GS 17). Dimensión ancha y diáfana para los seglares en la Iglesia, quienes, llamados a la madurez de su fe, de su esperanza y de su caridad, han de asumir la responsabilidad de hacer la Iglesia presente en el mundo guardando lealtad al Evangelio y trabajando con eficacia en la construcción de la sociedad temporal. «A los seglares pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales» (LG 31; efi LG 34.35.37, y AA 7). «Los seglares... están llamados particularmente a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos» (LG 33)• Para el apostolado de los seglares que, por seglares, tienen que ser fermento cristiano del mundo, el Concilio ha consolidado la dimensión nobilísima del apostolado de cooperación estrecha con el apostolado jerárquico en la evangelización, santificación y formación cristiana de las conciencias para que los hombres # ' • Prólogo XVII así formados puedan saturar del espíritu del Evangelio las diversas comunidades y los diversos ambientes (cf. AA 20). «Además... los seglares pueden también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía» (LG 33; cf. AA6y 24). Nueva y feliz dimensión en las necesarias relaciones entre la Iglesia y el Estado. En ella desaparecen los privilegios de poder y de honor, pero se busca con ahínco la acción común de entrambas potestades para el mejor servicio de los que son al mismo tiempo miembros de la comunidad eclesial y de la sociedad civil. «La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada uno en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo... Ciertamente, las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra disposición» (GS 76). Con la dimensión de la responsabilidad personal en la fe y en la conducta cristiana, otra dimensión inevitable impuesta por la acción, real siempre, decisiva muchas veces, de la sociedad sobre el individuo. La Iglesia, en su actividad evangelizadora, tendrá que mirar simultáneamente al individuo y a la sociedad de la que el hombre recibe y a la que el hombre da una parte de su espíritu. «La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados» (GS 25). Nueva dimensión para la justicia social que ya no termina en la igualdad esencial de los individuos y en la dignidad de la persona humana, sino que se extiende a la promoción de los pueblos, al respeto de las diversas culturas y a la defensa de la paz. «Los pueblos ya desarrollados tienen la obligación gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo... Es deber de la comunidad internacional regular y estimular el desarrollo de forma que los xvm Prólogo bienes a este fin destinados sean invertidos con la mayor eficacia y equidad» (GS 86). Nueva dimensión para el apostolado misionero que, tan necesario como siempre, ha de estimar en mucho las costumbres, el orden social y la cultura de los diferentes pueblos para acomodar convenientemente la vida cristiana y para aceptar dentro de ella las mejores tradiciones de cada raza. El Concilio quiere que en cada zona socio-cultural se promueva la reflexión teológica para que más claramente aparezcan los caminos por donde «puede llegar la fe a la inteligencia, teniendo en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos, y de qué forma pueden compaginarse las costumbres, el sentido de la vida y el orden social con la moral revelada. Con ello se descubrirán los caminos para una acomodación más profunda en todo el ámbito de la vida cristiana» (AG 22). Nueva dimensión en la vocación de la Iglesia y del mundo a la unidad de todos los hombres, respetando la dignidad de las personas y las peculiaridades culturales de los pueblos. «La promoción de la unidad concuerda con la misión íntima de la Iglesia, ya que ella es en Cristo como sacramento o señal e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano» (GS 42; cf. LG 1). Nueva dimensión en la manera de contemplar el mundo como obra de Dios, como morada del hombre, como campo de la historia de la Salvación, y apreciando en su justo valor todo lo bueno que los hombres han puesto en él: progreso material, bienestar, unidad, justicia. En esa tarea de mejorar el mundo de los hombres, los cristianos son llamados a cumplir deberes ineludibles de cooperación. Y son deberes de conciencia. «La Iglesia reconoce... cuanto de bueno se halla en el actual dinamismo social: sobre todo la evolución hacia la unidad, el proceso de una sana socialización civil y económica... El Concilio aprecia con el mayor respeto cuanto de verdadero, de bueno y de justo se encuentra en las variadísimas instituciones fundadas ya o que incesantemente se fundan en la humanidad» (GS 4,2). «El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí la morada permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe les obliga a un Prólogo xix más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno» (GS 43). Nueva dimensión en el diálogo con el mundo a partir de los valores humanos y de los valores cristianos del trabajo. Si el trabajo fue el primer precepto que Dios promulgó para el hombre (cf. Gen 1 y 2), el trabajo sigue siendo necesario para el perfeccionamiento personal, para el desarrollo social y para el servicio de Dios en los hombres. «Una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios» (GS 34). Nueva dimensión de amistad, de sinceridad y de respeto en el diálogo con los cristianos no católicos, con los hombres que creen en Dios, pero no en Jesucristo como enviado del Padre, y con los mismos ateos. Laudables son para el Concilio todas las actividades y empresas que, «conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos» y «en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados» (UR 4). Y la Iglesia «exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y de la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socio-culturales que en ellos existen» (NAE 2). Y todo ello, planteamientos nuevos, nuevas dimensiones, formas nuevas de ver, de juzgar y de actuar, abriéndose y realizándose en una perspectiva de trascendencia, de la trascendencia que es propia de la verdad y de la vida cristianas. En esa perspectiva, las mudables y caducas formas de vida han de ceder su puesto a la vida sustancial y permanente del hombre, a su lenta y segura maduración. La dignidad de la persona, la unidad y firmeza de la comunidad humana, el sentido profundo del trabajo humano reciben su total iluminación de la verdad que la Iglesia posee y de la fuerza vital que ella les puede comunicar. «El hombre contemporáneo camina hoy hacia el desarrollo pleno de su personalidad y hacia el descubrimiento y afirmación crecientes de sus derechos. Como a la Iglesia se ha confiado la manifestación del Prólogo XX misterio de Dios, que es el fin último del hombre, la Iglesia descubre con ello al hombre el sentido de la propia existencia, es decir la verdad más profunda acerca del ser humano» (GS 41). Sobre estos muros conciliares ha de levantarse la nueva cristiandad porque la era de la cristiandad románico-medieval, como la llama Mullor, ha cerrado ya definitivamente su ciclo histórico La nueva cristiandad necesita de estos muros y de muchos sillares nuevos para dejar de ser europea y occidental y hacerse universal • para hacerse interior, personal y social y dejar de ser sociológica • para hacerse semilla y levadura, árbol frondoso y red barredera El tiempo dirá si los cristianos hemos sabido escrutar los signos de los tiempos y allanar los caminos de la salvación. El autor de LA NUEVA CRISTIANDAD ha levantado la voz para clamar, como el Bautista, desde el desierto y despertar a los católicos. t CASIMIRO MORCILLO, Arzobispo de Madrid-Alcalá Madrid, enero de 1967. ACLARACIONES PRELIMINARES «Apuntes para una teología de nuestro tiempo»: el subtítulo es plenamente deliberado. No se trata de un libro de investigación ni de un ensayo. Tiene menores pretensiones: no intenta ser escultura, sino esbozo. No es un libro de teología, ni de historia, ni de ascética. Pero en sus páginas vibra el intento de que los lectores puedan contemplar, con mirada histórica y con ansias ascéticas, los horizontes de la teología para descubrir en ellos las posibilidades de un nuevo vivir cristiano. Aunque parezca superfluo, debo aclarar también que profeso idéntico amor al pasado, al presente y al futuro de la Iglesia. Como las madres, Ella no tiene tiempo, y todos sus tiempos son igualmente amables, aun aquellos lejanos en los que—como se nos muestra en las fotografías de la historia—vestía unos trajes que, sin ser ni más bellos ni más feos, eran simplemente diversos de los actuales. Con mis renglones también se trenza un sincero amor al mundo, destino espacial y temporal de todos los cristianos. La Iglesia y el mundo no son presentados como antagonistas. ¿Por qué separar lo que Dios unió en un matrimonio mucho más fuerte y duradero que el de dos seres humanos? Tratándose de apuntes, las citas no suelen quedarse al pie del texto. Apunto las ideas de los demás junto a las mías, considerándolas muletas sólidas para mis endebles piernas. Y, entre las citas, abundan las conciliares, las de Pablo VI y las de Mons. José María Escrivá de Balaguer. Ellas sirven de coordenadas a mi pensamiento—a mi diálogo, quiero pensar—al tratar de resolver las ecuaciones de nuestro tiempo. El Concilio ecuménico Vaticano II representa doctrina firme y segura, eslabón último de una recia cadena de tradición doctrinal. Sus constituciones, decretos, declaraciones y mensajes son el fino producto de esa estupenda alquimia espiritual que, durante casi un lustro, ha visto encontrarse—para conciliarse—todas las legítimas tendencias de opinión existentes en la Iglesia. Dos Pontífices —oso decir tres, ya que las citas de Pío XII pasan de doscientas— y casi tres mil obispos nos han hecho el regalo de acrisolar nuevamente el oro de la verdad. XXII Aclaraciones preliminares Pablo VI es el Pontífice de nuestros días. Sus palabras engarzan, uno tras otro, conceptos claros y nítidos, cargados de una belleza religiosa antigua y nueva: posee el secreto de decir cosas eternas vistiéndolas de evidencia moderna; es—también él—hombre moderno. La herencia doctrinal de Pío XII y la herencia pastoral de Juan XXIII, en sus manos, se hacen prodigiosa unidad. Sus predecesores le prestan corazón y cabeza: él pone alma. Tres años sobre la Cátedra Romana han sido suficientes para descubrir el manantial de una rica y transparente doctrina eclesiológica, capaz de dar tempero de esperanza a la tierra sedienta de esta segunda mitad del siglo XX. El lenguaje que brota de sus labios lleva un bien dosificado amor a la Iglesia y al mundo, a la eternidad y al tiempo. Teniendo el inmerecido privilegio de estar tan cerca—cordial y laboralmente—de ese manantial, es lógico que sus aguas entren con naturalidad insistente en mis apuntes. Y, a la voz que resuena desde las altas cimas de las cátedras jerárquicas, he querido añadir el eco de otra voz recogida en la hondonada del palpitante vivir cristiano de los hijos de Dios. Entre las diversas voces que hoy resuenan en la Iglesia, yo he captado por su particular claridad la del autor de «Camino». Aparte mi personal sintonía con su pensamiento—adolescente aún, ese libro esclarecía en mi vida los horizontes del sacerdocio secular—, el hecho de que sus ediciones hayan superado ya los dos millones de ejemplares me animaba a pensar que muchos lectores seguirían de buen grado mi discurso si también lo orientaba con sus luces. Una última aclaración. Más que de los aspectos existenciales de nuestra época—riqueza y pobreza; guerra y desarme; desarrollo y atraso; nacionalismo e internacionalización—, en el presente estudio se consideran los aspectos esenciales que afectan a la problemática de la Iglesia en el mundo moderno: las ideologías, los humanismos, la libertad, el personalismo, el diálogo, el trabajo, la paz. La historia de la Iglesia muestra cómo, mediante la solución de los problemas esenciales, se ha conseguido siempre esclarecer los existenciales: las ideas han iluminado las cosas. Mas esto no quiere decir en modo alguno desestima por las cosas ni tampoco cerebralísmo abstracto. Aquí no se trata de despreciar los problemas concretos ni de soslayar las cuestiones candentes, urgentes y hasta lacerantes que ellos presentan. Se intenta únicamente deslindar los campos del análisis, con el deseo sincero de aportar una modesta luz que complete la visión, acaso parcial Aclaraciones preliminares XXIII al tener que ser precipitada, que algunos comentaristas han ofrecido de la novedad conciliar. Los árboles de tales problemas, cuya consideración se imponía con una precedencia motivada por su interés divulgativo e informativo, han llegado en más de una ocasión a ocultar el tupido, complejo y maravilloso bosque de la realidad eclesial: no pocos cristianos y muchos hombres que viven en los extramuros de la Iglesia, a fuerza de considerar a la Esposa de Cristo como sujeto de posibilidades y de responsabilidades temporales, corren el riesgo de no llegar a ver su faz auténtica y de no comprender la hondura de su esencial misión sobrenatural y santificante. Por lo general, se subraya la responsabilidad personal del cristiano en la construcción de la nueva cristiandad, esa que se hace ahora al mar de la historia con el limpio velamen de las enseñanzas conciliares henchido por las brisas, no siempre serenas, de la actualidad. Más que de las cosas que se han de renovar, aquí se tratará de considerar cómo hemos de renovarnos nosotros. Al escribir cada una de las palabras que siguen, he tenido presente lo que, en su mensaje a todos los hombres, los Padres conciliares confesaron ante el mundo en el umbral de sus trabajos y en nombre de todos nosotros: «En esta asamblea, bajo la guía del Espíritu Santo, queremos buscar la manera de renovarnos a nosotros mismos, para manifestarnos cada vez más conformes al Evangelio de Cristo. Nos esforzaremos en manifestar a los hombres de estos tiempos la verdad pura y sincera de Dios, de tal forma que todos la entiendan con claridad y la sigan con agrado». La esperanza de que tú y yo—nosotros—sepamos ser útiles a la Iglesia en este trance de alumbramiento a una nueva cristiandad, la pongo, como una rosa humilde y filial, a las plantas de Santa María. Ella fue siempre la Reina de los cristianos: nos lo recuerda el calor del Cenáculo y el triunfo de Efeso, la tierna imaginería medieval y las dulces telas de las «Madonnas» renacentistas, el «engolpion» de los patriarcas orientales y las romerías marianas. Ella será también la Reina de la nueva cristiandad. Roma, 8 de septiembre de 1966. LA NUEVA CRISTIANDAD LO ACTUAL Y LO CRISTIANO Tiempo y cristianismo Ser sus testigos todos los días: éste fue el último mandato de Jesús. Un mandato testamentario: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura» (Me 16,15); <<y° estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo» (Mt 28,20). Un mandato que convierte lo actual en parte integrante de la vocación del cristiano. Cristo está siempre con nosotros y en nosotros. Atraviesa el tiempo y el espacio en nuestra compañía. Los relojes no pueden marcar horas durante las cuales el eco de su palabra se apague sobre el mundo ni los meridianos pueden señalar lugares en los que los pies del evangelizador no puedan posarse. La Iglesia por vocación es peregrina (cf. Hebr 13,14). Y los cristianos somos peregrinos que nos desparramamos sobre el mundo siguiendo un camino que no se mide sólo por su longitud, sino también por su anchura; un camino que se dilata al mismo tiempo que se alarga, hasta comprender la tierra de polo a polo y medir todo el cinturón de su ecuador; un camino que se alarga y se dilata constantemente, hora a hora, día a día, año a año. «Somos Cristo que pasa por el camino común de los hombres del mundo» l. Anclarse en posiciones estáticas, en feudos conquistados, en horas históricas es, más que un error, una especie de herejía. Hay que ser testigos de Cristo siempre: hasta la consumación del mundo y de los siglos. La Iglesia, por eso, tiene vocación de perenne juventud. El árbol centenario, de tronco rugoso y potente, también es símbolo de juventud en los bosques: basta que sus hojas sean verdes, basta que su follaje ofrezca siempre sombra y refrigerio al caminante. De no cambiar las hojas, pronto sus ramos serían leña para el fuego, porque una primavera sin hojas nuevas significa muerte. El cristiano, por su condición de testigo, tiene que sentir como exigencia la sintonía entre lo actual y el Evangelio. Cada uno de nosotros somos el punto de encuentro de Jesús con la hora presente. A través de nosotros, como de cauces más o 1 MONS. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 8-12-1941). 4 Lo actual y lo cristiano Tiempo y cristianismo menos limpios, corre su vida y su sangre, deseosa de inyectarse en nuestro tiempo. Dejar de amar el presente—cualquiera que sea la hora—es dejar de amar la propia responsabilidad, la cual consiste en favorecer el encuentro permanente entre Dios y los hombres, a través de la historia. No importa que ese presente sea el de las catacumbas o el de las catedrales góticas, el de hoy o el de mañana. San Pablo recuerda a los romanos (cf. Rom 15,4-13), a los cuales acaso, como a «gentiles» que eran, recitaría los versos proféticos aprendidos y saboreados en la escuela de Gamaliel: «Que no diga el extranjero allegado a Yahvé: Ciertamente me va a excluir Yahvé de su pueblo. Que no diga el eunuco: Yo soy un árbol seco. Porque así dice Yahvé a los eunucos que guardan mis sábados y eligen lo que me es grato, y se adhieren firmemente a mi pacto: Yo les daré en mi casa, dentro de mis muros, poder y nombre mejor que hijos e hijas. Yo les daré un nombre eterno, que no se borrará. Y a los extranjeros allegados a Yahvé, para servirle y amar su nombre, para ser sus servidores, a todo el que guarda el sábado sin profanarlo y se adhiere firmemente a mi pacto, yo les llevaré a mi monte santo, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos» (Is 56,3-7). Y es que Cristo ha venido a nuestra historia para darle un signo nuevo: el de la paternidad universal de Dios, el de la filiación de todos los hombres con El, el de la fraternidad común. Reducir, por tanto, a límites—que no sean los marcados por la misma palabra de Dios—la acción de los cristianos es empequeñecer el mapa católico de la Iglesia. Porque en el Israel de Dios, que es la Iglesia, no se pueden poner cortapisas a los hombres para entrar—Isaías configura a la Iglesia futura como palomar que acoge a todas las palomas que a él acuden en bandadas (Is 60,8)—ni tampoco puede señalarse horario para que los cansados hallen el refrigerio que esperan. Siempre es hora de Dios, al igual que todos los hombres son hijos de Dios. A todas horas está abierto el palomar y a todas las palomas se ofrece. La diferencia que distingue esencialmente el cristianismo de las demás religiones es la Encarnación. Los cristianos, antes de creer que caminamos hacia Dios, sabemos que Dios ha caminado hacia nosotros. Sabemos que Dios ha recorrido nuestros caminos: que nuestra vida ha sido su vida, que nuestro dolor ha sido su dolor, que nuestra sed ha sido su sed, que nuestra alegría ha sido su alegría, que nuestra muerte ha sido su muerte. Sabemos que hemos de volver a repetir en nuestra vida la suya para que nuestra vida tenga sentido y que hemos de ser testigos en nuestro mundo y en nuestra hora de sus sentimientos (Flp 2,5). Con cada cristiano, Dios vuelve a encarnarse en la historia, y, a través de cada cristiano, la historia se hace divina. Esto explica que la Iglesia tenga ese inmenso poder receptivo que se llama catolicidad, y que le permite acoger en su seno hombres de todas las razas, de todos los continentes, de todos los tiempos. Comparada con otras religiones, admira su esencial independencia geográfica y cultural. Es universal, hasta el punto de que—como advertía Pío XII—«no se identifica con ninguna cultura porque su esencia se lo prohibe» 2 . No es una religión nacida bajo un particular clima histórico o racial. El judaismo es a la Iglesia lo que la concha es a la perla: custodia y protección durante siglos, hasta que, llegada la plenitud de los tiempos, ha ofrecido a los hombres todos la persona y la palabra de Jesús. Hay todo un hilo que engarza, a través de los profetas del Antiguo Testamento, las promesas mesiánicas a la certeza de su misión universal, sobre el tiempo y el espacio. «De la raíz de Jesé se levantará el que ha de gobernar a las naciones»: tal es la profecía de Isaías que 2 Pío XII, Al Congreso de Ciencias Históricas, 7 de septiembre de 1955. Cf. MONS. GALINDO, Encíclicas y Documentos Pontificios (Madrid 1962) vol.i p.533. 5 Detener a la Iglesia en una hora histórica es anclarla en un puerto, impidiendo a la nave de Pedro llevar a través de los mares de la historia la enseña de Cristo. Es éste uno de los más grandes dramas del cristiano de hoy y de siempre. Concretamente, para hablar de nuestro tiempo, no pocas generaciones de cristianos han crecido bajo el signo de una Iglesia a la defensiva, celosa de los privilegios conquistados y en lucha, más o menos abierta, contra amplios sectores de la humanidad subyugados por el atractivo de una 6 Lo actual y lo cristiano cultura, primero sólo humanista y después atea. En tal estado de ánimo—mientras bajo los ojos de estas últimas generaciones va desapareciendo una concreta forma de cristiandad—, la tentación de construirse un mundo interior e idealista, calcado en las «edades de oro» de la Iglesia, es una tentación lógica, humana, inexorable casi. La tentación de anclar la nave para no exponerla a la tempestad. La tentación de gozar de la calma que dan la conquista y los justos derechos, sin atreverse a salir fuera de los estrechos límites de una tradición concreta y bien determinada. Hasta ha habido intelectuales en los cuales la tentación ha llegado hasta el límite de temer la conversión de la Iglesia en una isla. Ha nacido así la idea de una Iglesia en diáspora, como si hubiese llegado el momento de su huida a Egipto ante el temor de una degollación de inocentes. Pero ante esta tentación, como ante todas las tentaciones, caben dos posibles reacciones: la de ceder a la idea de la Iglesia-anclada, en fuga hacia el puerto de cánones históricos ya conocidos y seguros un día, o la de hacerse al mar después de haber renovado las velas y arrojado por la borda los pesos muertos. Esta segunda solución, además de ser la más generosa, es la tradicional de la Iglesia. Es la auténtica y la única: es la que ha seguido la Iglesia desde su nacimiento pentecostal. Cuando la barca de Pedro, apenas hecha al mar, dejó las orillas de Palestina, añadió al velamen judaico otro más universal y moderno: el greco-romano. Aunque en el primer concilio—el de Jerusalén—la Iglesia naciente abandonó la circuncisión y el ritual hebreo, no abandonó la Biblia. Más tarde, cuando se hizo europea y medioeval, no dejó por eso de utilizar los valores permanentes representados por la filosofía griega o el derecho romano. En Trento, al confirmar con renovado vigor su vocación universal, mientras se ponían las bases para la demolición del poder temporal eclesiástico, no se minimiza por eso la idea de la unidad jerárquica. Tomar, asimilar y dejar, pero incorporando siempre a su tronco vetusto lo que puede darle sentido histórico y contribuir a dar expresión adecuada a sus valores de perennidad: éstas han sido las líneas del proceso histórico de la Iglesia. Por eso carece de base la idea de algunos cristianos que qui- Tiempo y cristianismo 7 sieran ver desaparecer de la Iglesia todo lo que tiene sabor de antigüedad. En su afán de vivir con nobleza la vocación de actualidad propia del pueblo de Dios, llegan al extremo de propugnar una Iglesia desarraigada, una Iglesia tan juvenil y moderna que no tenga raíces históricas. Son los que olvidan que la Iglesia tuvo su aurora en el Paraíso terrenal, apenas mancillado por el primer pecado e iluminado ya con la promesa de un Redentor universal, y no ha de concluir su ciclo vital hasta la consumación de los siglos 3. Es precisamente este sentido de renovación continua—«la reforma está en el programa ordinario de la Iglesia»4—el que hace que vivir, a través del tiempo y del espacio, equivalga para la Iglesia a una continua asimilación de novedades que, después de tamizadas, fijen luego en su cuerpo social los valores permanentes propios de todo progreso, pero dejando también que el viento del tiempo se lleve consigo las pajas de lo superfluo, propio asimismo de toda novedad. ¿No nos trae cada cosecha trigo y paja? ¿No es cada primavera tiempo de flores que se han de agostar y de semillas que han de asegurar la continuación de la vida? Cada actualidad representa para la Iglesia un examen de conciencia entre un pasado cristiano y un futuro también cristiano. En cada actualidad se renueva su esfuerzo por salir de un tiempo y por entrar en otro. Su historia, aunque cimentada en hechos sólidos y permanentes, se debate entre la nostalgia y la aventura. Se refleja en ella el tormento del caminante que ama un paisaje y ha de dejarlo siempre detrás de sí, pero que también se entusiasma ante cada nuevo panorama que descubre. Como está en el mundo sin ser de él, está en el tiempo y en el espacio sin ser de un tiempo ni de un espacio. Y ese carácter atemporal y extraespacial de la Iglesia es el que fundamenta la vocación de los cristianos a vivir la actualidad. Somos nosotros los que, como partes vivas de un cuerpo sano y apoyados en la vertebral columna de su vida sacramentaría, hemos de dar a la Iglesia el vigor de lo actual: nuestro trabajo, nuestro concepto nuevo del vivir comunitario, nuestra cultura de masas, nuestro despertar a una nueva era, nuestra técnica, nuestra socialización. Todo lo que de permanente y de real 3 Cf. const. Lumen gentium n.2 y 55: BAC, 2. a ed. p.io y 55. •t G. B. CARD. MONTINI, Discorsi sulla Chiesa (Milán 1962) p.175. 8 Lo actual y lo cristiano progreso humano exista en tales elementos, la Iglesia tendrá que hacerlo historia de salvación. Aunque parezca paradójico, nuestra actividad temporal —nuestra profesión, nuestra política, nuestra economía—es el medio para espiritualizar el mundo y para mantener a la Iglesia en la tensión de su vocación extratemporal. A través de nuestra dedicación a las cosas de nuestro tiempo realizamos una doble función: la de caracterizar cristianamente al mundo y la de ofrecer a la Iglesia el apoyo para su diálogo con los hombres de la hora presente. Si ella tiene que hacerse comprender, no puede sino hacerlo a través del lenguaje que los hombres hablan. Y el lenguaje de la historia son los hechos actuales de cada tiempo. Cada hombre—cada categoría de hombres—es una palabra en el diccionario de su tiempo. Por eso sólo encarnándose en los problemas del tiempo puede la Iglesia solucionarlos en clave cristiana. Pero la Iglesia somos nosotros, los cristianos. Sin nosotros no existiría. Y sobre nosotros grava el peso y la responsabilidad de vivir nuestro tiempo. Hay cristianos que opinan—y tranquilizan así sus conciencias—que pueden vivir al margen de la historia de la Iglesia, porque la historia es algo que los supera como personas, ya que aquélla se escribe por siglos y éstas pueden contar sólo años. Creen que la Iglesia únicamente necesita su dinero, o su presencia dominical en los templos, o un apoyo político que le asegure derechos y prerrogativas. Son los cristianos truncados, los beatos: los que en la era de la socialización siguen haciendo su economía a base de cálculos de exclusiva ganancia personal; los que en el tiempo de los seguros, si encuentran un herido en su camino, lo dejan al borde de la carretera; los que confunden el personalismo actual con la ignorancia de los vecinos, encerrándose en sus torres de marfil para no complicarse la vida; los que en el presente estadio laboral confunden el trabajo con un medio de sustento o de lucro. Son los cristianos a medias, porque sólo a medias viven su tiempo. Los que, con su vida, ofrecen a la Iglesia sólo anécdotas, sin llegar jamás a comprometerse con la historia. «¡Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar: ése lee la vida de La teología de las cosas 9 5 Jesucristo!») Y es que nuestra vida personal—nuestra actividad externa—es la traducción para el mundo del Evangelio, el encuentro de éste con el tiempo presente. Los hombres, el mundo, tienen que leer en nuestras acciones los cuatro evangelios: eso entendía el buen fraile de Asís cuando decía que el mejor predicador es «Fray Ejemplo». Pero la acción temporal del cristiano tiene algo más que una función ejemplar. Lo ejemplar se agota una vez que sirve de norma. Lo ejemplar sirve para la repetición, para la copia. En cambio, la acción temporal del cristiano es función esencialmente santificante que une al mundo con Dios, vinculando lo presente a lo eterno. Lo ejemplar tiene una dimensión horizontal y multiplicadora. Lo santificante tiene, además, una dimensión vertical y vivificante que, uniendo la tierra con el cielo—¿hay mayor vertical?—, trasfunde a lo terrestre la vida divina. La acción temporal del cristiano es, en cierto sentido, sacramental: realiza el misterio de la santificación del mundo. El ayer de la Encarnación se hace hoy continuo. Así, la acción temporal—el ejercicio de la profesión, la vida de familia, la elección política, la amistad, el comercio, el arte—adquiere un sentido más alto. Todas esas cosas no se reducen a algo meramente personal, objeto de satisfacción o de preocupación individual o colectiva, mediante lo cual podemos incluso salvarnos o condenarnos. Esas cosas se convierten en ese «signo de los tiempos», a través del cual Dios habla al mundo y el mundo dialoga continuamente con Dios. Se equivocan, pues, los que patrocinan un cristianismo exclusivamente personal privándole de proyección histórica. Los cristianos no sólo hemos de santificarnos, sino que hemos de santificar la historia. Hemos de hacer que todo el ciclo de la existencia humana—personal y social—sea cristiano, adecuando la vida a la Vida. La teología de las cosas No podemos olvidar que, una vez encarnado, Cristo se hace Señor de la historia y que la participación en su vida se convierte en vocación, no sólo de cada hombre, sino de la 5 Camino n.2. 10 Lo actual y lo cristiano La teología de las cosas humanidad toda. «El cristianismo—ha dicho Pablo VI—es la verdadera vocación de la humanidad» 6 . Es más: nos consta que la entera creación se orienta en la esperanza de que todos los elementos que la integran—las criaturas—«también serán libertadas de la servidumbre de la corrupción, para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto» (Rom 8,21-22). El mundo todo y todas las cosas del mundo encuentran en Cristo su alfa y su omega. ¿No es esto lo que Teilhard de Chardin intenta decir cuando habla de «evolución cónica» de toda la creación hacia Cristo o cuando, con lenguaje audaz y hasta impreciso, sugiere la idea de una naturaleza «cósmica» en El ? El hecho es que para la Iglesia todo tiene un valor cristiano. Los místicos, empujados por la fe más tierna y viva, han descubierto el rostro de Dios detrás de cada piedra y de cada nube, de cada gota de rocío y de cada flor. La mano de Dios la vemos los cristianos posarse en cada alegría y en cada dolor. Sus huellas las encontramos en todos los senderos. Las estrellas—como decía aquel libro de Gar-Mar, de moda en los años cuarenta—son el polvo que levanta el carro de Dios al galopar por el universo. Una idea fundamental en teología es, por eso, la de la bondad de todas las cosas. La Iglesia jamás ha visto en las cosas—como algunos pueden creer—un obstáculo para la santificación del mundo. Es más: la Iglesia ha bendecido siempre todo lo temporal—desde el agua a los árboles, desde el lecho matrimonial a la toca virginal, desde las hoces a las banderas, desde el juguete al helicóptero—, porque todo puede ser santificado. La Iglesia, podría afirmarse, es mundana en el sentido de que no excluye de su interés apostólico ninguna de las cosas del mundo. «Todo lo que constituye el orden temporal—ha sentenciado el Concilio—, a saber: los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes, las profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales, y otras cosas semejantes, y su evolución y progreso, no solamente son subsidios para el último fin del hombre, sino que tienen un valor propio que se les ha dado, considerados en sí mismos o como partes del orden temporal: Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno (Gen 1,31). Esta bondad natural de las cosas recibe una cierta dignidad especial de su relación con la persona humana, para cuyo servicio fueron creadas. Plugo, por fin, a Dios el aunar todas las cosas, tanto naturales como sobrenaturales, en Cristo para que tenga El la primacía sobre todas las cosas (Col 1,18)» 7 . Existe, pues, una teleología de las cosas—de todo lo que es actual en cualquier momento de la historia humana—que hace que tales cosas sean, primero, buenas ontológicamente; después, humanas, y, finalmente, cristianas. Así se explica que la atención de la Iglesia haya de estar constantemente polarizada hacia lo natural no menos que hacia lo sobrenatural, hacia lo humano no menos que hacia lo divino, hacia lo temporal no menos que hacia lo eterno. «La Iglesia—ha hecho notar Pablo VI—es, en realidad, un observatorio de las cosas del cielo; mas lo es también de las de la tierra. Mira a Dios y mira a la humanidad. Y, como el objeto de esta doble mirada es el de establecer determinadas relaciones entre Dios y la humanidad, su mirada sobre el mundo no es menos vigilante que la que eleva al cielo. Es más, como la realidad terrena es mudable y, si bien se observa, llena también de misterios, algunos de ellos tenebrosos (mientras los de la esfera divina son luminosos), la observación sobre el escenario del mundo humano es muy vigilante y debe estar, como se suele decir, puesta al día (aggiornata), o sea, informada sobre los aspectos movedizos y constantes que tal escenario presenta» 8 . Esa observación va siempre unida a un esfuerzo por sobrenaturalizar lo natural, por divinizar lo humano, por poner gérmenes de eternidad en el tiempo. Pero va también unida al dolor cuotidiano de ver las sombras que el pecado proyecta sobre la creación. La Iglesia se debate continuamente entre el optimismo de la bondad de las cosas y el pesimismo de su contaminación con el mal. Hay algo en las cosas que posibilita su elevación, pero hay también algo en todas ellas que, como un lastre, trata de impedir tal elevación. Típico ejemplo de esta tensión lo ha dado el Concilio. Glo- 6 Canonización de los Mártires Congoleses, 18-10-1964. 11 7 Decr. Aposlolkam actuositatem n.y: BAC, 2. a ed. (1966) p.513-514. 8 PABLO VI, al XXXVI Congreso Italiano de Estomatología, 24 de octubre de 1963. 12 Lo actual y lo cristiano sando su significado y después de haber justificado el contemptus mundi—el desprecio del mundo—cristiano, el Papa concluía así, en una audiencia general, un magistral raciocinio sobre las relaciones entre la Iglesia actual y las cosas actuales: «No podemos olvidar el optimismo—deberíamos decir el amor—con que la Iglesia del Concilio mira al mundo en que ella se encuentra y que la circunda, la invade, la oprime con su gigantescos e impetuosos fenómenos. «Es éste uno de los aspectos salientes del Concilio: éste considera el mundo, en todas sus realidades, con amorosa atención que sabe descubrir por todas partes las trazas de Dios y, por tanto, la bondad, la belleza, la verdad. No es ésta sólo su filosofía; es su teología. He aquí para lo que sirve la revelación. La luz del Evangelio aclara el panorama del mundo: las sombras están ahí, terribles y fuertes: el pecado y la muerte, sobre todo. Pero en todas partes donde esa luz se posa, resalta el reflejo de Dios. La Iglesia lo busca, lo acepta, lo goza. Lo encuentra en el cosmos: nadie, como un verdadero cristiano, puede sentirse atraído por el encanto del universo; su mirada se cruza con la mirada del Dios Creador, el cual—dice la Escritura—«vio todas sus obras y eran buenas» (Gen 1,31). Su mirada se detiene sobre la faz del hombre y allí descubre —allí especialmente—el reflejo divino. Se fija sobre la historia de la humanidad y allí encuentra un hilo conductor, un sentido, que llega hasta Cristo y en El se centra; y así sucesivamente. Y se posa, sí, sobre este nuestro mundo moderno; y ni lo teme ni lo rechaza, sino que lo contempla y lo bendice. Contempla y bendice la obra humana: la ciencia, el trabajo, la sociedad. Ve, como siempre, la miseria y la grandeza; pero hoy, además, ve otra cosa; la Iglesia ve su vocación, ve su misión, ve la necesidad de su presencia: los hombres tienen necesidad de su verdad, de su caridad, de su servicio, de su oración» 9 . La razón que fundamenta la mutua atracción entre Iglesia y mundo es una razón de destino. Una y otro avanzan por la historia hacia una misma meta. Las cosas son como Dios quiere que sean o son abortos: nada existe que no pueda ser cristiano. «En rigor no se puede decir que haya realidades profanas, una vez que el Verbo de Dios se ha dignado asumir una naturaleza íntegra y consagrar el mundo con su presencia y 9 PABLO VI, audiencia general, 31 de marzo de 1966. La teología de las cosas 13 con el trabajo de sus manos, porque fue designio del Padre reconciliar consigo, pacificándolas por la sangre de la cruz, todas las cosas, así de la tierra como del cielo» (Col 1,20) 10 . Vista así, la historia de la Iglesia es la historia de lo divino que trata de injertarse en lo humano, aunque combatiendo siempre con la pegajosa tentación de los aspectos negativos que la acosan constantemente con multiformes tentáculos. La historia de la Iglesia, en definitiva, es la historia de tres fuerzas —fe, esperanza y amor—que tratan de contraponerse, dentro de nuestras vidas, al torrente impetuoso de los tres movimientos que, desde el pecado de Adán, atormentan al hombre y a la sociedad: la soberbia, la avaricia y la carne corrompida. Contra soberbia, fe; contra avaricia terrena, esperanza; contra la corrupción de la carne, amor. La función santificadora de la Iglesia consiste en ir sustituyendo en el hombre y en la sociedad el influjo de esos tres movimientos, que son raíz del pecado, por el influjo de tales fuerzas, que son raíz de toda virtud. La redención consiste, como dice San Pablo, en hacer que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia. Pero es claro que tan enorme empresa no puede llevarse a cabo sin que la Iglesia—el «comunitario nosotros» de los cristianos, como dice el P. Congar n —sufra una fuerte y constante tensión, que no siempre lleva de igual manera a la segura consecución de su objetivo. Zozobras, experiencias, cálculos: todo esto entra en la acción humana e histórica de la Iglesia, cuya conducta no puede ser lineal y monótona al ser acción que se realiza en un mundo en continuo progreso, el cual exige momentos alternos y superaciones constantes. ¿Cómo sería católica una Iglesia que no actualizara su fe, su esperanza y su amor? No es de admirar, por tanto, que en el arco de las experiencias históricas de la Iglesia encontremos posturas entre sí contradictorias. La línea de conducta externa de la Iglesia es, necesariamente, quebrada y sinuosa, como quebrada y sinuosa es la conducta humana. Vale aquí el antiguo adagio romano: «distingue témpora et concordabis iura». A diversos tiempos, diversas actitudes humanas, jurídicas e históricas. Precisamente porque la misión de la Iglesia es siempre idéntica 10 J.ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 6-5-1945). 11 Le Concile aujour le jour 3. e m e . ses. (París 1965^.135, . ~.' 14 —santificadora y universal—, su modo externo de actuar y de influir en la sociedad debe cambiar; si no, dejaría de ser universal y perenne. Tiempos ha habido en que, por la constitución social del momento, los intentos de dar un alma cristiana al mundo se han cifrado en una sólida organización de tipo clericalista o en la aceptación de un amplio proteccionismo estatal. En uno y otro caso, la Iglesia ha debido pagar el tributo de su influjo santificador con compromisos temporales. Pero nadie —ningún historiador probo—podrá jamás demostrar que tales experiencias, hoy superadas, hayan estado al margen de la misión santificadora que le es propia. En ambos casos—como en tantos otros de diversos matices temporalistas—no han significado sino el intento de resolver con un determinado esquema histórico el problema de las relaciones entre la Iglesia y el mundo, entre lo sobrenatural y lo humano, entre lo espiritual y lo material. Pero el intento de resolver de esa forma concreta el problema jamás ha hecho olvidar su real hondura. La Iglesia, en su ansia—siempre actual y concreta—de llevar a cabo la misión confiada por Cristo, nunca ha dejado de considerar la proyección interior de su mandato, por más que también haya tratado de valerse justamente de la acción externa como medio propagador y defensivo de la verdad. En realidad, si la Iglesia ha utilizado elementos externos, y hasta coercitivos, siempre lo ha hecho movida más por el peso de la historia—dentro de la cual se mueve—que por una efectiva convicción de que su influjo dependiese, de modo esencial, del empleo de tales medios. Hombre, Sociedad e Iglesia Los esquemas históricos—imperio, feudalismo, nacionalismo, internacionalización—son también cosas que la Iglesia encuentra en su camino y que trata de santificar. No son realidades que ella crea, sino a lo sumo—como ha dicho Rommen u—concrea en la medida que hace tales realidades fecundas para la vida cristiana. 12 Lo Stato nel pensiero cattolico p.35, cit. por Pablo VI, aud. a los «Cornitati Civici», 31 de enero de 1965. \ Hombre, Sociedad e Iglesia Lo actual y lo cristiano 15 La historia, veinte veces secular, de la Iglesia es un ir caminando hacia la santificación del hombre y de la sociedad siguiendo un doble proceso: por una parte—durante los tres primeros siglos—ha tratado de influir en la sociedad mediante el hombre, mediante el individuo. Por otra, una vez obtenido el reconocimiento de su esencial perfección orgánica, ha tratado de instrumentalizar el enorme potencial de lo social para consolidar sus relaciones con el hombre individual y rara extender su red—la Iglesia es una red (Mt 13,47)—a m á s extensos mares. Pero en ambos procesos—el que va desde el individuo hacia la sociedad, desde el cristiano hacia el mundo, y el que va desde la sociedad al hombre, que es o ha de ser cristiano—, la Iglesia no ha tenido otro norte que el de la santificación de la persona. El Concilio ha sintetizado la misión de la Iglesia diciendo que «es la persona del hombre la que hay que salvar» 13 . Así se explican muchos concordatos, no sólo con regímenes cristianos, sino incluso con otros muy distantes, cuando no antagónicos, de la concepción cristiana de la vida. Y es que a la Iglesia le ha interesado siempre el presente concreto, el estadio histórico de cada tiempo para en él cultivar su amor a Dios y al hombre. La Iglesia ha sido siempre actual. El hombre: éste ha sido el punto focal en el que se ha concentrado durante veinte siglos el interés de la Iglesia. Salvar el alma de cada hombre: ésta su finalidad. Y, como el hombre es protagonista de la historia en cuanto es fundamento y razón de la sociedad, también ésta ha sido meta de su interés y campo de sus batallas. Pero lo ha sido de modos muy diversos. La sociedad interesa a la Iglesia en cuanto es escenario donde el hombre vive el drama, la comedia, o simplemente la historia de su vida. No es ella la llamada a organizaría—ya que el orden externo pertenece a la esfera de la secularidad— pero sí a inspirarla en cuanto la sociedad puede favorecer o impedir, a través de la diversa jerarquización de las cosas seculares, la conclusión de ese drama, de esa comedia o de esa historia. La Iglesia entra en la escena social—en el «gran teatro del mundo»—como parte activa que ilumina el camino de los hombres—protagonistas de la representación—hacia Dios pero en modo alguno su papel es el de suplantar la función 13 Const. Lumen gentium n.3: BAC (1966) p.211. 16 Lo actual y lo cristiano de los demás personajes encargados de hacer funcionales y prósperos los valores típicamente seculares de la sociedad. Su interés hacia cuanto forma la actualidad de una determinada escena humana es, en principio, un interés indirecto: todo es bueno para la Iglesia, con tal que le permita transmitir su mensaje. Es el hombre su directo interlocutor. Pero, precisamente por esto, todo lo demás tiene para ella un valor que pudiéramos llamar reflejo, en cuanto lo secular—las cosas del mundo—puede contribuir a que el hombre escuche el diálogo que la Iglesia le propone o puede impedir que la palabra del Evangelio llegue a los oídos humanos deformada o tan débil que sea incapaz de clavarse en el alma. La Iglesia entra en la escena del mundo llevando en sus manos la luz que ilumina a los hombres, pero es lógico que, al ir en busca de éstos, ilumine también el paisaje en que ellos se mueven, la escena en que cada uno de ellos recita su parte. El reflejo de su luz debe llegar a todas las cosas, como el del sol que llega a todas las penumbras y a todos los interiores. Cuando hay algo que haga pantalla entre el hombre y la luz, ese algo no puede dejar de interesar a la Iglesia. Por otra parte, aunque la Iglesia esté llamada a iluminar a cada hombre, continuando así la misión de Cristo, es natural que el reverbero de su luz se proyecte, desde cada hombre, a cada cosa, a cada trabajo, a cada tiempo y a cada lugar. ¿Quién podría poner fronteras a la luz? No hay nada que pueda sustraerse a la acción, si bien indirecta y refleja, de la Iglesia. Ella aspira, primero, a que lo secular no impida su misión y, después, a que su trama sirva como cañamazo sobre el cual puedan irse dibujando, sin trabas ni dificultades, los caminos del hombre. Puede haber, en lo secular, momentos que no exijan de la Iglesia sino la aceptación de la actualidad como de una escena concreta en la cual sea posible, aunque no siempre fácil y desprovista de riesgo, su obra santificante. Basta, en tales casos, que la organización del escenario humano le permita entrar en él e iluminar el camino de los personajes que en él se mueven. Mas, en otras ocasiones, cuando lo secular se hace pagano—es decir, cuando se hace radicalmente antidivino— y el escenario humano está dispuesto de tal forma que a la Hombre, Sociedad e Iglesia 17 Iglesia se le impide la entrada o se le prohibe tomar parte en la escena con la antorcha del Evangelio en mano, entonces la actualidad y el momento histórico se convierten, de escenario natural de su acción divinizante, en campo de batalla entre la luz y las tinieblas, entre la gracia y la naturaleza. Son éstos los momentos de mayor tensión en la historia de la Iglesia, la cual, al no hallar en el escenario de la sociedad otra puerta de entrada ni otro medio para iluminar con luz cristiana la actualidad, tiene que potenciar la interioridad de cada cristiano para que la acción evangelizadora que antes le era facilitada—o, al menos, no impedida—por la misma organización social, se desplace desde los medios exteriores a los interiores. Entonces la actualidad no es sólo una realidad que hay que caracterizar cristianamente, sino el terreno donde han de germinar las ideas cristianas. Cuando el cauce de lo cristiano no puede abrirse paso en la sociedad de un determinado período histórico, ha de brotar—como la fuente de un río—de la misma tierra. No se puede pretender que toda la historia cristiana sea construida en igual forma. Unas veces la Iglesia pone el acento sobre la sociedad cristiana, y otras sobre el hombre cristiano. Mas lo que en definitiva vale es la palabra y no el acento. Y la palabra de la Iglesia es siempre idéntica: es la misma revelación que se refleja en las diversas facetas de la historia. Pero, cuanto más refractarias son esas facetas a recibir la imagen de Cristo en ellas, mayor es el empeño de los cristianos por pulirlas, por convertirlas en espejo que pueda reproducir su faz divina. Así, la actualidad, en sus poliformes aspectos sociales, políticos, artísticos, culturales y humanos, se hace tanto más interesante para el cristiano cuanto más pagana es. Las añadiduras se hacen tanto más interesantes para el reino de Dios, para la Iglesia, cuanto más hostiles son los núcleos sociales a la acción de la Iglesia. Si la actualidad es la resultante histórica de unos factores humanos, sobre los cuales ha de brillar la luz de lo cristiano, desde el momento que tales factores se hacen opacos e incapaces de recoger y transmitir esa luz, como si la repudiaran por el ansia de sumergirse en tinieblas, es natural que entonces la Iglesia se esfuerce por hacer que esa luz, quemando las entrañas de los cristianos, aflore a la 18 Lo actual y lo cristiano vida cuotidiana y convierta lo actual en candelabro de fe, de esperanza y de amor. No son, por esto, los momentos de paganía los más propicios para que los cristianos se alejen de la escena de la actualidad. Son, por el contrario, los que requieren una mayor presencia cristiana en la sociedad. Entonces es cuando los cristianos han de avivar su conciencia de «copossessores mundi, non erroris», como quería Tertuliano. Nada de extraño que, al desarrollarse sobre el mundo una lucha de ideologías—en sustitución a la lucha de poderes—, cambiando así la disposición secular del escenario humano, la actualidad—trabajo, cultura, familia, economía—se haya convertido en tema primordial para los cristianos, como personas concretas. En la medida en que a la Iglesia como institución se le cierran las puertas del escenario social, aumenta y se esclarece la conciencia de la misión social de los fieles. Mientras gobernar significaba el alternarse en el mundo social de unos poderes concretos—la monarquía, el ejército, la burguesía, la aristocracia, las comunas—, a la Iglesia, históricamente, no se le ofrecía otra posibilidad concreta que la de entrar a formar parte de ese complicado ajedrez de influencias, ninguna de las cuales disputaba su esencial servicio a los hombres. Bien o mal recibida, aceptada o soportada, la Iglesia pudo en tales contingencias desarrollar su labor santificadora orientada a la salvación de cada uno de los habitantes de la ciudad terrena. El poder y su complicado juego de intereses no representaba otra cosa que la atmósfera natural de una determinada hora histórica, cuyas estructuras temporales la Iglesia estaba llamada a iluminar con luces cristianas. Gobernar, hasta la Revolución francesa, significaba imponer un poder, y las consecuencias del gobierno eran la riqueza, el mando, el prestigio, el influjo. Detrás del gobernante podía haber amor o egoísmo, defectos o virtudes, crueldad o humanidad, fuerzas todas que se agotaban en sí mismas. Detrás del poder no había casi nunca una idea, sino una fuerza. De ahí el alto índice que la persona tenía en orden al mando, el cual era más un arte que un sistema. Sólo la Iglesia ponía en sus actividades temporales—en su actuación sobre la escena humana—un carácter trascendente, porque sólo la Iglesia poseía una ideología. Los Estados, impotentes entonces para Hombre, Sociedad e Iglesia 19 hallar la fórmula de un gobierno estable, trataban de encontrar en la Iglesia la fuerza de que carecían y, como pago de su apoyo moral, le ofrecían la recompensa de unas leyes cristianas. El tributo de su presencia activa sobre el tablero del mundo la Iglesia lo pagaba con los compromisos de poder, que—por otra parte—era preciso aceptarlos no habiendo aún nacido el concepto de progreso humano como idea dinámica de cultura. Aquella actualidad imponía unas fronteras naturales a la acción eclesial: era un escenario, dispuesto según unos cánones inamovibles y fijos, que no era posible cambiar sino después de la eclosión de determinadas ideas, como más tarde veremos. Pero, con la Edad Moderna, el gobierno comienza a basarse, no tanto sobre la fuerza del poder cuanto sobre la fuerza de las ideologías. Lo que antes se llamaba—con mayor precisión de lo que a primera vista parece—el arte de gobernar, se cambia en la ciencia de gobernar. Lo personal ha sido sustituido por lo trascendente; la acción, por el principio; el hombre, por la idea. El aspecto monárquico, republicano o aristocrático de los gobiernos pasa a un segundo plano respecto a su consideración democrática o antidemocrática. Es la base lo que cuenta, y no el vértice de la pirámide. Se comienza a vivir la época de los regímenes y entra en el ocaso la época de los gobiernos. Es más el pensamiento el que gobierna que el hombre, y, con ello, la actualidad se configura de un modo nuevo, que para el cristiano tiene hondo y trascendental significado. Las tres fuerzas propulsoras del pecado, especificadas antes, no se hallan ahora encarnadas en hombres concretos o en instituciones pasajeras. La soberbia, la avaricia o el egoísmo carnal no son defectos de un rey o de una familia, protagonistas de la escena social de un determinado pueblo o de un concreto momento. Ahora se hallan encarnadas en ideologías que se propagan y que quedan aun después de que desaparezcan los hombres que las profesan. Las ideologías son, además, humanismos que tienen como común denominador la tendencia a hacer al hombre opaco e impermeable a la idea de Dios. La actualidad secular—éste es el gran dilema de las ideologías—se hace con Dios o contra Dios. Dios se hace problema, no sólo personal, sino social. Su idea se convierte, de luz di- 2 " Lo actual y lo cristiano fusa que era y que daba a la escena de la actualidad humana sentido de trascendencia, en llama que trata de sobrevivir al soplo impetuoso de las nacientes ideas sobre el hombre, como base de una sociedad nueva. El influjo de la Iglesia sobre el mundo no depende ya de su presencia en la escena del mundo junto al poder, aunque éste continúe siendo aún cristiano. Su influjo tiende ahora a mucho más: a poner en la base de la sociedad la ideología cristiana con todas sus consecuencias temporales. Y, como para esto el poder es ya insuficiente, porque está históricamente superado, cambia la antorcha de la luz evangélica del candelabro de los instrumentos de poder—trono, parlamento, estados pontificios—al candelabro de la personal responsabilidad de los cristianos. El brazo secular se convierte en corazón secular. Cada cristiano se convierte en vena capaz de regar generosamente el tejido social. A través de cada cristiano llega al mundo, no ya el poder cristiano, sino la fuerza vivificante de lo cristiano. Cuando para evangelizar el mundo y caracterizarlo cristianamente bastaba la presencia de la Iglesia en el escenario histórico del poder, tenía que ser preponderante la acción social eclesial. Hoy se precisa más claramente que nunca, como premisa para ésta, algo más imponderable e invisible, pero mucho más eficaz y estable: la vida cristiana de cada miembro de la Iglesia. En esta era, los cristianos a medias no sirven: no sirven los cristianos que votan, sino los cristianos que viven. No sirve sólo el poder político, porque hoy se precisa—-más que éste—el poder ideológico. La meta no es sólo la del Estado cristiano; hay que cristianizar también al hombre, a cada hombre, en cada lugar y en cada hora. Frente al esfuerzo titánico del mal organizado, se precisa el esfuerzo titánico de los cristianos por ofrecer, como base de la convivencia social, el testimonio de la propia vida. Será a través de cada célula cristiana como ha de llegar al mundo la idea cristiana, mucho más poderosa que el mismo poder cristiano. Así, la actualidad—que fue siempre para la Iglesia objeto de su interés evangelizador—sigue siendo para el cristiano objeto de su vocación permanente. Incluso se ha convertido Cristiandad occidental y cristiandad universal en banco de prueba de la capacidad civilizadora de lo cristiano. En el mosaico de la actualidad, las actividades del hombre de fe son, además de testimonio de ésta, causa generatriz de ideas cristianas, capaces de iluminar el mundo con luces nuevas. El drama de lo actual y lo cristiano es éste: si lo cristiano no informa la actualidad desde dentro, dándole un alma cristiana, la actualidad se convertirá en un cadáver, al que será difícil resucitar. Hemos llegado a una situación en que lo que se ventila es dar al mundo un alma. Y no sólo a un mundo reducido a la minoritaria comunidad del Occidente, sino al mundo entero. No basta ya una faz cristiana: una legislación cristiana es sólo suficiente—en esta atmósfera de las ideologías—si tal legislación encuentra sintonía en la vida. No basta con organizar cristianamente la sociedad, sino que es preciso hacerla cristiana, porque la tendencia de las ideologías no es sólo la de organizar la vida humana, como era la antigua tendencia del poder, sino la de construir un hombre nuevo y una sociedad nueva. El progreso es una tendencia a imponer ideas y no sólo a imponer intereses. De ahí que a la Iglesia no le baste suscitar intereses en la esfera secular, sino que lo que le preocupa es suscitar ideas. Cristiandad occidental y cristiandad universal A las anteriores experiencias históricas de caracterizar cristianamente el mundo desde fuera sigue ahora la de caracterizarlo desde dentro. A la cristiandad occidental sigue la cristiandad universal. No es fortuito que el Concilio ecuménico Vaticano II haya sido el primero en afrontar el tema de las relaciones entre la Iglesia y el mundo actual. Donde antes se hablaba de relaciones entre la Iglesia y el Estado, se habla ahora de relaciones entre la Iglesia y el mundo. Y es que el mundo no se divide, como antes, en estados, sino en ideas. Los problemas no son ya singulares, sino universales. Al sistema de los compartimentos estancos sigue hoy el de los vasos comunicantes. Por eso, el Concilio ha dirigido su mensaje, sin hacer distinciones, al mundo de hoy—«huius temporis»—concretando agudamente cuáles son los problemas universales de la hora presente y 21 22 Lo actual y lo cristiano cuáles los remedios, es decir, cuál es nuestra concreta misión respecto a la actualidad. En nuestro tiempo se ha llegado a una situación extrema, en la que—por vez primera en la historia—la vocación universal de la Iglesia encuentra competidores en las ideologías, de vocación también universal. Mientras en otros tiempos las culturas—ideas, arte, costumbres—eran limitadas y limitados eran los poderes que las movían, hoy el horizonte de la universalidad se ensancha y se ofrece como indistintamente posible a las nuevas formas de cultura. Hasta el siglo xv, ninguna voz—exceptuada la de Cristo—había invitado a los hombres a ir hasta los confines de la tierra: «euntes in mundum universum». Pero, abonado el terreno por la invención de la imprenta, el libre examen y la consiguiente proliferación de los varios sistemas filosóficos, primero; la revolución francesa después —que fue francesa por origen y universal por destino—, y, por último, la concretización política de las ideologías, han planteado a la Iglesia el problema de una competición, no sólo genérica de la fe, la esperanza y la caridad contra la soberbia, la avaricia y la corrupción carnal que luchan dentro de cada hombre, sino específica entre la idea cristiana y las ideas, entre la teología y las ideologías. Hoy no es sólo el Evangelio el que se pretende que tenga valor universal, sino también la economía, la política, la moda, la información, el deporte, el arte. El ajedrez humano se ha hecho mucho más complejo y, por tanto, más insidioso el juego social sobre el tablero del mundo. No basta ya la táctica de los planes parciales de la época en que el influjo social lo ejercía la Iglesia relacionándose con los Estados como con compartimentos estancos en cuanto diversos e independientes eran los gobiernos y los sistemas nacionales. Hoy eso, siendo aún parcialmente válido, no es ya suficiente del todo. La Iglesia tiene como interlocutora a la humanidad, y en concreto al hombre, elevado como nunca a pieza clave de lo social. «La Iglesia del Concilio—ha observado Pablo VI—se ha ocupado mucho... del hombre tal cual hoy en realidad se presenta..., y el humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, en toda su terrible estatura y, en un cierto sentido, ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se ha hecho Cristiandad occidental y cristiandad universal 23 hombre se ha encontrado con la religión—porque tal es—del hombre que se hace Dios» 14 . Al enriquecerse el hombre individual—la persona—con derechos y con responsabilidades que antes no le habían sido reconocidos en toda su amplitud y que ahora constituyen el nervio del tejido social, la misión histórica de la Iglesia se hace más compleja y, consiguientemente, cambia el método de su influjo social. Cambia la cristiandad, la cual no es otra cosa sino la ecuación que resulta al comparar la actualidad de cada momento histórico con los valores cristianos permanentes. Antes la Iglesia hacía penetrar el Evangelio en la sociedad mediante el metabolismo de un movimiento apostólico que llevaba las ideas cristianas desde fuera hacia dentro—desde la ley a la vida—y ahora el metabolismo cambia: hay que hacer que el Evangelio, pasando por la entraña del hombre, de cada hombre, aflore luego a la sociedad. Lo que podría llamarse método apostólico deductivo se transforma en apostolado inductivo. Con ello la Iglesia no renuncia al pasado ni tampoco confiesa una culpa, sino que se pone al paso de Dios y de los hombres. La Iglesia entra en el campo de acción que le es propio ahora igual que antes. Ella va a buscar al hombre en la concreta realidad de cada hora, ya que—sobre el alma de cada hombre—se libra ahora, como antes, la guerra entre el error y la verdad, entre el pecado y la gracia. Sólo que existe una diferencia entre el ayer y el hoy: antes el error y el pecado carecían de sistematización y no tenían una base doctrinal que les diera fuerza de conquista como valores universales. El error y el pecado no eran «sistema». Hoy, en cambio, lo son, hasta el punto de hermanar y uniformar a los hombres entre sí como antes los hermanaba y uniformaba el Evangelio. Los estados podían oponerse antes al poder de la Iglesia, pero nunca a la verdad por ella predicada ni al Dios por ella anunciado. Quedaba siempre a salvo el valor personal y humano de la doctrina cristiana. El hombre, destinatario último de la salvación ofrecida por Cristo, estaba en seguro. Así se explican ciertas anomalías históricas, como la de Carlos V, que, mien14 PABLO VI, Discurso de la última sesión pública del Corte, 7 dic. 1965: BAC, p.827-828. 21 Lo actual y lo cristiano tras tenía prisionero al Papa en el castillo de Sant'Angelo, mandaba celebrar misas por su liberación. El emperador no luchaba contra la autoridad moral del Pontífice, sino contra su autoridad política. No le discutía su poder sobre las almas, sino su poder sobre los cuerpos. Hoy los Carlos V no existen. En el puesto de los hombres poderosos, están las poderosas ideologías, cuyos mismos exponentes, más que hombres con poder autónomo y personal, son fieles robots movidos por el implacable poder de las ideas. Los sistemas no luchan ya sólo contra la autoridad política y social de la Iglesia, sino contra su misma autoridad moral y doctrinal, contra su mensaje humano. Sería grave aberración histórica, por eso, la de pretender anclar a la Iglesia en la pretensión de resolver hoy sus problemas con medidas anticuadas. La tradición es preciso distinguirla de la conservación para no caer en tal aberración, que llevaría a la Iglesia a un inmovilismo pernicioso. Pablo VI ha querido advertirnos: «No hay nada pasivo en la vida cristiana: no hay nada automático; no hay nada de estancamiento o de opresión; todo es vivo. Y, si vosotros queréis ser realmente tributarios de la tradición que os precede, la debéis considerar no peso que os ata, sino raíz que os alimenta, como fuente que os da ánimo para mirar con confianza al futuro y os hace aptos para las cosas nuevas, para las cosas vivas, para las cosas de las que nuestro tiempo tiene necesidad» l s . Y nuestro tiempo tiene necesidad de una acentuación del personalismo cristiano, en cuanto los personalismos derivantes de las ideologías le hacen concurrencia, antes que sobre el campo de las leyes o del poder, sobre el campo del alma humana y de la vida misma. No basta, en nuestro tiempo, la alianza con el poder—aunque tampoco se haya de propugnar un antagonismo con él—, sino que es preciso aumentar los esfuerzos por dar a la persona el vigor cristiano que antes era propio de las legislaciones. No en vano hoy el valor de las leyes depende, con mayor evidencia que antes, del respaldo humano con que cuentan. No es que la actualidad exija la renuncia al ideal de unas leyes cristianas: es que exige, sobre todo y ante todo, el ideal de un vivir cristiano que ofrezca sólida garantía como cimiento para tales leyes. Antes las leyes crisis PABLO VI, 30-6-1963. Cristiandad occidental y cristiandad universal 25 tianas podían ser sostenidas por el poder cristiano; hoy éste solo no basta. Cuando la Iglesia entró en la historia, la actualidad estaba caracterizada por el juego del poder, y ese juego había de continuar influyendo en su vida social durante muchos siglos, tantos cuantos son los que han servido de raíles al tren de la cultura greco-romana. Pero el mundo ha ido creciendo, tanto exterior como interiormente. Ha crecido la geografía de la civilización y ha crecido el horizonte de los movimientos humanos. Puede decirse que los hombres eran todos niños— ¿no es la cultura de un actual bachiller elemental superior a la de un adulto medieval?—, que, precisamente por esa carencia de ideas, necesitaban el sostén de un fuerte poder externo que regulase su vida social. Como en la vida del hombre, en la vida de la colectividad, el poder externo y las ideas mantienen entre sí relaciones inversas: cuanto menores o menos conscientes son las ideas, mayor es el poder externo que necesita el hombre para organizar su vida. El poder de los padres sobre los hijos es mayor durante la niñez que durante la adolescencia, y mayor durante ésta que durante la juventud, hasta decrecer, convirtiéndose de autoridad jurídica en respeto moral, en la edad adulta. Y este proceso se realiza igualmente en la historia: los hombres de hoy son adultos respecto a los hombres del Renacimiento, los cuales, comparados con aquéllos, no sobrepasan los dinteles de una juventud cultural; y los hombres de la era feudal son niños respecto a la pujanza juvenil de la era humanista. E infantes pueden considerarse los contemporáneos de Constantino si se comparan con los universitarios de Harward. Es lógico, por tanto, que las actualidades sucesivas impongan, tanto civil como eclesiásticamente, una continua revisión del método de la pedagogía humana, individual o social. Y es natural que ese método vea decrecer la eficacia, no de la autoridad, sino de ciertos modos de autoridad, mientras tiene en cuenta la eficacia de la formación individual nacida al calor del mayor número de ideas personales. No es que las leyes hayan de desaparecer, sino lo que sucede es que las leyes, respaldadas antes por el poder, tienden ahora a ser mayormente respaldadas por la responsabilidad de cada hombre. Civilmente, de la idea del estado-nodriza se pasa a la idea del esta- 26 Lo actual y lo cristiano do-familia; de la idea de la ley-obligación, a la idea de ley-derecho; eclesiásticamente, de la idea de la responsabilidad negativa de quien no debe hacer determinadas cosas se avanza hacia la idea de responsabilidad positiva, propia de quien debe construir algo. El crecimiento de las ideas, si bien ha podido poner en crisis algunas realidades o costumbres, es siempre un valor y es siempre una adquisición para la humanidad. No porque la juventud sea, en algunos casos, más propicia a la audacia y al desenfreno puede ser condenada. Quienes condenan a la juventud están condenando a la primavera. Y ese dato del crecimiento de las ideas—hoy se piensa más, se sabe más, se lee más, la cultura llega a más hombres—es un dato fundamental en la configuración de la presente actualidad. Un dato que la Iglesia ha de examinar con la misma atención que ayer examinó el poder. La vocación de la Iglesia, como vocación maternal que es, consiste en servir a los hombres: servir a los hombres utilizando el poder antes; servir a los hombres purificando sus ideas ahora; servir a los hombres exigiendo el respeto de su poder cuando los hombres eran niños; servir a los hombres enseñándoles a ser responsables ahora que son mayores; servir a los hombres haciéndoles comprender la belleza de la obediencia libre y la fuerza de la ley aceptada responsablemente. La Iglesia no cambia por eso; son los hombres los que cambian. La Iglesia ama a los hombres hoy como ayer. La Iglesia se goza de su progreso humano y en él pone su esperanza para la edificación de un cristianismo también adulto. Se podría decir que, cambiando el hombre y la sociedad, a la metodología infantil de la acentuación del poder sigue ahora la metodología adulta del personalismo responsable. La Iglesia sigue siendo madre; sus leyes siguen siendo leyes; sus derechos siguen siendo derechos; su código sigue siendo código; sus concordatos siguen siendo concordatos; sus dogmas siguen siendo dogmas; la jerarquía sigue siendo jerarquía, y la obediencia sigue siendo obediencia. Pero, mientras en una metodología infantil—el mundo todo era niño entonces—esos elementos podían sostenerse predominantemente sobre bases de poder externo, ahora—-crecidos los hombres en edad intelectual hasta el punto de sufrir de ideologías—exigen el soporte de una mayor responsabilidad personal por parte de los cristianos. Cristiandad occidental y cristiandad universal 27 La actualidad humana así lo impone. El poder humano, si hoy no cuenta con el respaldo de la aceptación consciente de los gobernados, está amenazado de esterilidad. El poder no se sustenta por sí mismo, sino por las voluntades de quienes lo aceptan al impulso de unas ideas. Y esa realidad histórica, aunque sea una realidad que directamente afecta sólo al poder secular, se refleja—como un eco—sobre la Iglesia, la cual lo ha de tener en cuenta al tratar con los hombres y con la sociedad. Trata ahora con unos hombres que son así, y es a esos hombres a los que ella ahora tiene que salvar. Si el problema humano un día se presentó sobre el campo del poder y hoy se presenta sobre el campo de las ideas—ayer cuestión de espadas y hoy cuestión de conciencia—, la Iglesia, como ayer con ilusión apostólica se debatió en robustecer su poder, se empeña hoy en robustecer, clarificándola, la conciencia de sus hijos. Ni la existencia limitada de concretos casos históricos como el de España eximen de levantar acta de este cambio. Aun conservando el rico patrimonio de una legislación cristiana, también sobre España se libra la batalla de las ideologías. También España entra en este tablero de novedades, si bien con la ventaja de haber realizado un importante tramo de los nuevos caminos de la historia al contar en todos los niveles con hombres auténticamente cristianos en número relevante. El patrimonio de su unidad católica es una fuerte garantía, pero no una garantía total. Tal patrimonio exige el respaldo de una acción moderna de los cristianos, en el sentido de que éstos no se contenten con vivir al amparo de un poder y de unas leyes cristianas, sino que, además, se empeñen en que sus vidas sigan siendo reciamente cristianas. Sin la base de una auténtica vida cristiana concluirían desmoronándose ese poder y esas leyes al impacto—constante y sutil—de las ideologías. Bajo esta luz se comprenden los signos de los tiempos. La Iglesia hace historia mientras hace apostolado. La Iglesia salva a la humanidad mientras salva al hombre 16 . Es lógico que mientras permanece inmóvil en su acción salvífica hacia el hombre, ofreciéndole la constante ayuda de sus sacramentos, sufra alteraciones en su acción histórica: la historia es una sucesión de cambios, mientras el hombre es un valor permanente. «La Iglesia, al sentirse íntima y real16 Cf. PABLO VI, Discurso final cuarta ses. Conc: BAC, 2. a ed. p.827. 28 Lo actual y lo cristiano mente solidaria del género humano y de su historia», es lógico que, como «entidad social visible y comunidad espiritual que avanza juntamente con toda la humanidad, experimente la suerte terrena del mundo» y que, «al buscar su propio fin de salvación, no sólo comunique la vida divina al hombre, sino que además difunda sobre el universo, en cierto sentido, el reflejo de su luz» 17. Por eso, cuando decimos que la Iglesia cambia su método externo de acción, no nos referimos al de su acción sacramentaría, sino al de su acción secular, en cuanto es «fermento y alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios» 18. El Papa habla con razón de «la escuela conservadora y renovadora del Concilio» 19 . Dentro de ese marco de su acción temporal e histórica, reivindicada por el Concilio, es donde tenemos que encuadrar las relaciones entre la Iglesia y la actualidad presente. El viejo adagio latino «nihil humanum a me alienum puto» podría ser, ahora como siempre, lema para la Iglesia y para los cristianos 20 . Un absentismo que segregara a los cristianos como tales del mundo y de su actualidad, relegándolos en ghettos de tradicionalismos apriorísticos, no conduciría sino a poner una valla a la acción de la Iglesia. Tal concepto sería antiteológico. No pueden contentarse los cristianos con un esfuerzo que de todas formas habría de resultar inútil, por hacer volver al mundo a horas históricas ya pasadas. Sería tan ingenuo como quien, para excusarse de un retraso involuntario o culpable, retrasara las agujas del reloj sin pensar que todos los relojes de quienes le aguardan a la cita han de seguir corriendo. Las reformas son inherentes a la vocación actualizante de la Iglesia. Si su misión es universal, es natural que, superada una determinada vivencia histórica, esté continuamente dispuesta a vivir las sucesivas. De lo contrario, su misión se habría agotado con la salvación y con la caracterización cristiana de una generación, cuando, en cambio, es dogmático que se extiende «usque ad consummationem saeculi». La Iglesia, paradójicamente, ha sido 17 18 19 20 Const. Gaudium et spes n.i y 40: BAC, p.210 y 263SS. Cf. ibid., p.263. PABLO VI, al Patriciado Romano, 13-1-1966. Cf. D E LUBAC, // volto della Chiesa, 2. a ed. (Milán 1955) p.229. Cristiandad occidental y cristiandad universal 29 y es progresista porque es conservadora; eso entiende el Papa al decir que el aggiornamento «es la palabra que indica la relación entre los valores eternos de la verdad cristiana y su inserción en la realidad dinámica, hoy extraordinariamente mudable, de la vida humana» 21 . Su afán por conservar inalterado el depósito de la fe no exime a la Iglesia de un constante trabajo de búsqueda para hacer que esa fe sea fermento de novedad. Pablo VI lo ha dicho: «Conservar el patrimonio de la fe heredado, si puede constituir de por sí mismo una tarea difícil en esta época, no basta en un programa sinceramente cristiano; es preciso airear, para acrecentarlo, el siempre fecundo tesoro espiritual recibido de los mayores; para no decaer es necesario revitalizar constantemente obras, instituciones, cultura, todo con el fermento siempre eficaz del Evangelio, a cuya luz pueden y deben orientarse los nuevos tiempos» 22 . La Iglesia ama tanto la eternidad como el tiempo, tanto la firmeza de la tradición como la movilidad de la novedad. Lo que sucede es que hay dos clases de novedades: epidérmica una y profunda otra. En la historia existe la novedad pasajera de la flor y la novedad madura del fruto. Dentro de las diversas generaciones históricas se mezclan las novedades de las formas de vida—costumbres, trajes, habitación, cortesía— con las novedades vitales: progreso social y científico, cultura, economía, humanismo, teología. Las formas de vida, aunque pueden ser resultado e incluso índice de estos elementos vitales, nunca llegan a hacer la historia. Dan color, pero no dibujan el paisaje histórico. Eso explica que la Iglesia, portadora de una carga histórica fundamental como es el dogma, trate de buscar lo permanente y vital con menosprecio, a veces, hacia las formas de vida. A los ojos de observadores superficiales puede aparecer anclada o retrógrada, cuando en realidad está ocupada en la realización de un progreso más hondo y, por consiguiente, más lento. Las novedades que a ella interesan son las novedades profundas. Es curioso anotar, a este respecto, cómo las ideas nuevas han tenido siempre capital importancia e inmediata incidencia en la 21 PABLO VI, a la XIII Semana Nacional Italiana de Orientación Pastoral, 6-9-1963. 22 PABLO VI, 19-4-1964. 30 * Lo actual y lo cristiano vida de la Iglesia, que por eso ha pasado su larga historia controlando herejías; en cambio, el progreso externo y jurídico —más variado y rápido, porque versa sobre las formas de vida— ha sido siempre más lento. Ha habido siempre mayor ebullición interior que reforma externa. La fachada ha contado menos que los interiores, y por este motivo, cuando la reforma externa llega en la Iglesia, ha sido generalmente precedida por una generosa y atormentada vivencia interior. Pero cuando llega, la reforma eclesial hace historia: da a la humanidad algo que le es permanentemente útil y que puede iluminar generaciones enteras. Ahora el problema que se plantea al tratar de las relaciones entre la actualidad y la Iglesia es doble: por una parte habrá que profundizar en el concepto de reforma, es decir, del cambio eclesial que abre el paso para una nueva cristiandad, y por otra habrá que ver cómo los cristianos podemos hallar en nuestras vidas el modo concreto de vivir con eficacia las novedades vitales de la hora presente. LA NUEVA CRISTIANDAD El M u n d o y la Iglesia La historia de la Iglesia—lo hemos visto—es la historia de la fe, de la esperanza y de la caridad. Todo lo demás en esta historia es—para decirlo con una palabra evangélica—añadidura. Todo lo demás es accesorio y contingente. El tormento que continuamente ha aguijoneado el alma de los cristianos, como comunidad eclesial, ha sido el de insertar estas tres fuerzas en las actualidades sucesivas, poniendo eternidad en el tiempo, trascendencia en la contingencia, divinidad en la humanidad. Un mundo cristiano es un mundo que cuenta con la fe, con la esperanza y con la caridad como fuerzas vivas. Por eso, la cristiandad no tiene límites geográficos, sino vitales. Sus fronteras no son herméticas e inamovibles, sino que—como las fronteras de la vida—cambian, se ensanchan, se dilatan. La fe, la esperanza y la caridad, con el alternarse sobre la escena del mundo de diversas formas de vida humana, pueden adquirir también formas alternas y diversas. La Iglesia, por imperativo histórico, como un torrente por imperativo físico, se derrama sobre el mundo por aquellos cauces que el mismo mundo le ofrece. La historia de la Iglesia es la historia del mundo, porque la peregrinación del pueblo de Dios sobre la tierra constituye uno de esos datos absolutos que, además de formar parte de una doctrina, forman parte de la vida de la humanidad. La Iglesia atraviesa la geografía cultural y social del mundo fecundándola y ofreciéndole, como río poderoso, la vitalidad de sus aguas. Meandros, cascadas, remansos, torrentes y también veneros que de pronto se ocultan bajo la tierra para luego alumbrar inesperadamente con nuevos ímpetus: tal suele ser el cauce de un río. Y quien lo contempla no acierta a saber nunca si es el río el que hace el paisaje o el paisaje el que hace el río, aunque siempre una cosa es cierta: es el río el que da la vida al paisaje. Es el agua la que tempera a la tierra y a los árboles que crecen a la orilla. Río y paisaje se integran en una unidad sustancial. El 32 La nueva cristiandad P. Congar ha dicho que la Iglesia «no está en el m u n d o como encuadrada en él, sino que está en él como en su propia sustancia, porque ella vive con él y de él» 1. La Iglesia vive en cada hombre y en cada época como el agua de u n río vive en cada árbol y en cada ensenada que fecunda: en cada árbol se hace savia y en cada ensenada se hace refrigerio. La Iglesia vive del m u n d o porque en el m u n d o es donde encuentra —aunque ellos no la quieran o la rechacen más o menos conscientemente—los hombres que han de formar su cuerpo exterior: su pueblo, su rebaño, su redada, los invitados al banquete del reino de Dios. El m u n d o , sin la Iglesia, sería sólo creación, una creación condenada por Dios—«por ti será maldita la tierra» (Gen 3,17)—a la sequedad del egoísmo, que hace el panorama humano inhóspito e incómodo. La Iglesia, sin el mundo, sería una redención sin hombres que elevar, una santificación sin almas que ennoblecer: fresco arroyo atravesando un fantástico paisaje lunar de vegetación imposible. La Iglesia «se injerta por todas partes en el tejido social, modificando su trama», ha dicho otro eclesiólogo, el P. Henri De Lubac 2 . Precisamente como el agua, que influencia todo el curso por donde pasa. Depende muchas veces de las semillas que encuentra ocultas bajo la tierra o que los hombres siembran a su paso, con mejores o peores intenciones. El río de la fe, de la esperanza y de la caridad atraviesa la historia, adquiriendo nuevas formas con cada nueva orografía humana. Unas veces, por ejemplo, la fe se hace torrente de martirio; otras, dique de inquisición; remanso de apostolado misional, otras; mientras ahora adquiere forma de diálogo, el cual viene a ser como confluencia y abrazo de los afluentes con el río principal: la Iglesia, que, con calor de madre y maestra, acoge el agua dispersa de la verdad que va corriendo por cauces acaso pequeños y olvidados, agrestes y montaraces. Siendo una misma la esperanza, en el medievo se plasmaba y expresaba en las peregrinaciones y en el abandono del m u n do, tan pequeño entonces, mientras ahora—ante el descubrimiento de horizontes tan dilatados como los del espacio sideral—se concreta en u n espíritu de trabajo que lleva a fecundar 1 P. YVES CONGAR, O. P., Le Concile au jour le jour, 3 e m e ses. (París 1965) p.176. 2 II volto delta Chiesa, 2. a ed. (Milán 1955) p.185. El Mundo y la Iglesia 33 el amplio paisaje del m u n d o antes de que el hombre se encuentre ante el mar infinito de Dios. Caridad eran las obras asistenciales y la limosna, como caridad es la justicia social y el espíritu de paz. Las formas de la fe, de la esperanza y de la caridad pueden quedar superadas como queda superada la forma del agua durante el curso del río. M a s lo que jamás podrá quedar superado es el río, ya que—cortado su torrente—el paisaje, de alegre, se hace desértico, y de fecundo se hace estéril. Lo que nunca puede ser superado es el espíritu de fe, de esperanza y de caridad, sin el cual la historia humana se hace pagana y el vergel se convierte en erial. La Iglesia ha entrado en la historia con Cristo, y mientras Cristo sea fuente de fe, de esperanza y de caridad, está llamada a vivificar el m u n d o , aunque éste la rechace, aunque trate de detener su curso, aunque la repudie. Hay distinción entre la Iglesia y el m u n d o sólo en el sentido en que u n paisaje y el río que atraviesa se distinguen. M u n d o e Iglesia son dos partes de una misma realidad: la humanidad. Así lo ha recordado el Concilio al proclamar que «la Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia», afirmando que existe una efectiva compenetración entre la ciudad terrena y la ciudad eterna, ya que ésta es construida misteriosamente por Dios en aquélla 3 . Con metáfora valiente ya lo había dicho el autor de la Epístola a Diogneto: «Lo que el alma es en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo, y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo: así los cristianos habitan en el m u n d o , pero no son del mundo» 4 . El río tiene orillas, pero no las tiene el agua, que se esparce por los cauces y se filtra por la tierra porosa hasta llegar a las raíces de todos los árboles y de todas las plantas. La Iglesia, aunque el m u n d o no quiera y aunque éste se esfuerce en usar otras aguas, está llamada a vivificarlo, a darle alma, a darle vida. Las otras aguas no apagarán jamás del todo la sed de los 3 Cf. const. Gaudium et spes n.i y 40: BAC, p.210 y 263; además, Mensaje a los gobernantes: BAC, p.731. 4 Epístola ad Diognetum VI: BAC, 2. a ed. (1965) p.851. La nueva cristiandad 2 La nueva cristiandad La cristiandad hombres. Bebiéndolas, les quedarán siempre los labios resecos: serán como plantas insatisfechas con la llovizna que acaricia las hojas ansiosas de esa otra agua que les entre por las raíces. Lo ha dicho Cristo a una mujer sedienta, un día a las tres de la tarde y junto a un pozo: «Todo el que beba de este agua tendrá nuevamente sed; pero quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se le convertirá en una fuente de agua que salta hasta la eternidad» (Jn 4.13)- que un dualismo de pura separación es profundamente contrario a las exigencias del cristianismo en el corazón de los cristianos... En la ciudad terrena, como en todas partes, el cristiano está obligado a obrar según lo que es, es decir, como cristiano; no puede dejar de empeñar las energías cristianas que lleva consigo ni dejar de relacionar lo que hace al fin cristiano» 5 . Como cristianos, no podemos renunciar a fecundar el mundo: la cristiandad, en efecto, no es un lago que se estaciona en un paisaje histórico, sino río caudaloso que fecunda la historia. Renunciar al concepto de cristiandad, en el cual se sintetiza nuestra doble personalidad de hijos del mundo y de hijos de la Iglesia, sería equivocación de nostálgicos o de herejes: nostalgia sería querer defender que existió un día la cristiandad ideal e intentar, por tanto, su reconstrucción en nuestro tiempo; herejía sería, en cambio, opinar que entre el mundo y la Iglesia existe un vacío imposible hoy de llenar, como si lo profano y lo cristiano fuesen valores actualmente inconciliables, caminos paralelos que nunca se encuentran o, lo que es más grave, divergentes, que cada vez se separan más. El cristiano, no hay que olvidarlo, no es una antítesis del hombre, sino una síntesis de lo natural—familia, sociedad, estado—con lo sobrenatural—fe, esperanza y amor—, de forma que en él se hallan siempre, fundidos en una especie de unión sacramental, el ciudadano de la ciudad terrena y el ciudadano de la ciudad celestial. De ahí que mientras existan cristianos existirá la cristiandad como expresión de posible unidad entre una y otra ciudad. 34 La cristiandad La cristiandad no es, por esto, un concepto preciso y fijo. No puede decirse que existió la cristiandad y que ahora no existe, como si el ideal religioso del cristianismo consistiese en una sola forma concreta de unión entre la Iglesia y el mundo. El río siempre está unido al paisaje hasta desembocar en el mar, sin que importe que en un lugar se haga remanso y en otro torrentera. La cristiandad es el mundo en cuanto tiene alma cristiana. Es un paisaje humano fecundado por la fe, la esperanza y la caridad. La cristiandad no puede dejar de existir mientras exista la Iglesia. La cristiandad consiste en una relación accidental entre la Iglesia y el mundo, ya que—excluida la relación en sí misma, que es elemento sustancial de la historia—todo lo demás es contingente entre una y otro. Los hombres de nuestro tiempo, tan ansiosos a veces de romper con los lazos del pasado, hemos de cuidar bien -—si realmente somos cristianos—de no renunciar al concepto de cristiandad. El que nos sea hoy imposible aceptar los postulados de una cristiandad no quiere decir que debamos renunciar a la construcción de otra cristiandad. Alguien tan poco sospechoso de veleidades románticas hacia la cristiandad medieval como el P. Congar ha escrito que «la búsqueda de una cierta cristiandad, es decir, de una influencia del orden espiritual sobre el orden profano, aparece como necesaria si se considera el aspecto de la obra terrestre que se esfuerza a fondo en conseguir la integridad y la unidad. Necesaria decimos: en primer lugar, en sí, ya que—como hemos visto—la integridad y la unidad en verdad no pueden venirle al mundo más que por el Espíritu de Dios; necesaria, además, concretamente, por- 35 Podemos y debemos evitar posibles y siempre peligrosas confusiones entre lo espiritual y lo material, entre Dios y el César. Pero una cosa es evitar confusiones y otra aislar lo espiritual de lo temporal, Dios del César. Una cosa—muy justa y necesaria—es evitar que el río vivificante de la Iglesia se desparrame inundando el mundo como un cataclismo, y otra aislar de tal manera el cauce del río que sus aguas, contenidas en el frío esquema de unos muros de cemento, no lleguen jamás a fecundar las orillas. Es erróneo sostener que la Iglesia no tiene otra misión que la de su mera presencia en el mundo, 5 Jalonspour une Théologie du Laicat, 2. a ed. (París 1954) p.143-144. El mismo Congar, hacia la conclusión de esta famosa obra, emplea el término «cristiandad nueva» frente al de «cristiandad sacral». Cf. ibid., p.583. 36 La nueva cristiandad Crisis del concepto de cristiandad como sería erróneo sostener que la función de un río es sólo decorativa para el paisaje. «Se equivocan los cristianos—ha dicho el Concilio—que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales... Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales, como si éstos fuesen ajenos del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas acciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época»7. Porque también actualmente es válido el concepto de cristiandad. Cambia, en el transcurso de la historia, la forma, pero no la vigencia de las relaciones entre la Iglesia y lo secular. La interdependencia entre civilización y cristiandad merecería un profundo estudio, cuyas conclusiones podrían ofrecer al cristiano base para una fecunda acción personal y a la Iglesia guía para su ministerio de salvación. El descubrimiento de determinados factores culturales o técnicos y el logro de ciertas metas sociales puede—y debe—influir en la Iglesia, como el nuevo paisaje influencia el curso y la forma del río en su caminar hacia el océano. Esa es su vocación de actualidades. La Iglesia, como el agua, ha de ser constante y dúctil. El río se acomoda y cambia de forma, pero sin jamás detenerse, porque es mayor su ímpetu que la resistencia de las montañas y mayor su volumen que los abismos que se abren a su paso. ¿No será éste el sentido de la promesa hecha por Cristo a Pedro al asegurarle que «las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia»? ¿No será la seguridad de esta misión constante de la Iglesia parte de aquella otra promesa de que los cielos y la tierra pasarían, pero no las palabras de Jesús? Cielos y tierras pasan mientras el río de la palabra—de la palabra hecha carne—se desliza entre los hombres. No importa que los cielos un día sean grises y otro azules, un día lluviosos y otro tersos; ni que la tierra se despliegue en horizontes reposantes y dilatados o se ofrezca como una continua insidia de simas, barrancos, sierras y pedregales: el río de la Iglesia no renunciará nunca al encuentro con tales cielos y tales tierras, el encuentro con la actualidad. Ella es un valor eterno, que comprende el pasado, el presente y el futuro. La Iglesia no se detiene nunca: es río—con caudal de hombres—que peregrina hacia Dios (cf. 2 Cor 5,6). Tan equivocado sería, pues, renunciar al concepto de cristiandad como querer fosilizarlo en una forma concreta y estática. La Iglesia no sólo es católica, sino que también lo son sus relaciones con el mundo, ninguna de cuyas partes—espaciales o temporales—están excluidas de su acción. ¿Por qué se ha de entender la universalidad como un concepto espacial según el cual en la Iglesia tienen cabida todos los pueblos en un sentido geográfico y no como un concepto temporal, según el cual todos los pueblos son una realidad histórica y, por tanto, sucesiva a través de los tiempos, que la Iglesia ha de santificar? La Iglesia no sería católica si no estuviese dispuesta a llegar hasta los últimos confines de la tierra, pero también dejaría de serlo si no estuviese llamada a ejercer su ministerio hasta el fin de los tiempos. Por eso, la cristiandad no es una cosa que se hizo, sino que es algo que se hace; no es algo que se forma, sino algo que se transforma. La cristiandad existe en cuanto existen las cristiandades: como el tiempo, que existe en cuanto existen las horas. Es por eso un concepto histórico más que un concepto geográfico. 7 Const. Gaudium et spes n.43: BAC, p.269. 37 Crisis del concepto de cristiandad Es nuestra hora hora de análisis serio. Análisis ha hecho la Iglesia en el Concilio y análisis hemos de hacer cada cual en nuestra oración y en nuestro estudio. Pero después del análisis —después de la claridad de las ideas—se precisa también la acción, como consecuencia de una elección responsable. Porque también nuestra hora es hora de elección. Frente a los católicos atemorizados ante el espectro de una cristiandad—la románico-medieval—que quieren ver sustituida por una radical separación entre la Iglesia y el mundo, otros católicos tratan en vano de aferrarse al manto fugitivo y evanescente del mismo espectro. Creyendo unos que aquella cristiandad fue sólo el resultado de un compromiso secular y temporalista, propugnan la anulación del concepto reivindicando para el mundo, tantos años uncido al carro de la Iglesia, una 38 ha nueva cristiandad Crisis del concepto de cristiandad independencia total en la construcción de la ciudad terrena. Mientras los otros, creyendo que aquella experiencia constituyó un ideal absoluto, miran a ella con añoranza de un poder que, instrumentalizado apostólicamente, opinan habría de dar hoy los resultados de entonces. Los primeros renuncian a la relación entre la Iglesia y el mundo, mientras los segundos creen en una sola posible clase de relaciones. Unos y otros se equivocan, víctimas de una misma alucinación: sin darse cuenta, todos ellos fijan sus ojos en el mismo inexistente fantasma, y la única diferencia que los separa es la diversa perspectiva en que están colocados frente a él: mientras el progresista lo observa desde el ángulo que aisla el fenómeno de todos los contextos históricos y sociales, el conservador examina aquella experiencia a través de las lentes de un idealismo que excluye la realidad histórica y social. Pero tan absurdo es querer hacer la nueva cristiandad con el patrón medieval como prescindir del concepto cristiandad en cuanto significa sociedad cristiana o, si se prefiere, encuentro permanente entre la Iglesia y el mundo. Intentar hacer caminar a la Iglesia por un camino y al mundo por otro: en esto coinciden ambos movimientos 7 *. Opinar que sea exclusivamente la Iglesia la que se vea influenciada por el mundo, sin que ella, a su vez, influya en la sociedad humana, es erróneo, como lo sería detener el curso del río de la historia. Los Padres conciliares se han preocupado, movidos por la conciencia de esta realidad, por puntualizar bien, estos conceptos, concretando la ayuda que la Iglesia procura a la sociedad humana y la que ésta—el mundo en cuanto entidad secular—procura a la Iglesia 8 . Mundo e Iglesia son dos conceptos complementarios: la Iglesia halla en el mundo la materia a que aplicarse, y el mundo halla en la Iglesia el alma que le es necesaria para definirse como materia humana con dimensiones infinitas. Cristo se ha preocupado de distinguir ambos conceptos, pero también se ha preocupado de pedir al Padre, en el supremo momento de su último saludo a los suyos, que no los sacara del mundo, de ese mundo al que Dios ha amado hasta el punto de darle a su Hijo (cf. Jn 17,15 y 3,16), Y es que el mundo—la sociedad, la vida de relación, la economía, la sociología—necesita a los cristianos. Necesita a la Iglesia exactamente igual que la tierra necesita el agua para florecer en alegría. Lo que acaece es que cambia el modo de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Tiempo, espacio, historia, progreso: son éstos conceptos determinantes—una especie de coordenadas alternas—de ese modo de relacionarse. Cuando el labrador maldice el río que ha anegado sus tierras, empobreciéndolas, no maldice ni rechaza las relaciones entre el río y su campo, sino que sólo se opone al modo en que el agua entra en él. El, que no acepta el aluvión arrollador, sueña cada noche—y hasta lo pide a Dios—que las aguas del río sigan entrando, mansas y fecundas, en la tierra, para allí, al juntarse al sudor de su frente, ver luego crecer el rico plantel. En otras ocasiones, el dueño de una estepa podrá, en cambio, anhelar la llegada de una torrentera que inunde y dé tempero a tanta tierra calcinada. No otro es el problema que plantea la fuerte tensión existente entre los cristianos hoy. Es preciso elegir el modo según el cual la Iglesia habrá de fecundar la actualidad presente. Y no porque un tiempo la Iglesia fuera torrente que se desparramó sobre el mapa de Europa—una Europa con resabios aún de milenaria e irremediable paganía—, inundando las instituciones y las leyes, debe seguir en vigor el sistema de la inundación y de la mezcla entre lo secular y lo religioso. Mas tampoco es lícito hacer desembocar el tema de las relaciones entre la Iglesia y el mundo en afirmaciones de tipo separatista, como si se tratara de dos entidades con posibilidad de mutua ignoran- 7 * Mientras corrijo las primeras galeradas de L A NUEVA CRISTIANDAD llega a mis manos, apenas puesto en circulación, el último libro de Jacques Maritain Le Paysan de la Garonne (París, Desclée de Brouwer, 1966). Y, no sin sorpresa, veo que esta postrema fatiga del «viejo laico»—cuya lectura no dejará de sorprender y de apasionar a muchos, como predice Jean Guitton (cf. L'Osservatore Romano n.263 [32.339] del 14-15 nov. 1966)—contiene más de una coincidencia con cuanto en estas páginas se trata de decir. Primera, entre ellas, la afirmación de la necesidad de mirar la actual realidad eclesial con ojos que no sean los de los extremismos progresista o conservador. Irónicamente presenta como arquetipo de los progresistas a los «Carneros de Panurgo», y como arquetipo de los conservadores, a los que él llama «Rumiantes de la Santa Alianza», y afirma: «Yo no sé qué detesto más: ver menospreciada y maltratada por unos y por otros una verdad que amo, o ver invocada y traicionada por unos y por otros esa misma verdad que amo» (o.c, p.45). Y es que tan grave es rumiar sueños de una época de oro eclesial como «arrodillarse ante el mundo» (o.c, p.79), llevados por el gregarismo del culto a la novedad por la novedad. 8 Cf. const. Gaudiwn et spes n.40ss: BAC, p.2Ó2ss. 39 40 La nueva cristiandad cia. El m u n d o y la Iglesia no por ser diversos pueden llevar su distinción hasta el extremo de la absoluta ignorancia de lo secular hacia lo religioso y de lo religioso hacia lo secular. El m u n do, aunque es bueno, no es santo, y la Iglesia, aunque es santa, no lo es en abstracto, sino en concreto, necesitando para ello u n m u n d o en que encarnarse. El m u n d o es la creación, y la Iglesia es la redención. El m u n d o es el tiempo, y la Iglesia es la redención del tiempo—redimentes tempus—, de cada tiempo. Por esto, el tema Iglesia-Mundo es u n tema constantemente planteado: es la expresión—sobre el pentagrama del tiempo— de la armonía existente entre la obra del Padre y la obra del Hijo, en cuanto que ambas se hacen actuales en los diversos momentos de la historia. ¿Por qué, pues, hemos de empeñarnos en dar soluciones iguales a momentos diversos ? L o que importa es la fecundidad cristiana del mundo—su redención—y no el modo en que se realiza. Hay momentos y momentos, campos y campos, tiempos y espacios diversos, pero siempre y en todas partes la fecundidad de una sociedad, para llegar a su perfección histórica, dependerá de sus relaciones con el principio de eternidad y trascendencia representado por la verdad cristiana. U n a sociedad podrá ser más o menos rica, más o menos adelantada, más o menos potente, pero sus hombres no podrán ser esencialmente felices si esa sociedad no es, además, cristiana: si no tiene a Cristo por alfa y omega (Ap 22,13); si no ve en El «la verdadera luz que ilumina a todo hombre» (Jn 1,10). U n a sociedad puede ser obra perfecta de la creación y no estar redimida. T a m b i é n en nuestro tiempo se nos plantea el problema de redimirlo, de hacerlo sintonizar con la eternidad, formando con él una parcela de esa tierra nueva y de ese cielo nuevo que son objeto de nuestra esperanza cristiana 9 . La tarea que se nos encomienda como hombres de nuestro tiempo es la de crear una nueva forma de relaciones entre la Iglesia y el mundo, resolviendo eficazmente la crisis planteada por la agonía de las cristiandades pasadas. Separar o aceptar definitivamente la separación existente en amplias zonas del m u n d o entre la sociedad y la Iglesia es retrasar, quizás por siglos, la marcha, sin duda ascendente, de 9 Cf. const. Gaudium et spes n.39: BAC, p.260-261. Crisis del concepto de cristiandad 41 la comunidad humana hacia Dios. Pero también sería retrasar la marcha de esa misma historia de salvación proponer u n esquema fijo de relaciones entre la Iglesia y el mundo, concretando tales relaciones en los ideales fijados por la cristiandad primitiva o por la cristiandad románico-medieval. D e lo que ahora, como entonces, se trata es de abrir camino. Si San Pablo nos amonesta que «no es aquí donde está fija nuestra ciudad» (Hebr 13,14), quiere decir que no nos está permitido detenernos en u n lugar ni en una hora yendo como vamos en busca de una futura ciudad ideal, al mismo tiempo que hay que entender que sólo existe u n camino, una verdad y una vida, Cristo. Y será, por tanto, en ese único camino por el que hay que avanzar. N o se tratará de abrir otro camino, como parece que muchos cristianos precipitadamente quisieran, pero tampoco de detenernos en una posada de ese camino, como también quieren otros. Se trata de alargar este camino y, quizás, de ensancharlo también, ahora que los cristianos se cuentan, no por decenas, como en la aurora de Palestina; ni por centenas o millares, como en el amanecer de la primera diáspora greco-romana; ni por millones, como en. la hora del sol alzado del medievo, sino por centenas de millones. El problema no es ahora el de escoger, sino el de crear. Ni cristiandad primitiva ni cristiandad medieval; ni cristiandad-isla en el m u n d o ni cristiandad-continente que se confunde con el m u n d o ; ni cristiandad al ataque, como la de las cruzadas, ni cristiandad a la defensiva, como la postnapoleó-nica, sino cristiandad nueva, la cual no será una renuncia, sino una superación del pasado mediante la proyección de una misma inmutable verdad hacia horizontes nuevos. Igual que la luz del sol ilumina por igual las ruinas arqueológicas, el viejo casón gótico, el palacio renacentista y el rascacielos inaugurado ayer, así la Iglesia está llamada a iluminar con la luz de Cristo la pequeña comunidad judaica, el ágape greco-romano, la cristiandad medieval y el catolicismo cósmico... N o se trata de tener nostalgia por las antiguas luces de velón o de candil, pero tampoco se trata ahora de sustituir la luz solar y meridiana con tubos de neón o con pilas atómicas—ya que éstas, como los velones y los candiles, habrán de ser superadas u n día—, sino de seguir construyendo la ciudad terrena bajo la luz de Cristo. T a n absurdo sería querer construir la nueva sociedad 42 ha nueva cristiandad humana a espaldas de la Iglesia como querer construir una nueva ciudad humana catacumbal o submarina. Cristo pertenece a la historia, como el sol pertenece a nuestro cielo. Pesimismo y optimismo luchan por invadir el alma de los cristianos cuando nos planteamos—en esta era de humanismo agudo y de ateísmo militante—el problema de la cristiandad como valor actual. Para unos, el medievo significa—lo repetimos—un ideal perfecto y bajan sus frentes selladas de pesimismo cuando sus ojos contemplan el espectáculo que ofrece el mundo moderno. Otros pecan de optimismo, como si ahora, después de veinte siglos, asistieran al nacimiento de la verdadera Iglesia. Hay entre estos optimistas quienes acentúan su profetismo experimentando una especie de sadismo intelectual ante la desaparición, tan semejante a una muerte, de determinados valores eclesiásticos o eclesiales y anunciando el comienzo de una Iglesia que será, de ahora en adelante, «pusillus grex», sin llegar jamás a ser de nuevo alma de una «civitas christiana». Los pesimistas miran tanto al pasado, que ignoran el presente, y los optimistas miran tanto al presente, que ignoran el pasado. Ambos olvidan que la Iglesia es eterna y que el arco de su historia comprende pasado, presente y futuro como partes integrantes de una unidad vital. Se impone, pues, para desencanto de unos y de otros, hacer un alto en nuestra reflexión y considerar lo que fue esa cristiandad románico-medieval, tan discutida, por unos considerada como un ideal absoluto y por otros vista como un error, primer eslabón de muchas tristes experiencias. La cristiandad románico-medieval La cristiandad románico-medieval—así apellidada porque el medievo marca la máxima altura parabólica de su esplendor 10—tiene unas fronteras, precisas de una parte y un poco 10 Apellidamos cristiandad románico-medieval al conjunto de todas las experiencias cristianas que se han desarrollado, sobre todo en Occidente, teniendo como base de referencia la cultura greco-romana. En realidad, más que de una cristiandad, habría que hablar de varias: primitiva, medieval, renacentista, moderna, postnapoleónica, etc. Todas estas experiencias eclesiales tienen como denominador común la dialéctica entre las ideas cristianas y la herencia románica. El concepto supera, por tanto, la palabra medieval; mas, como este adjetivo muestra su máximo esplendor y la hora de la máxima síntesis, hemos optado por usarlo frecuentemente. La cristiandad románico-mediei:al 43 confusas de otra. Como en geografía cuentan los espacios, en historia cuentan los hechos acaecidos en el tiempo. Y la cristiandad románico-medieval se delimita geográfica e históricamente. Es éste el primer paso que hemos de dar para entendernos. Mirada desde la geografía, aquella cristiandad se llamó Europa, y comprendía dos zonas netamente diferenciadas: la de la latinidad y la del germanismo. Fue una cristiandad afectada por los problemas geopolíticos que actualmente subsisten en tantos países, que se debaten entre el activismo de las regiones norteñas y el quietismo, casi siempre compensado por una intensa vida interior, de las regiones sureñas. La cristiandad fue una síntesis, hecha en nombre de Cristo y de la Iglesia, entre la cultura greco-romana y la cultura bárbara. Políticamente fue un acuerdo entre la fuerza nórdica—donde pisaba el caballo de Atila no volvía a crecer hierba—y la astucia mediterránea. Socialmente, una amalgama entre guerreros de arriba y agricultores de abajo. Intelectualmente, un diálogo entre el brumoso pensamiento de los hombres de las nieves y la claridad discursiva de los hombres del sol. Artísticamente, una fusión de solidez adusta y de esbeltez luminosa. Diría Goethe un día que el abeto y la palmera se encontraron. Y fue en la Iglesia donde se encontraron. El símbolo podría ser el de San León Magno entre las huestes de romanos y de hunos, deteniendo el paso de éstos y serenando el ánimo de aquéllos. Mirada desde la historia, aquella cristiandad se identifica con la permanencia, los hechos y la agonía del Imperio romano. Es la experiencia eclesial dentro del marco de la romanidad. La cultura que informa la vida de los pueblos cristianos de la Europa medieval es la greco-romana. El derecho que regula sus relaciones es fundamentalmente el romano, ya que el influjo del derecho germánico es menor al ser menos elaborado. El encuentro que durante ese tiempo se realiza entre el norte y el sur, da como resultado una mentalidad románica y una actividad germánica. Las ideas son romanas y germánicos los modos de actuarlas. Los cristianos medievales se habitúan a pensar en latín y a obrar en bárbaro. Pero el hilo conductor que guía todos los sueños históricos es siempre el de la unidad romana. Se piensa en esa meta con claridad de latinos y se lucha por llegar a ella con ardor de atlantes. 44 La nueva cristiandad El resultado de esa realidad geográfica e histórica es que la Iglesia hubo de ejercer su misión santificadora en medio de una lucha constante entre configurarse como realidad diversa a ambos extremos y configurarse como realidad efectiva sobre el mapa de Europa. La Iglesia estaba allí sin ser de allí. Y para estar allí—como era su misión—era preciso poner los pies, echar raíces, tomar asiento en aquella realidad. Pero tal realidad no podía ser, por ese solo hecho, identificada con la Iglesia. Era una realidad mucho más compleja que no podía identificarse con la vida eclesial. No era sólo la Iglesia la que hablaba ni es sólo su eco el que ahora resuena sobre las páginas de los libros de historia. Los interlocutores de entonces eran, simbólicamente, tres: Roma, los bárbaros y, en medio de los dos, el Papa. Imperio, feudalismo, Iglesia. Aquella cristiandad, más que una construcción cristiana, fue un compromiso cristiano: el apretón de manos—manos rudas—entre la fuerza nórdica y la razón románica, entre la novedad bárbara y el pasado latino, en presencia de la Iglesia. Su función arbitral no podía evitar que reminiscencias de una y de otra cultura—sobre todo de la greco-romana, que, por representar el pensamiento, estaba llamada a dejar más pose que la nórdica—afloraran continuamente sobre el alma de los hombres. Por eso hubo de limitarse, en su esfuerzo de síntesis y de paz, a la creación de un orden civil cristiano, superable por definición antes y superado por historia ahora n . Porque, si bien se observa, el fenómeno de la cristiandad medieval en rigor no pasó de ser un fenómeno de orden civil cristiano, sin que jamás se llegase a realizar, en el transcurso de tan largos siglos, una plena identificación entre el cristianismo y aquel mundo. Aquella cristiandad era, en realidad, una cristiandad a medias. El derecho romano, radicalmente humanista; el feudalismo, como consagración de la fuerza y del poder; el concepto de dominio; el temporalismo de la 11 El mismo P. Congar, el cual afirma que «en la época carolingia, por ejemplo, no existía verdaderamente en Occidente una Iglesia y un mundo», porque «el mundo existía y se construía según la Iglesia y en la Iglesia», dando la imagen de que el mundo—cultura, arte, leyes, ciencia—estaba absorbido por la Iglesia, se apresura a aclarar, con un significativo paréntesis, que tal absorción, más que real, era intelectual: «mucho habría que decir sobre esta cristiandad. El hecho que el mundo entonces estuviera (en principio) absorbido por la Iglesia...» (Jalons pour une Théologie du Laicat, 2. a ed. [París 1954] n.142). La cristiandad románico-medieval 45 Iglesia, aceptado como necesidad; la vigencia de la guerra como método normal de litigio: sólo estos pocos datos bastarían para evidenciar que el cristianismo, religión de amor y de trascendencia, no llegó a ser «alma» de aquella sociedad, aunque sí llegó a imponer un «orden» en el mundo de entonces. Fue un paso, importante sin duda, pero no podía significar en modo alguno la conquista de la cima del ideal cristiano. La Iglesia influía positivamente sobre el mundo, respaldada como a la fuerza por el formidable poder temporal de lo espiritual. La teoría de las dos espadas convertía en espada física la que era espada moral. Convertía en fuerza—vis—lo que era potencia—virtus—. La potencia, propia de la Iglesia, se convertía en poder, propio del mundo. Era ésta una conversión —que jamás pudo ser identificación—que se imponía de modo irremediable, bajo pena de anonadamiento o desaparición. Pío XII ha reconocido que «ni aun la cultura de la misma Edad Media puede ser caracterizada como la cultura católica», pues, «aunque unida estrechamente a la Iglesia, había extraído sus elementos de diversas fuentes» 12. No puede olvidarse que la maduración de las ideas, mientras en el hombre se verifica con la inmediatez que da la libertad personal, en la sociedad exige a veces procesos seculares, sobre todo cuando se cuenta con reducidos medios para su difusión y la tradición, como sucedía en el medievo, ocupa el lugar de la formación. En estos casos se mezclan unos elementos culturales con otros, formando espesos bosques ideológicos, en los cuales es muy difícil distinguir las diversas procedencias. La Edad Media era una edad románica, en cuyo suelo crecía pujante el culto de la fuerza nórdica. Junto a las plantas románico-germánicas se alzaban, con igual pujanza, las nuevas plantas de los principios cristianos. Estos se abrían paso en medio de la tupida vegetación crecida al calor del derecho romano, que predominantemente configuraba la sociedad como un equilibrio de poderes más que como un equilibrio de ideales. La Iglesia, a pesar de ser fundamentalmente un ideal, hubo de hacerse también fuerza apoyándose, como la hiedra al roble, en el poder. Igual que en el presente estadio histórico, la Iglesia se encontraba ante una alternativa: fecun12 Pío XII, Al X Congreso de Ciencias Históricas, 7 de sept. de 1955; cf. MONS. GALINDO, Encíclicas y documentos pontificios I (Madrid 1962) p-533- 46 La nueva cristiandad dar aquella sociedad o esperar pacientemente la llegada de otra hora más propicia a recibir la semilla cristiana. Pero entonces, como ahora, la conciencia de la Iglesia era conciencia de misión redentiva sobre el mundo, era conciencia de edificación permanente. Y la Iglesia no esperó, sino que se encarnó en aquella realidad. Como río que no halla otro espacio en su camino, la Iglesia—mientras elaboraba un derecho propio, no sin incorporar a él importantes, válidos y universales valores románicos o germánicos—hubo de acomodarse a la vida y al derecho del tiempo. El alma de la cristiandad medieval no llegó nunca a ser plenamente cristiana, porque en rigor fue una cristiandad de transición. Tan es así, que el humanismo renacentista y la consiguiente paganía que lo acompañó no fueron sino la llamarada provocada por las ascuas de las ideas greco-romanas que latían bajo las cenizas del desaparecido Imperio romano. ¿No fue el ideal del Sacro Romano Imperio la constante fuerza histórica del medievo ? ¿No fue toda aquella época una permanente nostalgia del cesarismo? ¿No fue la lengua latina la lengua de aquella cristiandad? Las únicas expresiones de arte auténticamente cristiano—las catedrales románicas y góticas— debieron ceder pronto el paso a las renacentistas, sin llegar a imponerse definitivamente. El Renacimiento fue exactamente lo que la palabra indica: nacimiento nuevo de algo que parecía muerto y no era tal. El medievo había sido un fenómeno de coexistencia, no siempre pacífica, entre el humanismo pagano y el humanismo cristiano. Como quien corre tras un caballo desbocado, la Iglesia —por amor al jinete que en aquel tiempo lo cabalgaba y por cumplir su misión hacia aquella actualidad—trató, pasada aquella experiencia, de repetirla haciéndose con el Renacimiento, y en tan tremenda lucha quedó descuartizado el «orden» medieval cristiano con la división y superación de aquella cristiandad. Pero esto mismo, el querer encarnarse nuevamente en la situación histórica sucesiva al mundo medieval, demuestra cómo la Iglesia tiene una decidida y dogmática vocación de ser fermento de toda actualidad humana. Así lo ha reconocido Pío XII, con fino espíritu de análisis, al recordar que, para la Iglesia, «el sentido de todas sus actividades, hasta el último canon de su código, no puede ser otro que el alcanzar La cristiandad románico-medieval 47 su fin estrictamente religioso» y precisar que el interés de los papas del siglo xv por el Renacimiento tenía como norte «encauzar de algún modo este movimiento y no dejarlo desviarse hacia concepciones extrañas al pensamiento cristiano», concluyendo que «el conflicto entre la religión y la cultura, en aquel momento tan importante de la historia, contribuye a destacar la independencia radical de la Iglesia frente a las actividades y valores de la cultura» 13. Aquella cristiandad se derrumbó porque, fundamentalmente, consistió en un orden cristiano, lo que equivale a decir que fue una experiencia externa y temporal. Aseguró un vivir cristiano sin asegurar plenamente y en todas las dimensiones humanas una vida cristiana. La lucha secular y atormentada de las investiduras es un índice elocuente de cómo el aspecto externo—dominio, poder, fuerza—de los beneficios eclesiásticos era considerado en amplias zonas de aquella sociedad como elemento preponderante de estima frente al aspecto vital o sacramental. Los simoníacos compraban lo sagrado para vivir, sin importarles la vida: eran lo que podríamos llamar cristianos vividores y no cristianos vivos. Por eso, la Edad Media es toda ella un esfuerzo titánico entre el vivir cristiano y la vida cristiana. Entre el orden romano bautizado—derecho, formas de vida, arquitectura, arte, lengua, ciencia, poesía—y la vida cristiana genuina y sin aditamentos. En todo el transcurso de estos siglos existen dos vidas: la greco-romana, con algunos aditamentos nórdicos, y la evangélica, que se superponen sin llegar jamás a una plena integración, y si bien la vida cristiana va ganando progresivamente en fuerza hasta sembrar fermentos válidos para una futura civilización católica, sus conquistas son tan lentas que sólo habrían de ser perceptibles a distancia de siglos. La fe, la esperanza y el amor sólo encontraron plena acogida en los monasterios—que eran los extramuros de aquella sociedad—bajo la clásica forma de la obediencia, de la pobreza y de la castidad; pero no arraigaron plenamente en el cotidiano vivir de los cristianos, los cuales—a lo sumo—imitaban a los frailes, sin acertar a encontrar fórmulas que adecuasen, de modo pleno y definido, su vivir ordinario a su vida interior. La vida de perfección era un privilegio 13*. 13 13# Cf. GALINDO, ibid., p.536. Esta afirmación, que a alguien podrá parecer demasiado absoluta 48 La nueva cristiandad Este dato bastaría para que nostálgicos y denigradores de aquella cristiandad se encontrasen a mitad de camino, reconociendo unos y otros los límites exactos del problema. Y el problema es éste: si el esfuerzo secular realizado por la Iglesia para crear, primero; mantener, después, y resucitar, por último, un orden cristiano—ése ha sido su esfuerzo durante el medievo, el Renacimiento y la era postnapoleónica—, no ha sido suficiente para crear un mundo cristiano, la solución estará en edificar no un vivir, sino una vida cristiana. La solución consistirá, fundamentalmente, en dar mayor peso a las ideas y a los sentimientos cristianos que a las formas externas del vivir cristiano. El Evangelio habrá que ponerlo no en la superficie de la sociedad, sino en el hondón del alma de cada hombre. Serán la fe, la esperanza y la caridad la base para un mundo nuevo y para una nueva cristiandad. La superación de aquella cristiandad no significa error alguno por parte de la Iglesia, ya que la cuestión—y esto deberíamos recordarlo siempre—no se plantea en el terreno de lo dogmático, propio de la verdad esencial, sino en el terreno de la tuvo una clamorosa prueba en el proceso inquisitorial al cardenal Carranza, arzobispo de Toledo. En las censuras presentadas al Catecismo del arzobispo—el cual proponía que los simples fieles también están llamados a conseguir la perfección cristiana—, Melchor Cano calificaba como condenable tal proposición, criticando incluso el deseo de Carranza de traducir las Sagradas Escrituras en lengua vulgar para facilitar a los fieles la oración. Últimamente, el hecho ha sido citado, con seria documentación bibliográfica, por José Luis Illanes (La santificazione del lavoro tema del riostra tempo: Studi Cattolici, n.57, dic. 1965, p.43) y por Jacques Maritain (Le Paysan de la Garonne p.288). Este último, analizando «el desprecio del mundo y sus peligrosas vicisitudes», muestra cómo una de las consecuencias prácticas en la exageración de tal desprecio ha sido «la miseria espiritual del laicado cristiano, que, en general, continuaba imaginándose que la llamada a la perfección de la caridad, con todo lo que implica de vida de oración y, en lo posible, de recogimiento contemplativo, no concernía nada más que a los religiosos» (ibid. p.78), ya que el estado de éstos «era visto como el estado de los perfectos, y, consiguientemente, el estado secular como el de los imperfectos, de tal manera que el deber y la función providencialmente asignados a los imperfectos era el de ser imperfectos y de permanecer tales» (ibid. p.287). Hoy, en cambio, el problema ha recibido las luces clarificadoras del Concilio: «Es, pues, completamente claro (cunctis proinde perspicuum est) que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena» (const. Lumen gentium n.40: BAC, 3. a ed., p.109), por lo cual no es de extrañar que aquí, más adelante, se hable de la autenticidad de la vida cristiana como característica de las nuevas relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Dos modos de cristianizar 49 historia, la cual tiene un dinamismo peculiar, que se llama progreso. Mientras la verdad consiste en la adecuación entre una idea y un objeto, el progreso consiste en la adecuación entre una idea y una actualidad. El que la Iglesia tratase entonces de edificar una vida cristiana a través de la implantación de un vivir cristiano; el que la Iglesia creyese entonces oportuno favorecer la creación de una sociedad cristiana como base para el desarrollo de la vida cristiana, no quiere decir que a Iglesial haya cometido un error, por así decir, táctico, sino que ha realizado una ecuación entre la idea cristiana y aquella actualidad. Creando un orden cristiano, la Iglesia aseguró un vivir cristiano a la sociedad de su tiempo—derechos, prerrogativas y precedencias de lo espiritual frente a lo temporal—, sin llegar por eso a realizar plenamente la necesaria inserción de lo temporal en lo espiritual, que, como el agua y el aceite, eran elementos unidos entre sí, pero no homogeneizados. Mas esa proximidad entre lo natural y lo sobrenatural fue ya un paso, y muy importante, hacia la plena realización de los ideales cristianos de una tierra redimida. Cada novedad en el logro de una sociedad cristiana es un paso hacia 1? tierra nueva prometida. Si tuvo entonces una mayor preponderancia lo social-jurídico que lo individual-vital, la razón no es otra que la constitución medieval de la sociedad humana, en la cual el peso de los valores exteriores era determinante al no existir aún una clara conciencia sobre la dignidad política de la persona. Es un dato éste que debe estar presente en toda consideración objetiva sobre la acción de la Iglesia durante aquel período. En aquellos siglos—apellidados oscuros por alguien—, aunque la Iglesia había descubierto ya a los hombres el valor de la persona desde el punto de vista religioso, no existía aún la percepción de tal valor desde el punto de vista político. La persona entonces era considerada elemento de poder social mucho más que elemento de derechos sociales. Todo esto explica por qué el influjo de la Iglesia sobre la sociedad de aquel tiempo debía encauzarse a través de elementos exteriores preferentemente. Dos modos de cristianizar La historia de la Iglesia se realiza, si bien nos fijamos, en dos direcciones: horizontal una y vertical otra. Horizontalmente, 50 La nueva cristiandad por una dinámica propia de su carácter comunitario y de su misión en la sociedad humana, la Iglesia tiende a la formación y a la caracterización de una sociedad cristiana. Verticalmente, tiende a crecer en profundidad en el alma de cada hombre, en cuanto que es sujeto de redención personal y célula vital de la sociedad de su tiempo. Y es natural que, en determinadas circunstancias, la actuación de su proyección social—la horizontal—ofrezca anticipadas posibilidades de éxito sobre su acción individual—vertical—, en cuyo caso es natural que se realice antes el ideal de vivir cristiano que el de la vida cristiana. Por eso se advierte claramente cómo en la cristiandad medieval—igual que en todo el resto de la historia eclesial—hay dos caminos diferentes por los cuales corre la linfa vivificante de la Iglesia. Paralelo al camino, amplio y ancho, del vivir cristiano de la sociedad corre otro camino más sutil y estrecho, que es el camino de la vida cristiana. Por un camino van los hombres que forman parte de la sociedad cristiana o de ¡a sociedad sobre la cual se proyecta la luz de lo cristiano. En el camino de la vida cristiana pisan, en cambio, sólo los hombres de la fe, de la esperanza y del amor. En el primer camino impera la ley y en el segundo impera el amor. Por el primero puede caminar el hombre viejo, mientras por el segundo el caminante está obligado a esforzarse en ser hombre nuevo. El ideal—hasta ahora jamás conseguido, ya «que se ve perturbado por el pecado hasta la plena revelación de la claridad de los hijos de Dios» 14—es que ambos caminos coincidan. Y para esto sólo hay dos posibilidades existenciales, es decir, dos posibilidades que no pueden realizarse sino en determinadas condiciones históricas. Una, ya ensayada en la cristiandad medieval, consiste en hacer que lo social-cristiano favorezca, mediante una presión externa y jurídica, la vida cristiana en cada hombre que forma parte de la sociedad, lo que equivale a la creación de hombres cristianos mediante la existencia de una sociedad cristiana. La otra posibilidad, inversa a la anterior, consiste en que lo individual-cristiano favorezca, mediante una presión interior y vivificante, la creación de una sociedad cristiana, siendo en este caso los hombres cristianos los que han de configurar la sociedad cristiana. Existen la posibilidad de la ley y la posibi14 Const. Gaudium et spes n.40: BAC, p.263. Dos modos de cristianizar 51 lidad de la levadura. La Iglesia puede cristianizar legislando o fermentando. Pero la aplicación de una de estas dos posibilidades, las cuales admiten una amplia gama de matices cuando han de traducirse en la práctica edificación del reino de Dios sobre la tierra, depende siempre de las coordenadas históricas que circunscriben la actualidad. La cristiandad medieval era una actualidad tal, que exigía una acción bien determinada: mediante un derecho cristiano o cristianizado, llevó muchos hombres a una sincera vida de fe, esperanza y caridad, sin que la misma sociedad de aquel tiempo llegase a saturarse íntimamente de estas tres fuerzas y a hacerse realmente cristiana. Es indicativo que cuando en aquella cristiandad llegaba a cristalizar el Evangelio en una vida y nacía así un cristiano auténtico, éste—como preciosa perla cultivada bajo la concha hermética de un ambiente protector—salía del mundo para engarzarse en una de esas obras de espléndida orfebrería religiosa que eran los conventos. El claustro era, en la cristiandad medieval, punto de llegada y punto de partida: en él concluía el camino del vivir cristiano e iniciaba el de la vida cristiana. Entrar en él equivalía al «contemptus mundi»—desprecio del mundo—, con lo cual la vida cristiana que, hecha obediencia, pobreza y castidad o, lo que es igual, fe, esperanza y amor en formas extremas, allí encontraba su perfección, venía a significar una separación de la sociedad. Este sistema favoreció la persistencia de tantos elementos paganos en la sociedad medieval. Sin el fuerte dique de los mejores cristianos, refugiados entonces en los conventos, tales elementos pudieron crecer y reproducirse nuevamente hasta fraccionar la cristiandad y dejar sobre la atormentada tierra de Europa la fecunda semilla de las ideologías, crecidas hasta formar el espeso bosque en que hoy caminamos. ¿Qué habría sucedido si los hombres de la fe, de la esperanza y del amor—los cristianos perfectos—hubiesen permanecido en el mundo junto a sus hermanos, cristianos más por destino social que por elección personal? Pero ¿habría sido posible realizar en aquella época el intento actual de invitar a los fieles a una plena vivencia de los ideales cristianos en medio del mundo? No es lícito jugar con futuribles. Ni tampoco es posible 52 La nueva cristiandad Dos modos de cristianizar escudriñar el misterio de los tiempos, pero sí estamos obligados a estar atentos al signo de éstos. El tiempo, criatura al fin, es fruto que va también desde la flor a la semilla, y es lógico que el tiempo, como todo fruto, no sea el mismo en todas las estaciones: yema germinal en invierno, flor en primavera, fruto maduro en verano, y en otoño, semilla dispuesta a morir para comenzar un nuevo ciclo de vida. Así la historia de la Iglesia, en cuanto se inscribe en las coordenadas del tiempo y del espacio. Murió una cristiandad para que luego otra se edificara. En el caballón duro de los claustros se ocultaron las primeras semillas, las más preciadas, para que pudiesen un día—que acaso sea ya presente—florecer en abundancia sobre los surcos del mundo. Acaso sin la experiencia secular de las órdenes religiosas—desde los eremitas hasta las últimas congregaciones laicales—quizás no hubiese sido posible acertar con tanta precisión los contornos de la fisonomía espiritual de los seglares. Si los mejores frutos de aquella cristiandad se retiraron para ser sembrados en semilleros cerrados, alejados del bosque social, que sin ellos quedó privado de sus mejores fuerzas y expuesto a ser anegado por la maleza de las ideologías, ello pudo ser precisamente para preparar así futuras sementeras de cristianos perfectos que dieran base a una sociedad realmente cristiana. Su paciente trabajo de búsqueda de los caminos interiores para llegar hasta Dios; su observación de la mística con escrupulosidad de laboratorio; su dedicación total a los problemas del alma; su meticuloso estudio de la teología; su respeto a la persona como sujeto de responsabilidades tremendas: todos estos factores, imposibles de realizar entonces en medio de un mundo transido de guerras continuas y carente, al contrario del nuestro, del sentido de la investigación, apegado como estaba a una realidad dura y nebulosa, justifican sobradamente la necesidad histórica de aquella forma imperfecta de cristiandad. Pero, por otra parte, indican que el sistema para la creación de una nueva forma de cristiandad, ahora que el cristiano cuenta con la posibilidad de una mayor formación e información, tanto evangélica como espiritual, ha de ser el contrario: hacer, mediante los hombres cristianos, una efectiva sociedad cristiana. Hoy «hemos de ser—en la masa de la humanidad—leva- 15 53 dura» : tal podría ser la fórmula de la nueva cristiandad. Otras levaduras se presentan hoy al hombre ostentando posibilidades de remedio para sus males y angustias. No basta, como antes, que el cristiano perfecto viva sólo en las afueras de la ciudad terrena, desde donde podía ejercer sus funciones de dar sabor y luz al mundo de su tiempo. Antes, las artesas donde se preparaba el pan de la humanidad—las leyes, la autoridad, las cortes, el poder—eran llevadas a los claustros, al templo, a la cátedra pontificia o episcopal para allí recibir la levadura cristiana. El pan que de ellas salía, después de haber pasado por el horno de la vida, tenía sabor cristiano, aunque mezclado con resabios de otros gustos. Si el fermento, en lugar de cultivarse en rincones apartados del lugar donde el pan social se preparaba, hubiese crecido en medio de ellos, acaso tales resabios no hubiesen prevalecido más tarde, demostrando que aquella sociedad, presentada como ideal cristiano, en realidad no era más que un compromiso cristiano. ¿Era efectivamente cristiana una sociedad, como la alemana medieval, que—al estallar la reforma protestante y antiromana—fijó como religión del pueblo la escogida por los señores feudales, consagrando en la paz de Ausburgo el principio cuius regio, ita eius et religio? ¿Era cristiana la sociedad inglesa del siglo xvi, en la cual bastó el desgarrón separatista de un rey para que naciera un protestantismo de estado, como es la religión anglicana? En este último caso sólo un hombre de estado—Tomás Moro, canciller de Inglaterra—fue capaz de ser consecuente con su fe. Pensemos ahora, con frialdad de cálculo, en el sesgo que hubiese tomado la historia de la reforma protestante si la cristiandad, en lugar de haber relegado en el convento a todos los hombres como Tomás Moro, les hubiese permitido vivir en el mundo, de modo intenso y heroicamente normal, la fe, la esperanza y el amor. Aquel ímpetu de reforma, en vez de haber degenerado en anomalías dogmáticas, posiblemente se hubiese transformado en reforma auténtica, evitando cismas y rupturas. Porque también Tomás Moro era reformador: basta leer su Utopía y reflexionar sobre su elocuente amistad con Erasmo de Rotterdam, amistad que llegó hasta el punto de impulsarle a la defensa del amigo 15 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 24-3-1931). 54 La nueva cristiandad ante el tribunal de la Inquisición y de hacer que el sospechoso de herejía dedicara al futuro santo y mártir el Elogio de la Locura, libro eminentemente reformador. La tremenda soledad de Tomás Moro al ser el único que vota contra el decreto separatista de Enrique VIII es el índice más significativo de cuáles eran los límites y las fronteras de la cristiandad medieval. La fe, la esperanza y el amor de aquellos cristianos no fue capaz, como la de Tomás Moro, de hacer frente eficazmente a la voluntad de un rey. Un parlamento inglés con mayoría de hombres de la talla de Moro habría significado, además de la fidelidad a Roma, la existencia de una auténtica sociedad cristiana. Mas, de todas formas, justo es que quede bien asentada la inmunidad de error por parte de la Iglesia en esta experiencia, aparentemente concluida en la bancarrota de la desintegración cristiana. Necesidad histórica y no error fue aquella experiencia. Volviendo al símil que nos sirvió antes para ilustrar las relaciones entre Iglesia y mundo, justo es decir que el pueblo de Dios atravesó aquella experiencia igual que un río atraviesa un paisaje que no se escoge, sino que se encuentra. La Iglesia se introdujo en aquel paisaje y vivió aquella hora de la única forma que era posible vivirla. Unos datos, con frecuencia no considerados debidamente, podrán ilustrar esta afirmación, que más que apologética intenta ser histórica. La falta general de cultura, a la que se intentó remediar con la creación de las universidades; la interdependencia de unas clases sociales con otras, a la que se trató de remediar con la abolición de la esclavitud y el acceso de pobres igual que de ricos a los cargos eclesiásticos; la ausencia de medios de difusión masiva, a la que se intentó remediar con las escuelas catedralicias y las «biblias de los pobres»; la reducida proyección de las universidades sobre la vida, a la que se intentó remediar con una predicación doctrinal: todos éstos son datos insoslayables cuando llega la hora de hacer un análisis serio de la actualidad medieval. Era lógico que aquella cristiandad fuese una cristiandad de élite, si tan reducidos eran los medios disponibles para penetrar en las profundidades de los hombres que formaban la masa, esa masa que es—por fuerza—la que constituye la mayor porción de la cristiandad, al menos exteriormente. Se imponía instrumentalizar apostólicamente lo í Dos modos de cristianizar 55 instrumentalizable: el poder, el influjo temporal, los círculos cerrados de la aristocracia y hasta las armas. ¿Cómo acusar a la Iglesia de un retraso humano que le es totalmente ajeno, hasta el punto de que, en rigor, ha sido ella la primera en roturar los surcos del progreso sucesivo? Sería como acusar a los labradores medievales de no haber usado tractores en el cultivo de los campos: ellos cultivaban la tierra de entonces con los medios de entonces. La industrialización posterior ha obligado a una revisión de métodos, todos ellos orientados al mismo fin humano del cultivo: el sustento de los hombres, poniendo el pan sobre sus mesas. Ayer como hoy, el pan nuestro de cada día es lo que pretende el labrador. Y, ayer como hoy, idéntico es el fin de la Iglesia: dar vida sobrenatural a los hombres, a los del arado romano y a los del tractor; a los de los códices miniados, que custodiaban celosamente la cultura en cotos exclusivos y excluyentes, y a los de las revistas ilustradas, que vulgarizan las ideas de la misma manera que los electrodomésticos; a los del caballo y la armadura de acero y a los del automóvil, el avión, los cohetes y los trajes de fibras sintéticas... No existían en aquel momento otras fisuras por las que introducirse en el alma de la sociedad que aquellas del poder y de los medios exteriores. Se imponía crear un orden cristiano para poder, sobre él, modelar cristianamente el alma de aquellos hombres. Había que montar el indómito y vigoroso potro del derecho romano, si se pretendía llegar al fin del camino en la caracterización cristiana de la sociedad. No existía otra cabalgadura. Había que correr el riesgo de morder alguna vez el polvo del camino o caminar a pie, perdiendo quizás siglos. Y seríamos, por eso, malos hijos de la Iglesia si, con ingenuidad de adolescentes, viniéramos ahora a reprocharle sus caídas en el sendero de los siglos, cuando su afán no ha sido otro sino el de dominar el corcel de la historia para ofrecérselo a Cristo, haciendo que El pueda entrar, cabalgándolo como el domingo de Ramos, en la Jerusalén celestial. ¿Se puede reprochar a un buen domador que caiga, e incluso que sufra a veces alguna fractura en sus miembros? Como ha escrito De Lubac citando a San Agustín—«la ciudad de Dios no duda en secundar las leyes de la ciudad terrena»—, «en un mundo en el que todo es confuso, ella respeta hasta 56 La nueva cristiandad la paz de Babilonia, de la cual tiene necesidad en su peregrinar para conducir a sus hijos hasta la paz celestial» 16. Metáforas aparte, la cristiandad románico-medieval hubo de edificarse sobre un terreno limitado por el peso determinante del poder y, por consiguiente, predispuesto hacia soluciones más exteriores que interiores, más sociales que humanas, más políticas que espirituales. Pero esta constatación no justifica en modo alguno el creer y el defender que la Iglesia no esté llamada a iluminar el caminar terreno de los hombres, como sí aquella experiencia hubiese sido un fracaso. Ni mucho menos justifica la opinión de quienes quisieran, partiendo de los aspectos hoy negativos de aquella experiencia histórica, abogar por la desaparición o anulación de todos los elementos exteriores de la Iglesia—juridicidad, jerarquía, liturgia—para dar paso sólo a los elementos individuales e interiores: oración, pneumatismo, interioridad. Como si hubiera contradicción entre unos y otros, han escogido—más por pereza mental que por análisis intelectual—la Iglesia del pusillus grex contra la Iglesia del mundus universus, sin darse cuenta que una y otra son idénticas, ya que no significan sino diversos aspectos de una misma realidad: la del grano de mostaza, que, siendo la más pequeña entre las semillas, es capaz de crecer hasta acoger en sus ramas todos los pájaros del cielo. En el devenir de los siglos, unos elementos se acentúan sobre otros según las exigencias del momento, sin por eso anularse unos a otros. La Iglesia, grano de mostaza, es también árbol llamado a acoger a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las latitudes. Sin que, como en el medievo, hayan de coincidir siempre orden temporal y orden espiritual, sí puede llegarse a la edificación de un nuevo orden temporal cristiano: puede llegarse a la formación de una sociedad cristiana que no sea precisamente una sociedad clerical; puede y debe llegarse a la formación de una sociedad cristiana en la que los elementos exteriores eclesiales, aun sin estar ausentes, no sean precisamente los predominantes sobre los valores interiores del cristianismo. Que a la cristiandad románico-medieval haya seguido la crisis humanista, culminada en nuestros días con el apogeo de las ideologías ateas, no quiere decir que haya dejado de 16 HENRI DE LUBAC, // volto della Chiesa, 2.a ed. (Milán 1955) p.2i<). Dos modos de cristianizar 57 ser válida la idea de una sociedad cristiana como tal. Sólo quiere decir que no es hoy válida aquella idea concreta. Porque existe una segura vocación sociológica y humana del cristianismo, cuya cabeza, Cristo, es Rey de reyes y Señor de dominadores, reyes y dominadores que, con sus pueblos, están llamados a someterse a la carga ligera y al yugo suave de su verdad y de su ley, las cuales no pueden sino tener reflejos sociales. La superación de un sistema no coincide, en éste como en muchos otros casos, con la superación de las ideas representadas por el sistema; la superación del poder temporal en la Iglesia, que se ha librado así de un fuerte peso asumido antes por necesidad histórica, no equivale a la renuncia a su misión de iluminar al hombre y, en él, a la sociedad. La Iglesia no puede renunciar a la formación de una sociedad cristiana. Por algo la misión de sus hijos es la de ser sal de la tierra y luz del mundo: la tierra y el mundo tienen que llegar a tener sabor y esplendor cristianos. El destino del mundo es destino de cristiandad. ¿No son destino de la Iglesia «los últimos extremos de la tierra» y no es permanente su misión «hasta la consumación de los siglos»? ¿No están llamados a la filiación de Abraham todos los pueblos de la tierra? ¿No es Cristo «primogénito de toda criatura», a quien han «sido dadas en heredad todas las naciones»? (Col 1,15; Sal 71,72; Is 60,4-7; Ap 21,24). ¿No es la Iglesia «sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano»? 17 «Todos los hombres—afirma el Concilio—son llamados a formar parte del pueblo de Dios. Por lo cual este pueblo, siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos, para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar en un conjunto a todos sus hijos que estaban dispersos» 18. Y esta unidad humana de origen y destino es la que fundamenta esta otra afirmación conciliar «Es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres: se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios por Jesucristo... 17 Const. Lumen gentium n.i: BAC, p.9 18 Const. Lumen gentium n.13: BAC, p.30. 58 La nueva cristiandad Hacia una nueva cristiandad para instaurar en Cristo el orden de las cosas temporales» 19. Superada la cristiandad románico-medieval—sueño imposible de unos y repudio sistemático de otros—, la Iglesia no renuncia a ser fermento de historia humana. Cambiará el método, pero no la misión. Hacia una nueva cristiandad: hombres y masas ¿Cuál será ese método? ¿En qué consistirá la esencia de la nueva cristiandad? ¿Cuánto tardará en llegar y por qué caminos habrá de alumbrar? Habría que ser profeta para revelar el misterio. Pero, aun sin serlo, la aurora, ya iniciada, de esta nueva era permite distinguir sus perfiles con suficiente claridad. La nueva cristiandad—la renovada ecuación entre Iglesia y mundo moderno—, en primer lugar, es claro que no podrá sostenerse exclusivamente sobre los pilares del poder jurídico, demasiado débil hoy, sino que deberá apoyarse, de modo prevalente, sobre la fuerza de una intensa penetración vital en la sociedad. Esto quiere decir que la Iglesia deberá cifrar como meta de su esfuerzo apostólico, no tanto una adhesión social y canónica a la verdad cristiana, cuanto una auténtica adhesión individual por parte de cada uno de los hombres que integran el pueblo de Dios. Si la crisis de nuestro tiempo—se ha dicho— es crisis de santos, es porque la santidad tiene que democratizarse: hacerse factible al hombre normal, ahora que este homo normalis ha descubierto el formidable poder de la persona en cuanto individualidad. Antes, para que una sociedad fuera cristiana, bastó que lo fueran sus leyes o sus gobernantes. Y hemos visto las insidias de tal sistema, base de la cristiandad medieval y causa también de su ruina. Ahora eso no basta: es preciso que de verdad sean cristianos los hombres que forman el extenso y complejo tejido de la trama social que, modernamente, hemos convenido en llamar masa. Se ha hablado de la «apostasía de las masas», dando a esta expresión matices diversos. Las masas, que no son otra cosa que grupos humanos con conciencia de los valores individuales de la persona, en realidad no han apostatado por la sencilla 19 Decr. Apostolicam actuositatem n.y: BAC, p.513. 59 razón de que su nacimiento—como entidad social—ha sido ya laico. Las masas nacieron con la Revolución francesa y desde el primer momento fueron anticristianas, más por fuerza irracional que consciente. Las masas, arrastradas por el peso ciego de la irracionalidad y de los prejuicios históricos que las acompañan desde su nacimiento, confunden a la Iglesia con ese mundo antiguo, más eclesiastizado que cristiano, llamado a desaparecer anegado por el aluvión de las masas mismas. Sólo cuando el homo normalis, célula vital de las masas, descubre que las torres de las iglesias, a distancia de siglos de su nacimiento histórico, están aún en pie, comienza a surgir el problema de la convivencia de la Iglesia con el mundo nuevo. El hombre de la masa ve con estupor que lo que al principio se confundía con el mundo antiguo, llamado a desaparecer, era en realidad algo superior a ese mundo: algo que no era del mundo, pero estaba en el mundo. Y ese estar en el mundo sin contaminarse esencialmente con los males del mundo, ese carácter trascendente de la Iglesia, ha comenzado a descubrir ante las masas los reales horizontes de su misión y las posibilidades que para ellas tiene tal misión. Sólo aferrándose a la Iglesia, la masa podrá encontrar raigambre histórica y, consecuentemente, proyección en el futuro. Sin la luz cristiana es imposible que la masa no termine en lucha de lobos, ya que jamás la matemática sociológica podrá sustituir el amor cristiano como alma de una verdadera democracia. No en vano la masa está integrada por animales racionales y libres, incapaces, por tanto, de moverse exclusivamente al impulso de imperativos categóricos externos. La utopía materialista—llámese colectivismo o personalismo—consiste precisamente en este desconocimiento radical del hombre en cuanto elemento constitucional de la masa. Creer que ésta va a ser alguna vez capaz de regirse por leyes exclusivamente científicas o económicas, es desconocer la raíz liberal del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios y, al mismo tiempo, capaz de seducción cuando se encuentra ante el misterio demoníaco de la nada y del egoísmo. Frente a los diversos materialismos—concretizaciones de las ideologías—que se disputan hoy el ser fermento definitivo de las masas, sólo la Iglesia se presenta con un conocimiento real de lo que las masas son: mosaico racional de hombres 60 La nueva cristiandad racionales. Sólo la Iglesia—«experta en humanidad», como la ha apellidado Pablo VI en las Naciones Unidas—demuestra tener fe en el hombre, al obligarlo a ponerse ante el problema de una trascendente y personal responsabilidad. Será duro —¡la dureza acerada de la verdad!—decir a los hombres, uno a uno, que existe un cielo y un infierno; será duro combatir el egoísmo de cada cual y duro decir que la carne, cuando se desborda, encenaga la vida; será duro invitar a creer lo que no es objeto de sensualidad y, muchas veces, tampoco de sensibilidad. Todo esto es duro, pero—en definitiva—hace comprender al hombre de la masa que él no es, como los diversos materialismos pretenden, objeto pasivo de leyes económicas, históricas o instintivas, sino portador de valores trascendentes y responsable de su destino Una especie de undécimo mandamiento para los cristianos de la hora presente constituye descubrir a nuestros vecinos el valor de la persona. «Nadie puede vivir tranquilo—dentro de la Iglesia—sin experimentar inquietud ante las masas despersonalizadas: rebaño, manada, piara... ¡Cuántas pasiones nobles hay en su aparente indiferencia, cuántas posibilidades! Es necesario servir a todos, imponer las manos a cada uno, como Jesús hacía—singulis manus imponens (Me 4,40)—para tornarlos a la vida, para curarlos, para iluminar sus inteligencias y robustecer sus voluntades... Y haremos entonces del rebaño, ejército; de la manada, mesnada; y extraeremos de la piara a los que no quieran ser inmundos» 2 0 . La razón última de este imperativo, que ha de espolearnos además en nuestro apostolado, la da también Mons. Escrivá de Balaguer escribiendo a sacerdotes: «Al crear las almas, Dios no se repite. Cada uno es como es, y hay que tratar a cada uno según lo ha hecho Dios y según lo lleva Dios. Ómnibus omniafactus sum, ut omnes facerem salvos (1 Cor 9,22). Hay que hacerse todo para todos. No existen panaceas. Es preciso educar, dedicar a cada alma el tiempo que necesita, con la paciencia de un monje del medievo para miniar—hoja a hoja— un códice; hacer a la gente mayor de edad, formar la conciencia; que cada uno sienta su libertad personal y su consiguiente responsabilidad» 21. 20 21 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma, 9-1-1959). J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma, 8-8-1956). Hacia una nueva cristiandad 61 Será, pues, insistiendo en el carácter libre del hombre, y no sólo en su funcionalidad social, como la Iglesia irá al encuentro de la nueva cristiandad. Los hombres-masa tienen que descubrir, a través de la Iglesia, su real fisonomía de hombres individuales, y sólo entonces la masa adquirirá categoría de protagonista consciente de la historia moderna: habrá, en efecto, auténtica conciencia social en la medida en que el hombre crea firmemente en sí mismo y en cada uno de sus semejantes. Por eso, el método apostólico, antes orientado prevalentemente a la creación de leyes cristianas, se ha de ir concretando en el descubrir a cada hombre y a cada cristiano los horizontes de una santidad personal, capaz de realizarse, no ya lejos del mundo—como en la pasada cristiandad—, sino en el mundo. Ser alma del mundo: ésta es la meta apostólica de la santidad personal. Más que leyes cristianas, la nueva cristiandad deberá crear hombres cristianos, sin los cuales las leyes se esterilizan en letra muerta. Hoy como nunca, en este nuestro mundo masivo y anónimo, es cuando al cristiano hay que exigirle mayor responsabilidad en constituirse luz del mundo y sal de la tierra. Cuando el materialismo se empeña en convertir el mundo y la tierra en esa cosa oscura e insípida que es la masa, sin alma, sin libertad, sin responsabilidad—río ciego de aguas torrenciales—, es cuando a los cristianos hay que hacerlos más conscientes del valor de su alma, de su libertad, de su responsabilidad. La mística, que en la precedente cristiandad pudo refugiarse cómodamente en los claustros conventuales, por la sencilla razón de que entonces la sociedad era verticalmente cristiana, hay que irla dejando florecer en medio del mundo—en el laboratorio, en la mina, en el taller, en la cátedra, en la carretera, en la casa—hasta construir una sociedad horizontalmente cristiana. «Un secreto—un secreto a voces: estas crisis mundiales son crisis de santos—. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana... Después, «pax Christi in regno Christi», la paz de Cristo en el reino de Cristo» 22 . Da gusto ver cómo en la Iglesia comienzan a despuntar en abundancia, cual flores de una primavera que preludia un nuevo ciclo histórico eclesial y humano, tantas figuras que 22 Camino n.301. 62 La nueva cristiandad avanzan hacia la gloria de los altares vestidas, no sólo—como era normal hasta hace poco—con hábitos conventuales, sino también con trajes de calle, domingueros o feriales: un ingeniero, un simple estudiante, un minero, un empleado, un padre de familia. Este hecho nada dice contra quienes, con ejemplar generosidad, han consagrado su vida a Dios en el claustro. Antes al contrario, es índice de que el ejemplo de su entrega ha hecho posible la santidad en medio del mundo. No significa sino un círculo más extenso en la irradiación de la santidad. Mientras el religioso se santifica en el contemptus mundi, el que no lo es se santifica en la consecratio mundi. Se trata de dos formas de amar a Dios y de amar al mundo, de dos formas de santificarse. Al salir la mística a la calle se trata, como entonces al encerrarla en los claustros, de salvar al hombre y a la sociedad dando adecuada respuesta a las necesidades presentes: «Lo que más temen los enemigos de Dios es que llegue un día en el cual todos los que creen en Jesucristo se decidan a poner en práctica su fe, y a eso vamos» 23 . Se trata de sacar todas las consecuencias de nuestra fe, sin distinguir entre la fe de quienes tienen un vínculo jurídico con la perfección cristiana y quienes no lo tienen. La mayoría de edad de los seglares La mayoría de edad de los seglares es, en esta perspectiva histórica, algo más que el logro de una meta jerárquica. Sería demasiado poco y tendría, además, carácter de reivindicación frente a la dignidad sacerdotal y religiosa. Sería como levantar el espantapájaros del laicismo frente al del clericalismo. Tal mayoría de edad no es sólo mayoría de crecimiento, sino mayoría de conciencia en la responsabilidad eclesial ante la historia. Ser mayor de edad, en lenguaje paulino y místico, es llegar «a la medida de la plenitud de Cristo» (Ef 4,13), a la identificación con Cristo mediante la santidad. Por eso, mayoría de edad de los seglares quiere decir llegar a ser plenamente cristianos, almas efectivamente consagradas a Cristo. Mayoría de edad significa reconocerle al carácter seglar, además de dimensiones y posibilidades de legítima inde23 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (1-5-1935). La mayoría de edad de los seglares 63 pendencia, capacidad jurídica en orden a vivir, plenamente y sin cortapisas de algún género, la perfección evangélica en medio del mundo: es reconocer que el camino de la santidad pasa también por medio de la ciudad terrena y no sólo por los extramuros de la sociedad. «Siendo Cristo, enviado por el Padre, fuente y origen de todo apostolado en la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de la unión vital con Cristo, porque dice el Señor: 'Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada' (Jn 15,5)» 24. Son éstas palabras del Concilio, el cual también ha reconocido que «las circunstancias actuales les piden [a los seglares] un apostolado mucho más intenso y más amplio», entre otros motivos, porque «ha crecido muchísimo... la autonomía de muchos sectores de la vida humana, a veces con la separación del orden ético y religioso, y con gran peligro de la vida cristiana» 25 . Si bien se mira, aunque en la hagiografía católica existan ejemplos de seglares santos, éstos constituyen en realidad honrosas excepciones que indirectamente confirman la regla de que la santidad se había de hallar en el claustro. Seglar, en nuestras lenguas latinas, es un vocablo nacido como opuesto a religioso, santo, consagrado, eclesiástico. Y la obstinada diferenciación clasista entre secularidad y santidad ha tenido como consecuencia, además de este alejamiento entre la vida ascético-mística y la vida normal-secular, la concretización del sentido vertical del carácter cristiano de la sociedad. Es decir, para caracterizar cristianamente una sociedad, bastaba pob'arla de conventos, levantar catedrales, legislar privilegios eclesiales o eclesiásticos. Lo cristiano era una fuerza que desde las agujas de las catedrales y desde la altura de los cenobios fecundaba la sociedad, y por eso, al fiel que quedaba fuera del templo o del convento—al seglar—, las posibilidades de una santidad total y de un total apostolado se le reducían hasta crearle el complejo de una especie de capitisdiminutio eclesial. Cosa ésta entonces posible e incluso justificable al tener carácter vertical toda la vida social. Mas hoy, frente al modo diverso del ser social, la Iglesia 24 Decr. Apostolicam actuositatem n.4: BAC, p.506. 25 Ibid., n . i : BAC, p.soa. 64 La nueva cristiandad está igualmente llamada a fecundar la nueva realidad, que es, por otra parte, índice de un real progreso humano. En una sociedad cada día más enriquecida horizontalmente—mayor aprecio de la iniciativa personal, creciente estima de la libertad del individuo, progresiva extensión del bienestar, vulgarización científica y cultural—es natural que también la misión santificadora de la Iglesia en el seno de la comunidad humana se realice bajo el signo, no ya de un influjo solamente vertical, sino también horizontal. Y así, mientras, por una parte, la Iglesia se libera del peso del poder temporal que, bajo formas diversas, le permitía tal influjo vertical en la sociedad, por otra, su constante vocación a la santificación de todo lo humano hace que su método apostólico, sin dejar de ser jerárquico, porque así lo impone la voluntad constitucional de Cristo, se horizontalice, impidiendo que la santidad quede recluida en los conventos y monopolizada por formas de espiritualidad monacal y que el apostolado sea una noble forma de burocracia, reservada a quienes tengan funciones ministeriales en la Iglesia. El acento que el Concilio ha puesto sobre la función de servicio propia de la Iglesia—«la Iglesia no fue instituida para dominar, sino para servir» 26—es una patente confirmación de que el signo de su acción se cambia de vertical en horizontal. Una Iglesia, comprometida durante siglos en una experiencia inexorable que convertía su servicio en un dominio temporal, sin el cual no hubiese sido tolerada su presencia en el mundo, había de ser forzosamente una Iglesia que, por su misma posición histórica, actuaba desde arriba hacia abajo. Dominar viene de dominus—quien preside la casa—y el dominus ocupa siempre un puesto alto. El señor sirve ordenando y presidiendo; el siervo sirve moviéndose entre los invitados. La Iglesia tenía que presidir la sociedad, y su servicio consistía precisamente en el ejercicio del poder vertical. Pero semejante posición—siempre incómoda, como es incómoda la de quien, en el fondo, más que presidente, es arbitro—llevó a la Iglesia a adoptar la metodología de la verticalidad, no sólo en el plano político y humano, sino también en el plano espiritual y apostólico. La santidad era una eminente cualidad de pocos, y el apostolado era una función reservada a escogidos, a semejanza 26 Mensaje de los Padres del Concilio, 21-9-1962: BAC, p.4-5. La mayoría de edad de los seglares 65 de la autoridad, que era monopolio de quien presidía. El apostolado estaba reservado, como la autoridad, a los ministros del Señor. Ahora, en cambio, ante una sociedad que postula de la Iglesia, no ya un servicio de autoridad política, sino de autoridad moral—cosa, en cierto sentido, más grave y comprometedora aún—, el modo del servicio eclesial cambia. La Iglesia, que antes servía mandando desde el trono de la autoridad temporal, sirve ahora sirviendo con sus manos y caminando con sus pies. ¿Y no somos nosotros, los cristianos todos, los pies y las manos de la Iglesia? Antes la Iglesia servía a la humanidad con un apostolado que se identificaba con el ministerio sacerdotal o monacal, y ahora ha de servir con un apostolado que se identifica con la vida cristiana. Antes servía desde arriba siempre. Ahora sirve desde abajo también. Antes servían algunos. Ahora han de servir todos. Así tiene que ser: el servicio que la Iglesia ofrecía antes a la sociedad era un servicio concreto, y concreto es el que ahora ofrece. Antes se trataba de una sociedad que, por su constitución, facilitaba el paso de la gracia a través de pocos y bien determinados canales, que luego la repartían sobre el campo del mundo; ahora, al multiplicarse capilarmente los canales de la vida social, ese paso ha de hacerse también capilar. No basta el servicio de los ministros del Señor ni de los consagrados al Señor: se precisa el servicio de todos los cristianos, en cuya conciencia ha de agudizarse, por consiguiente, la vocación a la santidad, sin la cual el apostolado es estéril. Santidad y apostolado son dos valores cuyos perfiles se van haciendo así cada vez más claros y más distintos del concepto del ministerio sacerdotal o de consagración religiosa. No puede negarse al seglar, como tal, la posibilidad de la perfección cristiana en medio del mundo. Sin necesidad de hacerse una especie de monje laico—que le haría acarrear una mentalidad separatista respecto del mundo y ser una especie de híbrido—, en muchas almas existe hoy «una renovada conciencia de que—también ellas—han sido llamadas a la santidad, a una santidad no menor que la de los sacerdotes y religiosos, pero sin duda un poco diferente. Para muchos, la idea de que la perfección evangélica, en particular el espíritu de las bienaventuranzas y de los llamados consejos, no era cosa para La nuera cristiandad 3 66 ha nueva cristiandad 27 ellos, ha pasado ya de moda» . La razón de esa renovada conciencia de santidad es el soplo del Espíritu, «que sopla donde quiere» y, en una situación histórica como la presente, ante un mundo necesitado de fermentos cristianos, hace que quienes estamos en él comprendamos que, «para ser levadura divina en medio de las situaciones más diversas de la tierra, es indispensable que seamos santos» 28 . La distinción, tan clara en sí, entre ministerio y apostolado es tan fundamental para la hora presente como la existente entre formas de espiritualidad y santidad. En estas dos distinciones estriba, en gran parte, la diferencia que media entre la cristiandad medieval, ya pasada, y la nueva cristiandad, que ya se vislumbra. En ésta, como corresponde a un estadio histórico de signo horizontal por el prevalente peso de lo social, el apostolado y la santidad se han de ir desligando—¡sin contraponerse!—del ministerio y de las formas fijas de espiritualidad. En la pasada cristiandad, en cambio, construida bajo el signo de la verticalidad por pertenecer a una era determinada por el poder, el apostolado estaba vinculado al ministerio y, además, al ser éste sujeto de poder tanto eclesial como civil, se constituía automáticamente en actividad exclusiva y excluyente del sacerdote o de quienes directamente lo secundaban en sus funciones de santificación o de gobierno. Otro tanto sucedía con las formas de espiritualidad y la santidad. Una vez aprobadas por la Iglesia, las formas de espiritualidad—a través de las cuales se trata de conseguir la santidad—, más que proponerse, se imponían. Y, como todas ellas tenían un común denominador en el contemptus mundi, ser santo resultaba una empresa que aparecía bastante ímproba a quienes, por vivir en el mundo, no se podían encuadrar en una de tales formas de espiritualidad, las cuales terminaban produciendo santos en serie. Como quien posee un molde y, verticalmente, lo hace caer sobre la masa para crear, a cada impulso, un nuevo objeto igual al anterior, la santidad aparecía a los ojos de los cristianos encarnada en figuras, si no iguales, ciertamente monótonas y muy parecidas entre sí. La razón, plenamente justificable, era que en aquella sociedad, derivada de la romana y construida según el esquema de unos rígidos 27 28 CONGAR, Jalons pour une Théologie du Laicatp. 584-585. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid 2-2-1945). La mayoría de edad de los seglares 67 compartimentos sociales, la vida religiosa no encontraba otro cauce que el de repetir, en la organización de la Iglesia, tales compartimentos: santidad—en el sentido de perfección evangélica—era igual a una consagración específica en la vivencia de una determinada forma de espiritualidad, de la misma manera que bienestar o riqueza eran consecuencia de la pertenencia a un clan o a un compartimento social. Para santificarse, salvo raras excepciones, había que irse del mundo, renunciando no sólo a sus vanidades y pompas, sino también a sus trabajos, a su convivencia, a la familia, a la directa edificación de la ciudad terrena y a las responsabilidades directas que ella comporta. No era sólo renuncia al mal lo que se le exigía al cristiano con vocación de mayor perfección, sino también renuncia a una amplia gama de cosas indiferentes, cuando no, incluso, buenas. Faltaba—y esto ha de ser elemento básico para la nueva cristiandad—una espiritualidad del llamado hombre de la calle, del homo normalis. Entre el monje y el fiel simple había un foso que dividía la sociedad cristiana, de idéntica manera que el foso de los privilegios dividía la sociedad de los hombres 29 . Mas hoy el hombre de la calle—cosa que no era válida ayer—es el protagonista de la historia. Como ayer al monarca, al señor feudal o a quien, de una u otra forma, detentaba el poder, es a este hombre de la calle a quien todos se dirigen: políticos, financieros, escritores, artistas. Unos y otros tratan de cautivarse sus simpatías, ni más ni menos como antes trataban de cautivarse las de quien mandaba porque estaba en el vértice de la pirámide social. El hombre de la calle dicta las leyes, determina la solidez de los estados de opinión, organiza las huelgas, orienta la economía, eleva o destrona a los gobernantes, crea la moda, cosas todas ellas reservadas antes al poderoso, el cual—en esta múltiple proyección sobre la sociedad de entonces—sufría a su vez el determinante influjo de las políticas de corte, de las eminencias grises o de las intrigas, al 29 Bien es cierto que con la aparición de los mendicantes—dominicos y franciscanos—, los cuales nacieron con ánimo de preocuparse más del mundo, los seglares son también llamados a una mayor santidad a través de las terceras órdenes. Los terciarios son, sin duda, un puente entre la soledad conventual y el tráfago mundano. Pero no constituyen un estado de perfección secular, en cuanto son apéndice de una espiritualidad conventual: basta considerar que muchas congregaciones religiosas son terciarias de determinadas órdenes. 68 La nueva cristiandad Las ideologías igual que ahora el hombre de la calle se somete al constante y no menos complejo juego de la propaganda, manejada siempre desde los cenáculos de otras eminencias grises, o menos grises, con concretas ambiciones políticas, económicas o sociales. Este hombre de la calle es hoy tan protagonista de la historia como Felipe II o Enrique VIII lo eran de la de su tiempo. Si la construcción o el derrumbamiento de la sociedad cristiana dependía entonces de ellos, ahora depende del anónimo hombre de la calle, y si ellos entonces sufrían el asedio de quienes por su afán de dominio perpetúan en la historia las fuerzas ciegas del mundo, del demonio y de la carne, no menos sufre su asedio este homo normalis protagonista de los tiempos nuevos. Fácil era antes cristianizar la sociedad mediante el cristianismo personal del monarca o del señor, el cual podía imponer sus ideas e incluso su forma de vida. Mas hoy no se ofrece otro camino, para cristianizarla, que la autenticidad evangélica de cada hombre, en cuanto éste es elemento primordial en la edificación de la sociedad nueva. Esta situación, si bien significa una complicación—por así decir—del método apostólico, significa también un efectivo progreso humano y, por consiguiente, un paso determinante hacia la perfección del hombre y de la sociedad, lo cual a la larga entraña la promesa de un campo más fecundo para el crecimiento de la Iglesia. Esta, en la presente contingencia, encuentra una mayor adecuación entre su función santificadora—que se orienta siempre hacia la salvación del hombre como persona—y su misión social. Entre ser vida de los hombres y ser luz del mundo en que esos hombres hacen su historia existe, en la hora presente, menor diferencia que cuando los individuos, por tener menor significado y menor peso en la sociedad, exigían una atención diversa de la actual. Entonces la atención de la Iglesia andaba constantemente polarizada por dos objetivos diversos: el hombre en cuanto alma que salvar y la sociedad en cuanto lugar en que ese hombre estaba ubicado. Al invadir hoy el hombre la sociedad y ser mayor su influjo personal sobre ella, es natural que los dos objetivos eclesiales no sean ya tan distantes como cuando los individuos, carentes de capacidades jurídicas positivas, eran sólo sujetos pasivos de los cambios o determinaciones sociales. Si antes la Iglesia tenía, al mismo tiempo, que centrar contemporáneamente su atención en el monarca y en el hombre, en el gobernante y en el gobernado, en el sujeto activo y en el sujeto pasivo del poder, ahora su atención se hace por fuerza menos dispersa, ya que entre gobernante y gobernado, entre sujeto activo y sujeto pasivo del poder, la distinción decrece y aumenta, incluso, el proceso de identificación. Por eso, la posición de la Iglesia en el mundo va siendo cada vez menos jurídica y más vital, de modo que su influjo sobre el hombre y sobre la sociedad tiende a unificarse, imponiéndose más como ímpetu dinámico de la base cristiana que como fuerza vertical que desciende del vértice de la pirámide social. La nueva cristiandad tiende a ser, más que consecuencia de leyes cristianas, consecuencia de vidas cristianas. De ahí el declive de la política eclesiástica en favor de la pastoral, la cual—en esta situación—tendrá, a la larga, mayor peso sobre la polis que en el pasado tuvieron las alianzas con el poder y el poder mismo. Porque es lógico que el reflejo social de muchas vidas cristianas—cada una de las cuales tenga plena conciencia de su vocación—será, sin duda, más determinante que la fuerza, siempre contingente, de la ley. La ley civil cristiana será, más que una imposición, una conquista de los cristianos, el natural resultado—como el trigal lo es de los granos ocultos bajo el caballón—de la vida cristiana desarrollada en profundidad y en extensión. La mayoría de edad de los seglares es, por esto, un dato esencial a la hora de edificar una nueva cristiandad. Ellos son hoy el punto de apoyo necesario para mover la esfera del mundo, como antes lo fue la autoridad. El crecimiento de su responsabilidad es crecimiento para la Iglesia y para el mundo: la Iglesia aumenta en hijos buenos, y el mundo, en ciudadanos mejores. 69 Las ideologías Esta vez la misión de la Iglesia hacia la sociedad podrá ser más ímproba, si se quiere usar este adjetivo, que indica tenacidad y trabajo; pero es también más prometedora. La cristiandad que se está forjando en medio de tanta lucha podrá ser, en medida superior a las precedentes experiencias, el 70 La nueva cristiandad Las ideologías comienzo de una auténtica civilización cristiana. Y no es pecar de optimismo ver ya delinearse en el horizonte histórico el albor de una nueva era. Las persecuciones, los martirios, las insidias, los falsos reformadores, el mismo aterrador fenómeno del ateísmo militante, los conservadurismos agudos, no son otra cosa que el dolor y la sangre del parto de la nueva cristiandad. U n nacimiento no suele ser sino el fin de muchos dolores y la conclusión de una larga espera. Cuando el cuerpo de una nueva sociedad cristiana, depurado de inútiles adherencias, aparezca a la faz del m u n d o , entonces tendrán sentido todos los dolores, todos los temblores, todas las luchas y todas las angustiadas esperanzas del presente. ¿No hay gestaciones que, más que espera de una vida, parecen enfermedad que pone en peligro la de la gestante? ponsabilidad personal, la igualdad social, el concepto integral frente al concepto económico del trabajo, la idea de felicidad humana, el sentido comunitario, son—en definitiva—los instrumentos empleados por las ideologías para crear la edad moderna. Pero, en u n determinado momento, al creerse que ya han realizado su obra y ofrecer al m u n d o su conquista, las ideologías—y mucho más los hombres que las encarnan— se aperciben de que tales instrumentos llevan u n invisible, pero imborrable sello cristiano. Es más, para ser plenamente eficaces, tales instrumentos necesitan, cada uno, u n complemento que les permita realizar plenamente su acción en el seno de la sociedad..., y ese complemento la Iglesia lo sigue teniendo en sus manos pacientes y fuertes. Como sucede con esos tractores que, mediante piezas intercambiables, desarrollan todos los trabajos de u n entero ciclo agrícola—labranza, siembra, siega y trilla—, las ideologías han venido utilizando con ardor y como propios esos conceptos cristianos. Pero sólo al momento de la siega se han dado cuenta de que les falta la pieza necesaria. Ellas habían robado de manos de la Iglesia el tractor y, sirviéndose de los conceptos de libertad, de igualdad, de felicidad, de trabajo, de comunidad, etc., habían llevado a cabo una secular tarea de siembra, llegando a creer que, por el hecho de tal sementera, el m u n d o y la sociedad de los hombres eran ya patrimonio propio. Mas, al momento de la siega, la nueva sociedad nacida de las ideologías descubre su impotencia: nota—notamos los hombres de nuestro tiempo— que el concepto de libertad, privado de los conceptos de verdad y de pecado, lleva a la confusión y al desorden; que la responsabilidad personal, sin la idea de u n Dios remunerador, es estéril; que la igualdad social, sin el amor cristiano, es—incluso económicamente—improductiva; que el trabajo, sin la virtud de la laboriosidad, es una condena; que la felicidad humana, sin la esperanza teologal, es inasequible; que, en definitiva, como ha dicho el Concilio, «el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado» 3 1 . La nueva cristiandad está naciendo en medio de la angustia existencialista, de la soberbia hinchazón humanista y atea, de la rigidez laicista. Como la primera nació en medio de u n imperio romano corrompido, pero universal; la nueva nacerá también de u n m u n d o en declive. El vacío de Dios que el Occidente ha ido sufriendo progresivamente desde el comienzo de su descristianización no hace sino preparar una mayor nostalgia de Dios entre los hombres. Las ideologías que se han ido abriendo paso en nuestra cultura, en su empeño común de destruir o de sustituir la idea cristiana, no han parado mientes en que los instrumentos utilizados para abrirse paso en la historia y luchar contra la Iglesia—detentora única de la verdad total—eran de creación cristiana. El Papa, hablando de los tiempos agitados en que la separación entre la Iglesia y los hombres se hacía más radical, ha observado que «se notaba el fermento de algunas cosas nuevas; había ideas vivas, coincidencias entre los grandes principios de la Revolución (la francesa), la cual no había hecho otra cosa que apropiarse de algunos conceptos cristianos: hermandad, libertad, igualdad, progreso, deseo de elevar las clases humildes. Porque todo esto era cristiano, pero entonces había asumido u n sello anticristiano, laico, arreligioso, que intentaba desnaturalizar aquella parte del patrimonio evangélico que tendía a valorar la vida humana dándole un sentido más alto y más noble» 3 0 . La libertad del hombre y la consiguiente idea de la res30 PABLO VI, Homilía en la catedral de Frascati, i de septiembre de 1963. 71 Así se ha llegado en la hora presente a una verdadera crisis de las ideologías o, como alguien ha dicho, a su momento crepuscular, el cual—por fuerza histórica—tiene que coincidir con u n nuevo momento de esplendor de la idea cristiana. Es 31 Const. Gaudium et spes n.22: BAC, p.237. 72 La nueva cristiandad éste el momento de la síntesis en el cual, de nuevo, los instrumentos creativos de la edad moderna pasan a las manos de la Iglesia, que es su legítima propietaria. Sólo ella podrá realizar la verdadera siega de los conceptos antes enunciados, porque sólo ella posee los instrumentos aptos y complementarios. Sólo una nueva cristiandad podrá crear un nuevo equilibrio humano, haciendo que el hombre encuentre su auténtica fisonomía de hijo de Dios y de hijo del mundo. Entre los extremos ideológicos de la masa como factor histórico y del individuo como inapelable autor de su obra, sólo la Iglesia puede encontrar la síntesis del hombre y de la sociedad, en función ambos de un hombre nuevo y de una sociedad nueva. Características de la nueva cristiandad ¿Cuáles serán las características de esa nueva cristiandad, de esa nueva sociedad cristiana? ¿Tendrán vigencia en ella viejos valores o todos ellos deberán ser forzosamente nuevos? ¿Significa un progreso respecto a la pasada o es sólo una contemporización pasajera que luego, como una especie de movimiento pendular, habrá de volver a las anteriores experiencias ? Estos y otros muchos son los interrogantes que nos asaltan a los hombres de esta generación; son preguntas que nos vamos haciendo al poner el pie en el umbral de este nuevo período, los viejos con gran pesar en muchas ocasiones y los jóvenes con excesivo optimismo en otras tantas. Se trata, por parte de unos y de otros, de encontrar una respuesta común y generosa para que sea realmente cristiana. Pero son problemas que todos y cada uno de los cristianos que hemos pasado por la feliz experiencia del Concilio estamos llamados a plantearnos. Y aunque nuestra respuesta haya de ceñirse al campo de las estructuras humanas colectivas, ya que en él es donde la cristiandad debe crecer, también el eco de ella ha de resonar, por fuerza, en el campo de nuestra interioridad personal. La Iglesia, constante en su obra sacramental y santificadora, no podrá proponer esquemas fundamentalmente diversos para nuestra santificación individual, que habrá de alcanzarse a través de la práctica de las virtudes. Mas, en cuanto somos miembros de una Iglesia llamada también a hacer del Evangelio norma de conducta social, la práctica de tales virtudes Universalidad 73 podrá adquirir matices diversos, tonalidades más intensas, mayores empeños y obligaciones más vinculantes. Siendo la santidad una e invariable en todo tiempo—identificación con Cristo mediante la reproducción en nuestras vidas de la suya— y siendo siempre siete e igualmente santificadores los sacramentos, la vida cristiana, con todo, puede adquirir facetas nuevas en los nuevos tiempos. Bastaría para convencerse de esto recordar el modo diverso con que los sacramentos se han ido administrando a través de los tiempos y el modo diverso con que una misma piedad se ha ido manifestando en el transcurso de las diferentes edades. Siendo siempre la oración un encuentro y un diálogo con Dios, el lenguaje de los hombres cambia, evolucionando hacia una perfección de expresión y de contenido: oración es la plegaria vocal de la vieja buena e ignorante, y oración es el silencio humilde del intelectual ante el misterio, para él quizá más incomprensible que para el labriego; oración es la jaculatoria breve y la meditación larga. Y otro tanto podría decirse de las formas de caridad o justicia. La evolución de la persona es siempre una transformación de su vida interior, y, de igual manera, la evolución colectiva impone siempre una transformación de las formas. Por eso no es de extrañar que la respuesta cristiana a los nuevos tiempos, sin cambiar para nada lo que es dogmático y permanente, lleve consigo la aceptación de algunos cambios en las manifestaciones externas de la piedad, del sacrificio, de la entrega a Dios en medio de un mundo que no es el mundo de ayer. Las características de la nueva cristiandad no podrán ser, por esto, arbitrarias ni se podrá ir a buscarlas al olimpo de los idealismos, sino que tienen que ser consecuencia y directa respuesta a las reales necesidades que el verdadero progreso ha impuesto. Veamos cuáles son. Universalidad Frente al europeísmo anterior, la nueva cristiandad será un paso hacia la mayor evidencia de la vocación universal de la Iglesia, por lo cual «se acomodará la vida cristiana a la índole y al carácter de cualquier cultura, y se agregarán a la unidad 74 La nueva cristiandad católica las tradiciones particulares con las cualidades propias de cada raza, ilustradas con la luz del Evangelio» 32. Aunque el europeísmo no fue jamás una negación de la catolicidad de la Iglesia, sino una realidad histórica, no se puede negar que la ha caracterizado profundamente. Pero, por otra parte, quienes acusan a la Iglesia de occidentalismo no paran mientes en que ha sido ella la primera en proyectarse desde Occidente sobre todo el mundo. Y ese proyectarse, aunque haya sido arrastrando el peso de la tradición y de la cultura europeas, en cuyas alforjas iban el derecho romano y Aristóteles, el arte griego y la escolástica, ha sido ya una prueba de universalismo que ha puesto en marcha el amplio proceso de metabolismo cultural propio de nuestra era: por una parte, la Iglesia ha llevado las ideas occidentales al mundo, pero por otra es indudable que, principalmente a través de la Iglesia, Europa ha descubierto el mundo. La universalidad que debe distinguir a la nueva cristiandad es tan antigua como el cristianismo—«no existe diferencia entre griego y judío, entre siervo y esclavo» (cf. Gal 3,28)—, pero es también la conclusión natural de un proceso de osmosis universal iniciado por la Iglesia, precisamente en su ciclo europeo, y que podrá abrir un período de nuevo equilibrio ideológico, cultural y racial. Ello quiere decir que el cristianismo se hará prevalentemente vida, siendo más teológico que filosófico. «Es necesario—ha establecido el Concilio—que en cada gran territorio socio-cultural se promueva la reflexión teológica por la que se sometan a nueva investigación, a la luz de la tradición de la Iglesia universal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en las Sagradas Letras y explicadas por los Padres y el Magisterio de la Iglesia. Así aparecerá más claramente por qué caminos puede llegar la fe a la inteligencia, teniendo en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos, y de qué forma pueden compaginarse las costumbres, el sentido de la vida y el orden social con las costumbres manifestadas por la divina revelación. Con ello se descubrirán los caminos para una acomodación más profunda en todo el ámbito de la vida cristiana. Con este modo 32 Decr. Ad gentes n.22: BAC, p.604-605. Universalidad 75 de proceder se excluirá toda especie de sincretismo y de falso particularismo» 33 . Esta idea de que la teología, desvinculada de particulares métodos ideológicos y filosóficos 34, se vaya abriendo camino dentro del complejo cultural de cada pueblo, ha estado tan presente en la atención de los Padres conciliares, que la han plasmado con acentos particularmente vigorosos en la constitución sobre la sagrada liturgia: «La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia; por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro lo que en las costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores» 35. Si ahora se piensa el peso que la liturgia romana ha tenido, sobre todo desde la Reforma hasta aquí, en los diversos pueblos con los cuales la Iglesia ha entrado en contacto en los últimos siglos, aparece claro cómo la nueva cristiandad se anuncia con una acentuación del carácter universal. Entre el raciocinio mediterráneo, que ha pesado tanto en la teología, y la intuición afroasiática, la fe podrá ofrecer pie para una eficaz y fecunda síntesis de encuentro, y podrán acaso ponerse las bases para una auténtica civilización universal, no sólo por extensión, sino también por intensidad: en la Iglesia, cada hombre—«todas las aves del cielo»—podrá encontrar el ambiente adecuado para una vida humana, independientemente del origen racial o cultural de cada uno. Frente a la contingencia de las diversas formas étnico-históri33 Decr. Ad gentes n.22: BAC, p.604. 34 No quiere decir esto que, en modo alguno, los católicos hayamos de disminuir nuestra estima por la «filosofía perennes, plasmada particularmente en los principios tomistas. Tal filosofía representa un común denominador humano y un rico patrimonio cristiano. El mismo Concilio, en el decreto sobre la formación sacerdotal, confirma cuanto ya Pío XII había dicho en la encíclica Humará generis, del 12 de agosto de 1950 (cf. BAC, doc.cit, n.15 y 16, p.470 y 472 en sus respectivas notas). El P. Congar ha llegado a escribir que el Concilio «no ha abandonado a Santo Tomás, que, aunque poco citado, ha sido, con todo, el guía en tantos y tantos pasos conciliares. El Concilio, indiscutiblemente, ha superado la escolástica y Santo Tomás mismo, allí donde él debía ser superado» (cf. Le Concile au jour le jom, 4 e m e ses. [París ia66]p.i32). 35 Const. mencionada, n.37: BAC, p.168. 76 La nueva cristiandad cas, la Iglesia podrá ofrecer la trascendencia y un punto de encuentro de una fe común. Para esto, hoy más q u e ayer, la Iglesia tiene que depurarse de esos elementos contingentes, que, cuando se acentúan excesivamente, la ponen en peligro de ser confundida con ellos mismos. Determinadas características geográficas, ideológicas o históricas no pueden adherirse con tanta fuerza a la Iglesia como para inducir a error en esta hora de tanta importancia. «Hay que establecer el orden temporal de forma que, observando íntegramente sus propias leyes, esté conforme con los últimos principios de la vida cristiana, adaptado a las variadas circunstancias de lugares, tiempos y pueblos» 36 . El hombre actual, al tener una mayor conciencia de sus relaciones con los demás, va favoreciendo el clima de una mayor comprensión universal. Y como, por otra parte, los medios de comunicación, la política ideológica, el comercio a escala intercontinental y demás factores reales imponen la permanencia y consolidación de tal clima, la Iglesia se encuentra en un momento particularmente propicio para demostrar a los hombres y a la sociedad la eficacia de su vocación universal y, además, la coincidencia entre ésta y el destino c o m ú n de la humanidad. Así, al ir desapareciendo las formas de la precedente cristiandad occidentalizada, se irán descubriendo, con mayor precisión, los contornos de la nueva cristiandad unlversalizada. Sin dejar de ser la que era—el mismo bautismo, la misma fe, los mismos sacramentos, la misma jerarquía—, la Iglesia se dispondrá a vivificar, en esta hora de dimensiones cósmicas, la nueva cultura con idéntico ímpetu apostólico que el empleado para vivificar el reducido, pero entonces inmenso m u n d o greco-romano y europeo, de dimensiones mediterráneas o sajonas. Cambiará, con esta acentuación de la universalidad, la extensión de su actividad, pero no cambiará por eso su misión. Este carácter realmente católico, mientras hará que en la Iglesia vaya alentando el empeño por buscar los valores fundamentales que unen, favorecerá una más clara visión de los valores relativos, que son los que generalmente dividen más y con mayor encono. Pero, además, la acentuación de la universalidad de la Iglesia tendrá importantes consecuencias so36 Const. Apostolícam actuositatem n.y: BAC, p.514. Universalidad 77 cíales al adquirir con ella nuevo relieve los valores individuales, no sólo de las diversas culturas, sino también de las diversas personas que las encarnan. Universalidad querrá decir mayor identidad entre todos los hombres, ya que se irá descubriendo con mayor evidencia que todos son iguales, pero revestidos de una diversidad fundamentalmente accidental. Todas las diferencias de raza o de clase, de cultura o de nacionalidad, irán apareciendo en su real peso sin determinar de modo tan absoluto las divisiones existentes. Desde el punto de vista ascético, universalidad se traduce necesariamente en una llamada más general a la santidad personal, prescindiendo del carácter sacerdotal o seglar de la persona o de sus específicas notas derivadas de una consagración formal y jurídica a la vida de perfección. Y es que la universalidad, en último análisis, no consiste en establecer diferenciaciones, sino en individuar los puntos de encuentro entre nación y nación, entre clase y clase, entre hombre y hombre, entre ministerio y obediencia, entre sacerdote y seglar, hasta hallar en la santidad personal el último común denominador de todos los hombres, de todos los cristianos. Por eso, a la universalidad de la Iglesia corresponde también una más intensa universalización de la perfección individual: es natural que a una mayor posibilidad de cristianismo corresponda una mayor posibilidad de perfecta vida cristiana. La universalidad de la nueva cristiandad no es una universalidad que ha de brillar sólo en el vértice del gobierno de la Iglesia. N o es sólo en la Curia Romana donde debe encontrar su expresión, aunque sí sea en ella donde debe encontrar su más alto ejemplo. La nueva fase de la Curia Romana, preconizada por Pablo VI, «reclutada con más ancha visión supranacional» y «educada con más cuidada preparación ecuménica» 3 7 —cualidades que ya se pueden ir gozosamente apreciando en las jóvenes generaciones de diplomáticos y de minutantes vaticanos—, constituye u n elemento primordial en el camino de la renovada voluntad universalista de los cristianos. Pero su universalidad debe ser el índice de la universalidad interior de la Iglesia, de una universalidad que sea tan profunda como extensa, tan sincera como aparente, tan eficaz 37 PABLO VI, a la Curia Romana, 21desept.de 1963. 78 La nueva cristiandad como simbólica. ¿De qué serviría que el Vicario de Cristo tuviese junto a sí, partícipes de su «solicitud por todas las Iglesias», a hombres de todos los puntos cardinales, si en la geografía interior de la catolicidad se mantienen vivos otros exclusivismos mucho más profundos y nocivos? Universal, por etimología, es lo que forma una unidad armónica, haciendo converger las partes en un punto focal. Pero punto último de convergencia, dentro de la Iglesia, no es el gobierno central de la misma. Este constituye una importante responsabilidad jerárquica del Sumo Pontífice, que a todos nos preside y precede y que, según los tiempos, puede sentirse mayormente inclinado a ejercitarla utilizando unos instrumentos humanos caracterizados con más amplia universalidad. El punto de definitiva convergencia de los cristianos es Cristo y su vida. La universalidad nuestra está constituida por una más amplia santificación y por un más amplio apostolado. Que ningún cristiano quede excluido de una ni de otro; que en la Iglesia no haya otras preferencias que las marcadas por el Evangelio; que no haya lugares para pobres y para ricos; que no haya sacramentos administrados de forma diversa; que no haya exclusivismos sociales en el seno de nuestras congregaciones o asociaciones; que no haya cenáculos ni capillas cerrados con el candado de intereses que no sean los de Cristo. Universalidad, en suma, quiere decir participación efectiva de todos en la responsabilidad de la santidad, del apostolado. Nadie puede oír en la Iglesia una frase como ésta: «Tú no eres capaz de santidad; tú no eres capaz de apostolado». Universalidad es ir haciendo que resuene en el oído interior de cada hijo de la Iglesia: «También tú estás llamado a santificarte y a santificar». San Pablo, cuando hablaba de los primeros cristianos, a todos los llamaba simplemente santos. ¿Por qué no hacer caer a todos en la cuenta? ¿Por qué hacerles creer, con nuestras divisiones y con nuestros distingos, que algunos están excluidos de esa estupenda realidad que es la vida evangélica perfecta? ¿Acaso Cristo reservó su vida a monjes y eremitas? Autenticidad La universalidad, así entendida, exige la práctica de otra cualidad, vieja como los cristianos, pero acaso reducida a se- Aulenticidad 79 gundos planos en algunos momentos eclesiales, como el de la cristiandad anterior, en que lo jurídico era preciso valorarlo de modo particular. Se impone, junto a la universalidad, la autenticidad. Habrá que abrir paso a la idea de que es el santo y no sólo el bautizado quien influye positivamente en la sociedad, iluminándola con las luces de Cristo. La nueva sociedad podrá ser cristiana en la medida en que cada pieza del mosaico social lo sea: «Así Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz a toda la sociedad humana», ha dicho el Concilio 38. Esto quiere decir que no basta ya, como en precedentes cristiandades, que los ciudadanos estén bautizados y lo esté el legislador o quien gobierna. En un mundo donde el tejido social se ha hecho más complejo, es preciso que el bautizado sea cristiano; es decir, piense, obre y ame en cristiano. Es a través de la vida, más que a través de la ley, como la sociedad se cristianiza: «Así como los sacramentos de la nueva ley, con los que se nutre la vida y el apostolado de los fieles, prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva (cf. Ap 21,1), así los seglares se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos (cf. Hebr 11,1), si asocian, sin desmayo, la profesión de fe con la vida de fe» 39 . La sociedad medieval pudo cristianizarse a través de una eficiente actividad legislativa porque en aquel tiempo el sentido de la ley como valor permanente era más acusado que en la nueva sociedad, siendo como era más inamovible el poder del legislador. Tardaban mucho más tiempo entonces en madurarse los llamados estados de opinión, mientras ahora éstos son más inestables y, además, constituyen uno de los datos existenciales de mayor importancia para la historia de nuestro tiempo. Hoy no es suficiente la cristianización de la superficie jurídica, desde el momento que los tejidos interiores de la sociedad se hacen más impermeables a la acción de la ley, y esto no por espíritu de rebeldía, como algunos demasiado fácilmente sentencian, sino porque tales tejidos—individuo, familia, gremio, asociaciones—han adquirido una madurez tal que les hace más conscientes de sus valores. La ley, más que una imposición como antes, es una aprobación; más que una 38 Const. Lumen gentium n.36: BAC, p.72. 39 Const. Lumen gentium n.35: BAC, p.70. „« La nueva cristiandad norma, una vida. Y es, por tanto, en profundidad donde habrá que lograr la estabilidad cristiana de la sociedad. El cristianismo tiene que hacerse, de prevalentemente jurídico, prevalenteniente vital, contribuyendo así precisamente a sostener, de modo eficiente y duradero, las estructuras jurídicas de la misma Iglesia. Síntoma elocuente de esta exigencia es el hecho, objeto aún de maravilla para muchos, del éxito de los llamados institutos o asociaciones seculares en el cuadro de la difusa paganía ambiental en que vivimos. Pensando con categorías tradicionales, según las cuales la perfección evangélica consiste en el abandono del mundo, resultaría absurdo que la consagración perfecta a Dios vaya encontrando tantos adeptos que eligen el mundo como lugar de tal consagración. Y lo que sucede es que se han roto las categorías tradicionales bajo la misteriosa y próvida acción del Espíritu Santo, que en tiempos nuevos suscita nuevas formas para santificar al hombre y vitalizar cristianamente el mundo. Antes, cuando la sociedad estaba esquematizada en formas jurídicas sólidas y permanentes, dignificadas además con el carisma aprobatorio de la Iglesia, la huida del mundo era cosa natural para el aspirante a santo. Desde el convento, el monje o el religioso podían seguir siendo sal y luz del mundo: éste, en efecto, estaba concebido como una especie de círculos concéntricos que se extendían, con mayor o menor proximidad, en torno a los claustros y a las iglesias. Basta recordar los «borgos» medievales o pasearse por los centros históricos de algunas ciudades europeas, como París, donde el núcleo vital estaba en la cité, en la cual se agrupaban junto al templo todos los órganos de poder, desde los tribunales a los bancos, como si quisieran estar cerca de la luz—y de la fuerza, cabría añadir—que irradiaban de sí los muros de la casa de Dios. La sociedad estaba constituida de tal forma que la Iglesia, mediante la ley cristiana, influía en todo el arco de las clases y de las actividades humanas. La situación podría resumirse, más o menos, en esta fórmula: Iglesia sacramental y jurídica en una sociedad jurídicamente cristiana y estable. Mas hoy esta presunta fórmula ha sufrido notables variantes, no por parte de la Iglesia, que sigue siendo sacramental y Autenticidad 81 jurídica—santificante y comunitaria—, sino por parte de la sociedad humana, que ya es bastante menos jurídica y tanto menos estable. Al juridismo esquemático de la sociedad románica ha seguido la ondulante y siempre imprevisible fuerza de lo democrático, mucho más propicio a los influjos alternos del sentimiento y de las situaciones concretas. Prueba de esto es que las legislaciones modernas no se encierran ya en las normas fijas y escuetas de un código, sino que requieren la continua atención de los parlamentos, los cuales—a su vez— carecen de aquella fisonomía constante caracterizada por la presencia en ellos de determinadas personalidades procedentes de la nobleza, del clero, del ejército, de los gremios, del pueblo, cuando éste era admitido a emitir su voz y su voto. Las leyes son hoy mucho menos fijas, porque el legislador se mueve y actúa en un ambiente más fluido y cambiable. El mismo legislador, más que fuente de la ley, es cauce que recoge la ley, nacida de los entresijos de la sociedad y llamada luego a esparcirse racionalmente sobre la misma sociedad. El carácter precario de todo lo que es democrático contrasta fuertemente con el carácter absoluto de todo lo que es jerárquico, y por eso no es lícito aplicar categorías excesivamente jerárquicas al sistema social que en la actualidad prevalece. El presidente de una república, e incluso el monarca constitucional, no es ya jerarquía sino en el sentido de que es representante de todos y cada uno de los ciudadanos. Es más claro hoy que nunca lo que la Iglesia enseñó siempre: que la autoridad civil viene de Dios a través del pueblo. No tienen tanto peso como antes las razones de dominio, de casta, de sangre. Ser el «primero entre iguales» es cosa bastante más precaria que ser el primero. De ahí que las constituciones modernas, en su mayoría, determinen—salvo en legítimos casos de recia raigambre histórica—el tiempo máximo para el ejercicio de la autoridad que se ejerce en nombre del pueblo. En una sociedad tal, alejada de la Iglesia muchas veces y otras tantas hostil a ella, el influjo cristiano—la sal y la luz de lo evangélico—no puede venir desde fuera, sino desde dentro. No será, por tanto, desde la ley o desde el privilegio, sino desde la vida. No basta que el legislador humano se acerque al claustro conventual o catedralicio, traspase sus dinteles y ore ante el altar para ir luego a escuchar de labios de un monje san- 82 La nueva cristiandad Autenticidad to o del prelado prudente los sabios consejos madurados en la contemplación de Dios y en el recuerdo del mundo, en el estudio de la tradición o en las prerrogativas de los derechos adquiridos. Aquélla era una buena forma de unir al mundo con Dios a través de la ley cristianamente inspirada, porque el mundo no sufría tan fuertes cambios como en el presente. El sabor cristiano que antes, cuando la celda monjil y la cátedra jerárquica constituían un centro de atracción para el mundo y para quienes lo regentaban, podía penetrar fácilmente en toda la sociedad, tiene hoy que diluirse, como la sal, por todo el tejido social. No es suficiente ya, aunque sea siempre deseable, lograr un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, sino que—como principio—se precisa que el influjo cristiano parta antes desde la vida que desde la ley. Es decir, mientras antes el reconocimiento jurídico de lo cristiano favorecía la misión vivificante de la Iglesia, ahora—aunque tal reconocimiento sea siempre válido y útil—es más seguro camino evangelizador conseguir que sea en el campo de la vida, con prioridad al campo de la ley, donde tal reconocimiento se realice. Por tanto, antes que el derecho es la vida humana la que es preciso cristianizar. Antes una legislación cristiana dio como resultado una vida cristiana; ahora será la vida cristiana la que dará como resultado una legislación cristiana, una nueva sociedad cristiana. Ante esta exigencia real no puede causar extrañeza que la brújula de la espiritualidad cristiana se vaya orientando también hacia el mundo. El norte del ideal de la sociedad cristiana se ha cambiado al cambiarse la sociedad. La barca de la Iglesia se sigue dirigiendo hacia Dios llevando la tripulación de toda la humanidad. Pero mientras antes surcaba los tranquilos mares de la ley cristiana, a cuyo amparo los mejores marinos—los cristianos con vocación a la perfecta entrega—se retiraban en las estivas a gozar la paz de la contemplación pura, ahora esos mismos marinos, ante las insidias de un mar quizá más bello, pero sin duda más peligroso, han de salir a cubierta dispuestos a sortear con audacia y alegría los escollos de la vida. Ley cristiana y vida cristiana no se oponen: son dos realidades del mismo mar de la historia. Sólo que la ley asegura mayor bonanza, y la vida mayor riesgo. El peligro de la bonanza jurídica es el del estancamiento, de la paralización o de la indolencia. El peligro de la vitalidad es el de la confusión y e l de andar a la deriva. Por eso, la autenticidad se requiere como garantía de equilibrio entre las exigencias de la ley y las exigencias de la vida cristiana. Porque esta inversión de valores—es preciso subrayarlo—no afecta para nada al carácter jurídico y jerárquico de la Iglesia: constitución jurídico-social y constitución jerárquica son dos valores inamovibles y dogmáticos 4 0 . La mitigación de lo jurídico se realiza principalmente no en el plano interno de la Iglesia, sino en su proyección externa y apostólica. Guando invocamos la autenticidad cristiana, anteponiéndola al juridismo, no estamos proclamando una especie de anarquía apostólica o de individualismo santificador, como premisa para la nueva cristiandad. La autoridad jerárquica, en su triple aspecto de pontificia, colegial y episcopal, será siempre el aglutinante y la espina dorsal de la Iglesia y, por tanto, de lo apostólico. Mas una cosa es esto y otra muy distinta lo que podríamos llamar reflejo o proyección social de la Iglesia sobre la sociedad. Esta misión, aunque dirigida siempre por principios y orientaciones jerárquicas, es propia de cada cristiano en cuanto es, al mismo tiempo, hijo de la Iglesia e hijo del mundo. Hablar de autenticidad cristiana hoy es revalorizar el concepto de la misión personal de los cristianos y de la vida de gracia a que todos estamos llamados, y es poner este concepto en la base de la nueva cristiandad, de la misma forma que en la base de otras se ponía la concordancia entre la legislación civil y la canónica. Lo que antes fue concordancia jurídica hoy debe ser concordancia vital; pero para esto no hay por qué confundir el plano histórico, sobre el cual se realizó antes el encuentro entre la ley humana y la ley eclesiástica y sobre el cual se realiza también hoy el encuentro entre la vida del mundo y la vida de la Iglesia, con el plano dogmático: éste es un valor permanente e inalterable que significa, no el encuentro entre dos contingencias, sino el encuentro de Dios con los hombres. «En vano se distingue una Iglesia jurídica de la Iglesia de la caridad. No es así, sino que esa Iglesia, que ha sido fundada jurídicamente, con el Pontífice como cabeza, es la misma Iglesia de Cristo, la Iglesia de la caridad y de la familia universal de los cristianos». Estas palabras de Pío XII, recordadas no hace 40 Cf. const. Lumengentiumc.y. BAC, p.38ss. 83 84 La nueva cristiandad mucho por Pablo VI a los prelados de la Rota Romana 41, esclarecen toda sombra de posible antagonismo dogmático entre la ley y la vida e ilustran el sentido exclusivamente histórico que se intenta dar a las afirmaciones hasta aquí hechas. Gran parte del esfuerzo del Concilio ha consistido en clarificar este hecho, y por eso se ha orientado en la búsqueda de lo que es genuino y vital, prefiriéndolo—como más conforme a la verdad y también a los tiempos, cuyos signos han sido escrutados ávidamente por los Padres sinodales—a cuanto es sólo accidental o consuetudinario. «El Concilio ha querido ser un retorno a las fuentes, una restauración de formas originales de culto, de pensamiento, de acción; un empeño de preferir, como dijo el Señor, el mandatum Dei a la costumbre introducida en el curso de los tiempos»: así ha glosado el Papa ante la Curia Romana 4 2 el significado del gran acontecimiento. ¿No se percibe claramente en sus palabras la invitación a revalorizar lo vital frente a lo normativo? Que sea sobre la vida y no sobre la ley donde hoy hayamos de poner preferentemente el acento de nuestros esfuerzos lo demuestran estas palabras del Concilio: «A los laicos—es decir, al hombre cristiano antes que a la ley cristiana—pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Viven en el siglo... Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando, ante todo, con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales, a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y Redentor» 43 . Hemos de comprender los cristianos que «somos una inyección intravenosa puesta en el torrente circulatorio de la sociedad» 44. •»! PABLO VI, 25-1-1966 PABLO VI, 23-4-1966. 42 43 44 Const. Lumen gentium n.31: BAC, p.64-65. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 19-3-1934). Autenticidad 85 Es decir, surge un nuevo concepto apostólico: el testimonio, palabra de la cual alguien ha abusado sin comprenderla. Frente al concepto apostólico de la política se eleva ahora el concepto apostólico de la vida. La razón es elemental: la fe, la esperanza y la caridad—el Evangelio—es un triple germen que, por necesidad vital, tiende a germinar en el hombre y, mediante él, en la sociedad, la cual—a su vez—puede derramar sobre el hombre los frutos de ese triple germen crecidos en su campo. Hombre y sociedad se influencian y determinan mutuamente: es el hombre el que hace la sociedad, pero también es ésta la que hace al hombre. Mas la atmósfera, el clima en que esta mutua influencia se realiza, la da siempre el hombre con su libertad, que puede poner—a través de procesos más o menos complicados o violentos de tipo social o cultural—cortapisas a la sociedad, mucho más fuertes y estables que las puestas por la sociedad al hombre. Es más: el progreso humano consiste precisamente en el descubrimiento sucesivo de nuevas fronteras para el reino del hombre como persona, con la consiguiente limitación del influjo de la sociedad sobre él. El progreso consiste en que el hombre se enriquece de derechos, ensanchando los horizontes de su responsabilidad, mientras la sociedad adquiere cada día mayor carácter subsidiario: lo que antes, en nombre de un hombre desconocedor aún de sus posibilidades, venía hecho por la sociedad, ahora es realizado por ese hombre, consciente de sus valores. Así se explica el hecho de que mientras antes quienes trataban de influenciar al hombre para salvarlo, adoctrinarlo, formarlo o utilizarlo instrumentalizaban todos los valores sociales a su alcance, hoy hayan de dirigirse directamente al hombre. No era sola la Iglesia la que instrumentalizaba lo jurídico-social para llevar al hombre su mensaje de salvación. Si ella lo hacía para redimirlo, a las fuerzas sociales—monarca, nobleza, poder, gremios—-echaban también mano el filósofo para adoctrinarlo, el artista para imponerle sus gustos, el político para utilizarlo. Al hombre se llegaba antes a través de la fuerza social y de quien la detentaba. Bastaría ir a cualquier biblioteca bien provista de antiguos libros y saborear las divertidas lucubraciones que los autores hacían para dedicar el fruto de sus trabajos a los papas, reyes o señores. El Quijote, para no ir más lejos, fue dedicado por Miguel de Cervaates al duque de Béjar—marqués de Gibraleón, conde 86 La nueva cristiandad de Benalcázar y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla Curiel y Burguillos—«como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no abaten al servicio y granjeria del vulgo». ¿Podemos reprochar al «Manco de Lepanto» haberse puesto bajo el patrocinio de un poderoso, sin cuya ayuda, a pesar de haber entrado en el 600, acaso el fruto de su ingenio no hubiese llegado la sazón cultural que para tantos millones de mentes ha supuesto? ¿Nos atreveríamos a condenar a Cervantes como pedisecuo del poder o de los poderosos? ¿Por qué entonces maravillarnos de que la Iglesia, llamada a vivir las actualidades más diversas, utilizase también el poder y su fuerza en aquella actualidad ? Nada tiene de extraño, por tanto, que mientras antes el poder jurídico de lo cristiano era elemento propicio para realizar la fecundación cristiana de la sociedad y para ayudar al hombre en la búsqueda del camino de salvación, sea ahora el elemento humano como tal el llamado a representar un papel de importancia determinante en las funciones apostólicas de la Iglesia. Con esto, hay que repetirlo, no es la Iglesia la que cambia, sino el escenario de la historia humana. La Iglesia se orienta hoy hacia el hombre porque el hombre es más hombre. No es oportunismo histórico el que orienta a la Iglesia en su cambio de método, sino un realismo histórico que es muy diverso, siendo como es el realismo la primera condición de un sano idealismo. Misión de la Iglesia es fecundar cristianamente la sociedad humana y no una sociedad abstracta—que no existe—, sino una sociedad concreta. En una sociedad cuya espina dorsal —gracias a un progreso que, quiérase o no, es también cristiano—es la persona, el método apostólico tiene que orientarse, con sensibilidad de brújula eficiente, desde el núcleo del poder jurídico al núcleo del poder humano y personal. «Desarrollar un humanismo de la responsabilidad—ha dicho el car- denal Suenens—: ésta es, en sustancia, la misión de nuestro siglo. Misión espiritual y ética, de la cual ninguno, y tanto menos la Iglesia, tiene el derecho de substraerse» 45 . Es más: una misión en la que la Iglesia tiene la obligación de comprome45 CARD. C. I. SUENENS, Conferencia en la Unesco, 21-4-1966: L'Oss. Rom. 11-5-1966. Comunidad 87 terse al ser ella la depositaría de la fórmula del humanismo genuino. Hoy «se hace necesario un fermento, una levadura que divinice a los hombres y, al hacerlos divinos, los haga al al mismo tiempo verdaderamente humanos» 46 . Comunidad La superior valoración de lo auténticamente vital sobre lo jurídico conduce, en un paso más de nuestro análisis, al descubrimiento de una ulterior característica de la nueva cristiandad: el sentido comunitario. Y es que la comunidad constituye un valor complementario del concepto de vida humana, además de constituir una idea dogmática respecto a la Iglesia. El relieve que lo vital adquirirá frente a lo jurídico no puede sino llevar a un mayor interés hacia formas más complejas y perfectas de vida. La soledad y el aislamiento es el alto precio que muchas veces tiene el hombre que pagar en este proceso abierto hacia el progreso. Es como una especie de excavación en profundidad para la construcción de los cimientos de una nueva era humana. Las ideologías presentan este problema al favorecer el endiosamiento de la persona, el culto casi idolátrico del individuo y de la libertad personal, que llevan como de la mano a una exaltación del egoísmo. Es éste un dato que no podemos los cristianos limitarnos a constatar y deplorar, sino que hemos de someterlo a seria crítica. No basta con decir que el egoísmo que se respira es demoníaco, ni basta con condenar los individualismos que desembocan en los empantanados charcos del placer carnal y de la avaricia política o económica. Es preciso encontrarle a ese torrente del personalismo, tan propicio a despeñarse y a manchar la tierra que habitamos, un cauce humano y un sentido histórico. Porque también el mal aparente puede contribuir al bien, ya que puede ser un bien frustrado o incompleto, algo así como una flecha que no se clava en el blanco porque el impulso dado por el arquero es insuficiente. Semejante fenómeno es fácilmente observable en muchas realidades de nuestro tiempo que, bajo disfraz de interés colectivo, llegan a veces a esconder la idea de un patológico proteccionismo de intereses personalistas o de egoísmos de clase, índice elocuente es, por ejemplo, la insistencia en el empleo de J. ESCRIVA DE BALAGUER, Carta (Roma 9-1-1959). 88 La nueva cristiandad argumentos sociales por parte de los defensores del divorcio en ciertos países. Quienes patrocinan su legitimación hablan de necesidad social—evitar artificiales desmembramientos familiares, asegurar el futuro de los hijos naturales, reconocer legalmente situaciones y realidades que afectan a un determinado número de ciudadanos, etc.—, cuando en realidad lo que tratan de defender es el derecho de la persona, como individuo, a equivocarse o simplemente a cambiar de idea o de amor. Se cubre con capa de idealismo social lo que es pragmatismo individualista: en la algarabía de los raciocinios que se hacen en nombre del bien social se silencian hechos tan graves y comunitariamente deletéreos como son la delincuencia juvenil de los hijos de divorciados, la progresiva pérdida del respeto a la mujer, las motivaciones egoístas en las crisis familiares. Esa algarabía y ese silencio son un ejemplo de cómo la noble idea del personalismo ha degenerado en el virus del individualismo, capaz de inocularse hasta en los ideales comunitarios. ¿Quién, por otra parte, puede decir el peso de egoísmo que hay en muchos padres que hablan del control de la natalidad motivándolo en el incierto futuro de los hijos que habrían de venir al mundo ? ¿Son acaso los más pobres quienes defienden más el control ? El valor de lo personal, hoy tan acusado y que en el Evangelio tiene hondas raíces—«¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes el alma?»—, dentro de tantos beneficios como ha producido, ha revelado aspectos también perniciosos e incluso patológicos, como la alienación, la soledad, el aislamiento, la progresiva desvalorización de la amistad, fenómenos todos sintetizados en la fórmula de «masas solitarias». Incluso en la Iglesia como tal se experimentan las consecuencias de esta plusvaloración de lo individual: las crisis de la obediencia que se han planteado dentro de más de una familia religiosa y de más de una diócesis no son sino el eco de la exaltación de lo personal dentro de los claustros conventuales o de las comunidades sacerdotales y seglares. Los religiosos, presbíteros o fieles, influidos por fuerzas externas, no ven ya como antes en el juicio del superior o del obispo el aglutinante de la unidad social, sino «otra» unidad. Más que sujeto de obligaciones, cada cual se considera sujeto de derechos inalienables. La fuerza de la idea de libertad personal es tan fuerte que llega paradójicamente a convertirse en un determi- Comunidad 89 nismo, que es precisamente la negación de la libertad. El religioso—la persona religiosa en general—que no acepta la versión de la obediencia como una oblación del propio parecer olvida que la obediencia es, por definición, un ejercicio de libertad: libre adhesión a la voluntad de un superior. Sólo el hombre es sujeto de obediencia, porque sólo él es libre 47 . Tanto en el ambiente secular como en el religioso, el personalismo—que en sí es un índice del progreso—amenaza con no encontrar siempre el cauce debido. Se corre el riesgo de que la persona, en la euforia del descubrimiento de su valor ontológico y moral, sienta y caiga en la tentación de vivir de espaldas a los demás, viendo en ellos, más que hombres con iguales derechos e iguales obligaciones, unidades útiles o inútiles para sí. Este es un dato y no sólo una hipótesis, ya que observamos cómo muchas políticas, más que el desarrollo de la sociedad, tratan de conseguir sólo el desarrollo de la persona, mientras otras—cayendo en el extremo contrario—se preocupan tanto de lo social que anulan los inalienables derechos de la persona. El gran tormento de nuestra época es el de no haber llegado a encontrar una síntesis entre los valores de la persona y los valores de la sociedad: mientras el Occidente asiste al drama de la exacerbación del personalismo, el Oriente se debate en la tragedia esterilizante del colectivismo. Y lo triste es que seamos incapaces de encontrar el necesario punto de encuentro entre ambas fórmulas, cada una de las cuales contiene elementos válidos. De una parte, la persona avanza tanto que, al llegar al límite de sus experiencias en el ejercicio incontrolado de la libertad, encuentra unos inesperados límites psicológicos que la conducen al vacío y a la soledad: vacío de alma y soledad moral que hacen nacer en nuestra ciudad moderna clínicas psiquiátricas a ritmo creciente, como testimonia el caso de un barrio de Hollywood—laboratorio de nuestro tiempo—, en el cual existe un psiquíatra por cada 195 personas... Por otra parte, lo social llega al límite de imponer al hombre fronteras infranqueables que anulan toda posibilidad de exaltación personal: nacen así las condenas al «culto a la personalidad», y los muros de cemento, y los telones de acero, y los biombos de invisible y duro bambú. Tanto el Occidente como el Oriente luchan en torno al concepto de persona, lo que « Cf. SANTO TOMÁS, II-II a.i: BAC (1956), p.686. 90 La nueva cristiandad quiere decir que todas las ideologías encuentran las diversas parcelas culturales del mundo abonadas para el cultivo de este tema basilar. Ante esta situación, la Iglesia está llamada a decir su palabra y los cristianos estamos llamados a escucharla para traducirla en vida. Evitando los escollos del individualismo y del colectivismo, el concepto de comunidad se ofrece válidamente como esa palabra mágica que podría ser clave para la solución de los graves y universales problemas de nuestra hora. Ni soledad ni masa, sino comunidad: ésta podría ser la fórmula salvadora. Hacer que el hombre encuentre en los demás las exactas dimensiones de una acción realmente humana. «La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo. Porque, cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extienden poco a poco hasta el universo entero» 48. Es frecuente que el individualista—el alienado y el egoísta— se demuestre interesado por lo social y hasta se constituya en vocero de reformas más o menos radicales dentro del ámbito nacional o internacional, es decir, en el círculo de una comunidad de comunidades. Se da la paradoja de que quien trata de aislarse en su torre de marfil halle en lo genéricamente social, en el ideal puro, la evasión de la cárcel de su egoísmo. Pero ese mismo hombre, tan interesado y soñador de reformas, huye y vuelve las espaldas a sus ideales cuando tales reformas se plantean en nivel familiar o comunitario: en la casa, en el ambiente laboral, en el círculo de sus intereses personales, es decir, en el círculo de la simple comunidad. Se diría que existe una zona oscura en la psicología colectiva de nuestro tiempo: mientras todo—propaganda, comercio, política y hasta cultura—se orienta hacia la satisfacción de las exigencias individuales o generales, se relegan a un segundo plano las necesidades de la comunidad como tal, olvidando que ella—por ser zona intermedia entre el hombre y la sociedad—es la zona clave donde ha de verificarse toda reforma auténticamente humana. Los dos impulsos culturales de mayor influjo sobre la actualidad, tanto el que exalta la libertad 48 Const. Gaudiwn et spes n.31: BAC, p.249. Comunidad 91 personal como el que exalta las leyes progresivas del desarrollo social, dejan de considerar esos «grupos particulares» de que habla el Concilio, y que en el arco de los intereses del hombre representan la zona de unión entre el individuo y la sociedad. Un vacío de nuestro tiempo es, concretamente, el haber olvidado que al prójimo—objeto segundo del amor cristiano—lo encontramos localizado, no en la abstracción de la sociedad humana, sino en la concreta realidad de la comunidad, ya que es tal porque nos está cerca. Es fácil querer una cosa para sí mismo o para todos, pero es más arduo quererla para éste y para aquél, a quienes vemos con ojos quizá de antipatía instintiva o de recelo. El individualista y el colectivista coinciden en su impotencia como coinciden en su idealismo: en su programa falta siempre el concepto cristiano de prójimo, eslabón necesario si se quiere mantener unida la cadena que ha de unir al hombre con la sociedad. Y, faltando este importante concepto, falta lógicamente el otro—el de comunidad—, que constituye el ambiente natural en que normalmente encontramos a nuestro prójimo. Sin prójimo y sin comunidad, el individuo se esteriliza y la sociedad se hace invertebrada. Y es por una elemental razón: el hombre está orientado por naturaleza al prójimo, y la sociedad es la resultante natural de las comunidades. Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo y un alma, con unos sentidos y con unos sentimientos que reaccionan a base de pronombres y adjetivos demostrativos. Nosotros vemos este hombre, aquella flor, esa golondrina. Tocamos este pincho, percibimos el eco de aquel grito, lloramos por la muerte de este amigo y sonreímos por la caricia de aquel niño. El alma se nos parte por la despedida de aquella persona, y su recuerdo nace al pasar por esta estación de ferrocarril o por ese aeropuerto. Sentidos y sentimientos reaccionan así: al contacto de lo que nos rodea. Dar el salto desde este círculo de cosas a círculos sociales más externos y periféricos puede ser válido sólo en la medida en que llevemos con nosotros la experiencia de tales cosas. Se es hombre en la medida que uno realiza su completa personalidad. Sin ella, la edificación de nuestra sociedad es ilusoria, producto de un sueño, ensayo de laboratorio. La realidad es vana cuando no es demostrable de algún modo. Por eso, las realidades que pretenden ofrecer el personalismo y el colectivismo, al saltarse lo comunitario, son vanas: 92 La nueva cristiandad olvidan ambas el uso de los demostrativos. Si los personalistas, en cambio, llenaran el foso de lo comunitario, se encontrarían con que ya no eran estériles. Y otro tanto les sucedería a los colectivistas si tuvieran la sensibilidad de darse cuenta de que, en el fondo, la sociedad no es sino una comunidad de comunidades y que éstas son el resultado de concretos intereses, afectos, sentimientos y amores humanos, es decir, personales. La comunidad—elemento equidistante e intermedio entre la persona y la masa—es el banco de prueba de los ideales. Si en ella no son capaces de hacerse fecundos, son ideales inadecuados para la construcción de una sociedad auténticamente humana. «Viene bien recordar—advierte con buen humor Mons. Escrivá de Balaguer—la historia de aquel personaje imaginado por un escritor francés, que pretendía cazar leones en los pasillos de su casa, y, naturalmente, no los encontraba. Nuestra vida es común y corriente; pretender servir al Señor en cosas grandes sería como intentar ir a la caza de leones en los pasillos. Igual que el cazador del cuento, acabaríamos con las manos vacías»49. En nuestra casa y en sus pasillos, y en los lugares donde trabajamos o por donde pasamos, los ideales hemos de saber realizarlos, por así decir, en tono menor, en tono comunitario. La mayor y más fecunda reforma social y eclesial la realizaremos, por tanto, en la medida en que seamos capaces de convertir los ideales absolutos del personalismo y de la socialización en ideales concretos. Y, para esto, la nueva generación de cristianos debería distinguirse por el deseo eficaz de eliminar del lenguaje humano el sofisma de las generalizaciones, con las cuales y bajo las cuales se camuflan la inacción y la pereza o, lo que es igual, el egoísmo y el inmovilismo. El cristiano deberá ser ejemplo, no de amor a los hombres, sino de amor al hombre, a ese hombre que vive en tangencial contacto con él y es célula de un mismo y concreto cuerpo social. Dicho en otros términos: nuestra personal e individual acción cristianizadora tiene que dirigirse directamente a quienes están con nosotros, a los de nuestra comunidad: a nuestros compañeros de trabajo o de clase, de angustia o de alegría, de sangre o de amistad. Escudarse en preocupaciones de mayor amplitud social, olvidando las obligaciones concretas que nos ofrece la vida 49 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid 24-3-1930.) Comunidad 93 cuotidiana dentro del marco de la comunidad que integramos, sería construir entre nuestro idealismo, que quiere preocuparse de todos, y nuestro egoísmo, que nos incita al narcisismo en la perfección de nuestro yo, un puente bajo el cual se escape y se pierda, infecundo y devastador, el torrente de lo humano. En realidad, lo que debiéramos hacer es edificar con nuestras vidas cristianas un dique de caridad entre las montañas de nuestro individualismo y de nuestro idealismo social. Sólo así, acogiendo en el remanso de un amor cristiano, concreto y eficiente, las aguas del inmenso potencial humano que cada comunidad encierra, podremos hacer fecunda nuestra fe en el campo de la sociedad de los hombres. Sólo así podremos contribuir a una auténtica reforma social, socializando el individualismo y dando calor humano y personal a la socialización. El talón de Aquiles de las revoluciones modernas ha sido el olvido de ese valor intermedio que es la comunidad. Ninguna de ellas ha conseguido plenamente su objetivo, abortando todas ellas en una profanación de la libertad humana. Preocupándose del valor de la persona o del valor de la sociedad, olvidaron la espina dorsal de toda auténtica reforma. La revolución del 1789 creó las solitarias torres de marfil del personalismo, y la revolución del 1917 creó las masas impersonales. La primera endiosó la libertad individual, y la segunda la ha crucificado. Ninguna de las dos ha sido capaz de crear un ambiente adecuado a la libertad humana. La destrucción de toda ley moral se ha revelado tan absurda como su sustitución por la ley económica. Y es que el hombre ni es Dios para regirse a sí mismo ni es esclavo para dejarse regir como una fuerza anónima. El hombre es persona y, como tal, social. El ideal absoluto le es tan ajeno como la absoluta carencia de un ideal. El hombre no es una entidad abstracta, sino concreta y rodeada de otras entidades igualmente concretas. El idealismo humano ha de ser, por eso, concreto como su vida, y la realización de tal idealismo exige un clima concreto para ser normal, ya que buscar climas imponderables—de dimensiones anormales o superhumanas, como son la sociedad genérica o la perfección absoluta de lo humano—hace que el ideal se atrofie y aborte en obras mezquinas e inacabadas. La obra humana, aunque en la tierra haya de orientarse hacia el bien de la humanidad como fin último, fuera de casos excepcionales, ha de 94 La nueva cristiandad contar con un fin próximo mucho más concreto y limitado que aquél: su límite inmediato será la comunidad, como el límite inmediato de ésta serán las demás comunidades que componen la sociedad. No hay acción social que antes no haya sido comunitaria, ni acción comunitaria que no encuentre sus raíces en la persona. El ideal es algo que, naciendo del alma del hombre, atraviesa la tierra de la comunidad para añorar luego, lleno de vigor y lozanía, en la sociedad. Los ideales que no tienen tales raíces, jamás se hacen realidad y conquista de progreso real. San Juan Crisóstomo da un curioso consejo: a quienes, llevados de generoso idealismo, quieren ser dechados de santidad, él los invita a «dividir en partes la virtud», receta que no significa otra cosa sino el ejercicio doméstico o comunitario de la misma. El programa de una ejemplar vida cristiana «podemos ejercitarlo en nuestra propia casa: con los amigos, con la mujer y con los hijos... Si en tu casa no insultas a tu mujer, ni a tu esclavo, ni a ningún otro, lograrás no insultar a nadie en absoluto» 50 . Una gran obra—tanto para la Iglesia como para la humanidad—sería la de educar al cristiano y al hombre para la concretización comunitaria de sus ideales. Es preciso sacar al hombre del olimpo artificial del idealismo puro para hacerle vivir el ideal concreto. Ir haciendo que del lenguaje de la presente generación se vayan eliminando los tabús de tantas imprecisas palabras como pueblo, hambre, caridad, sociedad, y hacer que se concreten en este pueblo, en esta hambre, en esta caridad, en esta porción de la Iglesia o de la sociedad. A cada ideal es preciso darle un cuerpo, y ese cuerpo lo hallamos, forzosamente, dentro de las fronteras de la comunidad: en ella encontramos nuestro pueblo, un hambre concreta que saciar, un trabajo determinado que compartir, una alegría precisa y un preciso dolor que dividir. ¿Significa esto una atrofia del idealismo cristiano, una reducción de los límites universales de la caridad? ¿Significa acortar las alas a la generosidad? A primera vista, así podría parecer. Pero no es otra cosa 50 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo u , S : BAC (1955), p.2IÓ-2I7- Comunidad que hacer realismo el idealismo—hacer real la idea—y hacer la generosidad acción—hacer el espíritu obra—lo que estamos proponiendo. Hay que dar cauce al torrente de lo cristiano y hay que liberar a los hombres de esa lucha prometeica con los ideales puros, que le encadenan en una permanente nostalgia y desatan en el alma el tormento de lo imposible. A quien sospeche que la revalorización de lo comunitario como elemento de reforma va a redundar en menoscabo de los idealismos universales, cabría preguntarle sobre el modo en que se inició la historia de la Iglesia. ¿No fue acaso con la expansión de las comunidades? Fueron los grupos, las iglesias, los ágapes, los que fermentaron, penetrando toda la masa de la sociedad. El ideal cristiano llegó a los últimos extremos del Imperio romano, de la sociedad civilizada de entonces, gracias a la profunda vivencia cristiana de cada creyente en el seno de las propias comunidades. Los «discursos a la sociedad», como el de Pedro el día de Pentecostés o de Pablo en el Areópago de Atenas, se cuentan con los dedos de la mano en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Pablo nos dan muchos más ejemplos de discursos de hombre a hombre que de discursos a la masa. Es frecuente verlos explicar el mensaje evangélico en el seno de las familias o bajo las arcadas de las sinagogas. La comunidad natural—familia—o la comunidad legal—sinagoga—son el ambiente normal de su predicación. La comunidad es, además, el surco natural de la vida cristiana: así lo demuestra la lista de los consejos que los diversos apóstoles dan a los fieles a quienes escriben. Ellos—los enviados a dar el más autorizado testimonio de la verdad—tienen siempre ante sí a unos hombres concretos y no a unos hombres descarnados o desencarnados. Por eso, el valor de sus consejos tiene tanta actualidad siempre: porque también nosotros, por fuerza, hemos de estar en carne y hueso formando una comunidad concreta. Nuestra misión es llevar a esa comunidad el fuego y el calor de Cristo: «Somos como una brasa encendida: dondequiera que se la deje no se apaga...; si no se apaga, tiene que quemar o, por lo menos, elevar la temperatura de lo que está a su alrededor» 51 . San Pedro habla a siervos y señores, a marido y mujer, de unos y de otros que viven en el mismo ambiente, de servicio si J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid 8-12-1941). i 95 96 La nueva cristiandad sacerdotal al rebaño específicamente confiado (cf. i Pe 2,i3ss). San Pablo, con mayor abundancia, se prodiga en sugerencias a la misma clase de personas, todas ellas bien determinadas (cf. i Tes 4,i2ss; 2 Tes 3,iss), aconsejando hacer el bien a todos, «pero especialmente a los hermanos en la fe» (cf. Gal 66, 10), y exigiendo como cualidad del obispo la prueba de sus capacidades de gobierno doméstico; «pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la Iglesia de Dios?» (1 Tim 3,5). San Juan invita igualmente a la práctica de un cristianismo comunitario, encarnado en un lugar y en un tiempo concretos, hasta el punto de que su tema, sobre el que construye todas las modalidades de una melodía exquisita, es el de la fraternidad. Pero no habla de hermanos genéricos o invisibles, no habla de humanidad, sino de hombres. De hombres que se ven con los ojos, que tenemos delante y detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. «No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad... Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios, a quien no ve» (1 Jn 3,18 y 4,20). La visibilidad exigida por San Juan es una acuciante invitación al realismo cristiano, a ese realismo que en la comunidad—colmena donde vivimos y trabajamos—encuentra el objeto próximo para una actuación precisa. Los primeros cristianos fueron más fermento que masa: tenían mayor fuerza los hechos de sus vidas que los discursos que pronunciaban. El interés que les acuciaba se imantaba hacia los que les rodeaban en la familia, en el trabajo, en la vida pública. Se diría que el cristianismo, más que librar una guerra para introducirse en la sociedad, libró guerrillas: ganó el terreno santificando hombres, hogares, ambientes, como en una sucesión de círculos concéntricos. El idealismo de los primeros cristianos—«id al mundo universo y predicad el Evangelio a toda criatura»—era un idealismo realista, que comenzaba el trabajo apostólico, no en el finis terrae, sino en la tierra misma que pisaban. Sabían que, para llegar a los últimos extremos de la tierra, habían de recorrerla toda palmo a palmo y que, para anunciar el Evangelio a la humanidad, habían de anunciarlo antes de hombre a hombre, de comunidad a comunidad. El apostolado se orientaba siempre desde la base al vértice, desde el centro a la circunferencia y Comunidad 97 desde las circunferencias interiores a las exteriores: del hombre a la comunidad y de la comunidad a la sociedad. Sólo cuando, después de mucho esfuerzo y tensión apostólica, se realiza la que hemos llamado cristiandad románicomedieval y, con ella, la unidad de los pueblos europeos en la fe, el ideal se hace idealismo. Lo que era impulso continuo y generoso de la base cede, quizá por un cansancio de siglos en lucha, a un nuevo impulso, más fácil e intermitente, del vértice. El apostolado, de personal, se hace oficial, y de vital se hace jurídico. La visión cristiana del mundo, que antes tenía en primer término al hombre y a la comunidad y en último al mundo y a la sociedad, cambia de perspectiva: aparecen, en la nueva posición social en que la Iglesia se coloca entonces, en primer plano el mundo y la sociedad—limitada evidentemente a Europa—, y en último la comunidad y el hombre. Pero, una vez pasada aquella experiencia histórica, la persistencia de semejante visión se convierte en espejismo. Ante una diversa realidad se sigue viendo—como en un encanto—el antiguo paisaje, y nace así el idealismo, como corrupción del ideal. Pasada aquella contingencia, se sigue pensando en conquistar, primero, a la sociedad, y después, al hombre. Y esto no sólo por parte de la Iglesia, sino también por parte de la misma sociedad civil, en la que nace el colectivismo como respuesta al liberalismo. Surge así la moderna lucha en el seno de la sociedad humana y también en el seno de la Iglesia: en la sociedad, los hombres discuten sobre la posibilidad de organizar la vida con criterios que den prevalencia a lo colectivo o a lo individual; mientras en la Iglesia se discute sobre si el apostolado ha de ser vertical o basilar, con lo cual nacen los integrismos de derecha y de izquierda llamados conservadurismo y progresismo. En la sociedad no menos que en la Iglesia, ambas tendencias se enfrentan, olvidando siempre la zona vital de lo comunitario. Una matización se impone. Pudo ser válido que la Iglesia, una vez conseguido el vértice de la pirámide social, mirase hacia abajo y, con la experiencia de su arduo caminar hacia la cima, tratase de invertir los términos de su acción apostólica sobre el mundo. Pudo ser justo, y lo fue, porque era una necesidad impuesta por la configuración de la sociedad románica. La nueva cristiandad i La nueva cristiandad Libertad Pero, superada tal configuración, esa visión se hace idealismo, y aquella necesidad se hace tentación insidiosa hoy. Podía ser lógica la idea de la cristianización vertical de la sociedad en u n m u n d o unitario, como era el de la cristiandad de entonces: la Iglesia acababa de conseguir una meta religiosa—la unidad en la fe de los hombres de Europa—y con ella había revelado una potencia superior a la demostrada por el mismo Imperio romano en el campo político. La Iglesia había llegado a conseguir una homogeneidad religiosa entre los pueblos romanizados, que contrastaba con la heterogeneidad política, cultural y racial de los mismos. Era natural, por tanto, que aflorase e incluso se consolidase, durante la permanencia de tales condiciones, la idea de lo que podríamos llamar una planificación religiosa, cosa posible cuando se trataba de organizar la vida de una sociedad toda ella cristiana. Y, en esa acción capilar, el núcleo más importante, como en todo organismo vertebrado, es el intermedio: la comunidad, a través de la cual el individualismo se vence haciéndose fecundo y el colectivismo se supera siendo vida para la persona. Por eso, en esta hora, mientras nos debatimos entre la anarquía individualista y la opresión colectivista, la nueva cristiandad puede ofrecer la síntesis entre uno y otro extremismo ideológico haciendo, a través de la revalorización de la comunidad, tanto humana—familia, ambiente laboral, círculos sociales—como cristiana—parroquia, diócesis, órdenes e instituciones religiosas—, el campo natural para la edificación de una nueva sociedad cristiana. El problema se plantea con la ruptura protestante. Después de ella, mantenerse en aquel idealismo planificador y su consiguiente sistema de apostolado jurídico-vertical es ya una tentación que, de caer en ella, puede ser negativa. Cuando las leyes se han hecho laicas, cuando la autoridad no es tanto resultado de un poder cuanto de un mandato, cuando la sociedad se estructura de abajo hacia arriba, aquel idealismo tiene que volver a hacerse ideal: lo impone esa ley, tan realística, de que lo mejor es enemigo ele lo bueno. N o es el ideal absoluto—lo mejor—lo que los cristianos tenemos que realizar, aunque a él hayamos de aspirar, sino el ideal concreto—lo bueno—el que tenemos que conseguir. N o es, por consiguiente, la conquista desde arriba la que ahora hemos de pretender cuando nos colocamos ante la sociedad humana de nuestro tiempo, sino su conquista desde abajo, siguiendo ese camino, menos brillante quizá, pero más eficaz hoy, que parte de la persona y penetra en la comunidad—natural o adquirida—para adentrarse, finalmente, en la sociedad. Es, en una palabra, necesaria una acción capilar cristiana mucho más que una acción vertical: por algo el Concilio, al tratar del apostolado de los seglares, pone en primer término la acción comunitaria, afirmando que «su obra dentro de las comunidades de la Iglesia es tan necesaria, que sin ella el mismo apostolado de los pastores muchas veces no puede conseguir su efecto» 52 . Este volver a poner en primer plano los valores personales y comunitarios lleva consigo una nueva perspectiva de la libertad. Si el cristiano en la Iglesia—como el h o m b r e en la sociedad—pasa de una posición pasiva y receptora a una posición activa y propulsora, es evidente que los problemas de este cambio son problemas de libertad o, lo que es igual, problemas de interioridad. U n a mayor exigencia de libertad lleva consigo una mayor exigencia de riqueza interior, ya que u n hombre libre carente de riqueza interior viene a ser como un saco vacío, incapaz de sostenerse en pie y de formar, con los demás miembros de su comunidad, una sociedad firme y, en nuestro caso, una sociedad realmente cristiana. ¿Mas cuál es y cómo es esta libertad? Partiendo de ia premisa que acabamos de enunciar, según la cual la libertad es u n concepto esencialmente unido al de plenitud humana, tiene que ser una libertad que no sea sinónimo de antojo, de capricho, de confusión. N o hay libertad en el caos, como no hay libertad en las ciudades modernas durante las horas confusas que llamamos «de punta», en las cuales el individualismo egoísta de quien pretende usar su libertad para llegar primero a su destino lleva tantas veces a la paralización total del tráfico. La libertad—incluso en esta tangente material—es siempre orden, y el orden es siempre idea. La libertad que los cristianos precisan para la edificación de la nueva cristiandad es, ante todo, una libertad in- 98 52 Decr. Apostolicam actuositatem n.io: BAC, p.518. 99 Libertad 100 La nueva cristiandad terior—la que procede de la conciencia nueva del hombre cristiano—, que ha de impulsarle a tomar sobre sí la responsabilidad personal de esa labor apostólica, antes exclusiva de quienes eran llamados al apostolado sólo por motivos de oficio, de misión o de mandato jerárquicos. La libertad apostólica que se le exige al cristiano actual es la de una entrega generosa, la de una aportación libre y connatural a la extensión del reinado de Cristo. Esto quiere decir que la nueva cristiandad se enriquecerá, cada día en mayor medida, de apóstoles que libremente aceptan el llevar hasta las últimas consecuencias sociales el hecho de estar bautizados. El sacerdocio, elemento esencial en la constitución de la Iglesia, no necesitará usar en su ministerio de unos fieles excluyendo a otros, sino que ha de encontrar a todos dispuestos en más amplia medida a las labores apostólicas. La Iglesia se enriquecerá con la aportación de la nueva savia ascendente desde todos los ángulos del pueblo de Dios. La libertad de los hijos de Dios, adultos en la conciencia de sus responsabilidades como tales, en lugar de poner cortapisas a la acción de la Iglesia, habrá de hacerla más expedita y ligera, más penetrante y fecunda, más amplia y benéfica, Justo es reconocer que en el epílogo de la pasada cristiandad—hoy estamos todavía en él—se ha visto generalizada la figura del cristiano indolente, egocéntrico, ajeno al apostolado. Ha sido frecuente el cristiano ambivalente: por la mañana a misa y por la tarde al pecado. En una sociedad eclesial fuertemente oficializada, el cristianismo ha vivido a veces una dicotomía esterilizante. El cristiano, a fuerza de ver oficializado el apostolado—grupos de acción, separados unos de otros y todos ellos segregados, a su vez, del resto de los fieles—, ha terminado por creerlo una categoría reservada a los mejores: si no era miembro de la Acción Católica o de otra asociación similar vinculada por especiales lazos a la parroquia o a determinadas congregaciones, se consideraba exento de particulares obligaciones apostólicas. «Que den ejemplo los curas», «que den ejemplo ellos», es frase muchas veces oída. Se había llegado a crear en la Iglesia una división entre cristianos de primera y de segunda categoría, con obligaciones diversas y hasta diversas concepciones de la vida. Cristianos apostólicos frente a cristianos sacramentales. Católicos oficiales frente a Libertad 101 católicos nominales. Católicos responsables y en movimiento frente a católicos libres de responsabilidades e inmóviles. Esta situación, prolongada durante siglos, mientras ha provocado, por una parte, la oficialización y el exclusivismo en el apostolado, por otra ha atrofiado el sentido de responsabilidad y la libertad personal de los cristianos. Se había llegado como a poner sordina al grito «Ten conciencia, cristiano, de tu dignidad»; con lo cual el cristiano había terminado por creerse tal sólo cuando estaba en las iglesias y en las sacristías. Únicamente los católicos oficiales eran cristianos también en la calle. Los demás, saliendo del templo a la vida, dejaban en aquél la fe, como si fuera un tesoro intocable, cuando en realidad debe ser fermento que fecunde la masa informe de la vida. Nada de extraño, por tanto, que el Concilio—en el cual me atrevo a decir que se concreta la frontera histórica entre la antigua y la nueva cristiandad—haya tratado de despertar la responsabilidad de los seglares dando nuevas dimensiones y nuevos horizontes a su libertad. La Iglesia no quiere que el cristiano espere a que se le llame o se le invite oficialmente para llevar a cabo una misión apostólica; la llamada se le hizo y la misión se le confió el día del bautismo. «Los seglares congregados en el pueblo de Dios y constituidos en un solo cuerpo de Cristo bajo una sola Cabeza, cualesquiera que sean, están llamados, a fuer de miembros vivos, a procurar el crecimiento de la Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas, recibidas por beneficio del Creador y gracia del Redentor. El apostolado de los seglares es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llamados por el mismo Señor en razón del bautismo y de la confirmación» 53. La conciencia de esta realidad tiene que esclarecerse día a día, creando un clima de libertad responsable en la acción apostólica, la cual—al ser patrimonio de todos los cristianos— no puede ya encerrarse en los estrechos límites de los apostolados dirigidos o planificados. Estos, aunque no estén llamados a desaparecer, sí que están llamados a dejar de ser los únicos y exclusivos. Junto a la acción oficial de la Iglesia habrá de realizarse la acción personal de los cristianos. Antes no existía 53 Const. Lumen gentium n.33: BAC, p.67. 102 La nueva cristiandad otro apostolado que el oficial; ahora debe incrementarse, paralelo a él, el apostolado personal. La razón de esta distinción entre el antes • y el ahora es siempre la misma: en u n estadio histórico en que la persona asume valores determinantes, la persona del cristiano también está llamada a asumirlos con mayor empeño. ¿Quiere decir esto que toda la acción de la Iglesia deba dejarse al libre albedrío de los creyentes y que la nueva cristiandad haya de ser la versión apostólica del libre examen? ¿Quiere decir que se ha de sacrificar la unidad a la multiplicidad? ¿Quiere decir que se reducen los márgenes de la acción jerárquica mientras se ensanchan las posibilidades de la acción personal de los cristianos? ¿Se pone en entredicho el concepto de autoridad? Todos estos interrogantes son legítimos y obligados en una disquisición como la presente, no sólo por imperativo lógico, sino también por imperativo histórico, ya que son muchas las ocasiones en que, con palabras y obras, se trata de dar respuesta, con frecuencia equivocada, a la amplia problemática que ellos plantean. Por eso se impone, ante todo, una elemental distinción antes de lanzarse a los nuevos horizontes de la libertad responsable. Y es la que existe entre cristiano e Iglesia, entre miembro y cuerpo, entre persona y comunidad. Se trata de una distinción fundamental, reivindicada una vez más por el Concilio, precisamente en el solemne momento en que, con indiscutible autoridad, se le reconoce al fiel cristiano mayor libertad y espacio para su personal obra evangelizadora: «Los sagrados pastores, por su parte, reconozcan y promuevan la dignidad y responsabilidad de los seglares en la Iglesia. Hagan gustosamente uso de sus prudentes consejos; encárguenles, con confianza, tareas e n servicio de la Iglesia, y déjenles libertad y espacio para actuar, e incluso denles ánimo para que ellos, espontáneamente, asuman tareas propias... Y reconozcan ampliamente los pastores la justa libertad que a todos compete dentro de la sociedad temporal» 54 . Estas palabras, en las cuales se contiene una de las doctrinas más revolucionarias del Concilio y que son m u c h o más trascendentales que tantas pretendidas reformas de las que al 54 Const. Lumen gentium n.37: BAC, p.75. Libertad 103 amparo del Concilio se ensayan, constituyen una afirmación de jerarquismo al mismo tiempo que una afirmación de los derechos del cristiano. El hecho de que los pastores de la Iglesia de Dios sean invitados a promover esa responsable libertad y a encargar a los fieles determinadas tareas confirma una autoridad cuyo ejercicio podrá ser quizá más arduo ahora, pero cuyo valor no es materia de discusión. Y es que la libertad del creyente no puede nunca poner en peligro la libertad de la Iglesia. Sería como si la libertad móvil de la mano, al aferrarse tozudamente a una de esas argollas de los viejos palacios, impidiese al cuerpo todo el libre caminar. La mano puede, sí, moverse mientras camina el cuerpo, pero es justo que encuentre un límite a su acción: frente al viejo esquema según el cual los cristianos—pies y manos de la Iglesia—no debían moverse sino al impulso concreto de una misión oficial, el nuevo esquema no puede reconocer una omnímoda libertad apostólica. Frente al antiguo principio de la rigidez apostólica no puede elevarse el principio de la anarquía apostólica, sino el de la armonía apostólica. Porque no se trata de buscar un principio contrario, sino simplemente diverso. Mal método sería el de querer hacer ahora todo al revés. ¿Han pensado los reformadores fáciles que el revés no es sino el equivalente interior del envés, como lo cóncavo lo es de lo convexo? El orden es, por eso, algo tan contrario de la rigidez dictatorial como de la anarquía revolucionaria. Y es u n orden nuevo—como orden fue la anterior experiencia de la Iglesia— lo que ahora buscamos, con la clara conciencia de que la libertad es una virtud, cuyo exceso o defecto es pecaminoso. Ahora como antes, la doctrina de la Iglesia sigue distinguiendo entre libertad y autonomía, y precisamente por esto el Concilio, aunque reconoce libres a los cristianos, no los reconoce autónomos en sus funciones apostólicas. «¿Y sobre la obediencia?», se pregunta Pablo VI ante los cuaresmeros de Roma. Y contesta: «También sobre este tema, ¡cuánta inquietud, cuánta crítica, cuánto desasosiego! Y, con todo, la respuesta es siempre la misma: la autoridad en la Iglesia ha sido querida por Cristo. Quien piense que se deba instaurar una total revisión de la disciplina eclesiástica... no está en el buen camino. Ese tal ofende a la Iglesia, desintegrando su tejido espiritual y social, y se ofende a sí mismo, pri- 104 La nueva cristiandad vándose del mérito de u n a docilidad espontánea, filial y viril...» 5 5 . Seguimos siendo libres sin ser autónomos. Sencillamente, seguimos siendo parte de u n todo: no somos como esos pies y esas manos de cera o escayola q u e se v e n colgados, como exvotos, en los muros de ciertos santuarios, y q u e dan la impresión macabra de haber sido cortados d e su sitio. Somos pies y manos de u n cuerpo vivo y sano, que nos impone el libre juego con todos los demás miembros. Somos los pies, las manos—y también los tendones, los músculos, la osatura, los nervios—de u n cuerpo que, a u n q u e místico, es real y tiene u n a cabeza real y u n corazón real. D e u n cuerpo q u e vive en u n ambiente concreto y camina p o r unos caminos concretos, llenos de imprevistos y d e curvas, cuyo curso ha de ser guiado más por la cabeza q u e los pies. Aquélla manda y éstos obedecen. Es la cabeza la q u e indica la hora del reposar y la hora del andar. L a cabeza piensa y los miembros ejecutan. Pero u n a y otra realizan sus funciones con idéntica libertad... y con idéntica alegría d e peregrinos. José María Cabodevilla ha encontrado una fórmula q u e merecería ser acuñada y puesta en circulación al hablar de autoridad y obediencia, de unidad y de libertad. El llama a este binomio caridad vertebrada56 y muestra cómo sus dos elementos están arraigados en u n mismo amor. En rigor ambas realidades están llamadas a estar amorosamente unidas en la vida cristiana. Cada cristiano es una especie de número quebrado ambulante: «Tenemos u n p e queño común denominador—que no es opinión, sino creencia—, q u e es la unidad, y después u n numerador diversísimo: cada uno tiene su personalidad, su modo de ser, su trabajo, su opción libre personal en las cosas temporales» 5 7 . Dramatiza las relaciones entre la autoridad y la obediencia quien desconoce sin precisión cuál es su denominador y su numerador; quien trata de poner el segundo en lugar del primero, a éste en el puesto de aquél. N o entiende la libertad ni la autoridad quien pretende convertir en absoluto universal su propio parecer, ni tampoco quien imagina q u e el servicio del q u e manda deba orientarse, no sólo por las necesidades, 55 PABLO VI, A los cuaresmeros, 21-2-1966. 56 JOSÉ MARÍA CABODEVILLA, Carta de la caridad: BAG (1966), p.408. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 8-12-1941). 57 Libertad 105 sino también p o r los caprichos del q u e está sujeto a la obediencia. El drama comienza cuando de una parte se pretende sin adecuada justificación incluir en el denominador de todos cosas que pertenecen al numerador personal de cada cristiano, o cuando se intenta, con mejor o peor voluntad, imponer el numerador personal de alguien como denominador de los demás hijos de la Iglesia. «En las cosas de fe, q u e son el m í nimo denominador común, podemos hablar de nosotros; en todas las demás, en todo lo temporal y en todo lo teológico opinable—numerador inmenso y libérrimo—, ninguno puede decir nosotros: debéis d e c i r l o , tú, éi» 58 . La libertad ha d e ser entendida, pues, como responsabilidad personal. Supone edad adulta. Es u n dulce peso del cristiano con mayoría de edad. Indica, sobre todo, el deseo eficaz de iluminar lo q u e es propio del numerador personal con la luz q u e emana el común denominador de los cristianos: el faro—válido para todos—de la Revelación; la antorcha—para todos también válida—de la autoridad pontificia o episcopal. Bajo la luz de ese faro y de esa antorcha, como bajo la del sol, cada cual puede sembrar claveles, plantar magnolios o soñar en lotos. L o importante es q u e todo florezca para Dios. L o absurdo sería esconderse de su luz pensando que, sembrando en los sótanos de nuestro individualismo, sin ella u n día iba a haber color y perfume en la Iglesia. El cristiano será, pues, libre para testimoniar su fe dentro de su ambiente y de su círculo vital, utilizando su carácter y poniendo en marcha sus capacidades, como la mano es libre de ir en el bolsillo, o marcando compases d e músicas invisibles, o llevando simplemente el ritmo del cuerpo caminante. Como la boca es libre de ir cerrada o tarareando canciones tristes o alegres, mientras los pies caminan lentos o veloces. Pero sólo así. U n a mano q u e se agarra a todos los soportes y una boca que se sacia a todas horas, impiden u n caminar normal. Nuestra personal libertad apostólica, nuestras obligaciones y nuestros derechos de cristianos tienen q u e obedecer a la ley del cuerpo y de ese centro vital que es la Jerarquía, cuyo vértice —cabeza y corazón d e la Iglesia—es el Papa. «Es evidente que todo lo q u e tiene vida, aunque conste de muchas partes 58 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (9-1-1959). 106 La nueva cristiandad Libertad diferentes, está unido. Pues lo mismo pasa en la Iglesia... Si se da libertad a la mano, al cerebro o al pie, van irremisiblemente a la corrupción, a la muerte; se pudren, porque han perdido la atadura que les une al resto del cuerpo, atadura que les daba vida y libertad» 59. Será siempre la Iglesia—el corazón del Romano Pontífice y el fecundo sistema circulatorio de la Jerarquía a él unida la que dará directrices y normas, indicando caminos y tiempos al cristiano. ¡Cuántas veces la boca apetece alimentos que el estómago no puede digerir! ¡Cuántas veces las piernas quisieran correr y el corazón se asfixia! ¡Cuántas veces el placer de un vaso de agua helada puede costar la vida! Por eso, en el apostolado, «ninguna empresa puede arrogarse el nombre de católica sin el asentimiento de la legítima autoridad eclesiástica», y los seglares han de «aceptar con prontitud y cristiana obediencia todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establecen en la Iglesia actuando de maestros y gobernantes» 60 . La libertad individual será mayor cuanto mayor sea la salud del entero organismo eclesial. Y sólo será coartada, como ha sucedido antes, en la medida que el Cuerpo místico sufra crisis de violencia o desarrollo. En tales ocasiones—crisis han sido la Reforma y el nacimiento de las ideologías—, la libertad de ios miembros queda afectada por la imperiosa necesidad de salvar el todo, aunque sea con posible deterioro y menoscabo de las partes. ¿No estaremos, después del Concilio, en una de esas fases que en patología se llaman convalecencia y en historia transición de un período doloroso a uno de fuerte expansión de determinados valores, en nuestro caso eclesiales? ¿No será el mayor índice de responsabilidad apostólica individual preludio de una nueva era de salud para la Iglesia y para el mundo? Hay fundadas esperanzas de que así es, a pesar de las lastras de enfermedad existentes en el mundo y en la Iglesia. El despertarse de una nueva conciencia de salud eclesial no puede dejar de redundar en un mayor empeño al libre testimonio de la fe por parte de cada cristiano. Cada miembro no puede dejar de sentir en sí mismo el agolparse de la sangre joven que corre por las venas de la Iglesia y que le invita a un apostolado libremente aceptado y realizado sin esperar a inscribirse en una asociación específica o a que el sacerdote le empuje a lanzarse a una obra de acción cristiana en el mundo. Esto es lo positivo de ese signo de los tiempos que, con tanto afán, todos intentamos descifrar, y éste es el sentido que tiene la llamada de la Iglesia a avivar y a dar nuevo brillo a la idea de libertad. 59 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma 31-5-1954). Decr. Apostolicam actuositatem n.24: BAC, p.536, y const. Lumen gentium n.37: BAC, p.74-75. 60 107 Existe, en efecto, una doble perspectiva del concepto de libertad, la cual—en nuestro caso—se concreta en aceptar o no las consecuencias vitales de la vocación cristiana. Existe una libertad que acepta y una libertad que rehuye; existe la libertad de quien edifica y la libertad de quien destruye. El «ser o no ser» hamlético tiene valor, no sólo existencial, sino también moral. En respuesta a tantos como concretan la libertad en la posibilidad de inactividad o de desorden, de individualismo o de anarquía, el cristiano de los tiempos nuevos deberá concretarla en la posibilidad de acción y de orden, de personalidad—que es cosa muy diversa del individualismo—y de armonía. Frente a la posibilidad del no hacer o del deshacer, él tiene que revalorizar la posibilidad del hacer. ¿Para qué serviría, si no, la libertad? La Iglesia, al darla y confirmarla a sus hijos después de las duras crisis pasadas y aún inconclusas, no se la otorga como algo que ellos le arrancan. La libertad apostólica no es como la libertad política, conquistada por las masas después de la Revolución francesa. Más que un derecho, nuestra libertad de cristianos es una obligación. La Iglesia, al sancionarla, más que una cesión, lo que hace es un acto de confianza en los creyentes. La libertad de los hijos de Dios no se identifica con la libertad de los hijos del mundo. O mejor, se identifica sólo en la medida que la de estos últimos sea una libertad nacida de la verdad. En un mundo como el nuestro, en que son tantos y tan matizados los conceptos de libertad, el cristiano ha de estar bien atento para no aplicar a su específica libertad de bautizado y de apóstol la mascarilla de otras libertades. Nuestra libertad, por ejemplo, sería profanada si de ella hacemos la base para reivindicaciones de tipo sindical ante la Jerarquía. Nunca 108 La nueva cristiandad podremos invocarla para formar asociaciones cristianas q U e se sustituyan a la voluntad del Papa o de los obispos, ni para imponer nuestros puntos de vista en asuntos eclesiales mediante presiones externas, a modo de «huelgas apostólicas». Entre la libertad apostólica y la libertad política media l a diferencia del concepto de obediencia jerárquica, presente en la primera y ausente en la segunda. D e ahí que nos esté vedado a los cristianos actuar ante quien ostenta la autoridad en la Iglesia de idéntica forma que ante quien ostenta la autoridad en el Estado. ¿Será necesario recordar que la autoridad civil es depositaría de unos derechos naturales recibidos del pueblo y que la autoridad religiosa es depositaría de unos derechos sacramentales recibidos de Dios? ¿Será necesario repetir que el Papa y los obispos son «cabeza» del Pueblo de Dios, mientras las autoridades de la tierra son «representantes» de sus mismos gobernados? Unos fueron puestos por el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios (Act 20,28); otros fueron puestos, directa o indirectamente, por el mismo pueblo para regir sus destinos. A unos se debe obediencia jerárquica, y a otros obediencia política, la cual se funda en las exigencias del bien común y se limita al orden externo necesario a la legítima paz social, mientras aquélla—por ser derivación de la obediencia debida a Dios—se funda en la fe y penetra en la interioridad del alma. Nuestra libertad de cristianos es una libertad dócil. En la edificación de la nueva cristiandad—que jamás podrá ser edificación de u n nuevo cristianismo—, al ensanchar los horizontes del apostolado oficial de la Iglesia con la perspectiva del apostolado libre—los horizontes del apostolado jerárquico con la perspectiva del apostolado personal—, no se rompe el cordón umbilical de la obediencia que debe unir al hijo de la Iglesia con su M a d r e . Sin obediencia, nuestra libertad sería una libertad desorbitada: andaría errante fuera de ese «misterio de obediencia» que la Iglesia es al estar constituida como Cuerpo místico de Cristo, el cual se hizo obediente hasta la muerte en la cruz (Flp 2,8) e integrada por «hijos de obediencia» (Pe 1,14). Secularidad 109 ecularidad fc La libertad responsable de los fieles es la consecuencia de, esa «mayoría de edad de los seglares», la cual podría bien definirse como secularidad, término que entraña dos elementos fundamentales: la superación del clericalismo y la simultánea afirmación del jerarquismo. El clericalismo es, no cabe duda, u n residuo mental e histórico de la cristiandad medieval. El sacerdote veía en el fiel cristiano no sólo u n alma que salvar, sino también una pieza de ese poder temporal, necesario entonces a la Iglesia. El seglar era por definición la base secular de la acción eclesial en medio del mundo. En él la Iglesia encontraba el doble sujeto de su acción sacramental y de su acción política, ya que la política era entonces el medio necesario de su penetración apostólica en la sociedad. Esto hacía que, con frecuencia, apostolado y acción temporal se identificasen, hasta el punto de convertir el apostolado en instrumento de acción temporal. Se verificaba así u n círculo vicioso que encadenaba a la Iglesia y orientaba la acción secular del cristiano con u n determinismo p o lítico, propio de quien está llamado directamente a la organización de la vida civil de los pueblos y, por consiguiente, sólo accidentalmente eclesial. Típica de esta mentalidad es la figura del sacerdote, mitad monje y mitad soldado, y su correlativa del fiel, mitad soldado y mitad monje, como si las formas integrales—sacerdote santificador y hombre cristiano—debieran ser sustituidas por formas arlequinadas, imprecisas, mixtas y confusas. Ni el sacerdote era sólo instrumento de servicio eclesial y sacramental ni el cristiano era ciudadano de la ciudad temporal con plenos derechos, con lo cual el sacerdote sentía sobre sí el peso de unas obligaciones accidentales que le impedían una plena dedicación a su misión, y el cristiano experimentaba una especie de complejo de inferioridad social, al tener que esperar siempre previa anuencia clerical al ejercicio de sus determinaciones políticas, incluso cuando éstas estaban en consonancia con su fe. El sacerdote no sólo se encargaba de señalar las fronteras entre el bien y el mal político, como es su obligación y su derecho, sino que además especificaba las parcelas en que el bien había de ser sembrado. Consciente de su poder sacramental y jerárquico y cons- % 110 Secularidad La nueva cristiandad cíente, además, de unas circunstancias históricas peculiares/ el sacerdote—en nombre unas veces de la autoridad superior y en nombre propio otras—imponía límites a la libertad tanio apostólica como temporal de los fieles. Y, como en todas las deformaciones, también en el caso de la deformación clericalista la base ha sido una auténtica forma. Porque el clericalismo no es sino la deformación del justo jerarquismo hasta la anulación de la libertad secular del cristiano. Por eso, secularidad es un concepto que se opone a clericalismo, pero no a jerarquismo. Mientras la jerarquía es cauce, el clericalismo es barrera; mientras la jerarquía es acción, el clericalismo es cortapisa; mientras la jerarquía es iglesia, el clericalismo es capilla. Esto explica que el clericalismo, el cual ha nacido precisamente como secuela histórica de un momento en que fue válida la idea de un jerarquismo monolítico y amplísimo, haya dividido profundamente a los católicos, dando lugar a una artificial clasificación de los fieles en razón no tanto de sus valores eternos cuanto de sus valores temporales. Así han nacido el clasismo, los aranceles, que comienzan a desaparecer, y los primeros bancos en las misas dominicales reservados a determinadas personas, no siempre las mejores, pero siempre las más influyentes. El índice de influjo en los diversos círculos sociales era el coeficiente necesario para establecer la precedencia entre los cristianos e incluso entre los hombres. Y éste ha sido un error fundamental del clericalismo, que ha identificado tales círculos sociales con la sociedad, cuya santificación es también fin de la Iglesia. La sociedad, en efecto, no es igual a los círculos sociales; es un concepto más profundo y extenso que éstos, los cuales constituyen sólo la epidermis de aquélla. Los círculos sociales son el poder, la prensa, la opinión estandardizada, la economía, mientras la sociedad es el hombre, la familia, el mundo. Los círculos sociales constituyen los elementos, si bien poderosos e importantes, de la contingencia, mientras la sociedad es la trascendencia. Los círculos sociales hacen anécdota, mientras la sociedad hace historia. Y el error del clericalismo, anulando la secularidad de la acción temporal de los cristianos, ha sido precisamente el de favorecer la anécdota con detrimento de la historia. Cuando 111 los círculos sociales hacían la historia del mundo, porque sobre su escenario no había aún aparecido el concepto de sociedad como tal—existían las sociedades y no la sociedad, así como exjstían los Estados y no el mundo—, el determinismo eclesiástico podía hacer historia tamben y podía incluso ser útil a los'.hombres y a la Iglesia. El determinismo eclesiástico podía hacer cultura y fomentar el progreso. Mas hoy no. Seguir el viejp esquema medieval equivale hoy a dejar en segundo término al hombre y a la sociedad, que han llegado a tomar conciencia de su misión histórica, para seguir ocupándose de los círculos sociales, que ya son sólo anécdota. El influjo de la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo tiene que ser un influjo humano y social mucho más que político y material. De ahí que la corriente apostólica tome actualmente el cauce de lo pastoral, abandonando el cauce de lo político, y la razón de este cambio no consiste en un simple oportunismo, sino en una exigencia histórica. El jerarquismo, dejando de ser determinismo eclesiástico y clericalismo, se hace lo que fundamentalmente es: acción rectora paternal y espiritual, que, a pesar de concretarse en apostolados dirigidos, no excluye la existencia de otros apostolados propios de la persona cristiana. «Hay que rechazar el prejuicio—decía ya en 1932 Mons. Escrivá— de que los fieles corrientes no pueden hacer más que limitarse a ayudar al clero en apostolados eclesiásticos. El apostolado de los seglares no tiene por qué ser siempre una simple participación del apostolado jerárquico: a ellos, porque tienen una llamada divina, como miembros del pueblo de Dios, les compete el deber de hacer apostolado. Y esto no porque reciban una misión canónica, sino porque son parte de la Iglesia; esa misión la realizan a través de su profesión, de su oficio, de su familia, de sus colegas, de sus amigos» 61 . Es decir, aparte del apostolado, que hacen quienes secundan de modo organizado ciertas y concretas directrices jerárquicas, hay que dejar espacio al cristianismo para que también haga apostolado mediante su misma vida: no sólo «hacemos profesión de apostolado, sino que hacemos un apostolado de la profesión» 62 . Según esto, en la nueva cristiandad, la libertad apostólica se concreta en la secularidad, la cual es un recono61 62 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 9-1-1932). }. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 6-5-1945). 112 ha tíueva cristiandad cimiento de la vocación personal de los cristianos a construí/ la ciudad terrena en la medida de sus posibilidades, orientadas por la Jerarquía, pero no anulados por ella. L a secularidad corre pareja con la limitación del clericalismo, pero al misrho tiempo exige una afirmación del jerarquismo. N o es que la Iglesia haya de hacerse democrática; esto sería u n error dogmático, al ser una aplicación equivocada de u n concepto sólo válido cuando se usa respecto a la sociedad secular/ L o que sucede es q u e la Iglesia, a través de los tortuosos y providenciales caminos de sus pruebas, llega a una madurez histórica, querida por Dios, con el progreso del mundo, y el índice de esa madurez son su purificación de los intereses temporales y el crecimiento de la conciencia responsable de los fieles. «También, como fieles cristianos, hemos oído el mandato de Cristo: euntes ergo docete omnes gentes. N o se trata de una función delegada por la Jerarquía eclesiástica, de una prolongación circunstancial de su misión propia, sino de la misión específica de los seglares, en cuanto son miembros vivos de la Iglesia de Dios» 6i. N o se trata de la reivindicación de u n d e recho desconocido hasta el presente, aunque sí quizá cubierto de algún polvo. Se trata de poner en acto todo el potencial de los cristianos, despertándoles a q u e cada uno asuma sus obligaciones, no sólo en grupo, sino también individualmente: en la tarea de cada día, en el trabajo, en la calle, en la sociedad. En suma, la libertad de los hijos de Dios no es una libertad que se identifica con el arbitrio, sino con la responsabilidad, «palabra—según Pablo VI—tremenda, dinámica, inquietante, llena de energía: quien la comprende no puede permanecer despierto e indiferente; se da cuenta q u e dicha palabra cambia no poco el programa, quizá mezquino y quizá aburguesado, de la propia existencia. Somos responsables de nuestro tiempo, de la vida de nuestros hermanos; y somos responsables ante nuestra conciencia cristiana. Somos responsables ante Cristo, ante la Iglesia y ante la historia: en la presencia de Dios. Palabra q u e inyecta u n dinamismo especial en las almas de quienes la comprenden». Esta responsabilidad es la quintaesencia de la secularidad, pues revela—y continúa el Papa—cómo «el seglar mismo puede convertirse en elemento (apostólico) activo... L o s seglares 63 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 2-10-1939). Secularidad 113 tienen que llegar a esta conciencia. L a cual no surge—está bien saberlo—sólo de la necesidad de prolongar los brazos del sacerdote, q u e no llega a todos los ambientes ni consigue soportar todas las fatigas. Surge de algo más profundo y más esencial, es decir, del hecho de q u e también el seglar es cristianó... U n a maravilla de nuestro tiempo es ésta: mientras en edades precedentes la Jerarquía se había reservado completamente tanto la responsabilidad como el ejercicio de todo el ministerio de santificación y evangelización, y el seglar quedaba como buen fiel y buen oyente, hoy el seglar se ha despertado con la cultura moderna a una vocación propia. Repite, por eso, con entusiasmo: T a m b i é n yo, también yo debo hacer algo. N o puedo ser sólo u n instrumento pasivo e insensible». «Otro acontecimiento admirable: la misma Jerarquía llama al seglar a colaborar con ella. Ya no es exclusiva; no es celosa —en realidad jamás lo ha sido—, sino q u e es magnífica su llamada... Es la hora de los seglares» 64 . El problema es problema de horario, o sea problema de historia. Por esto se plantea en términos tales q u e recuerdan los del desarrollo orgánico. N o es u n a revolución lo q u e está acaeciendo, sino u n crecimiento: el padre sigue siendo padre, con autoridad y poderes de padre, cuando el niño se convierte en joven, y el joven en adulto. ¿Quién osaría llamar revolución a la llegada a los veinte años? Plantear, pues, el problema de la renovación d e la Iglesia en términos revolucionarios es a b surdo. Se trata, en todo caso, de u n cambio de traje, pero no de u n cambio de cuerpo. Es el modo de estar en el m u n d o lo que, para la Iglesia y para los hombres todos, cambia, sin q u e por eso haya d e cambiar la estructura de la Iglesia o la antropología en sí misma. Hay en la Iglesia, como en todo organismo vital y humano, dimensiones físicas, sometidas a la mensurabilidad, y dimensiones pneumáticas, que por constituir el alma son permanentes. Estas son fijas y se llaman dogma; aquéllas son mudables y se llaman historia eclesial. Los elementos externos están sujetos a una contingencia espacial y temporal, mientras los elementos internos están sujetos a la ley de la palabra de Dios, la cual no pasa, como pasan el cielo y la tierra (cf. M t 24,35). Ello 64 PABLO VI, hom. en la catedral de Frascati, 1-9-1963: H4 La nueva cristiandad explica que la superación del clericalismo y la vigencia de la secularidad de la acción de los cristianos en el m u n d o no eqM1" valgan a una negación del jerarquismo, que es elemento intefno e inmutable en la constitución de la Iglesia. Es triste que esta distinción no acabe de ser clara para muchos cristianos, que tratan de fomentar desobediencias.bajo paliativos de libertad y de secularidad. Sería como si el)hijo, por ponerse pantalón largo, se creyese exento de obligaciones hacia el padre. Sería esto—y por tratarse de la Iglesia—mucho más, ya que los vínculos que nos unen a la Jerarquía son de una naturaleza mucho más alta, incluso jurídicamente, que los que nos unen a nuestros padres carnales. Con cristianos así, el camino de la Iglesia a través de la historia iría tan mal y peor que con los cristianos viejos, sobre los que tantas veces echamos el peso de inexistentes culpas. El sacerdote, en este nuevo estadio eclesial y humano, seguirá siendo padre y maestro, como la Iglesia—Romano Pontífice y obispos—seguirá siendo madre y maestra. Lo que sucede es que el carácter de ministerio—servicio en la Iglesia— irá esclareciéndose día a día. Mientras en épocas pasadas el ministerio sacerdotal exigía de los fieles u n servicio y, por consiguiente, una disponibilidad mayor en materias temporales, ahora será más bien el ministerio sacerdotal el que se ha de ir haciendo cada vez más disponible hacia los fieles. El servicio a la Iglesia es, en el sacerdote, elemento mucho más directo que en el resto de los fieles: es servicio de palabra, de doctrina, de acción cultual y apostólica. Es, en una palabra, servicio de vida interior que se prodiga en ilustrar las mentes y los corazones de los fieles mediante la administración de los sacramentos y la predicación apostólica. Pero también los cristianos están llamados a servir a la Iglesia, aunque de modo diverso. Misión de éstos es la santificación de la sociedad—la consecratio mundi—, mientras misión del sacerdote es la santificación del hombre. Pero si se tiene en cuenta que el hombre como tal contaba antes menos y ahora más, se comprende por qué el sacerdote se sustituía antes al h o m b r e cristiano en su acción santificadora de la sociedad, mientras ahora ese mismo sacerdote deja mayor espacio a la iniciativa personal del hombre cristiano. El servicio sacerdotal incluía, por necesidad histórica más que por capricho, el servicio secular. D e lo que ahora Secularidad 115 \ se trata es de realizar el mismo servicio a la Iglesia—santificaciqn del hombre y santificación de la sociedad—, sólo que delimitando los campos, devolviendo al seglar lo que es suyo y devolviendo también al sacerdote la pureza de su servicio, exento de contaminaciones terrenas. «¿Es más sal el sacerdote que el laico?», se pregunta el autor de Camino, y responde: «Pues os diré: la misma gracia, la misma sal; pero el seglar no puede administrar sacramentos... Y, cuando llega el m u r o sacramental, se necesita el sacerdote». Y es que, en definitiva, uno y otro están llamados a dar sabor cristiano al m u n d o . En esa tarea, su cometido es común. D e uno y de otro, los hombres exigen idéntico testimonio de fe, de esperanza y de amor. Del sacerdote, lo que además pretenden es el sacramento, pero—mientras éste no sea requerido— ellos no aciertan a distinguir entre el ministro y el discípulo de Cristo. D e ambos exigen el mismo gusto y el mismo brillo: quieren ver si sacerdotes y seglares somos, como decía San Ignacio de Antioquía, «portadores de Dios». T a m b i é n los seglares, aunque con mentalidad laical, han de tener alma sacerdotal 66. El Concilio ha ido poniendo los mojones que indican esa diversidad entre el sacerdote y el seglar, entre el responsable de la santificación de los hombres y el responsable de la cristianización del mundo. «Los que recibieron el orden sagrado, aunque algunas veces pueden tratar asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio por razón de su vocación particular... A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales» 6 7 . Es más, una mayor precisión supone aún el Concilio entre los campos del sacerdote y del seglar, al invitar a éste a una más intensa advertencia de los derechos y obligaciones que le pertenecen o sobre él pesan en cuanto cristiano y en cuanto hombre: «En razón de la misma economía de salvación, los fieles han de aprender diligentemente a distinguir entre los derechos y obligaciones que les corresponden por su perte65 66 67 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 2-2-1945). J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid 8-12-1941). Const. Lumen gentium n.31: BAC, p.64. 116 La nueva cristiandad nencia a la Iglesia y aquellos otros que les competen como miembros de la sociedad humana. Procuren aceptarlos armónicamente entre sí, recordando que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, ya que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios» 68 . El sacerdote no deja de ocupar su puesto de guía espiritual: sigue ofreciendo su ayuda; pero el seglar no va ya, como el niño pequeño, en andas del sacerdote. Uno y otro caminan por el mismo sendero, pero las funciones de ambos son más claras, más precisas sus obligaciones. El sacerdote no tiene necesidad de «brazos seculares» que le sostengan en el mundo, porque lo que él pretende ofrecer hoy a este mundo no son, como hasta ayer, los brazos de una fuerza y de un poder cristianos, sino el amor servicial de un corazón cristiano. Ayer el mundo románico necesitó aquellos brazos; hoy este mundo, por vez primera auténticamente universal, precisa de ese corazón. De ahí que la Iglesia se purifique de aquel poder temporal para que la limpidez de su oferta sea más clara: que nadie vea en ella otra finalidad que la de servir de puente entre Dios y los hombres. De ahí que ella exija hoy al sacerdote —-símbolo más expresivo de su presencia en el mundo—una absoluta incontaminación de temporalismo, mientras confía en que el seglar ha de saber llevar con sentido de responsabilidad el peso de la cristianización de la ciudad terrena. Esa voluntad de distinguir funciones constituye el testimonio de que la Iglesia, como tal, se desvincula de un pasado y se dirige a un futuro, sale de una cristiandad para formar otra: «La Iglesia ha aparecido—el Papa se refiere al Concilio— con otra característica que no fue siempre clara en los pasados siglos: ella se presenta totalmente libre de intereses temporales. Un largo trabajo interior, una progresiva «toma de conciencia», en armonía con las circunstancias históricas, la han llevado a concentrarse sobre sí misma. Hoy su independencia es total ante las competiciones de este mundo, para su mayor bien y—podemos también añadir—para el de las soberanías temporales». «¿Quiere esto decir—se continúa interrogando Pablo VI— que la Iglesia se retira al desierto y abandona el mundo a su Const. Lumen gentium n.36: BAC, p.73. Secularidad 117 suerte, feliz o desgraciada?» Y se responde: «Es todo lo contrario. Ella no se desprende de los intereses de este mundo sino para estar en mejores condiciones de penetrar la sociedad, de ponerse al servicio del bien común, de ofrecer a todos su ayuda y sus medios de salvación. Mas ella hoy lo hace—y ésta es una nueva característica de este Concilio, que frecuentemente ha sido puesta de relieve—, hoy lo hace de un modo que, en parte, contrasta con la actitud que marcó ciertas páginas de su historia» 69 . ¿Puede decirse de modo más bello, autorizado y elocuente que la Iglesia deslinda los campos de su acción sacramental, santificadora de los hombres, y su acción histórica, de promotora de una humanidad mejor? La Iglesia se libra de intereses temporales, pero no pierde su interés por lo temporal. Renuncia a los privilegios, pero no al servicio. Y esa distinción hace que, mientras sea el sacerdote el sujeto activo de esa renuncia, sea el seglar el sujeto principal en la nueva forma de servir al mundo: son ellos los que han de procurar «seriamente que, por su competencia en los asuntos profanos y por su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, los bienes creados se desarrollen al servicio de todos y cada uno de los hombres y se distribuyan mejor entre ellos según el plan del Creador y la iluminación de su Verbo, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil» 70 . La secularidad comporta, pues, una doble vertiente: la purificación del ministerio sacerdotal—que es comunicación de la palabra divina, realización de los sacramentos y presidencia rectora en el pueblo de Dios—y la renovada responsabilidad de los seglares en la cristianización de la sociedad. Cuanto más claro sea el desinteresado testimonio de la verdad y de la gra69 PABLO VI, Al Cuerpo Diplomático acreditado ante la S. Sede, 8-1-66. 70 Lumen gentium n.36: BAC, p.72: Es sumamente interesante constatar la sintonía que existe entre el pensamiento conciliar y el pensamiento de los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias. En su segunda reunión, celebrada en Evanston en el 1954, fue ésta una de sus conclusiones: «Son los laicos los que salvan el foso que separa a la Iglesia del mundo; son ellos quienes manifiestan con palabras y con hechos el señorío de Cristo en el mundo, que reclama una gran parte de su tiempo, de su energía, de su trabajo... Ha llegado el momento de hacer del ministerio de los laicos una realidad visible y activa en el mundo. Las verdaderas batallas de la fe se libran hoy en las fábricas, en los almacenes, en las oficinas, en los partidos políticos y en las instituciones gubernamentales, en los hogares, en la prensa, la radio y la televisión, en las relaciones internacionales...» 118 La nueva cristiandad cia que el sacerdote ofrezca al mundo, tanto más eficaz será la aportación de los cristianos a la edificación de u n m u n d o mejor. El mundo, en efecto, celoso como nunca de su independencia, necesita el ejemplo de un servicio claro por parte de ambos: del sacerdote, en cuanto santificador, y del cristiano, en cuanto hombre capaz de inyectar con su fe, su esperanza y su caridad la savia del Evangelio en las venas de un m u n d o que muere de dudas, de recelos, de egoísmos. Q u e no vea el m u n do en los cristianos unos hombres incapaces de tomar por sí mismos, como el resto de los miembros de la sociedad, las decisiones que por su personalidad civil les corresponden, ni en los sacerdotes un afán por sustituir a los seglares en las funciones que a éstos pertenecen. ¿Deberá entonces el sacerdote refugiarse en el templo, limitando su acción a u n ejemplo de dedicación a Dios? ¿Deberá vivir con espíritu de monje, enclaustrado en medio de sus fieles? U n no tajante es la respuesta del Concilio: «los presbíteros del Nuevo Testamento, por su vocación y ordenación, son ciertamente segregados en el seno del pueblo de Dios; pero no para estar separados ni del mismo pueblo ni de hombre alguno, sino para consagrarse totalmente a la obra a que el Señor los llama. N o podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena, ni podrían tampoco servir a los hombres si permanecieran ajenos a la vida y condiciones de los mismos» 7 1 . ¿Cómo, pues, resolver el problema de esa distinción entre funciones sacerdotales y funciones seculares dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo hacer que el sacerdote, sin dejar de estar en medio de su grey—sin dejar de presidirla siendo «padre y maestro»—, deje en manos de los seglares esas responsabilidades que un día dependieron de él en mayor grado y que el Concilio quiere que hoy dependan con mayor conciencia de ellos? La respuesta la ha dado Pablo VI a un grupo de capellanes de u n organismo asistencial italiano, especificando ante ellos lo que sus asistidos—obreros en su mayoría—deseaban del 71 Decr. Presbyterorum Crdinis n.3: BAC, p.406. Secularidad 119 ministro de Dios: «Ciertamente no quieren ver en vosotros al experto, al sindicalista, al técnico o—Dios no lo quiera al burócrata o al agitador, sino—en cambio—al ministro de Dios, al hermano, al amigo, al consejero, que sepa alegrarse y sufrir con ellos, que les indique con palabra clara y libre de todo compromiso terreno la dirección exacta para servir a Dios y a los hermanos» 7 2 . La palabra de Pablo V I — q u e alguien ha calificado de cincel que esculpe con precisión los perfiles de los conceptos—es bien terminante: el sacerdote es ministro de Dios, es hermano de todos, es amigo de cada uno, es consejero; el sacerdote ha de ser hombre de palabra clara y libre: ¡qué dos epítetos tan comprometedores y tan evangélicos por la claridad y la libertad que se respira en el lenguaje de Cristo! Pero al sacerdote no se le puede exigir—al seglar cualificado sí—que sea experto en cuestiones temporales: que dictamine como u n perito en problemas concretos de economía, de sociología, de historia, de medicina. El podrá dar, en esas y en otras materias, la luz de unos principios cristianos; pero, en el momento de escoger la solución económica o sociológica más adecuada para u n problema, ha de ser el seglar cristiano quien libremente escoja, sin comprometer en su elección concreta a su consejero ni a la Iglesia como tal. Al sacerdote no se le puede pedir —al seglar responsable sí—que dirija u n determinado movimiento sindical. La luz de su doctrina indicará el justo camino para obtener una determinada reivindicación salarial, pero la medida, el tiempo, el modo de obtenerla entran en el cometido del sindicalista cristiano. Al sacerdote, por la misma razón que le está vedado ser un burócrata, le está también prohibido ser u n agitador político: ni puede despachar sacramentos ni puede constituirse en inspirador de revoluciones terrenas. La primera prohibición se la impone su condición de buen pastor—conocedor de cada oveja de su rebaño—, y la segunda su condición de ministro de u n rey que declaró, con esa solemnidad que la vecindad de la muerte da a las palabras, que su reino no era de este m u n d o (Jn 18,36). Al seglar, en cambio, pertenece con pleno derecho la construcción evolutiva de la sociedad. Sobre sus espaldas grava el peso d e hacerla cristiana: él está llamado a ser experto, a ser 72 PABLO VI, 23-6-1965. 120 La nueva cristiandad sindicalista, a ser técnico, a ser político, a agitar—en el más noble sentido de la palabra—las instituciones hacia u n progreso que no lleve hacia el endiosamiento del hombre, sino hacia su divinización. Sobre el seglar grava, ahora principalmente, el peso de la misión civilizadora de la Iglesia: de su influjo en las tareas temporales. Eso es la secularidad. N o otra cosa: no es humillación del sacerdote, no es independencia ante él, no es reivindicación histórica de unos derechos, no es anarquía. Es ayudar a poner distinción entre lo sagrado y lo profano para hacer que lo profano pueda ser sagrado. Es contribuir a que el sacerdote limpie sus manos de tierra— ¿os acordáis de la tremenda frase de Paul Claudel: «hay demasiado ruido de dinero en torno al altar»?— para que sobre ellas brille mejor la luz de lo divino. Es santidad en medio del m u n d o para hacer santo el m u n d o . Es cargar con la responsabilidad de aquella frase de la Epístola a Diogneto con que se cierra el capítulo que la constitución dogmática Lumen gentium dedica a los seglares: «lo que es el alma en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo» 7 3 . ¿Revolución o evolución? Al llegar a esta altura, nuestro análisis puede degenerar en duda. La nueva cristiandad, cuyos perfiles hemos tratado de intuir, ¿significa u n cambio radical y, por tanto, una renuncia auténtica? ¿Puede, en realidad, cambiar la Iglesia de esta forma? ¿Nos encontramos frente a una revolución o sólo frente a una evolución? Pero ¿existen las evoluciones para la Iglesia? La fórmula para disipar tales dudas, arraigadas en muchas almas hoy, podría ser la dada por Pablo VI: «La Iglesia es una comunidad viva con sentido histórico» 7 4 . El Papa lo ha expresado magistralmente en una página ya clásica y densa de significados: «Nuestro navegar—ha dicho ante el Sacro Colegio Cardenalicio y la Prelatura Romana—, para atenernos una vez más a nuestra notoria y bella imagen de la nave apostólica, se ve constantemente asediado por u n doble problema: el de conservar la preciosa e intangible carga 73 Const. Lumen gentium n.38: BAC, p.76. PABLO VI, audiencias del 25 de noviembre de 1964 y del 19 de agosto de 1964. ¿Revolución o evolución? 121 de su patrimonio religioso y el de avanzar por el tempestuoso mar de este mundo. Flotar y navegar es la misión simultánea de la Iglesia romana, porque en el doble símbolo de la piedra y de la nave expresa elocuentemente la dialéctica de sus deberes y de sus destinos» 75 . Si bien se observa, ésta ha sido la secular orientación de la Iglesia. U n riguroso examen histórico nos muestra cómo esa nave, a pesar de tener que aceptar durante siglos la insidiosa ruta que la obligaba a pasar por las escolleras del poder temporal para llevar su carga de vida a los hombres que sobre ellas habían construido su casa y su destino, fue siempre reacia a anclarse en el poder temporal, utilizándolo permanentemente como fuerza apostólica. La Iglesia, más que detenerse en la experiencia de sus compromisos terrenos, h u b o de soportarla como necesidad histórica. La lucha de las investiduras es el más lúcido ejemplo en este sentido, pues ese tormento de siglos en el seno de la Iglesia no significa otra cosa que el intento de mantenerse a flote en medio de una sociedad en la cual la tradición romana, que configuraba el poder como una fuerza absoluta y vertical, exigía u n pacto con ese poder bajo pena de sepultar socialmente a la Iglesia y hacerla volver a las catacumbas, de las que había tardado tres siglos en salir. La Iglesia luchó denodadamente por obtener una independencia que le era necesaria para su misión salvífica, y aunque h u b o de pagarla con compromisos, jamás el poder consiguió de ella una capitulación absoluta. Y por más que ahora resulte cómodo a alguien —fuera de la Iglesia y, por desgracia, dentro de ella—acusarla de temporalismo, de juridismo y de politización de sus valores espirituales, es evidente que el hecho de no haber capitulado en su doctrina y de no haber tampoco vuelto a las catacumbas justifica la aventura de su presencia en aquella sociedad, así como justifica los compromisos con ella contraídos. Ello quiere decir que en las escolleras de la Edad Media la Iglesia fue capaz de mantener su preciosa carga doctrinal, y a pesar de lo pesadaque era, fue también capaz de sortear los peligros que aquella ruta exigía. Así le fue posible cumplir con su misión, en la cual no tienen fácil cabida las renuncias: una vez que la Iglesia dejó el puerto de las catacumbas y comenzó a abrirse paso en los senderos tempestuosos del mundo, su misión es la de surcar todos los 74 75 P A B L O V I , 23-12-1963. 122 La nueva cristiandad '. Revolución o evolución? mares en busca de todos los hombres. El mar de la historia es su destino hasta que la historia toda se haga salvación. La Iglesia aceptó el poder temporal con el mismo sentido histórico con que hoy lo rechaza. «No tenemos ya soberanía temporal alguna que afirmar aquí», decía con voz cálida y matizada de serena firmeza Pablo VI al entrar en el Capitolio romano, tan lleno de recuerdos del temporalismo eclesial y eclesiástico, a los cuales—elocuentemente—él acababa de agregar uno más: el estandarte republicano de Cola di Rienzo. Era la bandera de aquel tribuno que, sin rechazar la fe católica, rechazaba la soberanía terrena de los Papas. De esa soberanía, tan discutida, proseguía diciendo el Pontífice: «Conservamos de ella el recuerdo histórico como el de una secular, legítima y, en muchos aspectos, próvida institución de tiempos pasados; pero hoy no sentimos hacia ella añoranza alguna, ni mucho menos secretas pretensiones de reivindicación» 7(i . Pablo VI no se avergüenza de aquella soberanía, pero se alegra de no contar ahora con ella. Ante sus ojos de Pontífice Romano se dibujan claramente—con los trazos diáfanos de una fe que da forma e ilumina el ayer, el hoy y el mañana—«los caminos por los que la Iglesia católica debe cumplir hoy su mandato» 77, sin dejar por eso de comprender cuáles fueron los caminos recorridos en el pasado. En sus palabras no hay acento de deploración ni de escándalo; hay solamente la conciencia de que la Iglesia cambia, de que hoy pisa otros senderos históricos que, como los de antes, llevan siempre hacia Dios. El «non possumus» comienza a ser válido sólo ante las fronteras del dogma. Mientras éste no esté en peligro, la Iglesia puede—y debe—caminar hasta las mismas puertas del infierno para cumplir su misión salvífica. ¿No es la Iglesia, como ha dicho el Concilio, «íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia?» 78 . ¿No es «destino esencial de la Iglesia —como ha dicho Pablo VI—hacer de la humanidad, en cualesquiera condiciones que ésta se encuentre, el objeto de su apasionada misión evangelizadora» ? 7 9 . 76 PABLO VI, Visita al Capitolio, 16-4-1966: Estas palabras constituyen el subtítulo de la Ecclesiam suam, del 6 de agosto de 1964. 78 Decr. Gaudium et spes n.i: BAC, p.210. 79 Discurso de apertura de la segunda sesión conciliar: BAC, p.768, 29 de septiembre de 1963. 77 123 Es cómodo, porque exime de la fatiga del análisis y de la síntesis, decir que sólo ahora comienza el cristianismo; que la llamada época constantiniana, que ahora agoniza, ha sido una época deplorable; que los servicios hechos por el poder temporal y por la fuerza jurídica civil a la Iglesia han sido sólo cadenas; que los Estados Pontificios fueron únicamente una desgracia... Es cierto que todas estas cosas, vistas con las lentes correctoras del siglo x x y, sobre todo, a través de las aportaciones doctrinales del nuevo humanismo, pueden aparecer así. T a m b i é n nos parecen hoy incómodos los castillos medievales: enormes, macizos, carentes de calefacción y refrigeración, tétricos y silenciosos, Vistos desde las confortables habitaciones modernas, parecen más una cárcel que u n hogar. Y, en cambio, la vida era fundamentalmente igual en ellos que en nuestras casas: allí se amaba, se nacía, se pasaban los días en pena o en gozo, se rezaba, se discutía, se olvidaba, se sufrían crisis y se moría. Si bien observamos, el progreso de nuestra sociedad se ha realizado más en el cuerpo que en el alma, más en el vivir que en la vida: en las casas modernas hay mayor confort, pero no mayor ni menor alegría o tristeza que en las medievales. Acaso sí haya más ruido. Con la sociedad ha sucedido algo semejante. El cuerpo social es diverso y diversas las estructuras que lo forman, pero no es tan diverso el hombre. H a n cambiado las formas de vida, mas no la vida: las mismas virtudes y los mismos pecados que enaltecían o humillaban al hombre se siguen alternando en el panorama de la existencia; las ideas siguen fermentando en su alma y los sentimientos siguen haciendo campo de batalla su corazón; el problema religioso continúa siendo interrogante personal, y, una vez resuelto, la generosidad hacia Dios continúa siendo igualmente problema. Las preguntas de la esfinge, si se apareciera u n Edipo moderno, seguirían siendo las mismas. La Iglesia sale al encuentro de este hombre y le da cita en las estructuras sociales actuales de la misma forma que antes salió a su encuentro en aquellas estructuras. A la Iglesia siempre le interesa el hombre y su alma, y por eso pasa de una sociedad a otra, de un tiempo a otro, de unas formas de vida a otras, recordando siempre a ese hombre una misma e idéntica verdad. Como pregonero que atraviesa la ciudad—desde el barrio bajo a la zona residencial—anunciando novedades, la 124 La nueva cristiandad Iglesia atraviesa el mundo y la historia deteniéndose en todas las calles y plazas—en todas las épocas y en todos los lugares— anunciando la perenne novedad del Evangelio. No es ella la llamada a urbanizar o enderezar las calzadas que pisa, y por esto, como buen pregonero que no quiere dejar ángulos sin el eco de su voz, tendrá a veces que aventurarse por caminos llenos de barro y hasta caer de bruces sobre el áspero empedrado. Serán los habitantes de esas calzadas—los hombres de esas épocas—quienes tendrán obligación de mejorarlas, limpiándolas, llenándolas de árboles y edificando mejores casas... Puede ser que todo esto—la misma construcción de la sociedad humana con ideas de progreso—los hombres lo hagan, como en realidad lo han hecho en el transcurso de los siglos, iluminados por las mágicas palabras, siempre viejas y siempre nuevas, del pregonero, y hasta puede suceder que, en casos de emergencia, éste haya de aportar su obra personal a la solución de los problemas que la construcción de una sociedad mejor comporta. La Iglesia no debía haber vivido la era constantiniana—dicen sus acusadores y hasta algunos hijos suyos encandilados por las luces nuevas—. ¿Y qué habría sucedido?, cabría preguntarles. Volviendo a las catacumbas, dejando de hacer oír su voz en la sociedad románica, sin duda se habría retrasado en siglos la presente llegada de la civilización. Aunque enfangada de intereses materiales, aunque cayendo sobre las lastras de los tortuosos senderos del juridismo, aunque caminando con las pesadas armaduras del poder temporal sobrepuesto a su cuerpo místico, la Iglesia pudo pregonar durante siglos la filiación divina, la redención, la gracia, la fe, la esperanza, el amor, la dignidad del hombre y de su alma, el valor del dolor, la nobleza del amor humano, la libertad personal como causa de salvación o de condena eternas, las exigencias de la justicia, la igualdad humana... Todas estas cosas las ha ido voceando la Iglesia... durante la era constantiniana. Y si tiene limpios sus ojos, el hombre moderno, al pasearse ahora por los caminos de esta vieja Europa, sede de aquella cristiandad, no podrá dejar de reconocer que las grandes construcciones de la nueva sociedad humana llevan todas el marchamo de lo cristiano. Voceando durante siglos, gracias a su presencia activa en los ambientes románicos, el valor del alma humana en Europa y en todo el ámbito de su cultura, ha podido crecer vigorosa la idea de la libertad individual, ¿Revolución o evolución? 125 superando así el concepto de fuerza y de poder. Si el hombre singular cuenta hoy más en la vida colectiva de los pueblos, en gran parte es debido a los valores divinos que la Iglesia le ha reconocido. Las modernas realizaciones asistenciales—para poner un ejemplo—, ¿no son como un recuerdo de la parábola del buen samaritano y un eco de las viejas hospederías para los romeros? La progresiva tendencia a la unidad y a la unificación —realizada primero en planos regionales, posteriormente nacionales y, finalmente, supranacionales—, en la cual se concreta la superación y anulación del contingente y disgregante poder feudal, ¿no lleva en sí el germen de la doctrina paulina, que establece la igualdad ante Dios del romano, del hebreo y del escita? La paridad de derechos políticos y la supresión de las castas, la promoción de la mujer y del trabajador, ¿no son un índice de fundamentales verdades evangélicas crecidas sobre nuestra tierra, atormentada hasta el punto de no ver las raíces cristianas de estos datos reales de su progreso? Podría decirse sin temeridad que la Iglesia, durante esa cristiandad hoy sentada en el banquillo de nuestras acusaciones, sembró gérmenes evangélicos en tal abundancia que su crecimiento y desarrollo presentan ahora problemas ingentes. Y concretamente presenta el problema del paso de la época de la siembra a la época de la recolección. Como dejamos esbozado antes y estudiaremos más tarde, de un período a otro se presenta el problema del cambio de los instrumentos. Con esta visión de la historia quizá pueda comenzar a abrirse una brecha de luz en el innegable estado de confusión que muchos cristianos atraviesan. Nacidos en una época fuertemente humanista y progresiva, la cuestión que se nos plantea a todos'es la de vivir plenamente las exigencias de nuestro tiempo y, con paralela plenitud, la fe que profesamos. La historia de la Iglesia constituye para algunos un enigma al imaginársela diversa de la historia del mundo, como si entre la fe y la vida humana existiese una especie de barrera que divide los caminos de una y de otra, haciéndolos paralelos. Y el enigma se entenebrece aún más al imaginarse que la sucesión de las diversas épocas de la historia acaece a base de negaciones más que de afirmaciones, como si una época negara lo que en la sucesiva se afirma, cuando en realidad lo que sucede es que el progreso lleva consigo 126 La nueva cristiandad una continua labor de superaciones: las ramas nuevas no son una negación respecto a las ramas viejas, sino una superación, un aumento, un progreso, una aportación ulterior a la riqueza vetusta del tronco. Entre una época y otra algunos creen que los hombres—y con ellos la Iglesia—abren fosos, cuando en realidad la historia se forja, más que de revoluciones, que separan unos tiempos de otros, de evoluciones, de pasos, de transiciones, que, como puertas abiertas en las murallas de la civilización, comunican un siglo con otro, a unos hombres con otros, a una cultura con otra. Agudamente observa el Papa que se precisa tener sentido histórico en momentos como el presente, en que «se olvida el pasado, renegándolo incluso con la manía de reformas apriorísticas y de revoluciones», siendo preciso recordar que «la visión del pasado de la Iglesia... proyecta luz nueva sobre el presente». «Somos reacios—prosigue Pablo VI—a mirar atrás para reconocer las raíces de nuestra civilización, y distraídos por nuestros intereses presentes, no nos preocupamos de reflexionar que todo el patrimonio de nuestra cultura es una herencia. Y este olvido penetra también en nuestra conciencia cristiana al no darse cuenta de que todo cuanto viene de la Iglesia es un tesoro transmitido, es un recuerdo perenne, es una historia llena de aventuras, pero sólida; es una tradición, es un don» 80 . Lo que generalmente nosotros llamamos revolución no suele ser otra cosa que el punto de eclosión de la evolución. La confusión, la anarquía y el desorden, típicos de los períodos revolucionarios, no son sino una brecha abierta en el muro de la historia. Y a través de una brecha—no hay que olvidarlo— el paso es siempre posible en los dos sentidos: hacia adelante y hacia atrás. Si la brecha se cerrara, ya no sería una brecha que amplía el espacio del dominio, sino una cárcel que amuralla. Sería como salir de unos moldes ya insuficientes para entrar en otros igualmente limitados. De ahí que toda evolución requiera un pasado en que apoyarse y cuya renuncia es imposible, aunque sea posible su superación. Por eso, después de toda revolución surgen siempre, con mayor o menor profusión de lo que a primera vista se sospecha, las supervivencias del pasado. Solamente cuando la revolución se convierte en norma se aprecia que realmente lo positivo y lo nuevo por ella introducido en la 80 PABLO VI, 19-8-1964. ¿Revolución o evolución? 127 historia está unido, como por una especie de cordón umbilical, al pasado, de forma que la novedad que ella significó un día es una superación de tiempos que envejecen, pero no una anulación de los valores eternos que en ellos crecieron. Lo que llamamos revolución es, en realidad, un nacimiento de nuevas formas de progreso humano, que—como todos los recién nacidos—necesitan del dolor y del cuidado de la paternidad y de la maternidad para llegar a madurez: sin la sangre del pasado, el nuevo ser histórico nacería muerto. Así resulta que, pasados esos períodos álgidos de las revoluciones, se observa que no todo lo nuevo es novedad, y las generaciones que suceden inmediatamente a esos momentos se dan cuenta, cuando se acercan a observar los perfiles de los progresos traídos por la revolución, que las facciones de la historia nueva tienen una forma y una configuración diversas de las que los revolucionarios habían prometido. Son diversas de lo que ellos habían profetizado, aunque diversas también de las formas y de las configuraciones sociales anteriores. Lo que había sido anunciado como total novedad se presenta, en cambio, con resabios de cosas ya conocidas. Después de la tensión de las revoluciones, lo que sucede es que vemos al mismo hombre con diverso vestido: hay algo que no puede cambiar, porque es eterno, y es el alma humana, siempre idéntica, hecha a imagen y semejanza de Dios y destinada también a luchar con los ángeles rebeldes a Dios y envidiosos del hombre. Nos sucede, al hacer análisis histórico, lo mismo que al pasar las hojas de los álbumes fotográficos de familia: nos damos cuenta que nos parecemos a nuestros abuelos en los ojos, aunque no en la barba ni en el bastón de plata; nos parecemos a ellos en la expresión, pero no en sus trajes incómodos, siempre de etiqueta. El progreso, en el fondo, es siempre evolución de las formas de vida—incluso mentales, desde luego—, pero no de la vida. Cuando se cierre el paréntesis revolucionario de las ideologías, las cuales, como fuerzas ciegas, han tratado de abrir brecha en las almenadas murallas de la cristiandad medieval, las generaciones nuevas—incluida ya la nuestra—serán las que, al recoger los frutos del actual progreso, que a ellas solas se atribuye, se irán dando cuenta de los valores cristianos encerrados en las novedades modernas: en la democracia, en la libertad, en los movimientos unitarios, en las emancipaciones 128 La nueva cristiandad y en la promoción social de las masas, «bienes éstos que sólo a la luz del Evangelio adquieren plenitud de vida» 81 . Cuando se realice este proceso de individualización de los valores cristianos se comprenderá en toda su amplitud el significado de las pasadas cristiandades—desde la judaica primitiva, pasando por la románico-medieval y la renacentista, hasta la última posnapoleónica—y, justificada la acción de la Iglesia durante esos períodos, se comprenderán también mejor los rasgos y la fisonomía de la nueva cristiandad, esa que buscamos y que todavía no tiene otro apellido que el de su lento, vigoroso y reciente alumbramiento conciliar. Así lo ha dicho Pablo VI en el discurso de apertura de la segunda sesión del Concilio, primera tenida bajo su pontificado: «La reforma que pretende el Concilio no es un cambio radical de la vida presente de la Iglesia, o bien una ruptura con la tradición en lo que ésta tiene de esencial y digno de veneración, sino que más bien en esta reforma rinde homenaje a esta tradición al querer despojarla de toda caduca y defectuosa manifestación para hacerla genuina y fecunda» 82. El fruto que hemos de recoger hoy será el mismo que la Iglesia recoge en cada uno de los períodos de su constante y jamás concluida reforma: el de un cristianismo más genuino, despojado de unas adherencias que, por ser sólo históricas, han dejado ya de ser vitales. El hombre nuevo, que constituye el ideal cristiano, aparecerá como más próximo al ideal de la nueva humanidad, porque ésta podrá darse cuenta de que lo que la Iglesia pretende no es nunca divergente de las más hondas aspiraciones del hombre, sino convergente con ellas, ya que no puede existir una efectiva antítesis entre la idea del hombre creado y la idea del hombre redimido. La nueva cristiandad tendrá que ser necesariamente nuevo eslabón de una cadena vital que dura desde hace veinte siglos, durante los cuales la Iglesia ha ido sembrando en la tierra dura de la existencia concreta de cada época sementeras de ideas cristianas. El campo del mundo de hoy es el mismo de ayer, aunque quizá más bello, adornado como está por un progreso creciente. Y, sobre este campo del mundo presente, la Iglesia se inclinará para segar las espigas ayer sembradas en los duros si PABLO VI, Mensaje de Navidad, 23-12-1965. 82 PABLO VI, 29-9-1963: BAC, p.765. ¿Revolución o evolución? 12!) caballones de un mundo menos culto ciertamente—mayor ignorancia, más sudor en el trabajo, menores derechos de la persona, menor confort, mayores peligros para la salud, mayores desniveles sociales, menor conciencia de la unidad antropológica—, pero igualmente humano, transido por las mismas corrientes subterráneas de angustia y de esperanza. El aparente divorcio existente entre la Iglesia y el mundo, que dura desde siglos y que se agudizó con la crisis de la cristiandad medieval al comenzar la era de las ideologías humanistas, bien puede compararse al silencio invernal de la sementera, al cual debe seguir ahora—con la nueva cristiandad—la dorada madurez de las espigas: prietas, cimbreantes, sedientas de nuevos surcos en los que sepultarse para florecer en nuevas cosechas, cada vez más abundantes y prometedoras. No se engrían las ideologías de haber sido la causa de estas espigas. Ellas, con su titánico esfuerzo por sacar al mundo del atraso en que vivía, han sido a lo más las sutiles y fuertes, tenaces y providenciales cañas de verdes esperanzas, germinadas de la semilla cristiana y coronadas luego, después de un crecimiento que tanto se parece a una huida de la tierra semental, en espigas cargadas... ¡de nuevo trigo cristiano! Las ideologías, que tanta lucha han dado a la Iglesia y tanta aparente distancia han marcado en sus relaciones con ella, al final —llegada la hora de la verdad—se habrán de revelar útiles, aunque con una utilidad sólo instrumental: la instrumentalidad de la caña de trigo, que luego se convierte en paja, mientras el grano es el único que sirve para hacer el pan de la verdad, capaz de nutrir a los hombres. Y esto no es sólo metáfora: Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, mas no su palabra. Y San Pedro, su primer Vicario, usó precisamente esta comparación, tomándola de Isaías, al escribir en su primera epístola: «Ya que por la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para una sincera caridad, amaos entrañablemente unos a otros, como quienes han sido engendrados de semilla no corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios, porque 'toda carne es como heno, y toda su gloria como flor de heno. Secóse el heno y se cayó la flor, mas la palabra del Señor permanece siempre'. Y esta palabra es la que os ha sido anunciada» (1 Pe 1,22-25). Esta palabra es la que fue anunciada a los primeros cristianos del PonLa nueva cristiandad 5 130 La nueva cristiandad to, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia—tales los destinatarios inmediatos de la carta de Pedro—, y esta palabra es la que siempre ha anunciado la Iglesia, sembrándola en todos los surcos de la historia. La nueva cristiandad—la que nacerá de la consagración de este mundo nuestro—no podrá ser opuesta, aunque sí diversa, a las anteriores experiencias cristianas. Por eso dan pena los católicos de izquierdas y los católicos de derechas, los que renuncian al pasado y los que, aferrándose desesperadamente a él, renuncian al futuro. Dan pena los que opinan que la Iglesia nace ahora y los que creen que la Iglesia, si supera el pasado, habrá de morir. Y, en cambio, bien lo entienden los católicos sin aditamentos: los que se consideran sólo hijos de la Iglesia, sin otros intereses en el pasado y en el futuro que los intereses de su fe, de su esperanza y de su amor, que desean compartir con los demás hombres de su época. La nueva cristiandad— ¿podemos repetirlo una vez más?—, con todos los valores que le serán propios, aunque haya de ser diversa de la llamada era constantiniana, no significará nunca renuncia a valores esenciales, sino superación de valores accidentales. «Sería bastante conveniente—sugiere el Papa—detenerse sobre la filosofía del tiempo... Nosotros los cristianos deberíamos considerar nuestro peregrinar por el mundo no como una sucesión de momentos separados, carentes de referencia y de unión los unos con los otros. Hemos de considerarlos, en cambio, como una sola cosa, casi como una cinta que tiene unidad en sí misma. En él (en nuestro peregrinar), de hecho, hay un dibujo continuado. Los momentos que se subsiguen están unidos por un vínculo interior, o de la gracia que pasa por ellos o de responsabilidades que se alternan, de modo que un momento influye sobre otro. Hoy estamos empeñados en la elección del mañana...» 83 Y esta norma, vigente en la vida individual del cristiano, es válida también para la vida colectiva de la Iglesia. La razón de esta unidad interna, que hace de los diversos momentos históricos de la Iglesia una cadena de tradición, la da —precisamente a seminaristas españoles—el mismo Pablo VI: «Podrán cambiar los tiempos y, hasta cierto punto, los métodos en conformidad con la evolución de las costumbres. Pero 83 PABLO VI, a los feligreses de San Pío X, en Roma, 16-2-1964. Diálogo y tradición 131 el contenido del mensaje del sacerdote seguirá siendo el mismo: el apostolado será siempre transmisión de vida espiritual: «ut vitam habeant» (Jn 3,10); la eficacia fundamental del testimonio propio derivará de la misma fuente: la unión con Dios; el ideal deberá estar colocado en la misma meta: el acercamiento de los hombres a Dios» 84. Diálogo y tradición De aquí que nuestro diálogo con el mundo moderno, que bien podría ser calificado como una de las más acusadas notas diferenciales de la nueva cristiandad, no debe consistir—como algunos creen—sólo en una aceptación de novedades o progresos, propios de una cultura que se llama ufanamente laica. Eso sólo, sin ulteriores pretensiones, sería renunciar desde el primer momento a un serio método histórico, reconociendo apriorísticamente a tal cultura una independencia de origen que no está probada. Nuestra misión de dialogantes ha de tender, más que a una aceptación, a un noble encuentro. Y ningún método más adecuado para esto que el de encontrarle a esta cultura laica las raíces cristianas: sería como encontrarle a la espiga la razón de ser en el grano de trigo, descubriendo—como hemos ya dicho—la funcionalidad de la caña. Pero este encuentro entre el binomio cultura laica-mundo moderno e Iglesia no podría realizarse nunca si nosotros mismos renunciamos al pasado doctrinal e histórico. Sería como olvidar la tierra y la semilla en ella sembrada. Pedir perdón a los hombres del presente por los posibles errores del pasado o capitular ante ellos es una postura sólo aplicable en el terreno de la caridad, pero no en el terreno de la fe. Buena muestra, en este sentido, ha dado Pablo VI al pedir perdón a los hermanos separados y perdonarles, no sin hacerles constar al mismo tiempo que «nosotros debemos a nuestra fe, que creemos divina, la más pura y firme adhesión» 85 . Y es que la Iglesia, desde el primer momento de su fundación, es unitaria, y la tradición para ella no es otra cosa que la proyección en el tiempo de su unidad. Por lo 84 PABLO VI, En la inauguración del nuevo Colegio Español en Roma, 13-9-1965. 85 PABLO VI, Disc. inaugural de la segunda sesión conciliar, 29-9-1963: BAC, p.766-767, 132 Diálogo y tradición La nueva cristiandad cual, la tradición viene a ser como una especie de eternidad temporalizada o, si quiere, de trascendencia inmanente. Precisamente como la semilla se proyecta, se eterniza y se encarna en la espiga. No puede darse un diálogo serio prescindiendo de las raíces, prescindiendo de la tradición. Es decir, el cristiano tiene que saber lo que es suyo, y esto exige no sólo buena voluntad, sino ideas claras, «sin admitir jamás posiciones intermedias que comprometan la integridad de la religión o de la moral», como ha dicho Juan XXIII 86. Tales ideas claras le permitirán, antes de aceptar el mundo moderno como producto milagroso de las ideologías, discernir lo que en ese mundo hay de cristiano o cristianizable y lo que hay de inaceptable, o, lo que es lo mismo, lo que en él hay de trigo y lo que en él hay de paja. El diálogo-aceptación es recibir, con la consiguiente confusión, el trigo cristiano mezclado con las pajas ideológicas, mientras que el diálogo-encuentro es hallar en medio de éstas el auténtico trigo de lo cristiano, ese trigo que constituye otro anillo de la tradición eclesíal y que es consecuencia de la primitiva semilla evangélica. La expresión «retorno a las fuentes», que con tanta frecuencia aparece en los documentos pontificios o conciliares, en los coloquios teológicos y en las publicaciones de nuestros días, es una expresión magnífica y preñada de significados. Es como una invitación a subir el tortuoso curso del río de la historia para ver por dónde viene el cauce y cuáles son—entre tantas flores ideológicas, más o menos sofisticadas, como lleva la corriente al llegar a nuestro tiempo—las de verdad crecidas al tempero de las fuentes evangélicas. Esa búsqueda de la verdad entre las ideologías, ese tamizarlas con pasión ilusionada, esa buena voluntad por hallar entre lo inaceptable, estéril y contingente que ellas presentan lo aceptable, lo fecundo y lo permanente que encierran, es la base de un diálogo auténtico. «Muéstrense los católicos hombres capaces de valorar con equidad y bondad las opiniones ajenas, sin reducirlo todo al propio interés, antes dispuestos a cooperar con lealtad en orden a lograr las cosas que son buenas de por sí o reducirlas al bien»: tal es la invitación de Juan XXIII 8 7 . Tanto la condena como la aceptación apriorística y en bloque de las ideologías, aparte de constituir un pecado de pereza intelectual, constituye una traición a la verdad: quien condena al mundo moderno como tal está condenando también las verdades con él nacidas y en él crecidas, y quien lo acepta íntegro y sin análisis, con el afán de crear así una nueva cristiandad, le hace a ésta el mal servicio de asentarla sobre las movedizas arenas de indudables errores 88. La nueva cristiandad precisa de hombres de temple y, al mismo tiempo, de mirada limpia. El diálogo, que de nuevo permitirá a los católicos insertarse en las estructuras ideológicas del mundo moderno para ofrecerle el apoyo determinante hacia una concreta cristianización de la historia presente, es una tarea inmensa que ha merecido el calificativo de «tormento apostólico» por parte de Pablo VI. El diálogo, en efecto, requiere la fuerza suficiente para decir que no y la humildad indispensable para decir que sí: «La caridad de Jesucristo te llevará a muchas concesiones... nobilísimas. Y la caridad de Jesucristo te llevará a muchas intransigencias... nobilísimas también» 89 . Y en esto precisamente se distingue el diálogo del derrotismo y del triunfalismo: mientras los que de verdad dialogan siguen una línea convergente y divergente como premisa para una ulterior y soñada unidad, aceptando así el trabajo atormentado que supone encontrarse y separarse alternativamente, los derrotistas y los triunfalistas—de cualquier signo que sean, progresista o conservador—exigen victorias o pérdidas en bloque, con lo que ni jamás salvan la verdad ni jamás superan el error... La razón es que, fuera de los laboratorios filosóficos, donde las ideas se pueden individuar con pureza química, en la vida—que es la sede natural del diálogo humano—la verdad y el error se mezclan como arena de playa y polvo de hierro, que sólo es posible separar utilizando la imantada fuerza del diálogo. «Las ideas malas—estima Mons. Escrivá de Balaguer—no suelen ser totalmente malas; tienen ordinariamente una parte de bien, porque, si no, no las seguiría nadie. Tienen casi siempre una chispa de verdad, que es su banderín de enganche; pero esa parte de verdad no es de ellas: está tomada de 88 86 87 Pacem in tenis, ed. Poliglota Vaticana (1963) p.38. Pacem }n tenis, ibid., p.38. 133 89 Cf. Mater et magistra: BAC, p.87. Camino n.369. 135 La nueva cristiandad Diálogo y tradición Cristo, de la Iglesia; y, por tanto, son esas ideas buenas—que están mezcladas con el error—las que han de venir detrás de los cristianos, que poseen la verdad plena; no hemos de ser nosotros los que vayamos detrás de ellas». «Pero ese criterio es válido—se apresura a puntualizar a sus lectores—sólo desde un punto de vista doctrinal; en el trato personal, en la práctica, sois vosotros los que habéis de ir en pos de los equivocados, no para dejaros arrastrar por sus ideologías, sino para ganarlos a Cristo, para atraerles suave y eficazmente a la luz y a la paz» 90 . Es natural, por eso, que nuestro diálogo comience a ser fecundo sólo cuando hayamos comenzado a demostrar con nuestra vida que reconocemos como valores cristianos—valores que cuadran bien con nuestra fe, porque son constitucionalmente evangélicos—lo que los hombres creen producto exclusivo de un pujante humanismo, quizá nacido bajo el signo de lo antieclesiástico o incluso de lo antieclesial. Mas hacer cristiano lo que no puede serlo, porque, además de ser existencialmente antieclesiástico o antieclesial, lo es esencialmente, sería únicamente difundir un complejo de vencidos entre los católicos, que no podrían así acometer su empresa hacia la recristianización del mundo. ñaña» (Ap 22,13-17), estrella que está llamada a brillar sobre toda la humanidad y que la Iglesia ha de esforzarse siempre por hacerla brillar ante todos los hombres, disipando las nubes que impiden que a ellos llegue su calor y su luz. A nosotros nos ha de acompañar siempre la certeza de que el último grito de la historia humana, el último suspiro del último hombre será: «¡Ven, Señor Jesús!» (Ap 22,20), y que, por tanto, suya y nuestra es la victoria. La nueva cristiandad no puede tener otro norte que el «Deus omnia in ómnibus» (1 Cor 15,28). No puede ser otra cosa que un paso más hacia ese estadio de convergencia universal en Cristo. Y si, como hemos visto, anteriores experiencias, particularmente la medieval, realizaron una convergencia más aparente que real, más epidérmica que profunda, de todos los elementos sociales en Cristo a través de la Iglesia, de modo que las leyes, el arte, la cultura y la política fuesen cristianos, ahora nos toca continuar esa empresa recogiendo la sementera de las ideas cristianas profusamente entonces sembradas y acaso necesitadas hoy de un trasplante, desde la concepción románica de la vida, hoy inadecuada, a una nueva concepción de la vida más moderna, más dinámica, más fecunda y más en sintonía con el efectivo progreso del mundo. La nueva cristiandad, adecuándose a la hora presente y al nuevo panorama humano, habrá de consistir en una cristianización más profunda y universal, más humana que jurídica y, por consiguiente, más difícil, pero con la mirada siempre puesta en la victoria final, que será nuestra sólo en la medida que sea de Cristo. Porque no somos los cristianos como tales—los grupos que formamos la sociedad y que la caracterizamos con diversos matices políticos o apostólicos—los que hemos de reinar en la historia. Esa ha sido la equivocación de muchos, que han tratado y tratan de imponerse. Los cristianos, en cuanto estamos llamados a ser arquitectos de cristiandad, de una sociedad humana cristiana, no podemos servirnos de la sociedad, sino que tenemos que servirla como hombres de fe, de esperanza y de amor. «La Iglesia—han afirmado los Padres conciliares—no fue instituida para dominar, sino para servir» 91 . Ese espíritu de servicio—que se manifestará en mil formas: i;¡4 No puede olvidarse que es siempre la fe la que vence, aunque no sea siempre la que triunfe. Sin ser triunfalista, la fe es siempre vencedora. De ahí que, si algún complejo ha de ser inherente al cristiano, ése debe ser el de la victoria: a eso nos invita San Juan al dejar asentado que «nuestra fe es la victoria que vence al mundo» (i Jn 5,4). Aunque no debamos ser triunfalistas, porque así obraríamos contra la caridad, que es paciente y benigna, «que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera» (1 Cor 13,4-7), l ° s cristianos nunca podemos perder de vista que Cristo ha dicho: «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin... Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la ma90 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 16-6-1933). Esta misma doctrina la desarrolla Maritain en su citado reciente libro Le Paysan de la Garonne. Hablando de la fidelidad a la verdad como primera condición de lealtad para el diálogo entre hombres pertenecientes a credos filosóficos o religiosos diversos, recuerda lo que él dijo un día a Jean Cocteau: «Es preciso tener el espíritu duro y el corazón tierno»; y cita luego las palabras del salmo: «La misericordia y la verdad se encontraron» (o.c, p. 122-123). 91 Mensaje del Conc. al mundo: BAC, p.4-5. 136 La nueva cristiandad en honestidad laboral y en amor al trabajo, en lealtad profesional, en sinceridad social, en caridad efectiva—hará compatible las características de nuestro diálogo con la comprensión de quienes están fuera de la Iglesia, y a los cuales tal diálogo se dirige. Ellos, si nosotros tratamos realmente de servirles, no podrán acusarnos de cerrazón intelectual cuando nos encontremos en la situación de mostrarles nuestras «nobilísimas intransigencias» ni de apellidar éstas como integrismo absurdo. El hombre de fe es integrista sólo en la medida que niega su servicio de fe, de esperanza y de amor a los demás. Se es integrista si, contento de la propia verdad absoluta, uno se niega a ayudar a quienes viven sólo de verdades relativas y parciales, ignorando el lado positivo de esas verdades que, no por estar desvinculadas de la verdad total, dejan de ser parcialmente válidas. Nuestro servicio consistirá en ir descubriendo a cada hombre aquello que, si bien mezclado con el error y el pecado, tenga luz y calor de verdad y de amor. La tolerancia es, por esto, apostolado: es una forma de servicio a quien no está en la verdad para que la encuentre. «La fidelidad a la verdad, la coherencia doctrinal, la defensa de la fe, no significan un espíritu triste ni han de estar animadas por un deseo de aniquilar a quien se equivoca... No queremos la destrucción de nadie: la santa intransigencia no es intransigencia a secas, cerril y desabrida; ni es santa si no va acompañada de la santa transigencia. Os diré más: ninguna de las dos son santas si no suponen —junto a las virtudes teologales—la práctica de las cuatro virtudes cardinales» 12. La tolerancia, desprovista de visión apostólica, es sólo indiferentismo, y con el indiferentismo no puede edificarse una nueva cristiandad, sino una nueva tragedia humana. Por algo el diálogo que estamos llamados a entablar con el mundo es un diálogo de salvación, que no es sino el eco del diálogo de salvación primero entablado por Dios con nosotros y que, desde nosotros, debe reverberar sobre el mundo 93 . Sería absurdo, por este motivo, que «la solicitud por acercarse a los hermanos se tradujera en una atenuación o disminución de la verdad». «Nuestro diálogo no puede ser una debilidad respecto al compromiso de 92 J. ESORIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 16-6-1933). Cf. PABLO VI, Ecclesiam suam, edición castellana de la Tip. Poliglota Vat. (1964) p.50. 93 Diálogo y tradición 137 nuestra fe», ha dicho Pablo VI, añadiendo que «el apostolado no puede transigir con una especie de compromiso ambiguo respecto a los principios de pensamiento y de acción que deben definir nuestra profesión cristiana. El irenismo y el sincretismo son en el fondo formas de escepticismo respecto a la fuerza y al contenido de la Palabra de Dios que queremos predicar. Sólo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede ser eficazmente apóstol. Y sólo el que vive con plenitud la vocación cristiana puede estar inmunizado del contagio de los errores con los que se pone en contacto» 94 . La fórmula expresiva del diálogo podría ser la mariteniana —y tomista—de «distinguir para unir». «Cuando la Iglesia se distingue de la humanidad—ha observado el Papa—, no se opone a ella, antes bien se une. Como el médico que, conociendo las insidias de una pestilencia, procura guardarse a sí y a los otros de tal infección, pero al mismo tiempo se consagra a la curación de los que han sido atacados, así la Iglesia no hace de la misericordia que la divina bondad le ha concedido un privilegio exclusivo, no hace de la propia fortuna un motivo para desinteresarse de quien no la ha conseguido, antes bien convierte su salvación en argumento de interés y de amor para quienquiera que esté junto a ella o a quien ella pueda acercarse con su esfuerzo comunicativo universal» 95 . La nueva cristiandad ha comenzado y concluirá siendo una afirmación renovada de la verdad cristiana. Este es un dato que no puede olvidarse al analizar un momento en el que el cristianismo, de defensivo e incluso represivo, se hace dialogante. Abandonar excomuniones no significa abandonar la verdad, porque la tolerancia no quiere decir transigencia. Un apóstol puede ser tolerante, pero no puede ser transigente: «un hombre, un caballero transigente, volvería a condenar a muerte a Jesús» 9(5. No es menos importante nuestra misión de distinguir—se distingue si se perfila—que nuestra misión de unir, ya que no se une lo que es anguloso, informe, lleno de contornos imprecisos. Para construir el edificio de una nueva civilización cristiana hemos de ofrecer a los hombres las piedras bien cuadradas del dogma. Hoy, como ayer, somos «cooperadores de la verdad» (3 Jn 8). 94 95 Ecclesiam suam: ibid., p.57. Ecclesiam suam: ibid., p.46. 96 Camino n.393. 138 La nueva cristiandad La palabra requiere, quizá como nunca, genuinidad de contenido. Ejemplo luminoso nos da el Vicario de Cristo—el actual «Pontífice del diálogo»—al enseñarnos con su conducta a esforzarnos en amar los matices. El Concilio ha sido—puede decirse—la brecha abierta entre una cristiandad y otra cristiandad. Pero ¿cuál ha sido la esencia de este Concilio, cuál su característica principal, cuál la palabra que pueda sintetizar su labor? Pablo VI responde: «No ha sido, ni debía ser, un Concilio transformador, como algunos críticos externos, no siempre conscientes de la naturaleza de la Iglesia y de la esencia divina de la religión católica, habían soñado que fuera, y ni siquiera radicalmente reformador, como otros concilios trataron de ser para otros tiempos y para necesidades diversas de las nuestras; pero renovador sí ha sido nuestro Concilio: ¡qué abundancia de doctrina religiosa, qué riqueza de tradiciones eclesiásticas, qué cantidad de experiencias espirituales—en cierto sentido—ha desenterrado, traduciéndolas en términos de extraordinario interés moderno! Y—podemos añadir—el Concilio ha sido también innovador, sacando, con coherencia fiel, de las genuinas fuentes de la Sagrada Escritura y de la buena teología, ciertos criterios y preceptos que, para gloria de Dios y ventaja de la misión de la Iglesia, podemos decir nuevos. Esta herencia del Concilio constituye un empeño. La Iglesia, aunque aligerada de alguna norma canónica superada ya y secundaria, se ha cargado de nuevas obligaciones. El Concilio no ha inaugurado un período de incerteza dogmática y moral, de indiferencia disciplinar, de superficial irenismo religioso, de relajamiento organizador; al contrario, ha querido iniciar un período de mayor fervor, de mayor cohesión comunitaria, de mayor profundidad cultural, de mayor cohesión al Evangelio, de mayor caridad pastoral, de mayor espiritualidad eclesial» 91. La nitidez del lenguaje pontificio permite ver, como en las escolleras de Capri o del cabo de Gata se ven los abismos marítimos, el fondo de su pensamiento a través del agua transparente de sus palabras. El Concilio, sin transformar y sin reformar radicalmente, renueva e innova la nueva cristiandad que se alimenta en sus enseñanzas y que no será una transformación de la Iglesia, ni un cambio, ni una renuncia, ni una cesión, sino una renovación de cosas viejas, una vuelta en el recodo del anPABLO VI, Al Colegio de Cardenales, 23-12-1965. Frontera de la nueva cristiandad 139 tiguo camino, una superación innovadora, una oferta diferente de una misma verdad. Es ser fieles a la metodología enseñada por Cristo, que nos indicó el ejemplo del padre de familias «que de su tesoro saca cosas nuevas y viejas» (Mt 13,52). La frontera de la nueva cristiandad Hay dos cosas, pues, que no pueden negarse: la primera es que el Concilio no haya sido fiel a la tradición y a la verdad; la segunda, que el Concilio no represente una novedad. Cerradas sus puertas, los cristianos estamos obligados a ver en su herencia un doble mandato vinculante: el amor al pasado de la Iglesia, que fue capaz de conservar la verdad, y el amor al futuro, que ha de ser una renovación de la verdad. Hemos de ser tradicionales y nuevos al mismo tiempo. Aunque no hayamos de abandonar ciertas cosas, sí hemos de estar dispuestos a abandonar algunos pesos superfluos, a descolgar algunas antiguallas de nuestras paredes, a sepultar ciertos prejuicios históricos en el olvido, a abrir un nuevo cauce al torrente humano que nos empuja por la espalda. Tan cierto es que hemos de ser fieles a la verdad profesada en el pasado como que debemos asegurar a la vida de la Iglesia un nuevo modo de sentir, de querer y de comportarse 98. Lo cual quiere decir que es preciso dar el paso de una mentalidad eclesial a otra. La llamada «nueva psicología» de la Iglesia ha de penetrar la actuación de sus hijos en el mundo. Mas ¿cuándo se realizará ese paso hacia un nuevo modo de sentir, de querer y de comportarse? Esta es la pregunta que surge como epílogo de nuestro raciocinio. De una parte, observamos la persistencia de elementos, aún válidos, de las formas románicas del vivir y del pensar eclesial. Mientras que, de otra, se nos ofrecen novedades estériles. Se observa, en una palabra, que no todo lo antiguo es malo ni todo lo nuevo es bueno. Por eso, existen muchos aún que sueñan en el medievo y muchos que sueñan en un futuro tan nuevo que prescinde totalmente del pasado. Y en medio de estas dos posiciones está la vida cristiana, en la cual el ayer y el hoy se mezclan y entrelazan como en una fuerte trenza que nos ata a la historia. «Cristo ayer y hoy y por los siglos» (Hebr 13,8). 98 PABLO VI, Mensaje desde Belén, 6-11-1964. 140 Frontera de la nueva cristiandad La nueva cristiandad A algunos les resulta inexplicable esta fuerte unión entre el pasado y el futuro. Unos creen que el pasado es un peso y otros ven en el futuro una aventura, y quisieran unos y otros deslindar urgentemente los campos entre el pasado y el futuro... Sería como si quisieran destrenzar la historia, haciendo lineal lo que, por ser vital, es complejo y tortuoso. Son éstos los idealistas del pasado y del futuro. El secreto para descifrar la clave de tanto tormento está no sólo en tener una visión dogmática de la vida, sino en tener también sentido histórico, el cual nos dice que entre la nueva cristiandad y las pasadas—en que podemos incluir los diversos matices del vivir eclesial románico—no puede haber una frontera precisa y concreta. La historia es parte de la vida y, como ésta, consiste en una sucesión imperceptible de latidos y en una mezcla continua de ideas y de acciones. ¿Se puede captar cuándo nace y cuándo muere una idea? ¿Se puede individuar la frontera entre el alma y el cuerpo, entre el pensamiento y la vida? Tampoco—mientras la historia tenga por protagonista al hombre— habrá fronteras claras en la historia. Porque el hombre es el alma de la historia y actúa sobre ella como su propio espíritu sobre su propio cuerpo. Entre las pasadas y la nueva cristiandad, el límite somos los cristianos, cada uno de los cuales llevamos el peso de nuestra personalidad y de nuestra formación. Tiene que ser, por fuerza, un límite zigzagueante, imperceptible, como el que divide la niñez de la adolescencia, y ésta de la juventud y de la madurez. Tiene que ser un límite vital. Sobre los libros de texto, quizá un día sea el Concilio la frontera histórica entre una cristiandad y otra. Pero la frontera vital pasa por el alma y por la vida de los cristianos: de los que precedieron el Concilio poniendo sus bases y de los que crecerán al tempero de sus doctrinas. Con el paso a la nueva cristiandad sucede como con el paso de una edad a otra de nuestra existencia: para la sociedad oficial somos mayores de edad desde el día de nuestro veintiún cumpleaños. Pero ¿sabríamos decir con precisión qué día, antes o después de esa fecha, fue el que marcó nuestra real mayoría de edad? ¿Sabríamos decir cuándo el alba se convierte en aurora? \ 141 Hay un período de transición que enlaza una cristiandad con otra. Un período que inicia en el preconcilio, se detiene en el Concilio y se adentra en el posconcilio. Y ahora lo vivimos. Vivimos ahora el clásico período que caracteriza, por la variedad de los fermentos, las edades de transición efectiva. Aunque todas las edades son en cierto sentido transitorias, ya que todas son un constante devenir hacia la plenitud de los tiempos, hay algunas particularmente agudas y críticas. Eso que se llama en fisiología pubertad puede dar una idea del momento histórico presente. No estamos en la antigua cristiandad, mas tampoco estamos plenamente en la nueva. Y, en cambio, la hemos comenzado. A las desventajas de unas formas sociales y eclesiales que agonizan se unen las de otras que nacen y aún carecen del vigor de lo perfecto. Hay algo que se nos mueve bajo los pies y dentro del alma: ideas que envejecen junto a ideas que comienzan a brotar; cosas que usamos con el complejo de quien lleva sobre los hombros un vestido pasado de moda y cosas que no nos atrevemos a usar siempre porque nos invade un complejo de descarado snobismo; encasillados sociales que son ya insuficientes para contener el movimiento de una demografía en cambio continuo y encasillados que aún no han adquirido formas concretas y, por tanto, capaces de mostrar su funcionalidad social. La Iglesia experimenta en sus hijos la tensión de todo lo nuevo y les sigue ofreciendo la luz de la verdad, alta y fija, para que puedan hallar el camino seguro. La luz de la fe sigue iluminando a los hombres de igual manera, pero son los hombres los que cambian. La frontera de la nueva cristiandad pasa precisamente por el alma de esos hombres. Por nuestra alma, porque «el reino de Dios está dentro de nosotros» (Le 17,21). Somos nosotros el cauce del reino de Dios en la historia. Nuestra obligación imperiosa es la de ser consecuentes con nuestra misión de santificar este mundo, fraccionado en sí mismo y en lucha con estructuras por él mismo un día construidas. ¿No podría asemejarse este mundo al hombre que, descubierto un nuevo sistema de construcción más sólida y funcional, lucha por derribar la casa antes edificada por sus propias manos para levantar otra según los nuevos cánones de la estética y de la 142 La nueva cristiandad utilidad? La nueva cristiandad exige de nosotros el esfuerzo de vivir nuestro tiempo y sus problemas. No podemos ser ocasionales curiosos que miran el trabajo del hombre moderno por derribar una ciudad y edificar otra, porque en tal caso no tendríamos derecho—en la ciudad del futuro—a ocupar el puesto que quisiéramos. Es más, deberíamos ser los cristianos quienes nos adelantásemos a ayudar a ese hombre en la confección de los planos de la nueva ciudad para que ésta pueda brillar un día de luces cristianas. Somos nosotros los llamados, como auténticos renovadores, a llevar a cabo esa edificación, que, de faltarle nuestro apoyo, estará condenada a ser más un laberinto, donde el hombre se podría perder en inútiles búsquedas de la verdad y de la felicidad, que una auténtica casa humana. El cómo y el cuándo de tal renovación está en nuestras manos, en nuestras manos concretas. En las de cada uno. No podemos esperar a que todos estén dispuestos a pasar la frontera ni debemos exigir leyes que, por así decir, colectivicen nuestros esfuerzos, exigiendo de otros, imposibilitados por edad o por otras razones que configuran sus estructuras mentales, que piensen como nosotros. Sería escudarse en egoísmos estériles y esterilizantes. «Cada caminante siga su camino», vi una vez escrito sobre un bello tapiz en la entrada de una residencia universitaria: buen programa para los constructores de una humanidad y de una Iglesia más bella y más nueva. Más que proclamar que esa construcción a la cual estamos llamados es obra colectiva, precisamente porque en realidad lo es, se impone con urgencia la inmediata aportación de nuestra obra personal sin esperar a que a ella se unan los demás en bloque. La nueva cristiandad es obra de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor personales. No de nuestras intrigas ni de nuestros partidismos de grupo. Y, sobre todo, la nueva cristiandad es algo que, por estar orientada hacia la construcción de una nueva sociedad humana, es algo que hay que hacer desde dentro y no desde fuera. Porque «desde fuera no se salva el mundo», como ha dicho Pablo VI " . Y en esto consiste, en último análisis, la «revolución» de la nueva cristiandad, ya que el problema que a la Iglesia se le había planteado en los últimos tiempos era pre99 Ecclesiam suam: ibid., p.56. Frontera de la nueva cristiandad 143 lisamente el de vivir según unos modos de influjo en la sociedad ya pasados, y que hacían que la Iglesia se hubiese quedado al margen del mundo. Ponerse de nuevo dentro del mundo, encarnarse nuevamente en él «como el Verbo de Dios, que se ha hecho hombre»: ésta es nuestra misión de cristianos de ahora, como ésa fue la misión de los cristianos de ayer. «Hace falta hacerse hermanos de los hombres en el momento mismo que queremos ser pastores, padres, maestros», es la afirmación del Papa 1 0 °. Por eso, la nueva cristiandad no puede consistir sólo en formas nuevas aparentes, las cuales serían un cadáver sin el alma de nuestra participación viva a los problemas del mundo presente. Y, por eso también, en muchas ocasiones, sin ir a la busca de originalidades, bastará dar nuevo espíritu a viejas formas, capaces aún de ser resucitadas. La nueva cristiandad, más que imponerse, se irá poniendo. Ha de ser un alumbramiento. No es exclusivamente cuestión de leyes—el juridismo renovador es tan equivocado como el conservador—, sino fundamentalmente de vida. A los profetas fáciles de la renovación a la fuerza y a los nostálgicos en mantener a la fuerza también los usos antiguos, acaso pueda ser revelador este poema de Rabindranath Tagore: «Tú no sabes abrir los capullos y convertirlos en flores. Los sacudes, los golpeas..., pero no está en ti hacerlos florecer. Tu mano los mancha, les roza las hojas, los deshace en el polvo..., pero no les saca color alguno, ni ningún aroma. ¡Ay, tú no sabes abrir el capullo y convertirlo en flor! El que puede abrir los capullos, ¡lo hace tan sencillamente! Los mira nada más, y la savia de la vida corre por las venas de las hojas. Los toca con su aliento, y la flor abre sus alas y revolotea en el aire; y salen, sonrojados, sus colores, como ansias del corazón; y su perfume traiciona su dulce secreto. ¡Ay, el que sabe abrir los capullos, lo hace tan sencillamente!» 101 ¿Se darán cuenta unos de que las rosas no se abren a palos, y pararán otros mientes en que es imposible impedir que se abran cuando la savia las empuja desde dentro? ¿Nos daremos 100 Ecclesiam suam: ibid., p.56. 101 RABINDRANATH TAGORE, La Cosecha n.18. Traducción de ZENOBIA CAMPRUBÍ DE JIMÉNEZ (Madrid 1956) p.236. 144 145 La nueva cristiandad Frontera de la nueva cristiandad cuenta todos de que somos nosotros los pétalos de la Iglesia/ —Dante veía el cielo como una gran rosa formada por lc/S santos—y que, para que se abra a una nueva edad, hemos de ofrecer nuestra cooperación «desde dentro»? Las leyes nuevas, que ya se han promulgado o se preparan para dar cuerpo disciplinar a las orientaciones conciliares, podrán servir de plantel o de riego para la nueva rosaleda de la Iglesia; pero la savia de las nuevas generaciones cristianas sólo la da la vida interior—la vida divina—de cada uno de nosotros (cf. i Cor 3,7). Hemos de amar esas nuevas leyes y hacerlas fecundas en una nueva disciplina, pero hemos de amar, sobre todo, el nuevo espíritu, evitando los errores del legalismo nuevo, como si todo dependiese de la nueva ley, y del legalismo antiguo, como si la ley antigua fuese intocable. Es en nuestras almas donde hemos de asegurar una eficaz novedad a la Iglesia de nuestro tiempo. «Para nada servirían las reformas exteriores sin una continua renovación interior, sin este continuo deseo de modelar nuestra mentalidad según la de Cristo, en conformidad con la interpretación que la Iglesia ofrece»: son palabras del Papa 102 . Y son también palabras suyas éstas, que indican cuan arduo es comprender el auténtico sentido de la nueva reforma: «No es fácil la reafirmación de la auténtica tradición de verdad y de costumbres que el Concilio trae consigo: a primera vista, no parece una reforma esta reafirmación, ya que, en lugar de cambios, produce la renovación; pero la renovación es, por muchos aspectos, la reforma más auténtica, pues es la que se realiza, más que en las cosas, en las almas: en las almas olvidadizas, en las almas dudosas, en las almas cansadas, en las almas superficiales, en las almas que fluctúan al impulso de todos los vientos de la opinión moderna... Era ésta, en la intención de nuestro venerado predecesor Juan XXIII, la principal reforma: no de las doctrinas, sino de las almas, llamadas por el Concilio a una más convencida y efectiva adhesión a la verdad del Evangelio, custodiada y enseñada por el magisterio eclesiástico» 103 . La frontera de la nueva cristiandad pasa por nuestras almas, que, de olvidadizas, han de saber ponerse alerta ante verdad; de dudosas, han de hacerse firmes; de cansadas, spuestas a emprender nuevos caminos; de superficiales, amantes de la hondura; de fiuctuantes, ancladas en la roca de Cristo. La nueva cristiandad es, ante todo, una reforma interior. Sólo con cristianos renovados la sociedad podrá reformarse, volviendo hacia Cristo nuevamente la proa de su nave, desorientada en medio de los mares de un progreso que, sin la luz, de la Iglesia, los ha convertido en piélagos tenebrosos. Sin la reforma interior sería huera y vana la exterior. Reducir la nueva cristiandad a cambios en la superficie sería un acto de tremenda hipocresía colectiva. La Iglesia está llamada, ahora y siempre, a crear hombres nuevos; por eso, la nueva cristiandad es idéntica a las anteriores, al mismo tiempo que es diversa. Cuando envejecen las estructuras hay que cambiarlas por otras nuevas...; pero éstas son siempre estructuras cristianas, fundamentalmente idénticas a las primeras. Sucede con la cristiandad como con esas escaleras que sirven de acceso a ciertos palacios viejos: los escalones se han ido desgastando de tanto pasar sobre ellos; cada uno presenta la curvatura cóncava que el paso de tantos visitantes ha ido excavando en ellos hasta convertirlos en un peligro para quien, desconociendo su insidia, se atreve a subir por ellos sin mirar al suelo. Cuando hay que cambiar la escalera, es preciso sustituir sus desgastados escalones con escalones nuevos..., que habrán de ser también de buena piedra y no de cartón, y habrán de sustentarse en firmes cimientos. Con escaleras de cartón o con escaleras desprovistas de firmes cimientos, nadie podrá entrar o admirar las antiguas bellezas del palacio. Aunque fuesen aparentemente más bellos, serían menos eficaces y más peligrosos. No podemos sustituir ahora la escalera antigua del poder, del temporalismo, de la fuerza jurídica—a través de la cual subió un día la historia de Europa hacia Dios—, con la escalera de una reforma solamente superficial. Para que los hombres sigan entrando en la Iglesia y sigan encontrando a Dios en ella, no podemos ofrecerles la base de una reforma de cartón. Es preciso poner sólidos materiales—autenticidad, libertad, secularidad—sustentados sobre los mismos firmes cimientos de antes: fe, esperanza, caridad. 102 103 PABLO VI, A los cuaresmeros de Roma, 21-3-1966. PABLO VI, A la Curia Romana, 23-4-1966. La nueva cristiandad 146 Sin tales cimientos, nuestra reforma caería, como toda obr^ mal hecha. Sin santidad, más que construir una nueva escala para que los hombres suban a Dios, pondríamos un insalvable foso entre ellos y el cielo. De nada serviría decir la misa en lengua vulgar si no nos esforzamos en comprender y en hacer comprender el profundo sentido de las palabras que decimos. ¿Para qué serviría el lenguaje nuevo si las ideas son viejas y no las limpiamos del polvo de nuestra desidia? ¿Para qué hacer pronunciar palabras que no hacen eco en el alma? Inútil sería crear presbiterios si los sacerdotes que los integran no tienen otra mira que la de recortar el poder episcopal, en lugar de ofrecer su apoyo para que el gobierno pastoral sea más eficaz y mayor su capacidad para comprender todos los problemas del pueblo de Dios. Vana resultaría la efectiva cooperación de los seglares en la edificación de la Iglesia si ella se tradujese en la anulación de la Jerarquía y en la introducción de unos principios democráticos en la Iglesia. Cambiar la sotana por el clergyman sólo por comodidad, sin darle al cambio el sentido de una mayor proximidad del sacerdote hacia los hombres, sería reducir el nuevo hábito a una moda clerical. Dialogar, sin ánimo de salvar a los demás del error, sería confundir nuestra misión apostólica con una tertulia. Detrás de cada reforma—y hemos enumerado sólo alguna—ha de haber una virtud cristiana. Debajo de cada escalón nuevo que sustituye a uno de los viejos ha de haber el soporte de la misma virtud de antes. La nueva cristiandad es, sobre todo, un retorno a las fuentes y es también una renovación en el empeño de santidad de cada cristiano. Su frontera pasa dentro de nosotros mismos. Iglesia y Estado Este sentido de nuestra personal responsabilidad explica que la frontera de la nueva cristiandad no puede concretarse, como algunos pretenden, en la separación de la Iglesia y del Estado, mientras en el alma de los cristianos y de los hombres siguen en vigor los antiguos esquemas mentales. La frontera de la nueva cristiandad no pasa por esa separación, aunque se imponga una revisión de las formas de relaciones entre ambos. L.reer que tal separación es la panacea universal de los males Iglesia y Estado 147 que afectan a la Iglesia y a la sociedad es una idea equivocada. Sería limitarse, antes de esperar a que nuevas formas de relación se concreten y demuestren fecundas, a favorecer la asfixia moral del hombre moderno y abrir un foso entre la vida civil y la vida religiosa. La superación de viejos conceptos teocráticos o cesaropapistas no significa la automática anulación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado: pueden sufrir variación las relaciones entre una y otro, mas no por eso debe desaparecer la relación misma. Abogar por una separación radical como norma universal sería reducir la evolución religiosa a un simple hecho político, negando además el valor social de lo cristiano. Si el Estado es el signo de la comunidad humana perfecta, y la Iglesia lo es de la perfecta comunidad cristiana, aunque haya de cambiar a través de la historia el modo de sus relaciones, no podrá nunca excluirse el hecho mismo de la relación. Y es que el miembro del Estado es también miembro de la Iglesia, en acto o en potencia. Podrá, por eso, cambiar la forma de convivencia entre la Iglesia y el Estado, pero no la convivencia. El Concilio, al afirmar que «la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno», reconoce que el servicio de ambas al hombre «lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo» 104 . E incluso invita a los Pastores «a unir su obra eficaz con las autoridades públicas, en razón de su ministerio, y como conviene a los Obispos, aconsejando la obediencia a las leyes justas y el respeto a las autoridades legítimamente constituidas» 105 . Por otra parte, el documento conciliar que más directamente atañe a este problema—la declaración sobre la libertad religiosa—es de por sí una afirmación de convivencia entre la Iglesia y el Estado, precisamente porque constituye una mutua precisación de los límites, de los derechos y de las obligaciones existentes entre una y otro. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César no equivale a decir que Dios y el César hayan de ignorarse. Dios y el César pueden, y deben, ser amigos. La luz de Dios 104 105 Const. Gaudium et spes n.76: BAC, p.329. Decr. Christus Dominus n.19: BAC, p-374. 148 ¿ d nueva cristiandad debe guiar al César en sus caminos de gobierno, sin que ello quiera decir que los ministros de Dios hayan de sustituir a los ministros del César. «Se malentiende, a veces, aquella distinción que hizo el Señor entre las cosas de Dios y las cosas del César. Distinguió Cristo los campos de la jurisdicción de dos autoridades: la Iglesia y el Estado, y con ello previno los efectos nocivos del cesarismo y del clericalismo. Sentó la doctrina de un anticlericalismo sano, que es amor profundo y verdadero al sacerdote—da pena que la alta misión sacerdotal se rebaje y envilezca mezclándose en asuntos terrenos y mezquinos—, y fijó la autonomía de la Iglesia de Dios y la legítima autonomía de que goza la autoridad civil para su régimen y estructuración técnica. «Pero la distinción establecida por Cristo no significa, en modo alguno, que la religión haya de relegarse al templo—a la sacristía—ni que la ordenación de los asuntos humanos haya de hacerse al margen de toda ley divina y cristiana» 106 . El prudente papa Gelasio aconsejaba sólo la distinción —y no la separación—cuando sugería que «el poder espiritual se mantuviese alejado de las emboscadas del mundo y que al combatir por Dios.no se mezclase en los asuntos seculares, siendo igualmente necesario que, a su vez, el poder secular mirase bien de no asumir la dirección de los asuntos divinos; así, estando ambos poderes modestamente en su propio puesto, en lugar de enorgullecerse, acaparando para sí toda la autoridad, cada uno se ocupará con competencia de las cosas que le incumben como propias» 107 . El problema se reduce a estos términos. La luz de Dios, cuya lámpara es la Iglesia—vos estis lux mundi (Mt 5,14)—, puede proyectarse sobre el César desde ángulos diversos. Según que esté colocada sobre su cabeza o a sus espaldas, delante de sus pies o detrás de ellos, iluminará su camino de modo diverso, y las sombras que el cuerpo del César proyectará sobre la calzada de la historia serán mayores o menores, infundiendo mayor confianza o mayor miedo a los hombres que salgan a su encuentro. También puede acaecer que esa lámpara sea llevada por la misma mano del César o que, en cambio, lo alumbre desde fuera o a distancia. 10* J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma, 9-1-1959). 107 GELASIO I: PL 59 p.108-109. Iglesia y Estado 149 La cristiandad medieval, cuyos ideales aún perduran en algunos, fue una vivencia histórica en la que la unidad entre la fe y la política, entre Dios y el César, aunque no siempre por razones estrictamente espirituales, llegó hasta el extremo de hacer que religión y acción civil se condicionaran mutuamente. Hubo momentos entonces en que el César llevaba en sus manos a la Iglesia como quien empuña una linterna dirigiendo el haz de su luz hacia donde quiere. Baste pensar que, a muchos siglos de distancia del medievo, en el conclave que eligió a San Pío X, aún perduraba ese modo de actuar: el emperador de Austria, con su veto, llevó la luz eclesial desde el nombre famoso de Rampolla al nombre opaco y desconocido de Sarto. Y Dios, una vez más, hubo de escribir derecho con los torcidos renglones del César. Otras veces, esa unidad entre religión y política condicionó, en cambio, las acciones del César: puede testificarlo la división de las tierras de América. Pero la renuncia a esas formas de relación no excluye la unidad esencial ni impone el método de la mutua ignorancia. Lo que sucede es que, si en la antigua cristiandad la Iglesia hubo de estar en las manos mismas del César o hubo ella misma de entrar en el juego de sus intereses civiles, porque la política elemental de entonces así lo exigía por ser una política más personalista, más directa y más absoluta, ahora la Iglesia ha de cambiar su ángulo de iluminación, aunque sin abandonar ni mitigar su conciencia de seguir ofreciendo luz y calor a la acción del César. La Iglesia no puede dejar de iluminar a la sociedad y a quien rige sus destinos: «Vosotros sois la luz del mundo...; no se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres» (Mt 5,14-16). Lo que sucede es que ahora, en lugar de ser aquélla la forma de la unión entre Iglesia y Estado, será otra la forma. La luz de la Iglesia, al entrar en crisis el concepto mismo de Estado con la aparición de otros nuevos conceptos comunitarios, como el de bloque, hemisferio, Naciones Unidas, Comunidad Europea, Comunidad Internacional, etc., ha de elevarse. Se desliga de las manos del poder civil para iluminarle desde ese ángulo, más universal y más 150 La nueva cristiandad abierto, que hoy necesita el mundo. Lo que antes fue unión podrá ahora ser algo más profundo y constante: unidad. / La unión es un concepto físico. La unidad es un concepto moral. La unión es identificación, mezcla, confusión en el más noble sentido si se quiere. La unidad es, en cambio, algo más profundo: es identificación de almas y de intentos. La unión exige siempre un contacto material. La unidad puede darse a distancia. Puede darse la unión sin la unidad, como puede darse un matrimonio sin amor. Por eso la unidad es un concepto superior al de unión: ésta es carne, mientras aquélla es espíritu. La unidad es la sublimación de la unión, y por eso la trasciende y la supera. Las relaciones que en la nueva cristiandad han de establecerse entre Iglesia y Estado podrán, según estas consideraciones, ser superiores, por más que no sean del mismo signo que las sostenidas durante la cristiandad medieval. Aunque en los tiempos de ésta alguna vez se realizó el ideal de la plena identificación entre la unión política y la unidad espiritual, fueron, con todo, más los momentos en que la unión existió sin la unidad. Las luchas entre el Imperio y el Papado, las de las investiduras, la instrumentalización política de la Inquisición —entre otros muchos ejemplos—, demuestran cómo había entonces unión, sin que ésta fuese siempre unidad. El extremo de esa tensión entre la unión y la unidad apareció con la Reforma protestante, que, siendo en rigor una reacción espiritual y dogmática, acaso superable con claras discusiones teológicas y con adecuados aggiornamentos, fue aprovechada por el César para romper los frágiles lazos de la unión, retrasando así siglos el adviento de la unidad entre Iglesia y Estado. ¿Cómo, sino, se explica el fenómeno de la limitación geográfica del influjo protestante? Lo que entonces sucedió en Europa no fue sólo un fenómeno dogmático, sino también un fenómeno político que fosilizó la reacción espiritual en reacción política, de igual manera que muchos siglos antes en el Oriente la Iglesia sufrió idéntica fractura, de por sí dogmática, pero degenerada en intereses temporales concretos y determinados. Lo grave de ambos casos fue que no sólo se perdió la unión, más o menos fuerte, con el poder político, sino que se hubo de pagar el alto precio de la experiencia con el abandono de las perspectivas de una real unidad y, lo que es peor, con la Iglesia y Estado 151 ruptura de la superior unidad cristiana. El afán de unión física terminó por dañar los ideales de unidad moral. Las guerras de religión, que, en rigor, deberían haber sido disputas de teólogos, se convirtieron en disputas de soldados, y por eso, en lugar de resonar silogismos, sonaron arcabuces sobre Europa. Aquella experiencia, llegada hasta los dinteles del tiempo presente e incluso viva aún entre nosotros, bien nos podría aconsejar aunar los intentos hacia la búsqueda no tanto de la unión cuanto de la unidad. En lugar de hacer consistir las relaciones entre la Iglesia y el Estado en mutuas presiones, será mejor cifrarlas en mutuas ayudas. Más que a una conquista del poder social, la Iglesia ha de tender a una conquista del alma de la sociedad. Más que unir el cuerpo de la Iglesia —Jerarquía, clero, fieles—con el cuerpo del Estado—Gobierno, administración, ciudadanos—, hay que unir el alma de la Iglesia—fe, esperanza y caridad—con el alma del Estado—libertad, trabajo, paz—, ya que, en realidad, las tres fuerzas teologales que guían la historia de la salvación son la sublimación de las tres realidades terrenas que todo Estado bien organizado tiene en su programa 108 . La Iglesia, en lugar de presión política, tiene que hacer presión doctrinal, moral, espiritual. Además de pactar leyes mediante compromisos temporales, es preciso dar alma cristiana a tales leyes, dando antes alma cristiana a los legisladores y a los legislados. Las relaciones, que antes eran de presión, hay que transformarlas en relaciones de osmosis; por eso, no es sólo la Jerarquía la llamada, como antes, a realizar esta empresa, sino que también todos los cristianos—poros y filtros de la acción eclesial y de la acción humana—están llamados a realizarla. Las relaciones con el Estado, que antes se verificaban siempre en el vértice de la Iglesia, han de realizarse ahora también en la base: antes que unidad entre Iglesia y Estado ha de existir la unidad, armónica y serena, equilibrada y segura, entre cristiano y ciudadano. Y, de esta forma, el círculo de nuestro raciocinio nos lleva nuevamente a constatar que la nueva cristiandad será, fundamentalmente, obra de la santidad personal de cada cristiano: l°8 A la demostración de esta ecuación está dedicada la segunda parte de este trabajo. Iglesia y Estado 152 La nueva cristiandad la frontera de la nueva cristiandad pasará por el alma de los hombres y no sólo por los confines de los estados. Querer, como alguien pretende, hacerla consistir en reformas exteriores, es aplicar, quizá sin darse plenamente cuenta, la teoría del verticalismo medieval a la hora presente. La reforma exterior es necesaria, ciertamente, y así lo ha dicho el Concilio, poniéndola en marcha. Pero exige, como condición necesaria, la reforma interior de cada cristiano: una reforma de la cristiandad impone una mayor vivencia del cristianismo. «Solamente después de esta obra de santificación interior la Iglesia podrá mostrar su rostro al mundo entero, diciendo: El que me ve a mí, ve a Cristo, como Cristo había dicho de sí: 'El que me ve a mí, ve al Padre' (Jn 14,9)» 109 . Nos será fácil conocer la hora del comienzo de la nueva cristiandad cuando observemos una más intensa vida cristiana. Cuando veamos que, en donde había formalismo, hay ahora piedad; que, en donde había costumbre, hay ahora conciencia; que, en donde había tradición sólo, hay ahora también vivencia; que, en donde había clericalismo, hay ahora jerarquismo; que, en donde había simple juridismo, hay ahora leyes con libertad; que, en donde los seglares eran sólo oyentes, son ahora cristianos que la palabra oída la hacen obra; que, en donde había divorcio entre la fe y la vida, hay ahora unidad; que, en donde había temor legal, hay ahora amor visceral; que, en donde había aversión a un mundo que se nos había escapado de las manos, hay ahora amor e interés por su salvación y por su configuración cristiana; que, en donde había antes optimismo o pesimismo, hay ahora realismo apostólico; que, en donde había vaguedad de principios, hay ahora realidades cristianas; que, en donde antes podía prevalecer el afán político, ahora prevalece siempre el afán apostólico. Son datos éstos que indican, entre otros, el paso de una mentalidad a otra. Son datos que, aun en medio del lodazal de una cultura en decadencia que se sustenta sobre valores marginales, como el sexo, la economía y el bienestar físico, es ya posible individuar en muchos ángulos de la tierra. Aun cuando sean no pocos los cristianos que claman contra el escándalo y lloran sobre las ruinas de la vieja cristiandad, son ya muios PABLO VI, Disc. inaugural de la segunda sesión conciliar, 29-9-1963: BAC, p.764. 153 chos los que, arrojando el manípulo del llanto, en vez de quejarse —convencidos de que el lamento no resucita a los muertos—, se han puesto a construir la nueva cristiandad, no a base de diatribas ni de posturas, sino a base de vida. Son los que, partiendo de perennes valores dogmáticos, saben hacerlos actuales; los que hacen la fe libertad; la esperanza, laboriosidad; el amor, paz y pacificación; los que, de la unión jurídica con el Vicario de Cristo, cuyas prerrogativas no discuten, hacen unidad vital; los que de su autoridad política, en vez de hacer dominio eclesiástico, hacen ejemplo cristiano; los que, para pagar a la Iglesia sus desvelos de madre y maestra, llevan sobre sus espaldas el peso de la Iglesia; los que, en lugar de servirse de ella para sus intereses personales, familiares o de grupo, la sirven con generoso interés; los que, para salvar al mundo, entablan diálogo con él sin llegar a ser mundanos. La nueva cristiandad ha nacido ya. Su crecimiento, hasta la edificación de un nuevo mundo cristiano, es irreversible. Y una cosa es cierta: la nueva cristiandad no puede ser una repetición de la anterior—aquí se incluyen diecisiete siglos—, pero tampoco puede ser una cristiandad sin raíces. Entre el fácil inmovilismo vertical de los cristianos conservadores y el también fácil reformismo, igualmente vertical, de los cristianos progresistas, hay que escoger el difícil camino de la reforma personal y de la libre entrega, del cristianismo vivido y de la fe responsable. Más que a ser luz, como en la pasada cristiandad, hay que estar dispuestos a ser sal de la tierra que, sin ser vista, dé sabor cristiano al mundo concreto de cada uno de nosotros: a la familia, a la empresa, al arte, a la universidad, a la mina, al comercio, a la economía, a las leyes, a los oficios, a la vida y a la muerte. La nueva cristiandad comienza siempre y ahora mismo. Comienza con el esfuerzo renovado y actual de vivir la fe, la esperanza y el amor. Exactamente igual que comenzó e hizo la antigua hasta que llegó la hora en que, al crecer, al mundo se le quedaron pequeñas aquellas formas cristianas, exigiéndonos poner sobre sus carnes otras nuevas para no andar desnudo, a la deriva y enloquecido de vergüenza, como Adán el día del primer pecado. Atravesando días pasados uno de los claustrales patios del Vaticano—el de Sixto V—, pensaba en la nueva cristiandad 154 La nueva cristiandad Iglesia y Estado mientras retumbaban, rompiendo aquella paz umbrosa y secular, los martillos neumáticos de unos obreros que horadaban uno de los muros construidos, entre 1585 y 1590, por aquel Pontífice franciscano y reformador. Puesto a observar, pude darme cuenta de cómo la obra que se estaba realizando era la de renovar aquellas ciclópeas paredes, construidas hacía cuatro siglos e insuficientes ya para soportar el peso de nuevas estructuras superiores. El método era un método paciente, próvido y simple: los albañiles iban sustituyendo a trazos verticales la primitiva mezcla de cal y de piedras con sólidos ladrillos especiales de reciente fabricación. Trazo a trazo se iban uniendo, como una sucesión de fuertes cremalleras, hasta formar un nuevo muro..., que aparentemente era el antiguo. En los dinteles de las puertas, sobre el mármol de Carrara, seguiría después campeando el nombre de Sixto V, pero los muros ya serían otros, serían de Pablo VI. El ambiente sería idéntico, el trazado no habría sufrido variantes, el agua de la fontana seguiría produciendo la misma música, el sol seguiría sin filtrarse hasta aquella hondonada, que parecerá inmóvil en los siglos... En cambio, los muros podrán sostener ya el peso de las nuevas exigencias. Así—pensaba—sucede con la Iglesia. La nueva cristiandad no será una Iglesia diversa, sino unos cristianos diversos. Los planos trazados por Cristo—dogma, sacramentos, jerarquía— seguirán siendo válidos. Sólo los muros han de ser sustituidos, pero por dentro. Hay que renovar el alma de los cristianos: hay que sustituir la cal y la piedra de lo legal por el ladrillo de lo auténtico; hay que poner amor donde había temor; hay que poner responsabilidad donde había sólo disciplina; hay que poner afecto humano donde había sólo caridad oficial; hay que poner oración donde apenas bastaban las palabras; hay que poner espíritu de pobreza donde antes—a pesar de los votos—pudo haber poderío; hay que poner ansia de servir donde había tentaciones de dominar; hay que poner jerarquismo donde había antes clericalismo; hay que poner fe donde antes había creencias, y cultura dogmática donde había superstición; hay que poner piedad recia y viril donde antes había beatería; hay que poner mística y ansias de perfección cristiana donde, a lo más, había ascética o desilusionada impotencia ante los horizontes de la santidad personal. Sustituidos así los viejos y venerandos muros—no por fuera, sino por dentro—, ¿verdad que la Iglesia puede soñar de nuevo en la aventura apostólica de dar otra vez un alma cristiana al mundo? ¡Qué gran reforma ésta! La ciudad sobre el monte podrá así soportar los nuevos pesos de su responsabilidad histórica. 155 V EL DIALOGO, TESTIMONIO DE FE Verdad y libertad «La verdad os hará libres» (Jn 8,32): con esta enunciación, Cristo puso la verdad como base de la libertad. También como puerta de la luz: «El que obra la verdad llega a la luz» (Jn 3,21). Sin verdad no hay libertad, ni el hombre ve claro en su camino. La verdad es como una luz que esclarece el paisaje de la peregrinación terrena y permite al hombre, que de Dios viene y a Dios va, elegir libremente el mejor sendero, la ruta más alegre y más derecha, la menos agreste y, aunque audaz, la más segura. Toda libertad que no se alimenta de la verdad es una libertad falsa, equívoca: lámpara que brillará poco o que brillará fugazmente, dejando a oscuras al hombre en el momento menos pensado. La libertad que nace de la verdad es luz solar; la que nace del error, luz de candil, o de bengala, o de luciérnaga... El drama humano de nuestra época, en sus diversos aspectos individuales, sociales, artísticos, políticos, literarios, es el de querer ser libres siendo escépticos, perplejos y llenos de dudas. Tan escépticos, perplejos y llenos de dudas como el visitante de unos grandes almacenes, que, bajo el encanto de las luces de neón, admira todo y todo lo desea, olvidándose quizá de hacer la compra que le es más necesaria y urgente. El culto a la libertad—que, en el fondo, es un fruto de sabor cristiano—pretende convertirse en una seudorreligión de nuestro tiempo. La libertad es hoy uno de esos conceptos que existen como en estado gelatinoso en espera de tomar una forma definitiva y firme. Un concepto que bien puede compararse a aquel caos que, en la concepción de los científicos, precedió a la formación del cosmos. Encontrar el concepto exacto y preciso de libertad: ésta es la hazaña en que el hombre de hoy está fundamentalmente empeñado. Basta leer un periódico o adentrarse en la lectura de cualquier best-seller literario para convencerse. Toda la lucha política gira en torno al gozne movedizo de la idea de libertad, de cuyo auténtico concepto todos pretenden ser poseedores. Verdad y libertad 158 El diálogo, testimonio de je La Iglesia ha comprendido como nadie la angustia del hombre moderno ante el problema de la libertad. Gran parte de los trabajos del Concilio ha consistido precisamente en una búsqueda apasionada de la libertad. Mostrar el amplio filón del oro de la libertad soterrado en el Evangelio y en el Nuevo •i estamento, concretar su fuerza y sus límites, armonizar sus exigencias de dispersión con las exigencias unitarias de la fe: esta ha sido una de sus metas pastorales. El tema de la libertad ha venido a ser como una especie de motivo de esa gran sinfonía ideológica que el Concilio ha sido. Un motivo que se repite y multiplica en variaciones diversas, todas ellas sostenidas sobre el pentagrama unitario de la fe 1. Nada de extraño tiene que así sea en una Iglesia que se ha definido en estado de diálogo—que es estado de libertad— para ofrecer a ese hombre de nuestros días, ansioso de libertad, la única base estable para ésta: la verdad. Así lo ha dicho •rabio VI en una de esas audiencias generales, en las que su espíritu se nos revela con diáfana claridad y, a veces, diáfano dolor: «Queremos que los católicos se hagan cada día más idóneos para sostener un diálogo de hermandad... con la sinceridad más clara y más humilde; con la pasión y la alegría de quien vive de la luz de la verdad que irradia una fe íntegra y efectiva; con gradualidad didáctica en la exposición de nuestras enseñanzas y con un respeto, una estima, una caridad hacia sus interlocutores que les haga amable la conversación, envidiable la certeza que el Señor les concede... Y que ellos —los demás—vean que el nuestro no es dogmatismo apriorístico, ni imperialismo espiritual, ni juridismo formalista, sino entrega total a la verdad total que nos viene de Cristo» 2 . 1 Const. Lumen gentium n.36: BAC, p.72 y n.37 p-74ss; const. Sacrosanctum Concilium n.37 p.168 y n.123 p.203; const. Gaudium et spes n.41 P.264SS; n.59 p.298; n.73 p.322 etc.; decr. Christus Dominus n.12 p.366; n l - 9 P-373; n.20 p.374; decr. Presbyterorum ordinis n.6 p.413; n.9 p.423; n,1 5 P-437; n.47 p.441; decr. Optatam totius Ecclesiae n.6 p.461 y n . u p.467; decr. Perfectae caritatis n.14 P.492SS; decr. Apostolicam actuositatem n.2 p.504; n.8 p.516; n. 12P.S22; n.2op.S32-S33; n.24p.536, etc. decr. Orientalium Ecclesiarum n.2 p.550-552; decr. Ad gentes n.13 p.586; n.15 p.589; n.18 p.596; n.19 p.597 etc.; decr. Unitatis redintegratio n.4 P.637SS; n.9 p.645; n.14 P-ósi y passim; decr. ínter mirifica n.io p.670; decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, en todos sus números; decl. Gravissimum educationis, intr. p.702; n.i p.704; n.2 p.706; n.6 p.710 y passim; decl. Nostra aetate n.2 p.724 y n.5 p.728. 2 PABLO VI, 20-1-1965. 159 «Entrega total a la verdad total»: ésta es la base de nuestro diálogo. En esa frase resuenan aquellas otras palabras, también del Papa, escritas en la Ecclesiam suam: «Sólo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede ser eficazmente apóstol. Y sólo el que vive con plenitud la vocación cristiana puede estar inmunizado del contagio de los errores con los que se pone en contacto» 3. En ambas citas, por otra parte, resuenan aquellas serias palabras de Cristo: «sin mí, nada podéis hacer». Porque sin Cristo—camino, verdad y vida—no hay sendero seguro que lleve hacia los pastos de una real libertad. Puede parecer paradójico, pero, cuando se trata de crear una nueva forma de vida cristiana que fecunde este nuestro mundo concreto y de encontrar el cauce actual a la virtud de la fe—como virtud teologal y como fuerza de acción moral—, vemos que la verdad y la libertad llegan a identificarse. El hombre y el cristiano, a fuerza de insistir uno y otro en el valor de la libertad y de la verdad, acaban por darse cuenta de que entre ambas existen relaciones profundas y misteriosas que, lejos de hacerlas extrañas la una a la otra, las vinculan. El pretendido dualismo entre hombre perfecto y cristiano perfecto, entre hombre libre y hombre vinculado por la fe, se revela como una ficción. Entre perfección humana y perfección evangélica aparece, en el fondo, una identidad tan honda y amplia que desmiente la opinión de quienes se empeñan en mantener la tensión entre mundo e Iglesia. Entre el sujeto activo de la libertad y el sujeto pasivo de la verdad, entre el hombre que ejerce la primera y el hombre que recibe la segunda, no hay antagonismo alguno. La razón podría ser teológica: Cristo, ejemplo perfecto de Dios y de hombre—perfectus Deus et perfectus homo—, dio parejo testimonio de ambas. Pero es también antropológica: al hombre le son necesarias las dos para lograr su completo desarrollo. La verdad le es necesaria como la luz para su libertad: «Para andar se requiere la luz, para promover un progreso social se requiere una doctrina —una ideología, como hoy se dice—; es el pensamiento el que guía la vida; y si el pensamiento refleja la verdad—la verdad acerca del hombre, acerca del mundo, acerca de la historia, acerca de las cosas—, entonces el camino podrá proceder fran3 Ecclesiam suam, ed. Pol. Vat. p.57. 160 El diálogo, testimonio de fe Verdad y libertad co y expedito; si no, el camino se hace lento, o duro, o incierto, o equivocado». Son palabras de Pablo VI 4 . Esta realidad teológica y antropológica explica que, cuando llega la hora de una reforma en la Iglesia, el primer problema que se presenta sea siempre un problema de fe, y que la primera base para solucionarlo sea siempre una base dogmática. La medicina que la Iglesia trata de ofrecer cuando el mundo atraviesa una crisis nueva es siempre la de la verdad. En el Concilio se ha tratado de abrillantar la verdad, de limpiarla del polvo secular y de la paja superflua. Todos hemos pedido a Dios nueva luz para iluminar la historia presente. «La fe católica, una vez más, presenta al mundo su impresionante ofrecimiento», ha dicho el Papa, advirtiendo que «se trata de un ofrecimiento libre hecho a hombres libres y, con mayor exactitud, liberador—lo ha dicho el Señor: la verdad, su verdad, os hará libres (Jn 8,32)—; de un ofrecimiento gratuito y desinteresado, como el que en el amor infinito tiene su principio y su fin; de un ofrecimiento que no humilla la mente del hombre, sino que la eleva a más altas visiones; de un ofrecimiento que no impide el ejercicio propio del pensamiento humano, ni impide el trabajo en su natural y honesto esfuerzo, ni frena la actividad temporal en sus conquistas civiles...; de un ofrecimiento al que va unida la responsabilidad ante Dios sobre el destino de la vida individual—recordad: el que creerá... será salvo (Mt 16,16)—y ante la historia sobre la suerte de la paz del mundo» 5 . El anuncio de la verdad es un dato constante del esfuerzo liberalizante de la Iglesia. No puede existir libertad sin la verdad: nuestro mundo no puede salir de las tinieblas que actualmente lo envuelven ni puede llegar a la «catarsis» de sus dramas sin una efectiva entrada de la fe en la escena actual. Este dato constituye una de las primordiales premisas para el cristiano que desee colaborar en la construcción de una nueva cristiandad. Y es que constituye un presupuesto de la eficacia apostólica de ahora y de siempre, como ha advertido el Papa, el cual—glosando en una audiencia general el escueto epitafio que se lee sobre la tumba de San Pablo, 4 5 PABLO VI, 75 aniversario de la Rerum novarum, 22-5-1966: PABLO VI, Congr. Eucarístico de Pisa, 10-6-1965. 161 que allí viene definido sucintamente Apóstol et Martyr—nos ha dicho que «junto a la apertura del apóstol se precisa la firmeza del mártir» 6 . Primordial deber, por tanto, del cristiano actual—el cristiano en estado de diálogo—es amar la verdad, vivir la verdad, liberar mediante la verdad. La libertad, en el fondo, no es sino una radical capacidad de elección. Capacidad de moverse en una dirección, de elegir una cosa, de determinarse en un sentido. Y, como las direcciones, las cosas y los sentidos que se nos ofrecen son siempre diversos y múltiples, es natural que la duda arraigue en nuestra alma y que la confusión la asedie en el momento de llevar a cabo esa elección, que es el acto más humano y, por tanto, el más divino que nos es posible realizar. Muchas veces la libertad viene a ser por eso una trampa: la duda, el atolondramiento, la inercia de los sentidos, el miedo, la arrogancia, la timidez, el error, la audacia, empujan al hombre en el ejercicio de su libertad, haciéndole entrar por callejas laberínticas, al final de las cuales encuentra nuevos dédalos en que atormentarse. Sólo la verdad puede, en cambio, ofrecer al hombre la posibilidad de una elección que le lleve, por las calles de la paz interior, a la fruición de la luz meridiana de Dios y a la consecución de una felicidad auténtica. Una cosa a la que falta autenticidad, precisamente por ser engañosa, si es objeto de elección libre, no es otra cosa que una trampa. Quien compra, para que su compra sea realmente libre, necesita saber lo que compra. El comprador de piedras preciosas no puede llamarse en verdad libre en su compra si le ofrecen por auténtica una esmeralda que sólo es un buen vidrio sintético: su capacidad de elección—su libertad—ha sufrido un espejismo. Y es que elegir exige ciencia y conciencia. Por eso no eligen bien ni el tonto ni el loco: porque no son libres. La verdad, al contrario, hace libres. Únicamente ella crea el clima de una elección realmente humana, seria, definitiva y firme. De ahí que la malicia de la libertad usada contra la evidencia de la verdad sea una malicia particular que merece el nombre de pecado contra el Espíritu Santo: una malicia siempre posible en el hombre, pero que raya los límites de lo * PABLOVI, 5-11-1965. La nueva cristiandad 6 El diálogo, testimonio de je Verdad e integrismo demoníaco al poner la libertad al servicio consciente del mal. Lo que normalmente sucede es que el hombre, en lugar de buscar la verdad, se deja dominar por su verdad personal, en cuya alquimia entran como factores normales la indolencia y el error, la sensualidad y el egoísmo. Frente a la verdad objetiva, el hombre levanta el ídolo de la verdad subjetiva, a la cual sacrifica con más o menos clara conciencia su destino. Pero el ídolo de esa verdad parcial le conduce siempre por callejones sin salida. La libertad que el hombre pone en ese acto de repetida adoración a las fuerzas ciegas que siente dentro de sí y que le empujan en la búsqueda de una felicidad que nunca encuentra, es una libertad de frutos estériles y fugaces. Sólo la verdad libera realmente. Recorriendo el camino de la verdad, sin tropezar en los fosos y en las barreras del error, el hombre puede vivir la maravillosa experiencia de la libertad y caminar guiado por ella hacia Dios, tratando a los demás hombres con la justicia, el amor, el empeño y la ternura que nacen de un alma libre. La equivocación de muchos consiste en creer que la libertad es un valor absoluto. Como si su fecundidad naciera de su indisciplinado ejercicio. Como si toda libertad llevara en sí gérmenes de eficiencia, cuando en realidad existen libertades que llevan en sí gérmenes de destrucción y de muerte. La libertad, en rigor, puede ser positiva y negativa, según que crezca dentro o fuera del campo de la verdad. Y toda la lucha prometeica del hombre a través de la historia consiste en ver si la libertad puede ser por sí sola elemento de progreso: es ésa una experiencia muchas veces repetida y siempre fallida. Cuantas veces la libertad se ha desvinculado de la verdad, se ha hecho baldía y estéril. hombre?—desde el pecador al santo, desde Adán hasta Cristo, y hasta el Cristo total. La historia del hombre, más que una historia fraccionada de pueblos, culturas, guerras y conquistas, es la historia colectiva y lenta de una liberación. Los polos en torno a los cuales gira la historia humana son el pecado original—«por ti será maldita la tierra» (Gen 3,17)— y la redención, en cuya hora suprema «Dios será todo en todos» (1 Cor 15,28). Es un largo camino desde las tinieblas a la luz, desde el pecado a la gracia, desde el error a la verdad, desde el cautiverio a la libertad. El ansia de recobrar la libertad primitiva es la fuerza que guía la historia de los hombres. Dios ha dado cauce a ese ansia, nacida a la puerta recién cerrada del paraíso, cuando en un acto de suprema y misteriosa libertad se ha encarnado, haciéndose camino, verdad y vida y ofreciéndose como «la luz verdadera que ilumina a todo hombre» (Jn 1,9) en el logro de ese deseo atávico y paradisíaco. Hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre recobrará su auténtica dignidad recorriendo, a la inversa, el camino que le alejó de Dios... Y el camino por el que el hombre se alejó de Dios fue precisamente el camino de la libertad, esa radical capacidad de elección—del sí y del no autónomo—que el Creador puso en sus entrañas como distintivo último de su semejanza con El. Decir sí a Dios o decirle sí, pudiendo deshojar la margarita de su amor o de su abandono: ésta es la más divina capacidad del hombre. A través del ejercicio individual de esa capacidad de elección, el hombre volverá a Dios, de igual manera que por un acto libre y personal de El se alejó. No es fortuito que, cuando uno descubre la verdad y se decide a creer en ella, digamos que se ha convertido: es que tenemos conciencia de que quien abraza la verdad da un paso hacia atrás, un paso libre que, haciéndolo retornar a Dios y a la verdad, lo humaniza más. Toda historia personal que termina bien termina con una libre conversión. Toda la historia humana, que, después de la redención, no podrá sino terminar con un epílogo triunfal del bien, se concluirá con la libre conversión de los hombres hacia Dios. El esperanzador grito con que San Juan pone punto final al Apocalipsis—«Ven, Señor Jesús» (Ap 22, 20)—es, por eso, un grito de retorno, el grito del peregrino 162 Verdad e integrismo ¿Sólo entonces la verdad ha de tener derechos? ¿Se justifica con este raciocinio el integrismo como posición cristiana? ¿Hay que volver a la Inquisición para depurar la mesa de los hombres de los venenosos hongos del error, ofreciéndoles a la fuerza el sustancioso alimento de la verdad? No. Porque la historia del hombre es, en sí, la historia de la libertad del hombre. Es la evolución, no sin tropiezos y tanteos de pasos infantiles—¿qué son, si no, las edades del 163 164 El diálogo, testimonio de fe Verdad e integrismo que se avecina al final del camino de la historia y vislumbra los resplandores de la Jerusalén celestial, mientras entre el polvo de ese mismo camino se va quedando oculta para siempre la Jerusalén terrena. El caminar ansioso del hombre es un ir desde el paraíso perdido por la libertad al paraíso recobrado por la misma libertad: «Entiendo—dice San Pablo a los Romanos—que los padecimientos del tiempo presente no guardan proporción con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la expectación ansiosa de la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la caducidad, no de grado, sino por voluntad de aquel que la sometió; pero con la esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rom 8,18). Este gran proceso cósmico que lleva desde un paraíso a otro, desde la servidumbre de la corrupción y desde el cautiverio a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, exige por parte del cristiano la aportación de su personal entrega a la verdad y a la libertad. Porque amar este binomio—que es binomio de valores inseparables—es construir seriamente la historia humana dándole un signo definitivamente positivo. Al primer paso de una cristiandad fundada de modo prevalente, como la anterior, sobre la teología de la verdad, ha de seguir ahora, al adentrarnos cada vez más en la plenitud de los tiempos, el paso hacia una cristiandad que sepa ensanchar el campo de su acción existencial uniendo la teología de la verdad a la de la libertad. Es una empresa ardua y arriesgada, no menos que la encomendada a los primeros cristianos, ya que ahora como entonces se nos exige la práctica de un doble amor a la verdad y a la libertad, las cuales vienen a ser como las dos alas que nos han de permitir volar hacia Dios. La verdad sin la libertad no sería elección y conquista. La libertad sin la verdad es, lo hemos visto, un laberinto. Una y otra juntas abren camino en la historia, tanto personal como colectiva. dicho árbol sentido positivo de prueba, dando capacidad a Adán para hacer una elección auténtica y humana? En el fondo, la existencia de ese árbol en el paraíso era la que daba al primer hombre posibilidad de obediencia, de sumisión, de entrega, de adoración y de amor. Y no sería atrevido decir que tal coexistencia constituye una de esas leyes misteriosas que regulan la historia humana: «Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana, que El mismo ha creado», ha sentenciado el Concilio exponiendo la conducta de Cristo y de los Apóstoles. Cristo «reprobó, ciertamente, la incredulidad de los que le oían, pero dejando a Dios el castigo para el día del juicio. Al enviar a los Apóstoles al mundo les dijo: El que creyere y fuere bautizado se salvará; mas el que no creyere se condenará (Me 16,16). Pero El, a sabiendas de que se había sembrado cizaña juntamente con el trigo, mandó que los dejaran crecer a ambos hasta el tiempo de la siega, que se efectuará al fin del mundo... Finalmente, al consumar en la cruz la obra de la redención, para adquirir la salvación y la verdadera libertad de los hombres, completó su revelación. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino no se defiende a golpes, sino que se establece dando testimonio de la verdad...» 7 En todas las parábolas sobre el reino de los cielos existe siempre, por eso, un concreto sentido de lucha entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado, entre la verdad y el error, entre la pereza y el trabajo, entre la audacia y la timidez. En el lenguaje de Cristo, cuando nos descubre los elementosconstitutivos de ese paisaje en el cual ha de formarse el reino que El ha venido a anunciar, hay tierra buena y mala, tierra de camino y tierra de pedregal (Mt i3,24ss); hay peces buenos y malos sacados del mar en la misma red (Mt i3,47ss); hay siervos solícitos y santamente audaces frente a siervos indolentes y cobardemente tímidos (Mt i8,23ss); hay trabajadores que desde el amanecer trabajan, y trabajadores que sólo llegan al campo al ponerse el sol (Mt 20,iss); hay invitados a la boda que llegan con el traje adecuado e invitados que son arrojados fuera por falta de vestido digno (Mt 22,2ss); hay vírgenes prudentes y vírgenes tontas (Mt 25,iss); hay trigo y hay cizaña (Mt 13,30). Mas este binomio impone la necesaria aventura de la tolerancia del error y de su coexistencia con la verdad. ¿No toleró Dios, ya en el paraíso, la coexistencia del árbol de la ciencia del bien y del mal con los demás árboles? ¿No tenía 7 Decl. Dignitatis humanae n . n : BAC, p.693-694. 165 166 El diálogo, testimonio de fe El mal, el pecado y el error son un hecho que nos hace pensar en un derecho, aunque sólo existencial e intramundano, de tales factores negativos frente al derecho esencial y ultramundano del bien, de la gracia y de la verdad. Lo estremecedor del problema es precisamente saber, a la luz de la fe, que esta posibilidad de coexistencia es una posibilidad limitada y temporal y que sólo la elección de una vida consagrada al bien, a la gracia y a la verdad tiene valor positivo. El misterio está en saber que, en la eternidad, sólo el poseedor de la verdad tendrá derechos, mientras el errante—que en esta vida goza de ellos en nombre de la libertad—sólo tendrá obligaciones. Tal es el drama de la libertad humana: ser elección, mediante actos temporales y limitados, de un estado definitivo y eterno. Y esa capacidad electiva exige, al menos existencialmente, la presencia del mal y del error en el mundo. Se tratará de una presencia que podrá—y también deberá—ser regulada para impedir la invasión devastadora de tales fuerzas negativas sobre la sociedad: ésa es nuestra misión de cristianos—la misión de la Iglesia—, y ésa igualmente la misión de toda legítima autoridad civil. Pero siempre se tratará de una presencia real. Al hombre, para que realmente sea libre, se le exige posibilidad de elección. ¿No lo ha definido uno de nuestros mejores pensadores actuales—López Ibor—«animal de posibilidades»? La tentación del integrismo—según el cual únicamente la verdad y el bien tienen carta de ciudadanía—es la tentación de la comodidad. Una tentación de débiles. Una cosa es amar la verdad, apasionarse por ella y hasta morir por ella, y otra cosa es imponerla. La libertad es amor a la verdad. El integrismo es imposición de la verdad. Las conquistas de la verdad son conquistas que se hacen sobre el terreno del alma: del corazón—Pascal así lo entendía—y de la inteligencia. Por esto, cuando la verdad se convierte en imposición sólo externa y en código coercitivo, careciendo del respaldo de una fe auténtica y sincera, la verdad se hace letra: la ley, de por sí santa, se hace fariseísmo, esencialmente malo. Para que la verdad vivifique y libere ha de ser espíritu de vida, no letra muerta como la verdad de los fariseos. «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida» (Jn 6,63), ha dicho el Señor. Verdad e integrismo 167 La realidad es que a los cristianos de nuestro tiempo nos ha tocado vivir uno de esos períodos álgidos de la historia que se llaman crisis. Pasamos de un período en el que la verdad se había institucionalizado hasta el punto de fosilizarse en normas, cuyo contenido hoy escapa al hombre de la calle. Y nos dirigimos a un sucesivo período de liberalización de la verdad. Con esto, en vez de traicionar a la verdad, la estamos remozando y haciéndola nuevamente capaz de interesar al hombre de nuestro tiempo, como ayer interesó y apasionó al hombre del pasado. La renovación que nos disponemos a hacer no puede consistir, por eso, en una renuncia a la verdad, sino a las adherencias superfluas de la verdad. Ante la atónita mirada de nuestra generación—integrada por un porcentaje de fanáticos conservadores y de también fanáticos progresistas, junto a los cuales existe un superior porcentaje de cristianos serenamente amantes de los tiempos nuevos y de hombres de buena voluntad igualmente amantes de la hora que les ha tocado vivir—se está clausurando un período histórico durante el cual la verdad perdió su fuerza primitiva al institucionalizarse. Se cierra un proceso histórico en el que se llegó, por fuerza de imponderables pesos, al absurdo de identificar la verdad con la conservación histórica, relegándola así al pasado e impidiéndole, con grave quebranto para la sociedad nueva, la entrada en el futuro. Ante aquel estado, la Iglesia—depositaría única de la verdad total— reacciona ahora con intenso fervor para conquistar nuevamente su posición rectora en la historia, y de las posiciones defensivas a que se ha visto obligada durante una larga espera pasa nuevamente a ofrecer a los hombres los ideales de la verdad pura y purificada. La nueva cristiandad comienza, por este motivo, con una liberalización de la verdad. A quienes identificaban verdad y conservación, hasta el punto de ser capaces de gritar, como Pasolini, «¡Ay de quien viva en la certeza!», la Iglesia comienza mostrándoles que la verdad y el tiempo son entidades pertenecientes a categorías diversas y que la fe en el valor permanente de la verdad no equivale a la fe en el valor permanente de las manifestaciones temporales y contingentes de la verdad. «Un verdadero cristiano—ha dicho Pablo VI a los observadores asistentes a la segunda sesión del Concilio—no conoce el inmo- 168 169 El diálogo, testimonio de je Verdad e integrismo vilismo» . Lo que equivale a decir que la verdad se encarna en todos los tiempos y en todos los hombres. de otros tiempos, imponiéndole una ley y una letra que un día fueron ley fecunda y letra viva y que ya no son sino ley árida y letra muerta. Si la historia es una sucesión de hombres y de cosas, de tiempos y de realidades sobre los cuales ha de proyectarse la luz eterna y permanente de la verdad, el error consiste en detener esa rueda rotatoria de la historia en un determinado momento con la excusa de iluminarlo mejor. Sucede entonces como con una cinta cinematográfica: si un fotograma, en lugar de pasar rápidamente y a la velocidad indicada ante la lámpara de alto voltaje, se detiene ante ella con la excusa de que es más bello y sugestivo, se corre el riesgo de quemarlo y de dañar gravemente las demás imágenes, inutilizando la cinta entera. La verdad debe iluminar toda la historia humana. Toda ella debe pasar bajo el arco de su luz. Detenerse en un tiempo, en una forma de expresión, es para la verdad y para la Iglesia un peligro que le impide su misión apostólica, y para el mundo, un peligro de perder la luz y el sabor cristiano. Así se explica el error que entraña el integrismo al tratar de detenerse en «edades de oro» eclesiales y de seguir empleando, con retraso secular, la ley externa como vehículo de la verdad. Lo que ayer pudo ser válido y justo, hoy no lo es. Lo que ayer fue óptimo, puede hoy ser solamente bueno e incluso nocivo. Frente a la metodología interna y siempre válida de la verdad, que conquista por su propia fuerza, existe otra metodología externa que, como tal, no conquista sólo interiormente, sino exteriormente. Es más, que exige la adhesión externa independientemente de la adhesión interna. Así puede explicarse que lo que fue útil en una época fuertemente legalizada y conservadora sea menos eficaz en otra época, como la nuestra, más liberal y progresiva. El problema será siempre el de que la verdad siga iluminando el presente. Institucionalizar normas externas en apoyo de la verdad sin contar con un amplio y difuso sector humano que la aprecie como exigencia vital, podría llevar al absurdo de querer obtener lo mejor sin llegar jamás ni siquiera a lo bueno. Se podría llegar a convertir la civilización cristiana de ayer en un cadáver: el de la letra de la verdad sin el espíritu de la verdad. Al final sería eso tan nocivo como la institucionalización de normas externas para proteger el error. 8 La verdad puede alimentar al mismo tiempo la vida interior y el orden externo. La verdad fecunda simultáneamente al individuo y a la sociedad; pero mientras en el primero su adecuación a los diversos ciclos vitales es empresa relativamente fácil, si bien no exenta de auténticos dramas interiores, en la segunda tal adecuación comporta una tensión que, además de vital, es histórica. La verdad, cuando se encarna en un orden social temporal, corre el riesgo de identificarse con él, incluso cuando ese orden, un día válido, está a punto de pasar a la historia y de ser superado por otro orden de cosas más adecuado a la realidad. De ahí que la historia de la verdad esté sometida a un constante proceso de renovación que la exima de ese peligro. Misión de la verdad es iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Por eso, Cristo y la verdad se identifican (Jn 1,9). Y la historia de la Iglesia es la historia de la verdad en el mundo. El peligro, para la verdad y para la Iglesia, consiste en tratar de iluminar sólo a unos hombres, en lugar de iluminar a todos los hombres que vienen a este mundo, en cuyo escenario entran unos detrás de otros en tiempos y en ángulos diversos. Detener el haz de sus rayos luminosos de vivificante fuerza sobre un determinado tiempo sin transferirlo a los sucesivos equivale, históricamente, a dejar en las tinieblas a los hombres que integran la época de esos tiempos, y teológicamente, a una falta de catolicidad, la cual—además de dimensiones espaciales—tiene dimensiones temporales. La verdad puede ser luz difusa y universal que a todos orienta, y también luz concreta y fija que ilumina un determinado tramo del caminar humano. La verdad, que siempre es espíritu y vida, en determinadas ocasiones se hace también ley y letra. Y aquí es donde comienza el drama de la verdad al tener que atravesar la historia: el cristiano, que está llamado a vivir la verdad y a hacerla espíritu de sus actos, puede encontrar más cómodo imponerla como norma externa que como exigencia vital. Es entonces cuando se trata de acomodar de modo artificial al hombre de un tiempo en los encasillados s PABLO Vi, 17-10-63. 170 El diálogo, testimonio de je Verdad e integrismo Hacer que coincidan la exigencia vital de la verdad y el orden externo de la verdad: ése es el quehacer de cada cristiano. Tal coincidencia significa la victoria de la auténtica libertad. Una victoria que cada cristiano ha de mantener día a día en esa sucesión de círculos concéntricos que son nuestra interioridad, nuestra persona, nuestra vida de familia, nuestra vida social. Amando la verdad y viviendo el Evangelio en toda esta gama de movimientos humanos iremos poniendo en todos los surcos que rotura el arado, siempre activo, de nuestro yo cristiano los gérmenes de la verdadera libertad. No será venciendo a los demás con la espada jurídica de la verdad, sino convenciéndolos mediante la floración junto a ellos de las espigas de la verdad crecidas sobre nuestra vida personal, como los cristianos venceremos la batalla de la libertad. La verdadespada y la verdad-código necesitan—para no herir y para no aprisionar—de la verdad-vida, de la verdad-paz. Porque sólo en la paz las espadas son bellas. Sólo la vida—el orden y la armonía que de ella nacen—puede hacer que un código de leyes sea medida y norma para el hombre y no grillete para sus pies. Cuando la verdad se hace vida, es entonces cuando libera y dignifica. Cuando la verdad es sólo soportada, se corre el riesgo de provocar nostalgias del error y de favorecer morbosas tendencias hacia él. La tolerancia es por eso una exigencia psicológica y, en definitiva, una aliada de la verdad misma. el integrismo. De una parte está el sentido salvífico de la verdad, la gracia de la fe, el sentido fecundo de la creencia que se hace santidad, el ansia apostólica, el gusto de la oración contemplativa de lo que es dogmático, la esperanza en la fuerza liberalizante del tesoro de la tradición auténtica. De otra parte, el orgullo y el prestigio vanos, la polémica inútil y la ausencia del amor, la pereza de los afortunados. Quien posee la verdad se siente mensajero que gratuitamente reparte el don recibido. Quien de la verdad, en cambio, utiliza sólo sus aspectos benéficos, es el integrista. De él puede decirse que es el usurero de la verdad, el que la explota desmesuradamente, haciendo pagar a los necesitados de ella—a los ignorantes, a los equivocados, a los herejes, a los dudosos, a los engañados—tan alto interés que, más que engendrar gratitud, engendra en éstos aversión. El amante de la verdad hace que ésta, penetrando en su vida, aflore en frutos de veracidad. El integrista, en cambio, se contenta de las apariencias de la verdad. La verdad en el primero se hace vida, mientras en el segundo se petrifica en palabras. La verdad es al integrismo lo que el fósil de una flor es a la flor. El «orgullo de la verdad» que el Papa reprocha como defecto en los cristianos es ese sentimiento que Cristo reprocha a los fariseos, sin por ello condenar su doctrina: «Haced, pues, y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en sus obras, porque ellos dicen y no hacen» (Mt 23,31); y es que el orgullo de la verdad esteriliza la verdad misma, la cual requiere—para ser fecunda—un clima de humildad. La más alta verdad está en la revelación, la cual sería insoportable sin el anonadamiento de nuestra inteligencia. El creyente, por eso, es fundamentalmente un hombre humilde. El integrista, en cambio, se enorgullece de la verdad que posee y le gusta ser llamado maestro por los demás. Es la edición moderna del escriba, contra la que Jesucristo previno: «Pero vosotros no os hagáis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro» (Mt 23,8). El integrismo, en suma, es una configuración legal de la verdad, mientras la fe es una configuración vital. El integrista se fija en las ventajas de su posesión, mientras que el hombre de fe considera también sus obligaciones. Entre uno y otro corre la diferencia que entre lo estático y lo dinámico: el integrista detiene la verdad, mientras el cristiano sincero la pone en movimiento; el uno la reduce a «El hecho de sabernos favorecidos por la posesión de la verdad verdadera, de la verdad que salva, nos debe hacer temblar y alegrarnos, sí, por el gran don que supone; pero también nos debe hacer más solícitos en proclamar como gratuito ese don; a sentirlo interiormente como exigencia de fidelidad y de santidad; a transmitirlo con ansia, apostólicamente, a todos los que no participan de él. Que jamás la ortodoxia que nos es dado gozar sea para nosotros motivo de orgullo y de prestigio, argumento de vana polémica o para obrar contra la caridad, pretexto para la pereza egoísta de los afortunados, sino más bien estímulo tanto para un mayor estudio y una más fervorosa oración como también para vivir la comprensión fraterna y sentir un mayor celo». Estos consejos del Papa 9 son consejos que marcan las fronteras entre el amor a la verdad y 9 A la Curia Romana, 23-4-1966. 171 172 El diálogo, testimonio de fe norma jurídica; el segundo, además, la hace norma vital. Pof eso el primero carece de comprensión ante los demás, al contrario del segundo, quien, por impulso de la fe que lo anima y sin traicionarla para nada, es capaz de un diálogo franco con el errante, ante quien será capaz de imponerse por el peso de la verdad que le ofrece. «Se maravillaban de su doctrina—dice San Marcos al describir los primeros pasos evangelizadores de Jesús—, pues la enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas» (Mt 1,22). ¡Qué buena metodología para que la aprendamos quienes tenemos el privilegio y el peso de ser los hombres de la verdad, los hombres de la fe, los hombres de ortodoxia real! La verdad es acción, y el integrismo, coacción. La verdad se propone y el integrismo se impone. La verdad—como en Cristo—es autoridad y el integrismo—como en los escribas y fariseos—es poder. La verdad se perfecciona en el amor: «abrazados en la verdad, en todo crezcamos en caridad» (Ef 4,15). El integrismo es «tapujo y astucia» (2 Cor 4,2). La verdad es un valor completo que sirve de solaz a la inteligencia y al corazón del hombre. El integrismo es la verdad que se detiene en la cabeza: es sólo un valor cerebral, que jamás se concreta en valor cordial. Por eso el integrismo es—en último análisis— el orgullo de la verdad. De ahí que nuestra «entrega total a la verdad total» no debe coincidir jamás con el integrismo: sería obrar en contra de la verdad misma 10 . La verdad no es inmóvil. Pertenece a la categoría de las cosas vivas. Marín Sola ha expuesto en qué consiste la «evolución homogénea del dogma». La verdad, como una flor siempre viva, se va abriendo cada vez más; como un mar insondable, nos va descubriendo maravillas nuevas; como una montaña que llega al cielo—su cima es Dios—, nos atrae constantemente a nuevas alturas. Exige de nosotros un esfuerzo constante: esfuerzo de submarinistas o de alpinistas, a los cuales se impone la prudencia, tanto para descender a sus profundidades como para escalar sus pináculos. No puede el cristiano cometer la imprudencia de caer en los extremismos del progresismo ni del integrismo: 10 Cf. Decl. Dignitatis humanae n . u s s : BAC, P.697SS. Verdad y libertad ahora 173 \el primero pretende, como incauto buceador de las encantadoiras simas de la verdad, correr tanto que llega a envenenar con teorías irrespirables sus pulmones; el segundo se niega a escudriñarla, confundiendo sus manifestaciones con ella misma. No admite opiniones, ni progreso, ni cambios. No admite la existencia de paisajes diversos iluminados por el sol de la verdad unitaria. Confunde el sol con la luna. De unos y de otros hay que librarse. De ambas tentaciones hay que inmunizarse: hay que «huir tanto del progresismo, que destruye, como del integrismo, que esteriliza los mejores esfuerzos, porque se opone a la sublime tarea de profundizar, en cuanto es posible a la limitada inteligencia humana, en el conocimiento de los misterios de Dios y de su Cuerpo místico». «El deseo de conservar la doctrina y el espíritu de Jesucristo, que es doctrina sin barreras temporales ni geográficas, de salvación y de paz», no puede ser confundido con «el inmovilismo, que suele ir acompañado por una intransigencia que no admite las legítimas divergencias de opiniones, porque hace de una determinada opinión un dogma e impide todo posible progreso en la ciencia teológica y en el conocimiento de la fe católica» 1] . Verdad y libertad ahora Es la nuestra época de muchas verdades y de muchas libertades. Pero no es una época de verdad y de libertad. Nuestro mundo da la impresión de un espejo roto en múltiples fragmentos, en cada uno de los cuales cada cual contempla su propia imagen, sin dejar espacio para la imagen—para las ideas, los gustos, los amores, las preferencias—de los demás. Y lo peor es que, roto el espejo, todos nos empeñamos en defender el propio trozo, donde la constante y limitada contemplación de nuestro yo nos incita al narcisismo egoísta. Cada cual invoca libertad para sí: libertad para sus conceptos, para sus acciones, para sus pasiones, para sus antojos. Y nos asalta la duda de si en realidad lo que estamos viviendo es la libertad o un subrogado de la misma. Nos preguntamos cuál será el camino para vivir la verdadera libertad, una libertad que no tenga las duras aristas de la presente y no nos haga encontrar a cada 11 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma, 2-10-1963). 174 El diálogo, testimonio de je paso el punzante egoísmo de los demás a quienes tratamos de imponer el nuestro. ¿Cuál será la posición de los cristiano^ ante este problema, que, como decíamos, amenaza con convertirse en la seudorreligión de nuestra época? Nuestra postura será la de promover entre los hombres el amor a la verdad, tras el cual va el amor por la libertad. Tratar de demostrar con nuestras vidas—y no sólo sobre las páginas de los textos escolásticos—que la libertad la encontraremos en la recomposición, mediante una unidad de intentos y de afectos, del espejo fraccionado de la verdad. A los cristianos nos toca la tarea inmensa, paciente y esperanzadora de ir uniendo las aristas cortantes de cada verdad individual—la verdad que cada hombre defiende con la fiereza de la libertad— para saldarlas entre sí mediante el amor, hasta llegar a la reconstrucción de un mundo unido en la verdad total: espejo donde pueda reflejarse la faz multiforme y al mismo tiempo unitaria de la humanidad. «Para que todos sean uno» (Jn 17,21). Tenemos que demostrar, de modo vital y no sólo doctrinal, que la verdad no es cortapisa a las variadas iniciativas y formas del vivir humano; que la verdad, en lugar de anular la libertad, es su incentivo. Hemos de hacer que los hombres pierdan el miedo a ver menoscabada su libertad personal en la aceptación de la verdad total; que—ante nuestro ejemplo—pierdan el miedo a abandonar sus verdades individuales y artificiales. Y nuestro ejemplo consistirá en amar la variedad legítima con el mismo apasionado amor que la legítima verdad, viendo en los distintos reflejos de la libertad luces de una idéntica verdad. Como dice Camino: «Unidad y variedad. Habéis de ser tan varios como variados son los santos del cielo, que cada uno tiene sus notas personales especialísimas. Y también tan conformes unos con otros como los santos, que no serían santos si cada uno de ellos no se hubiera identificado con Cristo» 12. Misión nuestra, en este nuestro mundo convulso de libertades y de verdades insuficientes, será hacer que todos sientan la necesidad experimentada por el mercader evangélico de piedras preciosas de vender todo para poder comprar la margarita de la verdad, única que luego habrá de darles la riqueza de la libertad de los hijos de Dios. En el fondo, la ley para la conquista del reino de Dios establece que, mediante la renunCamino n.947. Verdad y libertad ahora 175 \cia a lo relativo, se halla lo eterno, sin que esto signifique anulación de lo relativo, sino su absorción en un círculo de rnayor trascendencia. No anulación, sino elevación de lo natural: que la gracia—la fe—no destruye la naturaleza, sino que la ensalza. Ésto quiere decir que el primer paso en el esclarecimiento de ideas que nuestro mundo necesita para orientar rectamente el incontenible afán de libertad que lo anima es el de vivir nosotros, los cristianos, libremente todo aquello que no deba ser uniforme por exigencias del dogma, de la moral o del derecho de la Iglesia. Se impone el deber de mostrar a este hombre recién nacido a la nueva era que, al vivir como cristiano, no se expone a perder su personalidad y sus legítimas preferencias en el anonimato de la unidad de la Iglesia. Al hombre de nuestro tiempo no basta con demostrarle que en la Iglesia existe ese don maravilloso que es la unidad; hay que demostrarle que existe el no menos espléndido de la catolicidad. Cuando comprenda que la Iglesia, además de vinculante, es también liberalizadora, el hombre habrá comprendido el misterio salvífico de la Iglesia. La fuerza centrípeta de la verdad tiene que armonizarse con la fuerza centrífuga de la libertad: sólo entonces el cristiano se siente perfectamente equilibrado en su trayectoria de hombre que camina hacia el cielo. «Hemos de entender la catolicidad como real y verdadera universalidad, donde cabe todo lo humano noble, donde la romanidad—la unión filial y sumisa al Romano Pontífice en su triple y suprema potestad: de orden, de jurisdicción y de magisterio—es precisamente garantía de respeto a la legítima variedad, a la libertad en todo lo que es opinable. »Os diré, acudiendo a una comparación marinera, que hemos de ser como barcos con el casco de las mismas características, pero que la superestructura puede y debe ser variadísima. Y esas variaciones merecen todo respeto, mientras no constituyan un peso que hunda toda la embarcación, o que entorpezca el navegar, o lo retarde, o lo haga peligroso» 13. La verdad no puede cerrar nunca los horizontes de la libertad. Sería tachar a Dios de poco avisado al crear al hombre y poner en sus entrañas el deseo de la verdad junto al deseo de 13 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma, 31-5-1954). 176 El diálogo, testimonio de je la libertad, el ansia de la unidad con el ansia de un persona-/ lismo que se define en la legítima variedad. La verdad y la libertad, puestas en el alma humana como dos fuerzas que pe equilibran, sólo se excluyen y se muestran antagónicas cuando el pecado desorbita una u otra de sus funciones específicas. El plan divino es el de que ambas se complementen en una unidad superior. La santidad es el retorno—la metanoia—del hombre a Dios, pero es también el retorno al equilibrado ejercicio de la fe en la libertad. El pecado, en efecto, es el uso de la libertad contra la verdad. Pero esta misma realidad indica que la libertad puede tener un uso dentro de la verdad. Esta, aunque sin duda puede servir de límite moral, jamás será opresión de la libertad. Las dos pueden caminar juntas con el hombre. Es más, sólo caminando con las dos, el hombre desarrolla humanamente su personalidad. Faltándole una de ellas, es como si caminara con una sola pierna. Si trata de apoyarse exclusivamente en la verdad, caerá en un determinismo que le hará anquilosar y esterilizar la verdad misma: no comprenderá a los demás cuando, animados por idéntica fe, obren de manera diversa. No comprenderá, si es cristiano, que los demás recen de modo diverso al suyo, ni que militen en otro partido de católicos, ni que tengan puntos de vista diferentes entre sí. A ese tal le sucede que confunde la verdad con el modo concreto de vivirla. Su pasión por ella es tal que le lleva al olvido de la libertad suya y de los otros. Si trata de apoyarse, en cambio, exclusivamente en la libertad, su uso sin la verdad le llevará a la confusión, a la angustia, al desequilibrio: no admitirá el mínimo límite a su albedrío y considerará absurdo que los hombres puedan encontrar, fuera de su libre consentimiento, un aglutinante que les pueda unir entre sí. Ese tal considera posible la existencia de una sociedad anónima, pero no la existencia de la Iglesia: creerá que sólo el interés, la afición, el gusto, la aventura, pueden unir a los hombres; pero jamás admitirá que los pueda avecindar una fe, una verdad, un dogma. El ideal—se ve claro—es que el hombre camine con ambas piernas. Que no tenga nunca que considerar la verdad o la libertad como muletas que equilibren artificialmente su caminar hacia Dios. Porque lo triste es esto: además de los dos tipos examinados, hay muchos que, apasionados en exceso Verdad y libertad ahora 177 por la unidad de la verdad, consideran la variedad de la libertad como algo que simplemente se tolera, sin llegar nunca a amarla plenamente. ¿Amará alguna vez un cojo su muleta, en la cual ve el símbolo perpetuo de su defecto? Hay otros que en la verdad ven una ayuda necesaria, pero que han de arrostrar también contra su voluntad. El primer grupo—dentro de los cristianos—comprende un gran porcentaje de beatos, de tímidos y de hombres también buenos, pero incapaces de comprender el mínimo cambio histórico. Todos ellos—aunque por causas diversas—ven en la libertad una insidia y un peligro: el beato teme que pueda haber cristianos diferentes a él, pues se considera la personificación del ideal religioso; el tímido se considera mejor protegido en la uniformidad, donde todos son iguales, que en la variedad, donde cada cual ha de sentirse mayormente responsable; el conservador bienintencionado y corto carece de la imaginación suficiente para creer que la verdad y el bien pueden crecer con igual pujanza en los campos roturados por el progreso que en los viejos campos cultivados con sistemas tradicionales. En el segundo grupo encontramos los revolucionarios, los insatisfechos, los progresistas ingenuos. Todos ellos soportan la verdad, ebrios como están de libertad: el revolucionario destruye libremente todo, creyendo haber descubierto sólo ahora la verdad; el insatisfecho va como arrastrando la verdad de una experiencia a otra hasta ver si encuentra un lugar en que gozarla definitivamente; el progresista inexperto cree tanto en la libertad suya y de los demás, que trata de esconder la verdad como algo que humilla, que disminuye la integridad del pensamiento libre, que es mejor usar lo menos posible. Todos estos tipos se cruzan y entremezclan bajo las arcadas y entre los andamios de la nueva cristiandad. Se saludan, se temen, se acechan, ironizan entre sí, confían en imponerse unos a otros, imploran a Dios la paz. Todos ansian la luz. Todos desean saber, más o menos conscientemente, dónde está la verdad verdadera. La discusión entre estos tipos de cristianos se ha hecho incluso más vibrante en estos últimos años. La esperanza se ha hecho más inquieta. ¿Prevalecerán los cristianos de la verdad o los cristianos de la libertad? Nuestra respuesta ya la hemos dado: hay que promover 178 El diálogo, testimonio de fe una generación de católicos que sepan tirar las muletas y caminar. U n a generación que en ningún caso considere la verdad o la libertad como u n accesorio; que no sea ni conservadora ni progresista, sino ambas cosas al mismo tiempo; que esté formada por hombres que conserven con honor la verdad —«¡no me avergüenzo del Evangelio!» (Rom 1,16)—y que amen la libertad propia y ajena, sabiendo que en la casa del Padre son muchas las mansiones (cf. Jn 14,2). U n a generación que rechace igualmente la uniformidad y la anarquía 14 . Así se saldrá al fin de u n estadio histórico ya pasado y de una crisis humana y cristiana que tanto desasosiego está sembrando. U n a generación integrada por cristianos que comprendan que «la unidad del apostolado no es uniformidad: en el jardín de la Iglesia hubo, hay y habrá una variedad admirable de hermosas flores, distintas por el aroma, por el tamaño, por el dibujo y por el color» 15 . Preciso es confesar que justas razones históricas han determinado una posición defensiva de la Iglesia frente al mundo. N o podía ser de otra manera cuando sobre la Iglesia convergían las aceradas saetas del m u n d o , del demonio y de la carne con un ímpetu particular y constante: ha sido la venganza del humanismo greco-romano, subyugado durante la Edad Media por la Iglesia, pero nunca totalmente vencido. Durante el largo período que ha sucedido a la hegemonía eclesiástica medieval, el sentido de defensa ha aconsejado a la Jerarquía —pontificia y episcopal—acentuar el valor de la unidad cristiana sobre el valor de la universalidad cristiana, el valor de la verdad sobre el valor de la libertad. Era u n modo de escudarse para defender el cuerpo unitario de la Iglesia contra las insidias de la disgregadora fuerza del humanismo, al cual se deben, en el campo religioso la división protestante y en el campo político, el nacionalismo y el individualismo. Nada de extraño, pues, que la unidad haya sido antepuesta a la libertad en esta contingencia histórica. Pero nunca la acentuación de la verdad unitaria ha anulado la universalidad liberalizante de la Iglesia, quedando en todo momento este segundo valor como difuminado paisaje de fondo. N o ha dejado de tener su belleza 14 15 Camino n.963-966. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 9-1-1935). Verdad y libertad ahora 179 este cuadro de la situación eclesial: también son bellas esas fotografías o esas acuarelas que, remarcando los perfiles de la figura más cercana, dejan los segundos y terceros planos envueltos en una niebla visual que los hace casi evanescentes, aletargados e inconcretos. Esta acentuación, necesaria e ineludible, de la unidad no sólo ha tenido consecuencias histórico-políticas, como pueden ser la occidentalización de la Iglesia o el italianismo de la Curia Romana, sino que ha tenido también consecuencias que podríamos llamar antropológicas. Se ha llegado a crear, sobre todo en algunos sectores geográficos, u n tipo de hombre cristiano, de hombre católico. Y, como natural consecuencia de este hecho, se han ido creando tipos de actividades humanas con la misma etiqueta de diferenciación. H a n nacido el arte católico, el pensamiento católico, la política católica, las sociedades católicas, la literatura católica. Y, sin querer, a fuerza de diferenciar, se ha llegado a construir u n foso de separación entre el m u n d o y la Iglesia, cada uno de los cuales parecía ir por u n camino diverso. Pero lo grave es que esa separación entre m u n d o e Iglesia no era sólo separación entre el mal del m u n d o y el cristiano, sino que, faltando una neta división entre el bien y el mal que en el m u n d o coexisten, se corría el riesgo de condenar al m u n d o en bloque y, por tanto, lo que de bueno en él también hay. La razón de todo este proceso estriba en la frecuente neutralización, por razones esencialmente contingentes, de la iniciativa personal del cristiano. Por el mero hecho de serlo, el católico común se ha visto en la necesidad de renunciar a ideas personales en terrenos de por sí neutrales, como son el del arte, el de la ciencia, el de la política. A n t e tal situación, cuyo significado contingente escapaba al hombre de la calle, aunque no a la Iglesia, el cristiano tibio, pero personalista, y con él los no creyentes, comenzaron a ver o a hacer ver en la unidad cristiana el fantasma enemigo de la libertad individual. Se rebelaron o mantuvieron su rebeldía. Llegaron incluso a querer rendir a la variedad—antípoda de la u n i d a d — u n culto desproporcionado y a poner como primordial valor de la cultura moderna la libertad, olvidando, desgraciadamente, que ésta sólo puede apoyarse válidamente en la verdad. Así hemos llegado a los umbrales de la tragedia moderna: 180 El diálogo, testiínonio de je la de olvidar que el mundo espiritual del hombre gira en torno a dos polos: el de la verdad, que es unidad, y el de la libertad, que es variedad. La tragedia consistiría en seguir poniendo en marcha un solo polo—el de la libertad—, dándole un movimiento anticipado sobre el polo de la verdad... ¿Hemos pensado lo que sucedería a nuestro mundo, a la esfera terrestre que habitamos, si sólo uno de sus polos, el del norte o el del sur, girase o girase a mayor velocidad que el otro ? Lo que es perfectamente esférico tendería a convertirse en plano para después desintegrarse en polvo cósmico. El orden físico necesita de dos fuerzas que se integren entre sí, y el predominio de una sola equivale al desorden y a la catástrofe. Si no queremos, pues, que la libertad se convierta en el cáncer de nuestra época y en sepulcro de sí misma, es preciso que los cristianos pongamos de nuestra parte empeño en salvarla, demostrando con nuestras vidas que la unidad que amamos y por la que estaríamos dispuestos, como los antiguos mártires, a dar la vida, no anula la variedad de la libertad, sino que la confirma. «En la casa de mi Padre son muchas las mansiones» (Jn 14,2), sin que por eso deje de ser una sola la casa y uno solo el Padre. No podemos acusar a la Iglesia y a su doctrina de haber llegado a estas alturas en el drama de las relaciones entre la verdad y la libertad. La doctrina—unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso y discutible; caridad siempre—ha sido clara. La que no ha sido siempre clara es la actuación concreta y personal de esa doctrina por parte de los cristianos. En muchos casos, la unidad ha cedido el paso a la unificación, que siempre es más cómoda. Hemos sido los cristianos, al negarnos a un trabajo de distinción doctrinal seria, los que hemos convertido la armonía de la unidad en la monotonía de la unificación. La unidad moral que la Iglesia—Madre y Maestra siempre—nos ha impuesto como deber contingente y temporal, nosotros la hemos interpretado falsamente como unidad matemática y permanente. Hemos sufrido el error de convertir la comunidad en ejército: lo que tenía que ser casa acogedora para resguardarnos de las inclemencias externas, en cuartel dispuesto a la batalla. La prueba de que la culpabilidad recae sobre los cristianos y no sobre la Iglesia es la manía, aún apreciable, de querer todos monopolizar el nombre cristiano, Verdad y libertad ahora 181 dividiendo a la Iglesia en facciones opuestas y en opuestos intereses, rígidamente contrarios a la libertad de los otros. Con lo cual se ha conseguido—contraviniendo a la auténtica enseñanza de la Iglesia—que muchos hayan perdido su confianza en la Iglesia y hayan puesto un desproporcionado interés en la defensa de su libertad, creando, de espaldas a la verdad y al Evangelio, un falso culto a las libertades y favoreciendo una especie de politeísmo libertario. Lo que tenía que ser amor a la libertad se ha convertido en idolatría hacia ella, sacándola de su órbita natural, que la quiere unida a la verdad, y poniéndola en otra órbita, desvinculada de la verdad, destinada sólo a producir abortos engañosos y, a largo andar, nocivos para el hombre y para la sociedad, como todas las idolatrías. En la reacción del mundo a la postura de muchos cristianos que han interpretado las disposiciones unitarias de la Iglesia como salvoconducto de sus personales intereses de familia, de clase, de facción política, es donde hay que buscar las razones de ese divorcio deplorable entre la religión y el progreso, entre la verdad y la libertad, entre la fe y la ciencia. Sin duda Pablo VI pensaba en estas nuestras culpas cuando, al iniciar la segunda sesión conciliar, hacía a los hermanos separados una petición de perdón. Una petición de perdón humilde, universal y católica, a la que cada cual ha de añadir su personal golpe de pecho. Porque precisamente uno de los escándalos para el mundo era el de observar cómo la división entre los cristianos se verificaba precisamente en el sentido de que, mientras los católicos acentuábamos la unidad llevándola hasta extremos temporales de anulación de la libertad, los protestantes acentuaban la libertad de tal forma que anulaban la unidad, no sólo jerárquica y comunitaria, sino incluso teológica y espiritual. Por eso el Papa ha hecho su petición de perdón unida a una concesión de perdón: «nosotros pedimos perdón a Dios humildemente y rogamos también a los hermanos que se sientan ofendidos por nosotros que nos excusen. Por nuestra parte, estamos dispuestos a perdonar las ofensas de las que la Iglesia católica ha sido objeto y a olvidar el dolor que le ha producido la larga serie de disensiones y separaciones» 16. Y es que el problema histórico y cultural del presente 16 Discurso inaugural de la segunda ses. conc, 29-9-1963: BAC, p.766. 182 El diálogo, testimonio de je es la consecuencia de las premisas puestas ayer por los cristianos todos. El problema de la división de la humanidad es un problema eclesial, cuya responsabilidad incumbe sobre unos y otros. Los cristianos—católicos, ortodoxos y protestantes—somos los responsables, cada cual según su medida, de ese combate entre la verdad y la libertad que late en todos los dramas de nuestro tiempo. Esto significa que la unidad cristiana es una necesidad, además de eclesial, cósmica y humana. Por nuestra parte, los católicos hemos tratado de dar prueba en el Concilio de que estamos dispuestos a una corrección de ruta— ¿no es la historia una sinuosa ruta ascendente y descendente, cómoda a veces y a veces ardua?—y hemos comenzado a escuchar de los labios de nuestros pastores la sugerencia de que se impone un renacimiento del culto, a veces por nosotros descuidado, de la libertad cristiana. Desde el primero hasta el último de los documentos conciliares es constante el tema de la libertad 17. Es sintomático que el primero y el último de estos documentos, que habrán de iluminar la vida de la Iglesia durante la nueva cristiandad, sean, en el fondo y en la forma, una profesión de libertad. En el primero—la constitución sobre la liturgia sagrada—se consagra el principio de la variedad en la unidad, lo que equivale a una declaración sobre las relaciones vitales que han de existir entre la libertad y la verdad. Aquel día 5 de diciembre de 1963, el Episcopado católico cerró con el cerrojazo de más de dos mil quinientas firmas, apretadas en haz en torno a la del Vicario de Cristo, una era histórica, abriendo otra. A los dos años, el 7 de diciembre de 1965, el último día antes de emprender la diáspora hacia los cuatro puntos cardinales, el tema de la libertad recibía el último toque, que lo abrillantaba ante la Iglesia y ante el mundo, con la aprobación del texto sobre la libertad religiosa. Se ha cerrado así la época en que la división lacerada de la cristiandad y los embates del mundo contra la Iglesia imponían de modo ineludible la unidad en todos los niveles. Ahora, cuando la unidad se ha solidificado, hasta el punto de que los antagonismos que crearon y fomentaron una secular división comienzan a dulcificar sus aristas sangrantes, se abre la aurora de otra época: a los que antes se adjetivaba separados, ahora se les sustantiviza con el nombre de hermanos. Es ahora cuanCf. supra P.157S. Verdad y libertad ahora 183 do, partiendo de la aspiración a la unidad—en su triple aspecto: sacramental, doctrinal y jerárquico—, comienza a vislumbrarse el valor fundamental que, en orden a esa añorada unidad, tiene la libertad en cuanto es variedad y catolicidad. El documento central del Concilio, la constitución sobre la Iglesia, verdadero eje en torno al cual ha girado todo el cúmulo de sus trabajos y de sus esfuerzos, se mueve en esa línea ideal. ¿Qué es la colegialidad sino la libertad en la unidad? ¿Qué es sino reconocer, además de la unidad, encarnada en Pedro, la variedad y la catolicidad, encarnada en los once a él unidos? Se han equivocado quienes, durante los debates sinodales, pretendieron oponer el Vaticano I al Vaticano II, como si la unidad—individuada en la infalibilidad pontificia—se opusiera a la variedad del poder colegial que une a los obispos con el Papa. En realidad, los que así pensaron quedan, a la luz de los definitivos textos conciliares, como malintencionados o miopes. Los malintencionados—con ideas muy claras y con fines igualmente claros, a los que no renunciarán fácilmente—pretendieron, y seguirán pretendiendo, minar la unidad de la Iglesia aprovechando lo que, con lenguaje político, podríamos llamar coyuntura de transición. Los miopes, a la zaga de los malintencionados unas veces o por efectiva cortedad de visión teológica, creyeron llegada la hora de las libertades cuando en realidad el reloj de la Iglesia comenzaba a marcar la hora de la libertad. Unos y otros olvidaron en aquel momento—¡ojalá que a esta hora ya lo sepan!—que la Iglesia ni es sólo divina ni sólo humana, sino que es divina y humana al mismo tiempo: estructurada sobre la unidad de Dios—de la cual es reflejo la unidad de la verdad—y estructurada también sobre la variedad de la humanidad, cuya expresión última es la libertad de cada hombre, la originalidad de cada estirpe, la poliformidad de la cultura. Nadie puede echar en olvido que las metáforas eclesiales entrañan siempre la constante ideológica de estos dos conceptos de unidad y de variedad, como polos del mundo espiritual que la Iglesia está llamada a constituir. La Iglesia es redil (Jn 10,1-10 e Is 40,11); la Iglesia es «agricultura o arada de Dios» (1 Cor 3,9); la Iglesia es vid de muchos sarmientos (Jn 15,1-5); la Iglesia es edificación de Dios (1 Cor 3,9); la Iglesia es casa, familia y templo de Dios, donde los hombres se unen (1 Tim 3,15; Ef 2,19-22); la Igle- 184 El diálogo, testimonio de je Verdad y libertad ahora m sia es cuerpo místico de Cristo (i Cor 10,17 y R ° 12,5); la Iglesia es pueblo de Dios (1 Pe 2,9-10). H a y en ella unidad de pastor y de pastos y variedad de ovejas; hay unidad de campo y multiplicidad de surcos; hay unidad de cepa y pluralidad de sarmientos; hay unidad de construcción y distinción de ladrillos; hay unidad de hogar e independencia fraterna; hay unidad de vida y diversidad de miembros; hay unidad de origen y destino, y hay senderos diferentes por los que el pueblo de Dios camina desde su alfa a su omega. Esta es una verdad sobre la que el Concilio ha puesto u n acento particular, ya que el problema fundamental ha sido el de encontrar la unidad en la caridad, para resolver no sólo el drama de la Iglesia dividida en diversas confesiones, sino también el drama del m u n d o que nos contempla y se debate en la búsqueda de u n camino que no consigue encontrar en las libertades y que sólo los cristianos podremos ofrecerle en la libertad. En esa libertad que, como ha escrito Roger Schutz, el prior de Taizé, «jamás deberemos confundir con el liberalismo humano» 18 . La razón de tal insistencia conciliar y extraconciliar —tanto de parte católica como de las demás confesiones— por encontrar la fórmula de la ecuación entre la unidad y la variedad, entre la verdad unitaria y la libertad diversificadora, es que nos encontramos en una hora de síntesis. Son ya muchos los siglos que los cristianos hemos empleado en el análisis de la verdad y de la libertad, examinándolas en laboratorios diversos y distantes: mientras los católicos hemos insistido en la investigación de los valores unitarios, los otros cristianos han insistido en la investigación de los valores de diferenciación, llámese jerárquica, como en la ortodoxia, o llámese doctrinal, como en el protestantismo. Pero este tiempo del análisis y de la separación no puede durar más desde el m o m e n t o en que los hombres comienzan a «descubrir su unidad a través del mundo», y «el Evangelio, fermento de unidad, deja de ser ya mezclado con la pasta» de la vida cuotidiana, por lo que es preciso «aceptar la presente situación como una llamada indirecta, dirigida a los cristianos, a hacernos responsables de una vocación que nos es propia: la catolicidad de 18 ROGER SCHUTZ, Vivre l'aujourd'hui de Dieu, trad. italiana (Morcelliana, Brescia, 1962) p.32-33. 185 19 la Iglesia» . Y esa catolicidad exige de nosotros los católicos amor a la libertad, y de nuestros hermanos separados, amor a la verdad unitaria. «Cuanto más se profundice en esta maravillosa armonía, donde se conjugan la unidad y la libertad, mejor servicio se hace a la Iglesia, porque se evitará confundir el influjo bienhechor del cristianismo en la sociedad con los éxitos—o los fracasos—de la acción colectiva, más o menos oficial u oficiosa, de u n determinado grupo, asociación o partido». Son palabras escritas por un apóstol de la libertad, que llega a esta otra conclusión histórica: «El marcado signo de diversidad de opiniones en la sociedad contemporánea parece urgir también a esta armónica conjunción de la unidad y de la variedad, no ya como táctica, sino como verdadero criterio rector en la acción temporal de los cristianos» 2 0 . Esta es la hora, no ya de las premisas y de la formulación, sino de la acción y de la construcción. N o en vano la síntesis que se nos exige, como toda síntesis, es el vértice de dos fuerzas. Es el camino que, finalmente, se abre en la cumbre, y que en nuestro caso concreto dará a los cristianos la posibilidad de mostrar a los que abajo quedan envueltos en las nieblas de la tesis y de la antítesis—a los defensores parciales de la verdad unitaria o de la libertad multiplicadora—la ruta segura para los cansados pies del hombre peregrino. T e n e m o s que escoger. El m u n d o ofrece hoy a la humanidad dos únicas posibilidades: la de hacer de la sociedad humana u n ejército o u n manicomio sin confines. O el totalitarismo impone al hombre el concepto de una pesada unidad artificial, fundada en el error, o el personalismo lo deja desintegrarse en una variedad anárquica, fundada en las libertades de espaldas a la libertad. Y los cristianos no podemos en forma alguna correr el riesgo, por algunos ensayado, de contentarnos con infundir vitalidad cristiana a los totalitarismos o a los personalismos. A nosotros corresponde ofrecer al m u n d o el espectáculo—«espectáculo somos para el m u n d o entero, para los ángeles y para los hombres» (1 Cor 4,9)—de una vida cristiana y eclesial que sea equilibrio salvador entre la unidad que nace 19 ROGER SCHUTZ, O.C, p.23-25. 20 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma, 12-12-1952). 186 El diálogo, testimonio de je de la verdad divina y la variedad que nace de la libertad humana. Tal espectáculo, por parte católica, además de constituir una invitación concreta al ecumenismo y una posibilidad para que los hombres, cansados de buscar a Dios por otros sitios, entren en la acogedora casa de la Iglesia, ofrecerá un ejemplo de orden humano a la ciudad terrestre, tan minada de angustias intelectuales, tan llena de zozobras políticas, tan balanceada por las opuestas fuerzas de los totalitarismos artificiales y de los pluralismos desintegradores. A los cristianos, con nuestro amor a la verdad y nuestro respeto a la libertad, una vez más nos toca ser fermento, ser grano de mostaza. Fermento que penetra sin descomponer la masa; grano de mostaza que crece en silencio y en confiado silencio deja que, una vez crecido, se posen sobre él todos los pájaros del cielo, cada uno con sus plumas y sus cantos diversos, cada uno de su tamaño y procedente de un punto diverso de la rosa de los vientos, cada uno habituado a hacer su nido con la paja de las eras o con el barro de los torrentes, pero todos ellos alimentados por un mismo Padre celestial (Mt 6,26) y por una misma verdad. El diálogo, síntesis entre la verdad y la libertad Hemos iniciado el diálogo como premisa de la nueva cristiandad que esperamos. Pablo VI ha subtitulado su encíclica Ecclesiam suam con estas palabras programáticas: «los caminos por los que la Iglesia católica debe hoy cumplir su mandato». El diálogo se hace así problema personal de cada cristiano, de cada institución cristiana. El diálogo se hace exigencia en el vértice y en la base de la Iglesia. Pero ¿qué es el diálogo? ¿A qué nos empeña? ¿Adonde nos conduce? ¿Es una exigencia de nuestra fe o es una imposición de nuestra táctica apostólica? Dialogar significa algo tan sencillo y tan complejo como el encuentro de diversas almas y de diversas ideas. El diálogo exige alteridad, porque dialogar es, antes que nada, antes que hablar, antes que comunicarse, encontrarse. Es reconocer la existencia de otro o de otros, diversos de nosotros por cuerpo, ideas, afectos y sentimientos. Dialogar es reconocer la poliformidad de lo humano, abandonando el mítico prejuicio El diálogo, síntesis entre la verdad y la libertad 1H7 de la uniformidad. O, si se prefiere, es reconocer la existencia de una uniformidad que es geométrica y no matemática, lis darse cuenta de que los hombres son—como hechos a imagen y semejanza de Dios, que es uno y trino—iguales y, al mismo tiempo, distintos entre sí. Una pirámide es una unidad constituida por elementos diversos, y, comparada con otra pirámide, puede diferir de ella por volumen, base y altura. Los hombres no somos los unos respecto de los otros números—uno más uno o uno igual a uno—, sino que somos personas diferentes con distintas dimensiones corporales, intelectuales y morales. No somos comparables a números matemáticos, sino a volúmenes geométricos. Todos somos iguales, pero diferentes. Y esta diferenciación es la raíz última del diálogo y la raíz última de una de las notas de la Iglesia: la catolicidad. El diálogo es, por eso, una exigencia de catolicidad; es el medio que actualmente se nos ofrece y se nos sugiere para encontrar en la catolicidad la confirmación de la unidad. La diferenciación de los sonidos constituye la base primordial de la armonía, la cual nace precisamente de la yuxtaposición, sobre el pentagrama que las unifica, de muchas notas diversas. La catolicidad es eso a la unidad: concausa de la armonía, en la cual la catolicidad y la unidad se confunden. Esta definición del diálogo como reconocimiento de la variedad existencial, sin renunciar a una posible y efectiva unidad esencial, nos impone el deber de presentarnos al triple diálogo que el Papa establece en el programa de la Iglesia actual—diálogo con los hombres, diálogo con los creyentes en Dios y diálogo con los creyentes en Cristo—, desprovistos de la idea de obtener, como último objetivo de nuestro encuentro, absolutas uniformidades en el plano de lo humano o de lo cristiano. Sería absurdo dialogar con la intención de concluir monologando. El norte de todo diálogo ha de ser la catolicidad, como el norte de toda conversión, que constituye el ulterior paso del diálogo, ha de ser la unidad. Pero catolicidad y unidad habrán de considerarse siempre complementarias y nunca excluyentes. El cristiano, al dialogar con los hombres de él separados, por fe o simplemente por gustos, debe pretender respetar la policromía del paisaje humano, desoyendo las tentaciones a la monotonía. No debemos empeñarnos los católicos en cul- 188 El diálogo, testimonio de je tivar sólo rosas o sólo rosas de un determinado color: eso lo hacen ciertos jardineros—y no siempre prudentes—que han degenerado en industriales de flores. Un jardín es incluso más bello cuando es multicolor. El color uniforme de los parterres de la Riviera, aunque tiene su belleza, hace pensar instintivamente en el comercio y en el provecho personal de quienes los cultivan... Y la unidad cristiana no debe jamás dar impresión de utilitarismos temporales: la Iglesia es jardín para recrear la vista de Dios, que nos contempla, y para hacer más llevadero el camino de los hombres que, a través de ella, se dirigen hacia Dios. Disponiéndonos a dialogar, los cristianos hemos de evitar en nuestros interlocutores, sean hermanos separados o simplemente hombres de buena voluntad, la sospecha de que tratamos de hacerlos de nuestro color político, intelectual, artístico, racial o gremial. Lo único que sí deben ver es nuestro legítimo deseo — nuestro atormentado deseo apostólico — de plantarlos, tales cuales son desde el punto de vista humano, en la tierra segura y fecunda de la verdad. Nuestro deseo de unidad en la fe, en la vida sacramentaría y en la comunión jerárquica no puede ser menoscabo para nuestro deseo de catolicidad y para nuestro amor a la libertad de los demás. El respeto a la variedad nos ha de impulsar cuando ofrezcamos el terreno de la verdad para que los demás que aún no la poseen en su integridad puedan crecer afianzados también en ella, sin renunciar a sus legítimos gustos, preferencias, costumbres, modos de ver o de ser compatibles con la fe y con el dogma. «Pocos paran mientes—ha dicho el cardenal Suenens— en que tienen dos oídos y una sola boca y que, por tanto, la misma naturaleza nos invita a escuchar dos veces más de lo que hablamos. Es preciso escuchar a los demás, no por simple cortesía, sino para instruirse y enriquecerse al contacto de los demás» 21 . Ese respeto efectivo y real a lo diverso nos dará autoridad para hacer de nuestro diálogo exposición de la verdad, con la cual hemos de tratar de unir. Y no de una verdad táctica o parcial, como podría aconsejar un falso irenismo. No de una verdad con el rostro encubierto para no dejar ver al inter21 Conferencia en la UNESCO, 21-4-1966: L'Oss. Rom. 11-5-1966. El diálogo, síntesis entre la verdad y la libertad 189 locutor lo que a su gusto podría ser hiriente o incómodo para su comunidad. El respeto a la diversidad nos autorizará a abrirle las puertas de par en par, dándole doctrina, y doctrina segura. Agotar el diálogo en el respeto a la libertad de los demás y a la legítima variedad que de ella nace sería esterilizarlo, convirtiéndolo en indiferentismo. Nuestro diálogo no es un diálogo humano, de tipo cultural o político, sino—como Pablo VI repetidamente nos recuerda en su encíclica—«diálogo de salvación», eco del diálogo salvífico iniciado por Dios, que «nos amó el primero» (1 Jn 4,10), y que se concreta en la revelación y en la verdad unitaria en ella contenida. El diálogo se encuadra, por tanto, en el deber de la evangelización, así como la tradición se encuadra en el deber de la conservación inalterada de la verdad. Pero diálogo y tradición son testimonio bicéfalo de la fe, la cual en la Iglesia y en los cristianos ha de ser católica y unitaria al mismo tiempo. Un diálogo hecho de espaldas a la tradición de la verdad es una traición a la unidad de la Iglesia, y una tradición que prescinda del diálogo es una traición a la catolicidad de la Iglesia. Merece la pena transcribir, en toda su transparencia teológica y también expresiva, las palabras de Pablo VI: «Si verdaderamente la Iglesia tiene conciencia de lo que el Señor quiere que sea, surge de ella una singular plenitud y una necesidad de efusión, con la clara advertencia de una misión que la trasciende y de un anuncio que debe difundir. Es el deber de la evangelización. Es el mandato misionero. Es el ministerio apostólico. No es suficiente una actitud fielmente conservadora. Ciertamente tendremos que guardar el tesoro de la verdad y de gracia legado a nosotros en herencia por la tradición cristiana; más aún: tendremos que defenderlo. «Guarda el depósito», amonesta San Pablo (1 Tim 6,20). Pero ni la guarda ni la defensa encierran todo el quehacer de la Iglesia respecto a los dones que posee. El deber congénito al patrimonio recibido de Cristo es la difusión, es el ofrecimiento, es el anuncio, bien lo sabemos: «Id, pues, y enseñad a todas las gentes» (Mt 28,19) es el supremo mandato de Cristo a sus Apóstoles. Estos, con el nombre mismo de Apóstoles, definen su propia e indeclinable misión. Nosotros daremos a este impulso interior de caridad, 190 El diálogo, testimonio de je que tiende a hacerse don exterior de caridad, el nombre, hoy ya común, de diálogo» 22 . Si la razón del diálogo es, pues, doble—catolicidad más unidad, libertad más verdad—, el cristiano debe profundizar en su conciencia de dialogante, buscando el modo de hacer comprender a los demás la verdad en toda su integridad, y para esto son precisos—primer paso para dialogar con eficacia— el estudio y la formación doctrinal. «Dejan de odiar quienes dejan de ignorar»: es la vieja receta de Tertuliano. Se impone, por parte de sacerdotes y de seglares, una mayor profundización en el conocimiento de lo que nuestra santa madre Iglesia considera necesario y de lo que considera accesorio o contingente; de lo que considera dogmático y de lo que considera sólo disciplinar; de lo que considera invariable y de lo que considera reformable. Porque evangelizar—y el diálogo es, como hemos visto, esencialmente anuncio—no es vender a bajo precio la fe; no es poner encima de la cesta las peras maduras envueltas en celofán engañoso y debajo de ellas las más verdes y duras para los dientes. El apóstol dialogante presenta la verdad como es, en todos sus aspectos, y ha de tener el valor de reconocer lo que él mismo muchas veces o su ambiente han añadido a la verdad cubriéndola como de un ropaje, al que muchas veces nos hemos apegado casi paganamente, y que ha llegado a ocultar, tanto era su peso, la verdad misma a los ojos de los demás. ¿No es cierto que los católicos hemos sido culpables muchas veces de hacer que nuestros hermanos separados o los hombres que contemplaban el espectáculo de nuestra vida quedaran defraudados, precisamente por nuestra contradictoria formación y nuestra falta de seria comprensión de los problemas de la fe? ¿Es posible que ellos comprendieran la razón última de la devoción mariana al vernos divididos en cultos que demostraban más veneración a las imágenes de María que a María misma? ¿No resultaba incomprensible para ellos vernos más preocupados de responder a la letra de la ley que al espíritu de la ley, favoreciendo una casuística esterilizante que reducía la moral al estudio de lo que no se podía hacer y la separaba de la pastoral y de la mística, que nos indican lo que debe hacerse? La moral Ecclesiam suam, ed. Pol. Vat. (1964) p.46-47. El diálogo, síntesis entre la verdad y la libertad 191 era un estudio de pecados más que un estudio de virtudes, con lo cual muchas veces los cristianos hemos dado la impresión de contentarnos sólo con evitar aquéllos, prescindiendo de éstas: así, hemos fraccionado la verdad, presentándola incompleta a los ojos del mundo, que nos ha confundido con unos leguleyos, sin llegar a ver en nosotros el deseo de convertirnos en hombres nuevos. Dábamos al mundo la impresión de habernos quedado a mitad de camino, y en realidad así era, porque le presentábamos y vivíamos la mitad de la verdad. Dialogar exige, por tanto, estudio. Exige amor a la verdad. Exige conocer la historia de la verdad. No seremos buenos cristianos si somos ignorantes. «Una hora de estudio, para un apóstol moderno, es una hora de oración», ha escrito Mons. Escrivá de Balaguer, añadiendo que quien ha de ser sal y luz de la tierra tiene necesidad de ciencia, hasta el punto de que quien tiene que servir a Dios con la inteligencia—y el diálogo es labor de inteligencia también—ha de considerar el estudio una obligación grave 23 . Nada de extraño tiene esto en la hora presente, en la que tanto peso tienen las ideas y tanta facilidad existe para su divulgación. Sería triste que, cuando los hombres caminan hacia una madurez intelectual que les hace más vulnerables al encanto de las brillantes verdades de las ideologías, el cristiano se presentase al diálogo sin profundizar en la verdad: sería como ofrecer a nuestros interlocutores, no ya la tierra buena sobre la que puedan afianzarse, sino el pedregal de nuestros buenos e ineficaces deseos. Y sería de lamentar que ellos tuvieran que alejarse de la Iglesia o volverle las espaldas por culpa de nuestra ignorancia. A los hombres de hoy no basta la fuerza del magisterio, sino que precisan la fuerza de la verdad en que ese magisterio se funda. Mas no es sólo una razón sociológica la que nos debe impulsar al estudio de la verdad para hacer eficaz nuestro diálogo. Es una razón metafísica. Es que nuestro diálogo se dirige a hombres libres, más libres que nunca, e inteligentes, más cultivados que nunca. Y la libertad y la inteligencia, cuanto mayor es su independencia y su capacidad, con mayor exigencia buscan la verdad pura que pueda ofrecerles el remedio contra su cautiverio o contra su error. No basta la buena voluntad 23 Camino 11.335.336 y 34 o - 192 para dialogar con el mundo moderno; por eso son baldías, desde el punto de vista apostólico, todas las posturas que se basan únicamente en ella. La Iglesia, como la santidad, no es obra exclusiva de la buena voluntad, sino también—y primordialmente—del conocimiento, de la fe. La buena voluntad es parte de la respuesta que el hombre debe dar a Dios, pero la respuesta es siempre un sí consciente y libre. No se conquistará el mundo del trabajo—para poner un ejemplo—sólo con gestos apostólicos, si tras ellos no va una doctrina que realmente sirva de contrapeso y de liberación contra las falsas doctrinas que tan pujantes han crecido en este campo. No será haciendo únicamente sociología como hemos de salvar al mundo, sino haciendo teología: que «a los hombres, como los peces, hay que cogerlos por la cabeza» 24. Muchas veces los cristianos—preciso es confesarlo—ofrecemos al mundo sólo posturas basadas más en la costumbre o en el sentimiento que en la fe o en la verdad. Y las posturas —nuestra misa dominical mecánica, nuestra limosna miserable, nuestra defensa de los oprimidos, hecha en nombre del resentimiento más que en nombre de la justicia; nuestro sindicalismo, más reivindicativo que constructivo; nuestra caridad de platea— constituyen con frecuencia un reto y un enigma que los hombres no saben cómo aceptar o cómo resolver. Los hombres, además de nuestras posturas, precisan de nuestras ideas y de nuestra palabra, porque lo que necesitan no es sólo resolver sus problemas, sino encontrar un camino estable que les conduzca a la liberación permanente de tales problemas. No les basta saber qué hacemos, sino -por qué lo hacemos: no es suficiente que nos vean asistir a misa, sino que es preciso que comprendan el misterio de nuestra participación con Cristo; no es suficiente que demos limosna, sino que es preciso que partamos nuestro pan—y no sólo nuestras migajas—con nuestros hermanos; no es suficiente que nos pongamos de parte de los oprimidos, sino que es preciso que nos pongamos de parte de la verdad, la cual a los oprimidos da derechos a una exigencia y a unos deberes; no es suficiente hacer sindicatos, sino que es preciso enseñar la dignidad del trabajo a quienes lo realizan y a quienes lo ofrecen; no es suficiente hacer caridad, sino que es preciso demostrar a los hombres que lo hacemos 24 El diálogo, síntesis entre la verdad y la libertad El diálogo, testimonio de je 1 !'!¡ como respuesta al amor que Dios nos tuvo primero... Sin la luz de la verdad, nuestras posturas se agotan en el sentimiento, sin llegar a tener la madurez del sentido. Y la carencia de sentido es precisamente—como ha demostrado Frankl—la razón de la neurastenia, tanto personal como colectiva. Por eso la Iglesia se revela profundamente humana al ofrecer al hombre una fe que da sentido a todas sus acciones, y nuestro diálogo cristiano no puede prescindir jamás de su carácter pedagógico y doctrinal. Ha de ser diálogo que dé sentido a las acciones de los hombres, que oriente su vida, que dé cauce ideológico a los sentimientos. «Hemos hablado de servir: el mejor servicio que podemos hacer a la Iglesia y a la humanidad es dar doctrina. Gran parte de los males que afligen al mundo se debe a la falta de doctrina cristiana, incluso entre los que quieren o aparentan querer seguir de cerca a Jesucristo. Porque hay quienes, en lugar de dar buena doctrina, se sirven de la ignorancia de los demás para sembrar confusiones» 25 . Ha sido, en efecto, frecuente en nuestros países latinos el error de considerar con harta frecuencia al hombre más como unidad cordial que como unidad pensante, olvidando que, en realidad, el hombre es una unidad superior en la que la inteligencia y voluntad se funden íntimamente. Hemos cultivado los sentimientos más que las ideas. Nos hemos fijado con mayor frecuencia más en los sentimientos cristianos que en las ideas cristianas de una persona. Ello ha dado como resultado una masa de cristianos a medias: miopes, indecisos en la vida práctica, llenos de dudas inconscientes y larvadas, con la vela del corazón pavoroso encendida a Dios y con la vela de la cabeza ni encendida a Dios ni encendida al diablo: simplemente apagada, mientras en su carne y en su vida el diablo podía rastrear tizones, cuyas trazas Dios luego habría de ir borrando a golpes de su santo temor, ayudado de una lánguida y, más que amorosa, interesada recepción sacramental por parte de los cristianos. Por encender esas velas apagadas de la inteligencia de los cristianos tiene que comenzar nuestro diálogo, para que luego pueda ser eficaz cuando lo proyectemos hacia los hermanos separados o hacia los hombres de buena voluntad. 25 Camino n.978. La J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 9-1-1932). nueva cristiandad T 194 El diálogo, testimonio de je El diálogo, síntesis entre la verdad y la libertad Entonces será eficaz, porque les llevaremos, con la fuerza del amor cristiano, la luz de la verdad cristiana. hace comprender que ella se dirige al ser y no al modo de ser, y por eso nuestra misión de apóstoles portadores de la verdad se orienta espontáneamente a ofrecerse para hacerlos cristianos —o mejores cristianos—, pero no para imponerles nuestro personal modo de ser cristianos: no podemos tratar de i m p o nerles cortapisas a su libertad política, artística o profesional sino en aquellos casos en que la política, el arte o la profesión constituyan de por sí una ofensa a la verdad o a la moral por ella inspirada. Absurdo sería, tratando de dialogar con u n artista abstracto, imponerle como condición para profesar nuestra verdad el abandono de sus concepciones pictóricas. El clima amistoso de nuestro diálogo personal con el m u n d o supone en nosotros la concepción de que a la verdad cristiana sólo se oponen el error y el pecado. T o d o lo que no sea error doctrinal o pecado moral es materia de libertad, que hemos de esforzarnos por respetar en los demás y de defender por nuestra parte. Salvando, como es natural, el legítimo respeto debido a las leyes civiles o meramente eclesiásticas que, por encima de ios gustos personales de los ciudadanos o de los cristianos, regulan la vida de la comunidad y la orientan hacia una pacífica armonía, imponiendo a veces el precio de personales renuncias a manifestaciones exteriores de posibles disconformidades, el principio del respeto a la libertad de nuestros interlocutores es u n principio que nos obliga, no sólo de palabra, sino principalmente de hecho. Así podremos demostrar que los cristianos no somos productos en serie. Q u e cada cual, según la concepción cristiana del hombre, es obra de Dios y suya. Q u e nuestro respeto amistoso es reflejo del respeto d e Dios a la persona humana, la cual viene a ser para Dios como una obra de artesanía: realizada con idéntica técnica, pero siempre pieza única. Esta inicial posición de esclarecimiento de las ideas y de estudios sincero, acrecentando en nosotros el amor a la verdad y a la libertad, nos debe llevar a un segundo paso que hará nuestro diálogo eficaz: el del respeto amistoso de los demás. Nuestro diálogo es encuentro entre hombres libres, entre hombres que pueden decir sí y no. «Nuestra misión—ha recordado el Papa—, aunque es anuncio de verdad indiscutible y de salvación indispensable, no se presentará armada de coacción externa, sino que solamente por los caminos legítimos de la educación humana, de la persuasión interior, de la conversación ordinaria, ofrecerá su don de salvación, respetando siempre la libertad personal y civil» 26 . Nada de extraño que el mismo Pablo VI indique, con expresión que tiene recio sabor evangélico, que «el clima del diálogo es la amistad; más todavía, el servicio» 27 . Amistad y servicio que merecerían toda una amplia disquisición teológica, ya que también la amistad y el servicio tienen categoría de virtud humana y cristiana, precisamente en orden a la comunicación de la verdad, como sugiere Santo T o m á s dando a la amistad el sobrenombre de affabilitas, que ya de por sí indica comunicación de la palabra a otro 2 8 . La amistad es también presupuesto del diálogo. La verdad, cuanto más íntimamente conocida y gustada por nosotros, nos hace más libres y nos impulsa con mayor ilusión a transmitirla a los demás. Su comprensión nos hace comprender a los demás, disponiéndonos a su servicio. Cuanto más pura es la comprensión de la verdad por nuestra parte y cuanto más la desligamos de los oropeles de nuestra personal visión de su contenido, nos damos cuenta que la verdad es universal y católica: como el sol, capaz de iluminar los valles y las cimas de las montañas, a los hombres negros y a los hombres blancos. Nos sentimos más ligados a la verdad, que nos transforma, y nos sentimos más ligados a los demás, a los cuales ofrecemos nuestra mano para que también ellos salgan a percibir los rayos del sol de la verdad. La verdad, cuanto más profundamente conocida y sentida, nos 26 Ecclesiam suam: ibid., p.51. 27 Ibid., p.56. 28 Cf. II-IIq.114. 195 «Quien no vea la eficacia apostólica y sobrenatural de la amistad—observa Mons. Escrivá de Balaguer—se ha olvidado de Jesucristo: ya no os llamo siervos, sino amigos. Y de la amistad con sus apóstoles, con sus discípulos, con la familia de Betania: con Marta, María y Lázaro» 2 9 . Y de la amistad —hemos de añadir-—con pecadores y gentiles, con Simón el leproso y con el centurión romano, con la samaritana y con la adúltera. El círculo de la amistad de Cristo jamás es u n círculo 29 J. RSCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 9-1-1932). 196 El diálogo, testimonio de je cerrado; su red está abierta a todos los peces, no para aprisionarlos, sino para conducirlos desde las aguas turbias de sus errores y pecados a las claridades irisadas de la verdad y de la paz. Jesús va ofreciendo su amistad salvífica sin hacer jamás interrogatorios a sus amigos ocasionales y permanentes. Su saludo de despedida jamás tiene muletillas de consejos sobre cosas accidentales; dice simplemente «vete en paz» o «no quieras pecar más», sin detenerse en considerar gustos personales, opiniones justas, pareceres temporales. Al centurión, a quien desea que en él se haga según ha creído (cf. Mt 8,13), le deja sirviendo a César; a Zaqueo, «jefe de publícanos y rico», considerado hombre pecador, después de haber aceptado su hospitalidad y de haberle aconsejado como a buen hijo de Abraham, le deja en medio de sus negocios (cf. Le i9,iss); a Nicodemo, «quien vino de noche a Jesús», le deja en su política, sin decirle siquiera que abandone el partido de los fariseos, sus encarnizados enemigos; le basta aconsejarle que «nazca de nuevo» (cf. In 3,iss). «Buscar primero el reino de Dios y su justicia», sin parar mientes en las añadiduras de lo accidental: es la norma de Cristo en su amistad con los hombres. ¿Por qué no ha de ser la nuestra? «No excluimos a nadie, no apartamos ningún alma de nuestro amor a Jesucristo. Por eso habéis de cultivar una amistad firme, leal, sincera—es decir, cristiana—, con todos vuestros compañeros de profesión; más aún, con todos los hombres, cualesquiera que sean sus circunstancias personales» 30 . Nuestro respeto a lo accidental y discutible hará más firme nuestro testimonio sobre lo sustancial e indiscutible. El amigo que entra en la casa del amigo no trata de cambiar la decoración de las estancias en que es recibido; trata de llevar allí algo más importante que los cuadros que adornan las paredes. Lleva la luz de su amistad y su calor; lleva una identidad de alma, que no obliga a una identidad de gustos; un principio trascendente que supera todas las contingencias del momento, del lugar, de la condición social o de las cualidades artísticas. El clima de la amistad es, típicamente, clima de sana transigencia. El amigo cristiano que se presenta al amigo menos cristiano o realmente pagano, más que como propietario exclusivo de la verdad—la exclusividad siempre empobrece a los demás—, 30 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma, 9-1-1951) El diálogo, síntesis entre la verdad y la ¡ilniiaJ 197 debe presentarse como responsable de la verdad, de una verdad que también puede ser del otro sin que el otro haya de ser como soy yo; de una verdad que no corta las alas, sino que las hace crecer para volar más alto; de una verdad que, precisamente por no ser exclusiva, no es excluyente de ninguno y que da sentido humano y divino a todo lo que puede tenerlo; de una verdad que sólo excluye de sí el error y el pecado, porque únicamente estas dos realidades son las que carecen de sentido positivo en la existencia del hombre. Pero, para que nuestros amigos nos crean, es preciso que sintamos esa responsabilidad de la verdad de modo concreto, directo, personal. Hemos de sentirnos responsables de la verdad en la vida: en cada acto, en cada actividad. Que no haya en nuestra vida zonas oscuras donde la luz de la verdad deje de llegar o a donde le impidamos llegar por nuestra apatía en remover los velos de nuestros egoísmos. Por eso, sólo los santos—en su multiforme variedad—son los únicos seres capaces de demostrar a los hombres hasta dónde llega la libertad de los hijos de Dios: sus vidas son el ejemplo y la prueba de que la verdad no se agota en la creación de un exclusivo tipo humano, sino que se descompone en matices diversos, capaces de comprendernos a todos los hombres. Existen santos intelectuales y santos analfabetos, santos ricos y santos pobres, santos reyes y santos proletarios, santos artistas y santos toscos, santos guerreros y santos pacíficos, santos anacoretas y santos bullangueros, santos rigurosos y santos comprensivos... ¿Hay mayor prueba de que la verdad que nuestro diálogo intenta llevar a los hombres es compañera de la libertad? ¿Hay mejor prueba de que la verdad es capaz de dar sentido a todas las acciones humanas sin por ello encauzarlas en sentido único? El santo que en cada uno de nosotros late es un responsable de la verdad. Un sembrador de la verdad que recoge en el campo mismo de su vida al tempero de la fe, de la esperanza y de la caridad. Un sembrador responsable, amante de la semilla que lleva consigo, y que la sabe tan buena que es capaz de crecer en todos los corazones de buena voluntad. El santo cree en la verdad que lleva en sus entrañas y, al mismo tiempo, en el hombre, ante el que no se considera una excepción. Sabe que su tierra es la misma de los demás hombres, pero bendecida por Dios y desprovista del pedregal del egoísmo. Lo sabe 198 El diálogo, testimonio de je El diálogo, síntesis entre la verdad y la libcrud 199 y se esfuerza por hacer que en los demás crezca la misma verdad, respetando el paisaje interior y social de cada hombre, respetando su libertad en lo accidental y contingente. ¿Qué más da que crezcan las espigas en el llano o en la colina, o que las rosas florezcan en un jardín privado y recoleto o en un jardín público? Al santo, al cristiano verdadero, le interesa que la verdad se abra camino: que las espigas sean muchas y que las rosas florezcan por doquier. El dialogante ha de ser amigo de la verdad y no amigo del ropaje de la verdad. Por eso se alegra cuando descubre en su interlocutor algún germen de verdad o de virtud en medio de sus posibles errores y pecados. Se alegra—y esa alegría es ya clima de amistad—y demuestra el aprecio hacia el hombre que tiene delante. Es típica del cristiano que dialoga la distinción, hecha famosa por Juan XXIII, entre el error y el errante. Porque, así como en el error en cuanto tal no puede haber verdad, en el errante puede haber partículas de verdad. Comprender esto es presentarse ante los demás con u n apretón de manos, con el deseo de unir. Demostrar una semejante capacidad es poner el chispazo necesario para encender la llama" viva del diálogo. Mas esa actitud no es propia de quien se siente propietario de la verdad, de quien la estereotipa en una forma personal o social determinada. Es propia sólo del cristiano que se siente responsable de la verdad. Quien se cree propietario—el integrista, de derechas o de izquierdas—no concibe que la verdad también se encuentre fuera de las fronteras artificiales de su persona o de la concreta sociedad o grupo social del que forma parte. El integrista de derechas confunde la verdad con la conservación, mientras el integrista de izquierdas confunde la verdad con la revolución. El cristiano responsable de la verdad sabe que, en cambio, la verdad es un fermento del ayer y del mañana, una luz que se proyectó sobre el pasado y se proyecta sobre el futuro, una sal que da sabor a todos los manjares. Los integristas condenan siempre a quien se les pone enfrente y condenan apriorísticamente, por principio, no sólo al error, sino al errante: triste y ensangrentada prueba dan de ello las revoluciones modernas, en las cuales conservadores y progresistas jamás han sabido levantar una barrera entre las ideas y quienes las profesaban. No son capaces de mirar, y tanto menos de admirar. N o conciben ninguno de ellos la libertad de los demás, ignorando, al menos prácticamente, que «el espíritu sopla donde quiere» (Jn 3,8). El cristiano que, en cambio, siente la obligación del diálogo, esa distinción habrá de hacerla siempre: sin ella, su interlocutor no podría serle jamás amigo, ya que el error nunca puede ser objeto de amistad cristiana. Sin ella faltaría el clima del diálogo. Si realmente amamos la verdad, si realmente queremos abrir sus puertas salvadoras a todos los hombres para que, iluminados por ella, puedan caminar hacia Dios, hemos de amar también la libertad. Esa es la ley del diálogo. La verdad nos incitará a buscar la verdad que en cada hombre haya, descubriéndola por m u y profunda que esté, por m u y escondida que nuestros hermanos la lleven bajo el andrajoso manto de posibles pecados o de posibles ignorancias. La libertad nos incitará a ver en cada hombre un ser responsable, ante el cual hemos de mostrar u n respeto que acredite nuestra fe en el hombre. Y ese respeto hará que nuestro interlocutor descubra en sí mismo una fuerza que quizá ignore: la fuerza terrible y entusiasmante de su libertad, frente a la engañosa fuerza de sus libertades. Muchos son, en efecto, los que viven alejados de la Iglesia, o fuera de ella, por u n espíritu de contradicción—el cual no es sino una anormal y patológica expresión de la libertad—que los cristianos oficiales han provocado en ellos con su actitud intransigente y, a veces, inquisitorial. Los hombres han visto en nosotros, no la fuerza persuasiva y liberalizadora de la verdad, sino los lazos opresores de nuestros prejuicios personales, de nuestros intereses concretos, de esos aditamentos accidentales y contingentes por nosotros añadidos a la verdad. Muchas veces, a fuerza de insistir sobre la unidad de la verdad, hemos vestido a todos los que la profesaban con idéntico traje, y, como el traje de aquel momento y de aquel determinado lugar era entonces u n traje necesariamente antiliberal, hemos concluido por aparecer algunas veces como una sociedad de románticos antiliberales. La idea que algunos aún se hacen de la Iglesia es de que sus hijos estamos obligados, intelectualmente hablando, a seguir llevando aún trajes decimonónicos; a soportar sobre el traje de la verdad que siempre debe revestirnos, como «hombres nuevos» que somos, todos los adornos barrocos de un tiempo ya pasado. 200 El diálogo, testimonio de je Un ejemplo podrá servir de muestra. Yo he visto con mis ojos y oído con mis oídos rechazar un cigarrillo a un joven cargador de un muelle andaluz, dándole como razón que fumar era imperfección. Siempre recordaré los ojos atónitos de aquel muchacho, inteligente sin duda, que instintivamente comenzaba a huir de la presencia del ingenuo apóstol que pretendía abrirle el camino del cielo obligándole a renunciar al camino del estanco. ¿Cómo iba aquel muchacho, que por vez primera se encontraba frente a un cristiano oficialmente apóstol, a aceptar la verdad, si la primera cosa que éste le hacía era colgarle de antemano a la idea de santidad el pesado y artificial fardo de una discutibilísima teoría conventual sobre el tabaco? Pero hay ejemplos más clamorosos, que hieren más hondo el propio amor a la libertad y que enrarecen el clima amistoso y humano del diálogo. Es cuando quien pretende cristianizar descubre detrás de sus palabras evangelizadoras la existencia de un ghetto, de un partido político preconcebido, de una facción de intereses temporales, de un exclusivismo social. Un hombre de buena voluntad no debe ver jamás en el cristianismo—ni en el vivir más cristianamente—un pozo en el que se ahoguen sus ideas políticas, artísticas, económicas o sociales. Se puede ser cristiano—o mejor cristiano—profesando todas aquellas ideas que no lleven al pecado o a la herejía o que, en determinadas circunstancias, el criterio jerárquico de la Iglesia no juzgue improcedentes en la práctica, aunque juzgue justas en teoría. Diálogo apostólico y política cristiana Esto tiene muchas consecuencias para la vida de los cristianos. Pero una de ellas—la libertad política de los cristianos—merece un particular acento, ya que quizá en ningún terreno práctico la libertad tiene una mayor proyección y un mayor significado cuando el cristiano está empeñado, por una parte, en dialogar como apóstol y, por otra, en cooperar como hombre a la construcción de la ciudad terrena. Tal dualidad ha constituido siempre, constituye y seguirá constituyendo un dato esencial para la vida cristiana y para la historia humana. El cristiano que intenta dialogar como apóstol es el mismo que intenta, consciente de su personal responsabilidad, cooperar de una determinada forma a la edificación de la sociedad. Diálogo apostólico y política cristiana Pero esa dualidad es fuente de una problemática constante que obliga al cristiano a una atenta vigilancia, sobre todo en el presente estadio histórico, para que lo que debe ser unidad armónica—hombre cristiano—no degenere en confusión entre lo divino y lo humano, entre la fe y la política, entre la verdad trascendente y la elección contingente. Es preciso que el apostolado no se identifique con la acción política, ya que semejante identificación equivaldría a una imposición de valores relativos, junto con la imposición moral de la verdad absoluta. Precisamente porque el apóstol ofrece un mensaje de salvación eterna y el político cristiano ofrece un mensaje de salvación terrena, que no siempre puede ser idéntica y que admite una amplia gama de soluciones, la conciencia de ese dualismo ha de estar siempre viva, no cediendo nunca, aun en aquellos casos en que la unidad política de los católicos sea una exigencia ineludible, a la tentación de unificar ambos conceptos. ¿Cómo podríamos, si no, presentarnos como mensajeros de una verdad trascendente si ven en nosotros los paladines de un exclusivismo en lo contingente ? «Los fieles—adoctrina el Concilio—han de aprender diligentemente a distinguir entre los derechos y obligaciones que les corresponden por su pertenencia a la Iglesia y aquellos otros que les competen como miembros de la sociedad humana. Procuren acoplarlos armónicamente entre sí, recordando que, en cualquier asunto temporal, deben guiarse por la conciencia cristiana, ya que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importancia que esta distinción y esta armonía brillen con suma claridad en el comportamiento de los fieles para que la misión de la Iglesia pueda responder mejor a las circunstancias del mundo de hoy» 31. Y es que, mientras el apóstol con el diálogo busca la forma de convencer sobre el valor absoluto de la verdad, el político cristiano busca la forma de convencer también sobre el valor práctico de una elección que, frente a otras posibles y contingentes, es la más eficaz en ese determinado momento. Verdad no hay más que una; pero soluciones prácticas, todas ellas igualmente cristianas, a un problema puede haber varias, hasta 31 Const. Lumen gentium n.36: BAC, p.73. I 201 202 El diálogo, testimonio de fe Diálogo apostólico y política cristiana contrastantes quizá entre sí. Es natural que, siendo múltiples y complejas las actividades sociales, admitan también múltiples soluciones e incluso soluciones diversas en tiempos diversos. El cristiano se encontrará, según las circunstancias, en la encrucijada de la elección personal para el bien de su nación, de su provincia, de su municipio, de su gremio, de su familia. Todas aquellas soluciones que no sean contrarias a la fe o a la moral podrán ser válidas para él, a no ser que, por superiores motivos de interés comunitario, la jerarquía excluya alguna de ellas. Es más: a pesar de que la Iglesia sea «germen firmísimo de unidad» y sus hijos hayan de adherirse «indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a los santos» 3 2 , «los cristianos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política», en virtud de la cual «están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien común; así demostrarán también con los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la conveniente diversidad. El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar a los ciudadanos que, aun agrupados, defienden lealmente su manera de ver» 33 . La unidad de la verdad y de la fe, en suma, no impone la uniformidad política: el cristiano no puede ser necesariamente identificado con el monárquico o con el republicano, con el liberal o con el demócrata, con el socialcristiano o con el laborista. Además, esta red que nos une a Cristo y nos mantiene unidos entre nosotros mismos es una red amplísima que nos deja libres, con responsabilidad personal. Porque la red es nuestro común denominador—pequeñísimo—de cristianos...; es la formación apostólica, que nos lleva a acatar con la máxima fidelidad el magisterio de la Iglesia. Porque somos libres como peces en el agua y porque estamos cogidos en la red de Cristo, no confundimos a la Iglesia con los errores personales de ningún hombre y no toleramos que ninguno confunda nuestros propios errores personales con la Iglesia. N o hay derecho a involucrar a la Iglesia con la política, con la actuación política más o menos acertada y siempre opinable de cada uno: eso es m u y cómodo y m u y injusto» 3 4 . Esto se debe a que la distinción entre diálogo apostólico y política cristiana no es una distinción arbitraria, sino ontológica. El diálogo apostólico ha de estar abierto hacia todos—«a todos se destina sin discriminación alguna» 33 —, mientras que la política cristiana es una elección de concretas formas y estructuras sociales igualmente concretas. El diálogo es universal, y la política cristiana, por la fuerza de las cosas, es particular. El diálogo es un fenómeno doctrinal y evangelizador, mientras la política cristiana se desarrolla en la órbita de lo humano y de lo práctico. El diálogo es misión salvífica, y la política cristiana es participación en el progreso del mundo. El diálogo es trascendencia, y la política es inmanencia. El diálogo es dar el pan de la verdad a la inteligencia y a la voluntad de los hombres, y la política es dar el pan material y repartirlo sobre la mesa de los hombres. El diálogo no puede soportar la mortificación de ninguno, mientras la política puede, a veces, tener que enfrentarse con facciones determinadas. D e ahí la conveniencia de que el peso del diálogo sea llevado tanto por el sacerdote como por el seglar, mientras el peso de la política cristiana deba descansar de modo principal sobre los seglares 36 ; el sacerdote, en efecto, no puede excluir de su diálogo a ninguno—«debe armonizar las diversas inclinaciones de forma que nadie se sienta extraño en la comunidad de los fieles» 37 —, mientras el cristiano El deseo conciliar de que se demuestren con los hechos las ventajas de la unidad dogmática, combinada con la conveniente diversidad de opiniones temporales, lo plasma gráficamente Mons. Escrivá de Balaguer con la siguiente comparación hecha a seglares: «somos como peces cogidos en una red. N o s ha pescado el Señor con la red de su amor, entre las olas de este nuestro m u n d o revuelto; pero no para sacarnos del m u n d o — d e nuestro ambiente, de nuestro trabajo ordinario—, sino para que, siendo del mundo, seamos a la vez totalmente suyos. Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. 34 35 32 33 Const. Lumen gentium n.9 y 10: BAC, p.23 y 28. Const. Gaudium et spes n.76: BAC, p.328. 36 37 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 9-1-1932). Ecclesiam suam: ibid., p.51. Const. Lumen gentium n.36: BAC, p.72. Decr. Presbyterorum ordinis n.9: BAC, p.423. 203 205 El diálogo, testimonio de fe Diálogo apostólico y política cristiana que se dedica a la política, al tener que elegir métodos y reformas determinadas, puede excluir de su política a quienes no los compartan. El apóstol intenta divinizar todos los caminos de la tierra y el político cristiano intenta hacer cristiano su camino. Los caminos del apóstol llevan a la vida de la gracia y a la felicidad eterna, y los del político cristiano llevan sólo a una felicidad terrena iluminada por la luz de Cristo. último. Su diálogo es siempre universal, aunque la política de sus hijos adquiera en cada lugar matices diversos. Habrá situaciones contingentes que afectarán a una nación o u n bloque de naciones, en las que la unidad política de los católicos se imponga como solución de vida o de muerte. En tal situación, cuando se cierne la amenaza de una crisis total sobre las estructuras sociales de u n pueblo o sobre la libertad de la Iglesia dentro de él, el sentido mismo de la libertad común debe indicar al católico el sacrificio de su personal opinión en aras del bien de su pueblo y de la Iglesia. Pero fuera de semejante situación, cuya diagnosis ha de hacer la Jerarquía, cada cristiano es librede elegir lo que en conciencia juzga provechoso para el desarrollo de su comunidad, mas sin pretender que todos hayan de unificarse con él. «En la Iglesia es sólo la Jerarquía eclesiástica ordinaria la que tiene el derecho y el deber de dar a los católicos orientaciones políticas, de hacerles ver la necesidad—en el caso de que efectivamente juzgue que haya tal necesidad—de adoptar una determinada posición en los problemas de la vida pública. Y cuando la Jerarquía interviene de esa manera, eso no es de ningún modo clericalismo» 38 . Clericalismo sería intervenir arbitrariamente y sin necesidad cuando la unidad política no significa una exigencia. 204 Suma atención hemos de poner, pues, en que los hombres no se confundan al vernos como apóstoles y como constructores de la ciudad terrena. Pero suma atención hemos de poner también en no confundir nosotros a los hombres. Si en nombre del diálogo apostólico excluimos a alguno de nuestra amistad o nos enfrentamos con él, estamos ya originando confusiones: en nombre del diálogo no se puede hacer demagogia, porque la demagogia—en su más noble y originario sentido—es llevar a los hombres por los senderos de la tierra, mientras nuestro diálogo es llevar a las almas hacia los senderos del cielo. Si usamos el nombre y el peso de la Iglesia para nuestra política, el diálogo automáticamente corre el riesgo de confundirse con ella, y en lugar de abrir puertas, las cerramos. ¿Por qué hacer responsable a la Iglesia de algo que, aunque sea justo, es sólo nuestro, personal? Cuando alguien monopoliza el nombre de la Iglesia, que es universal, para aplicarlo en forma absoluta a una solución justa, pero contingente, generalmente no considera que en otro lugar—en otro continente o en otra nación—los cristianos han elegido políticas diversas; la razón—que confirma nuestro raciocinio—es que la misión apostólica de la Iglesia trasciende su misión temporal y la de sus hijos. Por eso, la Iglesia en u n lugar convive con una monarquía; en otro, con una república; en otro, con una regencia o con u n interregno. Los católicos no siempre eligen el mismo camino para iluminar cristianamente a la sociedad, por la sencilla razón de que la orografía social no es siempre idéntica. En una comunidad política en expansión, los católicos podrán ser progresistas, mientras en una comunidad política estabilizada podrán ser conservadores. Pero en una y otra sociedad la Iglesia anuncia siempre una misma verdad: el hombre peregrina hacia la eternidad, es hijo de Dios y a El se dirige a través de los senderos de la tierra, que deben presentársele expeditos para llevarle a su fin Pretender una innecesaria unidad política es, ante todo, p o nerse en trance de usar a la Iglesia sólo en un sentido, con el peligro de que sobre ella recaigan los irremediables errores o contratiempos de toda acción temporal. Es, además, poner una barrera para todo hombre que no piense como nosotros. Finalmente, sería encerrar a los católicos en u n ghetto más o menos amplio y cómodo, con la inevitable consecuencia de u n bautismo laico para todas las demás formas políticas de pensar y de solucionar los problemas de la ciudad terrena, fomentando en quienes las profesan una creciente oposición a la Iglesia, al considerarla mentora de u n nuevo brazo secular. El acento patético puesto por Pablo VI en declararse en diversas ocasiones, como Pontífice Romano, libre de las ataduras del poder temporal, es para nosotros los cristianos una indirecta invitación a amar esa libertad de los hijos de Dios, los cuales han de evitar a su santa madre la Iglesia el peso del poder temporal, poniéndolo sobre las propias espaldas y bajo la propia respon38 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 9-1-1932). 207 El diálogo, testimonio de je Diálogo apostólico y política cristiana sabilidad de cada uno. Librar a la Iglesia de ese fardo que por necesidad histórica hubo de llevar un día, es ofrecer a los hombres todos la posibilidad de admirar su rostro sin arruga y sin mancha, su auténtica faz espiritual y espiritualizante. Esa libertad moral de la Iglesia frente a las diversas soluciones de los problemas temporales requiere, en cambio, una mayor vigilancia y empeño por parte de los cristianos—de los seglares específicamente, a quienes corresponde un puesto principal en esa tarea—para «que por su competencia en los asuntos profanos y por su actividad, elevada desde dentro por la gracia de Cristo, los bienes creados se desarrollen al servicio de todos y cada uno de los hombres y se distribuyan mejor entre ellos, según el plan del Creador y la iluminación de su Verbo, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, y que, a su manera, estos seglares conduzcan los hombres al progreso universal en la libertad cristiana y humana. Así, Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz a toda la sociedad humana» 39 . El precio, por tanto, que como apóstoles hemos de pagar es el precio de la libertad humana. Seremos mejores apóstoles en la medida que seamos más amantes de la libertad humana, en la medida en que distingamos precisamente nuestro apostolado de nuestra acción política. Esa distinción, en lugar de alejar a la Iglesia del mundo, la unirá más a él, haciéndolo más cristiano y menos celoso de la luz que de la Iglesia irradia sobre todas las estructuras de la sociedad. La luz de lo cristiano, en lugar de proyectarse sobre el mundo como un haz de rayos que, de tanta potencia unitaria, queme toda iniciativa personal, se derramará como luz difusa capaz de penetrar en mayor profundidad y de vivificar todas las estructuras sociales. El mundo no verá en nosotros uniformidad, sino unidad; no verá en nosotros un ejército, sino familia... Las varillas airosas de un abanico forman una unidad, aunque una mire para oriente y otra para occidente, mientras las demás se alinean en posiciones intermedias; unidos en la verdad, pero dispersos en todas las actividades humanas y proyectados hacia todos los horizontes de lo humano, los cristianos podremos ser luz y sal de la tierra toda. Podrá así darse el caso de que nuestro antagonista político sea nuestro amigo apostólico. Alguien podrá sostener una opinión diversa a la nuestra en materia política, sin que por ello haya de ser diverso su amor a Dios, a la Iglesia, a los demás. Los dos, después de una responsable discusión sobre la conveniencia o sobre el despropósito de urbanizar esta parte o aquella de la ciudad, o después de haber controvertido puntos de vista acerca de la república o de la monarquía, podremos salir juntos a visitar, con idénticas miras apostólicas, a aquel determinado amigo que no cree en Dios, que vive mal o que se siente tentado a provocar una quiebra fraudulenta o dar un escándalo con una bailarina. Los cristianos responsables que integran el mismo círculo de Acción Católica y que desean ardientemente dar a conocer a los demás las bellezas de la vida cristiana pueden no estar de acuerdo sobre la última ley de universidades o sobre el penúltimo proyecto de igualdad de oportunidades. Aquellos simpáticos «cursillistas de cristiandad» que llegaron a Roma con un coche de colores en el que campeaba la llamativa inscripción «Barcelona por Cristo» podían quizá diferir entre sí sobre la conveniencia de desviar la Diagonal o de alargarla aún más; sobre la de afirmar el viejo derecho regional catalán o integrarse en la panorámica del derecho común; sobre apoyar a un alcalde u otro como más apto para la Ciudad Condal; pero en lo que sin duda estarían de acuerdo es en el ansia de hacer que todos sus paisanos amaran a Dios tanto—al menos— como ellos. Sería contrario al espíritu de nuestro diálogo apostólico que lo confundiéramos con nuestra política cristiana. Sería como confundir la verdad con una de sus manifestaciones prácticas o como vestir a todos los cristianos con uniforme, como en los colegios y en los cuarteles se hace con los educandos y con los soldados. Ninguna forma apostólica debería confundirse jamás con una concreta forma política: sería resucitar el temporalismo y dividir, lacerándolo con banderías de intereses terrenos, el Cuerpo de Cristo. Las diversas Ordenes, Congregaciones, Institutos o Asociaciones de la Iglesia podrán orientarse, ciertamente, a apostolados diversos—intelectual, social, misionero, litúrgico, pedagógico—, pero esa diversidad no puede tener reflejo alguno en la política que sus miembros hayan de seguir. La intención debe ser la de conseguir la santidad o la de difundirla en medio de ambientes determinados, y no la de implantar en ellos una política unitaria y concreta. 206 Const. Lumen gentium n.36: BAC, p.72. 208 El diálogo, testimonio de je Todos y cada uno deberíamos hacer esta distinción, base de nuestra acción personal en cuanto apóstoles y en cuanto hombres libres. N o induciríamos a error a nadie, ni dentro ni fuera de la Iglesia: dialogar apostólicamente con u n hombre de izquierdas o de derechas no ha de equivaler a compartir su posición política. Podemos estar extraordinariamente abiertos a sus problemas humanos personales o colectivos, sin tener que ceder mínimamente a sus principios políticos. O viceversa. Por otra parte, no podemos autorizar a nadie a que confunda nuestra postura dialogante de apóstoles con una postura de cesión doctrinal o con la renuncia a una firme oposición a determinadas políticas condenadas por incompatibilidad dogmática o histórica con los principios de la fe. El caso no es utópico: dentro de la Iglesia, cristianos ha habido y hay que confunden la apertura apostólica hacia quienes profesan las doctrinas del materialismo dialéctico y su consiguiente ateísmo con la apertura política hacia las formas de vida social por ellos propugnadas. Se queman las entrañas en el esfuerzo de conciliar lo inconciliable: en su generoso esfuerzo por convencer de su verdad al hombre que tienen enfrente, llegan al extremo de casi renunciar a ella. Creen que la apertura apostólica les obliga también a una apertura política, y al ceder a ésta no se dan cuenta que su interlocutor identifica el cambio social con el cambio ideológico, pretendiendo así que sea el materialista el salvador del cristiano y no el cristiano el salvador del materialista. No es tampoco infrecuente el caso contrario: cristianos hay que, como tales, intentan una acción de apertura exclusivamente política, pero que caen en la tentación de dar al menos la impresión de minimizar las diferencias ideológicas entre ellos y sus interlocutores. Sobre todo, cuando la política cristiana se abre hacia sectores que de modo marcado y permanente tratan de asociar las reales o hipotéticas conquistas de su programa social a unas ideas de radical signo anticristiano, se impone una neta distinción entre lo que se acepta como humanamente probo y factible en nombre de un inteligente progreso y las ideas en que tales conquistas pretenden ser respaldadas. ¿Por qué pretender adherirse como cristiano a un programa político, cuando se puede adherir sólo como hombre? Diálogo apostólico y política cristiana 209 La primera clase de cristianos—los apóstoles contaminados de políticos—pecan de ingenuidad al pretender conquistar la cabeza y el corazón de sus catecúmenos a base de cesiones doctrinales y de flexibilidad moral. Los segundos—los políticos camuflados de apóstoles—pecan de astutos cuando intentan conseguir unas alianzas híbridas, en las cuales difícil será que la cuenta final no sea pagada por la Iglesia, a la que obligan a unos compromisos temporales que le son ajenos. La ganancia en el estado de confusión que unos y otros provocan, siempre va al activo de los menos escrupulosos, de los enemigos de la Iglesia, que a ella se oponen porque con sus fronteras teológicas cierra el paso a sus erradas ideas sobre el hombre y sobre la sociedad, y que sólo pretenden que el agua que brota del costado de Cristo sirva para hacer girar las norias de la política. Porque fuera de la Iglesia, en el campo político, esta pretensión es frecuente, en parte por la configuración mental que se deriva de la vivencia temporalista de la Iglesia y en parte también por la dinámica de la política, que trata siempre de extenderse a todas las actividades humanas, incluso a la religiosa. Cuando el político ve que la Iglesia—el cristiano singular o colectivo— se avecina a él, trata por una especie de instinto—que no siempre es culpable—de instrumentalizar el enorme potencial de la fe religiosa a favor del poder político. Surgen así las alianzas, muchas veces forzadas, entre Iglesia y Estado, las cuales tantas veces se limitan a una unión entre ambos poderes que jamás llega a cuajar en unidad. Matrimonios de interés y no de amor, como ya dijimos. Al proponer esta mayor distinción entre diálogo que trata de ofrecer la verdad cristiana y política que trata de poner luz de fe, esperanza y de amor en las cosas terrenas, ¿se pretende negar que la política pueda ser apostolado? ¿Que la política cristiana pueda ser servicio de la Iglesia y de los cristianos al mundo ? No. La política cristiana es servicio cristiano al hombre y a la sociedad. Lo ha dicho el Concilio: «los cristianos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política; en virtud de esta vocación están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien común» 4 0 . «Es de suma importancia, sobre todo «o Const. Gaudium et spes n.75: BAC, p.328. El diálogo, testimonio de je Diálogo apostólico y política cristiana allí donde existe una sociedad pluralística, tener u n recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir netamente entre la vocación que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pastores» 4 1 . convincente y fecunda. A la angustia de tantas horas de silencio, porque estábamos empeñados en u n monólogo infructuoso, seguirá la alegría de un diálogo que nos hará experimentar el gozo de Pedro en la noche de la pesca milagrosa, cuando las redes se rompían. En ese momento nos alborozaremos de ver a los hombres de nuestro tiempo, tan sedientos de independencia personal, comenzar a vender sus libertades falsas para comprar, con la moneda d e la verdad, la auténtica libertad de los hijos de Dios. El diálogo es, en definitiva, u n ejercicio de fe. Es creer en la verdad, que hace libres, y ver en la libertad u n camino hacia la fe. Todos los caminos llevan a Dios cuando están orientados por la luz de la verdad. Porque «todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad» (Sal 24,10). 210 Estos principios no son exclusivos de la relaciones entre la verdad y la política. Son también válidos para el campo artístico, científico, filosófico o social. E n todos estos campos la unidad característica del dogma cristiano no significa una renuncia a la libertad, y tanto menos una anulación. En estos campos, como en el de la política, nuestra misión consistirá en demostrar prácticamente que la verdad, siendo una, indivisible, permanente e inmutable, es el único permanente e inmutable camino de la auténtica libertad. Nuestra misión es la de ofrecer la verdad a los hombres en u n clima de amistad y de fraternidad que los convenza hasta ver en ella el verdadero sentido de su libertad. Q u e nuestra conducta sea una traducción de nuestra fe en la verdad, al mismo tiempo que de nuestra fe en la libertad, de nuestra intransigencia doctrinal y de nuestra transigencia humana. Hemos de dar a entender a los h o m bres que la verdad libera realmente, que no ata, que abre hori zontes. Nuestra conducta ha de decirles que creemos en la verdad como en el sol y en la libertad como en la luz; igual que el sol, único e invariable, ilumina la cima de los montes y las hondonadas de los valles, la verdad ilumina las múltiples actividades de los hombres. El sol no cambia, pero la luz sí; ésta se hace fulgurante al mediodía, se tiñe de rosa en los crepúsculos, se tamiza y se hace umbrosa en los bosques, se gradúa progresivamente desde la aurora al ocaso. Siempre es la luz del sol, del mismo sol, pero siempre es diversa. La fe, siempre idéntica, puede también tener luces diversas; la verdad puede admitir manifestaciones diversas de libertad. Cuando los hombres vean que la unidad de la Iglesia no es equivalente a u n monopolio que atenaza su libertad, sino la base de una libertad amplia, creadora y genuina, nuestra misión de dialogantes para llevar el m u n d o la fe será más fácil, 41 Gaudium et spes n.76: BAC, p.329; cf. Lumengentium n.36: BAC, p.73. 211 EL TRABAJO, TESTIMONIO DE ESPERANZA Concepto cristiano y concepto romano del trabajo La teología del trabajo ha sido una especie de tesoro escondido en la historia de la espiritualidad cristiana. Ha sido el trabajo un valor de segundo plano. Se conocía el valor sobrenatural y redentivo del trabajo, pero sin elevarlo a categoría específicamente cristiana. Que Cristo fuese un trabajador, nacido en una familia de artesanos y conocido entre sus compatriotas como el fabri filius, venía siendo para los cristianos un hecho elocuente y significativo, pero no una directa fuente de espiritualidad. Las manos encallecidas de Cristo eran más objeto de nuestra atención lírica que de nuestra atención mística y suscitaban en nosotros más sentimientos de admiración que sentimientos de deber. Considerábamos humildad lo que, además de humildad, era 'misión. Nos parecía un dato existencial de su vida lo que, en rigor, era también dato esencial. A muchos cristianos parecía que la vida laboral de Cristo fue una circunstancia—también podía haber sido rey, como lo imaginaban la plebe expectante y los doctos rabinos de Israel—y no algo sustancial con su vida redentora. Durante siglos, cuando un creyente descubría en sí un ansia nueva de encontrar a Dios y de consagrarse a él, abandonaba el mundo y, con él, el trabajo que hasta entonces tenía entre manos. La contemplación de Dios excluía la acción entre los hombres. La contemplación que la inteligencia y la voluntad realizaban paralizaba la acción de las manos y de los músculos. Entre una y otra se fue abriendo una progresiva separación, una especie de foso amplio que protegía el almenado castillo del alma de las cosas, no sólo bastardas, sino también legítimas, de la carne y de la sangre. También el trabajo quedaba fuera del foso. Fue San Benito el primero en descubrir con su «ora et labora» el valor del trabajo, aunque fuese de un modo sólo auroral y profético. En realidad, la dicotomía benedictina considera el trabajo más en su aspecto psicológico que teológico, y, de hecho, los trabajos abaciales comprendían una amplia gama 214 El trabajo, testimonio de esperanza de actividades—desde el cultivo de la tierra a la artesanía, desde la caligrafía a la medicina—, que tenían como función primordial la de equilibrar y normalizar el ánimo contemplativo de los monjes. Prueba de ello es que San Benito sólo tiene en cuenta el trabajo que se realiza en el convento l, sin jamás aludir al trabajo como virtud cristiana. El trabajo tenía para los monjes una función de equilibrio: algo así como en ciertos campos, para evitar la depauperación de las tierras, se equilibran las condiciones de su productividad con la siembra alterna de semillas diferentes. Trabajar era prepararse para la oración. Trabajar era descansar en medio de la contemplación, evitando, mediante una noble acción manual, el peligroso vacío de la soledad silenciosa, tan propicia en algunos casos a las más sutiles tentaciones tanto del espíritu como de la carne. El tiempo dedicado al trabajo era como un dejar el arco de la contemplación relajado, para tensarlo nuevamente en la oración sucesiva. El valor del trabajo era, por eso, más ascético que místico. Era cauce y no fuente de santidad. Era una ayuda para ser santo, mas no era santidad. De todos modos, la fórmula benedictina significó un paso de gran importancia en la historia de la espiritualidad cristiana y—cabría añadir—en la historia de Occidente. Fue la primera fisura que se abría en la concepción romana de la vida, la cual había servido de base al cristianismo para comenzar su enorme, fatigoso y apostólico proceso de transformación del hombre y de la sociedad. La Iglesia—la hemos visto como río que fecunda el paisaje que se le ofrece y que, por tanto, no escoge— comenzó aceptando como un hecho la civilización liberal romana, en lugar de combatirla o revolucionarla por la fuerza. Habría de ser la potencia del espíritu, mediante un proceso lento y constante, la que depurara aquella civilización de sus elementos negativos, entre los que se contaba la doble ecuación entre trabajo y esclavitud y entre ocio y libertad, elevándola luego a un más alto nivel humano. Sería el espíritu y no la fuerza—la mística y no la espada—el cimiento para la transformación del concepto de sociedad liberal en sociedad laboral 2 . 1 Regula monasteriorum IV 78. Al distinguir la sociedad liberal de la sociedad laboral no se pretende excluir de ésta el fundamental concepto de libertad. Se dice ideal liberal aquel 2 Concepto cristiano y concepto romano del trabajo 215 El ideal romano se cifraba en ser hombre libre frente al hombre esclavo. Y como el trabajo era lo que determinaba la vida del esclavo, se impuso la conocida distinción entre trabajo servil y trabajo liberal, identificando en el primero el trabajo propiamente dicho, y en el segundo toda esa gama de actividades que, además de la cultura, comprende las aficiones y las artes. El trabajo ordinario tenía un marcado carácter de inferioridad: era considerado simplemente un hecho, correspondiente a un estado, y no una virtud, correspondiente al hombre. El trabajo, por eso, castificaba y clasificaba a los hombres. No sólo no era considerado como valor positivo, sino que era considerado como una condena. El trabajo hacía esclavos, hombres—si así llegaban a ser considerados—de segundo plano. Era tan capital el tema laboral, que ya San Pablo hubo de abordarlo en la Epístola a los Efesios, donde pone las premisas sobre el valor del trabajo al dejar constancia de que la división entre libres y esclavos es una división arbitraria y contingente, desde el momento que ante Dios no hay acepción de personas. Desde el momento en que el siervo ha de trabajar «como quien sirve al Señor y no a los hombres» (Ef 6,7), el trabajo entra en una órbita teológica, iniciándose así el lento proceso espiritual y cultural que habría de determinar la hora presente. La idea del trabajo como «servicio a Dios» es una semilla bíblica echada sobre tierra romana-pagana, y su crecimiento habría de revelarse factor importantísimo para la historia humana. Siendo el hombre hijo de Dios y teniendo su trabajo una finalidad divina, en el pensamiento romano—el trabajo-condena y el esclavo-propiedad del ocioso hombre libre—se inserta, hasta anularlo un día, el pensamiento bíblico que en que ponía su meta en la libertad de las ataduras del trabajo, en el «otium». Se trataba de una libertad que coincidía con la exención de obligaciones laborales, las cuales eran consideradas como una rebaja social y humana. Pero la libertad humana, en cuanto es facultad original de elección entre una cosa y otra, es un concepto que sería absurdo desvincular del de civilización laboral. Si el trabajo humano no fuera libremente aceptado, sería una condena—una negatividad—y no un positivo valor de elevación cultural y social. Hoy, que vivimos ya en ésta—Italia, cuyos habitantes son los herederos primeros y los reconocidos maestros del Derecho Romano, se define ya como «república fundada sobre el trabajo»—, no estaría mal hacer un estudio sobre la aportación de la mística cristiana para el cambio de las estructuras románicas de Occidente. 216 El trabajo, testimonio de esperanza el trabajo ve un mandamiento de Dios, orientado simultáneamente al dominio y a la redención de la tierra (Gen 2), y en el hombre trabajador ve una imagen y una semejanza de Dios, de un Dios activo y creador. Actualidad del trabajo Por más que durante siglos haya subsistido aún la división —arrastrada hasta nuestros actuales textos de moral y de derecho—entre trabajos serviles y trabajos liberales, y por más que la cultura romana haya seguido influyendo, a través de su derecho, en la mentalidad de los cristianos y de los hombres de Occidente, el trabajo ha ido cambiando sucesivamente de signo: de simple condena, se convirtió primero en condena redentiva; de acción natural y humana, se fue luego transformando en medio ascético de perfección; de servilismo, se hizo servicio a la contemplación; de fuente de dolor, se fue haciendo fuente de alegría; los estrechos horizontes del trabajo, que se reducían al beneficio procurado al señor—al hombre libre—, se ensancharon hasta significar un servicio a la sociedad, a los hombres todos, a los hermanos en la fe, a los santos, a Dios; de división, el trabajo ha ido adquiriendo carácter de unión; de simple hecho, se ha convertido en virtud, hasta el punto de que, a la hora de ir descubriendo los valores específicos de la nueva cristiandad, nos encontramos con que el trabajo se nos presenta como cuestión insoslayable, ya que lo laboral es tema primordial de nuestro tiempo y parte integrante de la presente cultura. Hoy existen hasta filosofías del trabajo, y, entre ellas, alguna que del trabajo hace la base de toda especulación intelectual y que determina así un irremediable materialismo dialéctico. El trabajo llega a constituir hoy un tema vital: la esfinge interroga al hombre moderno sobre su significado y sobre sus derechos, sobre su proyección histórica y sobre su valor económico. Y en esa respuesta que la esfinge espera del hombre del siglo xx se juega el destino mismo de la humanidad. El trabajo—como idea—está en la encrucijada de ser, al igual que la libertad, un cáncer que la corrompa o una medicina que la salve. La humanidad no puede dejar de desentrañar el significado del trabajo. Actualidad del trabajo y la concepción del trabajo en la vida moderna» . El trabajo, de problema económico, ha pasado a ser problema humano y, como tal, se ha convertido en problema filosófico, teológico, religioso. Es un problema total, como la libertad o la paz. A su idea se asocia el progreso o el retroceso de nuestra cultura. De su orientación depende que los hombres que sucedan a la presente generación sean máquinas o sean todavía hombres capaces de resistir humildemente a la tentación de esa soberbia que nace de la absorta y exclusiva contemplación de su propia obra. La idea del trabajo, según la luz que la ilumine, puede llevar a la humanidad hacia el cielo o hacia el infierno, hacia la unidad o hacia la confusión, hacia la alegría serena de la libertad o hacia la irremediable melancolía de los esclavos. El mundo puede ser familia alegre, numerosa y próspera, o cárcel grande, confortable y triste, según lo clara que entre nosotros sea la nueva filosofía y la nueva teología laboral. Es válida para nosotros la lección laica de Camus: «Sin trabajo, toda la vida se corrompe. Pero bajo un trabajo sin alma, la vida se asfixia y muere». Por eso, a los cristianos se nos impone también su estudio como imperativo histórico. Se nos impone un amplio examen de conciencia, ya que nosotros hemos sido los primeros en poner en movimiento la idea del valor del trabajo. Somos los herederos de Cristo y de San Pablo. Somos los herederos también de aquellos primeros esclavos de Efeso que comenzaron a considerar el trabajo como «servicio a Dios». Y si de una concepción pagana se ha pasado a una concepción cristiana del trabajo, estamos obligados a ver si, en realidad, nuestro trabajo es pagano o es cristiano; si estamos aún anclados paganamente en el concepto románico del trabajo que esclaviza o si hemos entrado en la plenitud del concepto bíblico y cristiano del trabajo que crea y redime; si en el trabajo vemos una disminución o una exaltación de la personalidad; si en el trabajo vemos un valor sólo humano o vemos, además, un valor teológico; si lo vivimos como valor actual o como algo desprendido del presente, porque esta última pregunta tiene una importancia capital en nuestros días. 3 «Una de las cuestiones más graves de nuestro tiempo—ha dicho el Papa—es la de la relación entre la religión cristiana 217 3 PABLO VI, al Movimiento juvenil de los ACLI, 4-1-1965. 218 El trabajo, testimonio de esperanza Ya vimos cómo la espiritualidad cristiana, en su devenir secular, es comparable a un río que fecunda cada momento histórico concreto, dando fertilidad cristiana y sentido eterno a cada lugar y a cada hora del reloj humano. Y que por eso es erróneo juzgar la acción de la Iglesia en un siglo utilizando las medidas de otro, como también lo es orientar su acción en este siglo a base de las ideas ambientales exclusivas y propias de alguno de los precedentes. No se puede medir un río sólo por metros: se precisan también medidas cúbicas, que varían según la profundidad de su cauce y según el ímpetu que recibe de los torrentes que a él confluyen. No podemos juzgar a la Iglesia del siglo XIII con las medidas del nuestro ni podemos sugerir que la Iglesia viva hoy como entonces. Olvidamos fácilmente que la humanidad, como el hombre, tiene edades y que la Iglesia es una entidad peregrinante y eterna que trata de hacer cristiano su desarrollo y su vida toda. No se puede juzgar a un niño como a un adulto ni a un joven como a un viejo. Por este motivo, la Iglesia, llevada siempre de la mano y siguiendo el paso de Dios, se ha ido encarnando en las diversas horas para hacer que sobre el surco del tiempo fuesen naciendo una tras otra las formas de espiritualidad más adecuadas a cada momento. Igual que una madre cuando, con el crecimiento progresivo de su hijo, va cambiando los elementos de su nutrición, de modo que siempre corran parejas las necesidades con las proteínas, la Iglesia insiste una vez sobre una determinada virtud y otra sobre otra. La espiritualidad cristiana es algo que, además de santificar al cristiano, santifica el mundo en que el cristiano vive. La santidad es ejemplar en tanto en cuanto responde a las posibilidades de ser imitada por los demás hombres y en tanto en cuanto significa una respuesta adecuada a las necesidades del presente. De ahí que las formas de la santidad cambien, sin que cambie la santidad. Así, por ejemplo, la división clasista entre libres y esclavos impone a los primeros cristianos la virtud de la fraternidad, hasta el punto de organizar una verdadera comunidad de bienes; la caída del Imperio romano, que se fracciona y fracciona el poder que apoyaba a la Iglesia, sugiere la idea de la unidad como virtud centralizadora; la atomización del poder temporal con el feudalismo crea en la Iglesia la conciencia del valor santificante de la comunidad y de lo comunitario, Actualidad del trabajo 219 salvando así el derecho personal de entregarse a l)i<m o mira las limitaciones o las agresiones de los señores; la npiilimc i.i renacentista y las exquisiteces humanistas encuentran un 11 fin» en el culto franciscano a la pobreza y en la investigación dominicana de la verdad; la virtud de la obediencia se hace primordial en el preciso momento en que el poder disgregador del libre examen amenaza convertir la cristiandad en un mosaico sin sentido; la dedicación a la enseñanza se hace camino de perfección inmediatamente después que la imprenta comienza a significar posibilidad de difusión de errores entre el pueblo, con lo cual nacen las instituciones religiosas de orientación pedagógica o misionera. Es decir, por más que las virtudes morales cristianas mantengan siempre su validez universal, no existe un orden categórico entre ellas en el sentido de que unas hayan de ser primordiales y otras accidentales de modo permanente. Todas son necesarias siempre a la vida cristiana y a la vida de perfección evangélica. Pero la primordialidad de una virtud depende de la necesidad concreta del hombre individual o social. Poner el acento en la práctica de una virtud es, en definitiva, una exigencia de la historia personal o de la historia colectiva de los hombres. Hay momentos: momentos para la fortaleza, momentos para la justicia, momentos para la castidad, momentos para la caridad. El momento es el encuentro, dentro de uno mismo o dentro de la humanidad, de dos fuerzas antagónicas particularmente fuertes y de las que depende el equilibrio interior o social. La victoria de una fuerza sobre otra equivale al desastre o a la vida. Esto nos obliga, cuando juzgamos las diversas espiritualidades de mayor relieve en la vida de la Iglesia, a considerar siempre los diversos momentos en que nacieron y la actualidad que en el presente tienen. Si era heroico un tiempo redimir cautivos, es preciso ver si hoy esto es posible. La santidad tiene sentido de perfecta caridad: hacia Dios, que es siempre igual, y hacia los hombres, que cambian y transforman la sociedad en que viven. Por eso, siempre idéntica, la santidad tiene momentos y formas diversas. Si vivimos una civilización laboral—y que la vivimos es indudable—, es lógico que, para los cristianos, el trabajo ad- 220 El trabajo, testimonio de esperanza quiera categoría de virtud primordial, como en otro tiempo lo fueron la unidad, la pobreza o la obediencia. El trabajo es hoy un signo de los tiempos y, además, es una exigencia humana, como también lo son las virtudes enumeradas. Y el signo de los tiempos es una imposición histórica que nos obliga a una elección determinada, sin por eso cambiar el objetivo final de la santidad. Hay un doble movimiento en la historia de la espiritualidad cristiana que la regula, como flujo y reflujo de una marea secular: por una parte es la historia y sus signos los que abren el camino a la espiritualidad, y por otra es la espiritualidad la que conduce la historia y la que hace fecundos los signos de ésta. Es como una especie de lucha cósmica entre la libertad y la gracia: el hombre es libre de escogerse el camino histórico que desee, pero Dios le sale siempre al paso, aun cuando el camino escogido sea tan opuesto a él como el de Damasco... «La sociedad actual aprecia cada vez más a los hombres que trabajan y a quienes—con constancia—, a fuerza de cosas pequeñas, llegan a hacer cosas grandes», así inicia su raciocinio el fundador del Opus Dei, uno de los más significativos movimientos modernos de espiritualidad cristiana, cuyo eje es precisamente el trabajo 4 ; y continúa: «Muchas veces los hombres eminentes son un poco como nosotros los hemos hecho. Ha pasado ya—y no hay por qué lamentarlo—aquella estructura de la sociedad en la que unos pocos destacaban cabalgando sobre el trabajo de los demás. Sin embargo, no acaban de descubrir los hombres de hoy el valor santificante y santificador del trabajo. Es misión nuestra—de los cristianos—iluminar a todos con la doctrina y con el ejemplo, para que sepan elevar su esfuerzo al orden de la gracia» 5 . Y otra voz moderna, cuyo acento teológico o científico es puesto en cuestión en no pocos puntos, pero cuya pasión por abrir camino hacia la perfección cristiana del mundo es por todos reconocida, comentó, sin llegar quizás a saber que lo que así añoraba o presentía era un hecho: «En la Iglesia vemos 4 Fundado por Mons. J. Escrivá en 1928, actualmente pertenecen a esta obra personas de 68 países de todos los continentes y, proponiendo la santificación del trabajo ordinario—Opus Dei significa obra o trabajo de Dios—, cuenta con la adhesión de trabajadores de todas las categorías intelectuales y manuales en los diversos rangos de la sociedad. 5 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid 6-5-1945). Actualidad del trabajo 221 toda clase de agrupaciones, cuyos miembros se consagran a la práctica perfecta de tal o cual virtud particular: misericordia, desprendimiento, liturgia, misiones, contemplación. ¿Por qué no puede haber también hombres dedicados a la empresa de dar, a través de su vida, ejemplo de la santificación general del esfuerzo humano?» 6 ¿No será precisamente éste el momento del trabajo, cuando su concepto comienza a huir del concepto de Dios y el hombre pretende hacer de su trabajo la nueva Babel de su filosofía y, como alguien ha dicho, de su teología laica? En nuestro examen de conciencia debemos pesar, por tanto, además de su valor intrínseco como virtud cristiana, su actualidad vinculante. Al hombre de hoy, febrilmente entusiasmado con la revalorización del trabajo, es preciso demostrarle la eficacia santificadora del trabajo poniéndole ante sus ojos las raíces teológicas de tan importante fenómeno humano. Se corre, si no, el riesgo de desvincularlo de su misma ontología y de su original razón de ser, construyendo así la nueva cultura sobre la arena de unos conceptos puramente fenomenológicos. El trabajo no puede ser considerado sólo como un hecho o como un derecho, como pretende el materialismo histórico. El trabajo es también virtud. No es propio de una condición de castigo, de la cual es preciso liberarse favoreciendo los procesos de la automación al infinito. El trabajo es una condición humana. Más: es condición esencial del hombre. Y, siendo así, el trabajo no es sólo sudor, sino que—después de la redención—es también gracia. Al hombre de hoy, precisamente porque se encuentra en una situación ideológica en la que los valores del trabajo son tamizados con la criba fina de la crítica filosófica, es preciso descubrirle todo esto e incluso ensanchar el espacio de su visión cristiana hasta hacerle comprender la significación mística del trabajo, sobrepasando los límites ascéticos propios de la concepción benedictina de las actividades laborales. Monseñor Escrivá de Balaguer ha dicho: «Es preciso santificar la profesión, santificarse en la profesión y santificar con la profesión», entendiendo por ésta cualquier trabajo humano, que así se convierte en eje, «alrededor del cual ha de girar todo nuestro empeño 6 P. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu divin (París 1957) p.57. 222 /:'/ trabajo, testimonio de esperanza 7 por lograr la perfección cristiana» . Palabras que el mismo Papa, hablando a los juristas católicos, ha confirmado, al decir que «muchos son los caminos del Señor..., son todos... Porque no sólo se ha de hacer buena la profesión y santificarla, sino que habrá de ser considerada ella misma como santificante, como camino de perfección» 8 . En realidad, el problema que, desde un punto de vista religioso o espiritual, grava sobre el hombre de hoy, es el de ver a Dios en el trabajo, en el cual confluyen tantos intereses contrastantes—economía, promoción social, política, bienestar familiar, cultura—que con frecuencia empañan los ojos del hombre hasta el punto de no permitirle ver más allá de tales intereses o de alguno de ellos. A través de tanta niebla ideológica como se ha ido adensando sobre el concepto de trabajo, Dios se ha ido alejando de la vista del hombre y de la vida del hombre. Este se ha ido haciendo cada vez más impermeable a su idea y ha dejado de sentir su necesidad, porque su trabajo se ha ido haciendo cada día más denso y más intenso, más centralizador de sus intereses y más propulsor de su independencia. El trabajo se ha presentado como una irrupción impetuosa en la historia. El descubrimiento de sus esenciales valores políticos y económicos ha sido, para nuestros días, de mayor importancia que para la Europa del 1492 el descubrimiento de América. Ha sido un descubrimiento positivo —que sólo podrá ser negado por algún perezoso o por algún conservador poco inteligente—, pero que desgraciadamente se ha presentado con un disfraz anticristiano que a muchos ha impedido ver las facciones reales, y sin duda bíblicas y evangélicas, de la idea de trabajo. Desde los extremos del materialismo dialéctico, que considera el trabajo como idea capaz de llenar el vacío de Dios, hasta el capitalismo puro, que lo considera una simple mercancía y un mero factor económico, hay una amplia gama de ideas equivocadas. A nosotros nos toca quitar el superfluo y equívoco disfraz anticristiano con que el trabajo se ha presentado sobre la escena de nuestro tiempo. Bastaría para comenzar que dejásemos a un lado la retórica y la especulación sobre tema tan i Cf. ILLANES, La santificación del trabajo, tema de nuestro tiempo, 2. a ed. (Madrid 1966) p.53. s PABLO VI, 15-12-1963. Actualidad del trabajo 223 actual y que cada uno de los cristianos se sintiese trabajador. Trabajador no sólo en sentido sustantivo, sino también en sentido adjetivo. «Si queremos santificar el trabajo, hay que cumplir ineludiblemente una primera condición: trabajar, y trabajar bien» 9 . Porque un frecuente error, inherente a todo materialismo, es considerar el trabajo como un factor, como un hecho, como una acción, como una cosa. Y de ese error también los cristianos nos hemos podido contaminar. Para librarse de él es preciso adquirir conciencia de que cada uno en nuestra actividad propia—desde la cátedra a la mina, desde el despacho parroquial al arado, desde la fábrica al quirófano— ha de ser trabajador. Llegar a la conclusión tanto ideológica como vital de que hemos de ser trabajadores, no sólo por necesidad económica, sino por necesidad constitucional. Y de ahí pasar a otra conclusión más importante aún: nuestra laboriosidad es una exigencia cristiana, además de humana. Ha llegado la hora—éste es el momento—de poner al descubierto, sin miedo a los empeños que de ahí habrán de derivarse para nosotros, las raíces teológicas y profundas del trabajo. Frente a la consideración del trabajo-fuerza es preciso poner la del trabajo-virtud. Frente al trabajo-derecho, la idea del trabajo-deber. Frente a la visión del trabajo como condena hay que ofrecer la visión del trabajo como esperanza. Hay que darle un alma cristiana al trabajo, y para eso hemos de comenzar nosotros a trabajar con alma. Sería demasiado poco que los cristianos tratásemos el problema del trabajo sólo desde un punto de vista político, social o sindical, preocupándonos exclusivamente de la elevación humana del mundo obrero. Esto es una exigencia que dimana de nuestra condición de hombres honestos. Pero nosotros, además de honestos, hemos de ser cristianos que pongan a Cristo en la cima de todas las actividades humanas. Se trata de algo más hondo y más esencial que contribuir al bienestar material y a la defensa de la dignidad de quien trabaja: se trata de dar sentido teológico al hecho de trabajar hasta hacer que la persona encuentre en su cotidiano y a veces duro vivir laboral un camino hacia Dios. Y se trata, además, de hacer que la persona—aun cuando haya conseguido llegar a la posesión del bienestar material y de la riqueza que le invitan a la indolencia—sienta la necesidad 9 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma 15-10-1948). 224 El trabajo, testimonio de esperanza El trabajo y la teología psicológica y moral del trabajo como exigencia de su vocación humana y cristiana. Tanto como de la dignificación del trabajador hay que preocuparse de la dignificación del trabajo. Así, además de acción social—que también puede ser hecha por los ateos o por los indiferentes—, haremos apostolado; además de mundo, haremos Iglesia; además de sociología, haremos teología; además de humanismo, haremos cristianismo. Si únicamente nos contentásemos con construir un mundo mejor, haciéndolo menos duro y más bello, más confortable y más reposado, habríamos hecho sólo la mitad de la obra: esa mitad que los demás hombres pueden hacer también y, a veces, mejor que nosotros. A esta mitad—la del cuerpo— estamos llamados a aportar nuestra cooperación, poniéndonos incluso en primera fila. Pero la otra mitad—la del alma— es obra exclusiva del hombre de la fe, de la esperanza y del amor: del hombre cristiano. Los hombres todos podrán hacer la economía del trabajo, pero a los cristianos nos toca mostrar sus raíces divinas. A todos toca humanizarlo cada vez más, y a nosotros divinizarlo. Sólo así podrá nacer una nueva cristiandad, esa anhelada sociedad en la cual mundo e Iglesia caminen juntos, llevando a los hombres unidos hacia unos ideales que, aquí en la tierra, sean anuncio y esperanza de otros ideales más altos y prometedores: «Los que viven entregados al duro trabajo—invita el Concilio—conviene que en ese mismo trabajo humano busquen su perfección, ayuden a sus conciudadanos, traten de mejorar la sociedad entera y la creación, pero traten también de imitar en su laboriosa caridad a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en el trabajo, y que continúa trabajando por la salvación de todos en unión con el Padre; gozosos en la esperanza, ayudándose unos a otros a llevar sus cargas y sirviéndose también del trabajo cotidiano para subir a una mayor santidad» I 0 . problema cultural y como signo de los tiempos, su idea y su realidad constituían, incluso para los cristianos, una especie de tesoro escondido. Baste considerar que uno de los libros más leídos en la Iglesia, desde finales del medievo hasta nuestros días, la Imitación de Cristo, lo considera como una necesidad de la naturaleza y hasta como una miseria: «Comer, beber, vigilar, dormir, reposar, trabajar y someterse a todas las demás necesidades de la naturaleza: todo esto no puede dejar de ser llamado miseria para el alma devota, la cual desearía estar totalmente libre y desvinculada de pecado» n . El cristiano, aun el más perspicaz y problemático—aunque fuese de la talla intelectual de un Santo Tomás de Aquino o de un San Buenaventura 12—-, trabajaba él y admiraba edificado el trabajo de Cristo, mas sin interrogarse el porqué y el para qué de ambas realidades, la que encontraba en su vida y la que encontraba en la del Salvador. El trabajo era un hecho, cuyas causas y finalidades filosóficas y teológicas no preocupaban, por la sencilla razón de que ni aun al trabajador más abrumado pasaban por la imaginación otras causas u otras finalidades de su obra que no fueran las que se desprendían inmediatamente del hecho de trabajar: ganar el propio sustento, satisfacer un deseo o una noble pasión—tal era el caso de los intelectuales—, demostrar la propia dependencia de un señor o proveer a las necesidades de la familia. Pero, fuera de estas causas y de estos fines, la visión del hombre y del cristiano no se adentraba en mayores profundidades, porque otras preocupaciones se anteponían de modo primordial e inmediato a los ojos de su cuerpo y también de su alma. Es evidente que —por ejemplo—a un cristiano del siglo xvi le tenía que preocupar el problema humano y teológico de la obediencia mucho más que el problema, también humano y teológico, pero menos actual, del trabajo. El trabajo no era problema espiritual en los siglos anteriores, de la misma manera que no era problema económico la existencia del petróleo. Pero nadie afirmaría que los gobernantes medievales eran unos incapacitados por el hecho de no haber descubierto el potencial revolucionario del oro negro. Ninguno puede tampoco acusar a la espiritualidad cristiana de haber prescindido de profundizar en las El trabajo y la teología ¿Cuál es, en sustancia, la raíz teológica del trabajo? ¿Por qué es vocación humana y no sólo vocación de clase? ¿En qué consiste la dignidad específica del trabajo? Hasta que el problema del trabajo se ha presentado como Const. Lumen gentium n.41: BAC, p.82. 11 Imitación de Cristo I, 22. 12 Cf. JOSÉ LUIS ILLANES, O . C , P.34SS. La nueva cristiandad 225 8 226 El trabajo, testimonio de esperanza dimensiones humanas y cristianas del trabajo, ya que la Iglesia no está llamada a prevenir los tiempos, sino a redimirlos, y por eso de su tesoro saca lo nuevo y lo viejo (Mt 13,53). Mas hoy el trabajo no sólo ocupa—no es sólo un hecho—, sino que preocupa. Hoy, además de palabra, el trabajo es un interrogante, un problema: ¿por qué y para qué se trabaja? Es elocuente que el tiempo libre y la desocupación sean cuestiones de la más palpitante actualidad. Porque, en el fondo, la amplia temática que el tiempo libre y la desocupación plantean confirma la irremediable vocación laboral del hombre. Sobre el tapete de la sociología moderna y de la psicología, los temas de la desocupación, por una parte, y del tiempo libre, por otra, representan los extremos de una lucha titánica del hombre consigo mismo: el hombre ansia trabajar, y ese mismo hombre ansia reducir los límites de su trabajo, y para esto pone en juego todo su potencial espiritual e intelectual, pero también todo su potencial sensual y carnal. Intenta trabajar para trabajar menos; y trabaja menos para gozar más. Por eso el drama comienza cuando el menor trabajo y el mayor goce se muestran elementos desintegradores de la paz y de la felicidad humana: una especie de esquizofrenia divide y fracciona el alma del hombre inactivo. Da la impresión—y sociólogos y psicólogos se alarman—de que, sin trabajo, el hombre se convierte en una tierra inculta: se hace selva, se hace tundra, se hace estepa. Crecen tanto algunas exigencias sensuales y algunos sentimientos interiores, que el alma se le transforma en un ovillo de lianas impenetrables o se le esteriliza en un desierto. La aridez de la inactividad se hace angustia, y la angustia se hace locura. El hombre sin trabajo carece de sentido, tanto si la carencia de trabajo se debe a un fenómeno de superpoblación y de necesidad económica como si se debe a un exceso de progreso y de bienestar colectivo. El hombre —ésta es la verdad latente en toda esta problemática—tiene que trabajar por necesidad vital. El trabajo, como ha dicho el Concilio, además de un derecho, es un deber 13 . Hay dos zonas humanas donde este fenómeno se aprecia en todas sus dimensiones trágicas. La imperiosa vocación laboral del hombre encuentra el índice más clamoroso en los 13 Cf. const. Gaudium et spes n.67: BAC, p.312. El trabajo y la teología 22? países subdesarrollados y en los países superdesarrollados. Se ha escrito una «geopolítica del hambre». Y sería interesante escribir también una «geopolítica de la saciedad». Entre una y otra se podría hallar un paralelismo psicológico altamente interesante: los hombres comprendidos en las zonas del hambre se plantean, primordialmente, un problema de trabajo, y un problema de trabajo es también el que se plantean los hombres saciados. El asiático necesita trabajar para ser feliz, y el nórdico europeo también necesita trabajar para serlo. No importa que la desgracia del primero se cifre en la falta de proteínas, y la del segundo en la falta de esperanza. Sin trabajo, el uno está expuesto a morir de hambre, y sin trabajo el otro se expone a morir de tristeza. Entre el vientre vacío y el alma vacía corre una trágica similitud, la del sufrimiento humano, que en sus dos vertientes—espiritual y material—fue por Cristo santificado en Getsemaní y en el Calvario. El alma dolorida ante la duda de cómo llenar plenamente el tiempo por haber ya trabajado mucho y el alma dolorida porque le falta trabajo y el tiempo le viene siempre corto para conseguir la meta ansiada, vienen a ser la versión moderna de aquellos dolores de Cristo. El huerto de los Olivos se puede localizar hoy en las zonas geográficas de la opulencia, donde la automación va desplazando al hombre de sus tradicionales puestos de trabajo y sumiéndole en una tristeza de muerte (cf. Mt 26,38) que se agudiza cada vez más al ir desapareciendo el rostro de Dios tras las nubes de la duda, de la angustia, del egoísmo, de la soberbia: tanto es el poder de las tinieblas. El Calvario del siglo xx está, en cambio, en las zonas geográficas de la pobreza; los dolores de la cruz se renuevan en los miembros sudorosos de los mineros, en los huesos quebrantados de los cargadores de muelles, en la fatiga de quien aún trabaja de sol a sol, porque todavía no ha llegado hasta allí el aire refrigerado, la grúa o la legislación social. Tanto en el nuevo Getsemaní como en el nuevo Calvario, se palpa el «abandono de Dios» (Mt 15,34). Pero, mientras para Jesús aquella experiencia de la lejanía del Padre significaba el precio de su entrega a la redención—el precio de nuestros pecados, cuyas consecuencias hubo de soportar—, para los hombres cansados o aburridos de nuestro tiempo la pérdida del sentido de lo divino es consecuencia de una grave ceguera: 228 El trabajo, testimonio de esperanza la de considerar el trabajo como una condena o como el índice de la autonomía humana. El dolor de unos y la angustia de otros no llega nunca a ser cruz ni a ser nostalgia de Dios: es látigo y es vacío. Se consideran esclavos o prisioneros. Les falta a todos la perspectiva divina de la actividad del hombre. Del sentimiento de condena se pasa, sin más, al sentimiento de pleno dominio sobre el mundo: de la rabia del esclavo a la euforia del dominador. «Nos damos cuenta—ha confesado el Papa ante los dirigentes de una importante empresa de Milán—del peligro de fondo a que están expuestos los buenísimos artífices del trabajo humano: la tentación de sentirse autosuñcientes a causa del dominio que ellos ejercen sobre la materia, sin darse cuenta de que así es la materia la que humilla el espíritu, aprisionándolo en una visión restringida, limitada a la experiencia sensible y experimental, y privándolo de la posibilidad de dominar realmente la afirmación de su propia y superior dignidad espiritual» 14 El trabajo se convierte hoy en banco de prueba de la civilización cristiana. O logramos que los hombres contemplen a Dios en su trabajo—la contemplación es inherente al espíritu de fe—o la humanidad sufrirá el espejismo colectivo de creer que el trabajo es el medio para emanciparse de Dios y para librarse, finalmente, de las superestructuras religiosas. Se impone mostrar, con urgencia, que la vocación laboral del hombre no es sólo necesidad económica ni sólo necesidad psicológica, sino necesidad radical, deber irrenunciable, mandamiento divino. Hemos de intentar, como cristianos, la valoración teológica del trabajo buceando en el pensamiento de Dios. En definitiva, Dios es el Creador del hombre y en El hay que buscar el porqué y el para qué de las acciones humanas. Hacia El hay que orientar la proa del trabajo humano, venciendo las tentaciones de quien quiere evadirse, en la barca de lo laboral, de su inefable presencia. Ahondando en sus raíces teológicas, tenemos la certeza de que «llegará el momento en el cual, a base del trabajo humano en todas las categorías, se alzará en una sola voz el clamor de los cristianos diciendo: Cántate Do14 PABLO VI, A los dirigentes y empleados de la S. A. «Elettrocondutture», de Milán, 19-6-1965. El trabajo y la teología 229 mino canticum novum; cántate Domino omnis térra: cantad al Señor un cántico nuevo; que alabe al Señor toda la tierra» I5. El primer dato de la historia humana es el deseo divino de crear al hombre a su imagen y semejanza. El proyecto del hombre es, en la mente de Dios, un proyecto de personalidad activa, creativa y dominadora. En la primera revelación al mundo, Dios se presenta a sí mismo como creador—«en el principio creó Dios los cielos y la tierra» (Gen 1,1)—y como causa primera. Y en su primer diálogo con el hombre—en ese primer saludo al primer despertar de Adán—Dios le asocia a su obra creadora, confiándole el dominio del universo: «Creced y multiplicaos y henchid la tierra; sometedla...» (Gen 1,28). Igual que un ingeniero, concluida la construcción de una fábrica inmensa, la confía satisfecho a los dirigentes y obreros para que inicien la producción. Sin la acción del hombre-trabajador, Dios-ingeniero hubiera tenido que continuar por sí solo la obra iniciada. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Y este no-hacer de Dios determinó la vocación laboral del hombre. Con su despertar a la vida, el hombre toma la creación donde Dios la había dejado: «Al tiempo de hacer Yahvé Dios la tierra y los cielos no había aún arbusto alguno en el campo, ni germinaba la tierra hierbas, por no haber todavía llovido Yahvé Dios sobre la tierra, ni haber todavía hombre que la labrase, ni rueda que subiera el agua con que regarla...» (Gen 2,4-6). Desde el primer momento, esa imagen de Dios que el hombre es, actúa, fundamentalmente, a semejanza del Dios creador. El día séptimo es el del descanso de Yahvé, pero también es el día en que se inicia la acción del hombre. Por eso, la historia humana es, desde ese momento, una historia de creaciones: una repetición continuada y nunca interrumpida de novedades que, como ramas nuevas, van desarrollándose sobre el añoso tronco de la creación primera. La historia humana es historia de creación y de trabajo. El mismo paraíso terrenal —tierra sin pecado ni castigo—era ya tierra de trabajo: Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre y lo llevó al jardín de Edén para que lo cultivase (Gen 2,15). De ahí que la vocación laboral del hombre no sea vocación de castigo: es vocación constitucional. Castigo será el sudor y 15 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (9-1-1932). 230 El trabajo, testimonio será el cansancio, pero no el trabajo. Igual que en la mujer la vocación maternal nada tiene que ver con el dolor del parto. La fatiga es al trabajo lo que el dolor es al alumbramiento de una nueva vida. Dios, castigando a Adán y Eva, nos les priva de su capacidad creativa: crearán hombres nuevos, pero con dolor; crearán cosas nuevas, pero con sudor y con esfuerzo: es el duro peaje de un camino que, de no haber existido el pecado, el hombre hubiera podido recorrer gratuitamente y sin cansarse. Siendo anterior a la caída, el trabajo constituye una misión humana esencial. Es misión universal de la que ninguno puede eximirse. La advertencia paulina de que «quien no quiera trabajar no coma» (2 Tes 3,10) no es sólo un precepto cristiano, sino un precepto natural: es ley de creación, como lo es la misteriosa ley de las abejas, cuyo instinto les impele a la eliminación del zángano inactivo. Dejar de trabajar voluntariamente es dejar de especificarse como hombre, es renunciar a ser continuador de la creación. Es una traición a la esencia humana: «Hemos de procurar que entiendan todas las gentes que no hay que dividir a los hombres en dos categorías: los que trabajan y los que piensan que se rebajan trabajando. Porque hoy está claro que el trabajo es un servicio que estamos obligados a prestar todos los cristianos, por amor a Dios y, por El, a la humanidad entera» 16 . Es aquí donde está la raíz más profunda y misteriosa de los derechos del trabajo: en que el trabajo es la base de la igualdad esencial del hombre frente al hombre. No existen hombres llamados al trabajo y hombres llamados a la inactividad: hay una sola clase de hombres, llamados por naturaleza a perfeccionar el mundo en su amplia y difusa diversidad. Podrán existir diferencias en la ejecución material del trabajo, pero no existe posibilidad de exención moral del trabajo para ninguno. Existen trabajos duros y menos duros, trabajos para el brazo y trabajos para la mente, trabajos que tensan los músculos y trabajos que tensan los nervios, trabajos de mayor y de menor responsabilidad, pero sólo existe una clase de hombres. Somos diversos, pero el trabajo es sólo uno. «Todos los trabajos son iguales ante el Señor», ha dicho Mons. Escrivá de Balaguer, aclarando que «no existen oficios importantes y menos impor16 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, El trabajo y la teología de esperanza Cartas (Madrid 9-1-1932). 2.') I tantes: la importancia depende del amor de Dios que en ellos pone quien los ejerce», y que por eso «pueden ser divinos todos los caminos de la tierra, todos los estados, todas las profesiones, todas las tareas honestas», hasta el punto de que «todos los caminos de la tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo» ll. Es demasiado poco, pues, basar los derechos de quien trabaja en razones exclusivamente económicas, las cuales llevan de modo irremediable a una valoración mezquina de las acciones humanas y, por consiguiente, a una inevitable división de clases. El trabajo no está sólo en función del comercio o de la utilidad personal o social, sino que está en función—ante todo—de la cooperación a la obra creadora de Dios. No está sólo en función del cuerpo, sino en función del alma, la cual —ante cada trabajo perfecto—participa en la fruición de Dios al concluir sus obras y verlas buenas. Fin del trabajo es, como se ve, la bondad de las cosas, la bondad del mundo: su valor, por tal motivo, es antes ético que económico. «El ocio es la madre de todos los vicios»: en el fondo de este adagio no hay sólo una constatación histórica, sino una afirmación metafísica. Porque el ocio—concebido como renuncia al trabajo—equivale a decir un no a Dios, y el no a Dios es pecado siempre y es siempre vicioso. Razón lleva el P. Teilhard de Chardin al hablar de «demonio del inmovilismo» 18. El ocio es un pecado contra un mandamiento esencial y primigenio de Dios: un mandamiento no sólo de Sinaí, sino también de Paraíso. Decir no al trabajo es responder negativamente al encargo confiado por Dios a Adán: es renunciar a la capacidad creativa dada por Dios al hombre. Este, que es «animal de posibilidades» precisamente porque está llamado a perfeccionar libremente el mundo, al renunciar a tales posibilidades creativas, se sumerge forzosamente en ese mar de negaciones que es el vicio. El ocioso va así al vicio por inercia: como quien, volviendo las espaldas a la luz, va irremediablemente al encuentro de las tinieblas. Renunciar libremente al trabajo es renunciar al más profundo sentido de la vida humana, la cual es radicalmente creación y perfección—de ahí el progreso—y, por tanto, actividad. La inactividad voluntaria es, al contrario, 17 JOSÉ LUIS ILLANES, O.C, p.81-82. 18 VAvenir del'Homme (París 1959) p.196. El trabajo, testimonio de esperanza El trabajo y Cristo enredarse en el marasmo de la nada y del pecado. Por eso, el pecado es siempre destrucción de algo y es siempre negativo. D e ahí—por contraste—que el trabajo pueda considerarse como madre de toda virtud humana. Trabajar es realizar una misión esencial humana, dando así signo positivo a la vida. Trabajar, en el fondo, es realizar la voluntad de Dios, creando ya u n clima de perfección moral. El cristiano, que primero ha de ser hombre, ha de sentir su necesidad de u n modo especial, y por ese motivo no es u n mero consejo ascético el que da San Pablo con frecuencia en sus epístolas al invitar a los cristianos a vivir en una laboriosidad tranquila (cf. i Tes 4,11; 2 Tes 3,10). El conocía bien el valor humano del trabajo y su decisiva importancia para quienes estaban llamados a conducir una vida de auténtica virtud. San Pablo sabía que tenía decisiva importancia la perfección humana de los primeros cristianos, cosa que sin el trabajo no podían conseguir. ¿Cómo iban a ser ejemplo de buenos hijos de Dios si antes no cumplían fielmente con su vocación humana de ser buenas criaturas de Dios? ¿Cómo se iban a constituir en heraldos de vida sobrenatural quienes no realizaban con orden su vida natural? U n cristiano podrá ser, dadas sus capacidades personales, un hombre medio. Pero lo que, como cristiano, nunca podrá ser es hombre mediocre. U n cristiano no puede ser—porque no debe—un superhombre. Tiene que ser—eso sí—un h o m bre pleno. Y la plenitud del hombre normal se valora por su trabajo. N o es que los cristianos, según San Pablo, hayan de trabajar mucho o poco—eso dependerá de cada cual—, sino que tienen que ser laboriosos, llenando la medida de su trabajo. Tienen que ser, por ser hombres, tales como Dios los imaginó en el Paraíso: dispuestos a «hacer mundo» y a no detener la creación. La Didaché—doctrina de los doce Apóstoles—da este aleccionador consejo a las primeras comunidades cristianas: «Todo el que llegare a vosotros en el nombre del Señor, sea recibido; luego, examinándole, le conoceréis, pues tenéis inteligencia. Si el que llega es u n caminante, ayudadle en cuanto podáis; sin embargo, no permanecerá entre vosotros más que dos días o, si hubiese necesidad, tres. Mas, si quiere establecerse entre vosotros, teniendo u n oficio, que trabaje y así se alimente. Mas, si no tiene oficio, proveed conforme a vuestra prudencia, de modo que no viva entre vosotros ningún cristiano ocioso. Caso que no quisiere hacerlo así, es un traficante de Cristo. Estad alerta contra esos tales» 1 9 . Consecuente con esto, cuando Pablo VI sugiere dar al trabajo el rango que merece, dice que es preciso que los cristianos demuestren en su ejecución «dignidad de hombres, creados a imagen y semejanza de Dios, hermanados en la Iglesia, llamados a dejar la huella de su alma inmortal en el reino opaco e inerte, aunque también maravilloso, de las realidades materiales». Considera u n deber «dar u n alma al propio trabajo, sintiendo la grandeza de la propia vocación de trabajadores, que saben ser colaboradores de Dios en el uso y en el dominio de las energías y de los elementos de su creación; que saben ofrecer a Cristo el peso de la fatiga cotidiana para transfigurarlo y enriquecerlo al contacto con su sacrificio redentor; que quieren ver en las obras de sus propias manos una prueba de solidaridad ofrecida a los hermanos, una ayuda alegre y constructiva para el progreso social de la entera familia humana. En una palabra, el deber de dar al trabajo su gran complemento, que es la religión» 2 0 . 232 233 El cristiano ha de ver en el trabajo u n hecho religioso, como en el matrimonio—por ejemplo—o en la muerte. U n hecho enraizado con la acción de la divinidad en el m u n d o . Cuando Juan XXIII concedía indulgencias a quienes hiciesen a Dios la ofrenda de su trabajo, no intentaba fomentar baratos pietismos, sino abrirnos los ojos para que comprendiésemos el valor espiritual de lo que entre manos llevamos. E l trabajo y Cristo N o debiera, pues, maravillarnos tanto que Cristo viniese a este m u n d o como u n «fabri filius», realizando en su vida la ecuación de este título laboral con aquel otro título de «filius hominis» que, unido al de «Filius Dei», lo define como verdadero hombre, siendo verdadero Dios. Siendo hijo de artesano e hijo del hombre—siendo artesano y hombre—, Cristo se constituye en ejemplar y prototipo de la humanidad. La vocación personal—ese estar llamado a ser una cosa— 19 Didaché XII 1-5: BAC, Padres Apostólicos, 2.a ed. (Madrid 1965) p.90. 20 PABLO VI, A la S. A. «Elettrocondutture» ya cit. El trabajo, testimonio de esperanza El trabajo y Cristo no es un juego arbitrario de Dios. Es siempre un acto de su inteligencia y de su amor. Y no podía ser arbitrario que Dios escogiese para su Hijo y que el mismo Verbo aceptase para sí la vocación laboral. En el nuevo Adán tenían que reflejarse las características esenciales del primer Adán. Cristo tenía vocación—era el enviado (Jn 11,42)—de redentor de los hijos de Adán y tenía que recorrer el camino de los hijos de Adán: ser igual a ellos en lo más profundo de su ser y realizar en su vida de hombre cuanto, como tal, a los demás imponía el haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero en nada asemeja más el hombre a Dios que en su capacidad creadora y activa, en la cual confluyen las fuerzas de la inteligencia y de la voluntad, mediante las cuales el hombre participa en el conocimiento de las cosas y mediante las cuales no sólo se une a Dios, sino que prosigue su obra en el mundo. El animal no crea, aunque produzca y se reproduzca. El animal no transforma el mundo. El animal repite, sin otear novedades. Sólo el hombre crea: sólo él es animal de novedades. Y no hay otra forma para llegar a la creación—para demostrar, como diría San Pablo recordando al poeta griego, «que somos del linaje de Dios» (Act 17,28)—que el trabajo en sus variadas modalidades. Sólo el hombre trabaja activamente, mientras el animal trabaja sólo pasivamente. Según esto, Cristo tenía que ser trabajador. Era una exigencia de su vocación de hombre. Para ser verdaderamente tal, no hubiera bastado que naciese misteriosamente, se sentase en un trono y allí permaneciese quieto e inactivo, como en una especie de nirvana, esperando la hora de su muerte redentora. Su condición de hombre-tipo, de hijo del hombre, de nuevo Adán, le imponía el trabajo: el trabajo más normal y más sencillo, un trabajo de tantos. Un trabajo como el de la mayoría de los hombres. Cristo renuncia al misterio en su vida y acepta, desde el primer momento, la normalidad humana. Se diría, leyendo el Evangelio, que vino para ser uno de tantos. Y así es en realidad. Por eso nos pudo hacer a todos diversos, porque El fue uno de nosotros en todo, menos en el pecado. La ley de la creación habría de ser aplicada a El en toda su integridad, desde el momento que su venida al mundo y su encarnación tenían como suprema razón de ser la redención del hombre, el cual con su transgresión primera había come- tido un atentado contra Dios y también un atentado contra la creación misma, a cuyo dominio estaba llamado. El pecado de Adán, en efecto, desequilibró toda la armonía de la creación al desequilibrar la armonía de su alma, y, en su castigo, fue también castigada la tierra: «Por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol de que te prohibí comer...: por ti será maldita la tierra; con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida; te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella ha sido formado» (Gen 3,17-19). El trabajo, en su doble acepción de creación y de penitencia—el trabajo y los trabajos—, tenía, pues, que brillar en Cristo de modo particular: en cuanto era el segundo Adán, llamado a restablecer el orden quebrantado por el primero, y en cuanto era redentor, llamado a satisfacer personalmente por la falta de aquél y por las de sus descendientes. En cuanto era Adán segundo, tenía que darnos ejemplo de amor a la obra del Padre—la creación—con su trabajo, y en cuanto era nuestro redentor tenía que aceptar sobre sí el peso del castigo con sus trabajos. Vocación humana y vocación redentora coinciden en imponer sobre los hombros de Jesús la obligación del trabajo y el peso de los trabajos. Su cruz habría de estar formada por la aceptación de lo humano en toda su plenitud y en toda su condena: sólo así el hombre renacería a una vida nueva, en la que su destino fuera iluminado con nuevas luces y su condena adquiriera valor de redención. 234 235 El trabajo y los trabajos—la obra y su sudor—, como toda humana actividad, entran con Cristo en una nueva esfera, participando de la renovación que su muerte y su resurrección han introducido en la historia. Y no deja de ser sintomático, a este respecto, que la revalorización del trabajo como categoría personal y social se haya verificado precisamente en aquellas zonas geográficas e históricas en las cuales ha tenido mayor raigambre la idea cristiana. El progreso, que no es otra cosa que el fermento creativo del hombre activo, ha sido determinado por el trabajo y por el modo de trabajar de unos hombres —los europeos—, cuya tierra, diseminada de catedrales, recuerda sin cesar la idea de Dios y la idea de Cristo: es decir, 236 El trubajo, testimonio de esperanza las ideas de la creación y de la redención. Y, aunque el progreso haya podido avanzar en algún caso a espaldas del cristianismo o ignorándolo premeditadamente, no por eso deja de ser interesante esta constatación: también los árboles crecen en sentido contrario a las raíces, y la oposición que entre raigambre y fronda existe, en realidad, es una oposición unitiva. No puede concluirse cómodamente que el progreso laboral y la Iglesia nada tienen que ver entre sí, ya que es preciso escarbar bajo la tierra de la cultura presente para ver si las raíces de tal progreso son o no cristianas. En el fondo, un sano análisis sólo tiene en consideración los hechos, que son los que cuentan, y no las ideas del analista. Y los hechos dicen que todo lo que se llama progreso—económico, social, cultural—ha partido de esta vieja Europa cristiana. Existe un lineal empalme, bastante perceptible, entre las actuales conquistas y la aportación de la Iglesia en la consecución de las conquistas intermedias. La elevación moral de los esclavos, muchos de los cuales fueron acogidos en las primeras comunidades cristianas; la progresiva dignificación de su condición social, sobre todo desde Constantino a Justiniano; las iniciativas monacales en la emancipación de las poblaciones campesinas del poder feudal; los grandes proyectos arquitectónicos de la Iglesia—catedrales, monasterios, palacios—, dando a albañiles y forjadores, orfebres y carpinteros, nuevas posibilidades de conquistar posiciones más altas en la escala social; el patronato eclesiástico sobre los gremios artesanos o artísticos; el mecenazgo de Pontífices y obispos a unos y otros; todos estos innegables hechos constituyen una muestra del constante interés eclesial por dar al trabajo una dignidad nueva. Por muy atormentada que haya sido la historia del progreso humano en materia laboral, una cosa es clara: que no puede prescindirse, en su análisis, de los elementos cristianos que han determinado su desarrollo. Cristo aparece siempre bajo los últimos estratos de ese análisis: su figura y sus palabras, su vida y su cruz, su humanidad y su divinidad, resultan realidades y conceptos incómodos cuando el materialista, de izquierdas o de derechas, el dialéctico o el agnóstico, pretenden adentrarse en un análisis explicativo del fenómeno humano del desarrollo y del progreso. Todos ellos pretenden eliminarle El trabajo y Cristo 237 de su camino, todos ellos pretenden borrar su idea y su recuerdo. Tal es el sentido de las agresiones modernas a la Iglesia, sean ellas organizadas por conservadores o por progresistas. La actual civilización laboral tiene, como todo el resto del progreso, raíces cristianas. Bajo las nuevas figuras míticas de la suprema dignidad del trabajo está la dulce y mansa figura de Cristo artesano. A la hora de encauzar el arrollador y estupendo torrente humano nacido de la idea del trabajo como categoría humana, no puede prescindirse por eso de Cristo. A la hora de hacer una sociología nueva, no puede prescindirse de renovar la teología. Entre el Occidente cristiano y el Occidente progresista, entre la cristiandad contemplativa y el mundo moderno de la actividad frenética, existe una fuerte y esencial relación. Si la materia y el trabajo han llegado a amenazar con convertirse en los ídolos del materialismo y del proletariado, no ha sido ciertamente porque la Iglesia se ha refugiado en el olimpo del esplritualismo. Antes al contrario: de una parte, quizás lo que ha sucedido ha sido precisamente que la Iglesia se haya interesado demasiado por lo material—el poder temporal—, y de otra, que lo material haya reaccionado alejándose de la Iglesia. Pero una reacción histórica es una reacción, esencialmente, transitoria, que no impide un nuevo encuentro entre la fe y la materia, entre la ciencia y la teología, entre la Iglesia y el mundo, entre el trabajo y la espiritualidad. ¿Serán estas simples ecuaciones elementales y arbitrarias? No es de creer. Pero son ecuaciones que en nosotros, los cristianos, debieran suscitar nuevos impulsos a profundizar en nuestra vida personal, sacando a la luz de la vida cuanto el lenguaje misterioso de la historia nos sugiere. El cristiano debe descubrir, en esta hora de equívocos mesianismos laborales, lo profundo de la propia esencia laboral, adquiriendo conciencia de que las raíces de la actualidad están en el Evangelio, que le ha sido anunciado por la Iglesia, y no, como algunos pretenden, en la simple evolución de la materia o en la simple evolución de los hechos. En este punto como en el de la libertad, la raíz del progreso hay que buscarla en Cristo y en su encarnación. Los cristianos hemos de llegar a tener 238 El trabajo, testimonio de esperanza conciencia clara de esta realidad: el gran «hecho» de la historia humana es la venida de Cristo y todo lo demás es anécdota, aunque sea a veces anécdota muy grande e incluso secular y cósmica. El alma del progreso humano—igual que el alma humana—, aunque no se vea, es la encarnación y, en el caso concreto del trabajo, es la restitución de su sentido original, dado por Cristo al asumir sobre sí las actividades laborales en su doble vertiente: la manual y la intelectual. Cristo, como hombre, tomó sobre sí el peso del trabajo en todas sus dimensiones: las de la carne y las del espíritu. Cristo fue artesano y fue maestro. Supo lo que era el dolor de las manos y lo que era el dolor del espíritu. En su trabajo experimentó la alegría y el tormento de la creación material de cosas simples y también de la creación intelectual, la cual no siempre encuentra en las mentes y en los corazones de los oyentes la necesaria acogida. Cristo santificó así el dolor y el gozo del trabajo, de todos los trabajos. Por eso, cuando los hombres intentan edificar una cultura y una civilización fundadas sobre la dignidad del trabajo, no es posible prescindir de ese artesano y de ese maestro que fue Cristo. Aunque quieran olvidarlo, no pueden: su encarnación fue un hecho tan determinante de la historia humana, que fue como una especie de sacramento que le imprimió carácter, elevando todas las actividades humanas al rango de posibles palestras de santidad y restituyéndoles su sentido original de cooperación, material o espiritual, a la creación iniciada por el Padre. Con Cristo, el trabajo encuentra su exacto perfil conceptual. Cristo es el Santo por antonomasia, porque es también el hombre por antonomasia: en El todas las funciones humanas vuelven a encontrar su cauce. Las brújulas estaban rotas y Cristo volvió a orientarlas. Los relojes estaban parados y El volvió a ponerlos en hora. El trabajo, que era condena o emancipación, se convierte en palestra donde el hombre aclara su conciencia contemplativa de colaborador de Dios en su obra creadora. El vino a decirnos que en lugar de envilecer, como sugiere la idea románica de esclavitud, «el trabajo ennoblece, porque es el cumplimiento de un mandato de Dios y hemos de servirle con alegría, servite Domino in laetitia (Sal 99,2).» El vino a incitarnos a ese servicio «en una constante labor profesional—con El trabajo y los cristianos 239 la cabeza y con las manos—, dándonos cuenta de que esa tarea humana es el eje de toda nuestra vida» humana y cristiana 21 . El trabajo y los cristianos ¿Qué hacer, pues, para revalorizar cristianamente el trabajo? En primer lugar, adquirir conciencia de su valor creativo. Hay que comenzar a considerar la idea del trabajo con ojos limpios, es decir, con ojos de fe. El cristiano no puede detenerse, al considerar esta importante idea, en los superficiales tejidos de la economía o de la sociología. La fe es microscopio que profundiza hasta encontrar bajo tales tejidos su constitución última y esencial. Sólo el uso de una visión profunda del trabajo será capaz de poner remedio a las deformaciones patológicas que hoy sufre su concepto, porque sólo esa visión que da la fe es capaz de plantear el problema de la dignidad del trabajo en toda su amplitud. Adquirir conciencia del valor creador del trabajo es ya, de un paso, superar las pesadas barreras de lo económico o de lo social, encontrando, en cambio, una unidad visceral entre las diversas actividades humanas y las diversas categorías económicas de los individuos. Mas para esto es preciso purificar el concepto del hombre mientras se purifica el concepto del trabajo. Es preciso ahondar también con el microscopio de la fe en los tejidos profundos de la constitución del hombre. Mientras el hombre sea sólo un número productivo y no una persona creativa, el trabajo no podrá tener otra significación que la económica, la cual—aunque parezca paradójico—es una herencia románica con resabios de esclavitud que los materialistas arrastran sin saberlo: pretenden la redención de los trabajadores a base de unos cálculos de utilidad y no a base de unos cálculos metafísicos, ya que la metafísica para ellos no existe. Pero eso, en realidad, es continuar con la idea del valor material del trabajo, que era la que profesaban los romanos en tiempos de la más dura esclavitud. Por eso los colectivismos, al tratar de dignificar el trabajo sólo económicamente, esclavizan al hombre. Los cristianos no podemos permitirnos contemporizar con tales ideas. Hemos de ir más allá no sólo en nuestra concep21 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Madrid, 8-12-1941). 240 El trabajo, testimonio de esperanza ción del trabajo, sino en la estima del trabajo y del hombre que lo realiza. Hemos de saber y hacer saber—saber significa gustar—que el hombre es una prolongación de Dios—su imagen—y que, por eso, es protagonista de una historia que no concluye en la tierra. Y hemos, además, de saber y hacer saber que el trabajo humano, después de la venida de Cristo, a su significado de cooperación a la creación ha añadido el de participación en la redención, y después de la venida del Espíritu Santo, el de causa de santificación. Todas las obras del hombre pueden ser «obra de Dios», y el hombre puede encontrar en todas ellas a Dios, hasta el punto de que «Dios sea todo en todas las cosas» (i Cor 15,28). Visto así, el trabajo humano será algo más que posibilidad y derecho de ganancia económica o de participación política en la construcción de la sociedad. Todo esto, con ser mucho, será sólo añadidura al concepto teológico del trabajo. Una añadidura justa y necesaria a la base teologal del trabajo, la cual es la única que puede dar estabilidad auténtica a tales posibilidades económicas y a tales derechos. Las bases exclusivamente económicas o políticas son arenales que se mueven peligrosamente como la superficie del desierto y que no ofrecen suficiente estabilidad para una construcción permanente de la sociedad, la cual se ve así amenazada continuamente por nuevas revoluciones contrarias a la real evolución del progreso humano. El trabajo, para el cristiano, ha de significar primordialmente perfección del mundo y ser, ante todo, una categoría espiritual antes que una categoría económica o social. Así, el trabajo será visto como algo obligatorio para el hombre, hasta el punto de que el trabajo, por ser obligación esencial, iguale al hombre con el hombre. Es en la común vocación laboral donde los hombres se igualan, porque ella pertenece a las características que impone el ser todos «imagen y semejanza de Dios». El trabajo podrá así—y sólo así—dejar de ser elemento de división y de lucha de clases para convertirse en espina dorsal de una unificación estable. La lucha de clases no se resolverá con la anulación del capital por parte del trabajo, como pretende el colectivismo, ni con el dominio del capital sobre el trabajo, como pretende el personalismo, sino con la ecuación del capital en el trabajo. Capitalista y trabajador son, en efecto, antagonis- El trabajo y los cristianos 241 tas, en tanto en cuanto uno representa explotación humana y otro mercancía humana; en cuanto uno representa dominio y el otro esclavitud; en cuanto uno representa prevalentemente derechos y el otro prevalentemente obligaciones. Capital y trabajo son antagónicos en cuanto se regulan como valores exclusivamente económicos y se deshumanizan: de ahí que capitalismo y colectivismo defrauden profundamente al hombre. Para el cristiano, en cambio, el trabajo es un concepto que trasciende la economía y que incluye en sí el concepto mismo d; capital, de modo que éste no es sino un aspecto del trabajo. E trabajo es humano. Es virtud humana. Es obligación humana El hombre es trabajador... como Dios. Trabajar será, por tanto, la base de un humanismo realmente cristiano que suplante y supere las insidias del materialismo económico de cualquier signo que éste sea. Trabajar, no por economía, sino por exigencia humana y por vocación divina: éste ts el punto de partida del nuevo humanismo y ésta la base para discernir los litigios entre capital y trabajo: el capital habrá át orientarse no hacia los beneficios, como propugna la visión clasista del problema, sino hacia la edificación de la sociedad; el trabajo habrá igualmente de orientarse no hacia la mera consecución de unos objetivos económicos, sino hacia la conqústa de unos valores humanos. Ese es el sentido de toda la eicíclica Mater et Magistra, en la cual se afirma textualmente «Por grande que llegue a ser el progreso técnico y economice ni la justicia ni la paz podrán existir en la tierra mientras les hombres no tengan conciencia de la dignidad que poseen cono seres creados por Dios y elevados a la filiación divina; por Dios, decimos, que es la primera y última causa de toda realilad creada», con lo cual se confirma la verdad de la Escritura: 6i el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la constru/en» (Sal 127,1) 22 . Dar esta ftonomía al trabajo es una obligación grave en este momento en que tan seria amenaza para el hombre significa el invasor poder del humanismo económico. Si queremos que el corazín del hombre siga siendo tal y no se convierta en un trozo de netal, valuable sólo materialmente, es preciso revalorizar así el tabajo. Frente a la esperanza hecha economía, los cristianos hemes de alzar la bandera de la esperanza hecha 22 Mater et Magistra BAC (1962) p.86-88. 242 El trabajo, testimonio de esperanza trabajo realmente humano, y frente al trabajo-derecho hemos de considerar antes el trabajo-deber. Y para esto hemos de comenzar a vivir esa idea con la conciencia de ese deber. Socialmente, tal idea y tal deber, traducidos en vida, sería como retornar finalmente, después de la experiencia histórica que el cristianismo ha atravesado en Europa durante los siglos en que ésta ha vivido bajo las estructuras de la romanidad, al conceptc bíblico del trabajo y, por tanto, a la auténtica formación cb una sociedad acaso por vez primera integralmente cristiani. Sería el verdadero final de la llamada era constantiniana déla Iglesia y de Europa. Muchos, en efecto, consideran la mentelidad constantiniana como exclusiva de la Iglesia, cuando en realidad la mentalidad constantiniana no es sino un aspecto de la herencia románica, que es algo más profundo y que afecta a todas las estructuras sociales occidentales y, consiguientemente, mundiales. Retornar al concepto bíblico del trabajo sería re:ornar también al concepto bíblico del hombre para aplicarlo íntegramente en nuestros días y hacer así nacer una genuina cultura cristiana en sustitución de la cultura romana. Posibbmente, insertar en nuestro tiempo la concepción judío-cristána del hombre y del trabajo humano con todas sus consecuencias sería el real inicio de una nueva era para la historia Ideas laborales judío-cristianas El Antiguo Testamento—y el Nuevo no es siró su perfección—daba una importancia al precepto del descanso sabático que, a primera vista, parece desmedida. Mas tan fierte ley—que el fariseísmo extremó hasta un rigor absurdo—ro era más que un aspecto, importante sin duda, de la concepción laboral bíblica del hombre. Pocos pueblos podrán igual:r el formidable impulso creador del antiguo y moderno puebb judío. Muchos ensayos se han hecho sobre su decisiva aporüción al progreso humano y mucho se le ha calumniado a propóito de la marcada capacidad de sus hijos a emerger, dentro d; las más variadas actividades humanas, en los más recónditos ángulos de la tierra. Mucho hemos hablado los cristianos en esos últimos tiempos sobre ellos hasta hacerlos objeto de la ateición conciliar de la Iglesia; pero es preciso—y éste es el más ;lto significado de las Ideas laborales judío-cristianas 243 determinaciones del Sínodo ecuménico sobre ellos—que los cristianos adquiramos conciencia de nuestra esencial unidad con Israel: «Al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado Concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abrakam... La Iglesia no puede olvidar que ha recibido la Revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la Antigua Alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo, en el que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles» (cf. Rom 11,17-24) 23 . Y en este concreto tema del trabajo se impone como en poco; el retorno a las fuentes del Antiguo Testamento, tan celostmente custodiadas por el pueblo hebreo. Quizá con ello depúranos a la Iglesia de unos conceptos que en el transcurso de los tiempos hemos venido aplicando—la distinción, por ejemplo, entre trabajos liberales y trabajos serviles—y que, en rigor de análisis bíblico, no son auténticos y pertenecen más bien a mas estructuras paganas de la sociedad. Nues.ra comprensión hacia el pueblo hebreo ganará mucho en la medida en que consideremos los problemas suscitados por su piesencia en los otros pueblos no como problemas raciales, sno como problemas derivados de una particular concepcióndel hombre y de la vida. Concepción que, teológicamente, estarnas próxima a la concepción cristiana—un claro cordón umblical une a ambas—que no a la concepción románica de la existencia, que es la ambiental de Occidente desde hace siglos. Le hecho, las persecuciones judías datan de fecha anterior al nacimiento de Cristo y no han sido llevadas a cabo sólo por nacióles cristianas. La lucha se entabla, por tanto, en torno a otros vdores que no son exclusivamente los religiosos ni los raciales. 8» trata más bien de antagonismos humanistas. Una cosa que generalmente los racistas y los perseguidores de los judíos olvkan declarar es que el hebreo es, por constitución mental, un hombre trabajador. El norte de su vida es la actividad, y no ú ocio, como en el hombre románico. El placer del hebreo e;tá en la creación y en el trabajo que ella comporta, y no, cono el del románico, en la contemplación 23 Decl. Nostra aetaten.4: BAC, p.726. * El trabajo, testimonio de esperanza de la obra y en la entrega al ocio necesario para tal contemplación. El hebreo es un hombre que, cuando ha conseguido una meta en su trabajo, no se detiene, sino que busca una meta ulterior: se diría que bucea continuamente intentando desentrañar las profundidades más recónditas de su obra. El hombre occidental, en cambio, heredero del hombre romano, conseguida una meta en su trabajo, se detiene y trata como ce detener el tiempo en la contemplación extasiada de su obra. Esta diferencia explica por qué el hebreo, aun cuando ha conseguido esa ansiada meta de la riqueza material, no la considera nunca el final de un camino, sino el comienzo de oto, y pone esa riqueza en nueva circulación, mientras el honbre occidental suele ser más propenso a anclarse en posiciones de conquista, dedicándose al goce de tales riquezas. Prueba de ello es que el hebreo suele concentrar su riqueza en el comercio, que es más fluido y alterno, necesitando, por tarto, de una mayor atención personal y de un mayor trabajo, mientras el occidental—como puede verse profusamente en los países latinos de modo particular—tiende como por una especie de instinto, tan atávico como el del judío en a sentido contrario, a la posesión de la tierra, que constituye ina riqueza más fija e inalterable, para cuya manutención basta el trabajo de otro y no es siempre necesario el propio. E comercio y la banca impiden al hebreo el ocio aun cuando tea ampliamente rico. La agricultura, en cambio, favorece al rico occidental en el éxtasis y la contemplación de su propia riqueza. El trabajo es una necesidad medular del hebreo, 7 el descanso es una meta instintiva del occidental. La del uno es vida activa, y la del otro contemplativa. El hebrec se considera feliz cuando su actividad aumenta, y el occidtntal se considera feliz cuando reposa, sin que esto quien decir que su reposo haya de entenderse siempre en sentidc peyorativo. De buen judío es creer en esta afirmación de Tíilhard de Chardin: «Dios nos espera a cada instante en la axión, en la obra del momento» 24. Nada tiene, pues, de extraño que entre lo¡ hijos de Abraham y los herederos de la latinidad, muchos le éstos cristianos, hayan surgido a través de los siglos fuerte; antagonismos que, paliados de racismo, en realidad consistían más bien en una 24 O . c , p.54- Ideas laborales judío-cristianas 245 diversa concepción de la existencia y del trabajo humano. A ninguna comunidad construida con los moldes del derecho romano podía gustar que en su seno se desarrollara otra comunidad, cuyo activismo esencial la llevaba sin querer y fatalmente al dominio y al control de la primera. Si las comunidades occidentales tendían al «otium cum dignitate», y las comunidades judías al trabajo, es lógico que, cuando éste turbara la paz y la fruición de unos objetivos de riqueza determinados, se creasen estados de tensión. En el fondo de las persecuciones judías hay mucho más peso de ocio que peso de odio real; hay un larvado complejo de inferioridad ante el potencial ilimitado de una minoría ejemplar en su orientación activa. El proverbial respeto al sábado y al descanso en este día que caracteriza al judío no es sino la resultante de un profundo respeto al mandamiento de trabajar en los seis restantes de la semana. Su descanso no es un descanso arbitrario y leguleyo, como no fue arbitrario y puramente nominal el descanso de Dios después del «trabajo» de los seis días de la creación. El descanso de Dios era un descanso ejemplar del descanso creativo del hombre: servía como para subrayar la importancia del trabajo anterior: «Y, rematada toda la obra que había hecho, descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera; y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Dios de cuanto había hecho y obrado» (Gen 2,2-3). El descanso sabático tiene un hondo sentido de fruición creativa. Perpetúa entre los hijos de Israel el amor de Dios hacia la obra de sus manos: «el séptimo día cesó en su obra y descansó» (Ex 31,17), con un descanso que es algo más profundo y misterioso que el reposo. Es la complacencia divina ante la creación. Al final de cada uno de los seis primeros días de la historia del mundo, Yahvé—nos refiere el Génesis—• veía que las cosas que iba creando «eran buenas». El inspirado autor del primero de los Libros Santos nos hace que imaginemos a Dios como a un artista que, concluida una parte de su obra, se retira ligeramente de ella para admirarla. El día séptimo la obra está concluida y su perfección es total. Vibra en el aire—en la primera brisa de la historia—la alegría de Dios, esa alegría que tan pronto habría de convertirse en 246 El trabajo, testimonio de esperanza arrepentimiento (cf. Gen 6,5). Dios ama las cosas perfectas y quiere que el hombre, amándolo, aprenda también a descubrir su rostro en la perfección. El descanso sabático de los hijos de Adán es aprendizaje del descanso sabático de Dios. En el reposo sabático de toda actividad hay un doble significado de vinculación con Dios: renunciando a todo trabajo, el hombre percibe aquella alegría contemplativa de Yahvé, mira a la creación, descubriendo en ella nuevamente la luz de la complacencia divina; ama el mundo como criatura de Dios; renunciando al trabajo, el hombre muestra con gesto humilde la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y en modo particular sobre el hombre mismo, cuya vocación creativa no es impulso autónomo ni ciego anhelo de novedad, sino llamada divina a completar lo hecho por Dios. El descanso sabático impone al trabajo humano un ritmo divino. El judío lleva el Génesis como hondo cimiento de su personalidad misteriosa y fuerte. Para descifrar su alma, hay que tener presente el primer capítulo del que es el primer libro de la historia humana y también de la historia particular de su pueblo escogido. La idea de la creación es la primera semilla que germina en el alma judía. Ser es crear. Crear es trabajar. El descanso sagrado representa un sagrado respeto al trabajo. Estamos quizás demasiado habituados al decálogo sintético que hemos hecho para uso de nuestra débil memoria. Muy pocas veces o quizás nunca nos hemos detenido personalmente a leer la impresionante página del Éxodo en que se nos describe el decálogo, no con palabras de hombre, sino con palabras de Dios. El tercer mandamiento—que significativamente es el último de los referentes al mismo Dios—suena así: «Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso consagrado a Yahvé, tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas; pues en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó; por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó» (Ex 20,8-n). Para el judío, la vida es una renovación de la creación. La vida es creación. Trabaja como Yahvé trabajó y descansa como Yahvé descansó. Su vida es una rotación continua, siempre Ideas laborales judío-cristianas 247 al paso de Dios. La creación es la medida del hombre, y el descanso es siempre consecuencia de la creación. Nada tiene de particular, pues, que la formulación del tercer mandamiento siempre suene con el estribillo aclaratorio de «seis días trabajarás y harás tus obras», como puede verse en otro texto del Éxodo (Ex 31,15) y en otros lugares del Levítico (Lev 23,3) y del Deuteronomio (Deut 5,13). Es éste un apéndice del tercer mandamiento, acaso un poco olvidado por la espiritualidad cristiana, según el cual no sólo es obligatorio el descanso sabático, sino también el trabajo semanal. El trabajo, para el judío, tiene sabor de mandamiento. Y, visto bajo este ángulo, es natural que el hebreo adquiera una nueva luz que dulcifica las duras aristas con que en tantas y tan tristes ocasiones lo ha pintado un falaz racismo. Su presencia activa en el comercio, en el arte o en la ciencia investigadora, y su inevitable peso en la sociedad que lo acoge, ¿no podrían ser aclarados, más como resultado de su activismo de origen religioso y de nuestra comodidad de origen románico que como ansia real de poderío universal? En la perfección de su trabajo, el hebreo llega a ver incluso la mano de Dios. Es El mismo el que pone en el corazón humano el ansia creativa y el que en las manos del hombre pone la habilidad y la destreza para ejecutar bien su trabajo. Casi da la impresión de que las manos del hombre son movidas por las de Dios cuando aquél trabaja. Dios está detrás de cada hombre activo. Así piensa el buen judío—el buen cristiano también debiera así pensar—cuando lee en la Biblia palabras divinas como éstas: «Yahvé habló a Moisés, diciendo: Sabrás que yo llamo por su nombre a Besalel, hijo de Urí, hijo de Jur, de la tribu de Judá. Le he llenado del espíritu de Dios, de sabiduría, de entendimiento y de ciencia en toda clase de obras, para proyectar obras artísticas, para labrar el oro, la plata y el bronce; para tallar piedras y engastarlas, para tallar la madera y ejecutar trabajos de toda suerte. Le asocio Odolías, hijo de Ajisemec, de la tribu de Dan. He puesto la sabiduría en el corazón de todos los hombres hábiles para que ejecuten todo lo que te he mandado hacer: el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio de encima y todos los muebles del tabernáculo, la mesa con sus utensilios, el candelabro de oro con sus utensilios, el altar de los perfu- 248 El trabajo, testimonio de esperanza mes, el altar de los holocaustos con sus utensilios, el pilón con su base, las vestiduras sagradas para Aarón y sus hijos, para ejercer los ministerios sacerdotales; el óleo de unción y el timiama aromático para el santuario. Cuanto yo te he mandado hacer, ellos lo harán» (Ex 31,1-11). El hebreo, leyendo palabras como éstas, puede ver a Dios en el orfebre, en el carpintero, en el albañil, en el picapedrero, en el forjador, en todo trabajador. ¿Qué más da que se ocupen de levantar el templo de Dios en medio de su pueblo o que se ocupen de concluir el gran templo de la creación? ¿Qué más da que se ocupen de construir la casa de Dios que de construir las casas de los hijos de Dios? Dios es siempre quien pone la sabiduría en el corazón de todos los hombres hábiles. La perfección humana ha de integrarse con la laboriosidad. No sólo la perfección masculina, sino también la femenina. El hombre, integralmente considerado, ha de ser laborioso. ¡Qué elocuente para nuestra mentalidad occidental el elogio de la mujer fuerte con que se concluye el libro de los Proverbios! No sería improbable—y nuestra literatura permite pensarlo con razón—que, como resultado de una encuesta, los herederos de la cultura romana respondiésemos fijando el ideal femenino en la belleza, en la dulzura, en la fidelidad, en la intuición, en el orden, en la armonía, en la maternidad, cuando no en el sexo, como pretende cierto vanguardismo corrompido. La idea del trabajo no entra directamente en el ideal femenino: la prueba está en que los ejemplares del «eterno femenino» europeo están representados por tipos como Eloísa, Julieta, Dulcinea y Ofelia, en las cuales la fuerza del amor y de la belleza supera tanto los demás aspectos de su vida, que no las imaginamos en otra actividad que la puramente contemplativa, real e imaginaria, de sus caballeros. El ideal occidental de la mujer es, por lo general, un ideal contemplativo: ella piensa en su amor, y su amor en ella. El medievo representó el ápice de esta visión. El ideal de la mujer hebrea, por el contrario, es un ideal activo: ella ama, pero su amor se traduce en obras, en trabajo, en habilidad. Mientras la mujer románica sigue pensando en Penélope, que teje y desteje, pero fundamentalmente espera, la mujer israelita lleva en su alma el aguijón del trabajo: a Ideas laborales judío-cristianas 249 través de su trabajo, ella ama. A través de su acción, contempla: la mujer fuerte es aquella en la que «confía el corazón de su marido y no tiene nunca falta de nada; dale siempre gusto, nunca disgustos, durante todo el tiempo de su vida. Ella se procura lana y lino, y se hace las labores con sus manos. Es como la nave del mercader, que desde lejos trae su pan. Todavía de noche se levanta, y prepara a su familia la comida y la tarea a sus criados. Ve un campo y lo compra, y con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe de fortaleza, y esfuerza sus brazos. Ve alegre que su tráfico va bien, y ni de noche apaga su lámpara. Coge la rueca en sus manos y hace bailar el huso. Tiende su mano al miserable y alarga la mano al menesteroso. No teme su familia el frío de la nieve, porque todos en su casa tienen vestidos dobles. Ella se hace tapices... Engañosa es la gracia, fugaz la belleza; la mujer que teme a Dios, ésa es de alabar. Dadle los frutos del trabajo de sus manos y alábenla sus hechos en las puertas» (Prov 3i,nss). El trabajo, para el pueblo judío, es un valor supremo. Tanto, que de él no sólo no se exime a la mujer, sino que en él encuentra la perfección de su ideal. Hombre y mujer, que se complementan en la función creadora de nuevos hijos de Dios, se complementan igualmente en la creación de nuevas obras. La familia, además de unidad cordial, es unidad laboral. La mujer no es sólo belleza, sino también fuerza; no es sólo aceptación, sino también donación; no es sólo amor, sino también labor. El ser humano total aparece proyectado hacia el trabajo. Este es un norte al que inevitablemente se orienta su brújula. Los hombres están llamados a completar la Creación, a «henchir la tierra y dominarla» (Gen 9,7). Acaso los hebreos piensen de modo diverso al nuestro cuando consideran que Dios ha de juzgarles «según sus obras». Por obra entenderán, además de la intención, los hechos, los trabajos. En la secular historia del pueblo judío no existe, por otra parte, ninguna revolución de los esclavos. No hay luchas de clases, aunque las clases existan. Es un pueblo armónico, sin estridencias sociales. Es un pueblo de trabajadores. Para comprender las posibilidades efectivas de una armonía entre el 250 El trabajo, testimonio de esperanza trabajo y el capital—esos dos valores que nuestra civilización se empeña en presentar siempre como antagónicos—y para comprender las posibilidades que un nuevo concepto de trabajo como fuerza matriz y motriz que dignifique a los hombres y los iguale entre sí, es muy útil detenerse en la contemplación de ese fabuloso rico llamado Job, «hombre recto y justo, temeroso de Dios y apartado del mal». Hoy Job sería un capitalista. En la Biblia—para la mentalidad judía, por tanto—Job es, en cambio, un elegido, precisamente en razón de su trabajo. Satán dice de él a Dios: «¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y ha crecido así su hacienda sobre la tierra...»(Job 1,9). La riqueza para el judío es una idea que suscita la idea de bendición de Dios; pero, como al mismo tiempo es una idea dinámica en el sentido de que los bienes materiales no son nunca fin en sí mismos, la riqueza deja de ser para él capitalismo. La fruición de la riqueza es fuente de nuevo vigor laboral, de nuevos impulsos creativos. El capital no vuelve las espaldas al trabajo ni éste busca el capital como una mera conquista económica, sino como una verdadera bendición de Dios. Riqueza y trabajo se integran mutuamente: son el anverso y el reverso de una misma medalla, inseparables entre sí. El hebreo no considera la posibilidad, como el hombre románico, de abandonar el trabajo personal una vez conseguida la riqueza. De ahí que su estima por el trabajo no sea menor que su estima por la riqueza, y la dignidad de quien trabaja sea una dignidad pareja a la de quien nada en la abundancia, ya que la distinción auténtica que entre dos hombres puede darse no es la distinción entre rico y pobre, sino entre laborioso y perezoso: «La mano laboriosa señorea; la mano perezosa se hace tributaria» (Prov 12,24). Hasta el punto de que, en la mentalidad hebraica, no es al pobre al que hay que incitar a ser rico, sino que es al perezoso al que es preciso incitar a la laboriosidad, ya que pobreza es equivalente a holgazanería y riqueza es sinónimo de trabajo: «Ve, ¡oh perezoso!, a la hormiga; mira sus caminos y hazte sabio. No tiene capitán, ni rey, ni señor. Y se prepara en el verano su mantenimiento, reúne su comida al tiempo de la mies. O ve a la abeja, y aprende cómo trabaja y produce rica labor, que reyes y simples buscan Ideas laborales judío-cristianas 251 para sí y todos apetecen, y, siendo como es pequeña y flaca, es por su sabiduría tenida en mucha estima. ¿Hasta cuándo, perezoso, dormirás, cuándo despertarás de tu sueño? Un poco dormitar, un poco adormecerse, un poco mano sobre mano descansando, y sobreviene como caminante la miseria y como pordiosero la indigencia» (Prov 6,6-11). ¡Qué distante esta visión de la riqueza y de la pobreza a la nuestra, de hombres occidentales de la romanidad! ¡Qué distante el ideal judío del ideal romano, heredado por los hombres de Europa! El judío no concibe la holganza sin la pobreza, mientras nosotros concebimos la riqueza con la holganza. El judío invita al rico y al pobre a trabajar; mientras nosotros somos capaces de restringir esta invitación sólo al pobre, limitándonos a concebir el ideal, para el rico, de que conserve su riqueza. Según la mentalidad hebrea, todos deben trabajar para no caer, ni ricos ni pobres, en la miseria; según la romana, debe trabajar quien lo necesite. El trabajo, para el judío, es una ley humana; para el romano, una ley de clase. Por eso, de Roma hemos heredado—junto con su rico patrimonio jurídico—la llamada lucha de clases. No es concebible que un escritor hebreo hubiese escrito, como Horacio, una oda que comenzase loando la felicidad de quien, lejos de toda actividad, goza de la «beata solitudo» de los campos. El reposo, como ya dijimos, nunca ha sido un ideal para el judío, sino un mandamiento, como mandamiento es el trabajo. Un detalle elocuentísimo es que, mientras en la literatura bíblica abundan las narraciones dramáticas, escasean las narraciones de tipo humorista. Prevalece lo realista sobre lo idealista, el hecho sobre la consideración. Prevalece lo impulsivo sobre lo distensivo, la acción sobre el reposo. La literatura romana, en cambio, abunda en ejemplos de comedias, de sátiras, de sarcasmos, de críticas: géneros, todos ellos, que nacen más de las interioridades de un hombre dedicado a ver que dedicado a hacer. Y es que el romano—y el románico—ve, mientras el hebreo hace. El gusto de uno tiende a la fruición del reposo y de la inactividad que le permite observar—por lo que el reposo es sinónimo de lujo y de cima social—, mientras el gusto del otro tiende a la fruición del trabajo y de la actividad, que le permite el dominio de la tierra, como promete el Génesis. 252 El trabajo, testimonio de esperanza Semejante posición se revela ampliamente, no sólo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Aparte el hecho de que Jesús se rodeó de hombres a quienes encontró y llamó en medio de sus trabajos ordinarios, el tema del trabajo es una constante evangélica. En la parábola de los obreros de la viña (Mt 20,1-16), aparte de su significación sobre la gratuidad de la gracia, puede apreciarse la estima de Dios por el trabajo en sí mismo; el sentimiento de Cristo ante la higuera estéril, sólo capaz de ofrecer hojas (Mt 21,18), es índice de su estima por la actividad humana; la parábola de los dos hijos, el uno prometedor, pero holgazán, y el otro desganado, pero al fin activo (Mt 21,28), revela un indudable aprecio hacia el segundo; tanto en la parábola de las diez vírgenes como en la de los diez talentos (Mt 25,1-30), el premio va a las vírgenes prudentes y a los siervos trabajadores, y una vez más aflora aquí la idea de la riqueza como bendición y como premio: «porque al que tiene se le dará y abundará; pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará». El mismo concepto de riqueza es un concepto malo y detestable, no en sí—ya que Cristo sintió estima por diversos hombres ricos—, sino en cuanto se opone al servicio de Dios: «Nadie puede servir a dos señores, pues o bien aborrecerá al uno y amará al otro, o bien se adherirá a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas» (Mt 6,24). Y esa misma idea se revela en el hecho del joven rico que abandona a Jesús por conservar sus riquezas (Mt ig,i6ss). Hay, pues, un hilo invisible que une el Viejo y el Nuevo Testamento, según los cuales el trabajo es una obligación humana y no sólo una obligación de clase o de casta inferior. En ambos Testamentos, la riqueza puede ser buena o mala, según sea sinónimo de trabajo o sinónimo exclusivo de capital, según sirva a Dios con el dinamismo de nuevos trabajos y sirva sólo al hombre en un quietismo que sea pecaminoso al volver las espaldas a Dios. Profundizar en esta concepción del trabajo bien podría ser un primer paso o un paso importante para el logro de una eficaz síntesis histórica de los movimientos contrastantes que convulsionan el mundo, precisamente en torno a las ideas de trabajo y de riqueza. Sería cuestión de hacer un profundo análisis para ver lo que en el Occidente cristiano hay de real- ldeas laborales ¡iidio-crislianas 253 mente cristiano y de pagano aún. El verdadero humanismo cristiano no puede prescindir, en materia tan importante como la presente, de la tradición judía, que es la llamada, naturalmente, a iluminar estos problemas, y no la tradición románica. El pensamiento de Dios es constante en uno y otro Testamento, y humanismo cristiano sólo puede ser el que se inspire íntegramente en el pensamiento de Dios y en todo el conjunto de la revelación. No realizaremos plenamente ese humanismo si dejamos de poner en su base toda la tradición ideológica —no la ritual, claro está—del Antiguo Testamento. Es éste uno de los capítulos olvidados de algunos pensadores cristianos: han creído que, con el ritual judaico, han sido superadas las ideas judaicas sobre el hombre y sobre la sociedad o que éstas sólo han quedado como patrimonio de un pueblo, cuando en realidad forman todas ellas una tradición que debe llamarse judío-cristiana, dado que el cristianismo no es otra cosa que la proyección universal de una promesa hecha a Israel y en Israel gloriosamente realizada para «luz y revelación de todas las gentes» (Mt 2,32). Cuando hoy hablamos de volver a los orígenes del cristianismo y de retornar a las fuentes de la revelación para purificar a la Iglesia de las adherencias seculares que la historia ha ido añadiendo a su manto inmaculado, acaso estemos—sin darnos plena cuenta—iniciando un proceso destinado a resolver la actual crisis del mundo, la cual bien podría ser—aunque disfrazada con el antifaz de la lucha entre el personalismo y el colectivismo—la última crisis real entre el humanismo romano y el humanismo judío-cristiano. Acaso la crisis de la presente hora sea la que opone el humanismo del ver y del contemplar al humanismo del hacer contemplativo; el humanismo del hombre que se endiosa, al humanismo del Dios que se hace hombre y del hombre que coopera con Dios en la creación, en la redención y en la santificación. Por eso, la verdadera reforma de la Iglesia no consiste en cambios más o menos espectaculares o en nuevas posturas más o menos contingentes, sino en un auténtico retorno a las genuinas ideas de la Biblia..., que son las ideas de Dios. Se trata de volver a pensar en divino—y no en romano, en griego o en europeo—para ofrecer a los hombres una Iglesia realmente universal que hable un lenguaje con posibilidades 254 El trabajo, testimonio de catolicidad palpitante. Se trata, entre otras cosas, pero muy en primer lugar por hallarnos en medio de una verdadera civilización laboral, de dar a los hombres con toda urgencia una idea divina del trabajo. El trabajo, acción contemplativa No deja de ser sintomático y alentador a este respecto que, precisamente en esta contingencia histórica, la idea ascética del trabajo como virtud se haya comenzado a considerar como idea mística, capaz de constituirse en una palestra para la contemplación y para la unión con Dios. Ya vimos lo que un maestro moderno de vida interior ampliamente citado ha escrito refiriéndose al trabajo como posibilidad de santificación. El mismo Mons. Escrivá de Balaguer es el que ha escrito que «una hora de estudio, para un apóstol moderno, es una hora de oración» 25 , ofreciendo así la ecuación entre trabajo y contemplación. Una ecuación que le lleva a concluir que «no me explico cómo te llamas cristiano y tengas esa vida de vago inútil» 26 , y que «estar ocioso es algo que no se comprende en un varón con alma de apóstol» 21. Una ecuación según la cual la importancia del trabajo es tanta, que el que se entrega a trabajar por Cristo no ha de tener un momento libre, porque el descanso no es «no hacer nada: es distraerse en actividades que exigen menos esfuerzo»28. «¡Qué pena matar el tiempo, que es un tesoro de Dios!» 2 9 Aflora aquí, con sabor de novedad, algo que es tan viejo como la palabra de Dios contenida en la Biblia. Y, en realidad, se trata de una novedad para el cristiano occidentalizado. Se trata de la presentación genuina del pensamiento cristiano del trabajo, situándolo en la perspectiva de la economía de la Creación—abandonando, por tanto, la perspectiva de una economía meramente humana, como lo era la greco-romana y como, en realidad, son todas las demás—y dignificando tal perspectiva al encuadrarla dentro del marco de la redención y de la santificación. Así, el trabajo es considerado como acción 25 26 27 28 29 Camino n.335. Camino n.356. Camino n.358. Camino n.357. Cartas,(Madrid, El trabajo, acción contemplativa de esperanza humana, como acción cristiana y como acción santificante: como adhesión a la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre entra plenamente en el círculo de la vida de Dios. La visión materialista del trabajo deja paso a una visión real del trabajo, porque la visión real—aunque parezca paradójico—es precisamente la que ofrece a los ojos del alma una perspectiva de las cosas «como son», y no, como en el caso de los materialismos, «se cree que son» en base a unas consideraciones exclusivamente fundadas en datos falsos de interés o de mera economía. Y la visión real del trabajo es una visión espiritual. «No hacemos separación entre nuestra vida interior y el trabajo apostólico: es todo una misma cosa. La labor externa no ha de causar interrupción alguna en la oración, como el latir del corazón no interrumpe la atención a nuestras actividades de cualquier tipo que sean» 30 . Lo natural—el trabajo— y lo sobrenatural—la oración—aparecen aquí como única y estupenda realidad: no como binomio de valores, uno de los cuales se superpone al otro, sino como dos partes de un todo: la vida en Dios. La mística no es un traje con que el hombre viste su trabajo, sino una fuerza interior que, partiendo de éste, lo eleva. El hombre no camina hacia Dios tropezando en su trabajo, sino precisamente por el sendero de su trabajo. El trabajo deja de ser obstáculo para hacerse vehículo. El trabajo se hace así, de exigencia natural, exigencia sobrenatural. La mística—el ver a Dios y vivir en unión con El— se sustenta en el trabajo con la misma fuerza que, en anteriores escuelas de espiritualidad, se sustentaba en el claustro, en la evasión del mundo, en el silencio, en el estudio, en la dedicación a la enseñanza o a las misiones. El diálogo con Dios se puede entablar precisamente en el trabajo: en el silencio de un laboratorio, en el ardor sofocante de una mina, entre los andamios de un edificio en construcción, en una mesa de anatomía, en la mesa de un escritor, ante un microscopio: «Al levantar la vista del microscopio, la mirada va a tropezar con la cruz negra y vacía. Esta cruz sin crucificado es un símbolo. Tiene una significación que los demás no verán. Y el que, cansado, estaba a punto de abandonar la tarea, vuelve a acercar 30 15-10-1948). 255 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma, 15-10-1948). 256 El trabajo, testimonio de esperanza los ojos al ocular y sigue trabajando, porque la cruz solitaria está pidiendo unas espaldas que se carguen con ella» 31 . Hasta ahora, para hablar con Dios y unirse a El, el cristiano generalmente huía del m u n d o o se dedicaba a actividades específicamente apostólicas. E n esta hora laboral la Iglesia ofrece nuevos caminos a la perfección cristiana: caminos que atraviesan el m u n d o y que no se salen de él; caminos que son los mismos caminos del m u n d o , de ese m u n d o bueno de por sí, como es el m u n d o de la Creación. El cristiano ha descubierto horizontes de espiritualidad en el espacio, aparentemente estrecho, de la materialidad de su trabajo. El cristiano, dando u n salto hacia atrás que equivale a u n salto hacia adelante, ha descubierto los horizontes de la Creación, dilatando luego esa visión fascinadora y entusiasmante en las profundidades de la redención y de la santificación. Y todo esto porque se ha dado cuenta de que eso que comúnmente denominamos mundo es una entidad diversa de nuestro mundo personal. El m u n d o es algo impalpable y demoníaco que llevamos dentro, como un peso de pecado y de concupiscencia; pero nuestro m u n d o cuenta, además, con indudables y radicales posibilidades de bien. El m u n d o puede ser concebido como el conjunto de esas cosas que nos arrastran hacia el mal, y en tal sentido pedía Jesús al Padre que defendiera a sus discípulos de sus asechanzas. Pero el m u n d o de la persona ha de ser concebido como un panorama donde el hombre puede proyectar la luz divina que lleva dentro de sí: el m u n d o donde él puede crear, el m u n d o donde él puede poner nuevos destellos de belleza y de bondad, el m u n d o donde él puede santificarse y santificar. El m u n d o personal de Pedro y de Juan, de Mateo y de Andrés, era u n m u n d o de redes y de barcas, de relaciones humanas y de bancos donde se cobraban los impuestos; u n m u n d o de cosas buenas y sencillas—enseres de trabajo, familia, calor de hogar, pan caliente, peces y gabelas—, en medio del cual serpenteaba, como una víbora, el m u n d o de la iniquidad: del odio, del egoísmo, de la traición, de la hipocresía. En medio del m u n d o personal de los apóstoles se arrastraba amenazador el m u n d o demoníaco de la envidia de Herodes, de las pretensiones ambiciosas de la mujer de Zebedeo, de la avaricia traidora de Judas, de la doblez farisaica. Pero, si bien observamos, 31 Camino n.277. El trabajo, acción contemplativa 257 el m u n d o de la persona consiste en cosas buenas de por sí, mientras el m u n d o sin aditamentos consiste en sentimientos. El m u n d o de la persona nació en el paraíso terrenal antes de ser mancillado—nació con la persona—, mientras el m u n d o nació en el mismo paraíso, pero con el pecado, el cual—fundamentalmente—es u n sentimiento, y por eso puede ser cometido en el silencio impenetrable de la soledad de la conciencia. Las cosas son buenas, pero los sentimientos pueden hacerlas mejores o peores: pueden divinizarlas o entenebrecerlas. Esta distinción, tan importante y tan clara, ha sufrido cierto estado de confusión durante m u c h o tiempo, durante el cual uno y otro m u n d o se han superpuesto, anulando el mundo la visión del m u n d o de la persona. E n tal situación, sólo la comunidad religiosa—el cenobio o el claustro—se ofrecía al cristiano como única alternativa entre Dios y el mundo: la comunidad religiosa lo acercaba a Dios, y el m u n d o lo alejaba de El. El camino de la santidad perfecta pasaba, pues, a través del claustro. Escoger el sendero d e la santidad equivalía a vm abandono del m u n d o , no sólo del m u n d o de los sentimientos malos, sino del m u n d o de las cosas buenas o, a lo más, indiferentes. Dejar estas cosas—dejar la normalidad de la vida— era una especie de necesaria obligación del m u n d o personal para significar la lucha que uno se proponía generosamente entablar contra el m u n d o de la maldad y del pecado. En este cuadro ambiental, la renuncia al propio trabajo tenía, consiguientemente, valor de símbolo: el candidato a la perfección cristiana cortaba las maromas que lo unían a la vida normal y se hacía a la mar adentrándose en el océano infinito de Dios. Se corría así el riesgo de ir olvidando que la tierra de las cosas concretas y buenas—de la familia, del trabajo, de la amistad—también es de Dios, como lo es el mar de la soledad y del retiro. Se corría el riesgo de hacer que los caminos de Dios pasasen sólo por este mar y no por aquella tierra. Y, así, se corría el riesgo de depauperar la tierra misma de la sociedad. El prejuicio que identificaba el m u n d o de los sentimientos con el m u n d o de las cosas estaba tan arraigado, que impedía al cristiano corriente, al cristiano del trabajo y de la normalidad, pensar seriamente en la perfecta vida cristiana. A lo sumo, él podría ser u n buen asceta. El mismo sacerdote dedicado a la cura de almas era llamado elocuentemente secular—del La nueva cristiandad 9 El trabajo, acción contemplativa 258 El trabajo, testimonio de esperanza mundo—, creando en él un complejo de inferioridad respecto al sacerdote regular: éste es llamado religioso, mientras el otro es apellidado simplemente presbítero, cura, mosén, abate... Como si el uno fuera más religioso que el otro, porque el regular tenía los dos pies fuera del mundo, mientras el secular se quedaba con un pie en el mundo. Este ejemplo confirma cómo era arduo encontrar un punto de encuentro y de síntesis entre Dios y el mundo, desde el momento que se confundía el mundo de los sentimientos—que también penetra en los claustros—con el mundo de las cosas. Dios era blanco, y el mundo—todo el mundo—era forzosamente negro. La consecuencia de esta antinomia secular ha sido la famosa contraposición entre la acción y la contemplación y la difusa sospecha de que la acción era más propia del mundo que de la santidad. En algún momento histórico se había llegado a relegar a un olvido más o menos explicable la tremenda y consoladora verdad que una mística como Santa Teresa de Jesús —una contemplativa activísima—había formulado al decir donosamente que Dios anda entre pucheros. Por eso el descubrimiento del valor sobrenatural del trabajo marca un importante paso en la historia de la espiritualidad cristiana, al significar la anhelada síntesis entre la acción y la contemplación. Y su importancia, dadas las relaciones de la Iglesia con el mundo, sube de tono al considerarla en relación con la creación de una nueva cristiandad, la cual—en definitiva—equivale a la creación de una nueva humanidad. Y es que, si bien observamos, bajo la capa de la distinción entre acción y contemplación se ocultaba algo tan importante como es la distinción entre el humanismo judío-cristiano y el humanismo románico. Si, como hemos visto, éste cifraba su perfección en el ver—el contemplar—y, en cambio, aquél la cifraba en el hacer—la acción—, es natural que, para la mentalidad románica, la acción tuviese necesariamente que ser considerada como valor de segunda categoría. El haber llegado, por tanto, a la síntesis de la acción contemplativa es crear la base para una superación definitiva de la mentalidad románica, poniendo así los cimientos, no sólo para una nueva forma de espiritualidad, sino para un nuevo humanismo plenamente cristiano. La fórmula antigua que distinguía la acción y la contem- 259 plación cede el paso a la nueva fórmula que integra la contemplación en la acción, con lo cual los méritos de una y de otra se suman y se amortiguan los defectos. Ante el arduo problema que presenta la emancipación del trabajo científico del ideal religioso y quizás considerando el peligroso foso que se ha ido abriendo entre la acción y la contemplación, Pablo VI formula a los miembros de la Pontificia Academia de Ciencias este interrogante, ya presentado por el Concilio: «¿Cómo puede armonizarse el avance rápido y creciente de las disciplinas especializadas con la necesidad de hacer una síntesis de ellas y con el deber de salvaguardar en los hombres el poder de la contemplación y de la admiración que conduce a la sabiduría?» Y comenta: «La Iglesia, ante todo, desea la síntesis, porque misión suya es mantener la armonía y el equilibrio de la criatura racional, ayudándola a elevarse hasta esa sabiduría superior que proviene de la divina revelación, de la que ella es depositaría... En el interés del hombre, la Iglesia quiere salvar a toda costa ese poder de contemplación y de admiración, de los cuales una civilización puramente técnica pronto trataría de deshacerse» 32. Para la Iglesia es de primordial importancia que el hombre no pierda el sentido contemplativo. Sería como perder la fe, ya que ésta es luz que ilumina los caminos del hombre, tanto del científico puro, a quien el Papa dirige sus palabras, como del simple trabajador, a quien ellas son plenamente aplicables. Que el hombre trabaje contemplando: tal es el medio para evitar que el mundo de las cosas buenas sea invadido por el mundo de los sentimientos malos. La acción contemplativa—el trabajo sobrenaturalizado— significa que la victoria sobre el mundo de los sentimientos malos se puede realizar, no sólo con el abandono del mundo de las cosas buenas, como antes, sino mediante la divinización de éste. El mundo será vencido con la sobrenaturalización de nuestro mundo, cuyas dimensiones son en primer lugar las de nuestro trabajo. El mundo de un hombre, en efecto, es un mundo cuyas fronteras coinciden con las de su trabajo, ya que la familia, el amor, la amistad, la cultura, son elementos que, en último análisis, están influenciados primordialmente por el 32 PABLO VI, 23-4-1966; cf. const. Gaudium et spes n.56: BAC, p.293. Santidad laboral y santidad clásica 260 El trabajo, testimonio de esperanza trabajo de cada cual. El trabajo determina casi siempre la compañía, el círculo social, las posibilidades de formación. Mediante la sobrenaturalización del trabajo y sin necesidad de huir de su mundo personal, el cristiano puede ser contemplativo en medio del mundo. El trabajo se hace primero cooperación filial a la creación, se convierte después en cruz que se inserta en la cruz redentora de Cristo y, finalmente, hace florecer en la vida los frutos del Espíritu Santo. El trabajo es oración. El trabajo es contemplación, porque es amor 33 . El trabajo, hecho con amor, puede llegar así a ser una palestra de ese conocimiento de Dios que es mucho más alto —pensemos en Catalina de Siena o en Teresa de Jesús—que la ciencia teológica adquirida con visión intelectual. Y así, lo que antes sólo podían ofrecer el claustro y la comunidad, el cristiano lo puede también encontrar ahora en el mundo. El trabajo se hace hasta cilicio punzante y disciplina severa. Se hace obediencia: una obediencia quizás más dura y más ardua que la impuesta por otra voluntad humana, ya que la obediencia al propio trabajo se realiza bajo la mirada constante de Dios creador, de Dios redentor y de Dios santificador, que obliga a esa triple e ininterrumpida acción. La obediencia al trabajo es una obediencia ilimitada, constante y vital. Santidad laboral y santidad clásica Esto no quiere decir que la vida religiosa, en la nueva cristiandad que aquí se esboza, esté llamada a desaparecer, o que quienes a ella se hayan entregado sean unos equivocados o unos atrasados. Sería disparatada semejante idea. Quiere decir sencillamente que se ha iniciado un nuevo estadio histórico 33 La contemplación consiste en la visión—típica función intelectual— de Dios, pero se trata de una visión amorosa. La caridad es, en el fondo, la última razón de ser de la vida contemplativa: «aunque hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles—nos advierte ese intelectual amante que San Pablo fue—, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena o como un címbalo que retiñe; y, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia..., si no tengo caridad, no soy nada» (i Cor 13, 1-2). El conocimiento y el amor de Dios son dos conceptos que se complementan; es más, que se entrelazan y unifican en la contemplación: «el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es caridad», nos asegura San Juan, el apóstol contemplativo por excelencia (1 Jn 4,8). San Gregorio Magno plasma así esta doctrina: per atnorem agnoscimus, por amor conocemos. 261 en la vida de perfección cristiana y en la vida humana, en cuanto es religiosa 34. Vida religiosa y vida de perfección cristiana son dos términos que entrañan realidades convergentes y divergentes al mismo tiempo. Puede decirse que en la historia de la Iglesia ha existido un doble camino para entregarse a Dios: el camino de la perfección jurídica y el camino de la perfección moral. Santificarse ha sido posible, de por sí, tanto en el claustro como en el mundo. Si no, habría sido inútil la fecunda actividad secular de la Iglesia. Pero hay que reconocer que los soportes jurídicos con que se ha ido rodeando la vida de perfección llamada religiosa por antonomasia ha ido dejando un poco en la penumbra las posibilidades del perfecto vivir los ideales cristianos en medio del mundo. El claustro ha gravitado poderosamente sobre quienes se decidían a la aventura de la total entrega a Dios, configurando preponderantemente la santidad en la clásica forma de la perfección jurídica basada en los dos pilares del abandono del mundo y del reconocimiento público de los votos religiosos. Mas no deja de ser interesante observar cómo esa donación jurídica ha ido sufriendo un lento, pero claro, proceso histó34 No quisiera dar mínimamente la idea de que, en la nueva situación eclesial, el estado religioso haya de ver menguado su prestigio en favor del estado secular, como si ahora debiera cundir entre las almas consagradas a Dios en un claustro o en un instituto religioso una especie de complejo de inferioridad, mientras entre los que son y se apellidan seculares se pudiera fomentar un contrario complejo de superioridad. Ambas posiciones serían erróneas y demostrarían una lamentable ignorancia de la realidad: los religiosos deberán seguir siendo tenidos por todos en alta estima, precisamente porque sirven a la Iglesia en la renuncia al mundo y en la participación del anonadamiento de Cristo y de su vida en espíritu, uniendo además ¡a contemplación al amor apostólico (cf. decr. Perfectae caritatis n.5: BAC, p.484-485). Ellos, en cuanto contemplativos, siguen dando al mundo testimonio de la perfecta renuncia; y, en cuanto activos, ofrecen el nobilísimo ejemplo del interés de la Iglesia por determinados sectores apostólicos y humanos: misiones, liturgia, caridad, ciencia, educación, promoción obrera, defensa de la mujer, asistencia social, protección de los niños y de los ancianos desamparados, etc. Ellos siguen dando, con su separación, testimonio de amor a ese mundo del que se retiran; mas, junto a ellos y en camino paralelo al suyo, los cristianos que, movidos de igual amor salvífico al mundo, en él se quedan, también pueden alcanzar la santidad cristiana viviendo con fidelidad los compromisos bautismales. Se trata, hay que repetirlo, de dos metodologías, entre sí complementarias y ambas útiles a la Iglesia y al mundo. La urgente promoción de la entrega secular a la perfecta vida cristiana no puede significar desestima alguna hacia la consagración religiosa. Seria, además de erróneo, nocivo a la vida eclesial. 262 El trabajo, testimonio de esperanza rico, cuyos polos son la soledad anacoreta y el diálogo con el mundo. La vida cristiana jurídicamente perfecta y la vida cristiana moralmente perfecta se han ido acercando cada vez más. Los cristianos del «contemptus mundi» y los cristianos de la «consecrado mundi» se han ido aproximando, encontrándose vinculados en la común tarea de buscar a Dios y de vivir integralmente la exigencia de su vocación. De una parte, la personalidad jurídica del perfecto cristiano que abandona el mundo se ha ido paulatinamente configurando en el anacoreta solitario; en el miembro de las primitivas y reducidas familias del desierto; en el monje contemplativo de las grandes órdenes, integradas por nutridas y diferentes comunidades; en el fraile de las órdenes mendicantes, que tratan de insertarse en el mundo abandonando el claustro para predicar o dar testimonio de virtud; en el religioso de los modernos institutos activos, que, aunque separado del mundo, llega incluso a ejercer verdaderas actividades seculares, como el magisterio o la asistencia médica. La misma clausura, símbolo de la separación jurídica existente entre el religioso y el mundo, se ha visto alterada conforme el cristiano del «contemptus mundi» se ha ido avecinando a la esfera secular: de la soledad anacoreta se pasó a la clausura total, con puertas infranqueables y con muros altísimos; luego se inventó la media clausura, la de una reserva inaccesible a los extraños dentro de una casa, abierta de por sí a los demás; hasta que se ha llegado a suprimir en las comunidades modernas. Más tarde se ha llegado incluso a prescindir del concepto de comunidad o de casa religiosa, pero manteniendo siempre la idea del alejamiento del mundo. De otra parte, la Iglesia ha ido experimentando en su seno una progresiva toma de conciencia de la necesidad de promover, junto a las clásicas formas de santidad buscada por el camino jurídico de los votos reconocidos y del abandono del mundo, otras formas seculares de perfección cristiana. El seglar ha comenzado a darse mayor cuenta de las exigencias de su vocación y ha intentado, con creciente éxito, vivirla íntegramente en medio del mundo. Así, los caminos que llevan hacia la perfección cristiana se han visto enriquecidos al ensancharse, junto al clásico sendero de la santificación claustral, la ruta de la entrega secular a Dios Santidad laboral y santidad clásica 263 y al decidido ejercicio de la virtud. Mientras los religiosos se han ido acercando al mundo, del que siguen separados por unas barreras jurídicas precisas, los cristianos que en él vivían han ido esclareciendo sus personales exigencias y posibilidades de santificación. La fórmula para el mantenimiento y la difusión de la perfecta vida cristiana es, pues, doble. A Dios se le puede encontrar abandonando el mundo y quedándose en él: sólo que esta segunda posibilidad ha sido puesta en nueva luz. No será mundanizando el claustro—como algún fácil reformador pudiera pensar—como habrá de promoverse la perfecta vida cristiana en la Iglesia, sino dando al mundo la posibilidad de convertirse en tierra de Dios, en lugar de abrazo y de encuentro con El. Esto, que, según los cánones de la espiritualidad clásica, sólo era posible realizar con el abandono del mundo, se hace evidente también al cristiano de la calle en este momento que vivimos, y en el que se aprecia el deseo de realizar una síntesis entre la acción y la contemplación, entre el mundo y Dios, entre la vida natural y la vida sobrenatural. Nada de extraño que, en este estado de cosas, el trabajo —destino de creación—se convierta en imprescindible punto de apoyo para la obra de la redención y de la santificación llevada a cabo por el cristiano decidido a buscar la perfección en medio del mundo. A través del trabajo, se pondrá en evidencia la voluntad de la «consecratio mundi» 35, necesario complemento a la tarea de quienes, con generosidad y entusiasmo, se han entregado a buscar la santidad en el «contemptus mundi». La materialidad del mundo—las cosas, la naturaleza, el trabajo—es algo que está sujeto, como el cuerpo del hombre, a la tiranía del pecado o al honor de la gracia. El mundo puede ser demoníaco o divino. De ahí que nunca nuestro desprecio —nuestro «contemptus mundi»—puede ser absoluto, sino orientado siempre a una real «consecratio mundi»: la consagración y divinización del mundo son el complemento positivo de ese paso negativo, necesario en toda vida interior, de renunciar al mundo despegando nuestra alma de sus vanidades. Al deslizarse también ahora los senderos de la espiritualidad cristiana por las hondonadas del trabajo humano, lo que 35 Cf. const. Lumen gentium n.34 y n.36: BAC, p.69 y 72-73; ILLANES, o.c, p.55 y 60. Santidad laboral y santidad clásica 264 El trabajo, testimonio 265 de esperanza está acaeciendo no es, como a primera vista se podría creer, una corrupción de la mística o una pérdida del sentido religioso. No es que la espiritualidad haya de salir de los claustros, porque el hombre moderno se niegue a entrar en ellos. Ni tampoco es que la Iglesia sustituya el tradicional sentido religioso de la soledad conventual por el ruido de las fábricas o por el afelpado silencio de los laboratorios. Lo que está sucediendo es que la espiritualidad se está purificando de elementos accesorios y esencialmente contingentes para proyectarse también sobre el mundo en un torrente prometedor de mucha fertilidad cristiana. El eco del «sed perfectos como mi Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48), que antes se había detenido de modo primordial en la clausura conventual, ahora comienza a resonar con mayor claridad sobre el mundo. Mientras la sociedad occidental fue cristiana por ley, ésta podía servir al hombre como camino hacia Dios: camino más o menos perfecto, más o menos ancho, más o menos cómodo. Pero, desaparecida la sociedad occidental y con ella el concepto justificativo de la ley, la nueva sociedad de dimensiones cósmicas impone imperiosamente nuevos instrumentos de vida religiosa. Donde antes era suficiente una ley cristiana apoyada por unos núcleos de perfecta vida evangélica—los monasterios y los conventos—, ahora se precisa que tales núcleos de perfección se desplacen de sitio. El fermento cristiano del mundo, que antes estaba constituido por la fuerza material de la ley y por la fuerza moral de la santidad, no puede ser ahora, como antes, un fermento colocado sólo en esos lugares fijos que son los códigos o los claustros. Se precisan además nuevos fermentos móviles, más ágiles y más universales: se precisan hombres santos mucho más que lugares de santidad; se precisan más acciones cristianas que leyes cristianas. De ahí que el eco de la llamada a la santidad se haga cada día más claro y perceptible en medio del mundo. «El espíritu sopla donde quiere» (Jn 3,8). Y de ahí que lo que a primera vista parece una regresión del espíritu cristiano, es en realidad el preludio—-tenso como los músculos de un atleta cuando se dispone a iniciar una nueva carrera—de una nueva era cristiana. No debe ser el actual momento de pesimismos. El aparente divorcio entre mundo e Iglesia, entre el frenesí de la acción humana y la fruición de la contemplación de las realidades di- vinas que la fe nos proporciona, podrá ser colmado cuando se consiga que los cristianos descubran, en número cada vez mayor, los horizontes amplios que les abre la acción contemplativa. El autor de Camino ha escrito: «Unir el trabajo profesional con la lucha ascética y con la contemplación—cosa que puede parecer imposible, pero que es necesaria para contribuir a reconciliar el mundo con Dios y convertir ese trabajo ordinario en instrumento de santificación personal y de apostolado—, ¿no es éste un ideal noble y grande por el que vale la pena dar la vida?» 3<5 Es un ideal para nuestro tiempo. Una generación de cristianos «contemplativos en medio del mundo» puede ser el remedio de su salvación. Así lo ve también Jacques Maritain, ese anciano juvenil, tan apasionado por captar «los murmullos de las fuentes escondidas y las invisibles germinaciones» latentes en la historia de nuestra época. El ha dicho hace muy poco: «Una invisible constelación de almas consagradas a la vida contemplativa, en medio del mundo mismo, he aquí, en definitiva, nuestra más profunda razón de esperar» 37. «Como árbol poderoso, la Iglesia tiene necesidad de raíces nerviosamente hundidas en la tierra y de hojas serenamente expuestas al gran Sol», ha escrito otro apasionado de nuestro tiempo 38. Yo pienso en los cristianos todos: en los que se consagran plenamente a Dios en el «contemptus mundi» y se ocultan en el claustro o en el convento, como raíces, a los ojos de los hombres, y en los que a El se dedican en la «con?ecratio mundi» y salen, como hojas verdes de una primavera, a la luz de la ciudad terrena para alegrarla, dándole frescor de sombra cristiana y perfume de flores evangélicas. Unos y otros son 36 37 ILLANES, O.C, p.70. JACQUES MARITAIN, Las condiciones espirituales del progreso y de la paz. Conferencia en la Unesco 21-4-1966: L'Oss. Rom. 11-5-1966. Idéntica expresión emplea el viejo filósofo en Le Paysan de la Garonne (p.338), en el cual hace una amplia disquisición sobre la acción contemplativa—él usa la fórmula acuñada por Raissa, su mujer, de contemplation sur les chemins—, y entre otras cosas afirma: «Se suele oponer Marta a María, mas no se puede olvidar que Marta no era una directora de las obras de proselitismo del templo que no rezaba sino con los labios, como sin duda sucedía a algunas de ellas. (Esto sucede a veces.) Marta oraba en su corazón, como María: ella se ocupaba de muchas cosas, mas ella hacía oración y contemplaba secretamente, quizá igual que María, mientras cocinaba o se ocupaba de las cosas, cuyo cuidado le dejaba su hermana» (p.320). 38 P . PlERRE TEILHARD DE ClttARDIN, O.C, p . H 4 - 266 El trabajo, testimonio de esperanza Iglesia: por sus almas corre la misma linfa de santidad, participada de la de Cristo. Reflejos sociales de la acción contemplativa Pero es natural que la nueva era cristiana, esa que se inicia bajo el signo de la revaloración del trabajo, tenga reflejos para la presente civilización humana. El trabajo—como punto de encuentro con Dios—puede ser cimiento de un mundo nuevo, al igual que la contemplación franciscana de la naturaleza lo fue de un humanismo particular y muy determinado. Las cuestiones sociales en torno a las cuales gira toda la problemática actual podrán ser resueltas en la medida en que el concepto material del trabajo sea sustituido por el concepto espiritual del trabajo. No será utilizando moldes inadecuados y pedidos a préstamo al materialismo dialéctico como habremos de solucionar tales cuestiones—en cuyo fondo late y palpita siempre la idea del trabajo humano—, sino ofreciendo a los hombres de nuestro tiempo moldes nuevos, hechos según las reglas del Evangelio. Si el trabajo llegase a ser, por obra de los cristianos, un valor caracterizado como verdadera categoría religiosa—asi sucede entre los judíos—, automáticamente su aprecio ganaría en quilates, no sólo ante los ojos del trabajador, sino también ante los ojos de su presunto antagonista, el detentor del capital. Si Santiago hace presente a los ricos en su epístola que «el jornal de los obreros que han segado sus campos, defraudado por ellos, clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor» (Sant 5,4), es porque reconoce al trabajo un valor espiritual y una exigencia que tiene fundamentos mucho más hondos que los del contrato social. Teológicamente, es éste uno de los pecados que claman al cielo como el homicidio: porque en el trabajo, como en la vida humana, hay reflejos de divinidad. En eso se fundaba Tobit para aconsejarle a Tobías: «No retengas una noche el salario de un obrero que trabaja para ti» (Tob 4,14). El trabajo es creación, es redención, es santificación. Revalorizado sobrenaturalmente, el concepto de trabajo no puede dejar de influir en el concepto de riqueza. Las entrañas del rico irían perdiendo su dureza y su rigidez, así como las del pobre. Mientras el trabajo sea sólo un valor social o sindical, los antagonistas del problema laboral tratarán de resolverlo sólo I Reflejos sociales de la acción contemplativa 267 con datos de economía y de poder político. Y esta ausencia de Dios en la contienda entablada entre oferta y demanda de trabajo seguirá endureciendo brutalmente a las dos partes. Sólo en el momento en que los representantes del capital y del trabajo se den cuenta que tanto unos como otros son instrumentos de un mismo proceso creativo, el problema se comenzará a plantear con posibilidades de solución humana. El problema social no es, en definitiva, una cuestión de justicia, sino también de fe: si el rico no ve a Dios en la riqueza y si el pobre tampoco ve a Dios en el trabajo, la riqueza de uno y el trabajo de otro serán cosas absurdas y sin sentido. Mientras riqueza y trabajo no lleguen a ser una ecuación, según la cual la riqueza sea también trabajo y éste sea de por sí riqueza, además de material, también sobrenatural, ricos y pobres seguirán siendo antagonistas de una lucha, cuya victoria de parte equivaldrá siempre a ruina común. La riqueza será cerril y soberbia, autosuficiente y déspota, mientras el trabajo será condena que se arrastra como un grillete en los pies al mismo tiempo que en el alma crece el odio. Sólo si Dios ilumina con su presencia la riqueza y el trabajo, la riqueza será instrumento de amor, como instrumento de amor será el trabajo. El rico se convertirá en administrador, dejando de ser dueño, y, al mismo tiempo, consciente del valor del trabajo, se convertirá en trabajador y se hermanará al obrero, aportando libremente su sudor y su fatiga, su ilusión y su esperanza, a una misma misión creativa. No habrá entonces clases sociales, sino clases de trabajadores. La mística habrá roto los moldes viejos de la concepción romana de la vida y, definitivamente, dejará de existir diferencia entre el libre y el esclavo, ya que uno y otro serán, no sólo espiritualmente, sino también prácticamente, «una misma cosa en Cristo» (Gal 3,28). Acaso sea por este camino de la santificación del trabajo por el que el hombre de nuestro tiempo, llegado al dédalo de confusiones a que la natural corrupción de una cultura ya pasada, como la romana, le ha conducido, por donde pueda encontrar la salida hacia Dios y también la salida hacia una nueva era de verdadero progreso. El trabajo, dignificado religiosamente, abrirá las puertas de una nueva cultura, en cuyo ingreso podrían esculpirse las palabras paulinas: «No os engañéis unos a otros; despojaos del hombre viejo con todas sus obras y vestios del 268 El trabajo, testimonio Reflejos sociales de la acción contemplativa de esperanza nuevo, que sin cesar se renueva para lograr el perfecto conocimiento según la imagen del Creador, en quien no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo o libre, porque Cristo lo es todo en todos» (Col 3,9-11). ¿No hay en esa alusión a Dios creador todo un programa cultural y político también que, en germen, representa los conatos de la nueva civilización que se abre paso, y que se caracteriza precisamente por la creciente desaparición de las barreras sociales—libres y esclavos—, nacionales—bárbaros y escitas—, raciales—griegos y judíos—y hasta religiosas—circuncisos o incircuncisos—? ¿Y no hay en esa otra alusión final a Cristo redentor todo un resumen de la esperanza del mundo, que sólo en El podrá encontrar una perfecta unidad ? En esta hora de confusas o claras aspiraciones unionistas a escala mundial, la salida de la mística a la calle—y sólo ella—• podrá representar el verdadero aglutinante de una civilización nueva. Sólo la fe podrá unir a los hombres y sólo el descubrimiento del hondo significado del trabajo humano podrá dar una firme base a esa ansiada igualdad, que, intentada por otros caminos, no pasará de ser una prometeica y desesperante utopía. Aparece así claro que la misión de los cristianos en la actualidad no puede limitarse a ser una acción política o sindical —aunque también ésta haya de ser llevada a cabo inspirándola en los ideales del Evangelio—, sino que ha de ser, ante todo, una acción santificante y santificadora. Ser cristiano debe ser, por encima de todo otro objetivo, ser hombre de Dios y hombre que da a Dios; hombre que ofrece a los demás un ejemplo de humanismo íntegro, depurado de elementos contingentes. Ser católico no es ser de un determinado partido, porque teórica y prácticamente son varios los caminos que se pueden ofrecer a un católico para realizar en concreto los objetivos de paz y de prosperidad de su comunidad. Ser católico es ser hombres y mujeres según Dios, depurando el concepto de hombre y de mujer, de trabajo y de riqueza, de sociedad y de historia, de esas adherencias profanas y paganas que un caminar de veinte siglos ha ido dejando en las sandalias de la Iglesia y de los cristianos, como un polvo que, más que humillar, dignifica al mostrar cómo la Iglesia y los cristianos han sido fieles a su vocación de atravesar la historia humana dándole nuevas esperanzas, siendo sal y luz de la tierra. El ser cristiano hoy, mien- tras agoniza la cultura romana y una nueva cultura se abre paso, precisa la posesión de una conciencia clara y nítida de que ía Iglesia, «rebasando todos los límites de tiempos y de lugares, entra en la historia humana con la obligación de extenderse a todas las naciones», y de que, «caminando la Iglesia a través de peligros y tribulaciones, de tal forma se ve confortada por la gracia de Dios que el Señor le prometió, que en la debilidad de la carne no pierde su fidelidad absoluta, sino que persevera siendo digna esposa de su Señor, y no deja de renovarse a sí misma bajo la acción del Espíritu Santo hasta que por la cruz llegue a la luz sin ocaso» 39 . Es decir, se precisa la conciencia de que será mediante nuestra personal renovación interior—renovación que también implica una revisión de los métodos ascéticos tradicionales—como habremos de adecuarnos a la renovación de la Iglesia, que se dispone a atravesar los nuevos tiempos con idénticas miras redentoras con que atravesó los de la romanidad occidental y europea. Lo que se nos exige hoy es mucho más que una acción personal que se encuadre dentro de unos moldes arcaicos: se nos exige ser hombres modernos que, por una parte, se desprendan del peso de una herencia cultural venida a menos, y, por otra, sean capaces de vivificar los nuevos valores culturales con la sal y la luz del Evangelio, como los cristianos primeros fueron capaces de cristianizar, dentro de lo posible, la cultura romana. Para nada servirán, por tanto, nuestros esfuerzos por cristianizar la presente civilización laboral si sólo nos limitamos al empleo de unos medios ya viejos, como son la lucha de clases, la política de los poderes o la acción sindical, en el fondo de las cuales palpita la idea de una división de los hombres en compartimentos antagónicos. Se nos exige mucho más: hemos de dignificar no sólo al hombre trabajador, como se hace en política o en el sindicalismo, sino la idea misma de trabajo, dando nuevas dimensiones teológicas a esa realidad y nuevas dimensiones místicas al hecho de trabajar. Los horizontes se ensanchan así en un dilatado paisaje de esperanza al darnos cuenta que es desde dentro desde donde hemos de transformar el mundo. Porque el mundo, como el hombre, se cambia desde el alma. No es que los cristianos tra39 Const. Lumen gentium n . u : BAC, p.24. 269 270 El trabajo, testimonio de esperanza bajemos por cambiar las estructuras sociales o por adecuarnos a ellas: hemos de darles un alma que las haga realmente cristianas. Sólo cuando cambia el alma, el hombre cambia, y sólo cuando el alma de una sociedad es cristiana lo son sus estructuras y sus niveles. Nuestra misión por dar alma cristiana a nuestro mundo comienza con nosotros mismos y con cada hombre que esté junto a nosotros. Nuestra misión—en esta hora social y laboral—comienza trabajando como cristianos y haciendo que los demás encuentren en nuestro trabajo, no una simple acción o una simple actividad, sino una realidad humana alentada por un alma cristiana. Cuando la esperanza de muchos hombres, frustrada por la realidad de un mundo que en la agonía de una cultura ama desenfrenadamente el placer y mercantiliza el trabajo, que se resiste a ser considerado sólo un valor económico, atraviesa una profunda crisis que conmueve los cimientos de la sociedad, los cristianos hemos de hacer de nuestro trabajo un acto de esperanza en un mundo nuevo y un acto de fe en la misión creadora, redentora y santificadora de nuestras actividades laborales. Tal es el programa que el secretario de Estado de Pablo VI traza en su carta a la Semana Social de Lyón: «La humilde tarea humana, asumida por Cristo y ofrecida por El al Padre, adquiere valor de eternidad, y por el trabajo, que constituye una ciudad más fraternal, se prepara el hombre—quizá sin saberlo—a entrar en la ciudad celestial, donde los valores de aquí abajo serán transfigurados... Es un mundo amigo del hombre el que el trabajo debe instaurar, donde cada uno pueda cumplir su misión, como hijo de Dios, en medio de sus hermanos. Así, cooperando a la erección de la ciudad terrena, cada trabajador—sea jefe de empresa, asalariado, peón o técnico, artesano o comerciante, obrero agrícola o industrial, miembro de profesiones liberales—se unirá a la obra creadora del Padre, a la obra redentora del Hijo y a la obra santificadora del Espíritu, y se preparará a la manifestación gloriosa del Señor. Sellados por el signo de la cruz, la renuncia y el sufrimiento del trabajo se hacen plenitud a la luz de Cristo resucitado y en la espera de su advenimiento al fin de los tiempos» 40 . Veinte siglos de mística, contenida y depurada entre las paredes de los claustros, se reverberan ahora sobre el mundo, to Cf. L'Oss. Rom. 10 de julio de 1964. Reflejos sociales de la acción contemplativa ofreciéndole la esperanza de abrir una nueva era también cristiana. Es más: acaso por vez primera en la historia del mundo y de la Iglesia estemos para asistir a un fenómeno extraordinario y esperanzador, cuyo mérito sea el de poner los cimientos de una auténtica civilización cristiana. Acaso por vez primera se vislumbre la posibilidad—lejana, ciertamente, pero ya auroralmente clara—de que, a través de la santificación del trabajo, atendiendo también a las demás virtudes, la nueva civilización laboral llegue a ser, después de la secular vivencia románica, el punto de encuentro entre el humanismo del Antiguo y el humanismo del Nuevo Testamento, dando así paso a una cultura fundada sobre un concepto del hombre finalmente y absolutamente divino. La hora de cataclismo ideológico que actualmente vivimos, bien podría ser el preludio histórico de una nueva sementera de ideas cristianas, cuyo trigo ofrezca un mañana no muy lejano buen pan en la mesa de los hombres. Un pan depurado del gusto románico, que tantos años de cultivo exclusivo sobre las duras tierras de la vieja Europa impuso a la masa salida de las artesas de la Iglesia. Ese cataclismo, que a algunos asusta, bien podría ser como el tormento que la tierra siente cuando en ella se clava el aguijón de las rejas del arado para roturar nuevos surcos en la esperanza de una nueva cosecha, más abundante y extensa quizá que la anterior. Así se aprecia en el estremecido calor profético que serpentea en las mágicas palabras pronunciadas por Juan XXIII, ante un mundo estupefacto, el día de la apertura del Concilio ecuménico Vaticano II: «Hay quienes en los tiempos modernos no ven otra cosa que prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra hora, en comparación con las pasadas, ha empeorado, y, así, se comportan como quienes nada tienen que aprender de la Historia, la cual sigue siendo maestra de la vida, y como si en los tiempos de los precedentes concilios ecuménicos todo procediese próspera y rectamente a la doctrina y a la moral cristianas, así como en torno a la justa libertad de la Iglesia». «Mas nos parece necesario decir que disentimos de esos profetas de calamidades, que siempre están anunciando infaustos sucesos como si fuese inminente el fin de los tiempos. En el presente orden de cosas, en el cual parece apreciarse un nuevo orden de relaciones humanas, es preciso reconocer los 271 272 El trabajo, testimonio de esperanza arcanos designios de la Providencia divina, que a través de los acontecimientos y de las mismas obras de los hombres, muchas veces sin que ellos lo esperen, se llevan a término, haciendo que todo, incluso las fragilidades humanas, redunden en bien para la Iglesia»41. ¿No querrá decir todo esto que, si en la inquietud de nuestro tiempo sabemos sembrar la fecunda idea de la mística del trabajo, la esperanza de los hombres podrá ser más firme y más segura? ¿No será una invitación, antes de que otros echen más cizaña en el surco dolorosamente abierto delante de nuestros pies, a que comencemos a sembrar nosotros la idea prometedora de una verdadera mística laboral en la vivencia de un trabajo santificante y santificador? ¿Hemos pensado en las consecuencias históricas y sociales, culturales y políticas, que la siembra de esa semilla—ahora que el surco está abierto—podría significar? ¿Por qué no comenzar a «santificar la profesión, santificarse en la profesión y santificar con la profesión?» 42 ¿Por qué no transferir el concepto de trabajo, desde el marco de los exclusivos intereses económicos o sindicales, al marco de los intereses ascéticos y místicos, dándole, como cristianos que somos, una categoría religiosa y espiritual donde los mismos intereses económicos o sindicales sean revalorizados y enaltecidos ? En nuestra respuesta personal está el secreto de hacer vitales o estériles las esperanzas que la nueva cultura laboral ofrece a los hombres. De nuestro trabajo cristiano depende que los demás encuentren a Cristo en su trabajo o se pierdan, angustiados y huidizos, por el laberinto de la fatiga y del dolor, del cansancio y del resentimiento. 41 JUAN XXIII, n de octubre de 1962: BAC, p.747. 42 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER; cf. ILLANES, O.C, p.65. LA PAZ, TESTIMONIO DE CARIDAD La paz, tema de actualidad La palabra «paz» es la más oída en los labios de los hombres de nuestro tiempo. La palabra «paz» es también la más repetida en la liturgia cristiana, en la cual se hacen eco cada día los latidos del corazón del Dios-hombre, quien vino a esta tierra «para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz» (Le 1,79) y es el Príncipe de la paz. La paz es un valor humano y eclesial, por el que la Iglesia reza y trabaja día a día como en la construcción de un templo siempre inacabado, porque sus pináculos—esas agujas que sueñan penetrar en el cielo para abrirlo y dar a la tierra un rayo de luz nueva—desafían continuamente las inclemencias del mundo, del demonio y de la carne, que intentan impedir su remate. La paz es un anhelo siempre vivo en el interés de la Iglesia, con el que responde continuamente al anhelo de los hombres. El problema del mundo—el gran problema que recapitula todos los demás—es el problema de la paz, hasta el punto de que muchos hombres a veces ven en la Iglesia, más q u e su esencial misión santificadora, su misión pacificadora. Durante los años de la guerra, el papa Pío XII era el hombre de la paz. Durante los años de la posguerra—porque la paz aún n o ha llegado—, otra vez los Papas—Juan XXIII y Pablo VI—han vuelto a ser los hombres de la paz. Los Pontífices Romanos fueron y son símbolos de esperanza. La paz y la Iglesia son conceptos que, en la apreciación de los hombres, se confunden y entrelazan, unidos como están por vínculos de teología y de destino. Cristo—«nuestra paz» (Ef 2,14)—ha fundado la Iglesia y ha fundado también la paz, hasta el punto d e que su Evangelio es Evangelio de paz (Ef 6,15). Isaías, al anunciar la nueva Jerusalén, nos la describe atravesada por el río d e la paz (Is 66,12). ¿Nos puede maravillar, pues, que los hombres exijan de nosotros, los cristianos, una aportación fecunda a la construcción de la paz ? El diálogo es una empresa de paz. «La apertura de u n diá- '•* La paz, testimonio de caridad logo desinteresado, objetivo y leal, como desea ser el nuestro —ha dicho Pablo VI—, lleva consigo la decisión en favor de una paz libre y honrosa; excluye fingimientos, rivalidades, engaños y traiciones; no puede menos de denunciar, como delito y como ruina, la guerra de agresión, de conquista o de predominio; y no puede dejar de extenderse, desde las relaciones en la cumbre de las naciones a las que hay en el cuerpo de las naciones mismas y en las bases así sociales como individuales, para difundir en todas las instituciones y en todos los espíritus el sentido, el gusto y el deber de la paz» 1. El diálogo de salvación se convierte así en instrumento de paz y de pacificación. A través de las arterias de la paz material corre la linfa vivificante de la paz espiritual; la primera es cauce, y la segunda, agua llamada a hacer crecer, sobre el espíritu humano, la floración de la gracia. No se acierta a distinguir si es la paz del alma la que predispone la paz material o ésta la que se ofrece como base para aquélla. Lo natural y lo sobrenatural se manifiestan, en este tema actual del diálogo, en toda su dimensión y en todas sus relaciones misteriosas, pero concretas. Por otra parte, el tema de la paz viene a ser el centro de las diversas alquimias políticas que prometen al hombre de hoy la piedra filosofal de la felicidad. Es el norte de todos los discursos, de todas las iniciativas, de todos los proyectos de la ciudad terrena. Abriendo el periódico nuestro de cada día, nos asalta —como una esfinge paradójica—el tema de la paz en todas sus páginas: desde todas las trincheras donde en el mundo se combate, se lucha y se mata por la paz universal o regional; todas las marcas de electrodomésticos aseguran al hombre un paso más hacia la consecución de la paz familiar; en el resumen de las actividades judiciales late el problema de la inquietud o de la paz personal; las disquisiciones políticas tratan todas ellas de los caminos para conseguir la paz social; los discursos de los dirigentes de diversos países tratan, prometen, constatan o defienden la paz nacional... La paz—como idea o como orden— es una luz que se va rompiendo, a través del diafragma de la vida, en mil colores y en mil soluciones. Es un problema que se presenta en todos los niveles y a todas horas, en todas las 1 Ecclesiam suam, ed.c, p.67. La paz, tema de actualidad 275 latitudes y en todos los hombres; es problema humano y problema histórico, problema personal y problema colectivo, problema temporal y problema espiritual. Alguien ha llegado a decir además que hoy, ante la amenaza atómica, la paz adquiere categoría de interrogante metafísico 2 . El hongo atómico es algo más que una amenaza material: es un espantapájaros espiritual que llega a conmover las entrañas y la psicología del hombre. Su terrible potencial destructivo, entre tantos malos efectos, ha proporcionado un bien a la humanidad: el de despertar a muchos del sopor metafísico en que vivían, haciéndoles pensar en la paz de un modo más integral. Tanto se había prescindido de la metafísica al tratar de organizar las familias, las naciones o el mundo, que una gran parte de los hombres habían llegado a la conclusión de que tales núcleos sociales podían ser planificados hacia el progreso mediante la fuerza. Se había llegado a creer que la paz está en manos del más fuerte. El hombre se había quedado sólo con sus cañones y sus bombas, renunciando a la filosofía. Las armas atómicas han tenido el poder de demostrarle a ese hombre, ufano de sus conquistas, que la fuerza puede deshumanizarle; que la paz no puede ser conquistada, sino construida; que las armas pueden volverse contra quien las empuña; que los hombres, en lugar de luchar armándose de enseres capaces de vencer a los demás y de deshacerlos a ellos, han de utilizar la inteligencia y el corazón. En el fondo, constituyen una prueba práctica del absurdo que ciertas concepciones del hombre encierran. Después del descubrimiento de la energía atómica estamos obligados a pensar. Y esto es ya una esperanza en medio de tanta angustia. «No nos queda otro camino abierto que el de la sabiduría», como ha dicho Raymond Aron 3. Las tristes experiencias de Hiroshima y Nagasaki han encendido el horror y la esperanza de los hombres. Pero no basta la lección del horror; no basta que la paz se siga manteniendo sobre los frágiles andamios del miedo, de ese miedo terrible que obliga a una nación entera—como la de Suecia—a utilizar una gran parte de su presupuesto oficial en la creación de gigantescos refugios antiatómicos subterráneos, capaces de contener a todos sus habitantes. No basta el miedo al más fuerte 2 3 M. GUSDORT, Traite de Métaphysique (París 1956) p.153. Espoir et peur du siécle (París 1957) p.303. 276 La paz, testimonio de caridad ni al más loco. Se precisa fortalecer la esperanza con la capacidad humana de raciocinio, de diálogo, de amor. Con la mirada puesta en aquellos horrores, la paz no debe aparecer ya como victoria, sino como el resultado de la verdad y de la justicia. El hombre, si no ha perdido su razón, siente la necesidad de orientar ahora su búsqueda en otro sentido: después de ahondar en los secretos de la materia para endiosarla, ha llegado a descubrir su amenazadora potencia, y, después de dejarse llevar por su propio odio, ha llegado a encontrarse con el alma vacía y las manos manchadas de sangre. Ahora comienza a darse cuenta de que, tanto o más que ahondar en los secretos de la materia, debe ahondar en los secretos del alma, y que, en lugar de dejarse conducir por los odios ciegos, debe ser dócil a los impulsos de las ideas claras y del amor limpio. Finalmente, comprende que la paz es algo superior a la ausencia de luchas o de fuerzas. No puede decirse, en efecto, que el concepto antagónico de la paz sea el concepto de guerra, porque la paz encuentra frente a sí la oposición de otras realidades, todas ellas oscuras y pesadas, misteriosas y enigmáticas, como son la angustia, el dolor, la envidia, la doblez, el pecado, los celos, la tristeza, la nostalgia, la pobreza, el hambre o la ignorancia. Cada vacío humano es un pozo donde se ahoga la paz, y cada pecado un lago donde naufraga el hombre. El sendero de la paz se ve insidiado continuamente por esos vacíos y por esos lagos que lo cortan, lo descomponen, lo borran y obligan a encontrarlo nuevamente con trabajo constante y con constante empeño. La paz aparece y desaparece del horizonte humano como una incitación a experimentar esa fruición que «nadie habrá de quitar» (Jn 16,22). La guerra, con ser el mayor enemigo de la paz material, no es el único concepto antagónico de paz, porque las semillas ocultas en el espíritu humano afloran continuamente en la maleza de todas esas otras formas de tormento. Se diría que la paz es algo destinado a ser siempre objeto de una atención permanente, como el equilibrio, algo que siempre se busca y siempre está expuesto a perderse. Por eso, muchas veces se tiene la impresión de que la paz es enemiga de la misma paz y de que para gozar plenamente de sus beneficios es preciso, como en ciertas medicinas en las que se pone veneno, poner en la paz una cierta dosis de dolor y de I La paz, tema de actualidad 277 sufrimiento, de tormento y de esperanza, de angustia y de desasosiego. ¿Será ése uno de los destinos del dolor cristiano? La historia universal puede ser concebida en dos sentidos: como una sucesión de guerras o como un cambiante muestrario de paces. Estudiarla en este sentido sería acaso un buen paso hacia un serio análisis de la idea de la paz. Porque, en realidad, el hombre lucha, combate, aniquila y mata no sólo porque lleva en sí gérmenes de egoísmo, de odio y de muerte, dejados en el surco de su alma por el pecado original, sino porque tales gérmenes pueden multiplicarse en determinados climas hasta enfermar al hombre y a la sociedad. El virus de la guerra se desarrolla en el clima de las falsas paces, y por esto no es siempre la guerra la que se concluye en paz, sino que muchas veces es la paz la que se concluye en guerra. Como no es la enfermedad la que desemboca en la salud, sino que tantas veces el descomedido ejercicio o el desorganizado disfrute de cuanto la salud proporciona son los caballos que nos arrastran a la enfermedad. Hay paces que llevan al frenesí del egoísmo y del placer, al endiosamiento de valores accidentales y al olvido de valores esenciales, a la transigencia con la carne y a la tolerancia personal con el error. Paces que empobrecen al hombre y paces que lo dignifican, paces que son trabajo y paces que son ocio, paces pacíficas y paces intranquilas. Paces que llenan el espíritu humano de ideas y de sentimientos y paces que excavan en él un vacío profundo y angustioso. Paces que hermanan a los hombres y paces que los dividen. ¿No fue la paz de Westfalia, por ejemplo, una paz que consagró la división de Europa entre católicos y protestantes, difiriendo en siglos el diálogo unitivo? ¿No fue la paz de la primera guerra mundial de nuestro siglo la preparación para la segunda? Esto, que se realiza en la historia de los pueblos, se verifica también en la historia de cada hombre. No es raro leer en esas más o menos claras radiografías de nuestro mundo que son los periódicos el caso del joven de «buena familia» —esa familia que sólo vive la paz del dinero o de una sólida posición social—que trata de sustraerse a esa falsa paz entregándose a la delincuencia; o el caso de la famosa actriz, del famoso cantante o, en nuestra tierra, del famoso torero que, en una crisis, trata de quitarse la vida saliendo del escenario 278 Pacíficos, pacifistas e impacientes La paz, testimonio de caridad de una paz hecha a base de valores materiales, de confort, de renombre, de aplausos, de sonrisas mercantilizadas. Hay —también en nuestro tiempo—otras paces que a ese mismo joven o a esos mismos protagonistas de la actualidad más epidérmica pueden ofrecerles horizontes más humanos y más divinos, más prometedores para su felicidad personal y más densos de auténticas emociones espirituales y plenamente humanas. Cifrar la paz en la consecución de metas limitadas a valores terrenos es tan erróneo para el individuo como, para la sociedad, cifrarla en el desarrollo puramente económico, prescindiendo de otros factores de dinamismo humano, como son el filosófico, el científico o el teológico. La paz es tema que, por tanto, se plantea como problema fundamental, no sólo para la sociedad, sino también, y con prioridad, para el hombre. Y no es un problema que se plantea sólo como fin, sino como principio también de todo camino social o personal. Un problema que se presenta siempre—al principio, en el medio y en el final—en los senderos del humano vivir. Es una constante de la historia colectiva y personal, un ingrediente necesario de la vida humana. La paz es un clima, algo que envuelve al hombre haciéndolo respirar un ambiente sano para las funciones de su organismo físico o espiritual. No es la paz sólo principio ni sólo fin, sólo punto de partida o sólo meta: la paz es camino, fuera del cual no hay posibilidad de orientación justa. Considerarla sólo principio o sólo fin, a los efectos de una sana construcción histórica, sería como saber los dos puntos límites de un sendero, sin saber su ruta. Y ésa ha sido la causa de la quiebra de tantas paces, las cuales se han llamado tales porque fueron final de una lucha o principio de un acuerdo, no llegando nunca a constituir un clima, un camino, un progreso auténtico: paces que fueron, como las aguas muertas, desahogo de torrentera o charco de lluvias incapaces de fecundar el suelo e impotentes para convertirse en arroyo sereno, que da tempero y lozanía. Este dinamismo de la paz es la idea latente en esa elocuente invitación popular que incita a «no dormirse en los laureles» a cuantos disfrutan el goce de una paz determinada, conseguida quizá con lucha y con esfuerzo. Cuando el Evangelio recoge las palabras de Jesús calificando de «bienaventurados a los pacíficos porque ellos serán 279 llamados hijos de Dios» (Mt 5,9), presupone que éstos—lo hemos visto al examinar el concepto de trabajo como esperanza—son hombres dinámicos, creativos, continuamente empeñados en la construcción material y espiritual del mundo. El pacífico es un hombre que, arraigado en la paz y respirándola—el alimento del árbol está en la tierra y en el aire—, florece en obras. Un hombre que hace de la paz camino de hijo de Dios hasta encontrarle. Por eso, su camino es audaz e ilusionado, creativo y siempre nuevo. Partiendo de la paz, la lleva siempre consigo y recorre con alegría el camino de los hijos de Dios, que están obligados a ser más prudentes que los hijos de la mentira; que deben estar dispuestos a arrancarse un ojo o una mano (Mt 5,30); que deben saber dejar padre y madre, casa y campo (Mt 19,29); que deben dar frutos (Mt 13,8 y Jn 15,2); que, paradójicamente, deben hacer y hacerse la guerra (Mt 10,34); <3ue deben ser fermento y luz del mundo (Mt 5,14); que deben tener vida, y vida abundante (Jn 10,10; 3,14); que deben vigilar durante la noche (Mt 24,42); que deben saber llevar la cruz (Mt 10,38)... El pacífico del Evangelio—como el manso de corazón—es un hombre que se complica la vida. No es un comodón, un indolente, un débil de carácter, sino que siempre cede. «Es muy fácil prestar atención sólo a la mansedumbre de Jesús y orillar—porque estorban a la comodidad y al conformismo— sus palabras, divinas también, con las que nos aguijonea para que nos compliquemos la vida: no viene a traer la paz, sino la espada» 4 . Y es que la paz de Cristo es una paz en forma de espada, que, rasgando los cortinajes que cierran la mirada más allá de nosotros mismos, nos abre horizontes nuevos. La paz cristiana convierte las torres de marfil en atalayas. Pacíficos, pacifistas e impacientes El concepto de paz, como se ve, no es un concepto estático. Y esto precisamente porque en el Evangelio la paz no es nunca considerada exclusivamente como principio o fin, sino como camino. De ahí que el cristiano, llamado a ser pacífico, no pueda ser pacifista; llamado a sembrar la paz en el mundo, no pueda anclarse en ella; llamado a darla, no pueda hacer de la paz coto cerrado. 4 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (9-1-1959). 280 La paz, testimonio de caridad La diferencia que media entre el pacífico y el pacifista plantea una de las cuestiones más agudas y lacerantes de nuestra hora, de cuya solución depende la de otros muchos interrogantes de nuestro tiempo. El díptico de estas figuras se hace tríptico si junto a ellas analizamos la del impaciente, obteniendo así un cuadro completo de las actitudes humanas frente a la paz. Son tres tipos de hombres—tres tipos también de cristianos—, cuyos perfiles urge estudiar para no correr el riesgo, ahora que el tema de la paz se hace candente y vital como nunca, de confundirlos, confundiendo con ello nuestra personal vocación de portadores y constructores de paz. No es lo mismo llevar la paz en el alma que llevarla en la carne, ni es igual hacerla nacer como una rosa que clavarla como una flecha. Tampoco amar la paz equivale a hacerla un ídolo, ni servir a la paz equivale a servirse de la paz. Caminar con la paz es muy diferente de pararse en la paz. El análisis comienza poniendo ante el microscopio de nuestra observación los dos tipos fundamentales, el pacífico y el pacifista, cuyo antagonismo es más acusado, para ver después el del impaciente, en el cual el concepto de paz sufre una deformación menos profunda y grave. El pacífico considera la paz como base del bien, como tronco del que nacen ramas con posibilidad de dar frutos maduros de bien y de bienestar, de progreso y de desarrollo. El pacifista, en cambio, la considera como un bien personal, como torre de marfil que le independiza y defiende de los demás. La paz es diversa, por ejemplo, para un rico pacífico que para un rico pacifista: el primero ve en su dinero un medio de acción social a través de su empleo creativo mediante el trabajo del desocupado, mientras que el segundo tenderá, por la inercia de su idea, a defender su dinero con la usura. El pacífico, en la certeza de que la paz es camino, no es ajeno a la idea de la aventura creativa ni al sentimiento de darse, mientras que el pacifista, creyendo la paz una meta de luchas o un principio de victoria clasista, la defiende en su «status quo» con una meticulosidad y un egoísmo que llegan a la crueldad. El pacífico no tiene de por sí miedo radical a los cambios vitales o sociales, mientras que el pacifista, una vez conseguida su paz, la defiende como un bien inmóvil. ¿No hemos parado mientes en que, con harta frecuencia en nuestros días, quienes Pacíficos, pacifistas e impacientes 281 más hablan de paz son los que menos la aman, y quienes más condenan la guerra son precisamente quienes más incitan a ella y más la provocan? ¿No nos damos cuenta de que los movimientos políticos que cuentan con el respaldo moral y económico de los estados más policíacos del mundo son precisamente los mismos movimientos que pretenden el desarme de la policía? El pacifismo es un cáncer de la paz, y por eso el pacifista, generalmente, es hombre poco pacífico, capaz de atacar al hombre, de humillarle, de despreciarle. El pacifista cifra su ideal en una sociedad uniforme, donde teóricamente no existan desniveles que le obliguen a inclinarse hacia abajo si él está en la cumbre o a levantar sus manos si está abajo. El movimiento vital le es totalmente ajeno, como le es ajena la tensión de una creación auténtica. El pacífico es intransigente ideológicamente, porque considera la paz como una consecuencia de la verdad; pero es transigente con el hombre, que lleva esa verdad en los vasos de barro de su existencia; es comprensivo porque tiene ideas totales y seguras—aunque su seguridad sea más intuitiva a veces que intelectual y más carismática que teológica—sobre la parcialidad e inseguridad casi infantil del hombre. El pacifista, al contrario, transige con las ideas, siendo intransigente con el hombre; el bien concreto y tangible de su paz tiene para él un valor superior al de sus ideas. Por eso, el pacifista defiende sus cosas, pero no defiende las cosas. Mientras el pacífico suele ser hombre de ideología, el pacifista es normalmente hombre de realidades: el uno se preocupa del alma de las cosas, y el otro, de su materialidad. El pacífico es hombre de trascendencia que comprende la inmanencia, pero el pacifista no supera jamás la inmanencia. Por eso, el primero camina siempre, y el segundo se ancla en posiciones que, sean de izquierda o de derecha, de progresismo estereotipado o de conservación esclerótica, son siempre fijas e inamovibles. El pacífico es nave capaz de hacerse a la mar. El pacifista ama los puertos seguros, protegidos contra posibles intemperies o tormentas. El pacífico considera la paz fuera de toda jerarquía de valores, porque para él la paz es—como dijimos—clima, algo fundamental y necesario como el aire para los pulmones, algo interior y profundo como la conciencia. La paz para él es, al igual que el aire, un valor compuesto y no un valor simple: 282 La paz, testimonio de caridad como en el aire hay oxígeno y carbono, en la paz—lo ha dicho Juan XXIII subtitulando la Pacem in tenis—entran los elementos constitutivos de la verdad, la justicia, el amor y la libertad. El pacifista, considerando la paz un valor elemental y definitivo, olvida la jerarquía de los elementos que la integran, y que con ella, como los rayos del sol a través de una lente, deben adquirir la fuerza y el calor de la unidad. El pacifista es como un labrador que, al recoger el trigo de su cosecha anual, lo muele todo, sin dejar simiente para la siembra venidera. La paz por la paz es estéril y termina anulando en el hombre la verdad, la justicia, el amor y la misma libertad, elementos que en la paz deben multiplicarse como semillas sobre un campo fecundo. De ser sólo coronación de una lucha o final de un proceso, la paz germinaría muerte, como el agua estancada. Seguir haciendo este análisis llevaría muy lejos. Levantando la mirada del ocular de nuestra somera observación, mejor será proyectarla ahora sobre el panorama formado por los cristianos contemporáneos y ver si también entre nosotros encontramos estos dos tipos antagónicos. Una ojeada, por muy rápida y superficial que sea, nos confirma inmediatamente en ese temor, y la angustia de encontrar entre nosotros quienes traicionen la misión de portadores de paz que Cristo nos confió—«la paz os dejo, mi paz os doy» (Jn 14,27)—nos invade, aunque no nos escandalice, porque tenemos conciencia de la fragilidad de nuestras propias manos. Pero, aunque también la fragilidad de las manos infantiles, entre las cuales se hace añicos el ánfora mejor, nos exima del escándalo, del dolor por su pérdida no podemos eximirnos. Como trigo y cizaña, santos y beatos se mezclan en el pueblo de Dios. Sinceridad y tibieza luchan por abrir el alma del cristiano o por cerrarla, por sensibilizarla a la gracia o por endurecerla contra su constante acción sobre ella. Existe el cristiano amante sincero de la paz, que la anhela, la consigue, la fortalece, la defiende y hace fecunda en sí y en los demás. Pero existe también el cristiano cómodo, que vive su paz—no la paz—, que también anhela, consigue, fortalece y defiende, pero sin hacerla fecunda ni en sí ni en los demás. Hay entre Pacíficos, pacifistas e impacientes 283 nosotros también pacíficos y pacifistas: hombres que siembran paz y hombres que se comen, como hambrientos, la paz hasta no dejar ni rastros de ella; hombres que de la paz hacen sementera y cosecha, y hombres que sólo hacen de ella cosecha, sin pensar en sembrar en su vida esa verdad, esa justicia, ese amor y esa libertad necesarios para que la paz sea realidad permanente y no compromiso temporal y vano. Restringiendo el campo de nuestra mirada a la consideración de la paz personal, que, por ser base de las demás, es la que nos interesa directamente para nuestra reflexión, observamos que, según sea concebida, es o no vital. La paz del pacífico es vida, mientras la paz del pacifista es muerte o, por lo menos, agonía vana. La paz personal, según toda la tradición de los movimientos de espiritualidad, desde el monaquisino hasta la perfección jurídica de la secularidad, es premisa esencial para la vida interior. Y por eso es capital para ésta que la paz sea auténtica, ya que una paz falsa—como es la del pacifista—hace derivar la fe en superstición, la esperanza en egoísmo, la caridad en hipocresía. Una vida espiritual sana y proyectada hacia un desarrollo orgánico de toda la interioridad del hombre debe contar con la paz como elemento de la vocación a tal desarrollo: «Dios nos llamó a la paz» (1 Cor 7,15). Y sin paz no hay diálogo interior, ni oración, ni amistad con Dios—el Dios de la paz (2 Cor 13,11)—, ni abandono de niño en los brazos del Padre, que está en los cielos. Precisamente por el problema de la paz comienza el drama de muchos cristianos. Porque la paz, pudiendo ser auténtica o fingida, lleva a Dios o lleva al vacío interior. Puede darse una paz personal que sea principio de un diálogo filial con Dios, llamado a durar toda la vida, o que sea simplemente saldo definitivo y tranquilizador de unas cuentas con El: una paz —obligado es repetirlo—que sea camino de amor o que sea, simplemente, cárcel donde nos escondamos para librarnos de la tentación de volver a ofender a Dios. Para ciertos cristianos —pacíficos de verdad—la paz significa el comienzo de un camino de fecundos encuentros con Dios y de íntimas relaciones con El en medio de sus trabajos y sus luchas humanas, en las cuales experimentan esa serena alegría—porque hay luchas alegres—de ver el campo de su alma llenarse, día tras día y año tras año, de doradas espigas de verdad, de justicia, de 284 285 La paz, testimonio de caridad Pacíficos, pacifistas e impacientes amor, de libertad. Son éstos los cristianos auténticos—los que San Pablo llamaría santos—, que comprenden que la paz, en lugar de llevar a un descanso estéril, lleva a la audacia de vender todo para poder comprar la preciosa piedra escondida. Son los pacíficos que de la paz hacen base de un trabajo profesional serio y ejemplar, haciendo de su paz simiente de nueva paz para sus hermanos los hombres y para el mundo; los que en la paz ven una razón para dar y para darse. Tales cristianos están capacitados para comprender por qué la suma y el vértice de la perfección cristiana están en la «pax crucifixa» y que la paz cristiana no está en contraposición con la cruz. El pacífico comprende las misteriosas relaciones que existen entre su paz y su dolor; entre su certeza y su esperanza trepidante; entre su serenidad alegre y temblorosa como la de los enamorados, y su trabajo duro, continuo, incansable. Amar el riesgo creativo, la actividad fecunda, la cruz de las pruebas interiores y de los dolores exteriores, el dinamismo vital, el apostolado generoso, el compromiso con las exigencias de la fe, es una exigencia de la auténtica paz personal, esa paz dispuesta siempre a acometer la renovación que cuesta sin traicionar la tradición, que también cuesta. En cambio, no podemos dejar de reconocer que hay cristianos que consideran la paz personal como una meta, más parecida al nirvana que a esa «tranquilidad en el orden» agustiniana, donde, como en campo fértil, pueden crecer los frutos de una vida pujante. Son los cristianos pacifistas. Los que hacen de su paz personal—la paz de su conciencia, serena con el cumplimiento formal de la ley y jamás aguijoneada con el espolón de una caridad que invita a la donación—una frontera, un caparazón protector. Van a misa los domingos, no roban; no matan, no cometen acciones impuras; su tentación más frecuente, y acaso la más larvada y peligrosa, es la tentación de la hipocresía; su piedad es fundamentalmente exterior, y sus sentimientos religiosos crecen más al tempero del temor que del amor a Dios; su tranquilidad de conciencia es más inmovilidad que serenidad; su moral está orientada más a no ir al infierno que a ganar el cielo; su ideal es la negatividad, y por eso se contentan con cumplir los mandamientos prohibitivos —no jurar, no robar, no fornicar, no mentir—, sin jamás lanzarse a llenar el vacío de los vetos divinos con el cumplimiento de los mandamientos positivos, que constituyen también leyes de Dios: amarle sobre todas las cosas, santificar su nombre y sus fiestas de modo espiritual, amar al prójimo, honrar verdaderamente a los padres, trabajar con todo empeño, considerarse templo del Espíritu Santo. La paz se les quiebra a esos cristianos si se les propone compartir su pan con otro hombre; si se les invita a la laboriosidad y a amar su tiempo con todas las consecuencias de un empeño concreto en su santificación; si se pone delante el ideal de amar el dolor y la cruz. Son los cristianos que a la Iglesia son capaces de dar su limosna—lo que les sobra—, pero no su tiempo, porque todas las horas de sus relojes marcan horas de utilidad para su comercio, para su descanso, para sus placeres, para su familia, para sus intereses. Son los cristianos del límite: si un libro les abre horizontes nuevos que les saquen de su estancamiento espiritual, lo cierran; si un amigo les susurra al oído un consejo invitándolos a ser más generosos con Dios, lo creen un exaltado y lo evitan; si la Iglesia les invita a ponerse al día, a cambiar algo o no cambiar lo que ellos quieren por su afán de originalidad o de vanidad, ven con sospecha hasta la misma Iglesia; si el polo de su pacifismo es la conservación, dicen que la Iglesia se equivoca cuando incita a la renovación de sus estructuras o de su liturgia, y si el polo de su pacifismo es el progreso entendido en un único sentido, dicen que la Iglesia los traiciona cuando ella impide la ruptura de legítimas tradiciones que estorban sus políticas o sus intereses. La paz de los cristianos pacifistas no es paz, sino comodidad; no es amor, sino egoísmo disfrazado de cumplimientos legales; no es piedad, sino beatería. Su paz es una paz protectora, una paz sin perfume: como planta de invernadero, es incapaz de ofrecer al caminante su belleza y su buen olor. Es, en algunos casos, una paz sin raíces y sin ramas: tronco reseco de ideas cristianas sin amor cristiano, algo que puede ser esqueleto sin llegar jamás a ser organismo. Su paz es la paz de un invierno que nunca llega a la primavera o, en los mejores casos, la paz de una primavera incapaz de llegar a dar frutos. Pero esta tipología humana y cristiana sería incompleta si no observásemos la existencia de un tercer grupo—el de los impacientes—que completa el cuadro y nos ofrece una posi- 286 La paz, testimonio de caridad Pacíficos, pacifistas e impacientes bilidad más para nuestro personal examen de conciencia. Además de los cristianos pacíficos y pacifistas, de los cristianos decididos a la santidad y de los cristianos anclados en posiciones de comodidad personal, de los cristianos que viven la paz auténtica o la paz falsa, hay cristianos sin paz. En lugar de ideas cristianas, éstos tienen opiniones cristianas. Su pensamiento, en lugar de estar dotado de ese sentido circular de la circunspección—perdónese la redundancia—, está orientado con un fijismo rectilíneo que le hace ver únicamente en una dirección. Son capaces de amar, pero sólo en sentido único, y por eso su generosidad hacia los demás jamás lleva al vértice humano de la comprensión. En ellos se verifica el fenómeno paradójico de hermanar el amor y el odio, la fe y la herejía, la esperanza y la desesperación. La carencia de paz les da una movilidad permanente que les conduce, más que a la acción, al activismo. Su prisa les incita al extremo de construir sin cimientos y a una cegura psicológica que les impide la visión de la realidad en todo el complejo de sus pormenores. San Pablo debía tener mucha prevención contra este tipo de cristianos, que—dada la idea allí reinante de la inmediata venida del Señor—se daban principalmente en Tesalónica. «Corregid a los inquietos», amonesta en su primera epístola a aquella comunidad (i Tes 5,14). Y en su segunda insiste: «Hemos oído que, entre vosotros, muchos andan inquietos, sin hacer nada, sólo ocupados en curiosearlo todo; a esos tales les mandamos y rogamos por Jesucristo Señor que, trabajando en paz, coman su pan» (2 Tes 3,11-12). Da la impresión de que el Apóstol quisiera atar a esos tales, no con esclavizantes cadenas de hierro, sino con nobles cadenas de laboriosidad. El cristiano impaciente es hueso descoyuntado dentro del Cuerpo místico. Acaso su móvil sea bueno: puede ser que trate de llegar a Cristo antes que los demás, pero su desasosiego, más que índice de amor, suele ser símbolo de soberbia. Trata más de ser el primero que de abrazar a Jesús. Concibe la vida como una carrera atlética, pero careciendo de espíritu deportivo. Sirve para la carrera solitaria, pero no para las estafetas. Tiene vocación de delantero centro que quiere colar todos los goles. Para él no existe el juego: no hay veintidós hombres en el campo, sino dos porterías. Los demás no cuentan sino como peones 287 de un ajedrez que sólo él ha de mover. El impaciente tiene vocación no de constructor, sino de vencedor. Es frecuente este tipo de hombres y de cristianos en las épocas de transición como la nuestra. En ella vemos cristianos que, renunciando a la paz espiritual, necesaria a toda acción sobrenaturalmente vital, se lanzan a la reforma exterior personal o social sin pensar jamás en la previa reforma interior. Son como simientes que quieren dar fruto sin antes morir en el silencio fecundo de los surcos. El impaciente participa de la generosidad del pacífico y del egoísmo del pacifista: como el primero, quiere ser fecundo; como el segundo, quiere llegar cuanto antes al descanso de la paz, y de la paz hace triunfo. Sin darse quizá plenamente cuenta, no percibe que su generosidad, al unirse al egoísmo, no engendra otra cosa que el aborto enorme de obras precipitadas y a medio formar, que luego habrán de arrastrar durante su vida, si es que sobreviven a las primeras luces, la tara de una deformación congénita. El impaciente quiere generalmente construir sin otros planos que los de un profetismo inmediato que le inspira, momento a momento, cuál debe ser el muro que ha de levantarse o la pared que ha de ser abatida. Destruye y construye al mismo tiempo: la generosidad le impulsa a construir, y el egoísmo, a destruir; el amor, a dar, y la envidia, a negar. Para el impaciente sólo existe un camino, el suyo, en el que los demás son invitados a entrar. Por eso, el impaciente adolece de un vicio fundamental: carece de un sincero amor a la libertad. Su actuación práctica da como resultado una radical incomprensión entre él y los demás. En nombre de su impaciencia y a causa de la clarividencia patológica con que percibe la bondad de sus ideas, llega a la imposición forzada de las mismas. Como cristiano, confía más en su acción personal que en la silenciosa obra del Espíritu Santo y de la Iglesia, cuya catolicidad y poliformidad trata de reducir a una unidad tal que no deja espacio para otras opiniones, otros gustos, otras escuelas doctrinales, otras orientaciones sociales que las propias. Su tragedia tiene un halo prometeico: el impaciente jamás llega a morir, pero tampoco vive plenamente. Ve el objetivo de su personal santificación y de la evangelización colectiva de los demás, pero no puede llegar a ese objetivo, encadenado como está a la pureza clínica 289 La paz, testimonio de caridad Pacíficos, pacifistas e impacientes de sus ideas, las cuales rechazan el metabolismo vivificante de otras ideas que las completen y las hagan fecundas. La impaciencia es el motor de una especie de integrismo avasallador y destructivo, carente de toda perspectiva interior e histórica. Característica suya es una decidida tendencia a la reforma social—religiosa o política—, olvidando su reforma personal e incluso la reforma interior de los demás, a quienes hace partícipes de sus ideas de edificación o de destrucción. Como el impaciente es reformador y el dogma tiene para él funciones de camisa de fuerza intelectual, generalmente busca la salida de las reformas políticas o eclesiales sin preocuparse de darles adecuada base humana o teológica; y, como sin ésta, todo nuevo organismo político o social viene abajo, tiene que asistir con harta frecuencia a la corrosión inmediata de su misma obra. La versión temporal del impaciente es el anarquista, y la versión religiosa, el iluminado. El fijismo inmóvil de su peculiar concepción humana o cristiana le hace hombre de futuro y de porvenir. Hombre sin pasado: si éste existe en su persona o en las instituciones que le rodean—en nuestro caso, en la parroquia, en la diócesis, en la Iglesia—, trata de arrancarlo como las páginas negras de un libro. El impaciente es hombre sin raigambre, pero con hojas de una artificial primavera. Porque es hombre exclusivamente de tesis, le falta el sentido del análisis y de la síntesis. Puede transformar la fachada de la sociedad, pero no logra nunca cambiarla interiormente; es decir, sin quizá percibirse de su error puede hacer que la sociedad halle una nueva forma conservando la misma sustancia, con lo cual su equilibrio nuevo es falso y falsa su nueva reforma. cristiano plenamente logrado, es el hombre de la síntesis entre la interioridad y la alteridad; entre la inmovilidad de la verdad y la móvil armonía de la libertad; entre la fuerza estática del pasado y la fuerza dinámica del futuro. El hombre de paz, sin ser hombre inquieto, es hombre de tensión. Como la vida, que, sin ser movimiento aparente, es movimiento profundo y constante. El pacífico encuentra su ejemplo en el sembrador, cuya obra es una obra cíclica y, por tanto, multiforme: ni sólo arada, ni sólo siembra, ni sólo riego, ni sólo escai'da, ni sólo recolección, ni sólo trilla, sino todo eso junto—faena tras faena—hasta lograr el trigo para la propia mesa y para la mesa de los demás. El impaciente, que sólo pretende recoger sin sembrar, y el pacifista, que sólo se contenta con una trilla y nada guarda para la siembra futura, constituyen la sombra del pacífico. Y las sombras no hacen historia, porque no dejan huella. ¿Qué historia podría hacer un labrador que sólo fuese al campo al momento de la recolección o que pretendiese solamente comer de lo recogido sin disponerse a proseguir el ciclo de nuevas siembras? El paso de tales labradores sobre el campo sólo equivaldría a dejarlo estéril o a disponerlo sólo para el crecimiento de las malas hierbas. Para el hombre de paz, su historia personal y la historia universal, en sus círculos familiares, comunitarios, nacionales o internacionales, no son como una sucesión de actos orientados a la consecución de una paz estática—como pretende el pacifista—o como actos independientes entre sí al modo de compartimentos estancos o de probetas de laboratorio—como sueña el impaciente, creyendo haber encontrado la alquimia definitiva—, sino que es una sucesión de experiencias vitales. Ni es un descubrimiento definitivo ni es una sucesión de ensayos hasta ver cuál de ellos nos da el resultado apetecido, sino una vida que se desarrolla y se perfecciona, caminando—de tejas abajo—hacia un mayor progreso humano y—de tejas arriba—hacia la plenitud de Cristo. El pacifista y el impaciente, como los extremos, se encuentran unidos al concebir la paz—personal, universal o eclesial— como un valor estático, como una meta o como el último y definitivo ensayo en una búsqueda trepidante. Uno y otro ven en la paz un punto de llegada: el primero, para gozarla personalmente, y el segundo, para disponerse y disponer a los de- 288 Estas tres actitudes forman el tríptico de los cristianos, como de los hombres actuales. Entre el personalismo egoísta del pacifista—el beato, anclado en posiciones fijas de progresismo o de conservadurismo—y la hueca generosidad del impaciente—el reformista que se proyecta sólo hacia un futuro ideal igualmente fijo—se yergue la figura del cristiano auténtico, hombre de paz—pacífico—, que, como tal y por ser tal, ni vive sólo de pasado ni sólo de futuro; ni sólo de interioridad personalista ni sólo de proyección social o comunitaria; ni sólo de estatismo ni sólo de dinamismo. El hombre de paz, el La nueva cristiandad 10 290 La paz, testimonio de caridad más a su fruición indefinida. Olvidan ambos que la paz no es algo a lo que se llega, sino algo que se vive. La paz es, como el corazón, para moverse, ya que, si se detiene, sobreviene la muerte. La paz, paradójicamente, es lucha. Por eso, cuando en la Iglesia primitiva fue necesario acuñar un término que expresara el conjunto de una vida cristiana seria, se puso en circulación la palabra «ascesis», la cual servía a los griegos para definir el conjunto de los entrenamientos atléticos. Se escogió una palabra que pudiese significar al mismo tiempo reposo y movimiento, calma y dinamismo, acción y contemplación. No otra cosa acaeció al usar el término «eirene»—que sugiere la idea de la superficie del mar serenamente ondulado y no quieto—para designar el concepto de paz. En el primitivo ideal cristiano—en el ideal cristiano de antes, de ahora y de siempre—no tiene cabida el concepto de bonanza ni el concepto de tempestad: la paz, para el cristiano, es agua clara, irisada de mil y mil colores y ligeramente ondulada, que se ofrece a la quilla soñadora del hombre que intente llegar y sumergirse en el océano infinito de Dios como una luminosa ruta hacia El. El hombre de paz, al contrario del pacifista y del impaciente, no es el que se resguarda en la inmovilidad de los puertos del pasado ni el que trata de anclarse en la inmovilidad de un puerto ideal inexistente, sino el que navega de un puerto a otro puerto, de un mar a otro mar, llevando siempre consigo la alegría de Dios, el mensaje de su palabra revelada, el regalo de su gracia. El hombre de paz ni es reloj roto y muerto en una hora, como el pacifista, ni reloj loco e incapaz de marcar la hora real, como el impaciente, sino que es reloj de novedades, como la primavera. Ninguna revolución es mayor que la de la primavera, en cuya hora todo se renueva en medio de una paz y de un silencio que son fecundidad y armonía nuevas. Como la primavera, el hombre de paz—el que es llamado por Jesús hijo de Dios—rechaza tanto la idea del fosilismo histórico como la idea de la renovación improvisada. Con el pacífico, la historia es capaz de renovarse avanzando hacia la plenitud de un progreso humano y cristiano auténticos. La paz, las ideologías y el Concilio 291 La paz, las ideologías y el Concilio Mas ¿por qué existe esta trilogía de posiciones humanas y cristianas ante el problema de la paz? ¿Por qué no se ha logrado, después de una tan larga historia cristiana, una unidad de intentos y de posiciones entre los hombres y entre los hijos de la Iglesia? Este tríptico, ¿está llamado a unificarse y reducirse a una auténtica vocación de paz o está llamado a perpetuarse entre los hombres y entre los hijos de la Iglesia? La unidad, ¿es una vocación mítica e idealista o es, en cambio, una vocación posible para la humanidad? ¿Llegaremos a una duradera paz entre cristianos? Las interrogaciones podrían multiplicarse en un largo rosario de dudas y de atormentadas preguntas. Será bueno ahondar en ellas, constatando desde el primer momento cómo el análisis que acabamos de hacer es la revelación de un gran problema humano y eclesial que está en plena efervescencia. Este análisis de las diversas posiciones humanas y cristianas ante el tema de la paz nos revela, ante todo, que la voz estentórea de los extremismos—tanto el pacifista como el impaciente—trata de ahogar la voz misma de la Iglesia. Y, por eso, nada nos maravilla que ella haya llamado a concilio a todo el Episcopado católico precisamente para estudiar el modo de dar paz a un mundo que se debate entre una profunda crisis moral y un irrefrenable progreso técnico. La paz puede decirse verdadera meta conciliar, y, de hecho, la misma palabra conciliar sugiere por sí misma, ahora y siempre, la idea de una pacificación. No extrañan, pues, estas palabras consagradas en uno de los textos más famosos de la gran asamblea: «La universal familia humana ha llegado en su proceso de madurez a un momento de suprema crisis. Solidarizándose poco a poco, y ya más consciente en todo lugar de su unidad, no puede llevar a cabo su tarea, o sea construir un mundo más humano para todos los hombres en toda la extensión de la tierra, sin que todos se orienten con espíritu renovado a una verdadera paz. De aquí proviene que el mensaje evangélico, a tono con los más profundos anhelos del género humano, luzca en nuestros días con nuevo resplandor al proclamar bienaventurados a los 292 La paz, testimonio de caridad constructores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios (Mt 5,9)»5Es la nuestra una hora de lucha entre el alma y el cuerpo, entre las ideas y la vida, entre el individuo y la colectividad. Esa «suprema crisis» a que el Concilio hace referencia invade todas las estructuras sociales y penetra, con la sutileza de las ideologías, en todos los entresijos del espíritu humano. El mundo es un gran laboratorio donde se está examinando, con frialdad científica, desde la existencia de Dios hasta la última y más recóndita actividad hormonal. Bajo el microscopio del hombre moderno se entabla la más gigantesca lucha de la historia humana: la lucha del hombre por conocerse a sí mismo y por definirse como unidad espiritual y dependiente de Dios o como unidad material e independiente de El. Asistimos, en una palabra, a uno de los últimos actos del drama de las ideologías y, concretamente, a la suprema crisis del humanismo greco-romano, inspirador de tanta historia y de tanta cultura. El problema fundamental que el Concilio Vaticano II—siguiendo las huellas de los anteriores concilios—ha puesto a la consideración de los hombres y de los cristianos ha sido un problema de elección: hacer a Dios y a su Iglesia el centro de la historia o hacer al hombre como tal el centro de la sociedad en desarrollo. O, en otras palabras, escoger entre el humanismo judío-cristiano y los demás humanismos, alguno de los cuales, como el greco-romano, ha sido hasta ahora determinante para la historia universal. Hasta Descartes, ambos humanismos vivieron un largo proceso de simbiosis y de aparente unidad, gracias a que las ideas greco-romanas—filosofía, poesía, historia, derecho—eran conservadas por la misma Iglesia, ya que, a través de Santo Tomás y de la Escolástica, se habían enmarcado en el fuerte recinto de la teología, recibiendo la luz clarificadora de la Escritura. El humanismo greco-romano se había injertado en el humanismo cristiano, pero sin ser plenamente absorbido por éste. Era un humanismo mínimamente peligroso, porque se encontraba rodeado de particulares cuidados para que no saliese plenamente a la calle y contaminase el ambiente: los clásicos griegos y latinos eran conservados celosamente en las probetas 5 Const, Gaudium et spes n.77: BAC, p.331-332. La paz, las ideologías y el Concilio 293 protectoras de las bibliotecas conventuales o catedralicias, y los potenciales virus—esos virus que en pequeñas dosis son útiles y en dosis masivas son mortíferos—del desenfrenado humanismo que contenían pudieron ser neutralizados gracias a la fuerte y constante protección de una teología que era capaz de llegar a la vida. En los muros de la teología no se había abierto, por otra parte, ninguna fisura capaz de comprometer seriamente los principios morales que de ella se derivan. Otro factor que hasta Descartes contribuyó a la neutralización de los efectos humanistas de la herencia intelectual griega y latina en los países occidentales fue el de la constitución de la sociedad sobre la fuerza y el equilibrio del poder y no sobre la fuerza y el equilibrio de las ideas. Pero con el filósofo francés aparece la ideología, que revoluciona todo el panorama histórico, metiendo en circulación por las venas de Occidente—es decir, sobre el mundo que se identificaba geográficamente con la Iglesia y sobre el mundo que habría de orientar la cultura del futuro universal—el concepto de la autonomía del pensamiento humano. Antes de Descartes, la verdad hallaba la unidad de Dios en que apoyarse, y la certeza teológica coincidía con la certeza filosófica: las ideas tenían una irremediable raíz teológica, porque eran fruto de la idea de Dios, la cual venía a ser como campo fecundo para su crecimiento armónico. Mas él trasplanta las ideas a otro campo —al yo del hombre—cuyos frutos no era posible prever en toda su amplitud. Con su entimema «pienso, luego existo» pone la idea en la base de toda la construcción intelectual y moral de la persona. La historia humana podría desde entonces escribirse con el prólogo: «En el principio era el pensamiento», y no sólo con aquellas otras palabras de la Biblia: «En el principio hizo Dios el cielo y la tierra». Y la inmediata consecuencia de esta premisa puesta por el creador de la filosofía moderna, el cual lanzó la semilla de su pensamiento nuevo sobre los surcos del libre examen, abiertos cuarenta años antes de que él viese la luz y, por consiguiente, hambrientos ya de acoger los gérmenes de una nueva concepción de la vida y del hombre, fue la de independizar los valores lógicos de los teológicos: las fuertes bridas con que la teología dominaba el corcel impetuoso de las ideas humanas se rompen, y el corcel se lanza, sin freno alguno, hacia el panorama que se La paz, las ideologías y el Concilio La paz, testimonio de caridad 294 le ofrece delante, incitándole a buscar nuevos caminos y nuevas emociones al espíritu humano. A la unidad del viejo tronco medieval sigue ahora la multiformidad de los nuevos estados europeos, ramas apenas independizadas del primitivo árbol de una cristiandad que no había sido otra cosa que la edición cristiana del Imperio romano; el poder moral de los Pontífices romanos ha venido a menos, y contra él se yerguen otros poderes, muchos de los cuales buscan la justificación doctrinal en las tesis luteranas, calvinistas, anglicanas; las universidades abandonan la Summa y abren sus puertas a maestros que se aventuran a la hazaña de buscar nuevos sistemas intelectuales; el hombre, finalmente, impone su gusto y su deseo, construyéndose una moral nueva; encuentra gustosos los pastos que antes, cuando la Iglesia le llevaba de la mano, le estaban vedados; cada vez se separa más de la Iglesia, y el camino que ésta había marcado al hombre es abandonado para vivir la aventura de ir abriendo otros senderos en medio de la selva de la historia, que, por ser ahora más misteriosa y más compleja que cuando la teología iluminaba todo y todo lo explicaba, ofrece un pathos nuevo a quien recorre sus caminos. Cuando Descartes aparece, el hombre estaba estrenando estilo, estrenando modas, y él pudo ser el pontífice del nuevo estilo y de la nueva moda. El marca la frontera entre la unidad de la teología y la multiplicidad de las ideologías, entre el pensar y los pensares, entre la objetividad y la subjetividad, entre el camino del hombre y los caminos del hombre. Nace —como gráficamente ha dicho Pablo VI—«el arte de la duda» 6 . El humanismo cristiano entra en crisis con los humanismos que hacen al hombre centro de sí mismo y de la historia. Todo el esfuerzo titánico por conocer a Dios, que animaba al hombre y que en algunos casos tenía como consecuencia negativa el olvido o menosprecio del mundo, se ha cambiado desde entonces por otro esfuerzo no menos titánico por conocerse a sí mismo y ha tenido cono consecuencia, también negativa, el frecuente olvido de Dios y de la Iglesia. Las ideologías, concretadas en numerosos y contrastantes sistemas humanistas, han terminado por dar un nuevo sentido a la existencia humana: la vida, antes concebida como una lucha por la existencia entre los hombres mientras llegaba la hora de iniciar otra nueva 6 PABLO VI, Al XVII Congreso Eucarístico Italiano, 10-6-1965. 295 existencia de cara sólo a Dios, se ha convertido en campo de lucha entre las diversas ideologías, sustituyendo así las luchas entre los diversos poderes. Antes la Iglesia luchaba por imponer la fuerza de la teología a la vida, mientras que ahora la lucha es múltiple por imponer la fuerza de muchas ideas en la vida mediante la colaboración de todos los peones del ajedrez humano. Es obligado anotar a este respecto una constatación dolorosa: apenas las ideologías aparecen sobre el tapete histórico, la paz física y material—al igual que la paz moral y espiritual— se hace cada vez más precaria. La guerra se hace cada vez más encarnizada y cruel. Y esto no sólo por el terrible progreso de la potencia mortal de las nuevas armas, sino por la progresiva deshumanización del hombre. Cuando se luchaba por implantar un poder—personal, familiar o nacional—, una vez conseguida la meta de ese poder y de la consecución de los intereses a él anejos, se daba por concluida la lucha; se hacían las paces, se perdonaba al adversario y, si se le había eliminado físicamente, sobre su tumba podía crecer el olvido o la venganza, pero siem-, pre uno y otra orientados exclusivamente a la fruición de un poder, siempre mensurable económica o políticamente. Pero con la aparición de las ideologías la paz se hace mucho más compleja: los horrores de la última guerra, por ejemplo, no tendían sólo a la consecución de un poder determinado, sino a la implantación de las diversas ideologías unidas a ese poder. El genocidio sufrido por el pueblo hebreo no se explica sólo con criterios de expansión política, sino con criterios ideológicos. La Conferencia de Yalta sanciona no sólo la victoria de unos aliados, sino también las zonas de influjo de las ideas humanas, políticas y económicas de cada uno de los aliados: sobre el mapa de la Europa vencida se dibujan las fronteras—que se alzan como telones pesados—con el color de las ideas de los vencedores, y se crean así no sólo zonas de influjo económico, sino zonas de influjo ideológico. El pensamiento se impone ahora como antes se imponía el comercio o los tributos. Más que depauperar a las naciones vencidas, se trata de depauperar a los hombres vencidos. Las anteriores guerras de religión, nacidas también como guerras ideológicas, fueron el ensayo de las modernas guerras 296 La paz, testimonio de caridad intelectuales. Lo terrible de aquéllas, como lo terrible de éstas, es que los adversarios no se disputaban sólo un poder—bienes materiales, prestigio, influencias—, sino al hombre que detenta ese poder. Se disputan las ideas del hombre y hasta su misma alma. De ahí que la paz, que antes se veía amenazada con lanzas o cañones, se vea ahora continuamente insidiada por los dardos de las ideas. Hay querrá de periódicos, de libros, de opinión pública. Lo que se trata de imponer en ellas es algo más que poder físico o moral: es el poder de la propia ideología. Se trata, en una palabra, de conquistar el espíritu humano y no sólo su valor económico, político o técnico... Por una parte, en el galopar veloz de las ideologías se ha llegado a una extrema lucha entre ellas: ahí está el recuerdo reciente de la postrera guerra mundial, en la cual cada uno de los contendientes llevaba en sus mochilas sus propias ideas. Por otra parte, frente a las ideologías, atomizadas y divididas en mil frentes diversos y contrastantes, la Iglesia sigue ofreciendo a los hombres el ancla salvadora de la teología y, con ella, de la paz verdadera. El Concilio Vaticano II ha supuesto, por eso, un enorme y definitivo esfuerzo por dar a los hombres esa paz que las ideologías no sólo han dejado de darle, sino que han hecho cada día más difícil y precaria. Son ellas las que han desplazado la guerra desde los campos de batalla al alma del hombre, y son ellas las que, además de sangre, le han hecho derramar angustia, haciendo nuestro tiempo un tiempo de duda, de entusiasmos alternos, de psicoanálisis, de introspección morbosa, de alienación. Tiene más trabajo hoy el psiquíatra que el médico de campaña. Las heridas que el hombre recibe son más profundas y ocultas, y los dardos que las procuran, más agudos e insidiosos. Hay menos paz hoy que ayer. En tan crucial momento, el Concilio se ha abierto, como en otros momentos similares, con la intención de hacer que las ideas errantes—la herejía, concreta o difusa, no es sino una idea errante fuera de la órbita que le es natural en torno a la verdad sustancial de Dios—se reduzcan a su justo lugar. Juan XXIII, su creador, el día de su apertura, fijaba la meta de los trabajos conciliares en hacer que «los hombres, las familias, los pueblos, vuelvan realmente su espíritu a las cosas celestes», invitándoles a que, «por encima de las cosas visibles, vuelvan lps ojos a Dios, fuente de toda sabiduría y de toda La paz, las ideologías y el Concilio 297 belleza, y no olviden ellos a quienes se dijo: 'Poblad la tierra y dominadla', el gravísimo precepto: 'Adorarás al Señor tu Dios y a El solo servirás', con objeto de evitar que la atracción fascinadora de las cosas visibles impida el verdadero progreso» 7 . Se equivocaban quienes, en los albores del Concilio, lo creían innecesario, dada la inexistencia de un error determinado o de una concreta herejía que combatir o condenar. Había que combatir algo más grave que un error determinado: era preciso apuntar hacia la incidencia de las ideologías errantes sobre la Iglesia. Ellas, nacidas del simple entimema cartesiano, se habían cancerosamente desarrollado hasta impedir al hombre la visión auténtica de sí mismo y de Dios, amenazando con echar por tierra la firmeza defensiva y salvadora de la teología. El Concilio era una exigencia de paz intelectual que ha impuesto el análisis de los valores positivos de las ideologías para enmarcarlos nuevamente dentro del ámbito de la teología. Su obra estaba orientada, sobre todo, a una clarificación de las ideas, que ahora se nos impone a cada uno de los cristianos como deber primordial si queremos ser fieles a su mandato. El Concilio significaba un esfuerzo supremo por hacer resplandecer la verdad de Cristo—la verdad teológica—sobre todas las demás verdades—las verdades ideológicas—a fin de ofrecer a los hombres una antorcha capaz de iluminarles el camino hacia la plenitud de la historia. «Que no se cierna sobre esta reunión—decía Pablo VI al reanudar sus tareas, interrumpidas después de la primera sesión—otra luz si no es Cristo, luz del mundo; que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las palabras del Señor, único Maestro; que ninguna otra aspiración nos anime si no es el deseo de serle absolutamente fieles; que ninguna otra esperanza nos sostenga sino aquella que conforta, mediante su palabra, nuestra angustiosa debilidad: 'Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos' (Mt 28,20)»8. El Concilio nació con el signo de ser una aurora para todos los hombres, y eso explica la esperanzadora ilusión por todos puesta en su obra. Algunos, católicos y no católicos, conscientes de este último drama de las ideologías, y otros, inconscientes de tal drama, pero experimentando un temor cotidiano y lace7 JUAN XXIII, n de octubre de 1962: BAC, p.746.748-749. 8 PABLO VI, 29 de sept. de 1963: BAC, 2. a ed., p.765. 298 La paz, testimonio de caridad rante dentro de sí por la lucha continua de las ideas en el alma, todos hemos recibido con agrado y con ilusión el gesto pacificador del Concilio. Sentíamos que sus sesiones habrían de ser aire limpio en medio de tanto aire viciado por la lucha diaria de las ideas que, contrastantes entre sí, nos invadían el alma. El Concilio ha sido una llamada de paz; a una paz profunda e integral han estado orientados todos sus trabajos. Y no es pura coincidencia, sino parte de las misteriosas realidades que han contribuido al planteamiento de las cuestiones en él debatidas, que el Concilio se haya abierto precisamente cuando la guerra, de concepto material—trincheras, estrategia, cañones, atómicas—que antes era prevalentemente, se ha convertido casi en concepto metafísico, haciendo de la misma paz un nuevo aspecto de la guerra. El hombre de nuestro siglo había perfeccionado, sobre el ejemplo de las viejas guerras de religión, el concepto y la realidad de la «guerra fría», la cual no es sino la formulación de la guerra ideológica. El Concilio ha hecho resonar el clarín de su llamada a la paz no sólo sobre el paisaje desolado de montes, ríos, puertos, fábricas, vías de ferrocarril o ciudades devastadas, sino sobre ese otro paisaje interior, no menos desolado, de la inteligencia, de la voluntad y de los sentimientos de los hombres de nuestro tiempo, bombardeados desde hace más de cuatro siglos por los arcabuces de la duda, de la incertidumbre, de la búsqueda desesperada de un camino capaz de llevarnos a la felicidad. Cuando el mensaje del Concilio ha sido ofrecido a nuestro mundo, en él resonaban ecos de dinamitas y de palabras, de balas y de ideas, de ametralladoras y de periódicos, de cañones y de libros. Nunca había habido en el mundo menos paz: aún se olía a muerte desde el Atlántico a los Urales y aún duraba el brillo espectral de las primeras bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, cuando—en medio del denso humo de las ideologías en lucha—el Concilio encendió la lámpara de esa esperanza que, ahora como antes, se llama la verdad cristiana. Con el Concilio, por un momento ha caído sobre el mundo el pesado silencio que acompaña a todas las esperanzas. Hombres de todas las ideologías—aun de las más radicalmente contrarias a la Iglesia—han vislumbrado en este paso dado por Juan XXIII, por Pablo VI y por todos los obispos la posibilidad de una paz largo tiempo soñada. Pero, como en todos los mo- Paz conciliar y paz ideológica 299 mentos de esperanza, también en éste otros hombres han tratado de aprovechar facciosamente la noble y ansiosa espera de los otros para orientar la barca de la historia en sentido único y determinista. «En esta primavera de la Iglesia también despuntan los hongos venenosos», dijo un día Mons. Felici, secretario general de la gran asamblea conciliar. Son los hombres que, envenenados de ideologías, han podido tratar de presentar los esfuerzos de la Iglesia por abrir un nuevo y definitivo camino a la historia humana como esfuerzos por adecuarse a unas formas de vida que no son precisamente cristianas. Como ha dicho Jean Guitton, ésos son quienes, en lugar de cristianizar el mundo, han tratado de mundanizar el cristianismo. Mas fuera de esos hongos que han crecido a la derecha y a la izquierda del frondoso árbol del Concilio—hongos crecidos al tempero de una conservación fósil o de un progresismo materialista con vocación universal y falsamente socializante—, los trabajos conciliares han sido una siembra de fermentos de paz sobre el surco esperanzador de los hombres de nuestro tiempo. Paz conciliar y paz ideológica ¿Cuál será, en concreto, la misión del Concilio respecto a la paz ideológica y humana? ¿Cuáles los caminos a través de los cuales se podrá realizar ese encuentro nuevo entre Dios y las ideas, entre la teología y el humano pensar? ¿Coincidirá la paz del Concilio con la paz de las ideas? ¿La paz en la Iglesia —unidad cristiana—con la paz en el mundo—unidad humana? Muy largo sería el análisis completo de las diversas fases en que se ha desarrollado la guerra cósmica y permanente de las ideas. Pero un hecho nos es particularmente interesante, y es que sus batallas se han librado fundamentalmente en dos campos: en el campo de la política y en el campo de la religión. Las ideologías se han ido enfrentando unas a otras al presentarse todas ellas como humanismos diversos, capaces de orientar la vida individual y social del hombre. Todas ellas, en el fondo, se han ido presentando como materialismos más o menos audaces con la vocación de concretar, explicándola y esclareciéndola, la posición del hombre en la historia y de cerrar, o al menos de entornar, las puertas de la historia humana a Dios. Toda ideólo- 300 La paz, testimonio de caridad gía ha derivado siempre en posiciones políticas y en posiciones religiosas, pretendiendo dar al hombre una felicidad material y una felicidad espiritual. Pero todas las ideologías han tenido como común denominador la concepción del hombre como centro del mundo, no reconociendo valor social alguno a cuanto sea trascendente al hombre. La religión, por eso, ha sido admitida por ellas como valor personal a lo sumo. Todas ellas coinciden en el unánime repudio de Dios como entidad social y, por consiguiente, en el repudio del valor sociológico de la teología. Política y religión constituyen, pues, los campos de batalla de las ideologías, en cuanto pretenden determinar la primera y excluir de la escena social a la segunda: sus luchas son siempre luchas en favor de una política contra otras políticas y, más o menos indirectamente, contra la religión. En los diversos sistemas ideológicos no es la verdad inmutable—resultante inexorable del reconocimiento de Dios y de su identificación metafísica con la verdad, la belleza y el bien— la que constituye el eje central de la construcción social, sino el hombre. Dios, a lo más, viene a ser en alguna de ellas un satélite del hombre: no es éste el que gira alrededor de Dios, sino Dios el que gira alrededor del hombre. Nuestra actual sociedad, gestada por las ideologías, aunque haya superado la acometividad de muchas de ellas pasadas ya a la historia, no por eso se ha librado del peso de esa común característica a la tendencia de admitir a Dios sólo como valor referente a la persona, algo que afecta quizá a la conciencia individual, pero no a la conciencia colectiva. La política, el arte, la ciencia tienen como centro y como base al hombre, y la libertad de éste, valor supremo exaltado por todas ellas, no tiene jamás otros límites que los que él mismo se impone directamente o a través de la voluntad colectiva. De ahí que el sufragio universal—único medio posible de expresión colectiva—sea la lógica resultante de las ideologías, ninguna de las cuales ha llegado—y esto es una paradoja—a hacer una exhaustiva metafísica del voto y del sistema exclusivamente electivo. Ninguna ha demostrado que la verdad pueda depender de una elección meramente externa y fundada en razones numéricas 9 . 9 El sufragio universal es una importantísima meta democrática. No tratamos aquí de oponernos a ella, pues reconocemos de antemano su valor y lo que de positivo ha significado para el desarrollo moderno y para la promoción de los valores de la persona. Sólo se intenta hacer notar cómo su Paz conciliar y paz ideológica 3QJ En la imposibilidad de hallar una clara respuesta a los interrogantes del hombre en esa voluntad colectiva, las ideologías se han visto siempre en la necesidad de crecer en un doble sentido: uno, contrario a los humanismos propuestos por otras ideologías, y otro, contrario a la teología. Al derivar en realidades políticas y religiosas, de una parte han debido luchar contra el hombre de una determinada forma histórica, y de otra, más o menos directamente, contra Dios como centro vital de actividades personales, familiares, comunitarias o sociales. Aparece así claramente el significado pacificador del Concilio. Este ha dirigido su mensaje a un cristiano—hombre que peregrina por el mundo bajo la insidia de todo lo que lleva dentro de sí mismo y de lo que le asalta desde fuera como entidad histórica—que se debate entre el aceptar un progreso crecido paralelamente a las ideologías y a veces hasta favorecido o determinado en algunos aspectos por ellas y ser fiel a su idea de Dios, centro y razón de todo progreso real. El Concilio se dirige, en primer lugar, a un cristiano al cual se le ha llegado a plantear hoy el problema en términos de tragedia: o es hombre o es cristiano. El Concilio se dirige, además, a un hombre al cual se le plantea idéntica tragedia en términos contrarios: o volver a Cristo o proseguir el camino de la propia angustia. Al cristiano le acecha la tentación del humanismo, y al hombre de nuestro tiempo le acecha la tentación de su divinización. Y en esa suprema crisis ha llegado con el Concilio el momento de la decisión suprema: la hora de un examen de conciencia histórico para todos, cristianos y no cristianos. El hombre—los hombres todos—y la Iglesia se han encontrado frente a frente: el uno, con sus glorias y sus debilidades, con sus optimismos y sus pesimismos; la otra, con su fe, su esperanza y su amor. Merece la pena transcribir aquí por extenso las palabras de Pablo VI sintetizando los esfuerzos del Concilio: «La Iglevalor absoluto y la igualdad matemática que propone, mientras por una parte dignifican el concepto de hombre, por otra parte vinculan el valor de las ideas que han de regir la vida humana, sometiendo su validez ontológica a su validez pragmática. Con ello, las mismas ideologías confiesan sin querer su precariedad. Recuérdese el caso del parlamentario que, como prueba de la no existencia de Dios, aducía la sentencia del sufragio universal de los representantes de su pueblo en tal sentido. Sin darse cuenta, estaba minando su mismo ateísmo absoluto, cuya autenticidad o falsedad podrían ser demostradas sometiéndolo a idéntica prueba plebiscitaria. 302 La paz, testimonio de caridad sia del Concilio, sí, se ha ocupado mucho, además de sí misma y de la relación que la une con Dios, del hombre tal cual hoy/ en realidad se presenta: del hombre vivo, del hombre enteramente ocupado de sí, del hombre que no sólo se hace el centro de todo su interés, sino que se atreve a llamarse principio y razón de toda realidad. Todo el hombre fenoménico, es decir, cubierto con las vestiduras de sus innumerables apariencias, se ha levantado ante la asamblea de los Padres conciliares, también ellos hombres, todos pastores y hermanos, y, por tanto, atentos y amorosos; se ha levantado el hombre trágico en sus propios dramas; el hombre superhombre de ayer y de hoy, y, por lo mismo, frágil y falso, egoísta y feroz; luego, el hombre descontento de sí, que ríe y que llora; el hombre versátil, siempre dispuesto a declamar cualquier papel, y el hombre rígido, que cultiva solamente la realidad científica; el hombre tal cual es, que piensa, que ama, que trabaja, que está siempre a la expectativa de algo, elfilius accrescens (Gen 49,22); el hombre sagrado por la inocencia de su infancia, por el misterio de su pobreza, por la piedad de su dolor; el hombre individualista y el hombre social; el hombre «laudator temporis acti» (que alaba los tiempos pasados) y el hombre que sueña en el porvenir; el hombre pecador y el hombre santo... El humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, en toda su terrible estatura y, en un cierto sentido, ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión—porque tal es—del hombre que se hace Dios» 10 . El Concilio, en este encuentro, ha tratado de ofrecer su paz a cristianos y no cristianos: a éstos se les plantea la posibilidad de esclarecer y ahondar el concepto del hombre a la luz de la teología, y a nosotros se nos ofrece la posibilidad de llevar a la teología, para santificarlos y redimirlos, los valores legítimos del humanismo. El Concilio ha sido un esfuerzo de paz universal y no sólo eclesial: la Iglesia y las ideologías —el cristiano y el hombre—han sido los reales protagonistas del Concilio. Porque los problemas de la Iglesia y los problemas de las ideologías son convergentes. Tanto para una como para otras, el punto central de la atención está constituido por el hombre: a la Iglesia se le escapa el hombre por el camino tentador del humanismo, mientras a éste su propio 10 PABLO VI, 7 de dic. de 1965: BAC, z.a ed., p.827-828. Paz conciliar y paz ideológica 303 enigma se le hace cada vez más complicado e indescifrable. \ En tal situación, la paz conciliar coincide con la paz ideológica. \ «El Concilio, en el gran documento que estudia las relaciones entre la Iglesia y el mundo—es una apreciación del Papa—, parte justamente del concepto cristiano del hombre... Tener un concepto verdadero y exacto del hombre es el problema capital y más difícil de la filosofía, de la sabiduría humana..., y el peligro de la civilización es el de fundarse sobre una concepción falsa e incompleta de la vida humana. Hoy se habla mucho de humanismo, es decir, de progreso civil en cuanto es expresión de una determinada definición del hombre. Pero ¿quién sabe decir verdaderamente quién es el hombre? Los muchos y grandes esfuerzos para dar del hombre una definición auténtica tratan a cada paso de dar definiciones parciales que parecen sólidas, al derivarse de alguna experiencia inmediata, por lo general de tendencia biológico-materialista. En realidad—dice el Concilio—sólo en el misterio del Verbo encarnado encuentra luz verdadera el misterio del hombre» 11. En el aula conciliar los Padres de la Iglesia luchaban, en nombre del humanismo, contra los humanismos. Casi más que de defender a Dios, trataban de defender al hombre. Las herejías, que empezaron por ser dudas o errores sobre la idea de Dios, han concluido por ser dudas y errores sobre la idea del hombre. Desde las discusiones trinitarias se ha descendido —como desde la cúspide de la esencia a la tierra de la existencia—a las discusiones antropológicas. No se pone en duda la procedencia del Verbo respecto al Padre, sino la procedencia del hombre respecto a Dios. Hoy se trata de saber si el hombre se ha hecho a sí mismo o si lo ha hecho Dios; si procede de un acto de la voluntad divina o de un proceso evolutivo de energías naturales; si en el centro de la historia está Dios, el átomo o una de las infinitas divisiones de éste. Se trata de saber si el hombre es divino o endiosado. No en vano el Concilio está enclavado en un tiempo concreto, de modo que resume y orienta la historia actual. Pablo VI ha dicho que, «para apreciarlo dignamente, es menester recordar el tiempo en que se ha llevado a cabo: un tiempo que cualquiera reconocerá como orientado a la conquista de la PABLO VI, A la aud. general, 13-4-1966. La paz, testimonio de caridad Paz conciliar y paz ideológica tierra más bien que al reino de los cielos; un tiempo en el que el olvido de Dios se hace habitual y parece, sin razón, sugerido por el progreso científico; un tiempo en el que el' acto fundamental de la personalidad humana, más consciente de sí y de su libertad, tiende a pronunciarse en favor de la propia autonomía absoluta, desatándose de toda ley trascendente; un tiempo en el que el laicismo aparece como la consecuencia legítima del pensamiento moderno y la más alta filosofía de la ordenación temporal de la sociedad; un tiempo, además, en el que las expresiones del espíritu alcanzan cumbres de irracionalidad y de desolación; un tiempo, finalmente, que registra, aun en las grandes religiones étnicas del mundo, perturbaciones y decadencias jamás experimentadas» 12. El Concilio ha encontrado su tiempo, y nuestro tiempo ha encontrado el Concilio. sitados mostrándoles la validez de su doctrina sagrada más que condenándolos», así resumió Juan XXIII, al abrir los trabajos conciliares, la metodología que habría de guiarlos 15. Porque, si bien se mira, semejante actitud entraña una alta dosis de amor cristiano y de fuerza moral; la Iglesia, segura de su verdad, la ofrece como potente imán al cual puedan adherise todos los elementos de verdad que se hallan mezclados a la herrumbre de las ideologías. Y el amor es ya una atmósfera de paz. El amor impone a la Iglesia exigencias de depurar la verdad—retornando a las fuentes y limpiándola del polvo externo de las adherencias temporales e históricas—, y el amor impone al hombre, ebrio de ideologías, pero sincero en su emoción ante el ejemplo conciliar, la exigencia de una efectiva búsqueda de la verdad total. El Concilio ha sido para todos un alto en el camino para respirar el aire puro de la caridad cristiana y en esa atmósfera encontrar la paz. Su final coincide—es lógico—con el comienzo de nuevos trabajos y esfuerzos de paz. «De nuestra larga meditación sobre Cristo y su Iglesia debe brotar en este instante—son los Padres conciliares que se dirigen a la humanidad el día de la clausura— una primera palabra anunciadora de paz y de salvación para las multitudes que esperan» 16 . ¿No es sugestivo y aleccionador que la última palabra del Concilio coincida con una primera palabra de paz? La más amplia tarea pacificadora de la historia humana comenzó al día siguiente de su clausura: la Iglesia inició—bajo la mirada de María, inmaculada Reina de la paz—su purificación y su aggiornamento, mientras a los hombres todos se les ofrecía la posibilidad de encontrar en esa purificación y en ese aggiornamento el limpio espejo en que contemplar su faz auténtica, la faz de una humanidad creada y redimida por Dios y no deformada por las sombras de las ideologías. La Iglesia, desde ese día, a través del tormento paciente de su reforma, ofrece el espejo limpio de su humanismo cristiano y salvador. Pablo VI, cerrando las puertas pesadas del aula conciliar, resumía como esfuerzo de paz y de amor cuanto dentro de ella había acaecido: «La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión del hombre 304 Su mensaje de paz supera decididamente las fronteras eclesiales: además de tratar de poner paz en la oicumene de la Iglesia proponiendo metas de unidad cristiana, el Concilio ha tendido también a poner paz en esa otra oicumene más amplia que es el mundo, el cual constituye el último objetivo de su misión redentora. A las metas de unidad cristiana, el Concilio ha añadido horizontes de unidad humana. De ahí que, al volver a poner ante la consideración de la humanidad «la concepción teocéntrica y teológica del hombre y del universo»—tal ha sido su obra fundamental, según Pablo VI 13—, el Concilio se ha manifestado como misión de amor a Dios, a la Iglesia y a la humanidad. «¿Qué hacía en aquel momento la Iglesia católica?», se preguntará un día el hombre que se afane en definir a la Iglesia en este momento culminante y crítico de su existencia. «¡Amaba!», será la respuesta 14. Un amor que comporta la audacia de constituir los objetivos conciliares, más que en los límites negativos hasta los que no se puede llegar, en los límites positivos hasta los que se debe llegar. Y ese amor explica la renuncia a fórmulas condenatorias, sustituyéndolas con formulaciones positivas de la verdad. «La Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la severidad. Piensa que hay que remediar a los nece12 PABLO VI, 7 de dic. de 1965: BAC, p.825. 13 Cf. PABLO VI, ibid., p.826. 14 PABLO VI, 10 de sept. de 1965: BAC, p.804. 15 16 JUAN XXIII, 11 de octubre de 1962: BAC, p.753-754. Mensaje del Concilio a la humanidad: BAC, p.735. 305 306 La paz, testimonio de caridad que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque, una/ lucha, una condenación? Podía haberse dado, pero no sé produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El descubrimiento de las necesidades humanas—y son tanto mayores cuanto más grande se hace el hijo de la tierra—ha absorbido la atención de nuestro Sínodo. Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo: también nosotros —y más que nadie—somos promotores del hombre» 17. El ideal de la paz conciliar es, por tanto, el ideal de una paz ideológica. El beso de una real pacificación entre la filosofía y la teología, entre las ideas y la Verdad, entre nuestras paces y la Paz. El cristiano, portador de paz El final del Concilio coincide también con el comienzo de una gran aventura personal para cada cristiano. Porque la Iglesia somos nosotros; su empresa de paz es nuestra personal empresa de pacificación. A través de nuestros esfuerzos por vivir la paz se realizarán los propósitos pacíficos de la Iglesia. Cabe, pues, preguntarse, después del análisis hecho, cómo hemos de actuar cada uno de nosotros en el mundo para ser fermento de paz; pero antes será quizá necesario responder a estas preguntas preliminares: ¿Es posible la paz en un mundo que camina de espaldas a la teología ? ¿Cómo se ha de favorecer el encuentro entre la teología y las ideologías? ¿Cuál es la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde personalmente en el momento de dar esta doble respuesta? Antes de nada, hay que comenzar centrando los problemas generales de la Iglesia y del mundo en la vida personal de cada uno. No haremos reforma alguna válida hasta que no nos reformemos cada una de esas «piedras vivas» que, en la construcción eclesial, somos los cristianos. Esto significa sencillamente descender al terreno en que se libra la batalla de las ideologías contra la teología, terreno que es el hombre, PABLO VI, 7 de diciembre de 1965: ibid., p.828. El cristiano, portador de paz 307 que somos nosotros, que es cada uno de nuestros vecinos y de nuestros amigos. Tanto como la acción social de los cristianos y de la Iglesia se requiere la acción personal de cada cristiano y, a través de él, de la Iglesia en el mundo. Obligado es constatar que el peso de los valores sociales y jurídicos ha sido a veces excesivo en la actuación de la Iglesia. Sin dejar, desde luego, de estar siempre orientada hacia la salvación del individuo, tal actuación ha adolecido en algunos momentos de una prevalente acentuación de los valores sociales, políticos, temporales y exteriores de la misión eclesial. Y esto precisamente cuando las ideologías se esforzaban, siguiendo un proceso inverso, por hacer al hombre singular centro de su atención. De hecho, como ya vimos al estudiar las características de la nueva cristiandad, la última promesa que cada ideología entraña es la de una liberación personal frente a las ataduras sociales o comunitarias. De ahí que el actual panorama humano presente como último ejemplar el del hombre libre: libre en el pensar, libre en el obrar, libre en el pecar, libre en el amar, libre en salvarse, libre en condenarse. En una palabra: la Iglesia y el mundo han caminado en algunos momentos por senderos divergentes, cuando no opuestos. La Iglesia, para defenderse y defender a los cristianos de las insidias del humanismo individualista y disgregador, se ha visto en la necesidad de insistir en los valores sociales, propios de su constitución, convirtiéndolos en murallas protectoras del cristiano. Obediencia, autoridad, unidad litúrgica, centralización de poderes, uniformidad de criterios disciplinares, control doctrinal: éstas y otras son legítimas realidades que, aun siendo justas, han contribuido a que otras realidades, igualmente legítimas y justas, también propias de la Iglesia, se hayan tenido que poner en segundo término y entre otras, el personalismo cristiano, el sacerdocio común, la catolicidad que comporta el reconocimiento de posibles autonomías y diversidades culturales u organizativas, el apostolado personal, la sana investigación teológica, la colegialidad episcopal. Es decir, mientras se acentuaban los valores centrípetos se amortiguaban los valores centrífugos. El humanismo, en cambio, seguía un proceso inverso, poniendo en mayor relieve los valores individuales—libre exa- 308 La paz, testimonio de caridad El cristiano, portador de paz men, sufragio universal, conciencia personal, responsabilidad individual, abolición de clases sociales—, erigiendo en torno al hombre otras murallas protectoras dentro de las cuales se ocultaban su egoísmo, su tedio, su angustia, su nostalgia más o menos consciente de Dios y de los demás. Así, el cristiano se ha venido a encontrar, bajo la fuerte presión de las ideas ambientales, ante el dilema tentador de escoger entre ser cristiano y ser hombre; entre vivir una vida fuertemente dosificada por ideas sociales y una vida fuertemente dosificada por ideas personalistas; entre caminar hacia Dios en la barca de Pedro y caminar en la propia barca, barca grande aquélla y más segura, y barca ésta pequeña, pero más halagüeña a los instintos del propio egoísmo, que incita a la ciega aventura de las intuiciones religiosas y de la moral acomodada a los propios sentimientos; entre vivir una teología que controla con candados de verdad acerada todas las puertas de la inteligencia o vivir una ideología que admite posibilidades de evolución, de transformación y hasta de desgaste. ambos de encontrar u n punto de contacto. La primera solución es una solución que podría definirse de líneas divergentes o, si se prefiere, paralelas. La segunda solución es una solución de líneas convergentes. Y es claro que sólo esta segunda conduce a la paz, porque sólo en ella es factible la obtención de esa tranquilidad en el orden que ella es. Eso es lo que el Concilio ha hecho, y eso lo que cada uno de nosotros hemos de hacer dentro de nosotros mismos y en los demás. Los caminos divergentes de la Iglesia y del m u n d o estaban llevando a una lejanía cada vez más acentuada y peligrosa para una y para otro: algunos, en la Iglesia, habían acentuado tanto los peligros del individualismo humanista, que se corría el riesgo de anular en el cristiano todo legítimo personalismo y en el pueblo de Dios todo justo valor peculiar; algunos, fuera de la Iglesia, habían exagerado tanto los peligros del dogma y de su perfección jurídica, mientras por otra parte exaltaban tanto las aportaciones del pensamiento libre que se corría el riesgo de dejar el hombre abandonado a su destino trágico, mostrando al m u n d o no la faz, sino la caricatura de la Iglesia. M a s a nosotros toca personalmente demostrar con nuestra vida que esos caminos divergentes pueden cambiar su curso y hacerse convergentes. Si, como ha dicho el Papa, en el Concilio se han encontrado frente a frente la religión del Dios que se ha hecho hombre y la del hombre que pretende hacerse Dios, es en nosotros donde hemos de demostrar la posibilidad de conciliar—conciliando se hace concilio—la verdad de la primera con las verdades de la segunda. «También nosotros somos promotores del hombre», precisamente porque estamos empeñados en su divinización, cosa muy diversa de esa deificación que el humanismo pretende. A nosotros corresponde demostrar con nuestra vida que somos del linaje de Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, y por eso estamos obligados a demostrarnos tan interesados en asemejarnos a Dios como en perfeccionar nuestra humanidad. Será a través de esa semejanza y de esa perfección como podremos hacer convergentes la santidad y el humanismo, la verdad y las ideas, el comunitarismo jurídico de la Iglesia y el individualismo personalista de las ideologías, la certeza de lo divino y la búsqueda impaciente de lo temporal, la El hombre que se hallaba fuera de la Iglesia y que gozaba, por su parte, contemplando la complicada arquitectura de las ideologías y gustando, j u n t o a sus sabrosos frutos de libertad y de progreso, la acidez del egoísmo, de la sensualidad y de la amargura morbosa que ellas también llevan consigo, sentía asimismo la tentación de tener que escoger entre ser ese hombre y ser otro hombre; entre ser el hombre de las libertades y ser el hombre de la libertad; entre ser el hombre de las verdades y ser el hombre de la verdad; entre ser el hombre de las esperanzas y ser el hombre de la esperanza; entre ser el h o m b r e de los amores y ser el hombre del amor; entre ser el h o m b r e de las intuiciones y ser el hombre de los dogmas; entre ser el hombre de los sentimientos anárquicos y ser el hombre de los sentimientos pacíficos... Mientras el cristianismo sentía la tentación del humanismo puro, los humanistas experimentaban el desasosiego del irremediable vacío d e tal humanismo. Mientras el cristiano sentía la tentación del mundo, el m u n d o sentía la nostalgia del cristianismo. Situación ante la cual sólo caben dos posibles soluciones: o proseguir cada uno su camino—el cristiano rechazando tentaciones y el hombre rechazando nostalgias—o tratar i 309 310 ha paz, testimonio de caridad De la paz genérica a la paz concreta obligación moral y la libertad, la unidad eclesíal y la diversidad humana. El Concilio ha cifrado su obra en encontrar esa armonía. ¿Que otra cosa, si no, significa su empeño por encontrar la síntesis entre la unidad y la catolicidad, entre el poder del Papa y el poder de los obispos, entre las prerrogativas del sacerdocio y las del laicado, entre la revelación y la tradición, entre el sacrificio y los ritos de su celebración, entre la Iglesia y el mundo, entre la promoción de la santidad y la promoción del progreso, entre la autoridad y la obediencia, entre la Iglesia y las Iglesias, entre la libertad religiosa y la obligación de la aceptación del Evangelio? A nosotros toca ahora traducir en realidad esa síntesis, haciéndola, de teórica, práctica, y de universal, personal. Nunca, pues, como ahora está vedado al cristiano ser hombre de parte. Porque desde ese momento está obstaculizando la obra de paz de la Iglesia. Ni puede ser tan cristiano que deje de considerarse hombre, ni tan apasionadamente hombre q u e deje de ser cristiano. N i tan teólogo—como u n día—que permita quemar a los herejes, ni tan propicio a la comprensión de éstos—las herejías siguen existiendo—que relativice la verdad en la vivencia de u n irenismo infecundo. Ni tan jurista que encierre la santidad en unos moldes estereotipados, ni tan carismático que olvide las sanas riendas del derecho canónico para la recta ordenación del vivir cristiano. Ni tan ortodoxo que se incapacite para el diálogo con los hermanos separados, ni tan heterodoxo que se incapacite para dialogar con los hermanos que jamás se han separado. a voleo, con alegría, con esperanza, sobre los surcos del m u n do. Si viéramos a u n hombre necesitado de paz y no sembráramos en su vida la semilla de nuestro ejemplo eficiente, seríamos luego responsables de su esterilidad futura. Es como si, encontrando a u n hambriento, pasásemos junto a él dejándolo con las manos vacías: seríamos responsables de su muerte. «Si vis pacem, para bellum», era el antiguo mote de la estrategia política y militar: si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Cuándo se darán cuenta los hombres—y antes que nadie los cristianos—de que eso es u n sofisma? «Si vis pacem, para pacem»: si quieres la paz, prepara la paz; ésta debería ser nuestra consigna de hombres y de creyentes. N o pensar en la paz para nuestra tranquilidad, sino para darla a los demás. Sembrar paz para recoger paz. Es todo lo contrario de sembrar vientos para recoger tempestades. Nosotros hemos de sembrar brisas, para recoger el viento vivificante de u n nuevo Pentecostés. «Al actuar en la sociedad—aconseja M o n s . Escrivá de Balaguer—huid siempre de enfrentar a unos hombres con los demás, porque un cristiano no puede tener mentalidad de clase, de casta; no hundáis a unos para levantar a otros, porque en esa actitud se esconde siempre una concepción materialista; dad a todos la oportunidad de desarrollar su personalidad y de elevar su vida con el trabajo, y no os conforméis con evitar los odios, porque denominador c o m ú n nuestro ha de ser hacer una siembra de paz y de amor» 18 . Cada uno de nosotros somos responsables de esa siembra: llevamos en las alforjas del alma las semillas de esa paz y de ese amor para irlas dejando caer, l 8 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cartas (Roma 9-1-1959). 311 D e la p a z g e n é r i c a a la p a z c o n c r e t a Esta ardua vía de la paz impone una serie de exigencias personales, entre las cuales podemos destacar las siguientes: 1. Si la revalorización de los legítimos valores individuales—personales o comunitarios—es uno de los ejes de la actual reforma de la Iglesia precisamente en cuanto ella intenta demostrar que es promotora del hombre y de su personalidad —singular o agrupada—, es lógico que, como primera aportación a tan magna obra, cada cristiano comience enriqueciendo su propia personalidad intelectual. Y vale aquí cuanto ya se dijo a propósito del diálogo como testimonio de fe: tiene que ir abriéndose paso la idea de que, para ser buen cristiano, no es suficiente sólo la buena voluntad, sino que se precisa la buena formación. Hay que robustecer la fe mediante esa clarificación de las ideas que sólo una oración auténtica, por vía carismática, o u n estudio serio, por vía intelectual, pueden dar. Ni el sacerdote puede contentarse con enseñar ni los fieles con saber qué es lo que hay que creer, sino que uno y otro han de esforzarse en dar o en recibir luz sobre qué se ha de creer y por qué se ha de creer. Los métodos negativos no valen ya en este proceso de encuentro entre la Iglesia y el m u n d o , entre la teología y las ideologías. Tales métodos pudieron ser útiles para una cristiandad a la defensiva, pero no para una Cristian- 312 La paz, testimonio de caridad De la paz genérica a la paz concreta dad en conquista, como ha de ser la nueva cristiandad. La formación personal, a través del estudio, de la catequesis, de la lectura de la Escritura, de la atención a las enseñanzas pontificias o episcopales, es un elemento primordial para la construcción de la paz. Toda la importancia del apostolado de los seglares estriba en la revalorización de la formación del individuo en cuanto célula vital del Cuerpo místico, en cuanto miembro activo del Pueblo de Dios. Si las ideas constituyen, como hemos visto, el nervio del problema, las ideas claras constituyen una premisa para su solución. El estudio de la teología será el primer remedio para resolver la crisis de las ideologías. Tiene, por tanto, que caer en desuso el carácter esotérico de los estudios teológicos: no puede impedirse al científico, al estudiante, al empleado, al labriego, al obrero, la amistad con la patrística o con Santo Tomás, como si éstos fueran un coto cerrado a los clérigos. La ayuda teológica le es también necesaria al seglar, que por su secularidad ofrece mayor blanco a los tiros de las ideologías. Esta mayor robustez teológica de los seglares redundará, por otra parte, en claros beneficios para la Jerarquía y para el Sacerdocio. En lugar de decrecer el prestigio de éstos ante el crecimiento intelectual de los fieles, habrá de aumentar al obligar a los pastores a un ulterior y más intenso estudio de la verdad cristiana, única capaz de obtener para los hombres la libertad verdadera y, por consiguiente, la paz verdadera. La promoción de la inteligencia ha sido uno de los esfuerzos primordiales del Concilio. Por eso ha dicho en su mensaje a los hombres del pensamiento y de la ciencia, casi con énfasis emotivo: «Vuestro camino es el nuestro. Vuestros senderos no son nunca extraños a los nuestros... Continuad buscando sin cansaros, sin desesperar jamás de la verdad. Recordad la palabra de uno de vuestros grandes amigos, San Agustín: 'Busquemos con afán de encontrar y encontremos con el deseo de buscar aún más'. Felices los que, poseyendo la verdad, la buscan más todavía a fin de renovarla, profundizar en ella y ofrecerla a los demás. Felices los que, no habiéndola encontrado, caminan hacia ella con un corazón sincero: que busquen la luz de mañana con la luz de hoy, hasta la plenitud de la luz... Nunca quizá, gracias a Dios, ha aparecido tan clara como hoy la posibilidad de un encuentro entre la verdadera ciencia y la verdadera fe, una y otra al servicio de la única verdad. No impidáis este preciado encuentro. Tened confianza en la fe, esa gran amiga de la inteligencia. Alumbraos con su luz para descubrir la verdad, toda la verdad» 19 . ¿No hay en todo este raciocinio postrero del Concilio una gran nostalgia y un firme deseo de paz? Hablar de encuentro, ¿no es hablar de paz entre las ideas y la Idea, entre las verdades y la Verdad? ¿No hay una doble invitación dirigida a cristianos y no cristianos, a que los primeros ahonden más en la verdad y a que los segundos la encuentren, hasta obtener, unos y otros, la plenitud de la luz? i i 313 2. Potenciado así, desde dentro, el cristiano podrá entregarse a su concreta tarea pacificadora utilizando su misma personalidad. Y para esto se precisa una revalorización cristiana de la persona. Es necesario que el apostolado, sin perder su carácter jerárquico en aquellas actividades que la Iglesia crea oportuno especificar, se vaya revalorizando como categoría cristiana personal: que no sea algo reservado a algunos cristianos, sino que sea exigencia para todos. Seguir narcotizando el sentido apostólico del cristiano singular es seguir agudizando la oposición, a veces tan tensa, entre los católicos y los hombres, entre los grupos cristianos y los grupos laicos. ¿No es precisamente una de las causas más determinantes para la pérdida de la paz esa oposición entre la Iglesia y la calle, entre los habitantes de la ciudad celestial y los habitantes de la ciudad temporal? ¿Cómo olvidar, entonces, por más tiempo que el puente vital entre ambos extremos, el hombre de Dios y el hombre del mundo, sólo puede ser el individuo, el cristiano simple, el seglar? «Nuestros seglares —son palabras del Papa—hacen de puente». Y ha aclarado: «No es propiamente un ministerio cualificado el confiado a los seglares, sino una actividad plasmable en los más diversos modos, la cual tiene como mira establecer contactos entre las fuentes de la vida religiosa y la vida profana..., entre la Iglesia y la sociedad, entre la comunidad eclesial y la comunidad temporal», de modo que el apostolado se realice «llevando al campo de la profesión el testimonio cristiano y llevando al campo de la vida católica su testimonio profano» 20 . i» Cf. BAC, 2. a ed., p.736-737. PABLO VI, a los laureados de Acción Católica, 3 de enero de 1964. 20 314 La paz, testimonio de caridad Todo esto, sin que equivalga a condena alguna de las organizaciones específicamente apostólicas, también revalorizadas por el Concilio 21 , quiere decir que cada católico debe sentir como personal la responsabilidad del bautismo. Quiere decir que, para aportar el propio ladrillo a la edificación de la paz entre la Iglesia y el mundo, ofreciendo a los hombres el cobijo de una Iglesia capaz de comprenderles y de solucionar sus dudas interiores, es preciso dar testimonio de la verdad en las relaciones humanas. No bastan, para santificar al mundo y para darle un clima de paz, las organizaciones apostólicas, sino que también se precisan vidas apostólicas. 3. Nuestra misión de paz se extiende, como Cristo nos indicó, «hasta los últimos confines de la tierra». Pero, entre el lugar donde nos encontramos y los alejados finisterres a los que nuestra misión se dirige, la distancia es inmensa. De ahí que cada cual haya de contentarse con pacificar sólo partes de ese camino inmenso, cuyo recorrido exigiría esfuerzos sobrehumanos y temporalmente irrealizables en el corto espacio de una vida. Hasta los últimos confines de la tierra llega la Iglesia como tal y las organizaciones apostólicas, cuyo radio de acción es el mundo. El cristiano que no pertenece a tales organizaciones específicas, y que es sólo cristiano, tiene otros confines más próximos: su hogar, su puesto de trabajo, sus amigos. Y es curioso que barreras infranqueables apostólicamente a los católicos que militan en tales organizaciones se abatan, en cambio, al impulso suave del cristiano sin otro apellido que el de bautizado. Y es que el apostolado oficial se mueve sobre ruedas de verdad, de opinión pública, de jerarquía, de relaciones entre Iglesia y Estado, de asistencia social, de beneficencia, mientras que el apostolado individual se mueve sobre otras ruedas, más pequeñas y artesanas quizás, pero suaves, como son el ejemplo, la laboriosidad, el espíritu de pobreza, el carácter, la generosidad, la veracidad, siempre lubrificadas por una sincera amistad. Ese es el secreto de la potencia apostólica y pacificadora del cristiano individual: la amistad. Los grupos apostólicos no pueden ser amigos del hombre: pueden ayudarle, mediante su acción organizada, a que encuentre la luz; pero poner en su candil recién encendido, gota a gota, el aceite de la verdad es 21 Const. Lumen gentium n.33; decr. Apostolicam actuositatem n.isss. De la paz genérica a la paz concreta 315 obra más adecuada al amigo cristiano. Es obra de éste controlar que no se apague, escuchando sus cuitas de hombre siempre amenazado por las tinieblas de la duda, animando con calor humano los esfuerzos del alma por hacerse quemar cada vez más por el fuego de la verdad, protegiendo con mano cuidadosa la luz de la fe contra el soplo de los cierzos de la carne o del mundo. «Quien no vea la eficacia apostólica y sobrenatural de la amistad, se ha olvidado de Jesucristo: Ya no os llamo siervos, sino amigos» 22 . En un mundo como el nuestro, donde el individualismo siembra cosechas de egoísmo y de esterilidad afectiva en los hombres, una revalorización de la amistad es una forma eficaz de apostolado pacificador. A veces será más útil ofrecer, de alma a alma, un testimonio de esa felicidad personal que nace de la fe que ofrecer la ayuda de un organismo católico, donde el hombre puede, sí, encontrar la paz, pero donde también puede encontrar el tormento de esa frialdad que a veces se cuela, como sutil veneno, hasta en los más acogedores cenáculos donde brillan las luces de la oficialidad. ¿No es eso lo que ha sucedido más de una vez a quienes, al venir a nuestro encuentro, han hallado en nosotros—como decía un alma de Dios—mucha caridad, pero poco cariño? Al mito pavoroso de la alienación y de la incomunicabilidad, hemos de responder nosotros haciendo obra de paz mediante el renovado ejercicio de la amistad. La amistad sencilla y espontánea que nace del trato cotidiano en la escuela, en la mina, en la cátedra, en el laboratorio, en el campo, ha de ser vehículo de paz cristiana. Y en el clima de la paz florecerá la fe. Ante un hombre como el contemporáneo, cada vez más alérgico a las superestructuras que lo acosan por los cuatro costados—burocracia, socialización, industria, alianzas militares multilaterales, internacionalización de la política—-es preciso potenciar los valores más elementales de la vida social: la familia, la amistad, la libertad, haciendo de tales valores cauce de nuestra acción redentora. En un tiempo de diálogo, la amistad es necesaria. «El clima del diálogo—vimos que ha escrito Pablo VI en la Ecclesiam suam, y lo repetimos aquí—es la amistad» 23 . Y sería un buen 22 " J. ESCRIVÁ DE BALAGUER Cartas, (Madrid, 9-1-1932). E d . c , p.56. 316 317 La paz, testimonio de caridad De la paz genérica a la paz concreta servicio a la Iglesia que nuestros interlocutores llegasen a la convicción de que los católicos somos capaces de ser buenos amigos. Habríamos hecho clima para el diálogo, el cual—sin una atmósfera apropiada—ni puede crecer ni prosperar. Ser amigo es creer en el amigo, aunque no se compartan sus ideas, y fomentar la fe en los demás—fomentar la amistad— es ir poniendo el andamiaje del auténtico diálogo. Un diálogo o una paz que no tengan la amistad humana como base natural, no pueden pasar de discusión académica el primero y de tregua la segunda, con lo cual al final cada uno volverá a sus posiciones intelectuales—el teólogo a la teología y el ideólogo a las ideologías—, y ambos se dispondrán a las nuevas batallas de la incomprensión y del aislamiento. Dan pena esos cristianos que tratan de hacer diálogo y de poner paz a base únicamente de cesiones ideológicas, de admiraciones gratuitas hacia todo lo humanista, de renuncias al pasado, de peticiones de perdón. Dan pena, porque se presentan más como vencidos que como amigos. El clima que aportan al diálogo es un clima de final de batalla—olor todavía a pólvora, ecos de cañones viejos, sangre en las trincheras— y no un clima de comienzos de paz. Su clima es clima de cansancio, de fatiga, de sudores, que se ansia ver desaparecer. Y sus interlocutores, inteligentes y avisados, no pueden poner plena confianza en ellos: el que ansia concluir una batalla, pide la tregua, o porque piensa traicionar luego en la paz o porque está cansado, y entonces su reposo es ya un futuro peligro. Los hombres alejados de la Iglesia o nuestros hermanos separados no piden, por eso, de nosotros una cesión, ni una renuncia, ni un acta de perdones. Piden amistad, comprensión, hacer parte del camino juntos, sentarse a nuestra mesa, compartir sobre ella el pan de la vida y del trabajo, sinceridad, afecto. Así se inicia la paz: con amor de amistad. De hecho, hasta que los enemigos no se hacen amigos, no puede decirse nunca que hayan concluido las guerras. Y para ser amigos no basta dar razón—a veces será imposible—, sino que es necesario dar afecto: no basta mostrarse conciliante, sino que antes es necesario mostrarse generoso. Las luchas entre Mónteseos y Capuletos—como todas las luchas—se concluyen con el corazón o no se concluyen; terminan con la amistad o con la victoria, siempre parcial, de una parte. Las paces que no son paces de amigos leales son guerras lanzadas, sordas, hipócritas. 4. Pero a alguno podrá haberle asaltado la duda de si hemos, entonces, de patrocinar una especie de individualismo apostólico. Haciendo recaer sobre el cristiano singular tanto peso de responsabilidades y haciendo su capacidad de ofrecer amistad gozne de la puerta del diálogo, ¿no se corre el peligro de hacer a cada cual dueño y juez de su propia actividad de bautizado, de miembro de la Iglesia? ¿Para qué sirve la jerarquía en este sistema de liberalización apostólica? ¿Pasará a un segundo plano la virtud, tan evangélica, de la obediencia ? Un no—es evidente—tiene que ser la respuesta a estas o a semejantes preguntas. Lo que sucede es que, bajo el peso de una tradición muy fuerte, estamos demasiado acostumbrados a concebir como dilema lo que no es tal: oponiendo lo individual a lo colectivo, lo personal a lo jerárquico, la libertad a la obediencia, hemos terminado por confundir unas ideas de por sí claras y límpidas. Los valores individuales no deben oponerse, sino que deben integrarse en los valores sociales; lo personal no debe ser anulado, sino que debe ser estimulado y orientado por lo jerárquico; la libre iniciativa no se opone, sino que se integra en la obediencia. Nunca como en esta hora posconciliar, nunca como en esta hora de exaltación de los valores individuales y de promoción de la libertad humana y cristiana, son tan necesarios el jerarquismo y la obediencia. Al ponerse de relieve la necesidad de una mayor responsabilidad personal en la evangelización y en el diálogo de paz con el mundo, es lógico que aumente también la fuerza de lo jerárquico y de la obediencia, en cuanto elementos básicos de esa unidad de la Iglesia que todos ansiamos. Aleccionadoras, al respecto, son estas palabras conciliares: «Procuren los seglares, como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el camino de la libertad de los hijos de Dios, aceptar con prontitud y cristiana obediencia todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establecen en la Iglesia actuando de maestros y gobernantes» 24 . 24 Const. Lumen gentium n.37: BAC, 2. a ed., p.74-75. 318 La paz, testimonio de caridad Son palabras que van precedidas inmediatamente por la declaración formal de uno de los derechos que más entusiasmos y más pesimismos han levantado durante los trabajos conciliares: el derecho de los fieles, que en algunos casos llega a ser obligación, «de manifestar su parecer sobre aquellas cosas que dicen relación al bien de la Iglesia» 25. Y que van seguidas por otras palabras no menos prometedoras para el futuro del apostolado seglar: «Los sagrados pastores, por su parte, reconozcan y promuevan la dignidad y la responsabilidad de los seglares en la Iglesia. Hagan uso gustosamente de sus prudentes consejos, encárguenles, con confianza, tareas en servicio de la Iglesia y déjenles libertad y espacio para actuar, e incluso denles ánimo para que ellos, espontáneamente, asuman tareas propias... Y reconozcan cumplidamente los pastores la justa libertad que a todos compete dentro de la sociedad temporal» 26 . Se mezclan en los tres cuerpos de este documento conciliar los conceptos de libertad y de obediencia, de responsabilidad personal y de dirección jerárquica, con la naturalidad de elementos que, como el hidrógeno y el oxígeno en el agua, son partes integrantes de una misma realidad. La unidad de la Iglesia—la paz en la Iglesia—requiere ambos elementos, tanto para el desarrollo del programa conciliar como para el armónico crecimiento de la personalidad de los seglares en un apostolado responsable y eficaz. Al cristiano no le está permitido ser desobediente en nombre de su conciencia iluminada por las enseñanzas conciliares. Pudiendo y debiendo ser personal en su acción apostólica, no le está permitido ser personalista. Llamado a ser responsable, es muy importante que no confunda su responsabilidad con su independencia. Con la misma fuerza con que ha de sentir su vocación personal de apóstol ha de sentir su vocación personal de miembro de la Iglesia, de elemento del pueblo de Dios, y, por tanto, llamado a la unidad armónica de una misma fe, de unos mismos sacramentos, de una misma autoridad en el cielo y en la tierra. No porque en el período histórico que se abre la actividad de la Jerarquía haya de ser menos extensa, puede dejar de ser menos intensa. No porque la Iglesia haya juzgado llegado el momento de la «mayoría de edad de los seglares», éstos pue25 Cf. ibid., p . 7 4 . 26 Cf. ibid., p . 7 5 . De la paz genérica a la paz concreta 31» den sentirse independientes, como ya dijimos. El proceso de descentralización, propio de esa mayoría, no significa en modo alguno un proceso de desunión: cuando las responsabilidades se comparten, no quiere decir en modo alguno que se partan, se descuarticen, se dividan, se independicen. Un proceso de descentralización no puede ser nunca una atomización, ni del poder, ni de las responsabilidades, ni de los derechos. Así no se podría obtener nunca la paz, que en el fondo y en la forma es siempre una armonía. ¿Cómo obtener, por ese camino, la paz para el mundo si la perdemos en la Iglesia? ¿Cómo edificar una unidad desuniéndonos nosotros? Un ejemplo podrá aclarar mejor que los raciocinios el problema. La jerarquización de la vida cristiana comportaba en el plano universal una mayor dependencia de Roma en un determinado número de asuntos: dispensas matrimoniales, decisiones de los organismos colegiales del Episcopado, organización de la disciplina en los seminarios, cuestiones litúrgicas, etcétera. Ahora, después del Concilio, es claro que el campo de las actividades jerárquicas del Papa se reduce en beneficio de los del Colegio Episcopal; pero es igualmente claro que tal reducción es únicamente cuantitativa y no cualitativa. Es más, la reducción del número de asuntos que comportan el recurso a la Curia del Sumo Pontífice implica automáticamente una mayor cualificación de los vínculos de unidad con la Sede Romana: si el intercambio de la vida unitaria se realizaba antes a través de mil arterias finas, es natural que—si tales arterias son suprimidas por exigencias de renovación del organismo eclesial—las nuevas arterias a través de las cuales se habrá de seguir encauzando el torrente vital de la unidad de la Iglesia deberán ser de mayor consistencia y fuerza. Si la unidad se manifestaba antes en todo ese conjunto de recursos constantes a la Santa Sede y en todo ese conjunto de reservas que el Papa había concentrado en sus manos haciendo uso de su legítimo derecho de Vicario de Cristo, al disminuir el número de tales recursos y de tales reservas aumentan el valor y el significado unitario de los actos jerárquicos del Romano Pontífice. La obediencia a su palabra ha de ser mayor, si cabe, ahora que antes. Al ejercer su derecho en menos cosas, la obediencia de los demás pastores a él ha de ser más generosa, más firme, más dócil. 320 De la paz genérica a la paz concreta La paz, testimonio de caridad Algo semejante sucede al cristiano simple, en sus relaciones con la Jerarquía: así como la unidad de la Iglesia universal no sufre menoscabo alguno con la acentuación de la colegialidad espiscopal y con la descentralización administrativa en favor de los organismos diocesanos, tampoco la unidad de los cristianos deberá sufrir alteraciones con la descentralización apostólica. Antes al contrario, deberá hacerse más obediente y más jerárquica la acción de los hijos de la Iglesia. La obediencia, que antes se extendía a más cosas, se reduce cuantitativamente al mismo tiempo que se robustece cualitativamente, haciéndose más consciente y convirtiéndose en auténtico ejercicio de libertad: de una libertad que en determinados casos se coarta voluntariamente y que por eso es libertad positiva, que se ofrece, y no libertad negativa, que se reprime. Todo esto quiere decir que el personalismo apostólico —como ya quedó anotado al hablar de la secularidad—no se identifica con la conquista de una reivindicación, sino que es el natural resultado de un proceso de crecimiento: crecimiento que tiene dos polos, el de la libertad mayor y el de la mayor apreciación de la obediencia. Con tales polos como eje se puede lograr la formación de una nueva era de paz, donde sea más firme la adhesión a la fe, más vividas las responsabilidades que ella implica y más compacta la unidad de la Iglesia, que así podrá seguir presentándose a los ojos de los hombres «como ciudad sobre el monte, que no puede ocultarse» (Mt 5,14). 5. Otro elemento personal del cristiano para el proceso de una pacificación entre la teología y las ideologías, y, por tanto, entre la fe y la vida de los hombres de nuestro tiempo, es la destemporalización de la fe. Tantos siglos de temporalismo y de íntima relación entre lo material y lo espiritual han dejado un pesado poso en el fondo de algunas conciencias, cuya responsabilidad puede ser reducida por tratarse de conciencias que se mueven por impulsos históricos, pero no justificada plenamente, ya que son siempre conciencias humanas y, por tanto, libres. El reflejo de la fe en las cosas temporales—políticas, económicas, honoríficas—ha de tender a elevar lo temporal al reino de Dios, pero jamás a reducir el reino de Dios al ejercicio de un poder que no es el propio de la Iglesia. Una cosa es exigir de 321 la sociedad civil el justo respeto a los derechos de la Iglesia en los campos que afectan a su misma vida—culto, sacramentos, enseñanza, caridad, jerarquía—y otra gobernar la sociedad civil en nombre de la Iglesia. Una cosa es servir a la Iglesia a través de las realidades temporales—política, profesión, finanzas, educación—y otra muy diversa servirse de la Iglesia para fines políticos, profesionales, financieros o educativos. Así lo afirma el dictamen conciliar, confirmando, por su parte, una tradición doctrinal que no siempre coincidió con la práctica concreta: «Ciertamente, las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra disposición» 27. En el estado actual de las cosas, en que la política es expresión de ideologías y no sólo de poder, la acción del cristiano ha de caracterizarse más que nunca por su libertad personal. Nunca como ahora hemos de librarnos de la tentación de atar las manos de la Iglesia a formas concretas de poder o de influjo social tras las cuales pueda ocultarse el fantasma de una ideología. Los cristianos tenemos ciertamente la obligación de empeñar nuestra acción temporal en concretas y determinadas formas políticas, sociales o, simplemente, temporales; pero en tal elección no debemos comprometer a la Iglesia como sociedad: debemos usar sus principios para iluminar nuestra actuación, pero no debemos usar su poder moral; debemos ayudarle, pero no debemos ayudarnos para nuestra política personal, para nuestro lucro, para nuestra ascensión en la escala social; debemos ser cristianos en nuestras actuaciones temporales, pero no podemos contentarnos con presentarnos como cristianos: entonces se corre el riesgo de dar mayor importancia a las apariencias que a los hechos y se cae en el fariseísmo. Hoy, porque la Iglesia ha de presentarse como nunca en toda la pureza de testigo de la Verdad en la tierra, sus hijos hemos de quitarle de encima cualquier polvo que empañe —como ella misma ha dicho—la pureza de tal testimonio. Si 27 Const. Gaudium et spes n.76: BAC, p.330. La nueva cristiandad 11 322 La paz, testimonio de caridad De la paz genérica a la paz concreta el gran problema de nuestra hora es el problema de la verdad frente a tantas verdades como prometen al hombre la felicidad, los cristianos hemos de clarificar como nunca esa verdad en nuestra actuación como hombres sobre la tierra. La Iglesia ha de seguir siendo—y más que nunca—alma de nuestra vida temporal, de nuestra peregrinación por los senderos del mundo: brisa que nos empuje en las espaldas mientras nos dirigimos hacia Dios a través de las realidades temporales; pero no hemos de permitir que ella, llamada a ser viento de Pentecostés universal y permanente, se convierta por culpa de nuestros intereses personales o colectivos—familiares, sindicales, políticos, nacionales—en algo inmóvil, lento, fijo, fosilizado. Sería una grave traición a la misión de la Iglesia, que todos debemos compartir y que, como el reino de Cristo, no es de este mundo, aunque en él se realice. Si la Iglesia, iluminada por la luz clarificadora del Espíritu Santo, comprende el signo de los tiempos y, considerando el poder no ya como expresión de influjo social, sino como expresión de influjo ideológico, se muestra decidida a abrir una página nueva en su historia, no hemos de ser nosotros los que la obliguemos a repetir la experiencia temporalista, útil y necesaria un día como mal menor, pero ya anticuada y negativa al convertirse en mal mayor. Lo extraño es que precisamente aquellos cristianos que mayores críticas han movido contra el pasado temporalismo de la Iglesia sean los que traten ahora de instrumentalizarla con finalidades temporales, esta vez más peligrosas. Tales cristianos —acaso sinceros, pero errados—, por una parte, sienten sobre sí la vergüenza de un pasado histórico que califican, con demasiada ligereza, como equívoco o equivocado, pero por otra parte tratan de llevar a tan santa Madre por caminos que conducen a nuevas formas de temporalismo: la llevan a un diálogo con nuevas formas de poder que, esta vez, no son sólo tales, sino además expresión de un humanismo falso; la obligan a caminar por un único camino social, temporal o histórico, olvidando que los caminos de Dios son múltiples en la sociedad, en el tiempo y en la historia; exigen de ella libertad, pero tratan de imponer a los demás el yugo de una uniformidad excluyente; repudian un pasado de íntima unión entre la Iglesia y determinadas formas de sociedad civil, pero patrocinan un futuro de nueva unión entre la Iglesia y otras nuevas formas de organización temporal; insisten en la espiritualización del pueblo de Dios, negándose a aceptar notas que lo distingan aparentemente de las demás realidades humanas, pero tratan de materializarlo con la aceptación de su presencia en determinados círculos de intereses terrenos. Mientras los llamados sectores conservadores tratan de mantener el temporalismo de la Iglesia andándola en compromisos de parte, los llamados progresistas tratan de uncirla igualmente al carro de políticas concretas y tan monolíticas como las de aquéllos. Unos y otros adolecen de idéntica enfermedad: la de un verticalismo que sólo se diferencia por el signo que unos y otros le dan. Pero ambos ignoran la fuerza y los frutos de esa penetración horizontal de la Iglesia en la sociedad, que es la que patrocina el Concilio al invitar a los cristianos a una libre y responsable actuación en la construcción de la ciudad terrena, guiados por la unitaria ilustración de la Jerarquía. Cada uno ponga la mano sobre su pecho y medite en la parte que le corresponde en los pecados del conservadurismo y del progresismo. Pero ninguno puede pararse en los golpes de pecho por haber caído en uno o en otro extremismo. Con la doctrina del Concilio ante los ojos es preciso adquirir conciencia de la inmensa tarea que nos espera: la de hacer un mundo más justo dándole un alma cristiana y, con ella, la paz soñada por todos los hombres. Pero esto, unos y otros, todos hemos de saber que no lo conseguiremos temporalizando nuestra espiritualidad, sino espiritualizando nuestra acción temporal. No es temporalizando lo espiritual en un sentido o en otro como los hombres han de ver en la Iglesia el arco iris de una paz tanto tiempo esperada, sino injertando en los vastagos salvajemente vigorosos de lo temporal—progreso, ciencia, arte, economía— la vitalidad del espíritu cristiano. No es poniendo etiquetas cristianas a los parterres de la sociedad—partidos cristianos, sociedades cristianas, escuelas cristianas, arte cristiano—como habremos de cristianizarlo, sino poniendo vida cristiana en los partidos, en las sociedades, en las escuelas, en el arte. Hay una gran diferencia entre influir en la sociedad temporal mediante la acción personal orientada al dominio propio o de la Iglesia o mediante esa misma acción orientada al servicio y a la salvación de la sociedad. Han de ser un día los hombres quienes escojan entre la teología y las ideologías; por 323 La paz, testimonio de caridad De la paz genérica a la paz concreta eso, nuestro esfuerzo ha de tener como norte el demostrar a esos hombres, hermanos nuestros, que es su salvación y no el dominio sobre ellos lo que pretendemos al considerarnos sujetos activos de la historia temporal de la humanidad. Cuando con nuestras vidas más que con nuestras palabras los hayamos convencido de esto, la libre elección a favor de lo cristiano y en contra de lo pagano—hoy simbolizado en los diversos y contrastantes humanismos—será tan natural como la sazón de los trigales en verano. «Nosotros—exlamaba Pablo VI en la apertura de la cuarta sesión conciliar—nos sentimos responsables ante toda la humanidad. A todos somos deudores. La Iglesia, en este mundo, no es fin a sí misma; está al servicio de todos los hombres... Ella es portadora de amor, favorecedora de verdadera paz, y repite con Cristo: ignem veni mittere in terram (he venido a traer fuego a la tierra)». Y concluía: «El Concilio es un acto solemne de amor a la humanidad» 28. Ese espíritu de servicio y de amor exige que cada uno de nosotros seamos capaces de ofrecer a la Iglesia no ya, como en siglos pasados, un poder que utilizar apostólicamente, sino un servicio a través del cual ella misma pueda servir al mundo. A la Iglesia servirá nuestro prestigio profesional, nuestra ciencia, nuestro arte, nuestro dinero, nuestra literatura, nuestra política, y no sólo el poder que se deriva de todas esas realidades. Esa purificación de nuestra oferta hará que no pase por nuestra alma la sombra pecaminosa de exigir nosotros de la Iglesia el pago de su autoridad para respaldar nuestro prestigio profesional, nuestra ciencia, nuestro arte; para aumentar nuestro dinero, para hacer que se lea nuestra literatura o que se siga nuestra política. Nuestra individual responsabilidad temporal crece por eso en la medida en que quitemos a la Iglesia la responsabilidad de nuestra actividad profana. Estaremos obligados a ser mejores en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones humanas. Así, la Iglesia será más pura, más libre de nuestros irremediables defectos, más redentora. Los hombres irán hacia ella para buscar a Dios, sin tener que pasarles por la imaginación la posibilidad de que se encaminan a la Iglesia para encontrar además el apoyo humano a algunos de esos intereses que, como la carrera, la riqueza, la nobleza, con tanta fuerza concupiscente les arrastran en otros sectores de la vida. No pensarán en la Iglesia cuando hayan de ganarse el pan, de medrar en la vida o de obtener una cátedra, sino cuando sientan nostalgia y necesidad de Dios; no pensarán en la Iglesia para su servicio, sino para servir a los demás y, en ellos, a Dios; no podrán pensar en ella con deseos de imperfección, sino con deseos de perfección. Pero de cada uno de nosotros depende que los hombres aprendan esa lección. 324 28 Cf. BAC, p.805-806. 325 6. La paz, finalmente, exige un sincero amor a la unidad como valor humano y eclesial. Si la obra de renovación cristiana ha de consistir en un renovado servicio al mundo, el cual necesita nuevamente de un alma cristiana, no basta que nos preocupemos de recomponer el mosaico externo de la Iglesia. Esto, en rigor, deberá ser consecuencia de otra previa recomposición y de otra previa conquista: la de la unidad interior en la Iglesia. Largos siglos de sistema temporalista han hecho que dentro de la Iglesia se formen auténticos núcleos de poder, vinculados a determinadas actividades apostólicas. Las órdenes religiosas, las instituciones eclesiásticas, las asociaciones políticas, han ido como fraccionando el Cuerpo místico de Cristo en zonas de influjo en el mundo. Existían órdenes, instituciones o asociaciones que se cuidaban de la penetración y conservación de las ideas del Evangelio en sectores determinados del pueblo de Dios. La viña del Señor estaba parcelada, y cada una de ellas se cuidaba del ministerio de pobres o de ricos, de intelectuales o de científicos, de nobles o de plebeyos. Sin llegar a excesos de clasismo, la misma procedencia social de las vocaciones para el sacerdocio especificaba ya o predisponía a tomar el camino de una congregación o de otra. Con el transcurso del tiempo, esta situación, a pesar de haber contado siempre con honrosas excepciones, ha venido a provocar resentimientos, prevenciones y prejuicios que, como una especie de hielo, se han ido introduciendo inadvertidamente entre las grietas de la maciza sillería de la Iglesia, provocando distancias y acentuando divisiones. Nacieron así órdenes religiosas caracterizadas por la procedencia social de sus miembros; asociaciones con prevalente carácter aristocrático, frente a otras de marcado signo 326 La paz, testimonio de caridad De la paz genérica a la paz concreta proletario; nacionalismos o regionalismos religiosos; escuelas teológicas con equivalentes apoyos externos; formas políticas —monarquía o república—y partidos sostenidos por determinados sectores de la Iglesia; exclusivismos no sólo en el gobierno de la Iglesia universal, sino también en otros gobiernos inferiores o intermedios. Todas estas divisiones, que un día pudieron ser justificadas por tratarse de divisiones provocadas por la estructura social de entonces, fundada sobre la idea del poder, están hoy llamadas a ser integradas en un proceso de mayor unidad integral, como corresponde a una sociedad más homogénea y menos diferenciada en sus clases y en sus estamentos. Mas esta unidad no se conseguirá sino mediante la acción unificante de cada hombre y, en nuestro caso, de cada cristiano. Es preciso ser capaz de despojarse del viejo vestido diferencial heredado de sus mayores. En los muros recios y ancestrales de la Iglesia hemos de ir colgando, con gesto de hidalgos verdaderos, los escudos de lucha, las panoplias, las espadas, los cascos, las armaduras... No es que hayamos de dejar de ser cada cual el que somos ni que hayamos de renunciar a ese legítimo apellido que determinadas órdenes, congregaciones o asociaciones pueden dar a quien las haya aceptado como más apropiadas a su personalidad, a sus deseos de entrega al Señor o a sus aspiraciones a un determinado apostolado. No es que hayamos de ser todos misioneros, todos educadores, todos asistentes sociales, todos enfermeros, todos penitentes, todos liturgistas. No es que hayamos de romper los moldes, ni los hábitos, ni las insignias, ni las tradiciones. Pero sí hemos de imitar la sensatez de esas familias de noble linaje y depositarías de muchas páginas de historia que, decorando con armas y anticuallas los muros de sus castillos, abren sus puertas a otras familias—antiguas adversarias quizá—, casan entre sí a sus vastagos, pasean juntos y juntos aportan su tradición, su historia, sus intereses, sus herencias, a la construcción de una sociedad diversa de la de sus mayores. Hemos de amar la unidad no sólo limando las antiguas asperezas, sino procurando que no se alcen nuevas divisiones en sustitución de aquéllas. El espectáculo que a veces ofrecemos es desolador: cristianos de izquierda y cristianos de derecha; cristianos de un Papa y cristianos de otro Papa; cristianos del ayer y cristianos del mañana..., cuando en realidad todos estamos obligados a ser cristianos de hoy: cristianos del Papa; cristianos del único redil de la Iglesia; cristianos capaces de iluminar con la misma luz de Cristo situaciones diversas y diversos caminos. La unidad, que no podrá realizarse sino en el respeto a la diversidad, es parte de nuestra vocación de pacificadores. Exige amor como cemento; exige renuncia como cimiento; exige obediencia como hierro para el armazón interior; exige realidades—y no sólo palabras—como piedras para levantar los muros de la nueva cristiandad; exige fe como proyecto para esa edificación en la que todos soñamos; exige trabajo diario y esperanzado; exige unidad y diversidad, armonía; exige constancia... Como las piedras, diversas entre sí, que han de servir para construir un templo, para formar la unidad de tal templo, han de renunciar a sus esquinas, a sus deformaciones, a sus ángulos cortantes, así nosotros hemos de saber hacer nuestra personal renuncia y nuestra personal lima para llegar a la unidad. Será el martillo certero de la obediencia el que nos cuadre o será la mano experta de la misma obediencia la que nos hará acoplarnos perfectamente a los demás, interponiendo entre unos y otros el cemento de un amor que oculte nuestras personales aristas, haciendo cóncavo lo que es convexo, y viceversa. Sin tal remedio de amor y de obediencia, no habría jamás unidad, no habría nunca paz, no llegaría nunca la nueva cristiandad. 327 ACABÓSE DE IMI'RIMIK ESTE VOLUMEN DE «LA NUEVA CRISTIANDAD», DE LA BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS, EL DÍA 2 4 DE DICIEMBRE DE 1 9 6 6 , VIGILIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, EN LOS TALLERES DE LA EDITORIAL CATÓLICA, S. A., MATEO INURRIA, 1 5 , MADRID LAUS DEO VIRGINIQUE MAfRI