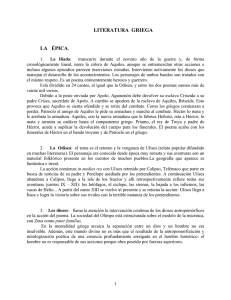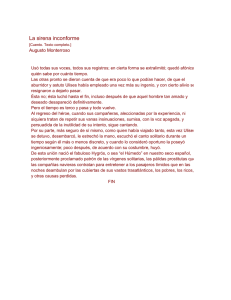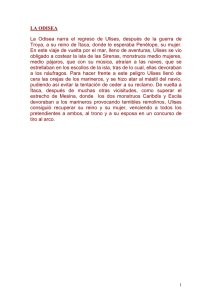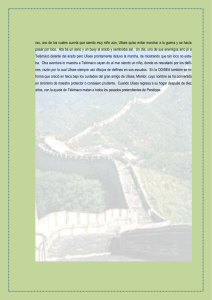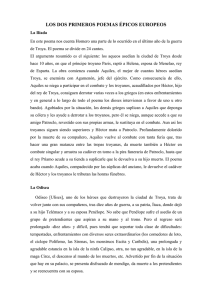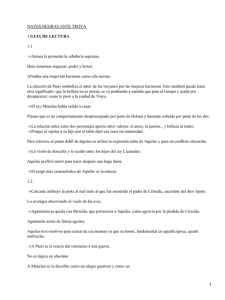Lectura
Anuncio

Antología de la Ilíada y de la Odisea La Ilíada Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves — cumplíase la voluntad de Zeus— desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. CAPÍTULO 1: EL JUICIO DE PARIS Príamo y Hécuba, reyes de Troya, lograron su anhelo de tener un heredero, al que llamaron Paris. Mas, cuando iba a nacer este príncipe, soñó su madre que llevaba en el seno una antorcha que debía abrasar un día el imperio troyano. Consultados los adivinos acerca de la significación de aquel sueño, contestaron: -El príncipe que va a nacer causará el incendio de Troya. Al oír esta respuesta, el rey, aterrorizado, no bien hubo nacido su hijo lo entregó a uno de sus criados con el encargo de que le diera muerte. Mas Hécuba, la reina, no quiso que su hijito tuviera tan triste suerte, y lo escondió celosamente, confiándolo después al cuidado de unos pastores que apacentaban sus rebaños en el monte Ida. Allí creció el joven entregado a las tareas propias de los pastores, y se hizo tan fuerte y tan hábil, tan diestro y tan hermoso que su fama salió de los límites del reino. Y he aquí que en el Olimpo, morada de los dioses griegos, celebrábanse las bodas de Tetis la más hermosa de las Nereidas- y Peleo. Todos los dioses y diosas fueron invitados a la fiesta de las bodas, excepto la diosa Discordia, a quien Júpiter excluyó por ser la que alteraba siempre toda paz y toda armonía. Mas la diosa, enojada y deseosa de venganza, arrojó sobre la mesa del banquete una manzana de oro con una inscripción que decía: «A la más hermosa». Juno, la de los blancos brazos; Minerva, la de los brillantes ojos, y Venus, diosa de la hermosura, se la disputaron. Cada una de las tres diosas creía ser la más bella; cada una creía, por tanto, tener derecho a la áurea manzana. La cuestión era delicada, y Júpiter no se atrevió a fallar por no dejar descontenta a ninguna de las tres diosas. Decidió entonces que las tres divinidades, acompañadas de Mercurio, fuesen a consultar -por ser el mortal más conocedor de la belleza- al pastorcillo del monte Ida. 1 Antología de la Ilíada y de la Odisea Y sucedió que se hallaba Paris, en una noche sin luna ni estrellas, guardando sus rebaños, cuando, de pronto, se iluminó el bosque como si a un tiempo lo alumbraran el sol y la luna. Envueltas en aquella radiante luz, vestidas con traje brillantísimo que a su vez esparcía claridad sin límites, aparecían a los asombrados ojos del príncipe pastor, las tres bellísimas diosas: la majestuosa Juno, la sabia Minerva y la hermosa Venus. Con la voz más dulce y suave que pueda sonarse, fue Juno la primera en hablar, al tiempo que tendía a Paris una manzana del oro más puro. -A ti, hermoso Paris, el más bello entre todos los mortales, recurrimos para que seas nuestro juez. Di cuál de nosotras tres es la más bella, y a aquella a quien creas digna de poseer el premio de la hermosura, dale esta manzana de oro. Si me la otorgas a mí, que soy la diosa Juno, diosa de las diosas y esposa de Júpiter el omnipotente, yo te prometo desde ahora el más ilimitado poder. Más de cien pueblos te proclamarán su rey, y tus riquezas no podrán contarse. Después de Juno habló Minerva, virtuosa y sabia, y dijo su voz clara y serena: -Si me das a mí el precio de la belleza, hermoso Paris, te haré sabio como los mismos dioses. Tendrás la sabiduría y la virtud y, con mi ayuda, no habrá para ti imposibles. Venus, que aparecía envuelta en una luz rosada, fue la última en hablar: -¿Crees, acaso -dijo a Paris-, que el poder o la sabiduría pueden darte la felicidad? Te equivocas. Sólo en mi mano está concederte dicha sin límites. Si me das el premio será tuyo el amor. Te daré por esposa a la mujer más bella del mundo. Y con voz celestial alabó ante el joven la sin par belleza de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Oíala Paris embelesado, y contemplando su perfección sobrehumana no pudo por menos de tender hacia ella la manzana de oro que tenía en la mano. He aquí cómo Venus fue proclamada reina de la hermosura. Guiado por la diosa, Paris emprendió la navegación hacia Esparta, donde, en compañía de Helena, su esposa, la más bella de todas las mujeres del mundo, y de Hermiona, hijita de ambos, vivía felizmente el rey Menelao. La varonil belleza de Paris le atrajo las simpatías de todos en la corte de Esparta. El monarca le trató con toda cordialidad y agasajo. Mas él, cegado por las sugestiones de la diosa Venus, no vio ni codició sino la sin par belleza de la reina Helena. Y también la reina sucumbió al mágico influjo de Venus. Apenas vio a Paris olvidó el cariño que a Menelao profesaba, olvidó a su hijita Hermiona, olvidó sus deberes de esposa, de madre y de reina y no pensó sino en escuchar las palabras de amor que a su oído murmuraba Paris. Alentado siempre por la diosa Venus, Paris rogó a Helena que huyera con él, y la infeliz reina no tuvo fortaleza para resistir. Y huyeron, huyeron de Esparta en dirección a Troya, surcando los mares en la nave de roja proa. Cuando Menelao, que amaba tiernamente a su esposa, advirtió que Paris le había robado a Helena, lamentóse amargamente y fue a pedir consejo y ayuda a su hermano Agamenón, rey de Argos y de Micenas. Encolerizóse a su vez el poderoso y terrible Agamenón, al saber la traición de Paris y convocó a todas las huestes griegas para que, a su mando, salieran inmediatamente en seguimiento y castigo del hijo de Príamo. Cien mil hombres en mil ciento ochenta naves salieron de Grecia con rumbo a Troya. Iban a recuperar a la hermosa Helena para devolverla a su esposo; iban a castigar duramente en Paris y en los suyos la horrible traición del bello jovenzuelo. La diosa Juno y la diosa Minerva, celosas de la preferencia que Paris concediera a Venus, empujaban las naves y acrecían la cólera de los vengadores. ¡Cien mil hombres en mil ciento ochenta naves! De ellos ¡qué pocos volvieron a su patria! Porque el sitio de Troya duró diez años largos y en la lucha que encendió la belleza fatal de una mujer, sufrió tantas penalidades, tantas fatigas, tantos quebrantos el ejército sitiador como el sitiado. De esto nos habla, precisamente, el magno libro de La Ilíada. 2 Antología de la Ilíada y de la Odisea CAPÍTULO 2: LA CÓLERA DE AQUILES Ante los muros de Troya día tras día, año tras año, permanecían los griegos en sus campamentos hostigando continuamente a los troyanos con sus furibundos ataques. Y en igual proporción obtenían el triunfo, ya los griegos, ya los troyanos, sin que, en tan largo tiempo, acabara de decidirse la victoria de un modo definitivo por unos o por otros. Y así, día tras día, año tras año, transcurrieron nueve años largos. Entre los más valientes guerreros que en aquella lucha se encontraron contábase Aquiles, el de los pies ligeros. Era el más valeroso de los héroes griegos y el más hermoso también. Era hijo de la nereida Tetis y de Peleo, y se cuenta que, de niño, su madre le bañaba en fuego celeste para hacerle inmortal, y que quedándole fuera del fuego únicamente el talón con que ella le sujetaba, era éste su único punto vulnerable. Dícese también que, estando todavía en la infancia, su madre le dio a elegir entre una carrera larga y oscura y una vida corta pero gloriosa. Y él optó por esta última. Mas, esto no obstante, al saber Tetis que no podría tomarse Troya sin el brazo de Aquiles, y que el héroe moriría ante los muros de esta ciudad, quiso sustraerle a tan cruel destino y le envió, vestido de mujer y bajo el nombre de Pirra, a la corte de Licomedes, rey de Esciros. Cuando los príncipes griegos, a su vez, consultaron los oráculos antes de partir para Troya, Calcas, el adivino, les predijo que no triunfarían en ella sin el auxilio de Aquiles. Y al mismo tiempo les indicó dónde estaba. Fue encargado de ir a buscarlo el prudente y astuto Ulises, que se disfrazó de mercader, y presentó a las damas de la corte bellísimas joyas y potentes armas. No le fue difícil a Ulises, merced a este ardid, conocer entre aquellas damas a Aquiles. Porque, no mirando siquiera las joyas, propias sólo de mujeres, el guerrero se abalanzó inmediatamente sobre las armas. Entonces Ulises se lo llevó con los suyos al sitio de Troya, donde pronto se distinguió como el primer héroe de Grecia, terror de los enemigos. Y ahora seguía luchando allí, ante los muros de Troya, después de nueve años largos. Y sucedió que, durante aquel tiempo, los griegos penetraron en Crisa, hermosa ciudad que saquearon, apoderándose de muy rico botín y numerosos prisioneros, que llevaron a su campamento. Entre los prisioneros llamaba poderosamente la atención una joven llamada Criseida por ser hija de Crises, el gran sacerdote del templo de Apolo. Apenas la vio Agamenón quedó prendado de ella, y la hizo su esclava. Mas, en Crisa, el gran sacerdote padre de la doncella reunía apresuradamente una gran cantidad de oro y joyas, a fin de ofrecer aquel tesoro a los griegos por rescate de su hija. Se dirigió al lugar donde las naves helenas estaban ancladas, y, revestido con sus galas sacerdotales, a fin de demostrar que le apoyaba en su justa petición el mismo dios Apolo, quiso hablar con Agamenón, supremo jefe del ejército griego. Y a él le rogó que quisiera poner en libertad a su amada hija, después de tomar el rico rescate. Todos los griegos convinieron en que debía atenderse la justa súplica del angustiado padre; tenían así la esperanza de que el rico botín se repartiera entre todos. Pero Agamenón, al saber la pretensión del anciano sacerdote, se encolerizó sobremanera. -¡No vuelvas, anciano, adonde están nuestras cóncavas naves -le dijo-, pues, si de nuevo te hallo entre ellas, no respetaré ni aun tus insignias sacerdotales! Jamás volverá tu hija a tu patria, pues jamás dejará de ser mi esclava. Aléjate, pues, de aquí, ¡oh anciano! Y no excites más mi cólera. Atemorizado por estas palabras del rey griego, el anciano Crises se alejó, pero no sin orar así al dios Apolo: -¡Oh, dios del plateado arco! Si alguna vez te fui agradable, si tuvieron algún valor a tus ojos los sacrificios que hice ante tu altar, cumple mi deseo y castiga con tus flechas la insolencia y la crueldad de los griegos. 3 Antología de la Ilíada y de la Odisea Desde el Olimpo, Apolo, enojadísimo contra los griegos, escuchaba las súplicas de su sacerdote. Armado de su arco de plata, llevando a su espalda el carcaj con las flechas, rápido como una de ellas descendió el dios hasta donde se hallaban el rey Agamenón y el ejército griego. Y tendió, con su fuerza sobrehumana, el arco de plata y disparó... Cayeron primero mulos y perros; cayeron después los hombres y durante nueve días con sus nueve noches las flechas del dios justiciero causaron gran estrago entre los guerreros de Agamenón. Y hubo reuniones entre los caudillos para tratar del remedio que a tan grande calamidad podría ponerse, y al fin habló Aquiles, el de los pies ligeros. -Puesto que la guerra y la peste así se ensañan contra nosotros, no debemos dudar de que hemos ofendido a Apolo -declaró-; preguntemos la causa a los adivinos y sacrifiquemos al dios algunos corderos. Se llamó entonces a Calcas, que, como sabemos, era adivino, y el más sabio de todos los griegos. Él dijo: -El dios no cesará de tomar cruenta venganza de nosotros hasta que no devolvamos a su padre a la hermosa Criseida, libre y sin rescate. Pues ésa es la causa del enojo de Apolo y de todas nuestras desdichas. Devolvamos, pues, a la doncella, y sacrifiquemos al dios un centenar de reses. Mas Agamenón nada codiciaba tanto como la posesión de la bella esclava, y levantándose encolerizado, tronó así contra Calcas: -¿Por qué solamente vaticinas desgracias, ave de mal agüero? ¿Por qué supones que nuestras calamidades nos sean enviadas porque yo no quise admitir el rico rescate que se me ofrecía por mi esclava Criseida? Tal vez, porque no quiero que mi ejército perezca, acceda a devolver a la doncella, pero no será sin que, entre todos, me deis su precio de vuestro botín. Sería injusto que sólo yo, entre todos los griegos, perdiera lo que me correspondió en la victoria. -Noble Agamenón -repuso Aquiles-, eres demasiado ambicioso, sin tener en cuenta que tu codicia puede perdernos a todos. El botín ganado en las victorias está ya repartido. ¿Cómo podríamos, ni aun entre todos, darte lo que vale el rescate de la bella Criseida? Devuélvela ahora, sin condiciones y por el bien de todos, y cuando hayamos rendido los muros de Troya, te daremos gustosos tres o cuatro veces el valor de la doncella. Pero Agamenón no atendía a estas razones de Aquiles. -¿Quieres engañarme, falso, traicionero? -gritó-. ¿Quieres despojarme de lo que es mío, para no darme luego nada en cambio? Pues bien; si no queréis darme la recompensa que mi sacrificio merece, yo la tomaré por mi mano, sea de quien sea, y a fe que aquel a quien quite lo suyo no se sentirá muy complacido. Aquiles, el de los pies ligeros, se encolerizó al oír estas injustas palabras: -¡Tu codicia y tu soberbia te pierden, cara de perro! -gritó-. Por vengaros a ti y a tu hermano Menelao de los troyanos, por ayudaros a vencerlos dejé mi patria, y ahora tú te atreves a amenazarme con quitarme lo que es mío, lo que he ganado con mis armas y a fuerza de fatigas. Si éste es el trato que das a tus guerreros, me marcho; no quiero servir más a tu avaricia. -¡Vete, si quieres! -le respondió Agamenón, airado-. No faltan en mi ejército otros jefes tan valerosos como tú y más dóciles a mis mandatos y menos pendencieros y levantiscos. ¡Vete, pues, Aquiles! Pero antes de que te vayas, ya que Apolo me quita a Criseida, la de las rosadas mejillas, que, a bordo de negra nave, será devuelta a su padre, yo tomaré de tu tienda a Briseida, la más bella de todas tus esclavas. Veremos si entonces reconoces mi poder y te atreves a compararte conmigo. 4 Antología de la Ilíada y de la Odisea Al oír esto, Aquiles se puso furioso, pues amaba a Briseida tiernamente, y además le excitaban grandemente las bravatas del rey. Desnudó su espada y quiso atacar a Agamenón, mas he aquí que entonces la diosa Minerva se puso a su lado para calmar su furor. -¿A qué has descendido del alto Olimpo, oh hija de Júpiter? -exclamó Aquiles-. ¿Cómo escuchas el insulto que acaba de inferirme Agamenón y no me permites que lo vengue con su vida? -A contener tu furor vengo, Aquiles, predilecto de los dioses -contestó Minerva-. Deténte y los dioses no tardarán en recompensarte. -Preciso me es someterme a la voluntad de los dioses -repuso Aquiles, volviendo la espada a la vaina-. Pero juro por mi cetro que antes fue árbol, tan cierto como que nunca volverá a ser verde ni a dar frutos, hojas ni raíces, que los griegos han de acordarse de mí, cuando yo no esté a su lado y ellos caigan a centenares al hierro de los troyanos. Entonces el avaro Agamenón, que tiene corazón de ciervo y cara de perro, sentirá rabia al recordar que no supo honrar al más noble y valeroso de todos sus guerreros. Mientras hablaba de este modo, golpeaba Aquiles la tierra con su cetro bellísimo, adornado con clavos de oro. El anciano Néstor, como correspondía a su edad avanzada, habló benévola y elocuentemente, tratando de conciliar los excitados ánimos. Pero Agamenón y Aquiles estaban demasiado enfurecidos uno contra otro para avenirse a razones, y se separaron con los corazones llenos de rencor. En una nave tripulada por el prudente Ulises y por otros guerreros, se embarcó a la bella Criseida, de las mejillas rosadas, para devolverla a su padre. En la nave iba también un centenar de reses que debían ser sacrificadas para aplacar la ira del dios Apolo. Mas Agamenón, contrariado por tener que devolver a la bella esclava, no olvidaba su ira ni sus amenazas a Aquiles. Apenas la nave en que iba Criseida se hizo a la mar, llamó el rey a varios de sus heraldos, y les ordenó: -Id a la tienda de Aquiles, y traedme a Briseida, la más hermosa de sus esclavas. Como Aquiles era tenido en el ejército griego y a causa de su fabuloso origen, por un semidiós, y todos le admiraban y le temían, los heraldos no se mostraron muy complacidos con tal misión. Mas, como el rey lo ordenaba, no tuvieron otro remedio que cumplirla. Se llegaron a la tienda de Aquiles y se apoderaron de la hermosa, sin que Aquiles se opusiera a ello. El héroe siguió con los ojos a la bella esclava y a los que la llevaban durante muy largo rato, y después acercándose al mar, lloró durante una hora, en silencio. Al cabo de ella, levantó los brazos al cielo en actitud de súplica, y llamó a Tetis, su madre, hija del dios del mar. De las aguas en calma se elevó una sutilísima niebla y, tras ella, apareció la diosa, que desde la profundidad del mar había escuchado la invocación de su hijo. -¿Qué tienes, hijo mío? -le preguntó con gran dulzura-. ¿Qué pena te aflige hasta el punto de que así llore el más fuerte de todos los héroes? Contestó Aquiles: -Ved, madre, la ofensa que Agamenón, rey de los griegos, me ha inferido; ved si mi orgullo y mi valor pueden soportarla. Al oír su relato, Tetis acompañó a su hijo en su amargo llanto. Después habló así: -No quedará sin castigo la ofensa que se te ha hecho. Yo misma subiré al alto Olimpo y me abrazaré a las rodillas del propio Júpiter clamando venganza. Mas aun así, ¡ojalá no hubieras nacido! Porque tu vida será breve. Despuntaba la aurora cuando la hija del mar se elevó de las profundidades de las aguas hasta el Olimpo nevado. -Si alguna vez te he sido grata, ¡oh, Júpiter! -dijo al omnipotente-, escucha mi deseo. Mi hijo, el semidiós, el héroe de breve vida, ha sido duramente ultrajado por el orgulloso Agamenón, que le ha privado de su mejor botín. Haz, ¡oh, Júpiter!, que los troyanos 5 Antología de la Ilíada y de la Odisea venzan a los griegos hasta tanto que éstos se inclinen para honrar a mi hijo. ¡Venganza, poderoso Júpiter, venganza! Asintió el omnipotente Júpiter bajando su cabeza majestuosa, y Tetis volvió a la profundidad de los mares. La mente poderosa del dios buscó entonces los medios de causar los más grandes daños a las naves griegas. Al fin creyó hallarlo enviando a Agamenón un sueño funesto. -Ve, pernicioso sueño -dijo a su mensajero-; llega hasta el lugar en que se encuentran los bajeles de los griegos; entra en la tienda de Agamenón y dile que ordene a los griegos de larga cabellera el ataque contra Troya, pues éste es el momento propicio para lograr la victoria. Dormía Agamenón un sueño profundo. Y he aquí que el sueño enviado por Júpiter llegó hasta su lecho, y le dictó, traicionero, los consejos que debían perderle. Después, ligero como una nubecilla, se elevó hasta el Olimpo. CAPÍTULO 3: EL CONSEJO Despuntaba la aurora apenas cuando Agámenón llamó a sus heraldos de voz sonora para que convocaran a los griegos a junta. Relató a sus próceres el sueño que Júpiter, engañoso, le había mandado. Y Néstor se levantó y dijo a los que allí estaban: -¡Príncipes, capitanes, amigos! Si otro nos relatara tal sueño le creeríamos engañoso y desconfiaríamos de sus palabras. Pero Agámenón es el más poderoso de los griegos y debemos obedecerle. Induzcamos a los griegos a que tomen las armas. Y se les convocó a todos, y acudieron los guerreros, capitanes, príncipes y soldados, armando un ruido ensordecedor, como de mil enjambres de abejas. Acudieron los que estaban en las naves; acudieron los que estaban en las tiendas; todos llegaron en tropel al lugar donde la junta se había convocado. Nueve heraldos tuvieron que imponer silencio a la multitud para que se oyera a los reyes. Y entonces Agamenón se levantó con el cetro en la mano y habló de este modo: -¡Héroes griegos, predilectos de Marte! He aquí que Júpiter me ha envuelto en gran infortunio, pues me aseguró que destruiríamos la ciudad de Troya y ahora, después de engañarme tan cruelmente, me ordena levantar el sitio. ¡Qué vergüenza tan grande es, soldados míos, combatir contra un enemigo menos numeroso y no saber aún cuando acabará la guerra! Llevamos nueve años delante de estos fuertes muros; los maderos de nuestras naves están podridos y sus cuerdas deshechas. Volvámonos, pues, a nuestra patria; volvamos adonde nos aguardan nuestras esposas y nuestros hijos. Dejemos a Troya, que no caerá nunca en nuestro poder y hagámonos a la mar. Claro está que esto lo decía Agamenón para probar a sus hombres y saber con cuáles de ellos podría contar para la lucha, mas los griegos nada deseaban ya tan ardientemente como regresar a su amada patria y al oir las palabras de su rey todos los corazones se conmovieron. Dice Homero que los hombres se agitaron como las olas que en el mar levantan los huracanes al caer impetuosos de las nubes amontonadas por Júpiter, y como el céfiro mueve con violento soplo un campo de trigo cerniéndose sobre las espigas. Todos echaron a correr hacia los barcos, todos se dieron mutuamente ánimos y trabajaron ardientemente en echarlos al mar; sus alegres voces, sus gritos de júbilo por volver de nuevo a la patria, es fama que llegaron hasta el cielo. Y al oírlas, dijo la celosa Juno a Minerva la sabia: -¿Dejaremos que los griegos vuelvan a su patria y que queden sin castigo en Troya Paris y Helena, por quien tantos griegos han perecido alejados de su tierra y de su familia? Ve, Minerva, ve y acércate al ejército de los griegos y persuádelos con tu voz suave y prudente, de que no echen al mar las cóncavas naves. 6 Antología de la Ilíada y de la Odisea Y Minerva obedeció a Juno, y volando rápidamente hasta donde se hallaban los bajeles griegos, colocóse al lado del prudente Ulises, que lleno de pesar permanecía inmóvil al lado de su negra nave. Y habló así la diosa: -¿Es posible que los valientes griegos abandonen así esta gran empresa y embarcados en las naves cóncavas abandonen a los troyanos y dejen sin castigo a Helena, por quien tantos de los suyos han muerto? Acércate al ejército, y con suave y prudente palabra detén a los guerreros que quieren marcharse. Ulises, al escuchar estas palabras, arrojó al suelo su manto y corrió adonde se hallaba Agamenón. Le pidió su cetro y con él en la mano se dirigió al lugar donde los griegos empujaban al mar las cóncavas naves. Ante los reyes, los héroes o los capitanes, se detenía y decía amablemente: -Cuando pretendes alejarte de este lugar donde sólo la gloria te espera, no conoces las verdaderas intenciones que han hecho hablar a Agamenón del modo que ha hablado. Solamente trataba de probarnos y más tarde castigará a los que han querido huir. Corre y di estas palabras a tus hombres. Y cuando más allá se encontraba Ulises con un soldado o un hombre del pueblo que trataba de entrar en los bájeles, golpeándole con el cetro, decía: -No eres un valiente, sino un hombre débil y cobarde. Deténte, desgraciado, y no huyas; cumple quedándote en Troya la verdadera voluntad de Agamenón. Era Ulises el más prudente de todos los guerreros de Grecia, y su palabra era escuchada y acatada por todos. Todos, pues, le hicieron caso, y el rumor de tantos hombres al volver hacia tierra fue como el de las olas del Mar estruendoso cuando va a morir sobre la playa. Sin embargo, hubo quien protestó de la contraorden; fue éste Tersicles, un hombre feísimo, bizco y cojo, jorobado y con la cabeza puntiaguda y calva. Era, además, deslenguado y gritó de este modo insultando a Agamenón: -Tú quieres permanecer aquí, ¡oh cobarde!, porque tienes seguramente tus tiendas llenas del botín que entre todos hemos recogido y ansías todavía más oro; y vosotros, hombres sin dignidad, que más parecéis mujeres que griegos valerosos, ¿por qué no seguís el camino emprendido? ¡Volvamos a nuestra amada patria y dejemos aquí a Agámenón, ese hombre codicioso que ha sido capaz de ofender al mismo Aquiles, el héroe más grande de todos nosotros, por arrebatarle un botín que era suyo y que Agamenón todavía retiene! Al oír estas violentas palabras, el prudente Ulises castigó duramente al mísero Tersicles, dándole un fuerte golpe en los hombros. Los que le rodeaban riéronse al ver la horrible mueca de su rostro y el cardenal que apareció en el lugar donde el áureo cetro golpeara, y todos dijeron: -De cuantas cosas meritorias ha hecho Ulises, ninguna tanto como hacer callar a este insolente que se atreve a dirigir insultos a los propios reyes. A todo esto, la diosa Minerva había tomado la figura de un esbelto heraldo y estaba colocada al lado de Ulises. Y el heraldo maravilloso impuso silencio a la multitud para que todos pudieran escuchar la palabra del héroe prudente. Habló Ulises así: -¡Oh gran Agamenón, rey de los griegos, no permitas que te cubran de ignominia los que debían ayudarte en tu tarea de destruir la fuerte ciudad de Troya! Esto fue lo que te prometieron al venir, y ahora, como mujeres o como niños, lloran su suerte y sólo desean volver a su patria. Natural es su deseo pues que llevamos nueve años ante la ciudad, mas por esto mismo sería más bochornoso después de tanto tiempo volvernos como hemos venido, sin lograr nuestro objeto. Que todos tengan paciencia y Troya será tomada. ¿Quién no recordará el gran portento que nos anunció la victoria cuando emprendimos la ruta hacia Troya? Y entonces Ulises, con su clara y prudente palabra, relató de nuevo la maravilla. Recordó cómo, mientras ante los altares ofrecían los griegos sacrificios a sus dioses en un lugar en que habla una fuente y un hermoso plátano, de pronto un horrible dragón rojo salió de 7 Antología de la Ilíada y de la Odisea debajo del altar y saltó al árbol. Y he aquí que en una de las ramas del plátano había un nido de gorriones; la madre, amorosa, extendía sus alas sobre ocho débiles polluelos. Al caer el dragón sobre el árbol los pajarillos lanzaron gritos lastimeros y la fiera alimaña se los tragó uno tras otro devorando a la madre también. Mas así que el dragón se hubo comido el ave y los polluelos, se obró un prodigio, que fue que el dragón se convirtió inmediatamente en piedra. Entonces el adivino Calcas exclamó: -Es Júpiter quien nos avisa con este prodigio, que así como el dragón devoró a los polluelos y a su madre, o sea a los nueve pajarillos, nosotros combatiremos nueve años en Troya y al décimo será nuestra la fuerte ciudad. Todo esto recordó Ulises y al acabar su discurso todos los griegos le aplaudieron y ya ninguno pensó en alejarse de Troya. Agámenón les dijo entonces: -Preparaos para el combate, afilad las lanzas, disponed los escudos, dad pienso a los caballos y arreglad los carros. Y el que voluntariamente quiera quedarse en las naves presto a partir, que se disponga a la muerte, pues su cuerpo será pasto de los perros hambrientos y de las aves de rapiña. La gritería de los griegos al aclamar a Agámenón después de oír sus palabras, semejaba el bramido de las olas al romper furiosas contra la fuerte roca que avanza sobre el mar. Y todos fueron a hacer los preparativos por su rey ordenados. En tanto, Agamenón, haciendo sacrificios al poderoso Júpiter, oró con estas palabras: -Potente Júpiter, dios de las tempestades, ¡que no se ponga el sol ni la noche llegue sin que yo haya destruido y entregado a las llamas el palacio de Príamo! Que a mi paso se incendien las puertas, que mi lanza destroce la coraza de Héctor y atraviese su pecho; que sus compañeros caigan sobre la tierra y muerdan el polvo al empuje de los griegos valerosos e invencibles. Éste fue el ruego de Agamenón, pero Júpiter no quiso que se cumpliera. CAPÍTULO 4: PARIS Y MENELAO Los heraldos de Agamenón pregonaron a una la orden de que los griegos se reunieran cerca de las naves. Ya enardecidos los guerreros sentían más placer en prepararse al combate del que hubieran sentido al volver a su patria, por el sol dorada. Entre ellos iba la diosa Minerva, la de los verdes ojos brillantes, dándoles ánimos y templando sus corazones para la lucha. Las armaduras de bronce de los soldados que avanzaban, avanzaban sin cesar, brillaban como el resplandor de un incendio al propasarse por las vastas selvas, en la cumbre de la montaña, y la hueste numerosa afluía de las naves y las tiendas hacia la llanura del mismo modo que los cisnes de largo cuello vuelan en numerosas bandadas sobre la pradera. Bajo los pies de los guerreros y de los caballos retumbaba la tierra terrorificamente. Eran tantos los griegos que entraban en batalla, como las hojas de las flores que en los prados crecen. Avanzaban los guerreros griegos, avanzaban en grave silencio. Los troyanos en cambio gritaban como las grullas cuando huyen del frío y de la lluvia sobre el océano alborotado. Y al fin los dos ejércitos, aproximándose cada vez más, llegaron a estar el uno frente al otro. Paris, el bello doncel que robó el corazón de Helena y la apartó del amor de Menelao su esposo y la hizo olvidar el cariño a su hija, iba delante de los troyanos, tan bello que parecía un dios. De sus hombros colgaba una piel de leopardo; llevaba también colgado de ellos el arco y la espada, y blandiendo con sus manos dos lanzas agudas, desafiaba a los jefes griegos a que salieran a combatir con él. Al frente de los griegos iba Menelao, que, al ver llegar a Paris al frente de sus tropas, se regocijó como el león al divisar un robusto ciervo al que va a hacer su presa. Imagino que era aquél el momento de castigar a su 8 Antología de la Ilíada y de la Odisea mortal enemigo, al que le había robado a su esposa, y saltó de su carro llevando en la mano sus potentes armas. Mas he aquí que Paris, el hermoso Paris de la piel de leopardo, el irresistible Paris, bello como un dios, al ver avanzar a Menelao, sintió miedo, y retrocedió a esconderse entre sus amigos. Héctor, hermano de Paris, y el más valiente de los troyanos, al advertir el temor de su hermano, le reprendió así: -¡Ojalá no hubieras nacido, miserable Paris, de la hermosa figura y el rostro seductor; no serías entonces vergüenza de los tuyos! Tu hermoso aspecto te hace parecer un héroe, pero al advertir que no lo eres los griegos se burlan de ti y de nosotros. ¿Para qué, siendo un cobarde, surcaste el mar en ligera nave y robaste en tierras lejanas a la bella mujer de hermosura funesta? Pues que lo hiciste, espera ahora a pie firme a Menelao. Ya que tu cítara, tu rostro hermoso, tu cabello dorado y todos los dones que te otorgó Venus, de nada han de servirte cuando ruedes sobre el polvo, vencido. Si los troyanos no fueran unos cobardes, ya te habrían lapidado como causante de todos sus males. Entonces Paris, sobreponiéndose al temor, contestó a su hermano: -Yo no escogí, valiente Héctor, los dones que me otorgó la adorada Venus y no debes, por tanto, reprochármelos tan duramente. Si quieres que luche y que combata, detén a los troyanos, haz que sean detenidos los griegos y yo solo combatiré con Menelao por Helena y por sus riquezas, y que el vencedor se lleve mujer y tesoros. Entonces podrán ambos ejércitos jurarse paz y amistad, permaneciendo nosotros en Troya y volviendo los griegos a su amada patria. Apenas escuchó Héctor estas palabras, corrió gozoso con la lanza en la mano al espacio libre que quedaba entre los dos ejércitos, ordenando a sus tropas que permanecieran quietas. Los griegos, al verle avanzar, creyendo sin duda que iba a atacarles, le dispararon copiosa lluvia de flechas, de dardos y de piedras. Pero Agamenón les contuvo, gritándoles con energía: -Griegos: deteneos. Sin duda Héctor, el del tremolante casco, va a decirnos algo importante. Y Héctor, siempre en la faja de tierra libre de combatientes, repitió, de modo que todos pudieran oírle, las palabras de Paris. Contestó Menelao: -Muchos son los males que hemos padecido, todos por la traicionera acción de tu hermano. Mas hora es ya de que termine esta guerra cruel. Peleemos, por tanto, los dos, y que perezca aquel a quien los dioses tengan destinada la muerte. Sacrifiquemos a Júpiter un cordero, y que Príamo, rey de Troya, sancione nuestro juramento para que sus hijos no lo quebranten. Y fueron despachados dos heraldos con la misión de ir en busca de Príamo y de llevar al lugar del combate los corderos destinados al sacrificio. Los combatientes de uno y otro pueblo, sentían inmensa alegría al pensar que pronto iba a acabarse la guerra. Mas he aquí que Helena, la más hermosa de todas las mujeres del mundo, se hallaba en el salón del palacio de Príamo entretenida en tejer un gran tapiz purpúreo en el que se representaban numerosas escenas y batallas en las que tomaban parte troyanos y griegos. Y la mensajera de Juno, acercándose a ella sigilosa y traidora, le dijo: -Ven, querida. Ven a presenciar una cosa admirable. Verás cómo los que hace poco combatían con furia de leones, ahora permanecen inmóviles con las picas ociosas clavadas en el suelo y reclinados en los fuertes escudos. Paris y Menelao van a combatir por ti, solos, con sus agudas lanzas; el vencedor te llamará su muy amada esposa. Al oír las palabras de la mensajera, el corazón de Helena, dormido desde largo tiempo, despertó al dulce recuerdo de su anterior esposo Menelao, de su dulce hija Hermiona, de su bella patria y de sus amantísimos padres. Y a este recuerdo abundantes lágrimas inundaron sus dulces mejillas. 9 Antología de la Ilíada y de la Odisea Anhelante, deseosa de presenciar el combate, cubrió su rostro con tupido velo y se dirigió, seguida de dos de sus doncellas, al lugar donde se hallaban, uno frente a otro, los dos ejércitos. Mas he aquí que a las puertas de palacio estaban sentados el rey Príamo y otros prudentes ancianos a quienes su extrema vejez no permitía entrar en combate. Príamo llamó a Helena y le dijo: -Ven acá, amada hija, y, sentada a mi lado, verás a tu anterior esposo, a tus parientes y a tus amigos de otros tiempos. Tú no tienes la culpa de que los dioses te hayan elegido por causa de esta guerra cruel. Pero los otros ancianos, admirando la mucha hermosura de Helena, murmuraban entre sí, diciendo: -No es extraño que griegos y troyanos pierdan sus vidas por semejante belleza. Más valdría, sin embargo, que se volviera a su patria antes de que por su culpa se maten todos nuestros hijos. La hermosa iba diciendo a Príamo los nombres de los valientes guerreros que combatían, a los cuales, despierto ya en ella el recuerdo, conocía perfectamente. Y así le mostró a Agamenón, a Ulises y a otros muchos guerreros de gran estatura y apariencia imponente, mientras los contemplaba lágrimas abundantes seguían resbalando por sus mejillas. Cuando se hubo cumplido a Júpiter el sacrificio de los carneros, cuando Príamo y Agámenón hubieron jurado la tregua de los dos ejércitos en tanto que Paris y Menelao combatieran, Príamo volvió a la ciudad. -Regreso con gusto a Troya -dijo-, no podría ver a mi hijo combatir con el fuerte Menelao pues sólo Júpiter y los dioses inmortales saben a cuál de ellos reserva el destino la muerte. Héctor y Ulises, un héroe de cada ejército, señalaron el espacio en que el combate debía realizarse. Después Héctor echó en su casco de bronce dos suertes que representaban la de Paris y la de Menelao; a la que antes saltara, correspondería arrojar primero su lanza de bronce. Agitó el héroe el casco con fuerza y salió una suerte: era la de Paris. Y avanzó el héroe troyano vestido con armadura soberbia. Las grebas de sus piernas iban ajustadas con broches de plata; cubría su cabeza un casco hermosísimo con largo penacho de crin de caballo... De su hombro colgaba una fuerte espada de bronce con clavos de plata; a su pecho se ceñía un hermoso, fortísimo escudo, y su brazo potente asía una enorme lanza. Menelao iba también majestuosamente vestido y poderosamente armado, y al hallarse uno frente a otro, ambos blandieron las lanzas. Siguiendo su suerte, Paris fue el primero en arrojar la suya, que chocó contra el escudo de Menelao, sin romperlo. Tocaba entonces el turno de herir, a su vez, al rey griego. Antes de hacerlo, sin embargo, alzó los ojos al cielo diciendo: -¡Poderosísimo Júpiter, permite que castigue a Paris para que así los hombres que vendrán tras nosotros no caigan en la tentación de ultrajar a aquel que los haya hospedado dándoles el nombre de amigos! Arrojó su larga lanza y atravesó con ella el escudo de su enemigo. Clavóse el arma en la coraza y rasgó la túnica del bello Paris a la altura del muslo, mas Paris, inclinándose, escapó de la muerte. Enfurecido Menelao, desenvainó entonces su espada de bronce, descargando un fortísimo golpe sobre el casco del doncel; mas la espada se rompió, cayéndose de la mano del rey griego. Increpó entonces Menelao a los dioses: -¡Cruelísimo Júpiter!, ¿por qué permites que arroje en vano mi lanza, por qué rompes mi espada? Y precipitándose sobre Paris, le cogió por el casco adornado de crines y le arrastró hacia el ejército griego. La rica correa que sujetaba el casco del doncel por debajo de la barba, le ahogaba a la presión que de ella hacía Menelao al tirar. Y el héroe de los troyanos, el raptor 10 Antología de la Ilíada y de la Odisea de Helena, estuvo a punto de morir allí vergonzosamente. Mas Venus, protectora del bello doncel, peleaba invisible a su lado y rompió la correa del casco, que quedó vacío en las manos de Menelao, quien, tirándolo a los griegos para que lo cogieran y se lo llevaran en calidad de rico trofeo, tomó una segunda lanza, disponiéndose a matar a su enemigo. Y lo hubiera logrado a no ser por que Venus, astuta, envolvió al doncel en nube densísima y arrebatándolo del campo de batalla se lo llevó consigo. En vano Menelao, cada vez más furioso, se revolvía contra la muchedumbre buscando a Paris y creyendo que los troyanos lo habían ocultado. Inútil es decir que ninguno de ellos se sentía culpable de traición tamaña. Agamenón entonces dijo: -Aunque no se encuentra al impío, no puede dudarse que la victoria es de Menelao. Devolvednos, pues, troyanos, a Helena, y a sus tesoros. Y oyendo estas palabras, todos los griegos aplaudían. Mas, a todo esto, Juno y Minerva desde la altura del Olimpo contemplaban la batalla. Y se sentían contrariadas al pensar que podía terminarse la guerra sin que Paris fuera duramente castigado. Cual brillante estrella que atraviesa el espacio azul dejando luminosa estela, precipitóse la sabia Minerva desde el alto Olimpo a la tierra. Transformada en apuesto guerrero cayó en mitad del campo troyano, y allí buscó a Pándaro, el más valiente y el más hábil de todos los arqueros, y susurró a sus oídos estas insinuantes palabras: -¿Por qué no te atreves, valiente Pándaro, a disparar una flecha veloz que dé a Menelao muerte certera? Si así lo hicieras, alcanzarías la mayor gloria entre los troyanos y la recompensa de Paris sería espléndida. Estimulado Pándaro en su amor propio y en su vanidad, cogió el pulido arco construido con las astas de un buco, muerto por él mismo en las montañas, y ajustado y pulido y adornado con anillos de oro por hábil artífice. Buscó una flecha nueva, y tendiendo el arco soltó la cuerda e hizo seguir rapidísima a la flecha la dirección del corazón del rey griego. Mas he aquí que Minerva desvió con su mano la flecha, y la saeta fue a clavarse en los anillos de oro que sujetaban el cinturón del rey. No obstante, desgarró su piel y de la herida brotó abundante sangre. Agamenón se estremeció, y, según la astuta diosa se habla propuesto, al ver la traición de que era objeto su hermano, recorrió sus huestes enfurecido: -¡Volved otra vez a las armas, valerosos griegos! ¡Es preciso castigar a los troyanos por haber quebrantado el juramento de paz que antes nos hicieron! No temáis, que los dioses no pueden proteger al traidor y esta vez caerán muertos ante nosotros. En tanto, un hábil médico reconocía la herida, chupaba la sangre y aplicaba sobre ella plantas medicinales. CAPÍTULO 5: LAS HAZAÑAS DE DIOMEDES Volvían de nuevo con gran furor los griegos a prepararse para la batalla. Algunos, sin embargo, que habían acariciado la idea de que terminase la cruenta guerra, mostrábanse perezosos. Y Agamenón, lo mismo si eran capitanes, reyes o jefes que simples soldados, les dirigía coléricas y enérgicas palabras. Así llegó ante Diomedes y le vio temblar. Como era aquél uno de los más valientes guerreros del ejército griego, Agamenón le increpó con creciente furia. -¿Por qué tiemblas así? -le dijo-. ¿No te acuerdas de tu padre, que fue siempre el primero en las batallas? ¡Lástima grande es que su hijo en vez de igualarle, sólo hablando le aventaje! Al oír estas duras palabras, Diomedes guardó respetuoso silencio. Mas uno de los soldados que se hallaban cerca, rebelándose ante la injusticia, contestó, indignado, al poderoso Agamenón: 11 Antología de la Ilíada y de la Odisea -¿Por qué, Agamenón, mientes a sabiendas? Bien hemos probado ser más valientes que nuestros padres, pues tomamos la ciudad de Tebas con menos soldados de los que en la misma empresa emplearon ellos. Pero Diomedes interrumpió su discurso. -Deber del valiente Agamenón es animar a sus soldados antes de que entren en combate, amigo -le dijo-; y nuestro deber no es hablar para alabarnos, sino demostrar nuestro valor con nuestras obras. Y, esto diciendo, saltó al suelo desde el carro donde se hallaba, y fue el choque de su armadura al saltar como el ruido de un edificio al desplomarse. Y otra vez las huestes de uno y otro bando se prepararon al combate y avanzaron como las grandes olas impelidas por el viento. Desde el campo de los troyanos elevábase también una inmensa gritería. Y entre los hombres que peleaban por Troya combatía Marte, el dios de la guerra, ayudándolos con su esfuerzo y poder, mientras entre las filas de los griegos luchaba Minerva, a quien acompañaban el Terror, la Fuga y la Discordia. Y fue verdaderamente un encuentro horrible el de los dos ejércitos. Lanzándose unos combatientes contra otros, parecían lobos furiosos; la tierra se teñía de roja sangre y la muerte reinaba en todas partes. El ruido del chocar de las armas, de los caballos al avanzar, de los hombres al caer, de los gritos de guerra y los gemidos de agonía, semejaba en conjunto al del torrente que se despeña por los montes para reunir sus aguas espumosas en las profundidades del valle. Y cayeron muchos y muy altos héroes; cayeron como árboles que derriba el hacha del leñador. Juntos, abrazados, revueltos, yacían amigos y enemigos sobre la parda tierra. Minerva, deseando infundir valor a los suyos para que así lograran la definitiva victoria contra Paris y los troyanos, inspiró a Diomedes el más grande valor, la más loca audacia. De su casco y de su escudo surgían llamas brillantes que hacían que todos le siguieran como un refulgente astro. Y he aquí que entre los troyanos, en un mismo carro, iban dos hermanos tan nobles y poderosos como valientes y hábiles guerreros. Deseosos de gloria y viendo que era Diomedes el enemigo que más hazañas realizaba, se dispusieron a atacarlo, para lo cual se separaron de los suyos. El héroe, tocado por la inspiración de la diosa, les aguardaba a pie firme. Y ellos llegaron frente a él y uno de los hermanos le arrojó una flecha. Pero no le hirió y en cambio Diomedes, disparando a su vez, tuvo la suerte de atravesarle el pecho. Cayó el poderoso troyano del carro a tierra, mientras su hermano, temeroso de aquél el héroe invencible, huyó abandonando su lujoso carro. Diomedes entonces se apoderó de los soberbios corceles, así como también de las riquezas que en el carro había, y las entregó a sus compañeros como legítimo botín de guerra. Entonces Minerva, viendo que la victoria se aproximaba a los suyos, y temerosa de que el dios Marte quisiera a su vez dar a los por él protegidos cumplido desquite, le llamó a su lado, y haciéndole sentar en la fresca hierba, a la orilla del río Escamando, le habló de este modo: -Dejemos que griegos y troyanos combatan libremente, y sea el propio Júpiter quien dé la victoria a quien más lo merezca. Seguían los dos ejércitos luchando con braveza (el eco de aquella lucha llega todavía a nuestros oídos); la tierra temblaba y estremecíase el cielo. Diomedes, como furioso torrente, penetraba entre las filas de los troyanos sin que obstáculo alguno se lo impidiera. Mas he aquí que Pándaro, el fuerte y valeroso arquero troyano, viéndole acercarse tendió su arco para dispararle una flecha que le atravesó el hombro cubriendo su vestidura de sangre. Y enseguida al ver la roja mancha en la loriga del griego, gritó con enérgica voz a los suyos: -¡Atacad ahora, bravos troyanos; el más fuerte de los griegos ha sido herido por mi mano y pronto morirá a causa de la saeta que le clavó mi arco! 12 Antología de la Ilíada y de la Odisea Oyendo estas jactanciosas palabras, Diomedes temblaba de cólera. Ordenó al auriga de su carro que le arrancase la flecha del hombro, y la sangre manó de su herida a raudales. Diomedes gritó entonces invocando al cielo: -¡Gloriosa Minerva, tú que tantas veces protegiste en la batalla a mi valeroso padre, haz que el hombre que me ha herido reciba de mi mano la muerte! Entonces la diosa, que no se hallaba lejos de allí, se acercó en forma de guerrero al héroe y susurró a su oído estas palabras: -¡Ten valor, que tu ruego ha sido escuchado! Si en la batalla encuentras a alguno de los dioses, no te atrevas a herirlo, mas si se presentara Venus, atácala con tu fuerte lanza. Volvió de nuevo al combate Diomedes y, a pesar de la tremenda herida, mostró aún más valor y más furia que antes. Parecia un león cuando se revuelve contra la mano que le hirió. Y muchos valientes guerreros cayeron al empuje de su lanza. Entonces Eneas, de quien se dice que era hijo de un guerrero mortal y de la diosa Venus y a quien se consideraba como a uno de los más valerosos capitanes del ejército troyano, fue a buscar a Pándaro y le dijo: -¿Cómo no te atreves a matar a un hombre que así destroza nuestras huestes? Monta en mi carro. Toma el látigo y las riendas y yo a tu lado combatiré contra Diomedes. Pero Pándaro no quiso prestarse a tal oficio y dijo así a Eneas: -Coge más bien tú las riendas para guiar a los corceles, pues si éstos escucharan mi voz, como no la conocen, podrian desbocarse. Conduce tú, pues, el carro y sea yo quien combata contra el temible griego. El auriga de Diomedes, que vio llegar el carro de Eneas y vio al certero Pándaro preparando ya dentro de él el terrible arco para herir a su enemigo, habló así al guerrero: -Subamos al carro, Diomedes, y retirémonos del combate, pues esos dos poderosos guerreros vienen sin duda a atacarte. Ten cuenta que estás gravemente herido y sé prudente. -Calla -contestó Diomedes furioso-, hasta el momento de mi muerte no he de abandonar la contienda. Minerva permitirá que les dé muerte a los dos, mientras tú coges los caballos de Eneas y los entregas a los griegos, pues en verdad te digo que serán el mejor botín que alcanzar pudiéramos. A todo esto, Pándaro, dejando a un lado el arco, blandió su fuerte lanza de bronce y la arrojó a Diomedes. -¡Te ha herido mi lanza y no vivirás mucho tiempo! -gritó Pándaro. -Te equivocas -contestó Diomedes. Y al tiempo que pronunciaba estas palabras, arrojó a su vez la terrible lanza contra su enemigo, atravesando los dientes y la lengua de Pándaro, quien cayó de su carro. El ruido de sus armas al choque contra el suelo fue verdaderamente espantoso. Eneas, al ver a su compañero vencido, saltó de su carro también y se dispuso a defender el cadáver de su amigo con furia terrible. Pero a todo esto Diomedes, cogiendo una piedra enorme, la arrojaba contra Eneas, al que hirió en el muslo. Rompióse el hueso, destrozóse la carne y el héroe cayó de rodillas al suelo. Allí habría perecido, mas he aquí que Venus, al ver en peligro a su hijo, bajó al lugar donde se hallaba y lo envolvió en su dulce manto. Apenas Diomedes hubo visto a Venus, recordó el consejo de Minerva, su protectora. Saltando de su carro ágilmente, corrió en persecución de la diosa y aun llegó a herirla en una muñeca. Lanzó Venus un grito espantoso, y en aquel momento, Apolo, que presenciaba el combate, se la llevó rodeada de transparente nube. Diomedes, libre de su enemiga, se lanzó de nuevo contra Eneas, pero esta vez era Apolo quien defendía al héroe. Una, dos, tres veces estuvo Diomedes a punto de dar muerte a su enemigo; una, dos, tres veces, el dios lo salvó, rechazando al griego. Admirábase Diomedes de la resistencia de Eneas, cuando oyó una voz que le decía: 13 Antología de la Ilíada y de la Odisea -¡Cuidado, Diomedes! ¿Quién eres tú para atreverse a luchar con los dioses? Y Diomedes, oyendo estas terribles palabras, comprendió que era el mismo Apolo quien las pronunciaba y recordando las palabras de Minerva y su prudente consejo, bajó la lanza y retrocedió. Y he aquí que a un tiempo luchaban los guerreros griegos y troyanos y los mismos dioses del Olimpo. Minerva y Juno combatían a favor de los griegos; Marte y Apolo protegían a los troyanos. Y la palabra siempre sabía y elocuente de Minerva excitaba a los griegos a que siguieran el combate sin decaer un momento. Hallábase junto a su carro Diomedes, curándose las cruentas heridas, y Minerva le habló así: -¡Eres indigno de tu padre, guerrero! Aquél combatía solo y conservaba su espíritu valeroso. Tú, a quien los mismos dioses ayudan, te dejas vencer por el temor, por el miedo y el dolor de las heridas. Diomedes, pesaroso al escuchar las palabras de su protectora, contestó altivamente: -No temo al dolor, ni a la muerte, ni a la fatiga, ni a las flechas de los enemigos; pero he recordado que tú misma me aconsejaste que no peleara contra los dioses, a excepción de Venus, y ahora Venus ha desaparecido y veo que el mismo Marte conduce a los troyanos. Sólo por esto me he retirado de la pelea. -¡No temas a nadie, Diomedes! No temas ni a los mismos dioses; confía en mi ayuda y guía tu carro hacia Marte. No respetes al dios que no ha sabido cumplir la promesa que me hizo de combatir contra los troyanos. Y para prestar mayor valor, más grande audacia al guerrero, ocupó el lugar del auriga de Diomedes, cogió las riendas en su mano y guió el carro hacia el lugar donde Marte se hallaba combatiendo entre los de Troya. El carro que la diosa guiaba sembraba su camino de cadáveres. Al llegar ante los fieros caballos de Marte, el dios, cada vez más enardecido por la osadía de Diomedes, arrojó contra éste, con brazo potente, su lanza de bronce. Mas he aquí que Minerva, cogiéndola en el aire, la desvió. Fue entonces Diomedes quien a su vez arrojó su lanza a Marte, y Minerva la dirigió sabiamente para que hiriera al propio dios de la guerra. El grito que lanzó Marte al sentirse por primera vez herido, atronó la tierra e hizo retemblar el cielo. Fue como si un millón de hombres que se hallaran combatiendo, clamaran a un tiempo. Envuelto en una nube roja, el dios ascendió hasta el Olimpo. CAPÍTULO 6: EL COMBATE DE HÉCTOR El hermano de Paris, el hermoso Héctor predilecto de los dioses, retiróse por un momento del campo de batalla para ir a la ciudad a dar un beso a su amada esposa y a su tierno hijito. Al pasar por las puertas de Troya, los ancianos, las mujeres y los niños le rodeaban para preguntarle qué suerte habían corrido sus hijos, sus esposos, sus padres, y quién llevaba trazas de vencer en la cruenta batalla. Y él les decía: -Rogad por todos a los dioses, que hoy será día de desgracia para muchos. Entró Héctor en su palacio empuñando todavía su magnífica lanza de bronce y, al encontrar en él a Paris, que acompañado de Helena probaba sus armas en una de las lujosas estancias, le increpó furioso: -Mientras nuestros hombres mueren por tu culpa en el campo de batalla, tú te recreas en la ociosidad. ¡Vuelve al combate si temes la cólera de los dioses y el desprecio de los hombres! Y Paris contestó: -Ya ves que estoy probando mis armas para prepararme al combate. Contigo iré, pues mi misma esposa me insta a ello. 14 Antología de la Ilíada y de la Odisea Entonces fue cuando Helena lloró más amargamente su funesta belleza y lamentó no haber muerto el mismo día que nació. -Sin duda Júpiter nos reservó tan triste suerte -dijo- para que un famoso poeta venidero cante nuestros dolores y vuestras hazañas. Habló Héctor así: -En vez de lamentarte, hermosa Helena, será mejor que animes a Paris, para que en mi compañía vuelva al combate. Y en tanto, déjame que busque a mi amada esposa y a mi tierno hijito, pues quiero despedirme de ellos, ya que es fácil que no los vuelva a ver. Mas Andrómaca, la tierna esposa de Héctor, no se hallaba ciertamente en el palacio bordando tapices como la extranjera Helena. Terriblemente ansiosa por saber la suerte que su amado esposo había podido correr, iba de un lado de la ciudad para otro llevando en a sus brazos a su hijito y apresurándose a llegar a las murallas para contemplar desde allí la horrible batalla. Largo rato corrió Héctor por las calles de Troya tratando de encontrarla. Al fin, cerca ya de las puertas, la vio correr a su encuentro. Cogiéronse de las manos los esposos, y Héctor quiso besar a su hijo, el pequeño Astianacte, a quien llamaban así por significar esta rara palabra «rey de la ciudad», pues debe saberse que en aquellos largos nueve años en que Troya resistía el sitio de los griegos, solamente soportaba el terrible empuje a causa del valor de Héctor. Y he aquí que el niño, al acercársela su padre para besarle, asustado del penacho de crines que caía del casco del guerrero, atemorizado también ante el feroz aspecto que la armadura le daba, gritó ocultando la carita en el hombro de su madre. Y, por un momento olvidados del horror de la guerra, Héctor y Andrómaca, padre y madre, reconcentrado toda su ternura en el hijo, se echaron a reír de la mejor gana ante el susto del pequeñín. Quitóse Héctor el casco, púsolo en el suelo y entonces besó a su amado hijito, que le tendía sus brazos con amor. Pero Andrómaca, disipada ya la sonrisa de su bello rostro, lamentábase de nuevo de su triste suerte. -¡Desgraciado Héctor, desgraciado esposo –clamaba- ¿Cómo no tienes piedad de tu hijo ni de mí? ¿Cómo no ves que tu ciego valor pronto me dejará viuda? Más que perderte quisiera que me tragara la tierra, pues estoy sola en el mundo, ya que mi padre fue muerto por el divino Aquiles en el sitio de Tebas y mis siete hermanos perecieron también al empuje de su fuerte brazo. Tú eres a un tiempo mi padre y mi madre, mi hermano y mi esposo. ¡Ten compasión de tu mujer y de tu niño; no le dejes a él huérfano y a mí viuda! -Tus quejas me parten el corazón, mujer -repuso Héctor-, mas si huyera en la batalla como un cobarde, la misma vergüenza me mataría. He sabido ser valiente, y peleando en primera fila he mantenido la gloria de mi padre y la mía. Así continuaré hasta que Troya caiga en poder de los enemigos, lo que presiento será pronto. Que la desgracia de mis hermanos, de mis padres y de mis amigos, no me importa como la tuya. El alma se rompe cuando te imagino convertida en esclava de otra mujer, empleada en humildes menesteres, alejada de tu patria, yendo a buscar agua, tejiendo, o lavando en la Argos lejana. ¡Ojalá cubra la tierra mi cuerpo antes que pueda presenciar semejante desdicha! Con el bello rostro bañado en lágrimas, Andrómaca escuchó estas palabras de su esposo y en silencio estrechó al niño contra su seno. Héctor, levantando los ojos al cielo, suplicó así a los dioses: -Oh, poderoso Júpiter, haz que mi hijo sea tan valeroso guerrero que, al verlo volver de la batalla, siempre triunfante, digan los hombres: «¡Es más valiente aún que su padre!». Y tú, amada esposa, no te entristezcas tanto, vuelve a casa, vuelve a la rueca y al telar y a vigilar el trabajo de tus numerosas esclavas. Y ahora permíteme que vuelva a mi puesto, que está en el campo de batalla. Cubrió de nuevo su cabeza con el casco y mientras se alejaba de su esposa, ambos volvían repetidas veces la cabeza para darse un último adiós. 15 Antología de la Ilíada y de la Odisea Cuando llegó al campo de batalla, iba a su lado Paris, el más hermoso de todos los mortales. Al alcanzar a su hermano, arrepentido de su apariencia de cobardía, dijo así el bello doncel: -Acaso te hice esperar demasiado y estarás impaciente. A lo que Héctor contestó: -Eres valiente, mas a veces te abandonas y yo sufro al oír que los troyanos murmuran de que, siendo tú la causa de todos sus trabajos, no seas el primero en el combate. Los dos hermanos se lanzaron a una a la lucha. Ante ellos cayeron numerosos y valientes héroes de las filas de los griegos. Minerva, que les odiaba, al ver su triunfo, rogó a Apolo, su hermano, que pensara un medio para destruir por completo la ciudad de Troya. Y cuéntase que entonces Apolo y Minerva infundieron al corazón de Héctor un deseo loco y orgulloso: el de suspender la batalla desafiando a los griegos más valientes a que salieran a combatir contra él solo, uno a uno, en lucha mortal. Los griegos atendieron este deseo, y la batalla se suspendió. Entonces Héctor habló así a los griegos: -Si vuestro campeón en lucha leal, frente a frente, consigue vencerme, podrá despojarme de mis armas y entregar mi cuerpo a los míos para que sea quemado en la pira. Si lo venzo yo, en cambio, me quedaré con sus armas y entregaré su cadáver a los griegos para que lo lleven a su patria y erijan en su memoria un túmulo ante el cual los futuros hombres que atraviesen en sus naves el mar, puedan decir con alabanza: «He aquí la tumba de un hombre valeroso a quien en edad remota dio muerte el famoso Héctor». Ante tanta nobleza, guardaron silencio los griegos; sentían vergüenza de rehusar el desafío y temor de aceptarlo. La fama de Héctor los aterrorizaba, mas entonces les dijo Menelao: -Sois unos cobardes que parecéis débiles mujerzuelas. Yo combatiré con Héctor y que los dioses den la victoria al que la merezca. Comenzaba a vestirse la armadura, cuando Agamenón le impidió que siguiera su idea. -Luchar con Héctor -le dijo- es una locura. Aquiles era más fuerte que tú y sentía terror ante él. Entonces echáronse suertes y, entre los nueve campeones que se habían destacado para luchar con Héctor, tocó la suerte a Áyax, un héroe gigantesco cuyo aspecto recordaba el del propio dios Marte y hacía temblar a los más valientes. Dicese que el corazón de Héctor, con ser de los más esforzados, latía apresuradamente al dirigirse hacia él Ayax, llevando su inmenso escudo en la mano. Y Áyax habló así: -No creas, Héctor, que porque Aquiles el invencible, el de ánimo de león, permanece tranquilo en su tienda a causa de su enojo contra Agamenón, nuestro rey, que le ha ofendido, vas a salir sano y salvo de la lucha; los griegos tienen entre sus hombres poderosísimos guerreros, además de Aquiles. Comencemos la pelea. Dispúsose Héctor, levantando en alto la enorme lanza, pero antes gritó a su enemigo: -Estoy desde niño acostumbrado a los combates y andanzas de la guerra. ¿Me crees, acaso, una débil mujer? Mas a ti no he de herirte a traición, sino cara a cara y frente a frente. Héctor, entonces, arrojó la enorme lanza que sus brazos sostenían contra el escudo de Áyax, cuyo bronce atravesó. No hirió, sin embargo, al gigante, que, tomando vuelo, levantó a su vez la suya y también atravesó el escudo de Héctor, magulló la coraza y rasgó la túnica. Mas el héroe, agachándose, logró evitar la muerte. Como dos leones que se acometen furiosos, pidieron los dos héroes nuevas lanzas que les trajeron sus partidarios y otra vez la lanza de Héctor dio un fuerte golpe en el escudo de Ayax, pero sin atravesarlo. A su vez el gigante griego logró clavar en el escudo de Héctor la suya, tan certeramente, que la punta del arma hirió el cuello del troyano. Brotó la sangre ennegrecida, mas no por eso se retiró Héctor del combate, antes bajándose colérico al suelo, tomó entre sus manos una fuerte piedra y la arrojó contra el escudo de Ayax, que resonó al golpe. Ayax tomó 16 Antología de la Ilíada y de la Odisea también entre sus manos una piedra enorme y la arrojó con fuerza a Héctor, cuyo escudo se rompió, cayendo el héroe de rodillas al suelo. Iba ya a morir el héroe troyano, mas Apolo, con sus manos invisibles, lo levantó del suelo, salvándolo. De nuevo los dos campeones se levantaron enfurecidos y valerosos y, desenvainando sus espadas, se dispusieron a luchar con ellas. Mas entonces, por orden de los reyes, los heraldos de uno y otro bando les separaron diciendo: -No peleéis más, pues habéis demostrado que tan valientes sois griegos como troyanos. La noche se acerca y es preciso dejar el combate. Entonces Ayax contestó: -Si Héctor quiere dejar el combate, yo lo haré también. -Eres, Áyax, el más valiente el más fuerte y sabio de todos los guerreros griegos -contestó Héctor-. Mas se acerca ya la noche y es conveniente suspender la batalla. Cuando otro día lo reanudemos, los dioses dirán a quién corresponde la victoria. Y ahora, hagámonos magníficos presentes, para que griegos y troyanos, así los de hoy como los de los tiempos venideros, puedan decir con justicia: «Es verdad que Héctor y Áyax pelearon como bravos leones, pero se separaron unidos por la más leal amistad». Héctor regaló a Áyax su espada adornada con clavos de plata, acompañada de hermosa vaina y ceñidor pulido; Ayax diole su tahalí purpúreo. CAPÍTULO 7: LA TREGUA Cuando Áyax hubo regresado junto a los griegos, decidieron todos que a la mañana siguiente, apenas el alba despuntara, se recogieran todos los cadáveres, que eran numerosos, y haciendo una inmensa pira, se quemaran en ella. Y en tanto los griegos reposaban esperando el alba, los caudillos troyanos disputaban agriamente ante las puertas de la ciudad y unos a otros se decían así: -No podemos tener en la batalla la protección de los dioses porque hemos faltado a nuestros juramentos. Mejor será que devolvamos a los griegos la hermosa Helena con todas sus riquezas, y los dioses nos protegerán. Mas Paris, que escuchaba todo esto, se lanzó enfurecido hacia el que así hablaba. -¿Qué estás diciendo, miserable? A la fuerza debes estar loco para pensar de ese modo. Gustoso devolveré todas las riquezas de Helena y aun parte de las mías si así conviene a mi país, pero jamás me separaré de mi esposa, por quien ya tanta sangre se ha vertido. Le escucharon los caudillos y decidieron que su proposición fuese enviada a los griegos. A la mañana siguiente, apenas despuntaba el alba, dirigiéronse los heraldos de Troya al campo griego y pidieron hablar a Agamenón, y hablaron así: -El rey de Troya, Príamo, y sus nobles caudillos nos envían para que te digamos que están dispuestos a entregar a los griegos no sólo las riquezas de Helena, sino también una buena parte de las suyas, pero que el príncipe Paris niégase terminantemente a devolver a la esposa de Menelao. Quisiera también nuestro rey que fuera concedida a su ejército una tregua en el combate, para tener tiempo de quemar nuestros cadáveres. Diomedes, el que tantas y tan grandes hazañas realizara, fue el encargado de contestar a los heraldos troyanos; y fue así como lo hizo: -Los días de Troya están contados -dijo-. Nosotros lo sabemos y por tanto no aceptamos las riquezas que Paris nos ofrece ni aceptaríamos tampoco a Helena aunque él quisiera dárnosla. Agamenón, del todo conforme con las palabras de Diomedes, unió a ellas las suyas, diciendo: -Tal es la contestación que de parte de los griegos debéis dar a vuestro señor; en cuanto a la tregua que pedís, gustoso os la concedo. 17 Antología de la Ilíada y de la Odisea Al levantarse el sol en el horizonte, unos y otros guerreros, los griegos como los troyanos, ocupáronse en sus respectivos campamentos de quemar los cadáveres formando con ellos grandísimas piras. Después, los griegos se ocuparon activamente en formar una muralla con altas torres, que les protegiera y protegiera a la vez las cóncavas naves. Al pie de esta muralla cavaron un foso muy profundo y, al llegar la noche, cenaron opíparamente en sus tiendas. Era preciso aprovechar alegremente la tregua. Era preciso también aprovechar la ocasión de haber llegado algunas naves de Lemnos, cargadas de vino que los guerreros pagaron con bronce, hierro, pieles, vacas y esclavos; con cuanto, en fin, tuvieron a mano. En este banquete pasaron la noche, mientras los habitantes de Troya hacían otro tanto. Y mientras, Júpiter, que desde el Olimpo les contemplaba, reflexionaba acerca del modo de castigarlos. Apenas la aurora despuntó, el omnipotente Júpiter celebró un consejo con todos los dioses en el que manifestó su deseo de castigar a griegos y troyanos, y amenazó severamente a aquellos que se permitieran proteger a unos o a otros. Mas he aquí que entonces Minerva, la sabia diosa de los ojos verdes, hija predilecta de Júpiter, se adelantó a él sonriendo y le dijo: -Gustosos cumpliremos tu voluntad, ¡oh Júpiter!, puesto que tú eres nuestro padre omnipotente. Sólo quiero rogarte que nos permitas aconsejar sabiamente a los griegos a fin de que tu cólera no los haga perecer a todos. Y Júpiter, que amaba mucho a Minerva, concedió gustoso lo que ella le pedía; después, vistiendo su dorada túnica, montó en su carro, cuyos ligeros corceles tenían la crin de oro y los pies de bronce. Con la velocidad del rayo llegó el carro de Júpiter a la tierra y una vez en el monte Ida, el dios descendió de su carro, se rodeó de una espesísima niebla y empezó a observar a los ejércitos que combatían en la llanura. Era muy temprano cuando comenzó la batalla; no tardó la tierra en empaparse nuevamente de sangre, ni el aire en vibrar a los gritos y lamentos de los vencedores, de los moribundos. Entonces fue cuando Júpiter, tomando una balanza de oro, puso en cada platillo un peso de muerte. Y uno de los platillos representaba a los griegos y el otro a los troyanos. El platillo de los griegos descendió hasta el mismo suelo y en el mismo momento en que Júpiter enviaba un rayo que cayó entre los dos ejércitos, y que infundió a los griegos enorme pavor. Todo era correr de un lado para otro sin saber qué hacer y temiendo la cólera divina. Sólo Néstor, el más anciano de todos los guerreros, conservó su serenidad. Uno de los caballos de su carro había muerto de un flechazo de Paris, pero Néstor, saltando a tierra ágilmente, empezó a cortar las correas que lo sujetaban. Al verle Héctor ocupado en tal tarea, acudió presuroso a atacarle, mas apenas había desenvainado su espada, cuando Diomedes diose cuenta de lo que ocurría. Pasaba en esto Ulises corriendo hacia las naves y entonces Diomedes le gritó fuertemente: -¿Por qué huyes, Ulises? Quédate aquí y salvemos juntos a este noble anciano. Pero Ulises no le oyó siquiera. Diomedes entonces colocóse junto a Néstor y le hizo montar apresuradamente en su propio carro; tomó el anciano las riendas y dirigió los caballos hacia el lugar donde se hallaba Héctor, al que Diomedes arrojó con furia su lanza que, en lugar de matar a Héctor, fue a dar en el pecho del auriga, quien quedó muerto en el acto. Hubiera sido aquél el momento de la derrota absoluta de los troyanos, mas Júpiter arrojó un ardiente rayo ante los caballos de Diomedes, que, asustados, retrocedieron. Néstor, entonces, gritó con su fuerte voz: -¡El mismo Júpiter combate contra ti, Diomedes! Ningún hombre, por fuerte que sea, puede luchar contra la voluntad de los dioses. ¡Huyamos, pues! Diomedes resistióse por un momento a huir, pues temía que las generaciones venideras le llamaran cobarde, mas al fin el sabio consejo de Néstor pudo más que su indomable valor y, haciendo dar la vuelta a los caballos, retrocedió hacia las líneas griegas. Desde las suyas, los troyanos le enviaban furiosas lanzas y dardos, en tanto que Héctor gritaba a los suyos: 18 Antología de la Ilíada y de la Odisea -¡Ya veis cómo se porta el héroe de los griegos! ¡Ya veis cómo vuelve la espalda temeroso como una tímida doncella! Al oír tales insultantes palabras, Diomedes se puso furioso y por tres veces quiso volver a pelear con Héctor, mas, otras tres veces también, Júpiter lanzó su rayo entre los pies del héroe anunciando desde el monte Ida a los troyanos que aquel día sería suyo el triunfo guerrero. Héctor, animado por esos presagios, daba alientos con sus palabras a sus héroes para que pelearan valerosamente, y ellos lo hacían comprendiendo que el poderosísimo Júpiter estaba con ellos. Seguía, seguía la victoria de los troyanos sobre los griegos. Ya huían éstos delante de aquéllos, ya faltaba poco para que las naves fueran incendiadas, y así terminara la guerra. Mas he aquí que la diosa Juno entonces, acercándose, invisible, a Agamenón, incitóle a que tratara de reanimar a los griegos y a que, en vez de huir, se aprestaran a presentar a los troyanos franca batalla. -¿Sois ciertamente vosotros los griegos de antaño? ¿Dónde habéis dejado vuestro valor y vuestra jactancia? ¿Cómo podéis resistir la vergüenza que sobre vosotros está cayendo? Y acto seguido, después de tratar así de reanimar al ejército dilecto, Juno suplicó a Júpiter que quisiera conceder la victoria a los griegos. Y Júpiter escuchó su ruego y contestó a él con un portento, enviando a los griegos a través del cielo un águila que llevaba en las garras un inocente cervatillo. Dejólo caer sobre el altar que los griegos habían elevado al omnipotente dios, y los guerreros, comprendiendo que aquello significaba un envío del rey del Olimpo, recobraron su perdido valor y presentaron de nuevo batalla. ¡Y oh, qué batalla tan terrible, tan imponente! Muchos héroes perdieron en ella la vida y otros quedaron mal heridos en el suelo, y perecieron al fin, bajo el peso de los carros que los caballos arrastraban furiosamente sobre ellos. Tras el gran escudo de Ayax, Teucro, habilísimo arquero, disparaba mortales flechas sobre los troyanos, tratando de herir a Héctor, pero inútilmente. Todas las flechas que contra el hermano de Paris lanzaba, iban a clavarse en el pecho de los guerreros que le rodeaban, pero nunca en el suyo. Y una, al fin, clavóse en el pecho del auriga que conducía el carro de Héctor, y lo derribó al suelo. Encolerizado, saltó el héroe del carro y cogió una enorme piedra, que hizo ademán de arrojar a Teucro. Este héroe, a su vez, dispuso una aguda flecha para disparársela al troyano, mas la piedra de Héctor, antes de que pudiera disparar el arco, le dio contra el esternón. Cayó el arquero al suelo arrodillado; mas Ayax corrió en su defensa y, después de cubrirlo con su escudo, lo llevó hacia las naves. Júpiter, entonces, nuevamente infundió valor al corazón de los troyanos, que de nuevo empezaron a perseguir a los griegos, y nuevamente los griegos, comprendiendo que el dios les abandonaba, emprendieron la fuga aterrorizados. Mas Juno y Minerva, cuya protección a los griegos -más que por nada, por odio a Paris- era firme y decidida, quisieron bajar del Olimpo para protegerlos, y Júpiter las amenazó con los más terribles castigos. Habló así el dios tonante: -Ni aun los mismos dioses deben quebrantar los mandatos de Júpiter: mañana se verán aún más terribles combates, pues Héctor llevará siempre la victoria en la mano y matará numerosísimos griegos hasta el momento en que Aquiles, el de los pies ligeros, acceda a combatir de nuevo al lado de los griegos contra los troyanos. Así lo dispone el destino. Sólo al llegar la noche llegó el descanso para unos y otros guerreros. Difícilmente los griegos podían reposar con tranquilidad, tanta era su vergüenza al recordar la derrota del último día. En cambio Héctor, empuñando su lanza, arengaba así a sus tropas junto a las puertas de la ciudad: -Hoy mismo he esperado mil veces poder destruir al ejército griego para de nuevo volver a vivir todos felices a nuestra hermosa tierra de Troya. Mas la noche ha llegado demasiado pronto interrumpiendo nuestra victoria y dejando aún la suerte indecisa. Para que la victoria llegue mañana, comamos esta noche abundantemente y demos a nuestros caballos 19 Antología de la Ilíada y de la Odisea también abundante forraje. Encendamos hogueras para poder observar así si los griegos tratan de huir por el mar. Que los heraldos digan a todas las mujeres que enciendan grandes hogueras ante las puertas de sus casas y que todas las murallas de Troya sean guardadas por los adolescentes y los ancianos. Así los enemigos no entrarán traicioneramente en la ciudad mientras los hombres permanecemos fuera, pues antes del amanecer hemos de tomar las armas para dirigirnos a las cóncavas naves y trabar junto a ellas tremendo combate. Entonces será la hora de que yo venza al fuerte y gigantesco Diomedes. Estas alentadoras palabras de Héctor fueron aclamadas por el ejército troyano. Toda la noche iluminaron la tierra y el cielo las grandes y numerosas hogueras de la ciudad de Troya. CAPÍTULO 8: OTRA VEZ AQUILES En tanto Agamenón, rodeado de los más notables capitanes griegos, entregábase a las manifestaciones del más hondo pesar. Lloraba el rey griego como profunda fuente que deja caer sus aguas umbrías desde altísima peña a la hondonada en que no entran jamás los rayos del sol. En voz baja habló así a sus capitanes: -Príncipes de los griegos: ya veis cómo Júpiter, el dios implacable de duro corazón, nos ha envuelto en el mayor de los infortunios. Me prometió un día que sería mía la victoria y he aquí que ahora me manda regresar en las naves a nuestro país, y acaso sea lo mejor que cumplamos su mandato. Troya no caerá jamás en nuestras manos. Guardaron respetuoso silencio todos los que le escuchaban, excepto Diomedes, que, levantándose, dijo: -Muy gran poder te concedió Júpiter, afortunado Agamenón, pero sin duda no te ha otorgado el valor, que es el más grande de todos. ¿Nos crees, acaso, tan cobardes y débiles como tú eres? Si tu flaco corazón te empuja a la huida, vete en buena hora: las naves están aguardándote. Nosotros, los griegos, no nos moveremos de aquí hasta que no quede piedra sobre piedra en la ciudad de Troya. Y si también los griegos quisieran irse, que se vayan contigo; volved todos a la patria, que yo en unión de mi amigo Esténelo seguiré aquí peleando hasta ver a Troya totalmente destruida, tal como un día nos lo ordenaron los dioses. Iba Agamenón a responder airado a los insultos de Diomedes, cuando propuso el anciano Néstor que preparasen la cena y, después de ella, con más calmados ánimos, decidieran lo que debía hacerse. -Esta noche -añadió- se decidirá la ruina o la salvación de nuestro ejército. Y, en efecto, diose un gran banquete al ejército griego y, al terminar, habló así el anciano Néstor: -Eres rey de muchas naciones, poderoso Agamenón. Tienes, por tanto, derecho a dar tu opinión, pero debes también oír la de tus súbditos, que pueden aconsejarte en bien de la nación y de ti mismo. Contra la voluntad de todos te llevaste a la joven Briseida de la tienda de Aquiles, y desataste, con este acto, el enojo y la cólera del más valeroso y esforzado de nuestros guerreros. La presencia de Aquiles a nuestro lado nos es indispensable si hemos de vencer. Creo que debías enviarle una embajada en que, con dulces palabras y ricos presentes, trataras de persuadirle a que de nuevo combatiera al lado de los griegos. Bajó la cabeza Agamenón y respondió al anciano: -Comprendo, ¡ay!, demasiado tarde, que obré mal dejándome llevar de la cólera. Mas con el mayor gusto enmendaré mi mala acción ofreciendo de nuevo mi amistad a Aquiles, el héroe más amado de Júpiter. También estoy dispuesto a ofrecerle una enorme cantidad de oro, 20 Antología de la Ilíada y de la Odisea siete hermosísimas esclavas hábiles en toda clase de labores y doce caballos de los mejores que poseo. Si consiente en ayudarnos a conquistar Troya, le entregaré también a Briseida y la mejor parte del botín que en la ciudad recojamos. Y al volver a nuestra patria, lo casaré con una de mis hijas y le daré ciudades en las que sea rey. ¿Qué más puede desear el heroico Aquiles? Todos los griegos convinieron en que, en efecto, no podía pedirse mayor generosidad de la que Agamenón estaba dispuesto a mostrar con el predilecto de Júpiter, y acto seguido se eligieron mensajeros que fueran a llevar a Aquiles la embajada y los ricos presentes. Fueron elegidos Fénix, muy amado de Júpiter, Ayax, el más fuerte y gigantesco, y Ulises el divino. Dos heraldos iban con ellos. Antes de partir, a la orilla del mar, rogaron los mensajeros a Neptuno que les hiciera triunfar en la difícil misión que llevaban a Aquiles. Estaba el héroe ante su tienda pulsando una hermosa lira de plata labrada y cantando al mismo tiempo las grandes hazañas de los héroes. Le escuchaba Patroclo atentamente, tendido en silencio a su lado: al ver entrar a los mensajeros se levantó atónito el héroe, sin dejar la lira. -Sed bien venidos, amigos, pues a pesar de todo, por tales os tengo -dijo Aquiles. Y haciéndoles entrar en la tienda, les señalo sillas cubiertas con purpúreos tapices para que tomaran en ellas asiento. Después, ofreció ricos vinos y manjares exquisitos a los mensajeros. Comieron éstos y bebieron el presente de amistad de Aquiles y, una vez hubieron terminado, Ulises mostró al héroe de los pies ligeros los ricos presentes que Agamenón le ofrecía si de nuevo quería combatir al lado de los griegos. Y respondió Aquiles: -He combatido y trabajado esforzadamente por Agamenón. Pero me es tan odioso como las puertas de la muerte el hombre que hoy dice una cosa y mañana otra. Los presentes de vuestro rey sonme odiosos también. Sé, además, que sin su ayuda puedo ser tan rico y poderoso como él. Sé, además, por mi madre Tetis, que si me quedo a combatir contra Troya, no volveré a mi patria, y mi fama será inmortal; si vuelvo a mi patria, en cambio, habré de renunciar a la inmortalidad, pero mi vida será larga. No combatiré junto a los griegos, a los que amo mucho, porque todavía dura mi enojo contra Agamenón. Júpiter no quiere que caiga Troya en manos de los reyes griegos: que se vayan, pues, a las cóncavas naves y regresen a sus hogares. Ayax dijo entonces a Ulises: -Vámonos, pues ya que nuestra embajada y nuestra buena voluntad han sido inútiles. Cruel eres, Aquiles, pues en nada tienes la amistad de los que te aman ni el afecto y la admiración que por ti sienten todos los griegos. Permaneció Aquiles pensativo un largo rato, y, al fin, dijo a los mensajeros: -He aquí mi última respuesta: decid de mi parte a Agamenón y a sus hombres todos, que no levantaré un dedo en favor de Grecia, hasta que los troyanos lleguen a la puerta de mi tienda. Pero decidle también que en tal día se desmoronará todo el poder de la ciudad de Troya. Volvieron tristemente los mensajeros al campo del ejército griego, donde dieron cuenta a Agamenón de la respuesta de Aquiles. Permanecieron todos silenciosos ante tan triste noticia y, al fin, levantó la voz Diomedes para decir: -No nos acordemos más de Aquiles; él volverá a combatir cuando su corazón se lo ordene. Y ahora dispongámonos a la pelea, que se reanudará en cuanto la rosada aurora aparezca en el horizonte. CAPÍTULO 9: EN LA OSCURA NOCHE... 21 Antología de la Ilíada y de la Odisea Cuando Agamenón conoció la respuesta de Aquiles sintió tan viva cólera, tan profundo pesar, que se arrancó, furioso, los cabellos, mientras lanzaba gemidos de dolor profundo. La noche era de las más hermosas que puedan soñarse. Del campo de los troyanos llegaba hasta el campamento de los griegos resplandor de hogueras y música de zampoñas y dulcísimos cánticos... Mientras los guerreros griegos dormían, los troyanos celebraban su momentáneo triunfo con fiesta y algazara. Los guerreros griegos dormían... Pero no todos. Ni Agamenón ni Menelao dormían. Cada uno en su tienda, bastante alejadas una de otra, lloraban la triste suerte del noble pueblo y de los guerreros esforzados que les habían seguido en su querella con Paris, y que estaban condenados a no volver nunca a su hermosa patria, a morir ante los muros de la inhospitalaria Troya. Esto lloraban los dos reyes griegos. Y he aquí que Menelao, cubriendo su cabeza con el pesado casco de bronce, y echando sobre sus hombros una hermosa piel de leopardo, salió de su tienda y se encaminó a la de su hermano. A su vez Agamenón se calzó las sandalias y se envolvió en una roja piel de león; tomó sus armas y salió también de su tienda. Cerca de las cóncavas naves se encontraron ambos hermanos. Largo rato hablaron, lamentándose de la triste suerte de los griegos y, al fin, Agamenón ordenó a Menelao que fuera a despertar a los principales capitanes y príncipes, mientras él llamaba a Néstor, el más anciano y el más sabio, para celebrar todos juntos consejo. Todo en el campamento dormía... Todo, menos los centinelas, que, con la lanza en la mano, hacían imperturbables su guardia, como perros que guardan las ovejas de un establo de la terrible fiera que intenta acercarse a ellas lanzando espantables rugidos. Dirigiéndose a la tienda de Agamenón, habló el anciano Néstor a los centinelas así: -No dejéis de vigilar, firmes en vuestros puestos, amigos; no permitáis que el sueño os venza, pues los enemigos aprovecharían tal circunstancia para sorprendemos. Llegaron al consejo los reyes, y el anciano Néstor y los muy nobles príncipes y capitanes. Tomaron asiento en el campo abierto tras el ancho foso. Cuando todos guardaron silencio, habló Néstor de esta manera: -Os hemos convocado aquí, ¡oh amigos!, para saber si entre vosotros hay alguno que tenga corazón suficientemente valeroso para ir solo al campo de los troyanos a fin de enterarse de cuáles son sus planes para mañana. Si alguno de vosotros llevara su osadía a tanto, y volviera al campamento de los griegos sano y salvo y con las noticias deseadas, obtendría ricas recompensas, y su fama resonaría hasta las edades futuras. Muchos héroes hubieran querido en aquel instante lanzarse a la atrevida y gloriosa aventura. Mas a todos se anticipó Diomedes, que dijo, resuelto: -Feliz he de considerarme haciendo eso que nos propones, ¡ah, Néstor! Mas desearía un compañero que me acompañase, y así sería mi valor más indomable y mi confianza mas plena. Todos los guerreros querían acompañar a Diomedes, el esforzado. Y esto hizo que la confusión fuera grande, y que los reyes no supieran a cuál escoger. Entonces Agamenón dijo al héroe: -Tú mismo, Diomedes carísimo a mi corazón, debes escoger al que quieres por compañero. Y Diomedes, a su vez, respondió: -Si me permites que yo escoja, ¿cómo podré dejar de designar a Ulises, el prudente y glorioso? Con él estoy seguro de regresar sano y salvo, aun cuando tengamos que atravesar por entre ardientes llamas. Ulises avanzó, decidido, al tiempo que respondía: -No pierdas el tiempo en vanas alabanzas, Diomedes. Marchemos sin tardanza antes de que la aurora pueda sorprendernos. 22 Antología de la Ilíada y de la Odisea Pusiéronse sus relucientes y fuertes armaduras, y, cual leones que van en busca de su presa, por encima de grandes montones de armas y cadáveres, se acercaron al campamento donde, a las mismas puertas de la ciudad, se hallaban los troyanos. Y sucedió que, al mismo tiempo que esto acontecía en el campamento griego, los troyanos celebraban también consejo. En él Héctor habló así: -Fama imperecedera alcanzará el héroe que, cruzando sin temor las tinieblas de la noche, se acerque a las cóncavas naves de los riegos, averigüe cuáles son sus planes para la próxima batalla y acuda presuroso a decírnoslo. Entonces, de entre los guerreros troyanos avanzó Dolón, hombre de feo aspecto pero de pies ligeros y muy rico en oro y en bronce. Habló así contestando a las palabras de Héctor: -Yo iré gustoso hasta las naves griegas y espiaré hábilmente los planes de nuestros enemigos, mas antes quiero que me jures que me darás los caballos y los carros de bronce del poderoso Aquiles. Y Héctor juró solemnemente que se los daría. Entonces cuéntase que Dolón se echó por los hombros una gran piel de lobo, se colocó en la cabeza un morrión de piel de comadreja y, tomando su arco certero y empuñando un dardo agudísimo, se dirigió hacia el campamento de los enemigos de Troya. Mas sucedió que, mientras avanzaba, Ulises y Diomedes, que caminaban también cautelosamente en dirección contraria, oyeron el ruido de sus pasos y temieron que fuera un espía o un ladrón que intentara despojar a los cadáveres de joyas, armas o ropas. Desviándose un poco del camino que llevaban, se tendieron entre los cadáveres, como si al número de ellos pertenecieran, y así que Dolón, sin sospechar nada, hubo adelantado un poco más, echaron a correr detrás de él. Oyólos el espía y creyendo que acaso fueran algunos amigos que vinieran a darle de parte de Héctor una última recomendación o encargo, se detuvo un momento. No tardó, sin embargo, apenas se acercaron los otros, en ver que eran griegos y, en consecuencia, echó a correr con toda la ligereza posible. Mas Ulises y Diomedes perseguíanle como dos perros de agudos dientes persiguen al cervatillo o a la liebre que delante de ellos corre. Cerca ya del foso, Diomedes gritó al espía: -¡Deténte; de otro modo, te atravesaré con mi lanza! Arrojó el arma, si bien intencionadamente lo hizo de modo que después de pasar rozando el hombro del espía, fue a clavarse en el suelo delante de él. Lleno de espanto, Dolón se detuvo, y entonces Diomedes y Ulises, todavía sin aliento a causa de la veloz carrera, pudieron sujetarle. El troyano, que no era valiente y a quien sólo la codicia empujaba a hacer aquella heroicidad, empezó a derramar abundantes lágrimas y clamó dirigiéndose a sus perseguidores: -No me matéis, y si tenéis compasión de mí, obtendréis un fuerte rescate de abundante oro, bronce, hierro y piedras preciosas. Ulises, sin contestar categóricamente a estas palabras, le instó a que, si quería conservar la vida, les dijera el motivo que en la profunda noche le llevaba al campo enemigo. Temblando y llorando como un cobarde miserable, Dolón relató la misión que de parte de Héctor llevaba y concluyó su relato diciendo a los griegos de qué modo tenla Héctor dispuestas sus fuerzas y cómo les seria muy fácil a los griegos penetrar en el campo troyano. Y de paso terminó su relato diciendo: -Cerca del mar, lejos de los troyanos, tiene su campamento Reso, rey de los tracios; tiene este monarca tesoros mas propios de un dios que de un mortal, pues su carro es de oro con incrustaciones de plata, lo mismo que su escudo y sus armas; pero la maravilla de las maravillas, el tesoro más preciado del poder oso Reso, son sus corceles, los más bellos que jamás poseyó mortal alguno; tan blancos como la nieve y tan ligeros como el viento. Y ahora -concluyó el espía- os pido la última merced de que no me volváis de nuevo a Troya, 23 Antología de la Ilíada y de la Odisea sino que me hagáis prisionero en las cóncavas naves que han de volver a vuestra hermosa patria. Mas Diomedes, mirándole torvamente, repuso: -Mucho te agradecemos tus noticias, que no pueden ser más importantes, mas nunca volverás a ser nuestro espía ni a combatir contra nosotros. Y en menos tiempo que se cuenta, levantó su espada y, de un formidable tajo, cortó a Dolón la cabeza. Despojaron entre Ulises y Diomedes al espía de su morrión, de su piel de lobo, del arco y la lanza y el dardo, atributos que Ulises ofreció a Minerva levantándolo todo hacia el cielo. Después colgaron aquellos despojos de un árbol y los cubrieron con ramas y hojas, de modo que a su regreso pudieran saber dónde los tenían ocultos. Y se dirigieron al campamento de los tracios, que rendidos a la fatiga dormían profundamente, teniendo en medio a Reso, el monarca, cuyos ligeros corceles estaban sujetos con correas al carro de plata y de oro. Comprendieron los griegos que era aquél el rey y aquéllos los caballos de que el espía les había hablado y, tras decirse unas breves palabras, comenzaron las sorpresas y la matanza. Diomedes solo dio muerte a doce tracios casi de una vez. Semejaba un león furioso acometiendo a un rebaño de ovejas cuyo pastor se ha alejado. La tierra cubríase de sangre, y los heridos y moribundos lanzaban horribles gemidos. En tanto, Ulises apartaba los cadáveres del camino que debían seguir los blancos caballos. Murió también a manos de los griegos el monarca Reso. En aquel momento Ulises sacaba los caballos al campo y lanzaba un largo silbido para avisar a su compañero de que no matara más gente y le siguiera con el botín. Dudaba Diomedes si seguir a Ulises o continuar matando tracios y atesorando riquezas, cuando en esto le apareció Minerva diciéndole: -Cesa en la matanza, Diomedes, y vuelve con tu compañero adonde las naves se encuentran, que acaso otro dios despierte a los troyanos y te sea entonces más difícil la fuga. Y Diomedes y Ulises montaban ya en dos blancos corceles cuando, tal como la diosa de la sabiduría había predicho,, Apolo despertó a un pariente de Reso, que, al ver a los muertos y heridos que estaban a su alrededor y al advertir que los caballos del rey habían sido robados y asesinado el monarca, empezó a lanzar descompasados gritos; mas los blancos corceles en que iban Diomedes y Ulises eran tan ligeros como la espuma con que besan la playa las olas del mar. Y así los esforzados héroes griegos pudieron llegar, protegidos por la oscuridad de la noche, hasta el lugar donde las naves se hallaban. De paso recogieron los despojos de Dolón para llevarlos también a sus reyes. El anciano Néstor oyó los cascos de los caballos al acercarse al campamento y se apresuro a despertar a todos los jefes y capitanes griegos. Cuando Ulises relató el encuentro con el espía de los troyanos y la muerte de los tracios, y mostró el rico botín de que habían despojado a Reso; cuando riendo llevó los corceles incomparables al establo donde estaban los demás caballos de Diomedes, las voces de los griegos se elevaron a una para aclamar a los héroes; después, bebieron todos en honor de Minerva. En tanto, en el campo de los troyanos, donde ya se sabían los últimos acontecimientos, no se oían sino gemidos de dolor y rabia; y al poco tiempo se alzaba en el horizonte la aurora. CAPÍTULO 10: NUEVA BATALLA Como en las anteriores, sucediéronse en aquella nueva batalla las más grandes proezas. Entre todos los guerreros de uno y otro bando, se distinguió por sus heroicidades Agámenón; mas contra él combatían los dioses y era por tanto impotente su valor para alcanzar una victoria definitiva. 24 Antología de la Ilíada y de la Odisea Aumentó la confusión de los héroes griegos el haber sido herido por una flecha de Paris, Macaón, el hábil médico del ejército griego, cosa que les infundía gran temor, pues temían lo que pudiera suceder si algún rey o capitán era herido y no podía curársela. Néstor llevó a Macaón en su carro y a todo galope lo condujo a la orilla del mar. En tanto, Aquiles, sentado junto a la popa de su nave, contemplaba desde lejos la batalla y vio esta acción de Néstor. Mas, a la distancia a que se hallaba, no podía observar quién era el herido y por ello envió a su fiel Patroclo a la tienda de Néstor, con encargo de traerle detalladas noticias. Cuando Néstor vio a Patroclo, comprendiendo que era Aquiles quien le enviaba, tembló de ira, y pronunció estas duras y sentidas palabras: -¿Para qué quiere Aquiles saber quiénes son nuestros heridos ni nuestros muertos? Poco debe a él importarle nuestro triunfo ni nuestra derrota, pues que, a pesar de toda su valentía, permanece mano sobre mano en lugar de apiadarse de sus amigos. Aún me acuerdo, Patroclo, de lo que tu buen padre te dijo un día: «Hijo mío: bien sabes que Aquiles te aventaja en nacimiento y en valor. Pero es más joven que tú y debes aconsejarle para su bien». Recuerda ahora aquellas paternales palabras; recuérdalas, Patroclo, y trata de convencer a Aquiles de que venga a pelear al lado de los suyos, mas si aun rogándoselo tú no quisiera hacerlo, suplícale al menos que te preste sus armas, y, empuñándolas, ven a pelear por los griegos para que al verte los troyanos huyan ante ti, creyendo que eres el mismo Aquiles, que lucha contra ellos olvidando su resentimiento. Estas palabras del anciano Néstor, así como el conocimiento de la indudable e inminente derrota de los griegos, conmovieron hondamente a Patroclo. Pidiendo fervorosamente a los dioses que le concedieran poder para convencer a Aquiles, volvió a la nave del héroe. En tanto, la batalla era cada vez más encarnizada y terrible. Los troyanos llegaban ya a las murallas construidas por los griegos y atacaban con saña, sin arredrarse ante la lluvia de piedras y dardos que aquéllos les enviaban. Una piedra de tamaño tan colosal que muchos hombres forzudos no hubieran podido moverla ni un ápice, obstruía las puertas. Héctor, acercándose a ella, la movió como si fuera una leve pluma. Y es que uno de los dioses protectores de los troyanos, la tornó ligera, ligera... Lanzó Héctor la piedra contra las puertas, en potente impulso. Rompiéronse ambos batientes, hechos astillas, penetró la piedra en el interior del recinto amurallado, y tras ella penetró el furioso Héctor, sin que nadie pudiera detenerle. Y con él, detrás de él, todos los demás troyanos. Los griegos se vieron obligados a refugiarse en las naves. No obstante, antes de entrar en ellas, formaron formidable muralla humana, y al mando de Ayax, lucharon hasta morir por su nombre y su patria. Con esta muralla humana, más fuerte y poderosa que las de piedra que ya su ímpetu había deshecho, tropezó Héctor en su decidida e impetuosa carrera hacia las naves. Tremendo, espantoso fue el choque. Montañas de heridos caían ante el empuje de Héctor; desgarradores lamentos se elevaban hasta el mismo cielo. Ayax, el héroe invencible, apostrofó al hermano de Paris en la siguiente forma: -¿Crees, acaso, Héctor, que te va a ser posible saquear nuestras naves? No son los hombres los que ahora nos vencen, sino los mismos dioses. Pero te aseguro que no pasar a mucho tiempo sin que Troya caiga en nuestras manos, sin que ruegues a Júpiter que haga tus caballos más ligeros que los gavilanes, para ayudarte mejor en la fuga. Héctor, deteniendo un instante el furor de su brazo, repuso: -Poco me importan tus palabras, fanfarrón deslenguado; el día de hoy ha de ser funesto para los griegos; para ti el primero, Ayax, si osas desafiar el poder de mi lanza. Aguárdala y no tardarás en ser pasto de las aves de rapiña. En tanto, Agamenón, abandonándose a la tristeza y al desaliento, ponía toda su esperanza en las naves, todavía intactas, y de ellas aguardaba única liberación. Mas Diomedes y Ulises 25 Antología de la Ilíada y de la Odisea afearon duramente a su rey esta cobardía. Estaban ambos heridos, y, sin embargo, quisieron volver al campo de batalla para infundir valor a los otros guerreros. Agamenón, algo repuesto de su desaliento, iba con ellos. La pelea junto al mar se hacía cada vez más dura. A pesar de todo, no acababa la victoria de decidirse de un modo definitivo por los griegos ni por los troyanos. Una piedra lanzada por el poderoso brazo de Ayax derribó a Héctor. Los suyos se apresuraron a apartarle a un lado del campo, mientras los griegos, animados por tal triunfo, continuaban luchando con mayor ardimiento y ganaban terreno. Moribundo se hallaba ya Héctor cuando, enviado por Júpiter, su padre, el divino Apolo fue a infundirle nuevo aliento y redoblado vigor, y dícese que, al levantarse, tenía ya el héroe troyano la fuerza de diez héroes. De nuevo se lanzó a la pelea, y los suyos, reconfortados con su sola presencia, de nuevo empezaron a ganar el terreno perdido. CAPÍTULO 11: PATROCLO Fue entonces, sólo entonces, cuando Patroclo se decidió a presentarse ante Aquiles. Y al penetrar en la tienda en que el héroe escuchaba impasible el fragor de las armas, los ojos de Patroclo derramaban abundantes lágrimas. Aquiles le preguntó: -¿Por qué lloras, amigo mío? Pareces una niña que quiere que su madre la coja en brazos, más que un fuerte guerrero. Contestó Patroclo suspirando: -Los más fuertes y valerosos de los griegos yacen muertos o heridos entre las naves. jamás vi hombre tan rencoroso y despiadado como tú, Aquiles. Ya que no quieres combatir al lado de los nuestros, escucha al menos este ruego mío y accede a él: préstame tu caballo y tus armas y permiteme que con ellos entre en la batalla, a fin de que, confundiéndome los troyanos contigo, se asusten y los griegos ganen la victoria. -Es verdad que los griegos me arrebataron lo que era mío -contestó Aquiles, entristecido por las palabras de su amigo-, mas la cólera no anida ya en mi corazón. No obstante, he jurado que hasta que los troyanos no entraran en mis propias naves no tomaría parte en el combate, y así he de cumplirlo. Sin embargo, accedo gustoso a lo que me pides. No sólo mis armas y mi caballo te doy, sino que también mis hombres para que los conduzcas a la batalla y te portes en todo como yo me hubiera portado. Tu deber es lograr que los troyanos se alejen de las cóncavas naves. Cuando lo consigas, retrocede y deja que los demás concluyan tu obra. Y ahora, amigo, ¡apresúrate! Desde aquí veo cómo los troyanos incendian ya las naves. Mientras te vistes la armadura yo iré reuniendo a los hombres. ¡Oh! ¡Qué imponente aspecto daba a Patroclo la brillante armadura de Aquiles! De su hombro colgaba una espada con clavos de plata, su brazo ceñía un fortísimo y enorme escudo, y su cabeza se cubría con un casco hermosísimo con penacho de crines de caballo que ondeaba en la cimera y le caía hasta la cintura. Janto, Balio y Pédaso, los tres caballos mejores de Aquiles, ligeros como el viento, fueron sujetos al carro del héroe, el cual guiaba Automedonte, el más hábil de todos los aurigas. Y al carro subió Patroclo. Reuniendo a sus hombres, los más valientes del mundo, les habló así Aquiles, el invencible: -¿No me acusabais de cruel hace poco por impediros que combatierais contra los troyanos? Pues he aquí que os devuelvo la libertad para que corráis a ayudar a los griegos vuestros hermanos, y a batiros a vuestro gusto. Como lobos furiosos se dirigieron los guerreros al lugar de la batalla; mientras, Aquiles ofrecía a Júpiter ferviente sacrificio. 26 Antología de la Ilíada y de la Odisea Cuando los troyanos vieron aparecer entre las filas de los griegos el carro de Aquiles y pudieron sobre él contemplar el brillo de la pulida armadura de bronce del héroe, su terror no reconoció límites. No costó entonces trabajo a los griegos rechazar a sus enemigos hasta más allá del foso, que a la sazón estaba enteramente relleno por los cadáveres de hombres y de caballos. Hasta las mismas murallas de Troya persiguió el carro de Aquiles al temible Héctor. Ante el empuje de Patroclo, carros y caballos caían, confundidos, destrozados, y gran número de héroes y guerreros esforzadísimos perdía la vida. Ante el guerrero que ostentaba las armas de Aquiles, todos huían dejándose apresar por el mayor espanto. Sólo uno de los troyanos conservó serenidad y valor ante el que creían todos invencible héroe. Éste fue Sarpedón, que habló así a sus hombres: -¿No os da vergüenza huir así, cobardes troyanos? Ya que retrocedéis como mujerzuelas, yo solo iré al encuentro de ese hombre que siembra la muerte en nuestras filas. Y saltó de su carro empuñando sus fuertes armas para combatir con Patroclo, quien, al ver su acción, hizo lo mismo. El primero en arrojar su lanza fue Patroclo; no logró herir con ella a Sarpedón, pero sí matar a su auriga. A su vez, Sarpedón lanzaba su arma, mas sin dar tampoco en el blanco; logró, no obstante, herir y derribar a Pédaso, uno de los tres magníficos caballos del carro de Aquiles, que al caer al suelo lanzó un agudo relincho. Los otros dos caballos quisieron separarse de su compañero muerto y comenzaron a esforzarse por lograrlo, enredando las riendas y amenazando destrozar el carro. Pero Automedonte, el auriga, descendiendo entonces del carro, cortó las correas del caballo muerto y logró librar de él a los otros dos. En tanto, Sarpedón y Patroclo luchaban fieramente. La lanza de aquél rozó el hombro del amigo de Aquiles, pero sin herirle. La de Patroclo, en cambio, habilísimamente lanzada, clavóse en el corazón del osado Sarpedón. Al ver los troyanos muerto al héroe que tanta arrogancia había mostrado momentos antes se enfurecieron lanzándose contra Patroclo con ardor redoblado. En torno al cadáver de Sarpedón se entabló una lucha espantosa. La más grande confusión reinaba allí. La lanza potente de Aquiles, hábilmente manejada por Patroclo, hería y mataba a uno y otro guerrero de Troya. Mas entre los troyanos luchaba el mismo dios Apolo. Llevado de su ardor, de su osadía y su confianza en la victoria que debían darle las armas de Aquiles, Patroclo intentó por tres veces escalar las murallas de la ciudad de Troya. Por tres veces se lo impidió el dios. Y cuando trató de intentarlo una cuarta vez, la voz de Apolo le dijo: -Retírate, Patroclo; que no quiere el destino que Troya sucumba a tu brazo, ni aun al de Aquiles, que es mil veces más fuerte y poderoso que tú. Viendo Héctor los destrozos que Patroclo hacia en el campo troyano, viendo que su osadía llegaba hasta el punto de querer penetrar en la ciudad, lanzóse en su carro contra él. Patroclo le arrojó una enorme piedra, mas no logró tocar siquiera con ella a Héctor, y sí sólo matar al auriga, que cayó del carro al suelo dando una horrible voltereta. Más enfurecido saltó entonces Héctor de su carro, y fue al encuentro de Patroclo. Lucharon los dos héroes como bravos leones. Era el fragor de su lucha como el del huracán que en el bosque derriba los árboles más corpulentos. Y duró la enconada pelea hasta que se puso el sol. Entonces quedó la victoria de parte de los griegos. A cada uno de sus ataques mataba Patroclo, con la fuerte lanza de Aquiles, nueve hombres. Se disponía a atacar una vez más, cuando, envuelto en una espesísima niebla, le salió al encuentro el mismo dios Apolo, que 27 Antología de la Ilíada y de la Odisea le dio un fuerte golpe en la espalda y le derribó de la cabeza el hermoso casco, que rodó entre los pies de los caballos. La larga lanza rompióse en dos pedazos, y la mano que sostenía el potente escudo aflojó su presión, y el escudo cayó también rodando al suelo. Ante el ataque de un enemigo invisible, el corazón del amigo de Aquiles no pudo por menos de sobrecogerse un instante, y el estupor paralizó su acción. Un troyano le vio detenerse, vacilar, empalidecer, y le hundió la lanza en la espalda. Levemente herido, el amigo de Aquiles retrocedió y entonces Héctor acudió, atravesándolo a su vez con la fuerte lanza de bronce. Con horrible estrépito cayó Patroclo al suelo. Dijo entonces Héctor: -¡Pretendías entrar, jactancioso, en mi ciudad, y ahora los buitres van a dar cuenta de ti! A lo que, moribundo ya, con voz más que débil, repuso Patroclo: -No has sido tú quien me ha vencido, valeroso Héctor. A veinte más esforzados que tú hubiese mi brazo dado muerte. Los mismos dioses han luchado en tu favor contra mi y ellos me han derribado y tú te has aprovechado en tu triunfo; la muerte te ronda. Y en aquel mismo instante la muerte envolvía a Patroclo en su negro manto. Héctor le quitó las armas de Aquiles. Los troyanos hubieran querido llevar el cadáver del amigo de Aquiles a la ciudad para mostrar su victoria haciendo mofa de él. Pero los griegos lo impidieron, y sobre el cuerpo del desventurado se trabó nueva y enconada batalla. CAPITULO 12: NUEVAS ARMAS DE AQUILES Antíloco, el mensajero de pies veloces, se presentó ante Aquiles y le habló así: -¡Tu amigo Patroclo ha muerto! En torno a su cadáver, griegos y troyanos combaten con más furia que nunca. Y Héctor ha despojado al cuerpo de tu amigo de tus propias armas. Del pecho de Aquiles se elevó un gemido que subió hasta los mismos cielos. La desesperación del héroe no reconoció límites al oír estas palabras del mensajero. Se mesó los cabellos, cubrió su cabeza de oscura ceniza, se tendió en el polvo. Tetis, la diosa del mar, madre de Aquiles, oyó desde su palacio del fondo de los mares el lamento horrible de su amado hijo. Y surgió, envuelta en la espuma de una onda, junto a la nave del héroe. -¿Cuál es tu pesar, hijo mío? -preguntó a Aquiles. -Los troyanos han matado a Patroclo, mi amigo muy amado, y Héctor se ha apoderado de mis armas, a las que sólo resisten los dioses. -No se gozará Héctor largo tiempo en la posesión de tus armas, su muerte está ya cercana. Y ahora no entres en batalla hasta que yo no te traiga nuevas armas forjadas por el mismo Vulcano. Dijo la diosa y desapareció; y apenas ella se hubo alejado, apareció Iris, la diosa mensajera, que advirtió al héroe de este modo: -Los troyanos están a punto de entrar el cadáver de Patroclo en su ciudad, donde será profanado, si tú no te presentas en las murallas inmediatamente para infundir miedo. Apresúrate, pues, de no hacerlo así, llegarás tarde. Aquiles, enteramente desarmado, se dirigió adonde Iris le llamaba. No entró en batalla, pues debía, obedeciendo el mandato de su madre, aguardar a que Vulcano forjara sus armas, pero lanzó un gran grito que los troyanos reconocieron como suyo y que sembró el terror en los corazones de todos los hombres y en los lugares todos de la ciudad. Esto dio a los griegos ocasión de poder retirar el cadáver del infeliz Patroclo, sobre el que Aquiles vertió abundantes lágrimas. Vulcano, el dios del fuego, se ocupaba en tanto, activamente, en forjar nuevas armas invencibles para Aquiles. Toda la noche resonó el choque del martillo sobre el yunque, de modo incesante. Surgían del fuego oro, plata y bronce; dos estatuas de oro de dos 28 Antología de la Ilíada y de la Odisea hermosos y fuertes jóvenes a los que el dios diera a un hálito de vida, le ayudaban en su duro trabajo, manejando los enormes fuelles que debían avivar el fuego potente. Más brillantes que la misma llama eran la coraza y el casco que Vulcano forjó; el escudo era tan hermoso como jamás lo poseyó mortal alguno. Y apenas despuntó la aurora del siguiente día, la diosa Tetis apareció en la tierra llevando en su mano las armas prodigiosas forjadas por el dios del fuego durante la noche. Cuando Aquiles vistió la regia armadura creyó que su corazón iba a estallar de contento. Cuando lanzó su grito de guerra, ningún griego, por lejano que se hallara o débil que fuera, dejó de acudir al llamamiento. El mismo Agamenón, que estaba herido, corrió presuroso a combatir al lado de Aquiles, y, extinguido todo rencor, el rey y el héroe, antes de comenzar el combate, departieron amigablemente. Potente fue el empuje de los griegos, sólo a la idea de que el invencible Aquiles luchaba con ellos. Con el corazón lleno de dolor y de ira por la muerte de su amigo, Aquiles se lanzó contra los troyanos como incendio que, empujado por enfurecido viento, se ceba en todos los árboles de un bosque. Los troyanos, aterrorizados, retrocedían en la llanura hacia las orillas del río Escamandro. Mas hasta allí les perseguía Aquiles. Y las aguas del río teñíanse de roja sangre. Un héroe tras otro caían a la purpúrea corriente, hasta que, afligido, habló el río así a Aquiles: -Todo mi cauce está repleto de cadáveres y ¿aún no te fatiga la matanza? Mas Aquiles no hizo caso de las voces del río, y el Escamandro entonces, por ver de contenerle en su furia, se desbordó, arrojando multitud de cadáveres a la orilla, y tratando de derribar al hijo de Tetis. Las olas chocaban contra el luciente escudo. Con ambas manos se asió Aquiles a un olmo formidable, mas entonces el río arrastró al árbol entre sus aguas, después de arrancarlo de cuajo. Temeroso, Aquiles echó a correr llanura adentro, mas las aguas del río corrían, corrían tras él. Aquiles entonces llamó en su auxilio a Minerva, la sabia diosa de los verdes ojos, y, gracias a su protección, pudo acorralar de nuevo a los troyanos hasta las mismas murallas de la ciudad. Entonces Héctor quiso sa lir a combatir con Aquiles. Príamo, que contemplaba en silencio el combate, quiso disuadirle. -Ese hombre es incomparablemente más fuerte que tú, hijo mío -le dijo-; sólo los dioses pueden igualarle, y, si luchas con él, morirás. También Hécuba, madre de Héctor, trató de disuadirle de que corriera deliberadamente a tan triste suerte. Mas Héctor era el único que entre los troyanos conservaba su valor, y aguardó la llegada de Aquiles. Y llegó el héroe invencible, armado con las invencibles armas forjadas por el mismo Vulcano. Y empezó la dura lucha, tan dura y tan cruel como no recuerdan otra los siglos. Al lado de los héroes luchaba Minerva, ayudando, ya al uno, ya al otro. La lanza de Aquiles fue arrojada contra Héctor, mas se clavó en el suelo porque el troyano, al verla llegar, se agachó ágilmente. Minerva, sin que Héctor lo advirtiera, la devolvió a Aquiles. Entonces Héctor arrojó a la vez su fuerte lanza, que certeramente fue a chocar contra el escudo forjado por Vulcano. No poseyendo otra lanza, Héctor desenvainó la espada y arremetió contra Aquiles, que luchaba aún con su lanza. A los pocos instantes, Héctor caía al suelo herido de muerte. En su agonía pudo aún suplicar el héroe troyano: -Entrega, ¡oh, poderoso Aquiles!, mi cadáver a mis parientes para que en tierras de Troya lo quemen en la pira. No dejes que los perros lo devoren junto a vuestras naves. Mas Aquiles, enfurecido todavía por la muerte de su muy amado amigo Patroclo, no quiso acceder al justo ruego del hijo de Príamo. Despojó de sus armas el cadáver de Héctor y dejó que los griegos lo ataran a las colas de varios caballos que, a todo galope, partieron 29 Antología de la Ilíada y de la Odisea hacia las naves griegas, mientras, desde las murallas, Hécuba, Príamo y Andrómaca, la triste esposa, contemplaban aquella acción horrible. Todavía duró la guerra doce largos y terribles días. Al cabo de ellos, el anciano Príamo llegó hasta el campamento griego y, de rodillas ante Aquiles, le suplicó que quisiera devolverle el cadáver de su hijo amado. Conmovido, Aquiles accedió a devolvérselo. Hombres y mujeres recibieron en Troya el destrozado cadáver de su príncipe con grandes lamentos. Torrentes de lágrimas surgían de los ojos de Hécuba, de quien Héctor era el más amado hijo. Y Andrómaca, la esposa, elevaba hasta el cielo así sus lamentos: -¡Oh esposo mío, cuya muerte en plena juventud me deja viuda! ¡Tú has sido el único, el último defensor de los troyanos, que ahora serán hechos prisioneros y llevados a las naves cóncavas de los griegos! Mi hijo no llegará a la juventud porque antes nuestra ciudad será arrasada. Y si llega, tendrá que ejercer los más viles oficios. La triste Helena, causa de tantas desdichas, lloró también ante el cadáver de Héctor. -Tú, hermano mío -clamó-, has sido en esta tierra donde todos me detestan, el único que me ha querido. Ya no queda en Troya quien pueda mostrarme bondad. Los restos de Héctor fueron quemados en la pira. Sus blancos huesos fueron después encerrados en una urna de oro sobre la que se elevó suntuosísimo túmulo. Como él mismo había predicho, Aquiles murió al poco tiempo. Le mató una flecha de Paris. También este héroe pereció a causa de una flecha lanzada al azar durante la noche por un aventurero. Dio el último suspiro en brazos de Helena. Y llegó un día en que los griegos incendiaron su campo. Después, se hicieron a la mar. Al irse, dejaron en la playa un inmenso caballo de madera. Y sucedió que los troyanos, viendo huir en las naves a los griegos, diéronse por vencedores y se apresuraron a apoderarse del caballo de madera y a llevarlo dentro de la ciudad como prueba de su victoria. Y sucedió también que terminadas las fiestas y luminarias con que los troyanos celebraban tan fausto suceso; cuando todos en la ciudad dormían, salieron de dentro del colosal caballo los más aguerridos soldados griegos y, abriendo las puertas de la ciudad al resto del ejército que aguardaba escondido fuera, pasaron a cuchillo a los troyanos e incendiaron la ciudad de Troya. Menelao recuperó a su esposa Helena y la llevó de nuevo a su país, donde reinaron felices. Mas, ante los muros de Troya, quedaron muertos, a causa de su fatal hermosura, los guerreros esforzados que eran la flor de las juventudes griega y troyana. 30 Antología de la Ilíada y de la Odisea La Odisea ULISES Y LOS CÍCLOPES Largo tiempo aguardó Ulises que sus hombres volvieran; mas, al ver que las horas pasaban sin que los navegantes regresaran, empezó a inquietarse y temió que hubieran caído en alguna emboscada de los naturales del país. Descendió de la nave y penetró a su vez en la isla. No tardó en darse cuenta de lo que ocurría al verlos dormidos y al observar que no querían apartarse de aquellos lugares por nada del mundo. Mas él, con los remeros del barco que no habían bajado antes, prohibiendo a éstos que comieran de la flor fatal, arrancó a los otros navegantes de aquellos lugares, los hizo llevar a las naves, los ató fuertemente a los bancos de los remeros y dio orden de partir inmediatamente para impedir que ninguno volviera a comer de la flor del loto, que hace olvidar penas, deberes y amor. Y aquellos hombres, recordando ahora sus sueños dichosos, iban llorando por tener que abandonar aquel delicioso lugar. Siguieron las naves de Ulises su ruta, cortando con la afilada proa las encrespadas olas. Largos días navegaron con buen viento, y al fin alcanzaron a ver una hermosa isla, en la que Ulises quiso detenerse. Era aquella isla el pueblo de los cíclopes: una tierra hermosísima, cubierta de fértiles campos, de generosos viñedos y bosques umbrosos. Había también en aquel país, un hermosísimo puerto natural, y en el extremo de la tierra que la formaba, una fuente de agua purísima, rodeada de espesos árboles que daban rica sombra. Aquel puerto natural, refugio de las naves que por allí pasaban, inspiró a Ulises el vivo deseo de hacer un alto en aquel país. Mas, hay que saber que los cíclopes, o sea, los habitantes de aquella isla, eran un pueblo salvaje de enormes gigantes que vivían en cavernas sin reconocer ley ni jefe, ni confiar en los dioses; que no se tomaban el trabajo de cultivar las fértiles tierras, tan generosas sin embargo, que les daban ricas cosechas de trigo y de cebada, al mismo tiempo que vides espléndidas les proporcionaban el más exquisito de los vinos. Cuando Ulises llegó con sus hombres al país de los cíclopes era de noche y sin luna. No obstante, pudo anclar en la orilla perfectamente y dormir con tranquilidad hasta que despuntó la aurora. Entonces, él y sus hombres empezaron a explorar la isla, hallando numerosos animales, habitantes únicos de los bosques, a los que dieron muerte, preparándose con su carne un gran festín. Mientras comían, vieron que en el interior de aquella tierra elevábanse al cielo multitud de columnitas de humo y oyeron voces de hombres y balar de ovejas. Ulises y sus hombres pasaron el día regalándose con los frutos del rico país, y al llegar la noche, de nuevo durmieron sobre la arena tranquilamente, sin que nadie los molestara. Al despuntar otra vez la nueva aurora, Ulises dijo a sus hombres: -Volved a las naves mientras yo, con algunos de los nuestros, me interno en esta tierra para ver qué clase de gentes la habitan. 31 Antología de la Ilíada y de la Odisea Así lo hicieron los navegantes, y Ulises, en compañía de los doce héroes más valientes que con él iban, se adentró en la tierra de los cíclopes. No tardaron en ver una gran cueva, cuya entrada estaba oculta por espeso ramaje de laurel y que, en conjunto, semejaba las que hacen los pastores para guardar su ganado. Rodeábala una alta cerca formada por gruesos troncos y piedras inmensas. Ulises, llevando un pellejo de cabra lleno de vino riquísimo, tan dulce como la miel, y un zurrón bien repleto de la caza conseguida el día anterior, penetró en la cueva. Era aquel recito la habitación de un horrible gigante, tan espantoso como no puede imaginarse; su estatura era colosal, su corpulencia cual la de una mole de piedra, y en medio de la frente tenía un solo ojo, cuya mirada ponía espanto en el ánimo de quien le veía. Era el hijo predilecto de Neptuno, dios del mar, se llamaba Polifemo y se ocupaba en guardar sus rebaños y de hacer quesos con la leche que sus cabras le daban. Cuando Ulises y sus hombres penetraron en la cueva de Polifemo, el gigante no estaba allí. Tampoco estaba el rebaño, al cual había ido a apacentar en sus fértiles campos. Sólo estaban los más tiernos cabritos. Las paredes aparecían llenas de estantes con quesos riquísimos, y veíanse por toda la cueva, esparcidos, multitud de tarros y ollas, en que el gigante guardaba la leche. Los compañeros de Ulises hablaron así a su jefe: -¿Por qué no nos apoderamos de estas cosas y las llevamos a la nave? También algunos de nosotros podríamos volver para llevarnos los cabritos, y así no saldríamos de este país sin algún botín. Pero Ulises era generoso y no gustaba de portarse como un ladrón. Él quería el rico botín ganado en guerra y legítima lucha, pero desdeñaba tales raterías. No hizo caso, pues, de las insinuaciones de sus hombres, y les dijo que su intento era aguardar a que el gigante volviera para proponerle que le tratara como amigo, ofreciéndole el vino y las viandas que él y sus hombres llevaban a cambio de los bienes que el cíclope amistosamente quisiera ofrecerle. Los hombres, sumisos siempre a los mandatos del héroe, callaron y, en espera de que volviera el gigante, encendieron una hoguera, sentáronse en torno y se entretuvieron comiendo queso y bebiendo vino. Tardó el gigante en volver y hacia la caída de la tarde le vieron llegar los navegantes conduciendo sus numerosos rebaños; sus hombros soportaban un enorme haz de leña, tan grande, que dijérase que para formarlo había destruido un bosque entero. Así que hubo penetrado en la cueva, Polifemo cogió con una sola mano su pesada carga y la arrojó al suelo, haciendo un ruido tan espantoso que Ulises y sus hombres, sin poder contener su espanto, fueron a ocultarse en los rincones más apartados de la cueva. Penetraron durante largo rato en la cueva las cabras y ovejas. Después, Polifemo, sin esfuerzo alguno, levantó una piedra tan enorme, que veinte caballos no hubieran podido arrastrarla y cerró con ella la puerta de su habitación (con ella quedaron también encerrados el prudente Ulises y sus doce hombres). Después empezó lentamente a ordeñar sus animales y colocó los corderillos junto a sus madres para que mamaran. Puso la mitad de la leche ordeñada en unas ollas enormes para hacer con ella sus quesos, y la restante la dejó a un lado, en una vasija inmensa, para bebérsela de postre de la cena. Después encendió una hoguera tan grande, que en ella hubiera podido asar siete bueyes. Las llamas llegaron al techo, iluminando con su resplandor hasta las mas recónditos rincones de la cueva. A la luz de la llama advirtió entonces el gigante la presencia de Ulises y de sus navegantes. Sorprendido, lanzó una gran voz diciendo: -¿De dónde sois, de dónde habéis venido, extranjeros? ¿Sois mercaderes, marinos o piratas? ¿Qué venís a hacer a mi casa? 32 Antología de la Ilíada y de la Odisea La voz del gigante atronaba de tal modo los ámbitos de la cueva que los hombres de Ulises sintieron inmenso terror. Mas el héroe, repuesto ya de la primera impresión que le causara la espantosa catadura del gigante, le contestó: -Somos guerreros del rey Agamenón de Grecia, y volviendo de Troya, donde hemos luchado por nuestro rey, nos dirigíamos a nuestra patria cuando los vientos nos han impelido hacia esta isla. A tus pies te rogamos quieras darnos la hospitalidad que nuestro dios omnipotente, Júpiter, ordena que se conceda a los extranjeros. Pero el gigante, cruel como todos los de su raza, comprendiendo que nada tenía que temer de aquellos guerreros minúsculos, sonrió desdeñoso y dijo así. -Los cíclopes no tememos a los dioses, y por tanto no acatamos en nada sus órdenes. Y ahora dime, extranjero: ¿Qué os ha obligado a salir de vuestra nave? ¿Por qué estáis aquí? ¿Tenéis la nave que hasta aquí os ha traído anclada cerca de estos lugares o al otro extremo de la isla? Ulises, siempre y ante todo prudente, comprendió que el gigante le hacía tales preguntas con el ánimo de apoderarse de los hombres que en la nave pudieran quedar. Y entonces contestó: -La tempestad ha destrozado nuestras naves. Sólo estos hombres y yo hemos podido escapar del naufragio. Entonces, Ulises y sus hombres vieron avanzar hacia ellos la enorme mole humana de Polifemo. Cogió el gigante con una sola mano a dos de los navegantes y les golpeó la cabeza contra el suelo hasta rompérsela. Después los abrió en canal, los asó a la lumbre de la hoguera y, una vez estuvieron a punto, los devoró sin dejar ni los huesos. Mientras comía, regalábase con largos tragos de leche, y cuando estuvo satisfecho su apetito, se tendió en el suelo de la cueva y se quedó profundamenle dormido. No hay que decir que Ulises y los diez compañeros que quedaban vivos permanecían paralizados por el espanto, verdaderamente horrorizados ante la cruel y bárbara escena que acababan de presenciar y ante la muerte espantosa de sus amigos y compañeros de armas. No obstante, al ver al gigante dormido, Ulises llamó a su lado a sus hombres, y juntos empezaron a fraguar planes para salvarse de la muerte que los aguardaba. Lo primero que Ulises propuso fue, naturalmente, lo más breve: desenvainar la espada y clavarla en el pecho de Polifemo. Una consideración los detuvo sin embargo. La enorme piedra que cubría la entrada era tan pesada, que ni cincuenta hombres hubieran podido moverla, de modo que, aun cuando el gigante muriera, ellos no se salvarían tampoco, pues quedarían allí encerrados, como en una ratonera, y, terminadas las provisiones de queso, acabarían por perecer de hambre. Así permanecieron toda la larga noche, lamentando su triste suerte y formando planes para su salvación, aunque sin acabar de hallar ninguno que los satisfaciera. Apenas despuntó el día, el gigante se despertó; encendió de nuevo una inmensa hoguera, ordeñó sus ovejas y puso al lado de cada una su corderillo. Después, como hiciera la noche anterior, mató a dos hombres, los abrió en canal, los asó a la llama de la hoguera y se los almorzó bonitamente. Hecho esto, levantó la enorme mole de piedra que tapaba la entrada de la cueva, hizo salir fuera al rebaño, salió él también y volvió a colocar en la entrada la enorme puerta. Los pobres navegantes y el prudente Ulises quedaron de nuevo encerrados en aquel antro oscuro, seguros ya de la triste suerte que les tocaría sufrir en cuanto el gigante volviera. En vano hacían mil planes, se consultaban, se torturaban, buscando el modo no sólo de hallar la huida, sino también de vengar a sus cuatro desgraciados compañeros. Largo tiempo permanecieron en estas deliberaciones y, al fin, Ulises, que hacía un rato que se mostraba silencioso y pensativo, comunicó a los navegantes su plan. Cerca de la hoguera hallábase un gran tronco de olivo que, cuando estuviera seco, debía servir a Polifemo de bastón. Este tronco era tan alto como el mástil de una nave. Siguiendo siempre las órdenes de Ulises, los navegantes cortaron una parte del tronco, y el héroe, con gran habilidad lo aguzó 33 Antología de la Ilíada y de la Odisea por uno de sus extremos hasta formar una larga punta; después endureció esta punta al fuego de la hoguera y ocultó el tronco donde el gigante, a su llegada, no pudiese verlo. Tratábase entonces de saber cuáles de los navegantes ayudarían a Ulises a hundir la punta del palo candente en el único ojo de Polifemo cuando al fin se rindiera al sueño. Se echaron suertes, y he aquí que la suerte señaló, precisamente, a los cuatro hombres que Ulises deseaba que le ayudaran. A la misma hora que el día anterior, al atardecer ya, regresó el gigante seguido de su rebaño, que, como de costumbre, encerró en la cueva. Levantó la gran piedra de la entrada, ordeñó sus ovejas y colocó junto a ellas los cabritos pequeños. Tras lo cual, cogió a dos hombres más y los asó para la cena. Cuando hubo terminado su horrible festín, Ulises avanzó desde el oscuro rincón de la cueva en que se hallaba y se acercó al gigante llevando en las manos una copa de rico vino. -Algo te falta después de tu festín de carne humana -dijo el héroe a Polifemo-. Prueba de este licor que nuestra nave contenía en gran abundancia. Cuando Polifemo hubo probado el rico vino de los griegos, chasqueó la lengua con delicia y se confesó a sí mismo que jamás habíá catado bebida tan deliciosa. Con voz atronadora, que en vano intentaba dulcificar la deliciosa sensación experimentada, gritó así a Ulises: -Me gusta vuestro vino, extranjero. Dame más y dime cómo te llamas. Quiero recompensarte. Aunque los viñedos de esta tierra producen enorme cantidad de vino, he de confesarte que jamás había probado néctar como el tuyo. Ulises, que nada deseaba tanto como que el gigante se embriagara, escanció del rico vino una y otra vez, y otra vez, hasta que Polifemo se tendió en el suelo completamente ebrio. Entonces, Ulises le dijo: -Puesto que eres tan generoso que quieres recompensarme, te diré mi nombre. Me llamo «Nadie», así me conocen mi familia y los hombres qué están a mis órdenes. El gigante se echó a reír, y contestó con crueldad: -Pues bien, amigo Nadie, quiero recompensarte como te he dicho: primero me comeré a todos tus compañeros y te dejaré a ti el último. Lanzó una gran carcajada y, habiendo hecho el vino su su completo efecto, se tendió cuan largo era quedando profundamente dormido. Al ver Ulises a Polifemo tendido en tierra, embriagado, rendido, se apresuró a llamar a sus hombres, reanimándolos con sus palabras y despertando en ellos el valor perdido. Juntos corrieron entonces todos a buscar el palo que habían escondido e, introduciendo su punta aguda en el fuego, la pusieron al rojo. Después lo retiraron, hundiéndolo Ulises y cuatro hombres más con toda su fuerza en el horrible ojo de Polifemo. Algo espantoso sucedió entonces. Recordando la crueldad del gigante y la muerte horrible de sus navegantes más queridos, Ulises, teniendo clavada la estaca en el ojo del cíclope, le dio vueltas hasta lograr que la sangre saliera a borbotones del ojo y que éste se vaciara. Púsose Polifemo en pie, lanzando gritos roncos como el trueno, gemidos estridentes, que hicieron retroceder a Ulises y a sus compañeros hasta los rincones más apartados de la cueva. De verdad imponía pavor el aspecto del gigante con el ojo vacío, del que colgaba todavía la estaca roja encendida y cubierta de sangre. Sin dejar de dar voces, Polifemo logró arrancarse el palo candente del ojo; lo arrojó a gran distancia y llamó con formidables gritos a sus hermanos, los otros cíclopes que habitaban en las cercanías en cuevas semejantes a la de Polifemo. Acudieron los cíclopes y preguntaron a Polifemo: -¿Qué te sucede hermano? ¿Por qué nos despiertas con esos gritos? ¿Es que te han herido o algún ladrón se ha apoderado de tus rebaños? Entonces Polifemo, ciego, desconsolado, gritó con voz tonante, ansioso de venganza: -¡Nadie me ha herido a traición! Y los cíclopes le contestaron: 34 Antología de la Ilíada y de la Odisea -Pues, si tú mismo dices que nadie te ha herido, no sabemos por qué gritas así, y en nada podemos ayudarte. Y dicho esto, como todos los cíclopes eran hombres crueles, no muy compasivos del dolor ajeno, se marcharon tranquilamente a sus cuevas y dejaron allí a Polifemo rugiendo de dolor y de ira. El gigante buscó entonces en vano a los que le habían herido. Como estaba ciego, los astutos griegos podían perfectamente esquivar su persecución. El gigante, entonces, comprendió que era en vano que los buscara, y decidió que por lo menos no se le escaparan de la cueva. A tientas siempre, halló la gran piedra que cerraba la entrada y la apartó con su fuerza hercúlea. Después se sentó él mismo en el lugar de la piedra, atravesado en la entrada con los brazos abiertos para coger a los navegantes cuando pretendieran escaparse. Pero transcurrieron largar horas y el sueño le sorprendió así. Entonces nuevamente Ulises y su compañeros se reunieron para tratar del modo de recobrar su libertad. Y he aquí que Ulises, con su ingenio de siempre, creyó hallar un medio de fuga. En los rebaños del gigante había carneros muy grandes y fuertes, de espeso vellón negro. Ulises, haciendo con varios mimbres que por la cueva encontrara una fuerte trenza, sujetó de tres en tres varios grupos de carneros; después, también con los mimbres, ató a cada uno de sus hombres debajo del vientre del carnero que quedaba en el centro del grupo. Él mismo se colgó en la misma forma que sus compañeros debajo del carnero más alto y más fuerte. Y así, en tan incómoda posición, aguardaron con paciencia los navegantes a que el alba rompiera. Apenas despuntó la aurora, las ovejas empezaron a balar y los carnerillos a impacientarse, deseosos de salir a pacer en los verdes campos. Entonces Polifemo se despertó, disponiéndose a salir con sus rebaños. Según pasaban por la puerta los animales, Polifemo les pasaba la mano por encima del lomo, sin sospechar que era debajo de ellos donde los hombres de Ulises se ocultaban. Y sucedió que el carnero que llevaba a Ulises fue el último en pasar a causa de que la carga que llevaba era muy pesada. Como había hecho con los otros, Polifemo pasó la mano por encima del lomo de este carnero, que era su predilecto, y le dijo: -Tú, que siempre eras el primero en salir de la cueva, en guiar a tus compañeros, en buscar para ellos y para ti los pastos más verdes y las aguas más cristalinas, ¿cómo es que ahora eres el último? Sin duda, te entristece ver que Nadie se ha burlado de mí hiriéndome a traición y vaciándome mi único ojo. Si pudieras hablar, carnero mío, sin duda me dirías el lugar en que mi enemigo se oculta para que yo pudiera aplastarlo con mis manos. Mientras el gigante pronunciaba estas terribles palabras, Ulises le escuchaba y permanecía muy quieto, riéndose para sus adentros. Lentamente, fueron saliendo todos los animales de Polifemo, dirigiéndose a los verdes prados, camino del mar. Cuando ya estuvieron bien lejos de la cueva, cuando Polifenio se hubo quedado lejos, bien lejos de ellos, Ulises sacó su cuchillo de monte del pecho y se desató de su extraña cabalgadura. Inmediatamente, corrió a desatar también a sus hombres, y todos se apresuraron a llevar el rebaño hacia la playa, donde estaba su nave anclada. Temieron en algunos momentos que el gigante llamara a su rebaño y pudiera darse cuenta de su huida, pero, como Polifemo les creía todavía dentro de la cueva y bien encerrados en ella merced a la piedra enorme, no sucedió así, y pudieron llegar sanos y salvos a la nave, donde sus compañeros, inquietos ya por su suerte, se mostraron jubilosos al verlos llegar. No obstante, al relatar Ulises lo que les había acontecido en la isla y al saber los que en la nave habían quedado la triste suerte de sus seis compañeros, prorrumpieron en amargos lamentos y derramaron tristísimas lágrimas. Ulises, sin embargo, les dijo: -No es ésta hora de llorar. Apresurémonos a embarcar llevando con nosotros el rebaño del gigante. 35 Antología de la Ilíada y de la Odisea Cuando todos estuvieron en la nave, cuando los remos agitaron el agua y el bajel emprendió la ruta que debía alejarlos de la terrible tierra de los cíclopes, Ulises, antes de perder de vista aquellos lugares espantosos, gritó con toda la fuerza de su voz: -¡Polifemo, cruel monstruo, óyeme! Júpiter y los dioses en que no crees te han castigado cruelmente por tus crímenes. ¡Tú, que devoras a los extranjeros que te piden hospitalidad, bien mereces quedarte ahí ciego y burlado! Polifemo, que se hallaba todavía sentado a la puerta de su cueva, se levantó furioso al oír estas palabras, comprendió que el falso Nadie se había, de nuevo, burlado de él y arrancó de cuajo una inmensa roca que formaba la cima de una colina, arrojándola al mar con tal fuerza, que fue a caer muy cerca del bajel de Ulises. Tan cerca cayó, tan violento fue el golpe recibido por las aguas, que el oleaje hizo volver a la nave hasta cerca de la orilla. Pero Ulises dio órdenes a sus hombres de que volvieran a empujar con los remos la nave mar adentro, con la ligereza necesaria para que el gigante no pudiera lastimarlos con otra roca. Cuando estuvieron a alguna distancia, Ulises quiso gastar a Polifemo una nueva burla, sin que bastaran a convencerle las súplicas de sus hombres, que le rogaban no se expusiera a la cólera del monstruo, que, aun ciego y desvalido, podía aplastar la nave, aplastarlos a ellos, sólo de una pedrada. Ulises no quiso escucharlos y gritó: -¡Cruel Polifemo! ¡Si alguien te pregunta qué ha sido de tu ojo, dile que te lo vació Ulises, rey de Ítaca! Entonces dejóse oír un gemido más lúgubre y espantoso que todos los que hasta aquel momento el gigante había lanzado. Gritó así Polifemo: -Hace tiempo me predijo un oráculo que Ulises de Ítaca me dejaría ciego. Mas yo, aguardaba ver llegar a un héroe poderoso, a un guerrero lleno de fuerza, y no a un pobre enano que ha tenido que emborracharme, no atreviéndose a luchar frente a frente conmigo. Pero, de todos modos, tu astucia me agrada, Ulises de Ítaca. Vuelve a tierra y te trataré como mereces. De otro modo, Neptuno, mi padre, Dios del mar, me vengará devolviéndome mi ojo perdido. Ulises no hizo caso de las promesas del gigante, cuya crueldad conocía. Pero la burla le agradaba. -¡Tu padre no te devolverá tu único ojo perdido! ¡Nunca más volverás a ver el sol! De nuevo, el gigante se desesperó, gritó, se arrancó los cabellos, se retorció las manos, alzó la cabeza y levantó los brazos llamando a Neptuno, dios del mar, y pidiéndole que castigara a Ulises. Así gritaba con voz atronadora: -¡Haz, Neptuno, padre mío, que, si el rey de Ítaca logra volver a su patria, ello sea tarde y mal; que pierda antes a sus compañeros, que no conserve sus naves y que no halle en su hogar la paz que desea! No contestó Neptuno, pero escuchó el ruego de Polifemo, su hijo. Al acabar de decir tales palabras, el gigante, con redoblada fuerza, arrancó otra roca y la arrojó contra la nave de los griegos. Ésta cayó tan cerca del bajel de Ulises, que tocó el extremo del gobernalle, pero las olas que levantó empujaron la nave hacia delante, y pronto Ulises y sus hombres se hallaron junto a las otras naves en alta mar. Los remos de los héroes de Troya se hundían en las aguas tranquilas cada vez más lejos de la horrible tierra de los cíclopes. Pero Ulises y sus navegantes, aunque a salvo ya, no estaban contentos. En sus corazones reinaba la tristeza de haber perdido a seis de sus compañeros mejores. ULISES Y LAS SIRENAS 36 Antología de la Ilíada y de la Odisea Entre los peligros de que Circe advirtió a Ulises, era acaso el mayor el que debía correr al pasar ante la isla de las Sirenas. Era ésta una isla bellísima, que se encontraba en medio del Océano, y que estaba únicamente habitada por unas extrañas mujeres, hijas del mar, que, de cintura para abajo, tenían la forma de grandes pescados. Las Sirenas, seres cruelísimos, gustaban de permanecer sentadas sobre la hierba de los prados a la orilla del mar entonando dulcísimas y atrayentes canciones. Y hay que saber que más bellas y hechiceras que sus rostros eran sus voces. Atraídos por ellas, los marineros cuyos bajeles pasaban por aquellos sitios no podían resistir la tentación de desembarcar en la isla. Entonces, las infames Sirenas los mataban; en los prados y en las playas donde las Sirenas vivían, se amontonaban las calaveras, las osamentas de los hombres asesinados por ellas. Mas desde el mar no se veía tan horrible espectáculo, y sí sólo las flores espléndidas, los bellos rostros Y las cabelleras flotantes de las Sirenas. Y se escuchaba sobre todo su canto, aquel canto delicioso, incomparable, que, acompañado por el leve murmullo de las olas que iban a morir blandamente en la playa, atraía a los marineros y los hacía víctimas del cruel encanto. -Aquel que se acerca a la isla de las Sirenas y escucha su bella canción no vuelve a ver jamás a su mujer ni a sus hijos -había dicho Circe al prudente Ulises. Y le había dado instrucciones para evitar tal peligro. Y he aquí que el bajel en que Ulises navegaba por el mar azul se acercaba, impelido por la brisa, a la isla de las Sirenas. Mas éstas lograron calmar el viento con sus conjuros; las olas quedaron tranquilas, y fue preciso a los tripulantes tomar los remos y empujar la nave con toda su fuerza. Ni una ráfaga de viento hinchaba las velas, y la nave apenas podía avanzar para alejarse de aquellos lugares. Entonces, muy lejano todavía, casi como un eco, empezó a oírse un cántico dulcísimo. Era la voz de las Sirenas. Siguiendo las instrucciones de la maga, Ulises cogió una barrita de cera, la cortó en pedazos con su espada de bronce, la moldeó con sus fuertes dedos, y tapó con ella los oídos de los tripulantes, a fin de que no pudieran oír el canto de las Sirenas. Él no se tapó los oídos, pero -siempre cumpliendo lo que Circe le aconsejaraordenó a sus hombres que le ataran de pies y manos al mástil, tan fuerte como les fuera posible, y que, aunque él, al escuchar la voz de las Sirenas, les rogara por señas que lo desataran, no le hicieran caso, antes redoblaran sus ligaduras. Recordando siempre los consejos de Circe, una vez estuvo Ulises atado de pies y manos al mástil de su navío, ordenó a sus hombres que aceleraran la marcha de la nave. Y ellos, aunque tenían los oídos tapados y no podían oír, comprendieron bien las señas que el héroe les hacía y hundieron con gran fuerza los remos en la onda. Corría, corría el bajel de Ulises al pasar ante la isla de las Sirenas. Y ellas lo vieron v entonaron con la más dulce voz la más dulce de las canciones. -Ven, acércate, valiente Ulises, gloria y honor de los aqueos -decían las palabras de su cántico-. Detén el negro navío y escucha nuestra canción. Ningún héroe pasa jamás de largo por este lugar sin escuchar nuestras voces, dulces como la miel, que alegran el alma y acrecentan la sabiduría. Nosotras lo sabemos todo y conocemos por tanto los grandes trabajos que habéis pasado ante la ciudad de Troya. Cantaremos para ti la gloria de las victorias griegas y te predeciremos el porvenir. ¡Ven, acércate, valeroso Ulises! Ulises oyó aquellas voces y sintió que el alma quería volar hacia el lugar de donde partían. Y miró a la playa y vio a las Sirenas tendidas entre las flores, tan hermosas como jamás pudo él imaginar que mujer alguna lo fuese. Entonces hizo señas a sus hombres de que lo desataran, de que lo dejaran libre de irse con las Sirenas. Los otros navegantes, como llevaban los oídos tipados con cera, no escuchaban la canción melodiosa de las Sirenas y no experimentaban tentación alguna. Por tanto, Euríloco, al ver las desesperadas señas que Ulises les hacía, al mismo tiempo que luchaba por desligarse de 37 Antología de la Ilíada y de la Odisea sus ataderos, comprendió que el héroe se sentía atraído por el encanto de las pérfidas Sirenas, y en unión de otro tripulante corrió, no a desatarle, sino, por el contrario, a ligarle con mucha más fuerza. En tanto, los marineros, sordos, remaban, remaban... Y tanto y tan bien remaron, que no tardaron en estar lejos de la peligrosa isla de las Sirenas. Cuando Ulises dejó de oír en absoluto su cántico, se tranquilizó y dio orden a los tripulantes de que se quitaran la cera de los oídos. Lo hicieron ellos y lo desataron. El peligro había pasado. Mas otro les aguardaba. Un ruido, bien distinto del cántico de las Sirenas, se oía ya. Pasaban entonces los navegantes por las Rocas Erráticas, peligro del que también Circe los había avisado. Contra aquellas rocas chocaban incesantemente, cual si quisieran cubrirlas, formidables olas. Ni aun las aves de rapiña podían atravesar por aquellos lugares sin ser arrastradas por las furiosas aguas. Y un remolino imponente lanzaba de modo continuo a la superficie los restos de los navíos y los cadáveres de los marineros que en él perecieran. El rugido del mar era allí más horrísono que el de veinte tempestades juntas. Por él comprendió Ulises que se hallaba ante las Rocas Erráticas. Los tripulantes, aterrorizados, soltaron los remos. Mas Ulises, sin perder el valor ni un momento, les dijo palabras que les devolvieron los ánimos: -Amigos, no somos ya gente inexperta en fatigas y penalidades. Éste que ahora nos amenaza no es acaso tan grande como el de la cueva de Polifemo, y, al fin, logramos de aquel peligro salir sanos y salvos. Igualmente habremos salido de éste dentro de muy poco si cumplís lo que voy a mandaros. Y, siguiendo siempre las recomendaciones de Circe, continuó: -Vosotros, mis valientes remeros, apoyaos con toda vuestra fuerza en el remo, hundiéndolo en el agua de modo veloz para pasar pronto por entre las rocas. Y tú, timonel, procura mantener el navío siempre en línea recta, cuidando al mismo tiempo de no chocar contra las rocas y de evitar la furia de las olas. Así lo hicieron los navegantes y lograron atravesar por entre las Rocas Erráticas sin perder la vida. Mas he aquí que las Rocas Erráticas no eran el único peligro que en aquellos lugares los amenazaba. NUEVOS PELIGROS Al hablar a sus hombres del peligro de las Rocas Erráticas, diciendo que no era en modo alguno superior al que en la cueva del cíclope los amenazara, calló Ulises, de propósito, los nombres de Escila y Caribdis, que él también conocía por Circe. Temía, sin duda, el héroe prudente que los navegantes, aterrorizados por tantos peligros, perdieran los ánimos, abandonaran los remos y se perdieran, perdiendo la nave. Porque más allá de las Rocas Erráticas había un lugar no muy ancho por el que debía pasar el bajel y en el que, frente a frente, se elevaban dos inmensas rocas. Una de ellas, muy negra, y tan alta que parecía amenazar al cielo, estaba, aun en los más hermosos días de verano, coronada por negrísima nube. Era esta roca tan resbaladiza como el cristal, y, por ello, ningún mortal, aunque hubiera tenido veinte pies y veinte manos, hubiese podido trepar por ella. En aquella roca, dentro de una oscura cueva, vivía un horrible monstruo llamado Escila, que de día y de noche ladraba como un perro salvaje. Toda la parte inferior de su cuerpo permanecía oculta dentro de la cueva que le servía de albergue, de la que salía únicamente la parte superior: doce patas y seis cabezas. La boca de cada una de estas cabezas tenía tres hileras de agudísimos dientes. Cuantos animales pasaban por aquellos lugares, fueran gaviotas, delfines o aves de rapiña, eran engullidas por el fiero monstruo. No hay que decir que, cuando pasaba algún navío, el festín era completo, pues cada una de las seis cabezas del monstruo arrebataba y devoraba a un marinero. 38 Antología de la Ilíada y de la Odisea En la roca que estaba frente a ésta crecía un árbol cubierto de frondosas hojas. Debajo de ellas habitaba otro terrible monstruo que, tres veces al día, absorbía como una tromba el agua del mar, haciéndola penetrar en su cueva y devolviéndola luego afuera. Todo cuanto por el mar pasaba en el momento en que el monstruo chupaba las aguas penetraba también en la caverna del monstruo y salía convertido en restos informes. De todo esto -que el prudente Ulises había callado a sus hombres- le había dado cuenta la previsora Circe, la de las trenzas de oro, añadiendo: -Como Escila no es mortal, es inútil luchar contra él. No hay defensa ninguna para el hombre contra sus ataques. Será, pues, en vano que, fiado en tus armas y en tu gran valor, intentes combatir contra él. Lo único que puedes hacer es huir a todo remo, lo más deprisa que te sea posible. Pero Ulises, cuyo valor era indomable, al oír el furioso ladrido de Escila, olvidó las recomendaciones de Circe, y, revistiéndose de su rica armadura, se dispuso a luchar con el monstruo. Tomando dos largas lanzas, se colocó en la proa de la nave y fijó los ojos en la boca de la cueva, por donde debían aparecer las seis horribles cabezas. Mas no apareció Escila y, entonces, Ulises volvió sus ojos hacia el remolino de Caribdis. El monstruo formaba la espantosa tromba engullendo el agua del mar hacia el interior de su caverna. Pálidos y temblorosos de temor, los marineros remaban con toda su fuerza, mas, apartándose de Caribdis cuanto podían para no caer en la tromba, se acercaron a la caverna de Escila. Y salieron entonces de sus profundidades las seis espantosas cabezas del monstruo, que arrebataron a otros tantos marineros de la nave de Ulises. Las infelices víctimas de Escila tendieron los brazos al héroe implorando al mismo tiempo con la mirada su vano auxilio, y fue aquella la escena más triste que los ojos de Ulises presenciaron en tantos años de penalidades y fatigas. Alejábase al fin la nave de aquellos espantosos lugares. Apenas si podían moverse, tan rendidos estaban de la lucha con los monstruos y con los elementos los hombres de Ulises. Y he aquí que, dejando ya atrás, muy atrás, los horribles peligros, vieron los navegantes una isla hermosísima, cubierta de la hierba más verde y lozana que pueda soñarse. En aquellos prados pacían bellísimas vacas de ancha frente y ovejas magníficas. Contemplándolas desde el puente de su bajel, comprendió Ulises que era aquella la isla en que se guardaban los ganados del Sol, de la cual Circe le había hablado. Y recordó las palabras de la maga: -Si tú o tus hombres matáis alguna de las vacas del Sol, la más completa ruina caerá sobre la nave y los que la tripulan, y aun cuando tú puedas salvar la vida, perderás a todos tus compañeros y regresarás a tu patria en el más miserable estado. Ulises, arrepentido de haber olvidado, aun por un momento, los consejos de Circe, ordenó a sus hombres que pasaran de largo ante la isla prometedora. Pero los navegantes murmuraron un momento entre sí, hasta que, destacándose Euríloco de entre ellos, habló de este modo: -Tú pareces de hierro, Ulises, pues ninguna fatiga te rinde. Mas piensa que tus hombres son de carne y hueso y ya no pueden más, pues están agotados, y ahora que tenemos a la vista una hermosa tierra, tú les mandas pasar de largo ante tan bella isla. ¿Por qué te empeñas en que sigamos navegando durante la negra noche que ya se acerca, y que es la hora en que se desatan los más contrarios vientos? Si sobreviene una tormenta, ¿cómo podrán nuestros hombres defender el navío contra ella estando, como están, agotados? Déjanos desembarcar, reposar en tierra, y mañana seguiremos la navegación. Todos los navegantes se unieron a la súplica de Euríloco. Aunque partiéndosela el corazón, que presentía algún nuevo desastre, Ulises accedió. -Puesto que estoy yo solo contra todos, no me queda más remedio que cumplir vuestro gusto -dijo-. Mas prometedme que, por muy hermosas vacas y muy espléndidas ovejas que veáis, no caeréis en la tentación de matar animal ninguno y os contentaréis con los manjares que Circe nos dio al partir de su palacio y que aún llevamos a bordo. 39 Antología de la Ilíada y de la Odisea Juráronlo así gustosos los navegantes, y la nave fue anclada en un pequeño puerto natural. Tras lo cual, los guerreros prepararon la cena y comieron alegremente. Tranquilos ya, hablaron largo rato de los compañeros que les había arrebatado Escila, el terrible monstruo, y se durmieron llorando su pérdida. Aquella noche estalló en el mar una tempestad espantosa, y al amanecer soplaba un fortísimo viento. En vista de ello, Ulises y sus hombres condujeron la nave a una cueva, donde quedó resguardada de la tormenta, y ellos permanecieron en la bella isla. Un largo mes duró la tormenta, y era tan malo el tiempo, presentábase cada noche y cada mañana tan amenazador el cielo, que los navegantes no se atrevían a hacerse a la mar. Al principio, esta forzosa permanencia en tierra los alegró; las provisiones que Circe les regalara eran abundantes y duraron todavía largos días. Los navegantes comían, bebían y vivían gozosos sin que ningún peligro los amenazase ni les desvelara ningún cuidado. Pero transcurrido algún tiempo las provisiones escasearon, llegaron, al fin, a su término, y los navegantes tuvieron que dedicarse a la caza y a la pesca por la isla para acallar el hambre. Pero ni la pesca ni la caza eran allí abundantes, y pronto los navegantes empezaron a padecer hambre sin poder satisfacerla. Ulises dolíase de aquella triste situación y, más fuerte y abnegado que sus compañeros, cuando los veía sufrir se retiraba a lo más profundo de un bosque y allí invocaba a los dioses para que remediasen su mal. No podían hacerse a la mar, pues el viento soplaba más furioso cada vez. Un día en que Ulises se hallaba solo en el interior del bosque, Euríloco convocó a todos los navegantes y empezó a darles malos consejos. -Es verdad -les dijo- que hemos sufrido males sin cuento y que ya deberíamos estar a ellos acostumbrados. Pero yo os digo que ninguno de los que hemos sufrido ni de los que puedan quedarnos por sufrir es tan horrible como éste de irnos muriendo lentamente de hambre. Ello es, además, una tontería, teniendo, como tenemos, al alcance de la mano, vacas hermosísimas. Sacrifiquemos, si os parece, las terneras más jóvenes, que, cuando estemos en Ítaca, tiempo nos quedará de elevar al Sol magnífico templo y ofrecerle en él nuestros sacrificios. Escucharon atentamente los demás navegantes a Euríloco y le aclamaron entusiasmados tras oír su proposición. Sin perder tiempo, antes de que Ulises pudiera regresar y sorprenderlos, se apoderaron de algunas vacas, las más hermosas de cuantas por allí pacían, las mataron y, encendiendo una magna hoguera, asaron en ella, a fuego vivo, grandes tajadas de la carne de los animales. Como aún conservaban algún vino del que se habían llevado en el barco, se regalaron a su gusto, comiendo y bebiendo hasta que no pudieron más. A todo esto, en el bosque, Ulises se había dejado rendir por el sueño. Sus hombres quedaron, pues, en libertad durante un buen rato para cometer la gran fechoría. Cuando Ulises, al despertarse, se encaminó al bosque, un fuerte olor de carne asada llegó hasta él, haciéndole prorrumpir en una exclamación de horror. Corrió hacia el lugar donde sus hombres estaban, y aún pudo ver los restos del festín en el suelo y sobre la hoguera. El espanto le paralizaba, permitiéndole apenas amonestar alos culpables. Además, el mal ya estaba hecho y era irreparable. No tardaron los imprudentes navegantes en participar del terror de su jefe. Las cosas más extrañas y espantosas acontecieron. Las pieles de los animales muertos serpenteaban por el suelo, y de los trozos cortados y ensartados en los asadores surgían mugidos de dolor, mientras se escuchaban por todas partes lamentos de vacas. Los navegantes, sin embargo, continuaron alimentándose con la carne de las vacas muertas durante los seis días que aún duró su permanencia en la isla. Transcurridos éstos, al llegar al séptimo, el tiempo abonanzó y fue posible a Ulises y a sus hombres poner a flote la nave, abandonando la isla. 40 Antología de la Ilíada y de la Odisea Alejáronse de ella lo más rápidamente que les fue posible, y siempre con buen tiempo. Mas, apenas la hubieron perdido de vista, cuando una nube negra como la noche se cernió sobre la nave, mientras las aguas volviéronse también, en torno de ella, oscuras. Y sin dar a los navegantes tiempo de prepararse, desencadenóse la más horrible de las tempestades, que jugaba con la nave como con una débil caña. El mástil doblábase casi al empuje del viento. Y, al fin, cayó sobre el piloto, destrozándole la cabeza y arrojándolo al mar, al mismo tiempo que un rayo incendiaba la nave. Tumbóse ésta sobre un costado, y todos los hombres que la tripulaban, a excepción de Ulises, cayeron al agua. El héroe esforzado, agarrándose a la borda y hundiendo sus ojos en la profundidad de las aguas, vio cómo sus compañeros, hasta el último, desaparecían para siempre en el líquido abismo. Quedó solamente Ulises en la nave, que las olas y los vientos combatían aún furiosamente. Pronto quedó el bajel enteramente destrozado por la tempestad. El prudente y hábil Ulises sujetó el mástil a la quilla y se dejó empujar por el huracán. Toda la noche llevóle el viento a su loco capricho, hasta que, a la mañana, advirtió el héroe que en vez de avanzar había retrocedido y que de nuevo se hallaba entre Escila y Caribdis. Parecía imposible que el gran remolino de este último no le tragara, mas, cuando las míseras maderas a que Ulises se agarraba llegaron al vértice funesto, el héroe dio un salto formidable y quedó cogido al cabrahígo que crecía en la roca. Cuando Caribdis arrojó de nuevo al mar el trozo de mástil, Ulises se tiró rápidamente y se abrazó a él, alejándose rápidamente de aquellos lugares. Escila permanecía dentro de su cueva, y el héroe, impulsando la marcha del mástil con ayuda de los pies y de la mano que tenía libre, pudo a un tiempo librarse de los dos peligros fronteros. Nueve días con sus nueve noches fue Ulises de una parte a otra a merced de las olas. La fiera lucha contra los elementos amenazaba agotar sus fuerzas. El mástil estaba destrozado y era ya tan sólo un trozo de palo roto y carcomido. Cuando ya Ulises no podía más, cuando ya se abandonaba a la voluntad de los dioses, el trozo de mástil chocó contra la orilla de una isla. Y he aquí que aquella isla pertenecía a la hermosa diosa Calipso, la de las lindas y doradas trenzas, a quien temían todos los hombres. LA TELA DE PENÉLOPE Largos fueron los años que Ulises combatió ante los muros de Troya. Largos, también, los que transcurrieron antes de que el héroe alcanzase a ver de nuevo las playas de su patria. En tanto, en Ítaca, el pequeño Telémaco iba haciéndose hombre. Recordaba siempre el niño a su padre, el héroe, de un modo vago, impreciso, y deseaba vivamente que volviera de nuevo. Amaba tiernamente a su madre, y por ella, más que por nada, deseaba el regreso del héroe. Sucedía que, como Ulises tardaba tantos y tan largos años en volver y el reino era muy rico y la reina era muy hermosa, los nobles de la corte ambicionaban que Penélope quisiera casarse con alguno de ellos. Eran malos y codiciosos, y lo que pretendían era posesionarse de los bienes y las tierras del rey desaparecido. Juzgaban que Ulises habría muerto y que, puesto que Telémaco era sólo un niño, no encontrarían obstáculos en su camino. Y los nobles fueron a instalarse en el palacio de Penélope y de Telémaco y permanecieron allí largo tiempo comiendo y bebiendo y disfrutando de las riquezas de Ulises. Era inútil que la reina quisiera resistirse a aquella situación que tanto la enojaba, pues cada uno de ellos le preguntaba: -¿Por qué no te casas conmigo? La reina no sabía cómo desentenderse de ellos, pues, además de que no olvidaba ni un solo momento a Ulises, y confiaba siempre en su regreso, odiaba a aquellos hombres codiciosos 41 Antología de la Ilíada y de la Odisea y autoritarios. Al fin, cada vez instada con más apremio por ellos para que se decidiera por uno o por otro, y cada vez más afligida y resuelta a aguardar a que Ulises volviera, imaginó un plan para aplazar su respuesta a los nobles indefinidamente. En la sala más hermosa de palacio instaló Penélope un telar, y en él comenzó a tejer con gran afán una hermosísima tela. Y apenas la hubo comenzado, instada de nuevo por los pretendientes, les contestó: -No puedo daros mi respuesta hasta que no acabe de tejer esta tela. Y, por mejor disimular, trabajaba todo el día en su tarea, afanosamente, más al llegar la noche, cuando los pretendientes estaban dormidos, deshacía lo que durante el día había hecho. Así, la labor no avanzaba ni un punto, no se acababa nunca y, con su término, se aplazaba la boda de la reina indefinidamente. Mas la vida de Penélope, lejos de su esposo y acosada siempre por los codiciosos pretendientes, era muy triste. La reina de Ítaca y Telémaco, su tierno hijo, lloraban con frecuencia juntos. Y he aquí que cierto día, mientras los pretendientes comían y bebían alegremente como si fueran ellos los dueños del palacio y del reino, Telémaco estaba tristemente apoyado en la puerta, pensando con nostalgia en el padre ausente, cuando de pronto vio llegar a un extranjero hermosísimo, ataviado con traje de guerrero, todo él de oro y plata. No era otro el recién llegado que la mismísima diosa Minerva, que, habiendo obtenido de los dioses permiso para libertar a Ulises, lo había logrado también para ir a Ítaca en ayuda del joven Telémaco. Al ver al hermoso desconocido -esto es, a Minerva, oculta bajo el traje de guerrero-, Telémaco se adelantó a recibirle, le despojó cortésmente de la lanza de bronce y de la espada, y le ofreció asiento en una de las más hermosas sillas, lejos del estrépito que los nobles hacían en su alborozado banquete. -Bienvenido seas a mi casa, extranjero -dijo el joven-. Come y bebe a tu placer, y dime después en qué puedo servirte. En vajilla de plata y oro hizo Telémaco que se sirvieran escogidos manjares y deliciosos vinos al desconocido. En tanto, los pretendientes de la reina alborotaban, jugando y riendo, después del banquete, en la estancia contigua. Telémaco los contemplaba con ira, y al fin dijo a Minerva: -Esos hombres creen que mi padre ha muerto y que sus huesos están desde hace tiempo cubiertos por el agua salada de los mares. Y por ello viven y comen y beben de lo que sólo a mi padre pertenece... ¡Cómo huirían los muy cobardes si mi padre estuviese vivo y se presentara, de pronto, en palacio! Dime tú, extranjero, que tal vez vienes de lejanas tierras, después de recorrer variados paises: ¿Has visto alguna vez a mi padre? ¿Sabes acaso si ha muerto o si aún vive? La diosa Minerva miró bondadosamente con sus ojos grises al joven Telémaco y le contestó con dulzura: -Tu padre vive aún, hermoso joven. Yo lo he visto y sé que se parece mucho a ti en la figura y en los ojos. Ahora se halla en una isla lejana, pero no tardará en volver a su patria. Muy contento Telémaco al oír la feliz noticia, y animado por la bondad que le mostraba el extranjero, le contó cuanto les sucedía a él y a su madre, así como los males de que era causa la codicia y desfachatez de los cortesanos. La diosa le escuchó con cariño y le dio consejos prudentes: -Es preciso que te portes como tu mismo padre se hubiera portado en tu caso. Mañana, en el Consejo, anuncia a los nobles tu resolución de que abandonen esta casa. Después, sé valiente, y las generaciones futuras alabarán tu nombre. Y, esto diciendo, la diosa concedió al joven un don del que él no se percató siquiera. Infundió en su corazón ánimo valeroso, y el que momentos antes fuera un muchacho triste y medroso se convirtió, en unos instantes, en un hombre fuerte y valiente. 42 Antología de la Ilíada y de la Odisea -No olvidaré jamás que me habéis tratado como a un hijo, apuesto extranjero -dijo Telémaco, y rogó a la diosa que quisiera quedarse algún tiempo en palacio y que aceptase un magnífico regalo. Pero Minerva se alejó y no quiso llevarse ningún presente. Los pretendientes de la reina habían terminado su festín sin advertir la breve permanencia del extranjero en palacio. Y, para su recreo, hacían entonar a un rapsoda el poema del sitio de Troya y del regreso feliz de los combatientes. Penélope, que desde sus habitaciones oyó la canción del rapsoda, bajó, impulsada por su corazón, a la sala del festín. Se detuvo, llorando, en el umbral, y dijo al que cantaba: -No cantes canción tan engañadora. ¿Por qué te refieres al regreso de los guerreros de Troya si mi esposo, Ulises, el prudente, no ha vuelto? Pero Telémaco le habló con dulzura y firmeza a la vez, haciéndole ver lo injusto de sus palabras. Después, con enérgica voz, dijo a los pretendientes: -No hagáis más ruido por esta noche. Mañana nos reuniremos en Consejo y trataremos los más graves asuntos. Es preciso que yo sepa si pensáis seguir viviendo y gastando de mi caudal o si me está permitido ser rey de mi país y amo de mi casa. Estas palabras sorprendieron a los pretendientes, que creían siempre tener que luchar con un niño y ahora se veían enfrente de un hombre. Se mordieron los labios y trataron de responder con indignación, pero Telémaco no les hizo caso. Les volvió la espalda y se fue a dormir. Apenas rompió él alba, se vistió, ciñó su fuerte espada, tomó en la mano su lanza de bronce y, seguido de dos de sus perros, ordenó a sus heraldos que convocaran a Consejo. Y él mismo se dirigió al lugar donde la solemnidad debía celebrarse. No se había convocado a Consejo en Ítaca desde que Ulises la abandonara y, en verdad, la arrogante actitud de Telémaco demostraba que era un valiente el que lo convocaba ahora. Su aspecto era más propio de un dios que de un hombre. Cuando todos los nobles hubieron llegado, Telémaco se levantó para hablar, doliéndose de la prolongada ausencia de su padre, el héroe prudente, y recriminando a los nobles pretendientes de su madre, que aprovechaban tal ausencia para derrochar lo que no era suyo y para vivir, como en tierra conquistada, en la casa de una mujer indefensa y de un débil niño. Reinó un profundo silencio. Sorprendía a los nobles ahora la súbita energía del joven, con la que no contaban. Uno de ellos se levantó para contestar a Telémaco: -Tu madre, Telémaco, es la única que merece tus reproches. En espera de su respuesta estamos viviendo, desde hace tres años, en palacio. Para darnos una respuesta, nos pide que aguardemos a que esté concluida la tela que teje, y una doncella suya nos ha dicho ayer, ¡después de haber nosotros creído cándidamente en su palabra!, que de noche deshace lo que de día teje. Ahora, ya no puede engañarnos, pues conocemos su ardid. Que termine su tela y elija nuevo esposo. Cuando lo haya hecho, se quedará aquí el elegido y los demás partiremos. Se indignó Telémaco y, nuevamente, conminó a los pretendientes para que se fueran. -Si no hacéis lo qué es de justicia -dijo, por último, el joven-, los dioses castigarán vuestra infamia. En aquel momento, aparecieron volando dos águilas, que, lanzándose una contra otra, empezaron a pelarse, hiriéndose fieramente en la cabeza y en el cuello. Al verlas, dijo un anciano: -He aquí un presagio cierto de que Ulises volverá y de que una grave tempestad amenaza a los que aspiran a la mano de Penélope. Pero los pretendientes se rieron de la predicción del viejo y le aseguraron que Ulises tenía que estar muerto después de una ausencia de tantos años. -Hasta que Penélope no se decida a casarse con uno de nosotros, no nos moveremos de palacio -dijeron a Telémaco. 43 Antología de la Ilíada y de la Odisea Entonces, el joven les aseguró que se embarcaría para ir en busca de su padre, mas ellos se rieron de él, y sólo Mentor tuvo la nobleza de mostrarse partidario del príncipe. Y fue preciso disolver el Consejo. ULISES EN SU PATRIA Mientras Telémaco se alejaba de Ítaca para buscar a su padre, el héroe llegaba a las playas de su bien amado país. Desgarrada la niebla que le hacía desconocer aquellas tierras, Ulises suplicó a Minerva, que estaba a su lado: -¡No me abandones! Si puedo contar con tu auxilio, me siento capaz de vencer a los pretendientes de mi esposa y aun a trescientos hombres más. Y la diosa protectora de los ojos grises le prometió que hasta el fin le ayudaría, y le aconsejó el modo de combatir contra los nobles de Ítaca y de vencerlos. Después, hizo que en una cueva cercana escondiera el oro, las vestiduras y los espléndidos regalos que le regalara el rey de los feacios, padre de Nausica. E, inmediatamente, con su varita de oro, le tocó en la cabeza, transformándolo en un anciano de blancos cabellos y andar tembloroso. Desapareció su rubia cabellera, el brillo de sus ojos se apagó y su piel apareció surcada por profundas arrugas. Y en vez de los magníficos vestidos donados por el rey de los feacios, cubrió sus hombros con una mísera piel de ciervo. Cuando hubo tomado tal aspecto, le dijo Minerva: -Un hombre te ha sido fiel en tu reino. Y no sólo a ti, sino también a tu esposa y a tu hijo. Ese hombre es el porquerizo que guarda los cerdos de palacio. Acércate a él y fíate de cuanto te diga, mientras yo procuro el regreso de Telémaco, tu hijo. Y contó la diosa cómo había incitado a Telémaco a partir de Ítaca en busca de su padre, no sólo para hacerse un hombre valiente y acostumbrarse a los peligros del mar y la tierra, sino también para librarle de las asechanzas de los pretendientes. Y tras esto, Minerva, convertida de nuevo en águila marina, elevó su vuelo sobre el mar, mientras Ulises remontaba la montaña y se dirigía a la cabaña de piedras y ramas en que habitaba su porquerizo. Más de trescientos cerdos guardaba el viejo pastor, a quien ayudaban otros tres hombres y cuatro perros feroces. Pues en Ítaca necesitábase gran cantidad de ganado, que los pretendientes de la reina consumían diariamente en sus locos festines. Cuando Ulises se acercó al porquerizo, estaba éste sentado a la puerta de su cabaña haciéndose unas sandalias de cuero. Y al ver los perros del pastor a aquel hombre harapiento que se acercaba, avanzaron hacia él ladrando furiosos y enseñándole los dientes. Si no lo destrozaron fue porque el porquerizo, dejando su tarea, acudió a contenerlos. Y habló así el buen hombre, dirigiéndose al recién llegado: -Toda mi vida hubiera llorado el que mis perros te hubiesen dado muerte. Esta pena, añadida a las mías, me hubiese hecho el más desgraciado de los hombres. Pues has de saber que mi amo está errante desde hace largos años por lejanas tierras y que, mientras él tal vez sufre hambre y sed, yo tengo que apacentar y engordar sus cerdos para que otros se regalen con ellos. Después de esto, el buen hombre colocó en el suelo hojas y una piel de cabra, formando un asiento para el extranjero. Después, mató dos lechones, asándolos y regalando con ellos a Ulises. Y a este manjar añadió una copa de vino tan dulce como la miel. Mientras comía, el porquerizo contaba a Ulises la conducta pérfida de los pretendientes de la reina y sus abusos en palacio. Y he aquí que Ulises dijo al buen hombre: -¿Por qué no me dices el nombre de tu amo? Yo, que he viajado por tierras y por mares, acaso le conozca. 44 Antología de la Ilíada y de la Odisea Y contestó el anciano: -No quiero decirte el nombre de mi amo, que sin duda ha muerto, pues cuantos llegan a Ítaca refieren acerca de él las historias más raras, y mi señora, oyéndolas, derrama abundantes lágrimas. Todas esas historias son falsas y tú, lo mismo que los otros, inventarías lo que mejor te placiera con tal de obtener el favor de mi ama. Ulises contestó: -No me digas el nombre de tu amo si no quieres, pero yo te juro que volverás a verle y ello no será tarde. De fijo, antes de que llegue la luna nueva. Ulises permaneció todo el día en la cabaña del porquerizo. El buen hombre, cuando los otros pastores llegaron a la cabaña, dio un festín en el que ofreció lo mejor que tenía a su huésped. Como la noche era tempestuosa y caía una fuerte lluvia, el pastor hizo un lecho en el que el desconocido pudiera abrigarse. Después, desafiando la tormenta, salió a vigilar a los cerdos. Y el héroe comprendió que aún tenía en su país un fiel servidor. En tanto, Minerva llegaba, volando siempre, a la isla en que dejara al joven Telémaco. Ordenóle que partiera inmediatamente para Ítaca, y el príncipe, recuperando su nave, dispuso levar anclas. Un viento favorable impulsó el navío con gran rapidez. Era de noche cerrada cuando el barco pasó delante de la isla en que los pretendientes de la reina aguardaban el paso de la nave de Telémaco para matar al joven. Pero, como la noche era oscura y Minerva envolvió el bajel en una espesa niebla, los pretendientes no pudieron verlo. Siempre guiado por las inspiraciones de la diosa de los ojos grises, Telémaco desembarcó en la orilla más próxima a la cabaña del porquerizo. Con su lanza de bronce en la mano avanzó hacia la montaña. Y he aquí que Ulises aguardaba a que el pastor le sirviera la comida matinal cuando, de pronto, vio llegar hasta él a un joven arrogante de ojos brillantes y apuesta figura. Antes de que llegara a la cabaña, dijo Ulises al pastor, que estaba dentro de ella: -Un hombre se acerca. Pero, sin duda, es un amigo, puesto que tus perros, en vez de ladrar, saltan a su encuentro gozosos. Al oír el porquerizo estas palabras salió corriendo de la cabaña, pues el gozo de sus perros le hacía comprender quién era el recién llegado. Al ver al príncipe, empezó a derramar lágrimas de alegría. Lo condujo después a la cabaña y puso ante él los mejores manjares. Comió el príncipe con los pastores, y aunque Ulises estaba vestido de harapiento mendigo, Telémaco lo trató con bondad y cortesía. Y Ulises no pudo por menos de sentir vivo orgullo al ver los buenos sentimientos de su hijo. Partió el porquerizo, enviado por el príncipe, hacia palacio para comunicar a la reina la feliz llegada del joven. En tanto, la diosa Minerva, invisible para todo el que no fuera Ulises, hizo al héroe seña de que saliera de la cabaña. Una vez estuvo Ulises solo con ella, le dijo: -Ya puedes decir a tu hijo quién eres. Le tocó con su maravillosa varita y de nuevo Ulises se convirtió en un hombre joven y fuerte, vestido con los magníficos trajes que le diera el rey de los feacios, padre de Nausica. Tan hermoso estaba cuando entró en la cabaña de nuevo, que el joven príncipe creyó que era un dios. Pero el héroe le sacó de su error, diciendo: -No soy un dios. Soy tu padre, Telémaco. Soy Ulises, el que combatió diez años ante los muros de Troya. No hay que decir la alegría que sintieron padre e hijo, por largo tiempo separados, al poder abrazarse y permanecer juntos y hacer felices proyectos para el porvenir. El primero de todos fue el modo de castigar a los nobles codiciosos y pérfidos. Tras esto, la diosa convirtió nuevamente a Ulises en mendigo, y cuando el porquerizo regresó no advirtió cambio alguno. El pobre hombre venía tristísimo, pues los nobles, furiosos al ver que Telémaco, en su regreso a Ítaca, había escapado a su fiera venganza, 45 Antología de la Ilíada y de la Odisea habían regresado a su vez, y habían jurado darle muerte apenas lo vieran. Al oír estas palabras, Telémaco y Ulises se miraron y sonrieron. A la mañana siguiente, Telémaco partió para palacio. -Voy a ver a mi madre -dijo al pastor-. Conduce tú a este mendigo a la ciudad para que allí le socorran las gentes. Y Ulises asintió, fingiendo siempre su papel de mendigo. Cuando llegó Telémaco a la ciudad, la primera persona a quien allí vio fue la anciana nodriza. La buena mujer se echó a llorar de alegría, pues había pensado que jamás volvería a verle. La reina, al oír su voz, bajó al vestíbulo y, bañada también en lágrimas, le besó y abrazó tiernamente. -Creí que jamás volvería a verte, dulce luz de mis ojos -dijo al joven príncipe. Acto seguido, Telémaco se dirigió a la sala donde los pretendientes celebraban uno de sus acostumbrados festines. El príncipe no se dignó siquiera mirarlos, y sólo buscó a su amigo Mentor para relatarle cuanto le había ocurrido. El fiel porquerizo, en tanto, acompañaba a Ulises hasta la ciudad, capital de su propio reino. Llevaba el héroe sus ropas harapientas y un zurrón destrozado colgado de un hombro. Las gentes que pasaban por su lado se burlaban de tanta miseria y él contenía su ira y seguía adelante. Y he aquí que, sin que nadie le reconociera, llegó Ulises a las puertas mismas de palacio. Allí, tomando el sol, tendido sobre el polvo, se hallaba el perro Argos, el que un día fuera orgullo de las jaurías del monarca, y que ahora estaba decrépito, casi moribundo. Y éste sí que reconoció a su amo; este sí que reconoció a Ulises. Quiso correr a su encuentro alegremente, meneando la cola jubiloso y dando grandes saltos gozosos, como en otros tiempos. Pero le fue imposible; tan caduco estaba el pobre animal, que no pudo hacer otra cosa que mirar dulcemente a su amo, con sus ojos casi ciegos, y menear la cola más vivamente que antes. Y fue tal su gozo, que, antes de que Ulises pudiera dirigirle la primera palabra de alegría, el fiel corazón del animal estalló. El viejo Argos cayó muerto a los pies de su amo. Lloró el héroe ante el cadáver de su mejor amigo. Se sentó a la puerta de palacio y comió los manjares que Telémaco le hizo llevar, tratándole siempre como si creyera que era un mendigo. Cuando hubo concluido de comer, entró en la sala donde estaban los pretendientes para pedir limosna. Y he aquí que algunos de aquellos hombres se dignaron darle los peores restos de la comida, otros le insultaron, arrojándolo de la sala, y uno, en fin, más infame que los demás, le golpeó con un taburete. Ulises contuvo su furor, y con el zurrón lleno de los restos de la comida que le dieran los nobles, volvió a sentarse a la puerta. En tanto, los pretendientes de la reina comían y bebían alegre y espléndidamente. Todo el día permanecieron en tal festín y sólo al llegar la noche se marcharon a sus casas. Cuando se hubieron alejado, Ulises y Telémaco, juntos, tomaron los cascos, espadas, lanzas y escudos que habían dejado los nobles embriagados en la sala y lo escondieron todo en una habitación apartada. Y Telémaco se fue a descansar, pero Ulises se quedó en la sala, entre los criados que la limpiaban de los restos del banquete. Cuando los servidores hubieron terminado su tarea, llegó Penélope con algunas damas y se sentó en un sillón junto al fuego. Al ver al anciano mendigo, la reina le dirigió la palabra con mucha bondad. Y le dijo a la nodriza, que estaba con ella: -Este hombre parece venir de muy lejos. Lávale los pies, que los tendrá cansados. Y he aquí que la anciana nodriza se dispuso a cumplir lo que le mandaba su señora. Y hay decir a los que no lo sepan que, siendo Ulises muy joven, en una ocasión en que se hallaba en la caza del jabalí, el animal se revolvió contra él hiriéndole con sus dientes en un tobillo, de lo cual había quedado al héroe una señal imborrable. 46 Antología de la Ilíada y de la Odisea Al lavar los pies la anciana nodriza al mendigo, vio la cicatriz de la mordedura del jabalí, y lanzó tal grito de alegría y sorpresa y de tal modo se agitó, que el baño de bronce que sostenía en la mano se le cayó al suelo, derramándose el agua. -¡Tú eres Ulises! -dijo-. Te he reconocido al ver esta cicatriz. Mas sucedió que en aquel momento, para que Penélope no escuchara tales palabras, la diosa Minerva había distraído la imaginación de la reina. No oyó ésta, pues, la exclamación de la buena mujer, y Ulises tuvo tiempo de advertirla de que no le descubriera. La triste Penélope se retiró al fin a descansar, pero antes dijo melancólicamente al mendigo: -Mucho me alegro de haber podido favorecerte antes de dejar de ser reina de Ítaca. Pronto tendré que abandonar el palacio de Ulises. Mi esposo, el héroe más grande que jamás ha existido, tenía la costumbre de colocar estas doce hachas una al lado de la otra en la pared y solía ejercitarse en el juego de clavar con gran precisión, entre cada una de ellas, una flecha disparada por su fuerte brazo. Acosada por mis pretendientes y descubierto mi ardid de la tela que nunca se acaba, les he dicho que me casaría con el que en tal ejercicio lograse hacer lo que hacía mi esposo. En cuanto alguno lo consiga, deberé abandonar esta casa por mí tan amada. Sonrió el mendigo y, cogiendo una mano de la reina, le dijo: -Cuando se celebre ese concurso Ulises se encontrará aquí, y él, disparando las doce flechas como en los mejores tiempos de su juventud, será quien consiga el premio. Deseó la reina que tales palabras fueran verdaderas, pero no pudo creerlas. Y, como tantas otras noches, en aquélla, víspera de su felicidad, humedeció la almohada de su lecho con las más amargas lágrimas. Al llegar el siguiente día, el mendigo misterioso no había abandonado aún el palacio. Los pretendientes de la reina volvieron a mofarse de él, mas el joven príncipe les dijo: -Quien ose hacer daño a este anciano tendrá que habérselas conmigo. Y los pretendientes volvieron a reírse a grandes carcajadas de lo que creían una fanfarronada del joven príncipe. Mas entonces una voz gritó entre ellos con temeroso acento: -¡Veo, nobles de Ítaca, vuestras manos amortajadas de negro y vuestras mejillas bañadas de lágrimas! ¡Veo las paredes de este palacio teñidas de sangre, y por su pórtico pasar pálidos espectros que salen de la neblina que inunda el palacio! Los nobles reían cada vez con más gana, cuando penetró en la sala Penélope llevando en una mano el arco de Ulises. Lloraba amarguísimas lágrimas, pues, como su corazón estaba lleno de amor por su esposo, se le hacía insufrible la idea de tener que contraer nuevo matrimonio. Dejó el arco en manos de su hijo y se retiró para no presenciar el ejercicio. Telémaco colocó las doce hachas de bronce y dio el arco de su padre al primero de los pretendientes. Pero el noble no logró siquiera encorvar el fortísimo arco. Y lo mismo sucedió a todos, uno tras otro. Imaginaban todos, murmurándolo entre sí, que no existiría hombre capaz de tirar con aquel arco tan potente una sola flecha, cuando el anciano mendigo lo tomó entre sus manos. Todos se echaron a reír de su jactancia, mas su burla se trocó en pavor cuando vieron que el anciano, una tras otra, clavaba las doce saetas en los huecos que dejaban las hachas. En medio del mayor espanto de los circunstantes, Ulises se arrancó sus harapos y dijo, con voz que resonó en todo el palacio: -¡Ya ha terminado el concurso terrible! ¡Ya soy dueño de mi esposa y de mi palacio! Tiremos ahora a otro blanco. Inmediatamente disparó otra flecha contra uno de los nobles, contra aquel que la noche antes le había golpeado con el taburete. El insolente fue herido en el cuello y cayó muerto al suelo. En tanto, Ulises, con voz que hacía temblar a aquellos cobardes, gritaba: 47 Antología de la Ilíada y de la Odisea -Perros cortesanos, creísteis que no volvería nunca más, ¿verdad? Y por ello, como codiciosos traidores, habéis dilapidado mi fortuna e insultado a la reina y al príncipe. Pues sabed que yo vivo aún y, en cambio, para vosotros ha llegado la muerte. Los cobardes arrodilláronse ante el héroe con las caras lívidas de miedo, pero él no tuvo piedad y, seguido sólo de su hijo, de Mentor y del fiel porquerizo, hizo frente a toda aquella caterva de codiciosos infames. A pesar de que todos los nobles hicieron sacar de la armería escudos, cascos y lanzas; a pesar de que estaban en número mucho mayor que el de Ulises y los suyos, fueron completamente vencidos. Su sangre alfombraba por completo el suelo y, cuando cesó la lucha, Ulises estaba enteramente rodeado de los cadáveres de sus enemigos. Y he aquí que en esto entró en la sala la vieja nodriza. Ante aquel espectáculo, lanzó un grito de horror, mas, en seguida, su alegría se sobrepuso a su espanto. Corriendo subió a la estancia en que se hallaba Penélope. -¡Alégrate, hija mía; tu esposo ha regresado, dando muerte a todos los pretendientes! -gritó. En un principio, la infeliz reina creyó aquel acontecimiento demasiado dichoso para ser verdadero. Mas, eso no obstante, bajó corriendo a la sala y vio a Ulises apoyado en una columna, descansando de la lucha. Y apenas pudo creer que fuera verdad lo que veían sus ojos. Y como vacilara un instante, no creyendo su deseo, Telémaco tuvo que decirle: -¿Tan endurecido está tu corazón, madre mía, que ya no conoces a mi padre? Y entonces sí que la reina vio y reconoció al héroe, a quien Minerva había devuelto su apariencia natural, y que se le mostraba tan bello como un dios que hubiese descendido a la tierra. Avanzó con paso rápido hacia su esposo y se abrazó a él, en abrazo que duró largo, largo rato, como el del náufrago que, asido a una frágil tabla, llega a ver la tierra, y con ella, el fin de sus sufrimientos. Y así terminaron las raras aventuras de Ulises y su continuo errar por tierras y mares. Y así comenzó, para siempre, su dicha, ya no interrumpida. 48