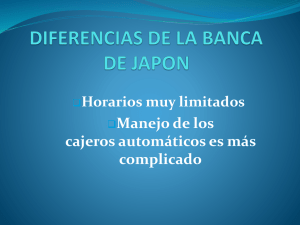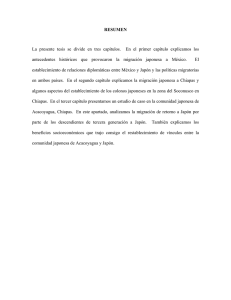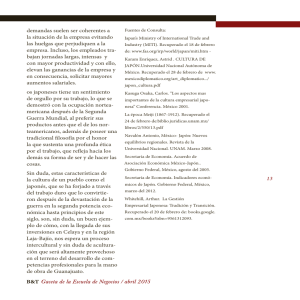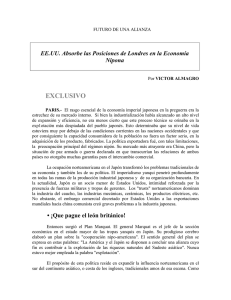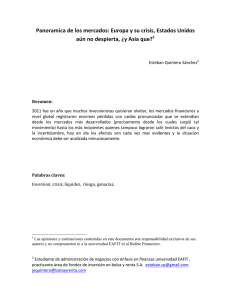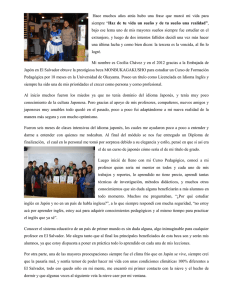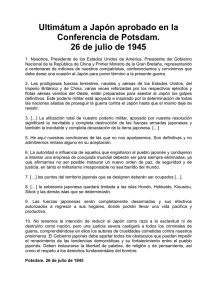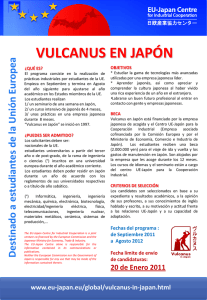La política exterior japonesa y su estrategia hedging para
Anuncio

Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa La política exterior japonesa y su estrategia hedging para con China Lluc López I Vidal Sobre el autor: Lluc López i Vidal es politólogo y doctorando de Relaciones Internacionales (UAB), es profesor asociado de la UPF, donde imparte la asignatura "Sistema político y sociedad en Japón" y profesor de relaciones internacionales de la UOC en el Programa de Asia Oriental. Ha complementado sus estudios en la Universidad Humboldt de Berlín, y en el Instituto Pushkin de Moscú. Aparte de la tareas académicas, ha estado realizando investigaciones sobre los procesos de cooperación y de integración interregional entre Asia Oriental, América Latina y la UE y forma parte de un grupo de estudios sobre Asia Central. Resumen:¿Cuál es la estrategia de seguridad adoptada por Japón ante el ascenso imparable de China, de equilibrio, bandwagoning, u otra opción aún no apuntada por los teóricos? A pesar de la vasta literatura sobre el ascenso de potencias, ninguna de las respuestas esgrimidas por realistas o liberales nos resulta satisfactoria para el caso japonés. La opción que aquí proponemos es que Japón, aún en el proceso de definición de una nueva política exterior para el siglo XXI, ha decidido seguir una "estrategia hedging"; una suerte de estrategia dual que por una parte pretende optimizar los beneficios de la interdependencia económica entre ambos países pero que al mismo tiempo también se muestra consternado ante los peligros que el ascenso de China entrañan. Aunque Beijing es probablemente la amenaza militar más preocupante para Japón, no ha sido reconocido como tal para evitar tensiones entre ambos países. Japón no está “mostrando sus dientes” ante China, no está llevando a cabo una estrategia de bandwagoning, ni se mantiene neutral ante el ascenso de China. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa La política exterior japonesa y su estrategia hedging para con China1 Lluc López I Vidal 1. Introducción Con el inicio de la Guerra del Golfo en 1990, Japón empezaba a constatar que la Doctrina Yoshida, piedra angular de la estrategia de seguridad desde 1955, empezaba a no ser útil para luchar contra los desafíos del sistema internacional de posguerra fría. Desde entonces, hemos asistido a una mutación del orden internacional que ha tenido hondas consecuencias para la política exterior japonesa y de seguridad. En la última década hemos pasado de un posible ataque por parte de los Soviéticos, al miedo del abandono o del entrapment por parte de Estados Unidos, la proliferación de armas de destrucción masiva, la constante amenaza que supone el régimen nuclear en Corea del Norte, y por último el incierto ascenso de China como potencia de primer orden del sistema. Es precisamente esta última cuestión, el ascenso imparable de China en el sistema internacional, la que más preocupación ha desatado en los últimos años en los países de la zona, especialmente en el seno del gobierno japonés. Como apuntábamos en un estudio reciente2, en la historia de la humanidad, China como poder ascendente y Japón como poder descendente, nunca antes habían sido tan poderosas al mismo tiempo, y como dos carpas en un diminuto estanque, tratan de sobrevivir en un mundo cada vez más incierto. Empero, ¿cuáles son las diferentes estrategias de las que Japón dispone para enfrentarse a tan magno reto? En ese sentido, ¿qué respuestas han ofrecido tradicionalmente los teóricos de las Relaciones 1 2 Borrador. No citar sin la autorización del autor. Ll. LÓPEZ i VIDAL, La política exterior y de seguridad japonesa, Barcelona, Editorial UOC, 2010. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa Internacionales acerca de cómo los países se comportan contra los poderes ascendentes? ¿Muestra la teoría coherencia con el caso japonés, habida cuenta de la relación con la República Popular de la China desde la década de los noventa? Por último, ¿es de menester la construcción de un nuevo modelo teórico que explique el comportamiento de Japón ante el ascenso de China? En el presente artículo vamos a analizar en primer lugar cómo se comportan los estados ante el ascenso de nuevas potencias según la teoría de las Relaciones Internacionales 3 . Seguidamente, tras identificar las opciones que los teóricos han apuntado tras la llegada de nuevas potencias, vamos a analizar someramente cuáles son los elementos más importantes de las relaciones tanto políticas, económicas como de seguridad entre la República Popular de la China y Japón desde la caída del bloque comunista. Con ello pretendemos explicar cuál ha sido la evolución de unas relaciones que durante la guerra fría pasaron de ser inexistentes a otras que los analistas han calificado como “diplomacia de la amistad”. Por último, propondremos, dada la limitación de la teoría de las Relaciones Internacionales para resolver dicha cuestión, un marco teórico posible para analizar la estrategia de Japón ante China. Ello nos permitirá reflexionar sobre la última de las cuestiones: ¿es dicha estrategia ante China coherente con la diplomacia japonesa del nuevo siglo XXI? 2. La teoría de las Relaciones Internacionales ante el ascenso de potencias Muchos han sido los teóricos que se han cuestionado sobre cómo reaccionan los estados 3 El presente artículo está basado en una presentación del autor en la British Association of Japanese Studies en la School of Oriental and African Studies el 9 y 10 de setiembre de 2010 en Londres bajo el título: “Is Hedging against China Possible for Japan? Hedging as a Strategy in Current Japanese Security Relations with China”. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa ante la aparición de nuevas potencias en el sistema, tanto por lo que se refiere a la reacción de las potencias existente, como sobre el efecto que dicho ascenso provoca en el sistema internacional. Si analizamos con atención la discusión que dicho problema ha planteado en el seno de la disciplina de las Relaciones Internacionales, es posible diferenciar dos grandes paradigmas4 en los cuales los autores de forma consciente o inconsciente se ubican5, a saber realismo y liberalismo. Por lo que se refiere a la primera de las perspectivas, el realismo se ha caracterizado por entender el sistema internacional como esencialmente anárquico, es decir sin una autoridad central que la gobierne. Ahora bien, como han insistido la mayoría de los realistas, afirmar que se trata de un sistema anárquico, no significa que sea caótico; más bien el contrario, la competición por la supervivencia se convierte en el principio ordenador del sistema. Como atestigua Sainz6, para los realistas si existe algún orden en el sistema internacional, éste es el producto del equilibro de poder7, que actúa “como mecanismo regulador del mundo que nos rodea”. Es aquí cuando aparece el dilema de seguridad8, que el mismo Jervis delimita como una situación en la que un estado trata de incrementar su seguridad para asegurar su propia supervivencia y con ello produce un aumento de la inseguridad en los otros estados. Conviene mencionar la aportación que algunos autores nos han brindado en los últimos años desde las filas del neorrealismo como consecuencia con la revolución behaviourista 4 En estas líneas seguimos la concepción paradigmática kuhniana, según la cual el vocablo hace referencia a principios metafísicos, leyes generales y métodos de análisis. 5 Aunque éste no es el espacio para ahondar en el tema, baste recordar que el marco de investigación general de esta investigación es el llamado “análisis ecléctico” apuntado por los autores Katzenstein y Sil. En palabras de los autores, los análisis eclécticos “consciously extricates, translates and selectively integrates components –concepts, observations, mechanism, logical principles and interpretative moves- from theories or narratives developed within competing research traditions”. Ello implica que este tipo de análisis permite investigar diferentes mecanismos que operan a diferentes niveles y dimensiones de la realidad social Katzenstein y Sil, 2007. 6 N. Sainz, 1997. 7 El equilibrio de poder o balance of power es uno de los conceptos básicos del lenguaje realista pero también de la disciplina de las Relaciones Internacionales. La utilidad del equilibrio de poder para el sistema internacional según los autores realistas es doble; por una parte evitar que ningún estado se convierta en el actor que domine el sistema, y por otra asegurar la preservación de los mismos. 8 Aunque fue acuñado por Herbert Butterfield y John Herz, fueron Robert Jervis y Charles Glaser quienes lo popularizaron. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa que irrumpió en la disciplina9. Precisamente la voz cantante del realismo en los últimos años ha sido la de John Mearsheimer , cuyo pensamiento puede encontrarse en su obra The Tragedy of Geat Power Politics (2001). En dicha obra Mearsheimer explica como los estados, tratando de asegurar su supervivencia, terminan siempre por desarrollar intenciones expansivas o hegemónicas, por lo que en palabras del autor “the world is condemned to perpetual great-power competition”10. Además, siguiendo el argumento del dilema de seguridad de Jervis, los estados adquieren capacidad militar como mecanismo de defensa, para atacar o para destruir el enemigo. Ahora bien, cuando los costes de alterar dicho orden son demasiado elevados, los estados tienden a esperar hasta que los riesgos disminuyan. Como veremos, dicha afirmación es especialmente importante en el caso japonés. Con la intención de responder a nuestro interrogante inicial de cómo reaccionan los estados ante la presencia de un nuevo hegemon del sistema, Mearsheimer nos propone cuatro posibilidades interesantes que conviene explicar: bandwagoning, appeasement, balancing o buck-passing. Por lo que se refiere a la primera de ellas, cuando los estados juntan fuerzas con un oponente más poderoso con la intención de beneficiarse de los rendimientos producidos por la potencia ascendente, decimos en teoría de las Relaciones Internacionales que están adoptando un comportamiento bandwagoning. En este sentido, la actitud bandwagoning puede entenderse tanto desde el punto de vista de “subirse al caballo ganador”11, como de alinearse con el país más poderoso para evitar ser atacado12. Por lo que se refiere a la segunda de las estrategias, con la política de appeasement o apaciguamiento se trata de evitar ser atacado por una potencia en ascenso a través de políticas conciliadoras que impelen al agresor en una dirección más pacífica y que lo 9 Con la llegada de la revolución behaviorista de los años sesenta y el uso de teorías macro-económicas, el realismo afianzó la idea que los actores eran racionales y unitarios. Ello implica esencialmente dos cosas: por una parte que se comportan en términos de coste y beneficio y por la otra que se asemejan a bolas de billar duras y compactas, que no se ven influenciadas por los distintos grupos en el seno de una sociedad o estado. 10 J. Mearsheimer, 2001: 3. 11 R. Schweller, 1994. 12 S. Walt, 1987. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa conviertan en una potencia status quo 13 . Sin embargo, la estrategia más utilizada en el mundo real, según Mearsheimer, es la de balancing o equilibrio, según la cual los estados tratan de incrementar sus capacidades militares para contener a la potencia ascendente. Dicho equilibrio puede adoptar una doble forma: interno, cuando se aumentan las capacidades militares propias; o externo, cuando se consigue firmar una alianza de seguridad con otra potencia. Sin embargo, como apunta Snyder 14 el equilibrio externo (external balance) plantea el dilema de las alianzas: verse o bien inmiscuido o bien abandonado por la otra potencia. Como veremos, este dilema ha sido especialmente relevante para la diplomacia japonesa de posguerra fría. Por último, el autor realista ofensivo arguye que la última opción para las potencias ante el ascenso de otro actor es la estrategia de buck-passing o estrategia de traspasar las responsabilidades militares a otro estado o actor. En este escenario el “buck-passer” es especialmente consciente de la necesidad urgente de limitar el poder del agresor; ahora bien, “mira hacia otro lado” para tratar de evitar el problema. A pesar de que el mismo Mearsheimer apunta que esta estrategia es mucho más probable en sistemas multipolares que en bipolares, lo cierto es que fue la opción que el Japón de la posguerra escogió para superar los retos del sistema. Tabla 1. Explicaciones de Mearsheimer sobre las potencies ascendentes Buck-passing Balancing (internamente, a través de sus propias capacidades militares o (hace que otro estado asuma las responsabilidades del ascenso de la potencia) externamente, formando una 13 14 J. Mearsheimer, 2001:163. G. Snyder, “The security dilemma in alliance politics”, World Politics, Vol. 36, nº4, 1984, pp. 461-495. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa alianza) Bandwagoning Appeasement (unir fuerzas con un oponente (hacer concesiones a un estado más poderoso) agresivo para hacerlo virar hacia una posición más pacífica y convertirlo en una potencia status quo) Fuente: Mearsheimer, 2001 Una respuesta matizada por parte de los realistas defensivos nos la proporciona Stephan M. Walt y su obra The Origins of Alliance (1990). Para el profesor Walt los estados tratan de sobrevivir en un sistema internacional anárquico pero lo que buscan no es el poder, sino su propia seguridad. Esta afirmación dista de la consideración de los realistas ofensivos que los estados siempre buscaban maximizar el poder y convertirse en una potencia hegemónica. Walt, además de entender que los estados buscan su propia seguridad, parte de una concepción menos materialista de las Relaciones internacionales que le lleva a afirmar que las potencias tratan de equilibrar no tanto las capacidades militares, sino la percepción que sobre ellas se tiene. De esta forma, si los estados calculan que la potencia en ascenso tiene intensiones agresivas (lo que Walt califica de malign intentions), la reacción será agresiva; en cambio, si se percibe que tienen intenciones buenas (benign intentions en lenguaje waltiano), se evitará poner en peligro el equilibrio de poder. Por último, la aportación que uno de los grupos de liberales –los llamados institucionalistas- ha dado a la respuesta que nos planteamos resulta interesante por cuanto afirman que los estados, que son actores racionales, van a escoger la estrategia cooperativa por encima de la conflictiva con la intención que las potencias en ascenso se comporten de forma no beligerante ante el sistema internacional. Para ello, van a promover las relaciones económicas, los intercambios comerciales o van a forzar un compromiso con las Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa instituciones de cooperación. Con ello no se está afirmando que los actores tengan intereses altruistas; más bien se atestigua que a pesar de que los estados persiguen interesentes egoístas, finalmente la función coste/beneficio siempre los lleva a cooperar. Ahora bien, como afirma Mochizuki15 el riesgo de adoptar una estrategia cooperativa para mitigar los riesgos es que una potencia ascendente siempre puede en última instancia cambiar sus intenciones y tornarse maligna. 3. Evolución de las relaciones entre la República Popular de la China y Japón. El punto de partida de nuestro análisis de las relaciones entre la China comunista y Japón en el período de la posguerra fría conviene ser avanzado unas décadas por motivos de contextualización. Tras el inicio de la diplomacia triangular de Nixon16 y la firma del tratado conjunto de 1972, por fin llega en 1978 el Tratado de Paz y Amistad que normalizaría las reacciones diplomáticas entre ambos países. A partir de entonces, asistiremos al nacimiento de una “diplomacia amistosa” que solo se verá enturbiada por el primer episodio del “problema de la historia” de 1982 y por la masacre de Tiananmen de 1989, tras la cual la comunidad internacional pedirá sanciones para el régimen comunista. Con todo, con el fin del régimen comunista y del sistema bipolar que dividía el mundo en dos esferas irreconciliables, empieza un período que vendrá marcado por la creciente y mutua desconfianza por parte de dos potencias cuyo papel en el sistema internacional sigue sin estar del todo claro. En el ámbito de lo político, el fin de la guerra fría empezaba de la mejor de las maneras para ambos países. Después de una visita histórica del Emperador Akihito a Beijing y de la declaración del primero ministro Hosokawa sobre el 15 M. Mochizuki, 2007. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, empezó a gestar a principios de los años setenta lo que se conocería como Diplomacia triangular. El objetivo de dicha estrategia era aprovechar las malas relaciones de uno de los vértices –China y la URSS- para reforzar el otro vértice –China y los Estados Unidos- y cambiar el equilibrio de poder en la región de Asia Pacífico. 16 Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa remordimiento del gobierno japonés por la guerra de agresión que tanto daño causó en Asia, todo hacía prever unas relaciones marcadas por el buen entendimiento. Sin embargo, es a partir de 1996 cuando empieza elperíodo marcado por el empeoramiento de las relaciones entre ambos países. Una de las variables explicativas de dicho empeoramiento es el recrudecimiento del llamado “problema de la historia” (歴史の問題, rekishi no mondai), un asunto que se había iniciado en la década de los ochenta, pero que se repetirá como consecuencia de la llamada tercera ola de revisionismo17. Una parte de la derecha más nacionalista japonesa liderada tanto por políticos de la talla del alcalde de Tokio Ishihara18 como académicos, periodistas o ilustradores de manga19, empezó a entender que se debía evitar la visión “masoquista” presente en todos los libros de texto de estudiantes. Ello, entendían dicho grupo, producía que los japoneses no sintiesen orgullo de amor por su país, por lo que la solución que planteaban era omitir de los libros de texto aquellos pasajes menos “agradables” de la historia reciente japonesa. A pesar de que el número de escuelas que utilizan estos libros de texto es de aproximadamente 0.039 del total, lo cierto es que este maquillaje por parte de los libros revisionistas de la historia japonesa con eufemismos como “avance” “incidente” o “guerra de liberación” produjo una autentica guerra diplomática entre ambos países. Además de la ola revisionista, los ex primer ministros Hashimoto y especialmente Koizumi enfriaron aún más unas relaciones de por si ya deterioradas tras su visita “privada” al santuario sintoísta de Yasukuni. El santuario, enclavo en el corazón de Tokio, venera las 17 Para un estudio más detallado ver A. Saito, “La polémica sobre los libros de texto de Historia en Japón”, Revista Española del Pacífico, 2004, nº17, pp. 123-125. 18 Ishihara Shintarō, gobernador de Tokio, ha sido uno de los más acérrimos defensores de un Japón autónomo en el escenario internacional. Conocido por sus tesis próximas al ultranacionalismo, Ishihara escribió junto con Morita Akio, presidente de la multinacional Sony, el libro Un Japón que puede decir no, (「NO」と言える日本 "No" to ieru Nippon?), en el que hablaba sobre los Estados Unidos en términos muy hostiles, y reafirmaba la superioridad racial japonesa. 19 Bajo el pseudónomio de Yobayashi Yoshinori, este autor de mangas japoneses es el autor de la serie ゴーマニズム宣言 , unos comics revisionistas que niegan algunos de los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial por parte de las tropas japonesas –Masacre de Nanking-, expresa un gran anti-americanismo, y idolatra la figura de los kamikaze. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa almas de los caídos en las diferentes guerras del Estado japonés, y entre los más de dos millones de soldados se encuentran catorce criminales de guerra del tipo A como el primer ministro Hideki Tōjō. La promesa de Koizumi de visitar el santuario cada año mientras fuese primer ministro produjo una serie de manifestaciones anti japonesas, cuyo cenit fueron los ataques a las delegaciones diplomáticas de dicho país en China y la quema de varios comercios que vendían artículos japoneses. Estos episodios nos recuerdan, desde una concepción constructivista de las Relaciones Internacionales, que el la cuestión de la historia en sus diferentes episodios –los libros de texto, Yasukuni, el reconocimiento del pasado imperial- es un problema derivado de las diferentes percepciones sobre los hechos ocurridos hace más de cincuenta años que si no impide, sí complica el buen encauzamiento de sus relaciones. Por lo que refiere a las relaciones económicas, ambos países vienen disfrutando desde el inicio de la posguerra fría unas relaciones que podrían ser consideradas de excelentes. Una vez iniciada la política de “puertas abiertas” y tras el compromiso chino de aceptar las reglas establecidas por la mayoría de instituciones económicas internacionales, hizo que la interdependencia entre ambos países llegó a su punto más alto en el año 2002, cuando China se convirtió en el principal socio comercial de Japón, por delante incluso de Estados Unidos. Como apuntábamos en un estudio anterior20, el incremento en números absolutos del comercio entre ambos países desde la década de los noventa es el resultado de cuatro variables: la ventaja comparativa de los productos chinos en el mercado japonés; la atracción de las importaciones de productos japoneses en China; la abundante y barata mano de obra china, y por último los flujos de inversiones hacia China. Ciertamente, la inversión directa extranjera y la Ayuda Oficial al Desarrollo han sido especialmente importantes en la estrategia de compromiso económico que lleva aplicando Japón desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular de la China. Finalmente, las relaciones de seguridad entre ambos países requieren un mirada especial 20 Ll. LÓPEZ I VIDAL, La política exterior y de seguridad japonesa, Barcelona, Editorial UOC, 2010. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa para comprender el cambio de política de compromiso a otra de equilibrio moderado. Tenemos que recordar que en la década de los noventa se iniciaba aún con la resaca de la masacre de Tiananmen como trasfondo; una acción que le valió la condena de la comunidad internacional. Ahora bien, una vez China era “readmitida” en el sistema internacional, una de las primeras medidas que tomó el gobierno chino fue aprobar la Ley del Mar Territorial (1992) según la cual la China emplearía el uso de la fuerza para reivindicar sus reclamaciones territoriales, una ley pensada especialmente para la disputa por las Islas Senkaku. Más tarde, el mismo año en que se firmaba la Declaración Conjunta entre los Estados Unidos y Japón sobre el fortalecimiento de la alianza de seguridad, el gobierno chino ante la inmediatez de elecciones pro-independentistas de Taipei realizaba una serie de ejercicios militares en el estrecho de Taiwan cuya consecuencia más directa fue el envío por parte de los Estados Unidos de su Séptima Flota hacia las aguas del estrecho 21. Aunque el incidente no fue a más, ponía de manifiesto la desconfianza mutua que se había iniciado tras el fin de la guerra fría y la desaparición de la amenaza común que representaba de la URSS. Para China el apoyo japonés a Taiwán era un alegato a su independencia; para Japón la tan siquiera eventualidad de un ataque a Taiwan ponía de manifiesto el temor a ser atacados a su vez por la China, dado que la isla se encuentra a menos de 100 kilómetros de Japón. Al año siguiente del incidente al Estrecho, son aprobadas las Líneas Generales de Cooperación en Materia de Defensa entre ambos países gracias a las cuales se acuerda crear un a comisión conjunto de investigación sobre la defensa de misiles balísticos. Aunque dicho sistema estaba pensado para contrarrestar los lanzamientos de misiles Taepodong realizados por Corea del Norte, todos en Tokio entendieron que tal vez era necesario pensar también en la eventualidad de un ataque por parte de China. Desde entonces, y tal como muestra el siguiente gráfico, una serie de incidentes han puesto de manifiesto las tensas relaciones en materia de seguridad. 21 Un misil chino impactó a 60 kilómetros de la isla de Yonaguni, en la prefectura de Okinawa. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa Tabla 2. Principales hechos destacados en material de seguridad (1997-2009) 19 97 Declaración Conjunta entre los Estados Unidos y Japón. Nuevas Guías Generales de Cooperación en Defensa. 19 Lanzamiento de un misil Taepodong por parte de Corea del Norte en tierra de Japón. 98 Jiang Zemin visita Japón. 19 Incidentes entre barcos chinos y la Guardia Costera Japonesa. 99 20 01 Las Fuerzas de Autodefensa (FAD) Marítimas son enviadas al Océano Índico para apoyar a las fuerzas de los Estados Unidos desplegadas en Afganistán. Revisión de la Ley de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Aprobada la Ley de Medidas Anti-terroristas. 20 Koizumi empieza a visitar el santuario sintoísta de Yasukuni. 20 Corea del Norte Abandona el Tratado de No Proliferación 02 03 Encuentro entre Japón y Estados Unidos (Koizumi y Bush) y charlas sobre la Defensa de Mísiles. Empiezan las conversaciones a seis bandas para discutir sobre el problema nuclear de Corea del Norte. El gobierno decide introducir el costoso sistema de defensa BMD. Asistencia Humanitaria y Reconstrucción en Iraq. 20 Envío de las FAD para asistir a la reconstrucción de Iraq. 04 Dos nacionales japoneses son asesinados en Iraq. Incursión de un submarino chino en aguas territoriales japonesas en las islas Ryukyu Revisión del NDPG. 20 Corea del Norte reinicia las pruebas de lanzamientos de misiles. 05 La Dieta Nacional aprueba una serie de leyes sobre los misiles balísticos. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA 20 06 La nueva política exterior japonesa Corea del Norte admite haber reiniciado las pruebas de lanzamientos de misiles. Se despliega un batallón PAC-3 batallón en la Base Aérea de Kadena, Okinawa. 20 La Agencia de Defensa Japonesa es elevada al rango de Ministerio. 07 Desplegados Patriot PAC-3 en la Base Aérea de Iruma Air. El barco JS Kongo lleva a cabo la primera prueba de vuelo del SM-3. 20 09 FAD Marítimas llevan a cabo operaciones en contra de la piratería en la costa de Somalia y el Golfo de Adén. La Ley Anti-Piratería es aprobada por la Dieta Nacional. Fuente: Autor La otra cuestión que preocupa a ambos países es el incremento del gasto de defensa. Por una parte Japón posee uno de las fuerzas más desarrolladas tecnológicamente del planeta y la marina más poderosa de la zona de Asia Pacífico, amén de una Guardia Costera que se ha convertido en el cuatro pilar defensivo de las fuerzas de autodefensa. Aunque su gasto en defensa está autolimitado al 1 por ciento desde que el primer ministro Miki introdujo este tope en la década de los setenta, lo cierto es que la mayoría de expertos consultados 22 afirman que Japón tiene la capacidad para ser una de las tres potencias militares del planeta en tan solo pocos años. Por la otra parte, Japón teme que el incremento del gasto en defensa china, la falta de transparencia de la misma y la veloz modernización en el sector naval pueda representar una amenaza al medio y corto plazo. En este sentido, la incursión constante de buques de guerra chinos en Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) cerca de las islas en disputa Senkaku/Diayou y del campo de gas de Chunziao son interpretadas por el gobierno japonés como desafiantes y poco claras. Sin embargo, como trataremos de explicar en el siguiente apartado, las reacciones japonesas ante el rearme chino, la falta de transparencia de su presupuesto militar además de la constante actividad china en las aguas próximas a la ZEE, han hecho actuar a Japón 22 Según entrevistas realizadas en Tokio entre agosto de 2009 y marzo de 2010. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa con cierta cautela. De hecho, el “National Defense Programme Guidelines (NDPG)” aprobado en 2004 no se refiere en ningún momento a China como amenaza sino como un “desafío”. Tal y como reza el mencionado Programa, “Japón necesita estar atento a las futuras acciones chinas”. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera estrategia japonesa en relación a China? Veámoslo con un poco más de detalle en el siguiente apartado. 4. Aplicación del modelo Hedging En este apartado vamos a responder a la pregunta que ha guiado todo nuestro análisis y que no es otra que la estrategia que Japón ha seguido en relación a China durante el período de la posguerra fría. Como acabamos de explicar, dicha estrategia ha pasado de una diplomacia amistosa en la década de los setenta y ochenta, a un paradigma de relación que aún está en formación. Lo que está fuera de toda duda es que ninguna de las teorías de los realistas –ofensivos y defensivos- y los neoliberales nos resultan plausibles para el caso japonés. Como la evidencia nos muestra, las potencias medianas no optan por el equilibrio o el bandwagoning; más bien toman una posición intermedia que algunos autores han etiquetado con el nombre de “estrategia hedging” 23 . Sin embargo ¿qué significa esta expresión? ¿Resulta el término apropiado para explicar las tendencias recientes en la estrategia japonesa en relación a China? En definitiva, ¿es posible para una nación como Japón un comportamiento hedging? En estas líneas creemos firmemente que en el escenario internacional los riesgos y las amenazas inminentes son los factores determinantes cuando un estado debe decidir sobre si aceptar, acomodar, o rehusar una determinada potencia en ascendencia. Dicho en otras palabras, cuando los estados perciben una amenaza inminente, como afirma Mearsheimer, su respuesta pasa por tratar de equilibrar, apostar por el caballo ganador (bandwagoning) o bien otras formas intermedias como el appeasement o buck-passing. Sin embargo, ¿qué 23 Cheng, Goh, 2005, Roy, 2005; Samuels, 2002. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa pasa cuando la amenaza no es tan inminente u obvia? En tal caso, las potencias desarrollan una tendencia al actuar de forma hedging24. Precisamente una de las mejores aproximaciones teóricas sobre la estrategia hedging es la propuesta por Kuik Cheng, quien la define como “un comportamiento según el cual un país busca contrarrestar los riesgos siguiendo una estrategia multiopcional cuyo objetivo es producir efectos compensadores mutuos, en una situación de grandes incertidumbres y grandes apuestas”. Esta explicación viene complementada por la siguiente matriz en la que la estrategia hedging se encuentra en un continuum entre equilibrio (balancing) y bandwagoning. Según Kuik la estrategia conlleva, a la vez, una serie de políticas compensatorias o lo que el autor denomina “return-maximising” y “risk-contingency”, es decir conseguir beneficios económicos y diplomáticos cuando las potencia en ascendencia tiene intenciones benévolas, y limitar las pérdidas cuando se comporta de manera hostil. En definitiva, se trata de una estrategia cuyo objetivo es conseguir lo mejor y prepararse para lo peor25. A pesar de que Kuik utiliza dicho modelo para explicar el compartimiento de pequeños estados, creemos que se puede aplicar dicho concepto para describir la política japonesa en relación a China, aunque en nuestro caso entendemos que la política hedging está determinada no por una cuestión de legitimación del régimen como en el caso estudiado por el autor, sino por cuatro variables: la política doméstica, los choques externos, la beiatsu (presión estadounidense) y el papel de los líderes. Ciertamente una combinación de factores domésticos e internacionales ha provocado un cambio de la política de la amistad de los años 70 y 80 hacia un nuevo paradigma que puede ser entendido a través de la explicación hedging. Aunque otros autores describen dicho período como “competitive engagement 24 25 Kuik, 2008. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa with a hard balance” 26 , se trata de hedging con elementos de pragmatismo económico, compromiso vinculante, rechazo del predominio y equilibrio indirecto. Veámoslo con más detalle. En primer lugar, Japón ha tratado de maximizar su interdependencia económica con China a través de su comercio y su inversión a pesar del clima político y de seguridad. Dicho en otras palabras, Tokio ha seguido una política pragmática para con China en el ámbito económico. Como afirma Wan27, “Japón quiere que China crezca, y China quiere ver a Japón recuperado económicamente; cualquier otra alternativa dañaría a sus respectivos intereses nacionales”. En segundo lugar, aunque de forma tímida y aún insuficiente, Japón y China han establecido canales de comunicación y os han institucionalizado de diferentes maneras. La idea apuntada por Ciarciari 28 es que durante la posguerra fría, tanto la reducción de las divisiones ideológicas, como la liberalización del orden económico internacional, amén de la aparición de un sinfín de foros multinacionales, han permitido fomentar este tipo de canales de comunicación. Dejando aparte la consideración de si son meros “talk shops”, lo cierto es que han aparecido algunos foros regionales e interregionales como ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three, Asian Summit, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia Europe Meeting (ASEM) y el Forum of East Asia-Latin America (FEALAC)29. En la mayoría de ellos, Japón trata de desarrollar la idea que estos foros son un buen mecanismo de comunicación con su vecino. Siguiendo con el cuadro, podemos afirmar que es indudable que Japón está tratando por todos los medios de evitar la emergencia de una China demasiado poderosa, involucrando otros poderes en los asuntos regionales. No solamente los Estados Unidos sino también 26 Ver Mochizuki, 2007. Wan, 2006. 28 Ciarciari, 2009. 29 Para un estudio más detallado del fenómeno del regionalismo y el interregionalismo, consultar Y. Lay Hwee y Ll. López i Vidal, Regionalism and Interregionalism in The ASEM Context. Current Dynamics and Theoretical Approaches. Documentos Asia CIDOB, nº23, diciembre 2008. 27 Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa otros países que Japón considera en el “arco de libertad y prosperidad 30como Australia, Nueva Zelanda o la India ayudan a Japón a evitar la dominación por parte de China. De tal forma, la estrategia en relación a los foros regionales y interregionales se vislumbra clara; Japón sigue una actitud de involucrar a los Estados Unidos y a Australia para inducir a China a comportarse de forma benévola y comprometida con el sistema internacional. Finalmente, podemos afirmar como hemos demostrado en el tercer apartado, que Japón persigue una actitud de equilibrio indirecto hacia China en el ámbito de la seguridad. Dadas las incertidumbres acerca de las intenciones reales de China, Japón se está preparando para el peor de los escenarios: una China hegemónica y hostil. Su estrategia pasa por aumentar sus propias capacidades militares (equilibrio interno) y fortalecer su alianza de seguridad con los Estados Unidos (equilibrio externo). Aunque ninguno de los documentos analizados sobre política exterior –NDPG, Araki Report, SCC…- lo describe en términos hostiles, Japón es consciente del momento crítico por el que pasa su relación con China, especialmente tras los incidentes en las Islas Senkaku, incursión de barcos chinos en la ZEE, el tema de Taiwan, submarinos nucleares chinos en Okinawa o el “problema de la historia”. Para finalizar con dicha modelo, nos queda responder a los factores que determinarán las acciones futuras en relación a China. Como hemos apuntado recientemente, los factores son tanto nacionales –reestructuración doméstica y actitud del líder- como internacionales – choque externo y beiatsu-. Ahora bien, lo que determina si una tendencia hedging se convierte en una política real depende de tres factores, como apunta Kuik: a) la inmediatez de la amenaza, b) la existencia de fracturas ideológicas y la existencia de una clara rivalidad entre el poder en ascendencia –China- y el poder dominante –los Estados Unidos. Tan pronto como a), b) o c) ocurren, hedging deja de ser una opción sostenible. 5. Conclusión El presente análisis ha explicado cómo la respuesta al ascenso de China no puede ser 30 Aso Taro, discurso al Japan Institute of International Affairs, Tokio, 30 de noviembre de 2006. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa contestada plausiblemente por los realistas ofensivas, defensivos o liberales por si solos. En primer lugar, los realistas ofensivos no tienen en consideración el gran número de estrategias que una nación puede escoger cuando debe tratar el ascenso de una potencia. Los principios neorrealistas resultan a todas luces demasiado simplistas cuando afirman que los estados reaccionan equilibrando interna o externamente ante una potencia emergente. Si dicha premisa fuese certera, Japón debería convertirse en una potencia con capacidad nuclear e incrementaría sus fuerzas convencionales de forma considerable, algo que la evidencia empírica no demuestra. En segundo lugar los realistas defensivos asumían que Japón persigue una estrategia de cooperación para provocar intenciones benévolas por parte de China y a la vez de fortalecimiento del tratado de seguridad entre los Estados Unidos y Japón para protegerse de cualquier amenaza venidera por parte de China. Como parte de esta estrategia de fortalecimiento de la alianza de seguridad, Japón dejaría de ser un “back-passer” para disminuir el peligro de ser abandonado por Washington. De todas formas, como apunta Mochizuki, con esta estrategia China podría sentirse cercada e intensificar el “dilema de seguridad” entre ambos países. En otras palabras, tratando de resolver el problema del abandono derivado de la pertenencia a una alianza de seguridad, podríamos estar incrementado el “dilema de seguridad” clásico en Relaciones Internacionales. Consecuentemente la estrategia cooperativa propuesta por los realistas defensivos resulta muy difícil de poner en práctica por parte del gobierno japonés sin asumir unos grandes riesgos e incertidumbres. Contrariamente a lo afirmado por los postulados tradicionales de la disciplina, el argumento central de este artículo ha sido que las potencias medias y potencias medianas adoptan políticas diferentes al puro equilibrio y bandwagoning. Más bien dichos países implementan una posición intermedia que Kuik ha categorizado como estrategia hedging y Mochizuki “estrategia mixta”. En cualquier caso, como ha demostrado el artículo, es posible seguir una estrategia cooperativa en relación a China para fomentar las intenciones benévolas, al mismo tiempo que se cubra las espaldas con la alianza con los Estados Unidos ante cualquier potencial fallo de la política de cooperación. En resumidas palabras, Japón Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa está tratando de tomar ventaja de su estrategia de compromiso con China a través de cooperación económica y de la creciente interdependencia pero también cubriéndose las espaldas ante cualquier amenaza que China suponga en un futuro a través de el equilibrio interno (aumentando el poderío de sus fuerzas de autodefensa) y del equilibrio externo (ampliando su alianza de seguridad con los Estados Unidos). Tokio está proporcionando ayuda a sus aliados –los Estados Unidos-, mostrando su poder a sus enemigos –Corea del Norte- y ofreciendo neutralidad a sus enemigos potenciales –China. Bibliografía Arase, D. “Japan, the active state? Security Policy after 9/11”, Asian Survey, Vol. 47, no. 4 ,July/August, 2007, pp. 560-583. Chien-peng, Ch., “Southeast Asia-China Relations: Dialectics of 'Hedging' and 'CounterHedging'”, Southeast Asian Affairs 2004, ed. China Kin Wah and Daljit Singh, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Publications Unit, 2004. Ciorciari, J.D., “The balance of great-power influence in contemporary Southeast Asia”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 9, 2009, pp. 157-196. Cooney, K., Japan’s Foreign Policy Since 1945, New York, M.E. Sharpe Inc, 2007. Dreyer, J. T., “Sino-Japanese rivalry and its implications for developing nations”, Asia Survey, Vol. 46, no. 4, 2006, pp. 538-557. Drifte, R., Japan’s Security Relations with China since 1989. From balancing to bandwagoning, London/New York, RoutledgeCurzon, 2003. Drifte, R., “Territorial Conflicts in the East China Sea. From Missed Opportunities to Negotiation Stalemate”, The Asia-Pacific Journal, Vol. 22-3-09, June 1, 2009. Drifte, R. ,“The Future of the Japanese-Chinese Relationship: The Case for a Grand Political Bargain”, Asia-Pacific Review, Vol.16, no. 2, 2009. Glaeser, Ch., “The Security Dilemma Revisited”, World Politics, Vol. 50, October, 1997, pp. 171-201. Goh, E., “Understanding “Hedging” in Asia-Pacific Security, Pacific Forum CSIS, Agosto, 2006. Goldstein, A. “Power Transitions, Institutions, and China’s Rise in East Asia: Theoretical Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa Expectations and Evidence”, The Journal of Strategic Studies, Vol. 30, no. 4-5, August-October, 2007, pp. 639-682. He, K. y Feng, H., “If Not Soft Balancing, Then What? Reconsidering Soft Balancing and US Policy Toward China”, Security Studies, Vol.17, 2008, pp.: 363-395. Heginbotham, E. y Samuels, R.J. “Japan’s Dual Hedge”, Foreign Affairs, Vol. 81, no. 5, 2002, pp. 110-121. Hoshiyama, T. “New Japan-China Relations and the Corresponding Positioning of the United States. History , Values, Realism in a Changing World”, Asia-Pacific Review, Vol. 15, nº, 1, 2008, pp. 68-101. Hsin-Huang, Hsiao, M y Lin, Ch. (ed.), Rise of China. Beijing’s strategies and implications for the Asia-Pacific, London, Routledge, 2009. Hughes, Ch. W., “Japan’s Military Modernisation: A Quiet Japan-China Arms Race and Global Power Projection”, Asia-Pacific Review, Vol.16, nº1, 2009, pp. 84-99. Katzenstein, P.J., Rethinking Japanese Security. Internal and external dimensions, New York, Routledge, 2008. Kawasaki, T., “Japan and two theories of military doctrine formation: civilian policymakers, policy preference, and the 1976 National Defence Program Outline”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 1, 2001, pp. 67-93. Kennedy, P., The Rise and Fall of the Great Powers, New York, Random House, 1987. Kliman, D. M., Japan’s Security Strategy in the post-9/11 World. Embracing a New Realpolitik. London: Praeger Publishers, 2006. Kuik, Ch., “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 30, nº. 2, 2008, pp. 159-85. Kuik, Ch., “Rising Dragon, Crouching Tigers? Comparing the Foreign Policy Responses of Malaysia and Singapore Toward a Re-emerging china 1990-2005”, BiblioAsia 3, no. 4, January 2008, pp.4-13. Lay Hwee, Y. y Ll. López i Vidal, Regionalism and Interregionalism in The ASEM Context. Current Dynamics and Theoretical Approaches. Documentos Asia CIDOB, nº23, diciembre 2008. López i Vidal, Ll., La política exterior y de seguridad japonesa contemporánea, Barcelona, Editorial UOC, 2010. Mearsheimer, J.J., The Tragedy of Great Power Politics, London/New York: Norton and Company, 2003. Medeiros, E.S., “Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability”, The Washington Quarterly, Vol. 29, nº1, Winter, 2005-2006, pp. 145-167. Midford, P., “The Logic of Reassurance and Japan’s Grand Strategy”, Security Studies, Vol. 11, nº3, spring 2002, pp. 1-43. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África XIII Congreso Internacional de ALADAA La nueva política exterior japonesa Mochizuki, M.M., “Japan’s Shifting Strategy toward the Rise of China”, The Journal of Strategic Studies, Vol. 30, nº4-5, August-October, 2007, pp. 739-776. Oros, A.L., Normalizing Japan. Politics, Identity, and the Evolution of Security Practice, Stanford, Stanford University Press, 2008. Roy, D., “Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning?”. Contemporary Southeast Asia, Vol. 27, nº. 2, 2005, pp. 305-22. Sainz Gsell, N., La OSCE en la Europa post-bipolar: Un estudio sobre la gestión de conflictos en el espacio exsoviético, Bellatera, Publicación de la UAB, Microfitxes, Micrpublicacions ETD.S.A, ISBN: 84-490-1346-1. Saito, A., “La polémica sobre los libros de texto de Historia en Japón”, Revista Española del Pacífico, 2004, nº17, pp. 123-125. Sakuwa, K., “A not so dangerous dyad: China’s rise and Sino-Japanese rivalry”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 9, 2009, pp. 497-528. Samuels, R. J., “Japan’s Goldilocks Strategy”, The Washington Quarterly, Vol. 29, nº4, Autumn, 2006, pp. 111-127. Samuels, R., Securing Japan. Tokyo’s Grand Strategy and the Future of East Asia, London, Cornell University Press, 2007. Tanaka, H., “Japan and China at a Crossroads”, East Asia Insights. Toward Community Building, Vol. 1, nº.2, March 2006. Tanaka, H., “A Japanese Perspective on the China Question”, East Asia Insights. Toward Community Building, Vol. 3, nº. 2, May 2008. Togo, K., Japan’s Foreign Policy 1945-2003. The Quest for a Proactive Policy, Leiden, Brill Academic Publishers, 2005. Wan, M., Sino-Japanese Relations. Interaction, Logic, and Transformation, Washington, Stanford University Press, 2006. Wirth, Ch., “China, Japan, and East Asian regional cooperation: the views of “self” and “other” from Beijing and Tokyo”, International Relations of the Asia Pacific, Vol. 9, 2009, pp. 469-496. Yahuda, M., “Sino-Japanese relations: partners and rivals”. The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 21, no. 4, December 2009, pp. 365-379. Zhao, Q. “Japan’s Leadership Role in East Asia: Cooperation and Competition between Japan and China”, Policy and Society, Vol. 23, nº1, 2004, pp. 111-128.