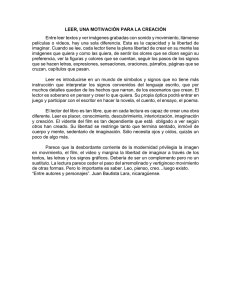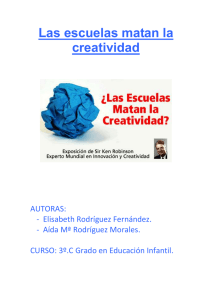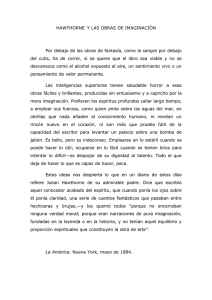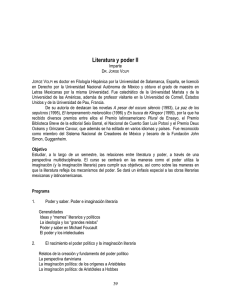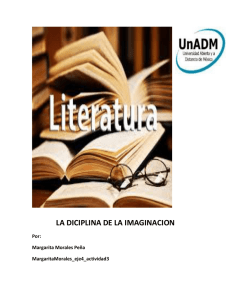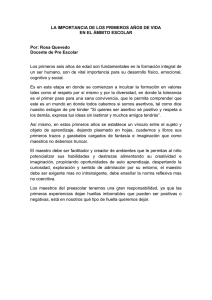Facultad de Ciencias de la Educación Departamento de Didáctica
Anuncio

1 Facultad de Ciencias de la Educación Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura È HUMANISMO, ÉTICA Y LECTURA. UNA APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL TESIS DOCTORAL JUAN MATA ANAYA Granada, 2007 Editor: Editorial de la Universidad de Granada Autor: Juan Mata Anaya D.L.: Gr. 2143- 2007 ISBN: 978-84-338-4482-8 2 Facultad de Ciencias de la Educación Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura È HUMANISMO, ÉTICA Y LECTURA. UNA APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL TESIS DOCTORAL JUAN MATA ANAYA Granada, 2007 Fdo. Dra. Elena Gómez-Villalba Ballesteros Directora de Tesis Fdo. Juan Mata Anaya Doctorando 3 Nombrar es una forma de gratitud. Quiero por ello dejar aquí constancia de mi reconocimiento a todos los profesores que, con su comportamiento y sus palabras, han alentado mi esperanza en la educación y han dado sentido a la educación de la esperanza; a José Heredia Maya, que me ofreció la primera oportunidad y la confianza que todo principiante necesita; a Tadea Fuentes Vázquez, por brindarme su magisterio y su amistad; a Elena Gómez-Villalba Ballesteros, cuya paciencia, perseverancia y guía han hecho posible la culminación de este trabajo; a Andrea Villarrubia Delgado, cuya complicidad intelectual es un signo inconfundible de su sostenido amor. 4 ÍNDICE Introducción / 8 ENTRE LA PESADUMBRE Y LA CONFIANZA / 9 Materia y propósitos / 29 Primera parte / 35 UNA CIUDAD SIN POETAS / 36 Razón, verdad y fingimiento / 37 Los estragos de las emociones / 41 La cualidad de la paideia / 47 LA INVENCIÓN DE LA HUMANITAS / 55 Estudio y perfección moral / 57 Instrucción, elocuencia y virtud / 65 Leer todos los textos, escuchar todas las voces / 72 EL LECTOR APARTADO / 76 Un saber para la vida / 81 ÍNFIMA POESÍA / 85 Todo está en los libros / 93 UN NUEVO MUNDO, UN HOMBRE NUEVO / 100 Hombres capaces de todo / 101 Una vida entregada a los libros / 105 Volver mejores a los lectores / 112 5 Depurar la lengua / 120 Dignidad, poesía, educación / 124 LIBROS AL ALCANCE DE TODOS / 129 Universalidad, alegría, ambición / 131 Oidores y lectores / 140 LA POTESTAD DEL RACIONALISMO / 142 Un método incontestable / 144 Una hermandad necesaria / 148 Entendimiento, sentimiento, educación, moral / 151 UNA COMUNIDAD DE LECTORES / 155 Hacia la claridad / 156 Pensar por sí mismo / 161 Educar para la humanidad / 165 La manía lectora / 171 BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA / 176 La supremacía de la imaginación / 180 Instrucción universal / 186 El fervor de las bibliotecas públicas / 189 Lectores recién llegados / 192 Los niños y sus libros / 199 APOGEO Y DESCONFIANZA DE LA LECTURA / 207 La redención por los libros / 209 Tiempo de esperanza / 213 Tiempo de desencanto / 219 La exaltación del lector / 224 El esplendor de la pedagogía / 229 6 Interludio / 242 UN HUMANISMO PARA EL SIGLO XXI / 243 En busca de lo que une / 247 La avenencia de la razón y la poesía / 255 La necesidad de los mitos / 261 Segunda parte / 267 MEMORIA / 268 La voz de los muertos / 269 La lección del pasado / 275 Historia, memoria y ficción / 282 Imaginar la historia / 284 Ética, memoria y lectura / 291 Nada del mundo me es ajeno / 299 Una guerra española / 303 Trenes y ausencias / 309 IMAGINACIÓN / 315 Una antigua desconfianza / 316 Crear lo que no existe / 321 Un huésped incómodo / 323 Los símbolos de la humanidad / 326 Mirar más allá / 329 La imaginación moral / 335 Ponerse en el lugar de otro / 339 Orientarse en el pasado / 343 Sentir lo que tú sientes / 346 Gritos, vejaciones, perdón / 361 El daño reparado / 368 7 ENSOÑACIÓN / 371 La maravilla de las palabras / 372 El don de la lengua / 376 El puro placer / 382 Juego y literatura / 387 Literatura, lectura e identificación emocional / 399 Metáforas y mundos posibles / 404 Ojos de poeta, oídos de niño / 415 La amistad de la poesía / 417 Palabras, colores, cosas / 421 CONCIENCIA DE SÍ Y DEL MUNDO / 428 Aproximación a otras vidas / 429 Lectura y rebeldía / 433 Leer la realidad / 439 Narrar el mundo / 442 Narración, identidad y ética / 449 Infancia y sentido de la vida / 456 Seres fuera de lugar / 464 Imágenes de la diferencia / 470 ¿Quiénes somos? ¿Dónde vivimos? / 473 Conclusiones / 477 Referencias bibliográficas / 488 8 Introducción Toda mente humana se las ha de ver con la adquisición de nuevo conocimiento, por lo que toda mente necesita estímulo, conversación, comprensión, intuición y gozo intelectual. Si alguien tiene interés en privar a sus conciudadanos de la facultad de comprender, sólo tiene que privarles de uno o varios de estos conceptos. Jorge Wagensberg Los historiadores de la ciencia observan con frecuencia que plantear la pregunta correcta es más importante que obtener la respuesta correcta. La respuesta correcta a una pregunta trivial es también trivial, pero la pregunta correcta, aunque sea insoluble de forma exacta, es una guía para los grandes descubrimientos. Y así será siempre en las excursiones futuras de la ciencia y en los vuelos imaginativos de las artes. Edward O. Wilson 9 ENTRE LA PESADUMBRE Y LA CONFIANZA No son pocos los ensayos que vaticinan, unos con alarma, otros con resignada pesadumbre, algunos más con indiferencia, la declinación de la práctica de la lectura. Con diversos argumentos y señalando diferentes causas y valoraciones casi todos ellos convienen en dar por agotada la civilización letrada, considerándola ya un vestigio del pasado, una práctica casi fosilizada (Birkerts, 1999; Ferrarotti, 2002; Kernan, 1990; Nadin, 1997; Sartori, 2002; Simone, 2001; Sloterdijk, 2000). Una parte de los fatídicos augurios sobre el fin de la lectura y, consecuentemente, de la literatura viene alentada por la constatación de la quiebra de una histórica ilusión (entendido este término tanto en su significado de esperanza como en el de quimera) que ha nutrido el pensamiento occidental a lo largo de cientos de años: que la cultura impedía la manifestación de la barbarie y que el cultivo de las humanidades contribuía al mejoramiento de los seres humanos. Las numerosas evidencias de brutalidad y horror habidas a lo largo del siglo XX han arruinado ese viejo sueño, pues, entre otras causas, parte de la intelectualidad llamada a ejercer ese freno fue cómplice, activo o silencioso, de las ignominias, cuando no directamente protagonista. El tono elegíaco dominante podría tener una diáfana encarnación en las palabras de Peter Sloterdijk, catedrático de Filosofía en la Hochschule für Gestaltung de la ciudad alemana de Karlsruhe, quien en un simposio dedicado a Martin Heidegger en la ciudad de Elmau lanzó un virulento alegato contra la esperanza vigente en las virtudes de la lectura y las humanidades, a la par que proclamaba la necesidad de renovar a fondo el pensamiento filosófico. 10 Sostiene Sloterdijk (2000), después de reconocer la estrecha vinculación histórica entre la alfabetización y lo que se viene denominando la humanitas, que la escritura y la lectura de un libro son expresión de una forma de relación epistolar entre desconocidos, una constitución de amigos a través de los textos. El humanismo estaría sustentado en esas específicas relaciones de simpatía. Leer sería así una manera de sentirse concernido por el mensaje, de confirmar que se ha recibido el envío, de dar testimonio de que se quiere formar parte del círculo de escogidos. Para Sloterdijk, la idea de comunidad, que está en la base de todo humanismo, tiene su origen en la idea de la sociedad literaria, cuyos miembros se reconocen comulgantes de la fe común que proporcionan los textos considerados canónicos. Considera asimismo que hay una estrecha relación entre la emergencia de los Estados nacionales, obra de la burguesía triunfante, y la prescripción de la lectura obligatoria de ciertos libros conceptuados como representativos del “espíritu” de esa comunidad de individuos. Esa forma literaria de vinculación social es, a juicio de Sloterdijk, la que ha quedado agrietada, de manera que en la moderna y compleja sociedad resultan ya impracticables los antiguos códigos de amistad. La propia idea de nación deviene una ficción, pero también, y peligrosamente, la idea del sentido humanizador de la lectura. Durante mucho tiempo, saber leer fue el cimiento del humanismo, cuya principal función no era otra que la de “rescatar a los hombres de la barbarie”. No es extraño entonces que sea en las épocas en que con más descaro se manifiesta la ferocidad y el embrutecimiento humanos cuando el reclamo del humanismo sea más apremiante. Esa invocación sería una suerte de interrogación desesperada acerca de las posibilidades de apaciguamiento de la fiera. “El tema latente del humanismo es, pues, la domesticación del hombre; su tesis latente; una lectura adecuada amansa” (2000, 32). Para Sloterdijk, la historia del hombre es una lucha continuada entre la tendencia 11 embrutecedora y la tendencia civilizadora o humanizadora. La lectura, y específicamente la lectura regulada de los libros considerados clásicos, habría sido hasta ahora uno de los instrumentos privilegiados de “amansamiento”. La lectura, y también la cultura y el arte, habrían actuado como firmes barreras contra lo más primitivo y salvaje del ser humano, y la educación se habría revelado como el medio más eficaz de inhibición. Sobre la idea, comúnmente aceptada, de que el hombre adecuadamente influido, es decir, convenientemente instruido y educado, es capaz de refrenar sus instintos más feroces y alcanzar un grado razonable de verdadera humanidad, se ha elevado el edificio de la civilización occidental. “Sólo puede entenderse el humanismo antiguo si también se lo comprende como la toma de partido en un conflicto de medios, es decir, como la resistencia del libro frente al anfiteatro, y como la oposición de las lecturas filosóficas, humanizadoras, apaciguadoras y generadoras de sensatez, contra el deshumanizador, efervescente y exaltado magnetismo de sensaciones y embriaguez que ejercían los estadios” (2000, 34). No parece que esa descripción, aun referida al mundo romano, difiera mucho de la época actual, asimismo atravesada por constantes incitaciones a la brutalidad y la desinhibición. Pero es la utopía de la lectura, y en consecuencia de la cultura, como fórmula de redención humana lo que, a juicio de Sloterdijk, se ha derrumbado. Junto a su incuestionable capacidad educadora, es decir, inhibidora, hay que colocar su potencial para la selección social, de manera que leer o no leer ha sido un signo de jerarquía y exclusión. La separación entre los que saben leer y escribir y los analfabetos, que es tanto como decir entre los que conocen y los ignorantes o entre los que detentan el poder y los que lo sufren, le parece a Sloterdijk una de las secuelas más dañinas del dominio de la escritura, una nocividad mitigada en parte por la extensión casi universal de la alfabetización. Pero dejando a un lado ese riesgo histórico, la 12 mayor objeción al humanismo y sus recursos es que resultan ya inservibles para la magna tarea futura de domesticar al hombre, de inhibir sus impulsos más destructores. Pero dado que en la actualidad se sigue produciendo una lucha titánica entre la “domesticación” y el “embrutecimiento” es preciso, a falta de procesos activos de autocontención y una vez que los libros canónicos que en otro tiempo dieron respuestas satisfactorias a preguntas fundamentales ya no son consultados, pensar alternativas al violento desenfreno que se atisba. Y es ahí donde Sloterdijk propone, con no poca imprudencia, dirigir la mirada hacia nuevas posibilidades de intervención biotécnica. Dicho con sus palabras: “cuestiones como si el desarrollo a largo plazo también conducirá a una reforma genética de las propiedades del género; si se abre paso una futura antropotécnica orientada a la planificación explícita de las características; o si se podrá realizar y extender por todo el género humano el paso del fatalismo natal al nacimiento opcional y a la selección prenatal; son preguntas en las que el horizonte evolutivo, si bien aún nebuloso y nada seguro, comienza a despejarse ante nosotros” (2000, 72). La sugerencia de una manipulación genética como forma de enmienda del género humano, postergando los obsoletos sistemas de mejoramiento mediante un conjunto de textos canónicos u obras de arte, parece un tanto superficial y excéntrica, pero ello no impide que pueda verse en el discurso de Sloterdijk una confirmación de las dudas que suscitan las virtudes del viejo humanismo, principalmente el literario, como instrumento de inhibición y amansamiento humanos, es decir, de civilización. Con el establecimiento mediático de la cultura de masas en el Primer Mundo a partir de 1918 (radio) y de 1945 (televisión) y, más aún, con las últimas revoluciones de las redes informáticas, en las sociedades actuales la coexistencia humana se ha instaurado sobre fundamentos nuevos. Éstos son -como se puede demostrar sin dificultad- decididamente post-literarios, post-epistolográficos, y en consecuencia post-humanísticos. Quien tenga por demasiado dramático el prefijo “post-“ de estas formulaciones, podría sustituirlo por el adverbio “marginalmente”, de tal modo que nuestra tesis sería la siguiente: las sociedades modernas sólo ya marginalmente pueden 13 producir síntesis políticas y culturales sobre la base de instrumentos literarios, epistolares, humanísticos. En modo alguno está acabada por ello la literatura; pero sí es cierto que se ha desmarcado en forma de una subcultura sui generis, y que los días de su sobrevaloración como portadora de los espíritus nacionales se han terminado (2000, 28). Las reprobaciones de Sloterdijk a la confianza en la capacidad regeneradora de la literatura sitúa el debate sobre la lectura en una posición incómoda a la vez que estimuladora. El fomento de la lectura no tendría sentido si, finalmente, aceptáramos que sus originarias virtudes humanizadoras carecen de eficacia dado que la historia ha demostrado que los libros no han logrado frenar la barbarie y, por lo tanto, que la fiera que era preciso domar sigue campando sin límites. La defensa de la lectura sería entonces una práctica ingenua y engañosa. Aunque no sólo el fracaso de la labor humanizadora de los libros ha sido la causa de la postergación de la literatura y la alfabetización tal como se han venido entendiendo. Ha habido otros factores que la han agudizado. Entre ellos, y de modo preponderante, la pujanza de nuevos y temibles “enemigos” de la lectura y los libros, es decir, la aparición de nuevos artefactos electrónicos -televisores, ordenadores, videoconsolas, reproductores de música...- que habrían instaurado hábitos culturales que ya no tenían al libro como núcleo incontestable sino que giraban en torno a esa vertiginosa proliferación de instrumentos. Esas prácticas inéditas de ocio e información han ido produciendo una cascada de lamentaciones por las pérdidas en curso y que no eran sino consecuencia del desconcierto y del temor. En efecto, una nueva revolución tecnológica está en marcha de un modo tan imparable como incierto. Y como ocurrió anteriormente con la creación de la escritura, la expansión del libro o la invención de la imprenta (Chartier, 2000; Goody, 1985; Havelock, 1996; Martin, 1999; McLuhan, 1993; Olson, 1998; Ong, 1987), esta mutación en ciernes modificará 14 ineludiblemente hábitos y conceptos, desechará o alterará prácticas culturales e implantará otras. Pero el paisaje resultante no será necesariamente aciago. Hace una década, Mihai Nadin, profesor de la Universidad de Wuppertal, donde impulsa una Facultad de Computational Design, publicó un libro titulado The Civilization of Illiteracy (1997), que en España ha comenzado a traducirse como “civilización de las múltiples expresiones y lenguajes” 1, tal vez con la intención no sólo de moderar las aristas del título original sino de expresar mejor lo que el autor pretendía decir. En él se desarrolla la tesis de que la humanidad avanza irremediablemente hacia el “analfabetismo”, entendiendo éste como la postergación de las prácticas y formas de pensar derivadas de la civilización de la escritura. Con la locución “civilization of illiteracy”, o civilización sin textos, Nadin se refiere a la nueva época que comienza a esbozarse, que se significaría por la concurrencia de múltiples alfabetismos, cada uno de ellos con sus específicas características y reglas de funcionamiento. Esos alfabetismos juntos, entre los que estará, como uno más aunque ya no como el más sobresaliente, el derivado de la escritura, van a crear inéditos sistemas de comunicación y, en consecuencia, un nuevo tipo de cultura. En esa civilización postalfabética, el lenguaje textual ya no será el factor medular, ni siquiera el predominante. Esa circunstancia afectará, entre otros campos, a la educación, que deberá emprender transformaciones profundas y no meramente epidérmicas. Para Nadin, la crisis del alfabetismo no es transitoria, sino estructural. Todas las instituciones, funciones y valores procedentes de la civilización de la escritura están en precario. Los síntomas de esa precariedad -disminución de las habilidades relacionadas con la escritura y la lectura, aumento del lenguaje estereotipado, preeminencia de los medios audiovisuales frente a los 1 Ver el número 197 de la revista Anthropos dedicado monográficamente a Mihai Nadin. 15 textuales...- son, a su juicio, señales de un nuevo tiempo, no corrupciones o desviaciones del presente. De poco servirían, pues, los lamentos. Lo importante es anticipar el rostro del futuro. Los nuevos valores en auge estarían desplazando a los que habían surgido de la civilización de la escritura: la inmediatez se impone a la permanencia, la individualidad a la comunidad, la ligereza a la estabilidad, el relato a la historia, lo local a lo universal, el futuro al pasado. Todo lo que la escritura había preconizado durabilidad, tradición, memoria, canon, institución...- y que había tenido en el libro su símbolo más preciado, tiende a declinar, o a desaparecer. Leer es, según el modelo humanista, dialogar con los muertos, sostener la memoria, participar en la historia, sentirse parte de una colectividad, continuar la tradición..., de manera que puede llegar a ser innecesario desde el momento en que esos valores queden relegados. Nadin afirma que “the price we pay for the human tendency to efficiency -that is, our striving for more and more at an ever cheaper price- is literacy and the values connected to it as represented by tradition, books, art, family, philosophy, athics, among many others. We are confronted with the increased speed and shorter durations of human interactions” (1997, 10), lo que significaría que los productos del alfabetismo, que han condicionado hasta ahora la forma de vivir y de pensar de los seres humanos, tendrían, pues, los días contados. Costumbres, prerrogativas, descripciones, objetos, establecimientos, ideales... ligados a la civilización de la escritura quedarían relegados, como antes quedaron los pertenecientes a la civilización de la oralidad. Quiere ello decir que ninguna de las premisas usuales para explicar el avance o retroceso cultural -el sistema educativo, la economía del país, la situación de grupos sociales, étnicos o religiosos, el sistema político, la tradición- servirían ya para definir el futuro. El declive imparable del alfabetismo es un fenómeno global imposible de entender con los argumentos 16 propios de la civilización de la escritura. La razón de ese crepúsculo no es únicamente la competencia de nuevos instrumentos tecnológicos, sino la tendencia humana a la eficacia, la competencia y la economía de medios. Para dar respuesta a los desafíos del mundo interconectado a múltiples niveles que se va abriendo paso, el alfabetismo clásico se revela ineficaz. Las imágenes virtuales, las fórmulas matemáticas, los programas multimedia o las experiencias sinestésicas generarán una nueva pragmática humana, complejas formas de creación y relación. Una gran variedad sintética de lenguajes caracterizará el mundo venidero. Los conceptos de jerarquía y linealidad, propios de la civilización de la escritura, serán sustituidos por los de interactividad, descentralización, inestabilidad y circularidad. La información fluirá continuamente a través de redes globales, en absoluto jerarquizadas, lo que abre un porvenir prometedor para la mente humana, cuyo funcionamiento debe, a juicio de Nadin, ser entendido de una forma radicalmente distinta a la actual. Descubrir el funcionamiento de la mente, y forjar los medios y los estímulos necesarios para acrecentar su rendimiento, permitirá extender la inteligencia y la creatividad humanas. En ese caso, ya no sería la incapacidad de la literatura para salvaguardar el mejoramiento moral y social de los seres humanos el motivo de su irrelevancia presente y futura, sino la endeblez de sus postulados frente a la potencia de los nuevos instrumentos de comunicación electrónicos lo que la haría insignificante. Ya no sería su impericia para evitar Auschwitz sino su impotencia para competir con los nuevos gigantes la causa de su desestimación. Pero aun cuando no hubiesen ocurrido las numerosas atrocidades colectivas del siglo XX es previsible que la propia dinámica de los nuevos instrumentos informáticos hubiera propiciado un irrevocable menoscabo de la lectura y los libros como principales medios de información y conocimiento. Aunque no es menos cierto que ambas circunstancias, 17 coincidentes en el tiempo, se han alimentado mutuamente, han intercambiado sus argumentos y sus interpretaciones, produciendo augurios por lo general apocalípticos. Ello ha hecho que uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la segunda mitad del siglo XX haya sido la emergencia de la lectura como problema. En las últimas décadas, los discursos sobre la lectura -o, por mejor decir, sobre la no-lectura- han desbordado el restringido ámbito académico o familiar y han penetrado paulatinamente en ámbitos ajenos tradicionalmente a esa controversia. Periódicos, revistas de toda índole, programas radiofónicos y televisivos... prestan una inusitada y sostenida atención a ese asunto; se divulgan encuestas, cifras y estadísticas en torno a los paupérrimos índices de lectura de los ciudadanos del mundo occidental; miles de personas se afanan en analizar, opinar, valorar, proyectar, prescribir acerca de la lectura (generalmente bajo el signo del lamento); se consagran a su estudio incalculables libros, ensayos, congresos y cursos; los más diversos gobiernos nacionales, autonómicos y municipales promueven programas y planes de fomento de la lectura, especialmente entre los jóvenes; se emprenden costosas campañas publicitarias en la prensa, la radio y la televisión, y también en vallas callejeras, con la finalidad de proclamar las virtudes y aun la necesidad de leer; partidos políticos, sindicatos, corporaciones empresariales, asociaciones cívicas... firman pactos en favor del libro. No hay proyecto educativo o cultural que no aluda, directa o indirectamente, a ese asunto. Desde todos los estrados, desde todas las tribunas, desde todas las cátedras se proclama y se reclama desesperadamente la necesidad de leer. La no-lectura aparece empotrada en la discusión colectiva, debido en parte a la irrupción en el debate de los medios de comunicación de masas, que con su habitual propensión al sensacionalismo y la conmoción han hecho que el debate transcurra a menudo por campos más propios del escándalo que de la 18 meditación. En muchos países se considera incluso como un grave asunto de Estado, tan preocupante y prioritario como la calidad de la asistencia sanitaria o el deterioro del medio ambiente. Da a veces la impresión de que la no-lectura es una cuestión, en cuanto a trascendencia y zozobra social, equiparable a la anorexia y la bulimia, la desertización y el efecto invernadero, las enfermedades coronarias y el efecto perverso del tabaco en las sociedades opulentas. No es una futilidad considerar la no-lectura como una nueva enfermedad social. De hecho, el vocabulario que se utiliza a menudo para caracterizar ese fenómeno -desastre, alarma, deterioro, escalofrío...- y el desasosiego que genera no son muy dispares a los de otras calamidades sociales. Nunca como hasta ahora la dimensión de esa controversia había alcanzado magnitudes tan extremas. Pero, ¿siempre ha sido así? ¿Estamos ante una obsesión antigua o reciente? ¿Es una primicia o es una secuela? La caracterización de la lectura como problema comienza en la segunda mitad del siglo XX (Chartier y Hébrard, 1994), lo que significa que nos enfrentamos a un alegato netamente contemporáneo. Antes apenas se encuentran declaraciones acerca de lo “poco que se lee”. Más bien al contrario: son abundantes las advertencias acerca de los peligros de “la mucha lectura” 2. Una de las novedades es el trasvase de la cuestión de la lectura del ámbito privado al público. Lo que antaño fue un asunto de índole exclusivamente personal aparece en los últimos tiempos como una 2 Los testimonios biográficos muestran la negativa consideración familiar y social de los lectores y la sospecha que se cernía sobre la actividad de leer. Cuenta Emilie Carles que su maestro le solía quitar de las manos el libro que estaba leyendo y la conminaba enojado a que se fuera a jugar con los demás niños argumentando que ya tendría tiempo de leer cuando fuera mayor. María Teresa León por su parte relata los escándalos que suscitaba entre las monjas de su colegio su afición a leer novelas de dudosa reputación y los obstáculos que debía superar para hacerlo. Ver Emilie Carles, Une soupe aux herbes sauvages, Paris, Robert Laffont, 1977; Mª Teresa León, Memoria de la melancolía, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999. 19 preocupación colectiva. En la mayoría de los países occidentales, la alfabetización, prácticamente universal, ya no se detiene en el viejo ideal de “aprender a leer y escribir” sino que se adentra en el más intrincado territorio del “deber leer”. Saber leer ya no basta: ahora es preciso practicar, so pena de ser reprendido, esa habilidad. Leer no parece entonces el fruto de una elección personal sino el resultado de una obligación social. Quien no lee aparece de pronto como una nueva forma de defraudación, de deshonestidad, de desobediencia. Apenas hay ya margen para la autonomía individual, para el riesgo de la elección, para la rebeldía; la lectura apenas se vive como un camino abierto y prometedor, sino como un ritual organizado, previsible, alienado, coactivo. Paradójicamente, la lectura, concebida hasta no hace demasiado tiempo como una actividad heterodoxa, casi subversiva, se ha transformado en poco tiempo en el signo de la ortodoxia política. La misma sociedad contra la que se leía -para cuestionarla, para subvertirla, para denunciarla- es la que ahora reclama que se lea. Concebida generalmente contra la sociedad, la lectura se presenta ahora como una reclamación de la sociedad. La lectura parece haber perdido su acerado filo, su condición insurrecta, para convertirse en una actividad inofensiva, aceptada, promocionada. De la vieja y sugerente proposición “conviene leer” se ha pasado en los últimos decenios a un imperativo “hay que leer”, de manera que el consejo se ha convertido en mandamiento, la eventualidad en exigencia, la renuncia en infracción. Así pues, la cuestión de la no lectura está íntimamente relacionada con lo que se ha venido en llamar posthumanismo, postcultura o postmodernidad, marbetes diversos para una misma cuestión: la quiebra de una tradición educativa y cultural cuyos fundamentos eran, substancialmente, el conocimiento del hombre y del mundo en el que vive con vistas a su continuo perfeccionamiento, una labor que haría válida la afirmación de Lucio Anneo Séneca respecto a que “non scolae sed vitae discimus” [no aprendemos para la escuela sino para la vida]. 20 No podemos ocultar que uno de los elementos fundamentales que han contribuido a acrecentar el problema de la lectura ha sido la generalización de la enseñanza a todos los niños y jóvenes, independientemente de su origen social y familiar o su situación económica. Esa universal presencia en las aulas de alumnos cuya práctica lectora en la familia ha sido escasa como escasa ha sido su estimación de las virtudes de la lengua y la literatura ha venido coincidiendo con la revolución tecnológica antes mencionada. En las vidas de muchos de ellos se han acomodado con naturalidad instrumentos de cultura y de ocio distintos a los libros, medios electrónicos que ya existían antes de nacer o se han inventado a la par que crecían. Y ese factor no puede menospreciarse. Muchos alumnos no llegan a las aulas convencidos de las nobles virtudes de la lectura, pues ni en en su familia ni en su entorno social se valoran los libros, ni piensan en ellos como un elemento imprescindible para sus vidas. El escepticismo se alía a menudo con las malas prácticas pedagógicas, que no escasean, y el resultado es desesperanzador. Pero la realidad es que no deja de leerse. Lo que ha ocurrido más bien es una desacralización de la lectura, una relativización de su función por parte de esos jóvenes, lo cual ha hecho que el modelo discursivo e ideológico tradicional en torno a la lectura haya quedado afectado. Ese modelo, que planteaba que era imposible vivir sin leer, que la cima de la formación intelectual se alcanzaba mediante los libros, que una instrucción concienzuda provocaría inevitablemente el placer de leer, ya no funciona entre los jóvenes. Leer es para ellos una actividad más dentro de un universo personal en el que la música y la imagen tienen un poder dominante. La lectura ya no ocupa el lugar privilegiado de antaño, sino que aparece equiparable o subalterno con respecto a otros modos de información y ocio. Leen de otro modo, con otros valores, con otra conciencia, pero siguen leyendo. La 21 lectura, pues, no se ha eclipsado (Baudelot, Cartier y Detrez, 1999) 3. Los fundamentos ordinarios de la pedagogía han sido, por supuesto, trastocados. Como consecuencia de los factores anteriormente mencionados, la lectura apenas aparece ya como el corolario de una persuasión o de un descubrimiento, sino como el resultado de una orden, de un dictado; la voluntad casi no cuenta, ahora la lectura se percibe como una carga; la vieja desazón por no disfrutar de los beneficios de la lectura se transforma ahora en un sentimiento de culpable desidia. Lo que importa es leer y ya no tanto el qué o el cómo leer, con lo que la lectura ha perdido agudeza, entendido ese término tanto en sentido literal -calidad de afilado o punzante- como en sentido figurado -perspicacia o viveza de ingenio. Da ahora la impresión de que lo único realmente trascendental es sostener, aun de cuando en cuando, un libro en las manos, no importa con qué ánimo o finalidad. Es como si se esperara un efecto mágico de ese leve gesto, como si por el mero hecho de pasar las páginas y fijar los ojos en las letras ya sucediera algo, generalmente bueno. Podría pensarse que esa actitud es semejante a la de aquel jefe nambiquara del Amazonas brasileño del que habla Claude Lévi-Strauss (1992), el cual, fascinado por el valor de la escritura entre los extranjeros que visitaban su poblado por primera vez, y creyendo que con el simple trazado de ciertos garabatos en una hoja de papel se conseguía un poder sobre los demás, adoptó aquel enigmático ejercicio motriz como una nueva forma de prestigio y autoridad ante su tribu. Esa suerte de superstición, pues 3 Si se analizan con atención las cifras sobre los índices de lectura en España puede deducirse fácilmente que son precisamente los jóvenes los que incrementan los más o menos mezquinos porcentajes de lectores. Si se toma en cuenta únicamente el tramo de edad correspondiente a los lectores entre los 14 y los 34 años, que son los que han disfrutado del sistema escolar universal implantado por las sucesivas leyes educativas desde 1970, nos daremos cuenta de que el porcentaje de lectores frecuentes y ocasionales es del 70% frente a la media nacional que es tan solo del 55%. Resultaría deshonesto obviar que la historia de España en los últimos setenta años no ha favorecido precisamente la elevación de los índices de lectores. Basta con observar el paupérrimo porcentaje de lectores a partir de los 55 años. Ver Hábitos de lectura y compra de libros 2006. Informe metodológico y de resultados, Federación de Gremios de Editores de España (edi.), 2007. 22 superstición resulta la creencia en los poderes mágicos de los objetos, estaría distrayendo la atención de las auténticas cuestiones, que no son otras que una clara determinación de los propósitos y los significados de la lectura en nuestro tiempo, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Los discursos que se ocupan de estos asuntos se deslizan muy a menudo por la superficie del asunto, recreando de modo inagotable y ameno unos cuantos tópicos, y eludiendo por tanto la inmersión en las profundidades del problema. Un libro no es un talismán, por mucho que se utilice esa idea como metáfora, sino un objeto cuyo texto y su lectura debe ser el motivo de atención. Ante semejante horizonte, erizado de decepciones y conformidades, pudiera sentirse la tentación de considerar la lectura y la literatura como poca cosa más que una leve contribución al entretenimiento de los seres humanos, no siempre en ventaja sobre otros medios más poderosos. La paradoja, sin embargo, es que la literatura, con sus múltiples expresiones, sigue suscitando una atracción no muy diferente a la que han sentido los seres humanos a lo largo de siglos, sigue asombrando y conmoviendo con los mismos argumentos y palabras de antaño, por lo que no cabe considerar que estamos hablando de algo finiquitado o anacrónico. Si eso es así, y la proliferación en la web de portales y cuadernos de bitácora dedicados a la literatura y la promoción de la lectura lo acredita, la cuestión sigue siendo cómo afrontar ese desafío sin rémoras ni lugares comunes, cómo afianzar las relaciones entre la literatura y la educación, pues cualquier reflexión sobre la lectura, y específicamente sobre la literatura escrita para niños y jóvenes, es en el fondo una reflexión sobre la educación. Eso nos obliga a repensar el desafío de la lectura en los próximos decenios. Es preciso por tanto volver a discurrir seriamente sobre la lectura y la literatura a partir de la experiencia del último siglo, tratando de encontrar su ubicación en el mundo nuevo que se está esbozando. 23 Algunas reflexiones de George Steiner pueden servirnos de estímulo en ese camino. Podría decirse sin miedo a error que la obra entera de George Steiner gira en torno al sentido humanístico de la lectura y seguir su trayectoria intelectual supone indagar en los vaivenes que ha sufrido la concepción de la lectura y la literatura en el siglo XX. Gran parte de las obras de Steiner están recorridas por la sombra de las barbaries que asolaron Europa en la primera mitad del siglo XX, sobre todo las ocasionadas por el nazismo. No puede, no quiere olvidar, que los campos de exterminio habían sido diseminados por la geografía en la que unas décadas antes había florecido la vida intelectual más radiante de Europa y que gran parte de los responsables de las deportaciones y el genocidio judío eran personas muy cultas. Gente a la que se suponía inmunizada contra la barbarie, gracias a la educación y al contacto con la gran literatura y el arte más sublime, habían demostrado ser capaces de perpetrar sin titubeos las atrocidades más inconcebibles. La crueldad no llegó de fuera sino que surgió en el seno mismo de la civilización europea. El humanismo nacido en ese brillante espacio cultural, del que Steiner se siente partícipe, había sido quebrantado por el nacionalsocialismo y el estalinismo, de tal suerte que la esperanza en el infalible progreso humano, que había sido una idea sostenida desde la antigüedad griega y romana, y la confianza en el poder redentor del lenguaje y la literatura habían resultado un fiasco. Las personas más instruidas podían ser al mismo tiempo unos refinados verdugos. La grieta que se suponía que separaba el mundo de la civilización del mundo del salvajismo había desaparecido y la seguridad en la suficiencia de la cultura para amansar el instinto criminal y establecer el imperio de la razón se había demostrado inválida. Un descorazonamiento cuya responsabilidad no podía ser atribuida en exclusiva a los horrores cometidos por Hitler y Stalin, sino a todas las infamias que les siguieron. Porque no sólo se trataba de juzgar el silencio o la fragilidad de las instituciones civilizadoras -de las universidades al arte- 24 frente al salvajismo político sino de la frecuente connivencia con el mal que esas mismas instituciones habían practicado. Toda su obra está atravesada por ese desconcierto, por ese desasosiego. Con esa conciencia de derrota moral y colectiva escribe Steiner. La cuestión capital que plantea Steiner es que después de semejantes barbaries ya no puede leerse de la misma manera. Ni la literatura, ni la educación, ni el lenguaje podían ignorar lo sucedido. En el prefacio de Lenguaje y silencio (1994) afirma que “leer a Esquilo o a Skakespeare menos aún «enseñarlos»- como si los textos, como si la autoridad de los textos en nuestra propia vida hubiera permanecido inmune a la historia reciente, es una forma sutil pero corrosiva de ignorancia” (1994, 16). Creer que nada ha ocurrido, seguir actuando como si aún creyéramos en la intacta potestad humanizadora de la cultura, no podría entenderse más que como una expresión de aguda estupidez o de descarado cinismo. Lo urgente para Steiner es volcarse en una reflexión seria sobre el lenguaje y la literatura, interrogarse acerca de su lugar en la sociedad, rebuscar entre las ruinas y tratar de salvar lo aún provechoso, pues lo intolerable sería ignorar las calamidades que han tenido lugar, creer que la conciencia humana en nada ha sido afectada por tan numerosos cataclismos políticos. Nadie debería poder leer sin ese sentimiento de duda y pesadumbre. Porque lo que los horrores de la primera mitad del siglo XX habían puesto además en cuestión era el propio concepto de cultura literaria como instrumento humanista. Lo que resultaba impugnado era la creencia de que el contacto con lo mejor que los seres humanos han pensado y creado, como se había sostenido hasta entonces, depuraba y ensanchaba el universo espiritual de los seres humanos. Se abría entonces una interrogación capital: ¿existe relación entre la formación literaria y la acción social o entre ambos campos 25 existe una brecha o un antagonismo insalvables? O expresada de otro modo: ¿la experiencia literaria tiene algo que aportar a la experiencia pública o, por el contrario, son prácticas ajenas y discordantes? De la respuesta a esa pregunta esencial depende el futuro del conocimiento y la enseñanza de la literatura, y en consecuencia de la lectura. Nadie debería entonces leer o enseñar literatura sin preguntarse previamente qué pretende, salvo que decida considerarla como un simple lujo o un pasatiempo intrascendente. Pero si bien Steiner admira el hecho de que las ciencias se hayan convertido en la referencia principal de los discursos culturales sobre el futuro de la humanidad y de la civilización y cómo de ella surgirán los mitos y las metáforas del futuro, la literatura seguirá no obstante suministrando el conocimiento fundamental acerca de la condición humana y los motivos que impulsan a los individuos a actuar, pues la literatura “se ocupa esencial y continuamente de la imagen del hombre, de la conformación y los motivos de la conducta humana” (1994, 24). Pero a diferencia de otras épocas, la imaginación poética parece apocada, incompetente, frente a otras formas de expresión literaria. Sería hora por tanto de rehabilitar el poder transformador de las grandes obras de literatura y filosofía, de volver a confiar en la energía de la palabra para cambiar el mundo. “La lectura es un modo de acción”, afirma Steiner, y no únicamente porque al leer se reavive la voz del libro, sino porque al permitir la entrada en nuestra intimidad de palabras ajenas estamos haciendo vulnerable nuestra conciencia, que de ese modo puede verse zarandeada, trastocada, enmendada. Esa agitación emocional e intelectual debería ser la consecuencia ineludible de una lectura intensa y arriesgada, para lo cual es preciso aceptar previamente la presencia turbadora del texto, ir a su encuentro con atrevimiento y expectación. La lectura se vuelve así un arte cuyo dominio requiere un minucioso aprendizaje. Pero en un tiempo de escasa confianza en ese don trastornador de la literatura se requiere además una rehabilitación perentoria de las formas de leer, de 26 manera que esa acción recupere su antiguo prestigio y pueda influir de nuevo en la conformación de la cultura humana. El humanismo es, pues, inseparable del saber literario. Lo que a juicio de Steiner está en crisis, y más aún después de los totalitarismos del siglo XX, es la autoridad de la palabra para aprehender y describir la realidad. “El mundo de las palabras se ha encogido”, afirma, y no porque haya disminuido el número de las mismas, sino porque otros lenguajes no verbales -desde las matemáticas a la pintura o la música- han adquirido una autonomía que los hace prácticamente intraducibles a palabras y porque además la sociedad tecnológica de masas habría afectado negativamente al lenguaje. Al mismo tiempo se habría producido un rebajamiento de la exigencia lingüística e imaginativa que había caracterizado a la literatura en el pasado. La cuestión entonces sería saber, en sociedades donde además impera una trivial cultura de masas, qué clase de experiencia puede ser comunicada mediante un idioma progresivamente empobrecido. Para Steiner, bien porque el deterioro del lenguaje ha ocasionado una mengua de los valores morales y políticos o bien porque la degradación de la acción política ha erosionado el lenguaje, resulta evidente el fracaso de la palabra ante lo inhumano. La literatura, sin embargo, no puede aceptar esa derrota, de manera que sólo una elevación de la calidad del lenguaje, una recuperación de la confianza en el lenguaje, podría facilitar una más honda y compleja comprensión de la realidad. Para él no hay duda de que existe una relación íntima entre el lenguaje y el mundo social, de modo que si se quiere expresar de veras la experiencia profunda de los seres humanos es preciso adecuar las palabras a ese desafío. Contra el silencio, la intrascendencia, el nihilismo o la verborrea es necesario elevar voces capaces de hablar sin temor ni titubeo de la condición humana. 27 A pesar de las acometidas contra el lenguaje que ocasionaron tantos actos inhumanos durante el siglo XX no podemos prescindir de la literatura. Su virtud humanizadora sigue reclamando un esfuerzo de escritura y de lectura. Y eso sin olvidar que el lamento de Steiner proviene de la presencia, para él muy nociva, de otros medios de información -de los periódicos y los cuentos infantiles a los libros de bolsillo o el cine- que han devaluado la función primigenia de la novela. Y asimismo de la constatación de que el nivel de comprensión de los lectores modernos se ha rebajado desaforadamente, de modo que gran parte de las alusiones mitológicas, por ejemplo, presentes en tantos poemas o dramas del pasado resultan incomprensibles para la mayoría de ellos. Ese “rebajamiento” del saber literario le parece un signo de declinación cultural. La concepción a menudo aristocrática, elitista, del lector hace que Steiner sea incapaz de ver lo que la universalidad de la enseñanza y la democratización de los libros ha significado, pues si bien ciertas referencias se han ido obscureciendo, otras han ido surgiendo. Su imagen de un lector culto, desgajando de su bien poblada biblioteca un volumen lujoso de las obras completas de Shelley, leyendo en silencio en una habitación en penumbra, deleitándose de un modo goloso con la estructura perfecta de un verso... resulta anacrónica y abusiva. Parece ignorar que una joven leyendo a Pedro Salinas en el metro camino de su trabajo o un jubilado solicitando en la biblioteca de su barrio una novela de Cormac McCarthy están salvando la literatura con su modesto gesto. Por lo demás, es más que probable que lo que él defiende como una extendida competencia en el pasado no fuera entonces sino un saber minoritario. Pero no por ello debería olvidarse la cuestión neurálgica: ¿qué sucede o qué se espera que suceda cuando alguien lee novelas o poemas o dramas? La respuesta de Steiner está ensombrecida por los salvajes acontecimientos de la primera mitad del siglo XX. El optimismo decimonónico respecto a los 28 estudios literarios, gracias a los cuales parecía poder frenarse la barbarie e incrementar la sensibilidad moral de los ciudadanos, se revela inconsistente dado que la brutalidad más extrema también fue exhibida por personas que los habían cursado. Eso le conduce a afirmar descorazonadamente que no hay prueba alguna de que los estudios literarios puedan acrecentar la conciencia moral de los individuos, de que hagan más humano a un hombre. Las humanidades, a su juicio, no humanizan. Más aún: las capacidades de identificación con los personajes de la imaginación pueden incluso anestesiar la facultad de identificación con las personas del mundo real, de modo que las lamentaciones y las pesadumbres de la ficción podrían afectarnos más intensamente que los provenientes de la calle o de la casa de al lado. Lo cual constituiría una aberración. Lo cierto es que en la literatura está lo más vivo de la experiencia humana, la verdad que ha ido acumulando el entendimiento de los hombres. Y la cuestión entonces es saber qué hacer con ese tesoro. Desde luego evitar su disipación y, en el caso de la enseñanza, pugnar por su supervivencia amenazada siempre por el academicismo y la banalidad, afirma Steiner. Enseñar a leer como si lo leído nada tuviera que ver con el presente del lector es una clara impugnación de la literatura. “Enseñar literatura como si se tratara de un oficio superficial, un programa profesional, es peor que enseñarla mal. Enseñarla como si el texto crítico fuera más importante, más provechoso que el poema, como si el examen final fuera más importante que la aventura del descubrimiento privado, la digresión apasionada, es lo peor de todo” (1994, 100). El asunto principal, pues, será siempre cómo formar lectores que vean en los textos una interpelación a sí mismos, una confrontación permanente con su mundo de creencias y juicios. Porque más allá de sus irritantes lamentaciones por el detrimento contemporáneo de la literatura, de su aristocrática concepción del acto de leer, de su indisimulada 29 desestima de toda obra que no rivalice con las de Shakespeare o Milton o Flaubert, de sus obtusos vaticinios sobre la degradación de la novela, lo que nos debe importar es su perplejidad, sus dudas ante el valor de la literatura y su enseñanza, que también son las nuestras: ¿educan las humanidades para la humanidad? Y sobre todo: ¿por qué la cultura no fue capaz en su momento de evitar la brutalidad, por qué se desvaneció ante la acometida de los bárbaros? Y por lo que se refiere a la enseñanza de la literatura nunca deberíamos dejar de preguntarnos para qué se hace, con qué objetivo se habla de una obra, qué se pretende con su comentario. A lo que en el fondo nos apremia Steiner es a repensar el modo de leer, la manera en que deberíamos actuar como lectores. Materia y propósitos Lo primordial entonces es preguntarse si tiene fundamento la inquietud contemporánea acerca del porvenir de la lectura y la literatura, si es cierto el declive que se anuncia, si estamos ante un infortunio de devastadoras proporciones, si es el síntoma de una evolución o de una fractura cultural. Ante semejantes dilemas parece conveniente dar un paso atrás, igual que un espectador retrocede unos metros para poder ver mejor el cuadro que tiene ante sus ojos, para poder contemplar el problema de la lectura de un modo panorámico, esto es, procurando situarlo en un contexto más amplio, engarzarlo en un momento histórico, relacionarlo con otros acontecimientos sociales. Porque simultáneamente a las numerosas proclamas crepusculares, los discursos a favor de la lectura se han multiplicado de modo asombroso. Junto a las opiniones más pesimistas aparecen otras que ayudan a pensar con esperanza, y no sólo provenientes del mundo literario o filosófico sino también del científico. Parece, pues, una 30 paradoja que sea en una época “postliteraria” y “posthumanística” cuando más briosos sean los discursos acerca de la importancia y la posibilidad de leer. ¿Son simples mecanismos de resistencia? ¿Son, por el contrario, reflejo de una confianza sincera? Es difícil hacer pronósticos. Pero resulta necesario investigar, seguir indagando. Y escuchar las numerosas voces que, desde distintas perspectivas y actividades, reclaman y celebran el valor de la lectura y la literatura. Porque lo incuestionable es que no ha habido época de la humanidad en que los libros hayan estado tan presentes y tan vivos como en la nuestra, nunca como hasta ahora han recibido una atención tan constante, nunca como en el presente ha habido una presencia tan brillante de la literatura infantil y juvenil, dándose incluso la paradoja de que en la era de la electrónica y la informática sea cuando los alegatos a favor de los libros se expanden por bitácoras, páginas web, portales, revistas electrónicas... No parece, navegando por Internet, que la vida literaria esté obscurecida y menesterosa. Más bien al contrario. No cabe duda de que los libros y la lectura ya no son ni serán la única ni principal referencia cultural. Y esa certeza es quizá la novedad, pero también el reto. Se hace por ello urgente tratar de dar nuevas razones para justificar la lectura, de elaborar argumentos para una renovada pedagogía de la lectura, de insertar la literatura infantil y juvenil en los discursos culturales contemporáneos. A alcanzar esos objetivos va encaminado este trabajo de investigación. Así pues, pretendemos dilucidar y caracterizar la “crisis” de la lectura como manifestación de la crisis más general de la cultura humanista, teniendo en cuenta que el enaltecimiento del libro y la lectura es básicamente un legado de los intelectuales renacentistas e ilustrados y que gran parte de los juicios y valores intelectuales asociados a ellos provienen de esas épocas luminosas. Pero empleamos la palabra “crisis” como se hace en Medicina para caracterizar la ruptura de la estabilidad y el comienzo de una evolución 31 en una enfermedad, sea para mejorar o para empeorar, o como se entiende en Física al hablar de “punto de crisis”, ese momento en que la materia, por causas naturales, cambia de estado, de sólida se vuelve líquida o gaseosa, o viceversa. No utilizamos, pues, el vocablo crisis como sinónimo de situación apurada o confusa. Al mismo tiempo pretendemos argumentar a favor de las prácticas lectoras en el futuro, aportando razones suficientes que las sostengan y las justifiquen. Las preguntas acuciantes son las siguientes: ¿en qué medida la lectura, y específicamente la lectura literaria, es provechosa para la vida humana? ¿Por qué razones puede la literatura considerarse un medio de conocimiento? ¿Es necesaria para el desarrollo del mundo de la vida? ¿Estamos ante el inicio de un ciclo histórico en el que leer perderá o mantendrá su antiguo sentido? ¿Podemos seguir pensando que la lectura seguirá ejerciendo su papel en el perfeccionamiento humano, en la conquista de la “humanidad” del hombre? El sentido humanista de la lectura ha perseguido desde el principio dos objetivos: la universalidad lectora, es decir, el sueño de hacer que todos los seres humanos no sólo sepan sino que amen leer, y también el mejoramiento personal a través de los libros, esto es, la práctica de la lectura como medio de formación ética y sentimental. Con diversas palabras pero con idénticas intenciones, esos pensamientos han ido modelándose a lo largo de los siglos. Es nuestro propósito evidenciar la extraordinaria importancia de la lectura y la literatura en la educación, aun en unos momentos en que parece que todo conspira en su contra, aportando razones a favor de una y otra aun cuando la literatura prácticamente ha sido abolida de los planes de estudio de las enseñanzas básicas y la lectura está sometida a un permanente y abrumador escrutinio, a menudo cargado de incoherencias, que ha hecho de 32 una actividad necesariamente jubilosa un problema de dramáticas dimensiones. Desearíamos fundamentar algunas ideas acerca de la importancia de la lectura para los seres humanos con el fin de restituir a esa actividad algunos de sus significados primordiales. Asimismo desearíamos contribuir a perfilar la concepción humanista de la lectura y enriquecer las investigaciones sobre la literatura infantil y juvenil volcando sobre ellas las reflexiones que en otros campos científicos se han revelado fecundas y prometedoras. Es nuestra intención vincular algunos conceptos contemporáneos que la filosofía, la crítica literaria, la psicología, la historia o la neurobiología han elaborado con los estudios de la literatura infantil y juvenil a fin de substraerla de los juicios banales que a menudo la caracterizan o de la tiranía más común del “gusto”. Las discusiones sobre la lectura y su pedagogía, así como las que afectan a la literatura infantil y juvenil, deberían entreverarse con los debates que afectan actualmente a la literatura para adultos, sin olvidar, claro está, las singularidades de los libros destinados a unos y otros lectores. Nos identificamos con las apreciaciones de Pedro Cerrillo (2001) al reivindicar para la literatura infantil y juvenil un discurso crítico unificado, una terminología común y métodos de análisis afines a los que se emplean para la literatura para adultos, a fin de dejar claro que, independientemente de sus destinatarios, al hablar de literatura infantil y juvenil hablamos en cualquier caso de literatura. Y eso se justifica por el hecho de que nos sigue resultando incomprensible y fastidioso el desdén académico hacia todo lo que se refiere a la educación en general y a la literatura infantil y juvenil en particular. No ignoramos que, al igual que ocurre con la literatura de adultos, hay obras acogidas a esa nominación cuya calidad literaria o formal es ínfima. No 33 podemos olvidar que, como cualquier producto de consumo sometido a la oferta y la demanda, y los libros lo son, las obras que aparecen en el mercado no siempre se ajustan a los cánones estéticos o éticos que serían deseables. Pero con la misma rotundidad afirmamos que hay obras pertenecientes a ese género cuya intensidad narrativa, emocional y visual se pueden parangonar con muchas obras literarias para adultos que gozan, no obstante, de justa fama. Y en defensa de esas obras de altísima calidad escritas expresamente para los lectores más jóvenes hemos considerado necesario relacionarlas con esas otras obras literarias que gozan de general estimación, para lo cual las hemos puesto a la par a fin de que puedan verse mejor sus cualidades. Así, en la primera parte de nuestra tesis haremos una indagación histórica de los rasgos que han determinado el humanismo y la lectura humanista, recalando en aquellos autores y textos que de un modo más relevante han fijado esas características y han dejado una huella aún perceptible. A la par iremos dando cuenta de algunos de los hitos más relevantes de una de las grandes controversias de nuestra cultura: la división, a menudo irreconciliable, entre filosofía y poesía, entre razón y emoción, entre la ciencia y la ficción. Para ello hemos estimado conveniente partir, pues somos herederos de su legado, de la Antigüedad grecolatina, prestando especial atención a dos de los autores que más han orientado las reflexiones filosóficas en Occidente en torno a las cuestiones anteriormente planteadas: Platón y Cicerón 4. Al término de esa investigación hemos esbozado un 4 Si bien resulta obligado remontarse a la cultura fundacional de nuestro modo de entender y juzgar el mundo a fin de indagar el origen de la concepción de la lectura como instrumento de humanización, debemos tener en cuenta que relacionar la cultura grecolatina con una cultura de libros es, en principio, inexacto. Durante siglos, esa cultura fue básicamente oral y gran parte de los materiales literarios que hoy conocemos fueron originariamente compuestos para ser dichos, bien recitados o bien cantados, y no para ser leídos. Y habremos de tener en cuenta también que en ese tiempo es el teatro la referencia literaria fundamental, de modo que cuando hablemos de literatura no deberíamos olvidar esa realidad a fin de evitar errores y tergiversaciones. Aquella cultura no puede ser equiparada sin más a la nuestra, pues es evidente que la presencia de la escritura y los libros en nuestras sociedades es muy superior a la de aquellos tiempos. 34 panorama intelectual que a nuestro juicio resulta muy esperanzador, pues son constantes las iniciativas que desde los más diversos campos del saber tratan de restañar la brecha abierta por Platón 5. Al hacer hincapié en la importancia de las emociones y los sentimientos, como también de la imaginación, para la vida, incluido el compromiso ético, hemos querido delimitar y afirmar un espacio específico para la literatura, cuya función pública queda mermada si prevalece la razón a la hora de entender el mundo, juzgarlo y transformarlo. Tras esa indagación en torno a los rasgos de la lectura humanista hemos dedicado la segunda parte de nuestro trabajo de investigación a los argumentos que justifican su defensa, con especial atención a la literatura infantil y juvenil, tratando de soslayar el riesgo de la añoranza de un tiempo pasado casi siempre considerado mejor como el no menor peligro del optimismo irreflexivo y acrónico. Queremos contribuir a dar razones en apoyo de la lectura literaria, y siempre acorde con lo expresado en la primera parte vamos a fundamentar cuatro razones que nos parece que condensan las posibilidades de lectura que se abren a un lector incipiente. Las hemos concretado en la memoria, la imaginación, la ensoñación y la conciencia de sí y del mundo. No consideramos excluyentes unas razones de otras, sino simultáneas y complementarias. La lectura de cualquier texto puede contenerlas todas y sólo la intención de la lectura hará que destaque una u otra. El orden escogido en su exposición no indica preeminencia alguna. Lo importante es considerarlas en su conjunto a fin de reconocerle a la lectura literaria y a la literatura infantil y juvenil sus indudables virtudes. 5 Al centrarnos exclusivamente en la tradición grecolatina y cristiana somos conscientes de un vacío en nuestro trabajo. Nos referimos a la ausencia de referencias a la tradición islámica como fuente, y aún origen, de las ideas sobre el humanismo, cuyas manifestaciones fueron muy evidentes en las universidades y escuelas musulmanas de ciudades como Bagdad o Córdoba. Ver George Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West, with Special Reference to Scholasticism, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1990; Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival During the Buyid Age, Leiden, Brill Academic, 1992; Lenn E. Goodman, Islamic Humanism, New York, Oxford University Press, 2003. 35 Primera parte Escribes a fin de cambiar el mundo, sabiendo perfectamente bien que probablemente no puedes, pero sabiendo también que la literatura le es indispensable al mundo. De alguna manera, tu aspiración e interés por un hombre en realidad empieza a cambiar el mundo. El mundo cambia de acuerdo con la manera en que la gente lo ve, y si tú alteras, aunque sea por un milímetro, la manera en que una persona mira o la gente mira la realidad, entonces puede cambiarlo. James Baldwin Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Si leer nos hace, físicamente, más reales. Gabriel Zaid 36 UNA CIUDAD SIN POETAS ¿Puede la poesía, además de grata, ser provechosa para los regímenes políticos y la vida del hombre? Esta es la pregunta central que Platón aborda en su obra La República y que aún sigue viva en nuestro tiempo. La respuesta negativa de Platón ha determinado en gran medida el pensamiento filosófico occidental, dividido desde entonces entre quienes han otorgado a la poesía, esto es, a la literatura 6, cualidades para el conocimiento humano y quienes la han considerado una disciplina ajena y aun opuesta al razonamiento. Filosofía y poesía han sido entendidas así unas veces como disciplinas contrapuestas e irreconciliables o, en el mejor de los casos, como vías paralelas de un mismo afán de conocimiento. La República está considerada por los helenistas como un “documento fundamental para la historia de la cultura europea”, pues entre otras razones supone “la introducción del sistema universitario en occidente” (Havelock, 1994). En efecto, Platón dedica la mayor parte de su obra a analizar críticamente el sistema educativo vigente en su tiempo -básicamente la gimnasia para el dominio del cuerpo y la música para modelar el alma- y a proponer una reforma de la educación acorde con las nuevas ideas que estaban afirmándose en el mundo griego. Las materias que considera imprescindibles y que constituirán en adelante el sistema educativo en 6 Somos conscientes de que el empleo de la palabra “literatura” en este contexto es un tanto imprecisa y temeraria. Lo que ahora entendemos por literatura no es exactamente la misma cosa en la que pensaba Platón, quien tenía en mente sobre todo la tragedia y la poesía de su tiempo, géneros bien alejados a su vez de los nuestros aun cuando utilicemos los mismos términos. El concepto de literatura es radicalmente histórico. No hay duda. Pero a fin de unificar el vocabulario sin falsear demasiado los significados, utilizaremos el término literatura en un sentido lato, aunque no desconozcamos los riesgos. Sobre el nacimiento de la “literatura” ver Florence Dupont, La invención de la literatura, Madrid, Debate, 2001; Juan Carlos Rodríguez, De qué hablamos cuando hablamos de literatura, Granada, Comares, 2002; Tzvetan Todorov, La notion de littérature et autres essais, Paris, Seuil, 1987; Raymond Williams, Marxismo y literatura, Barcelona, Península, 1997. 37 Occidente -la filosofía, la aritmética, la geometría, la astronomía, la dialéctica...- ya están defendidas en esa obra. Tanto es así que durante muchos siglos la mayor parte de los discursos acerca de la educación, así como de la misión pública de los poetas y las letras, se elaboraron tomando La República como referencia, revalidando o contradiciendo las ideas sostenidas en ese libro. Razón, verdad y fingimiento La República 7 es una larga discusión entre Sócrates y algunos amigos en torno a la definición de justicia y al dilema de si lo justo es siempre preferible a lo injusto. El diálogo en torno a esa cuestión candente se prolonga a lo largo de los diez libros que la componen, aunque a partir del libro segundo, y como consecuencia de la investigación a la que se entregan los contertulios para determinar el origen de la justicia y la injusticia, así como la superioridad de aquélla sobre ésta, comienzan a esbozarse las peculiaridades de una ciudad ideal en la que pudieran imperar la justicia y la razón. El origen de las ciudades, en palabras de Sócrates, está en “la impotencia de cada uno de nosotros para bastarse a sí mismo y de la necesidad que siente de muchas cosas” 8. Es, pues, la incapacidad natural para satisfacer las propias apetencias el impulso primario que mueve a los hombres a buscar la compañía de sus semejantes con el fin de prestarse auxilio mutuo y compensar las insuficiencias personales. No tendría sentido la fundación de las ciudades sin esa conciencia previa de las propias limitaciones y el legítimo deseo de vencerlas. “Por consiguiente, cada cual va uniéndose a aquél que satisface sus necesidades, y así ocurre en múltiples 7 8 Platón, “La República”, en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1988. ob. cit., pág. 690. 38 casos, hasta el punto de que, al tener todos necesidad de muchas cosas, agrúpanse en una sola vivienda con miras a un auxilio en común, con lo que surge ya lo que denominamos la ciudad” 9. Es, por lo tanto, a partir de la inmediata satisfacción de las carestías elementales -alimento, vestido, vivienda, calzado- como van surgiendo los oficios y las instituciones: la artesanía, el comercio, el transporte, la medicina, la justicia... La ciudad descrita por Platón a través de Sócrates resulta así una red extensa de ocupaciones que colman los deseos básicos de los habitantes de la ciudad, quienes de ese modo se prestan mutuamente la ayuda que se precisa para una existencia feliz. Ése es el origen de las comunidades y de ese modo se fundan las ciudades “saludables”, una cualidad que se mantendrá en tanto en cuanto las ciudades respondan básicamente a la satisfacción de esos impulsos naturales. El problema surge cuando las ciudades acogen a habitantes que acuden a ellas no para compensar las necesidades elementales sino movidos por el placer y el deseo de ejercer oficios innecesarios para una vida sencilla, tales como actores, danzantes, rapsodas, peluqueros, nodrizas, camareros... La consecuencia, en la argumentación de Sócrates, es la corrupción y el infortunio, pues las ciudades sanas, que únicamente ambicionan proveer a sus habitantes una vida en paz y sin penurias, se malean como resultado de la insatisfacción y los antojos particulares, así como de la exaltación de las cosas superfluas y voluptuosas. El consiguiente crecimiento de las ciudades, a costa de la presencia de gente de actividades vanas, así como el incremento del “afán de riqueza” de los ciudadanos acrecentaría a la vez el deseo de conquista de las tierras vecinas con la finalidad de satisfacer las exigencias de los muchos habitantes, lo cual ocasionaría inevitablemente disputas y guerras. Esa temible circunstancia exigiría la constitución de un ejército 9 Ibídem, pág. 691. 39 profesional para guardar la ciudad de la codicia de otros pueblos. Y, en fin, sería inexcusable crear la figura de los “guardianes de la ciudad”, cuyo cometido profesional sería la defensa de los bienes públicos y cuyas cualidades -agudeza, velocidad, fuerza, afabilidad, fogosidad...- sería necesario determinar y promover. Y dado que la protección de la ciudad dependería de esos guardianes, la comunidad estaría obligada a educarlos del modo más conveniente. El propósito de Platón es, pues, sentar las bases de una ciudad bien gobernada de acuerdo a los principios de justicia y razón. Y al mismo tiempo una idea atraviesa todo el diálogo: la determinación del concepto de moral. Pero aunque discurra ocasionalmente por campos aledaños, en realidad es la educación el centro de su indagación. La educación y la justicia, conceptos entrelazados para Platón, constituyen los cimientos de la feliz convivencia, pues una buena educación hará posible el mantenimiento de una ciudad saludable, en la que sin los vicios que pudieran corromperla reinaría de modo natural la justicia, que vendría a ser ese estado ideal en el que “cada cual preste atención a una sola cosa de la ciudad, precisamente a aquella para la que por naturaleza esté mejor preparado” 10. Si cada ciudadano hiciese lo que le compete en pro del bien común, afirma Sócrates, si nadie ejerciera oficios vanos y hedonistas, si se erradicasen la codicia, la voluptuosidad y la molicie y se asentaran por el contrario la templanza, el valor y la prudencia, la justicia no sería sino el nombre de esa felicidad elemental y armónica. Pero esa ciudad justa y feliz no se alcanzará mientras “los filósofos no se enseñoreen en las ciudades o los que ahora se llaman reyes y soberanos no practiquen la filosofía con suficiente autenticidad, de tal modo que vengan a ser una misma cosa el poder político y la filosofía” 11. Los filósofos son aquellos a los que 10 11 Ibídem, pág. 730. Ibídem, pág. 755. 40 gusta contemplar la verdad. La búsqueda de la verdad, objetivo de la filosofía y de la ciencia, debe ser la guía de toda acción humana, y más aún de toda acción política, y será la educación la que haga posible el acercamiento a ella. La filosofía se opone así a la poesía y al arte, cuyo fundamento es la práctica de la imitación y no la defensa de lo verdadero. Por ello, y puesto que los poetas no sólo no profesan amor a la verdad sino que se regodean en el fingimiento y contribuyen con su oficio a la corrupción moral de los habitantes de la ciudad, merecen ser excluidos de ella. En síntesis, la oposición de Platón al ingreso de los poetas en una ciudad guiada por buenas leyes y una perfecta educación se fundamenta en dos argumentos. El primero es la desconfianza hacia un trabajo, el de poeta, caracterizado por su ineficacia para lograr un conocimiento exacto de la verdad, para afianzar el predominio de la razón. Dado que su arte se basa en la imitación, que es un recurso que aleja el entendimiento humano de lo real, el poeta, al igual que el pintor o el músico, no hace más que crear apariencias. El imitador, al no tener “un conocimiento profundo de las cosas que imita”, convierte su arte en un mero pasatiempo, no habla de las cosas tal como son sino que ofrece únicamente un simulacro. Y la imitación está muy alejada de la verdad. El retrato de un zapatero no es un verdadero zapatero, no puede fabricar zapatos ni responder a preguntas. La capacidad de razonar no puede verse perturbada entonces por la ilusión. El arte, y en general todas las disciplinas imitativas, no tiene relación alguna con la parte del ser humano predispuesta a la razón y a la búsqueda de fines buenos y verdaderos, única meta digna del hombre, sino con la parte “más vil que se encuentra en nuestro interior”. ¿Cómo puede hablar el poeta de un médico si nunca ha auscultado a un enfermo, de una mujer si es un hombre, de un guerrero sin 41 haber participado jamás en una batalla? Quien así lo haga sólo estará fingiendo, imitando a los verdaderos médicos, las verdaderas mujeres, los verdaderos guerreros. Lo cual merece desconfianza y reprobación. Y si lo merecen en tanto que imitadores de oficios y conductas cuánto más lo merecerían como imitadores de la virtud, pues en ningún caso proclaman virtudes sino sólo apariencias. La realidad no se altera, pues, por la acción de ningún poeta, cuyas obras son falsas e inconsistentes por naturaleza. ¿Qué aportan a la existencia humana las obras de Homero o Hesíodo en comparación con las leyes de Licurgo, los descubrimientos de Tales de Mileto o los preceptos de vida de Pitágoras?, pregunta Platón. Nada, responde. Pero pueden, en cambio, hacer un gran daño: embaucar y confundir a los que se dejan arrastrar por sus hermosas palabras. La poesía imitativa, al presentar sucedáneos de las cosas verdaderas, puede influir en el conocimiento de los que la oyen, mucho más si éstos no poseen los antídotos convenientes para esos sucedáneos, esto es, el conocimiento de lo que las cosas son en realidad. “¡Tan prodigioso encantamiento produce la expresión poética!” 12. Los estragos de las emociones La segunda razón esgrimida por Platón contra los poetas reside en su tendencia a ensalzar los rasgos más indeseables de los seres humanos, especialmente los sentimientos arrebatados, que son contrarios al ideal del comportamiento mesurado y juicioso propio de los varones, tan opuesto por lo demás al de las mujeres, más proclives a la incontinencia de los afectos y las emociones. El teatro, por ejemplo, contrariamente a los dictados de la razón, que aconseja moderación y sensatez para resistir las desgracias 12 Ibídem, pág. 831. 42 humanas, se deleita en la imitación de la naturaleza excitable y desenfrenada de los seres humanos, un recurso indigno para agradar a la multitud festiva y heterogénea congregada en las gradas. Dar satisfacción a ese público requiere apelar a la parte más irracional del alma humana, lo cual es profundamente censurable a juicio de Platón. Los poetas aspiran a excitar con sus poemas y sus dramas las emociones -tanto la compasión o la cólera como el amor o la risa- que en la vida real deben ser contenidas, si se aspira a la conducta discreta y virtuosa propia de los hombres racionales. A su entender, sólo “los himnos a los dioses y los elogios a los hombres esclarecidos” deberían tener audiencia en la ciudad ideal a fin de estimular en los espectadores o los lectores o los oyentes sentimientos equilibrados y honestos. Pero dada la dificultad de dirigirse a los espectadores u oyentes con un propósito ilustrativo, ya que “la imitación, en este caso, tendría que originar en ellos unos sentimientos que les son extraños”, los poetas prefieren agitar las pasiones violentas y los sentimientos desordenados, es decir, la parte más grosera del alma humana, antes que promover la verdad y la razón. La invocación de las desgracias y los lamentos, pues fomenta los peores vicios, es motivo suficiente para prohibir la entrada de los poetas en la ciudad ideal. Dejarlos actuar sería como autorizar la corrupción, como consentir que la injusticia y la mentira se asentaran en la ciudad con idéntico reconocimiento que la ley y la razón. Las emociones aparecen, en suma, como contrarias al buen juicio y a la virtud que deben presidir la acción pública. Las emociones arrebatan, ciegan el entendimiento, impiden la razón, y entregan a los hombres al capricho de sus pasiones. Nadie, pues, que las promueva merece consideración. La vida pública debe guiarse por otros preceptos, debe cimentarse sobre bases más sólidas y confiables. La razón afianza la vida pública, las pasiones la hacen inestable. Pero ese alegato contra la poesía lo 43 extiende asimismo a la música y las demás artes. Sócrates arremete contra aquellas melodías y ritmos que induzcan a la indolencia, la embriaguez, el placer, la fiesta, la vileza, la locura, los vicios, y avala en cambio aquellas que favorezcan el heroísmo, la persuasión, la sensatez, la mesura. “Por tanto, no solo debemos ejercer vigilancia sobre los poetas, forzándoles a que nos presenten en sus versos hombres de buen carácter o a que dejen de servirse de la poesía, sino que también hemos de vigilar a los demás artistas para impedirles que nos ofrezcan la maldad, el desenfreno, la grosería o la falta de gracia en la representación de seres vivos, en las edificaciones o en cualquier otro género artístico” 13. En conclusión, nadie que se apartara de esos preceptos debería ejercer en la ciudad ideal, pues impidiendo la propagación de “imágenes viciosas” se evitaría la degradación moral de los guardianes. Únicamente la manifestación de lo “bello y gracioso” tendría cabida en ella, ya que de ese modo se lograría avivar desde la infancia el deseo de belleza y virtud. Ése sería el sentido de la mejor educación. Los hombres virtuosos, habitantes de una ciudad sana, deberían ser educados, pues, sólo con aquellos instrumentos que favorecieran sus cualidades, de modo que únicamente los artistas que las promovieran deberían ser admitidos en la ciudad. Y dado que para Platón la función de la poesía debería ser la ponderación de las cosas hermosas y buenas es del todo censurable que las madres y las nodrizas en el hogar, así como los maestros en la escuela, cuenten o lean fábulas o mitos a los niños, a fin de preservarlos de influencias nocivas. La imitación, que no es, recordémoslo, sino imitación de las apariencias, sería una previsible secuela del conocimiento de tantas crueldades presentes en los relatos mitológicos, lo que podría causar un daño irreparable, pues lo imitado es susceptible de incrustarse en las costumbres y en la propia naturaleza del que imita. Y aunque inicialmente justifica su 13 Ibídem, pág. 711. 44 crítica en nombre de los dioses, a los que de modo inaceptable se los presenta en las fábulas como seres arbitrarios, crueles y voluptuosos, tal y como hacen Homero o Hesíodo, en realidad Platón está extendiendo su sospecha a cualquier forma de mentira o artificio, es decir, de arte. Si se trata de educar a jóvenes sanos y ejemplares, celosos de la defensa de la ciudad y de la libertad de sus habitantes, su formación debe ir encaminada desde el principio a la imitación del “valor, la sensatez, la piedad, la libertad y cuantas otras excelsas cualidades poseen los hombres superiores” y al desprecio simultáneo de lo indigno e innoble. Así pues, las fábulas perniciosas, es decir, aquellos episodios mitológicos que van en contra de la razón y pueden modelar negativamente las almas infantiles, no deben tener asiento en la ciudad ideal y deben ser ocultadas a los niños, pues de todas las falsedades abominables es “la mentira expresada en palabras” la más aborrecible, ya que presta a ella “el colorido de la verdad” 14. Al concederle a la poesía ese carácter falaz y perturbador, Platón está reconociéndole la facultad de influir en el pensamiento humano, y por tanto en el comportamiento de las personas en tanto que individuos y ciudadanos. Admite que si se dejasen arrastrar por las pasiones que mueven los poemas y los dramas podrían luego verse afectadas las “relaciones normales con los demás” hasta el punto de poder actuar de modo imitativo, al modo de un comediante. Lo sentido como espectador, lector u oyente podría así trasladarse a la vida diaria, con lo que la conducta podría resentirse de algún modo. No habría objeción si lo sentido estuviese acorde con la razón; constituiría, en cambio, un problema si las emociones provocadas fuesen turbulentas y groseras. “Pues bien: acerca del amor, de la cólera y de todos 14 La paradoja sigue siendo que, no obstante sus ataques a los mitos, en ningún momento él mismo deja de usarlos y raro es el diálogo en que no echa mano de alguno de ellos para avalar o hacer más atractivos sus argumentos. 45 esos movimientos del alma, dolorosos y placenteros, que nosotros atribuimos a nuestras propias acciones, ¿no produce en nosotros los mismos efectos la imitación poética? Porque alimenta y riega todas esas cosas que convendría dejar secas, y escoge además como gobernante aquello mismo que debiera ser gobernado, con el fin de volvernos mejores y más felices y no peores y más desgraciados” 15. En consecuencia, cualquier intento de corrupción de la moral y el intelecto individuales o de perturbación del buen gobierno de la ciudad debería ser proscrito, del mismo modo que se procura evitar o atajar una enfermedad. Frente a los peligrosos efectos de la poesía debería alzarse el benéfico efecto de la filosofía. El fundamento de la mejor educación sería entonces la práctica temprana de la filosofía, la búsqueda de la verdad desde la infancia y la adolescencia. De ese modo, el progreso de la razón y la verdad estaría garantizado frente a la acción corruptora de la poesía. La filosofía se yergue así frente a la poesía como un baluarte contra la irracionalidad. Esa disensión, como el propio Platón reconoce, era ya antigua en su tiempo y él no hace más que reafirmarla. Desde entonces ha sido objeto, como veremos, de controversia y no ha dejado de suscitar conformidades y resistencias. No será únicamente en La República donde Platón plantee ese antagonismo entre filosofía y poesía, entre razón y literatura, entre ética y estética. En algunos otros diálogos también está presente esa oposición. En Ion 16 Sócrates niega a los rapsodas, como al que da título al diálogo, que su oficio esté gobernado por arte alguno, igual que ocurre con el de los poetas. Ambos no son más que meros eslabones de una inspiración que procede de los dioses, de las Musas. Poetas y rapsodas no son sino meros transmisores, su “entusiasmo” carece de razón y, por lo tanto, de ciencia. Los poetas son 15 16 Ibídem, pág. 834. Platón, “Ion”, en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1988. 46 “poseídos” por dioses que se hallan fuera de ellos y les otorgan el “privilegio” de recibir sus iluminaciones. Todo su genio proviene del exterior. Los rapsodas son a su vez poseídos por la inspiración de los poetas, de modo que ni unos ni otros son creadores conforme a un arte basado en la razón sino que sus cualidades dependen de una energía externa que los mueve y alienta. Es la divinidad la que habla y se hace oír por intermediación de poetas y rapsodas, por lo que puede decirse que los más bellos poemas no son “obra de los hombres”. Los poetas no son más que intérpretes de los dioses, como los rapsodas lo son de los poetas. Pero ni uno no otro saben en realidad de lo que hablan, no conocen un arte o ciencia particular -médico, carpintero, auriga, hilandera...- sino únicamente el de componer o recitar, que es al fin un don divino. No pueden enseñar, pues, lo que ignoran, de manera que el entendimiento del mundo no puede llegar por su mediación. Los espectadores, por su parte, son el último eslabón de esa cadena de inspiraciones. Quienes en una representación teatral o una recitación lloran, ríen o se enfurecen gracias a las palabras de los poetas o la actuación de los actores y rapsodas son alcanzados por la voz de las divinidad, que de ese modo arrastra “hacia donde le place el alma de los humanos”. Y puesto que los poetas y los rapsodas carecen de racionalidad tampoco puede haberla en el comportamiento de los espectadores, cuyas pasiones se manifiestan de un modo irracional e incontrolado. Esa ausencia de raciocinio en la actitud de unos y otros hace que la filosofía y la ciencia sean ajenas al mundo de la poesía, que queda así enfrentada a ambas disciplinas. El cultivo y la expresión de las emociones nada tienen que ver con la verdad y el conocimiento, que sólo pueden lograrse mediante el uso de la razón. Como en tantos otros de sus diálogos, Platón viene a insistir en la idea de que el discernimiento acerca de lo verdadero y lo falso, de lo justo y lo injusto, no puede hacerse si no es mediante la razón. Y la razón no es 47 patrimonio de la poesía. Se aprende del que sabe, y quien mejor conoce a los seres humanos y sus comportamientos, así como el mejor modo de gobernar, es quien hace uso de la inteligencia y del razonamiento. Tanto para el gobierno de la ciudad como para la consecución de la sabiduría individual hay que confiar en quienes ejercen la razón: los filósofos. La máxima del oráculo de Delfos, “conócete a ti mismo”, que es el principio de toda virtud personal y pública, es un objetivo que únicamente será alcanzable mediante la filosofía y no mediante los furores y delirios que provoca la poesía. Hacerse mejor a sí mismo, que debería ser la suprema ambición de todo ser humano, sólo será realizable si se confía en la potestad de la inteligencia y la racionalidad. La cualidad de la paideia Pero al mismo tiempo, la consideración de la educación como el apogeo de todo el proceso constitutivo de la ciudad, como salvaguarda y garantía de su supervivencia, como la savia que la vivificaría y el légamo que la mantendría unida, la instituye como uno de los asuntos capitales de la filosofía griega, y por ende del pensamiento occidental. Uno de los fundamentos de la filosofía griega, que ha determinado y conducido desde entonces la cultura de Occidente, es, como vimos anteriormente, la consideración del ser humano como un ser indigente, es decir, mortal, imperfecto e incapaz por sí mismo de dar satisfacción a sus deseos y sus instintos naturales. La admisión de esa imperfección original justificaría la necesidad de acometer la construcción de lo humano. Lo humano no es un atributo que venga dado por el simple hecho de nacer, no es una cualidad natural, sino que es un don que es preciso conquistar y 48 perfeccionar. Y es precisamente esa condición de indigencia, esa conciencia de seres necesitados y sometidos al tiempo, lo que permite concebir un instrumento intelectual que satisfaga esa carencia. Ese instrumento es la paideia, la educación. La humanización, entendida entonces como un proceso continuo de construcción de sí mismo, es el objetivo capital de la educación, que es a la vez la savia que fortalece la democracia. La paideia, que responde pues a esa doble vertiente de lo privado y lo público, está en el origen de las humanidades (Lledó, 1997). Esa confianza en que la ciudadanía y la humanidad pueden ser perfeccionadas mediante instrumentos intelectuales se irá implantando no sin resistencias e incomprensiones. A lo largo de la historia han ido a la par las opiniones que niegan la posibilidad de ser educado, es decir, de ser conducido, orientado, modelado moralmente, y las que proclaman las posibilidades transformadoras de la educación. Esa antinomia ya está presente en otro diálogo de Platón, Protágoras, o los sofistas 17, en el que se plantea si la virtud cívica puede ser enseñada o resulta un empeño imposible. Sócrates mantiene inicialmente que la transmisión de esa virtud resulta impracticable, aunque al término de la discusión acaba admitiendo esa posibilidad; Protágoras, su interlocutor, sostiene en cambio que el civismo puede ser objeto de educación, aunque reconozca finalmente sus dificultades. En su favor, Protágoras recurre al mito de Prometeo, quien al principio de los tiempos recibe junto a su hermano Epimeteo el encargo de los dioses de organizar el mundo de los seres mortales que acaban de crear. Epimeteo pide a su hermano realizar él esa tarea y durante un tiempo distribuye equilibradamente las diferentes cualidades entre el linaje de los mortales -a unos los dota de fuerza, a otros de 17 Platón, “Protágoras, o los sofistas”, en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1988. 49 agilidad, vuelo o rapidez; a unos les concede hierba para alimentarse y a otros la carne ajena, y a todos los pertrecha contra las destrucciones mutuas y las inclemencias divinas-, pero comete el error de agotar todas las facultades con los animales y no reservar alguna específica para la especie humana. En vista del desaguisado, y dado que se agota el plazo fijado para la salida a la luz del hombre, a Prometeo se le ocurre robarle a Atenea la sabiduría y a Hefesto el fuego, sin el cual todo conocimiento sería inservible, para dárselos a los hombres, cuya fragilidad era manifiesta. Las artes útiles para la vida pertenecieron desde entonces a los hombres, y gracias a eso inventaron el arte del lenguaje, de labrar la tierra y construir habitaciones, de honrar a los dioses y hacer música, pero el problema es que con la premura del plazo a Prometeo le faltó tiempo para robar a Zeus el arte de la política, de manera que cuando los hombres deciden fundar la primera ciudad se dan cuenta de que no poseen la virtud que hace posible la convivencia. Al carecer de ese arte se destruían mutuamente, de manera que viendo Zeus el peligro de aniquilamiento de aquellos seres tan inteligentes, pero a la vez tan desvalidos, se apiada de ellos y decide otorgarles las dos condiciones básicas para la concordia y la amistad: una es la *\60, es decir, la justicia y la otra el "Æ*fl, el pudor. A diferencia de las demás artes, que no pertenecen a todos de la misma manera, el sentido de la justicia y del pudor fue otorgado a todos los hombres por igual. La justicia y el pudor eran, pues, los requisitos indispensables para la supervivencia de los hombres y de las ciudades. De ahí, la pretensión de Protágoras de que esas cualidades, intrínsecamente humanas, podían y debían enseñarse. El sentido de la justicia, es decir, la aceptación de la existencia de los otros habitantes, el reconocimiento de los derechos que corresponden a los iguales a uno mismo, la obligación de hacer lo que está conforme a la razón o lo que es más conveniente para la felicidad es primordial para habitar las ciudades. 50 Pero la justicia es inseparable del 8Ï(@H, esto es, de la palabra que la fija y la comunica. Somos seres que hablamos y es por eso que el lenguaje humano constituye la cualidad necesaria de la política, que no es otra cosa que la organización de la convivencia humana. Sin la justicia, es decir, sin la palabra, no es posible la B@84H, no hay ciudad. Como no la hay igualmente sin el sentido del pudor, que originariamente no se refería sólo al encubrimiento u ocultación del cuerpo o los sentimientos, sino al mérito en la actuación pública, al honor, a la dignidad, a la conciencia, en suma, de que no vivimos aislados, de que existen muchos otros que están concernidos por nuestros actos, otros que nos miran y nos juzgan. El pudor era una cualidad inherente al buen gobierno, del mismo grado que la rectitud o la decencia o la sensatez. Sentimos pudor porque sabemos que nuestra reputación depende de la estimación de los demás. La educación aparece así como un modo de compensación de la fragilidad y las insuficiencias humanas. Si hubiésemos de escoger un término que condensara y representara de un modo categórico el original e inconmensurable pensamiento griego, ése sería el de paideia. No es arbitraria la elección, pues de ese concepto proceden innumerables ideas, instituciones y experiencias que han marcado la historia de la humanidad y el rumbo de la historia, y que aún perduran. Y aunque el significado de paideia no permaneció inalterable, por encima de las diferencias temporales permanece un sentido capital e inmutable: la consideración de que el hombre es sujeto de educación, es decir, que es una consecuencia y no una esencia inmutable, por lo que es preciso establecer los recursos pedagógicos necesarios para lograr semejante empresa. La caracterización y consecución de lo específicamente humano mediante el ejercicio de la virtud fue el objetivo primordial de la filosofía y las prácticas pedagógicas del mundo griego, y ese primigenio anhelo de la “formación del hombre” ha seguido determinando el destino de 51 millones de seres humanos. Además de lo explicitado en La República, en el libro Segundo del diálogo Las Leyes 18 el propio Platón amplía la definición de paideia. A propósito de la buena educación, el Ateniense extranjero, uno de los participantes en el banquete que sirve de escenario al diálogo, afirma que debe considerarse como tal “a la primera adquisición de virtud que hace un niño”. Es a través del placer y el dolor, las primeras sensaciones infantiles, como llegan a los niños la virtud y el vicio. La educación estaría, pues, ligada a la capacidad de orientar desde el principio esos sentimientos, de manera que es preciso afianzar los gustos y las aversiones convenientes, a fin de odiar lo que haya que odiar y de amar lo que haya que amar. Posteriormente, la razón no vendría más que a ratificar esas buenas elecciones iniciales. Y aunque la conversación deriva posteriormente hacia las cualidades del canto y la música como modelos para discernir lo bello de lo feo, lo gozoso de lo infortunado, las ideas básicas son extensibles a la educación en general: la buena educación radica en armonizar los sentimientos de los niños con los principios que la ley enuncia como justos y están reconocidos así por las personas de mayor edad y más virtuosas, procurando que todas las artes presenten como bello lo que concuerda con la justicia y la verdad y como repugnante todo lo que se aleja de ellas. De ese modo, el placer honesto derivado del estudio únicamente llegará si el conocimiento de la bondad y la belleza está acorde con la verdad. El significado profundo de la paideia, que encarna el ideal griego de la formación humana, es decir, la certidumbre de que la personalidad humana puede ser moldeada mediante la educación, no puede entenderse cabalmente sin amalgamar términos que hoy aparecen dispersos pero que entonces 18 Platón, “Las Leyes”, en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1988. 52 estaban integrados en el concepto mismo: cultura, educación, civilización, tradición, literatura (Jaeger, 1962). Inicialmente, la paideia, como muestra su significado etimológico, estuvo referida a la “educación de los niños” y comprendía el conjunto de preceptos y tareas destinados a la crianza de la infancia. Pero hay un momento en que la estrecha consideración de la paideia como un medio de formación de la infancia se modifica y la esfera semántica del concepto se ensancha al plantearse que la formación no es exclusiva de la niñez sino que afecta a la vida entera de cualquier ser humano. Cuando la idea de “formación” abandona la circunscripción de la infancia y se extiende al mundo de los adultos, la cultura deja de concebirse como un conjunto de normas y actos pedagógicos y pasa a considerarse un instrumento que afecta al modo de vivir. La educación se muestra entonces como la forma de arquitectura de lo humano. “La construcción histórica de este mundo de la cultura alcanza su culminación en el momento en que se llega a la idea consciente de la educación. Así, resulta claro y natural el hecho de que los griegos, a partir del siglo IV, en que este concepto halló su definitiva cristalización, denominaran paideia a todas las formas y creaciones espirituales y al tesoro entero de su tradición, del mismo modo que nosotros lo denominamos Bildung, o, con palabra latina, cultura” (Jaeger, 1962, 278). Ese cambio, ese trenzado entre paideia, cultura y política, fue debido en gran medida a la acción de los sofistas19 y va paralelo a otros de gran trascendencia. Como ocurre en la actualidad, los avances de la ciencia influyen de manera determinante en la 19 Por considerarlo un asunto no directamente relacionado con nuestro trabajo dejamos de lado la figura señera de Isócrates al hablar de la paideia. Adversario de Platón, no podría hacerse una historia de la paideia sin tener en cuenta sus enseñanzas. Isócrates aborda la paideia con un sentido pragmático, bien alejado de las elucubraciones platónicas. El ideal de Isócrates es formar a las élites intelectuales de las ciudades griegas, hacer de los gobernantes hombres cultivados, para lo que propone, entre otros preceptos, el cultivo vehemente de la elocuencia. El dominio de la palabra aparece en su doctrina como la máxima virtud y su repercusión en el mundo grecolatino fue innegable, como dejó patente la gran admiración que hacia él sentía, por ejemplo, Cicerón. 53 concepción del mundo, y así el progresivo y más científico conocimiento de la naturaleza humana, que afecta inicial y principalmente a la práctica de la medicina, extiende posteriormente su dominio a las esferas de la moral y la sociedad. La aceptación de que el cuerpo es un organismo físico dotado de determinadas cualidades, que es preciso conocer a fin de intervenir en él de modo adecuado, se traslada al ámbito de las psique, cuyas características también es necesario conocer con el objeto de influir en ella. Y así como una enfermedad puede ser evitada y curada si se siguen ciertas normas, también es posible alcanzar la virtud con las palabras y las acciones convenientes. La concepción de la naturaleza maleable del individuo adquiere rango de fundamento y la educación humana es entendida entonces como una tecné o arte. La práctica de esa tecné no está exenta de dudas y de conflictos, pero la confianza en su mérito es férrea así como la voluntad de ejercerla a toda costa. Henry-Irenee Marrou (1985) prolonga esa idea y caracteriza la paideia como un medio para desarrollar el ideal humano, un conjunto de prácticas que trasciende la escuela y se prolonga a lo largo de la vida. Alcanzar la plenitud de las virtudes humanas es lo que permitiría pensar que el hombre es realmente hombre. “La norma, la justificación suprema de toda existencia, comunitaria o individual, radica desde entonces en el hombre, entendido como personalidad autónoma que se justifica por sí misma, encontrándose probablemente más allá de su Yo, pero a través de éste y sin renunciar jamás a su individualidad, la realización de su propio ser. Más que nunca el hombre griego se piensa a sí mismo como centro y “medida de todas las cosas”, pero este humanismo ha tomado ahora conciencia de su exigencia personalista: para el pensamiento Helenístico la existencia humana no tiene otro objeto que el de alcanzar la forma más rica y más perfecta de la personalidad; como el coroplasta modela y decora sus figuras de arcilla, así cada hombre debe 54 imponerse como tarea fundamental la de modelar su propia estatua” (1985, 133). Y ese modelado de la personalidad humana se alcanza mediante la educación, que ya no se reduce a la simple instrucción escolar, sino que afecta al cultivo permanente de la inteligencia, la práctica de las artes y las ciencias, el trato con las Musas, y se prolonga a lo largo de la vida. La cultura del espíritu, que define al hombre ilustrado y al artista, se conseguiría mediante el contacto con la filosofía, la poesía, el teatro, la música, la conversación con hombres ilustres. Es esa dilatada vida cultural lo que elevaría al hombre de rango, lo que lo alejaría de las groseras pasiones terrenales. Así pues, Platón, al negar asiento en la ciudad bien gobernada a toda clase de artistas que ejercieran de creadores de apariencias, crea una imagen poderosa que desde entonces no ha dejado de gravitar sobre las conciencias de los seres humanos. Su rechazo de la utilidad de las letras y el arte para el desarrollo del bien común delimitará los términos de un conflicto incesante. La tradición de la sospecha hacia la poesía inicia así su andadura. La admisión o el destierro de los artistas -poetas, músicos, dramaturgos, narradores, pintores...- en la ciudad ideal, es decir, en el ámbito público, será en adelante la piedra de toque del debate acerca de la función social de las letras y su influencia en el devenir humano. Lo que está en juego es aceptar o rechazar el valor de la palabra -poesía, metáfora, retórica...- para iluminar la conciencia individual, para pensar la realidad, para buscar la verdad, para contribuir al bien común, en suma, para determinar lo humano. Se inicia de ese modo una división conceptual que ha marcado el pensamiento occidental hasta la actualidad. Las consecuencias son conocidas: paralelamente a un desarrollo inconmensurable del pensamiento lógico y científico ha crecido una oscura desconfianza hacia las potencias de la imaginación, relegada a las funciones marginales del entretenimiento y la banalidad e incapaz por tanto 55 de aportar conocimiento cierto del mundo y del hombre, a pesar de las no del todo extinguidas reclamaciones que algunos filósofos y poetas han ido haciendo de ella a lo largo de la historia. Y simultáneamente a ello la concepción de la paideia, es decir, de la educación y la cultura, como el recurso fundamental para la construcción de lo humano y la inculcación de las virtudes cívicas se constituirá en el sostén de la noción occidental de humanismo y democracia. Gracias a la educación será posible superar los límites de la biología y dotar a los seres humanos de las virtudes necesarias para la convivencia social y sobre todo podrán depurarse los vicios y las taras hasta lograr el ideal de la humanidad. La educación moldea al hombre y lo eleva hasta la cima. Y en ese ambicioso proyecto habrá necesariamente que prestar atención al dominio de la palabra, que es lo que distingue radicalmente al hombre del resto de los animales. Es el uso de la palabra lo que lo constituye y lo que la educación se encargará de imbuirle. La paideia, es decir, la educación y la cultura, y en especial la práctica de la lectura, será considerada en adelante el instrumento primordial de humanización y civilización. LA INVENCIÓN DE LA HUMANITAS Entre otros méritos se atribuye a Marco Tulio Cicerón la fortuna de haber sido, junto a Marco Terencio Varrón, uno de los autores germinales de la fijación y uso en la lengua latina del término humanitas como equivalente al concepto griego de paideia (Bullock, 1989; Marrou, 1985). La principal noticia al respecto la proporciona el gramático y crítico latino Aulo Gelio, 56 quien en su vasta y única obra Noctes Atticae 20 afirma que a diferencia del uso corriente que el vulgo hace de esa palabra, como sinónima de tacto, afabilidad o benevolencia hacia los seres humanos, en realidad son autores como los antes citados los que la emplean con absoluta corrección, expresando su verdadero sentido original. ... sed ´humanitatem´ appellaverunt id propemodum quod Graeci paideian vocant, nos eruditionem institutionemque in bonas artis dicimus. Quas qui sinceriter cupiunt adpetuntque, ii sunt vel maxime humanissimi. Huius enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni homini data est idcircoque ´humanitas´ appellata est (XIII, 17) [... pero ellos han llamado ´humanitas´ poco más menos a lo que los Griegos designan con el nombre de paideian, lo que nosotros entendemos como instrucción y formación en las buenas artes. Aquellos que la desean y la buscan sin afectación son con mucho los más humanos. En efecto, la preocupación y la enseñanza de esta ciencia son propias del hombre, único entre todos los seres vivientes, razón por la cual ha sido llamada ´humanitas´] De las palabras de Aulo Gelio se deduce que el término humanitas habría debido sufrir una cierta tergiversación desde el momento en que fue insertado en la lengua latina. El uso popular habría desviado el significado primigenio de la palabra hacia una suerte de identidad entre “humanidad” y “bondad”, coincidencia que aún se mantiene en la lengua española (así hablamos de la humanidad de una persona al ensalzar su generosidad, su indulgencia, su afabilidad). Pero al buen parecer de Aulio Gelio, que escribía dos siglos después de Cicerón y ejerció la crítica y la divulgación de los autores antiguos, no era ése el significado original de la palabra, sino el referido al ejercicio sincero de los estudios literarios. Y así debía seguir siendo. 20 El libro es una compilación miscelánea de comentarios y ensayos breves en torno a los más diversos y controvertidos temas -historia, costumbres, literatura, filología, filosofía, biografías...- que el autor selecciona a partir de sus lecturas o de lo que escucha en los actos públicos en los que ha participado, temas que a él se le antojan curiosos u originales y que de inmediato, y de ahí su peculiaridad, los registra y los dota de interés y amenidad. Ver Aulo Gelio, Noctes Atticae, Oxford, Oxford University Press, 1990. 57 Estudio y perfección moral Uno de los autores que, a juicio de Aulo Gelio, mantiene en sus textos ese prístino significado es Cicerón. La transferencia de la cultura griega al mundo latino, o más bien la asimilación de sus costumbres e ideas por parte de la sociedad romana, fue intensa e ininterrumpida. Llegó un momento en que ya no bastaba con las enseñanzas de los profesores griegos en Roma, sino que los alumnos viajaban a la misma Grecia para estudiar in situ. Muchos fueron los autores que se esforzaron por introducir y amoldar la cultura griega y sus conceptos. Uno de ellos, y de modo muy sobresaliente, fue el propio Cicerón, quien estudió en Atenas y en Rodas y tradujo a la lengua latina, obras de Arato, Platón y Jenofonte, entre otros autores. Su dominio del griego era excelente y deja constancia de ello en sus libros, a los que gusta trufar con palabras y modismos griegos (Marrou, 1985). A lo largo de su extensa obra resulta notorio su esfuerzo por adaptar a la lengua latina conceptos y vocablos que habían nacido en Grecia y que él tan bien conocía y apreciaba. El propio Cicerón 21 , en una carta dirigida a su íntimo amigo Tito Pomponio Ático, escrita en mayo del año 45 a. C. desde su villa en la antigua ciudad de Túsculo, sostiene, en un pasaje de complicada escritura, que él no era sino un mero divulgador y traductor de conceptos del griego: “Respecto a la lengua latina, no te preocupes. Dirás: «¿cómo, otras cosas que las que escribes?» Son ´transcripciones´, se realizan con menor esfuerzo; sólo aporto las palabras, que tengo en abundancia”. Esa aparentemente modesta labor de “poner palabras” latinas a conceptos ideados por los filósofos griegos era en realidad la expresión de un deseo más hondo, de una convicción más íntima: la de dar a conocer a sus contemporáneos, y en especial a los jóvenes, los textos antiguos, sobre todo los helénicos, con los que él se había formado y había adquirido el conocimiento que tanto lo 21 Marco Tulio Cicerón, Cartas a Ático, Madrid, Grados, 1996. 58 llenaba de orgullo y lo colmaba de felicidad 22. En Cicerón, en efecto, es manifiesto el uso continuado del término humanitas como equivalente al progreso del conocimiento intelectual y a la conquista de la virtud personal, es decir, aquellas cualidades que hacen al hombre propiamente hombre, por medio del estudio. Y quizá en ningún texto sea tan evidente esa apología como en el discurso titulado Pro A. Licinio Archia Poeta Oratio 23, que Cicerón pronuncia en el año 62 a. C. en defensa del poeta Aulus Licinius Arquías 24 , acusado por un tal Gratius, oscuro personaje a quien Cicerón se dirige de modo recriminatorio a lo largo de su discurso, de usurpar la ciudadanía romana, un delito que era severamente castigado. Entre otros menesteres, Arquías había sido el maestro de poesía y retórica de Cicerón y el aprecio que le profesaba le había impulsado a hacerse cargo de la defensa de su derecho de ciudadanía, no muy ardua por lo demás como puede comprobarse atendiendo a los argumentos desplegados por el orador a lo largo del discurso. Las pruebas que demuestran la condición de ciudadano de Arquías son tan abrumadoras que Cicerón apenas se esfuerza en argumentar su defensa, le basta simplemente con enumerar los testimonios y las evidencias. Esa circunstancia favorable, y el hecho de estar defendiendo a un hombre de letras, es aprovechada, sin embargo, por Cicerón para hacer una alabanza del valor de las artes liberales y se pregunta cómo sería posible 22 Séneca, en la epístola 58 dirigida a Lucilio, reconoce asimismo a Cicerón la labor filológica de adaptación de términos griegos al latín. Ver Lucio Anneo Séneca, Epístolas morales a Lucilio, Madrid, Gredos, 2000. 23 Marco Tulio Cicerón, Defensa de Ligario. Defensa del poeta Arquías, Madrid, Gredos, 1989. 24 Arquías, originario de la ciudad siria de Antioquía, era un poeta célebre y tenido por gran erudito, el cual había sido protegido por la ilustre familia romana de Lucio Licinio Lúculo, quizá la causa última de la acusación contra él, pues el tal Gratius era militante del partido de Pompeyo, quien fue sustituto de Lúculo en el gobierno de África y con quien mantenía cierta rivalidad política. Que fuera Arquías una mera víctima de luchas ajenas a él es un asunto de difícil resolución, pero a tenor de los argumentos de Cicerón en su defensa no parece que la acusación estuviese mínimamente fundada. 59 opinar sobre los asuntos más complejos “nisi animos nostros doctrina excolamus” [si no cultivamos el espíritu con el estudio], que es sin lugar a dudas el asunto nuclear del discurso. Después de confesar un arraigado amor por las artes liberales 25 , a las que debe, según reconoce, su dominio de la elocuencia, y en cuyo origen está precisamente el magisterio de Arquías, Cicerón se permite la libertad de explayarse, dadas las cualidades del defendido así como la categoría del auditorio, formado por personas ilustradas y doctas, en una prolija disertación acerca de las virtudes de los estudios intelectuales y literarios, a los que considera un medio privilegiado de instrucción espiritual y esparcimiento, y a los que desde su juventud se ha entregado con pasión aun a costa de restar tiempo a los negocios particulares, a los juegos o a los placeres de la vida social. Cicerón hace un elogio del estudio de la literatura sobre la base de su clara ascendencia en la comprensión y práctica de la virtud y su repercusión en el mantenimiento del bien común. Según admite de sí mismo, esa preparación intelectual habría influido, por ejemplo, en su facultad oratoria, puesta al servicio de tantos ciudadanos en momentos de tribulación o peligro. Resulta llamativa esa inicial relación pragmática que establece Cicerón entre el cultivo de los estudios literarios y su actividad como orador en el foro, pues explícitamente admite que la lectura de ciertos libros habían tenido en su caso una consecuencia beneficiosa en el ejercicio de la res pública. Su eminente labor como cónsul de Roma, su elocuencia, sus admirables tratados sobre la senectud o la amistad, sus agudos ensayos de oratoria, es decir, su dilatada y fecunda trayectoria como gobernante, orador, filósofo y poeta, dimanarían, pues, de sus muy copiosas lecturas literarias. 25 Las artes liberales, en tiempos de Cicerón, estaban constituidas por la gramática, la dialéctica, la retórica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, un corpus intelectual que se mantendrá como núcleo escolástico durante siglos. 60 Ego vero fateor me his studiis esse deditum. Ceteros pudeat, si qui ita se litteris abdiderunt, ut nihil possint ex iis neque ad communem adferre fructum neque in aspectum lucemque proferre. [Yo por mi parte confieso que estoy entregado a estos estudios; que otros se avergüencen, los que de tal manera se han encerrado en las letras, que no pueden aportar nada con ellas al común provecho, ni sacar nada a la luz pública] 26 Hay en Cicerón una severa reprobación del ejercicio privado y abstraído de los estudios literarios, del hecho de que únicamente el deleite personal guíe las lecturas de los buenos libros, y al mismo tiempo hay una alabanza implícita de la trascendencia pública del estudio y de la práctica lectora. Por lo pronto, y sin ningún recato, Cicerón admite que sus facultades oratorias se han desarrollado gracias a ese ejercicio y que gracias a ellas muchos de sus amigos habían salido bien parados de situaciones comprometidas. Parece una argumentación un tanto pedestre, pero con ella quiere Cicerón indicar que la lectura y el estudio también tiene una repercusión política. Es una certidumbre que no dejará de argumentar a lo largo de su vida. Pero además de esa ventaja inmediata, en los libros y en las lecciones filosóficas de los maestros antiguos ve Cicerón un principio de aprendizaje moral. Los ejemplos que en ellos encuentra de biografías dignas no sólo de conocerse sino de imitarse, así como de comportamientos humanos que sobre todas las cosas procuraban la gloria y el honor, aun a costa de padecer sacrificios y afrentas, son motivo suficiente para la lectura de ciertos libros. Y esa iluminación para la propia vida es, a su juicio, una de las fundamentales justificaciones de la experiencia de la literatura, que no sólo contribuye al gobierno honesto de los asuntos públicos sino a la ordenación de sentimientos e ideas propios gracias a las ideas más excelsas: animum et 26 ob. cit., pág. 81. 61 mentem meam ipsa cogitatione hominum excellentium conformabam [amoldaba mi espíritu y mi alma con el pensamiento mismo de los hombres ilustres] 27. Esa conformación del propio modo de sentir y de pensar a partir de la lectura de textos filosóficos y literarios es uno de los méritos más sobresalientes de esa práctica cultural, pues queda admitida que la excelencia personal también puede adquirirse de modo colateral, por medio de las experiencias y las opiniones de otros. Pero esas vidas ejemplares, que tanto abundaban en la antigüedad, poco valor habrían tenido de no mediar la luz de la literatura, es decir, habrían permanecido ignoradas de no haber sido divulgadas por los libros. El provecho no proviene entonces sólo de la existencia de hombres virtuosos, sino de la propagación de sus virtudes y del ejercicio consiguiente de la escritura y la lectura. Leer ofrece, al menos en esos casos, una posibilidad de meditación, de examen crítico de la conciencia, de inspiración, de guía de los propios actos. La lectura resulta así una experiencia que une al lector con las fuentes de la vida y lo debe conducir inexorablemente a la perfección de la vida personal. Pero las letras por sí solas no hacen a nadie virtuoso. Hombres excelentes ha habido, afirma Cicerón, cuya propia naturaleza los ha conducido a alcanzar los mayores honores, de modo que para alcanzar la gloria ayuda más una disposición natural sin instrucción que la mera instrucción sin esa disposición. Y agrega: Atque idem ego hoc contendo, cum ad naturam eximiam et ilustrem accesserit ratio quaedam conformatioque doctrinae, tum illud nescio quid praeclarum ac singulare solere existere. [Y yo también sostengo esto: cuando a un natural excelente y brillante se añade una cierta instrucción y disposición cultural, entonces se suele producir aquel no sé qué ilustre y singular] 28 27 28 Ibídem, pág. 82. Ibídem, pág. 85. 62 Es esa cualidad de acrecentamiento de la excelencia que otorga el ejercicio de las letras lo que destaca Cicerón, quien se sirve además del ejemplo de algunos de esos hombres ilustres -P. Cornelio Escipión, apodado el Africano, Cayo Lelio, Lucio Furio Filo, Catón el Viejo...- como argumento de autoridad en favor de las letras como fundamento y estímulo de la virtud, pues de no servir éstas más que para el simple esparcimiento es seguro, opina, que tales hombres no las habrían cultivado como lo hicieron. Si las practicaron no es sólo porque eran grandes hombres, sino que fueron grandes hombres porque las practicaron, viene a concluir. Es en ese discurso y en ese contexto donde Cicerón alude en repetidas ocasiones a la humanitas en el sentido que aquí nos interesa. Como se comprueba al leer sus obras, Cicerón emplea esa palabra con diversos significados -como sinónima de “cortesía” (Magna est enim vis humanitatis, Pro Amerino, 22, 63), “temple” (tantam in Crasso humanitatem fuisse, De oratore, I, 7, 27), “benignidad” (ut humanitate vestra levatus potius, Pro Archia, 12, 31) o, más raramente, “condición humana” (quae nisi qui naturas hominum vimque omnem humanitatis causasque eas, quibus mentes aut incitantur aut reflectuntur, penitus perspexerit, dicendo quod volet perficere non poterit, De oratore, I, 12, 53)-, pero a los efectos de nuestra tesis centraremos la atención en uno solo de ellos: la humanitas entendida como el cultivo de las capacidades intelectuales y emotivas que distinguen a los seres humanos y los elevan por encima de los demás seres vivientes. En el arranque del discurso hay una afirmación esclarecedora: Etenim omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent quoddam commune vinclum et quasi cognatione quadam inter se continentur. [Porque todas las artes que se refieren a la formación humana tienen un cierto 63 vínculo común y se enlazan entre sí como por cierto parentesco] 29 La primera vez que Cicerón emplea la palabra humanitas lo hace aludiendo al conjunto de artes que conciernen a la formación humana, es decir, a las materias inherentes al progreso de la cultura que se consideraba el más alto patrimonio del hombre libre y educado. Lo interesante de esa inicial referencia es el hecho de considerar las materias que tienen relación con el desarrollo de las virtudes consideradas esenciales del ser humano como concordantes, unidas por una misma naturaleza y un mismo fin, independientemente de sus particularidades. Eso quiere decir que en la antigüedad romana existía una conciencia clara de la afinidad de la gramática, la aritmética o la astronomía en cuanto que todas esas disciplinas tendían a la constitución de lo específicamente humano, es decir, a la adquisición de las virtudes propias de una persona ejemplar, culta y digna, es decir, admirada y respetada por todos. Más adelante, y al calificar a los miembros del tribunal que han de juzgar a Arquías, Cicerón emplea nuevamente la palabra humanitas como sinónima entonces de cultura. Al hacer el elogio de los jueces, de acuerdo con las reglas elementales de la retórica, hace referencia a las cualidades de sus miembros a fin de conquistar su benevolencia, y, entre ellas, a las de su condición de hombres doctos y de espíritu ilustrado. Esa humanitas que Cicerón les alaba es, exceptuado el propósito de ganarlos para su causa, como era preceptivo en cualquier discurso retórico, un modo de resaltar las virtudes derivadas de un uso atento de los libros y, como consecuencia, una muestra de confianza en las cualidades de las personas que han de juzgar a otro de los suyos, a otro hombre imbuido asimismo de las virtudes derivadas de los estudios literarios. 29 Ibídem, pág. 65. 64 ... ut me pro summo poeta atque eruditissimo homine dicentem hoc concursu hominum litteratissimorum, hac vestra humanitate, hoc denique praetore exercente iudicium patiamini de studiis humanitatis ac litterarum paulo loqui liberius... [... que permitáis que yo al hablar en favor de un altísimo poeta y hombre muy instruido, con este público de personas muy cultas, de esta vuestra cultura, en una palabra, dirigiendo el juicio este pretor, hable con alguna mayor libertad acerca de los estudios humanísticos y literarios...] 30 El concepto de humanitas es aquí equivalente al de cultura, al de ilustración, y así suele traducirse. Inmediatamente después, una nueva alusión de Cicerón a la humanitas, a propósito de los estudios iniciales de Arquías, ratifica el significado precedente. La humanitas aparece en ese caso como un concepto sinónimo de formación intelectual e instrucción cívica. Los estudios que atañían a la infancia en el siglo I a. C. estaban orientados, al menos en la conciencia de Cicerón, al desarrollo de los valores específicamente humanos. Nam ut primum ex pueris excessit Archias atque ab iis artibus quibus aetas puerilis ad humanitatem informari solet se ad scribendi studium contulit. [Pues en cuanto Arquías salió de la infancia y de los estudios en que la edad infantil suele ser enseñada para su formación cultural, se entregó a su afición de escribir] 31 Es perceptible en ese pasaje la formación helénica de Cicerón. Finalmente, y a propósito de los hombres ilustres que a sus virtudes naturales habían añadido el beneficio del ejercicio de las letras, Cicerón ensalza la instrucción cultural como el verdadero instrumento que conforma y determina los rasgos distintivos de los hombres libres, aun en el caso de que tal ejercicio se hiciera por pura delectación, sin otro más ambicioso propósito. 30 31 Ibídem, pág. 65. Ibídem, pág. 66. 65 Quodsi non hic tantus fructus ostenderetur et si ex his studiis delectatio sola peteretur, tamen, ut opinor, hanc animi remissionem humanissimam ac liberalissimam iudicaretis. [Aunque no se prometiera este tan gran fruto y si en estos estudios se buscara el placer solo, juzgaríais este esparcimiento del espíritu el más propio de un hombre y de un hombre libre] 32 De las anteriores referencias puede deducirse que la humanitas, tal como apuntaba Aulo Gelio, tenía en Cicerón un significado bien preciso: la instrucción en los estudios liberales, es decir, el ejercicio prolongado de las artes y las letras, cuya finalidad principal era la de cultivar el espíritu personal con vistas a alcanzar la virtus tanto en el ámbito privado como, y sobre todo, en el ejercicio de los asuntos públicos. Lo humano, es decir, aquellos atributos individuales que constituyen el fundamento del hombre y lo ensalzan no sólo por encima de cualquier otra especie animal sino por encima de los seres bárbaros o faltos de instrucción, puede lograrse mediante el dominio de la palabra, de la lectura, del trato con las letras. Instrucción, elocucuencia y virtud ¿Y cuáles eran las virtudes que caracterizarían la humanitas de la que habla Cicerón? En los textos latinos podrían explorarse sin dificultad esas virtudes, y el propio Cicerón deja un rastro manifiesto de ellas en sus escritos privados y públicos, de modo que en cualquiera de ellos las podríamos reconocer de inmediato. Basta, sin embargo, con asomarse a uno solo de sus libros, el titulado Sobre los deberes 33, que está concebido como una larga epístola a su 32 33 Ibídem, pág. 87. Marco Tulio Cicerón, Sobre los deberes, Madrid, Alianza, 2003. 66 hijo Marco, al cual había enviado a Atenas a estudiar con el filósofo Cratipo, pero que constituye en realidad un sentido tratado de educación moral dirigido a sus conciudadanos y más específicamente a los jóvenes, para toparse de pleno con todas ellas. A fin de entender mejor el sentido de ese concepto, podemos enumerar algunas de las virtudes más sobresalientes y pretendidas por Cicerón: benevolencia, constancia, cortesía, decoro, ecuanimidad, fidelidad, honestidad, justicia, liberalidad, magnanimidad, modestia, prudencia, sabiduría... Y ensartándolas a todas ellas, como una suerte de hilo finísimo e invisible, está el afán de verdad: “Pero ante todo es propio del hombre la diligente investigación de la verdad. Así pues, cuando nos sentimos libres de los trabajos y de las preocupaciones de la vida, deseamos ver algo, oír, aprender, y creemos necesario para nuestra felicidad el conocimiento de los secretos y maravillas. De donde se colige que lo verdadero, simple y sincero es lo apropiado a la naturaleza del hombre” 34. Ese conjunto de cualidades, a las que toda persona debía aspirar si quería alcanzar la excelencia como individuo y como ciudadano, constituía el ideal del hombre romano, la dignidad que se denominaba humanitas, y para cuyo dominio no bastaba con confiarse a la naturaleza de cada cual, sino que era preciso lograrla con los medios más favorables y dispuestos, uno de los cuales, aunque no el único, era sin la menor duda el estudio de los tratados filosóficos, el conocimiento de la poesía, la meditación sobre las vidas antiguas y ejemplares, la atención a las voces más sabias del pasado y el presente. Y si bien es cierto que esa cultura letrada era privilegio de una casta aristocrática entregada al otium y de ciertos círculos minoritarios de retóricos y gramáticos, tal como señala Cavallo (1998), y que, por tanto, el pueblo, o el vulgo, entendiendo por ello el conjunto de trabajadores, comerciantes, artesanos, etc., la mayoría de los cuales, al igual que la mayor parte de las 34 ob. cit., pág. 65. 67 mujeres, era analfabeta y no participaba de ese don o prefería los libros que le procuraban un simple divertimiento, es preciso señalar que ese objetivo de transformación y de perfección humanas, así como ese conjunto óptimo de virtudes, formaban parte, aunque de modo restringido, de los debates públicos y constituían una suerte de insignia que aún hoy, más de veinte siglos después, siguen definiendo el prototipo de persona instruida y civilizada. En el citado libro, Cicerón alude repetidas veces, y de modo siempre admirativo, a Panecio a quien sigue y tiene como “guía principal” en su trabajo sobre los deberes. Ugo Quadrini (1989) ve, en efecto, en la doctrina del filósofo griego Panecio, quien procedente de la isla de Rodas se asentó en Roma hacia el año 144 a. C., un antecedente del pensamiento de Cicerón con respecto a la humanitas. Entre otros menesteres, correspondió a Panecio el ajuste de la doctrina de los filósofos estoicos griegos a los ideales romanos. Una de sus obras más reputadas fue la titulada Sobre el deber, que ejerció una extraordinaria influencia en Cicerón. Panecio, en la estela de Isócrates, situó como un principio ético la concepción del hombre como un ser superior a todos los otros seres vivientes, por lo que en función de ese don está obligado a desarrollar al máximo las capacidades intelectivas que lo constituyen y distinguen. Ese “deber” moral de ir hacia lo más excelso, hacia lo más alejado de la bestialidad, de la barbarie o del puro instinto de supervivencia, se erige entonces como el mayor designio de los hombres libres y, por tanto, como la finalidad suprema de la educación. El estudio, la actividad artística, la conversación con personas ilustradas se presentan entonces como un camino de perfección, de humanización. El mérito principal de Cicerón es haber logrado cambiar la superioridad de la aristocracia de la sangre por la primacía de la aristocracia de la inteligencia, de manera que la dignidad no estuviera determinada por el nacimiento, sino 68 por el empeño y las virtudes personales. De ese modo, cualquiera podía ser entonces una persona virtuosa y alcanzar las más altas responsabilidades políticas. La expresión “homo novus” adquirió en Roma un significado paradigmático: designaba a la persona de condición humilde que por sus propios méritos había alcanzado un cargo o dignidad relevantes, como fue el caso del propio Cicerón. Es, pues, a través de esa fusión o adaptación del pensamiento griego que inicia Panecio a las condiciones históricas y sociales de Roma como el concepto de humanitas va a tomar significado, a preñarse de argumentos y ejemplos, a convertirse en pensamiento. Y en esa tarea germinadora Cicerón cumplió un papel determinante. Y es a través de Panecio como la figura de Isócrates va a adquirir notoriedad en el pensamiento romano, aunque también Cicerón alude reiteradamente a Isócrates en sus obras, sobre todo en las dedicadas a la oratoria, y no por azar, pues se tenía a Isócrates por un modelo de cultura oratoria y su influencia era reconocida universalmente, incluido Cicerón que lo llama “maestro de todos los oradores” y consideraba que de su escuela sólo habían salido príncipes de la elocuencia. La influencia de Isócrates en Cicerón, bien directamente a través de sus escritos o bien a través de la propagación de sus ideas realizada por Panecio, es, pues, notoria. A Cicerón le agrada la ética de la acción del maestro griego. Sus enseñanzas, como se señaló con anterioridad, estaban proyectadas hacia la vida mundana, hacia los conflictos de las calles y las disputas de las plazas. La oratoria era un instrumento privilegiado del que podía servirse el pensador para propagar ideas e influir en las de sus contemporáneos. Esa concepción pragmática agradaba a Cicerón, para quien la elocuencia no podía entenderse separada de la acción política. Cicerón no ve en ella una pura afirmación individual, un medio de gozo aristocrático y aislado, sino una forma de acción, de compromiso con los asuntos de la civitas. La concepción pragmática y 69 benéfica de la oratoria es incuestionable. De ahí la afinidad con Isócrates. Todas las alabanzas de la oratoria que realiza Cicerón están penetradas por un sentimiento profundo de cooperación y defensa del bien común, uno de los rasgos más sobresalientes del pensamiento ético de Cicerón y una de sus más sagaces aportaciones al pensamiento occidental. A lo largo de sus obras no deja de manifestarse la comprensión de la vida en común, de su superioridad y de sus ventajas. La elocuencia es el nexo entre el estudio en la residencia privada y la participación en el espacio público. Para Cicerón, además de un medio de prevención o defensa frente a una injuria o una ofensa personal, la elocuencia es la expresión de la ventaja que el hombre tiene sobre los animales y aunque únicamente se manifestara en el transcurso de una conversación inteligente y elegante bastaría para dar cuenta de la verdadera condición humana. Pero esa complacencia privada no colmaba los anhelos de Cicerón, para quien la elocuencia era una creación propia de hombres que viven en comunidad y se han dotado libremente de instituciones, leyes y medios de deliberación. La elocuencia, pues, es a la vez causa y consecuencia de la civilización. Y lo revalidaba al proclamar en Sobre el orador 35 que era una disciplina ventajosa para el feliz funcionamiento de la sociedad desde el momento en que con ella se puede “ayudar a los suplicantes, levantar a los abatidos, proporcionarles seguridad, liberarlos de los peligros, y mantener a los hombres en concordia”. La retórica, contrariamente a lo proclamado por Platón contra los sofistas, no era una futilidad, sino un compromiso social. En la vieja disputa acerca de la supremacía de la oratoria o la filosofía, que ya se arrastraba desde la época de Platón y que continúa en Roma siglos después, Cicerón se decanta por la elocuencia, de la que hace una habilidosa 35 Marco Tulio Cicerón, Sobre el orador, Madrid, Gredos, 2002. 70 apología sin entrar a cuestionar inicialmente si es o no superior a la filosofía, pero dando a entender indirectamente que un buen orador maneja la misma materia que la filosofía y posee las mismas capacidades intelectivas que el filósofo, con la ventaja añadida de que el orador pone todos sus saberes al servicio del buen gobierno y de la concordia social, en tanto que el filósofo se contenta con debatir y especular. El conocimiento de la condición humana, de las pasiones y los razonamientos de los individuos, que es la máxima aspiración de la filosofía, lo es igualmente de la oratoria, de modo que Cicerón, en Sobre el orador, reprocha a los griegos, por boca de Craso, que hicieran de ese conocimiento un puro asunto de cenáculos, de simple ejercicio de erudición. Y, como consecuencia, aboga por trascender la especulación filosófica y por conseguir que esos conocimientos tengan una proyección pública, beneficiosa para los más y conveniente para la comunidad. Cicerón les achaca, en especial a Sócrates, haber divorciado el examen del buen comportamiento humano de la reflexión sobre las cualidades de la lengua, una divergencia “sin sentido, perjudicial y reprensible”. A sus ojos, la desunión entre el aprendizaje de la sabiduría y el aprendizaje de la oratoria no había ocasionado más que quebrantos, pues no era concebible que la ética o la política, es decir, los fundamentos de la vida humana, pudieran tratarse sin el correspondiente concurso de las palabras. La elocuencia representaba, pues, para Cicerón la indisoluble unidad entre la virtud y la sabiduría y el buen orador no podía ser sino la encarnación ideal del hombre libre e instruido. Alcanzar la elocuencia era, en cierta medida, alcanzar la excelencia, por lo que ese logro debía estar firmemente unido a la honradez y a la prudencia, no podía ser más que un camino para procurar la virtud. La reclamación de la unidad de ese doble saber que enseña “a obrar bien y a exponer adecuadamente”, de la inseparable identidad entre la posesión de la palabra y la rectitud moral, es un rasgo clave y permanente en el pensamiento ético de Cicerón. Llegado el caso de optar, Cicerón no duda: 71 el orador tendría la preeminencia, pues a su forzosa sabiduría llevaría unida su capacidad para expresarla con palabras. Pero si hay un nexo común a la filosofía y a la elocuencia no es otro que la apreciación, incluso el apasionado enamoramiento, de las palabras. Si la condición de un buen orador es “hablar con fundamento, soltura y elegancia”, es preciso entonces que las palabras muestren, maravillen, conmuevan, expliquen, iluminen, deleiten... Y a esa exploración de las posibilidades de las palabras, al uso preciso que de ellas se haga, es a lo que los antiguos llamaban “sabiduría”, una conquista que compromete tanto a los filósofos como a los oradores. Como sostiene Marrou (1985), el dominio de la palabra para Isócrates era la condición de todo progreso intelectual y moral, y más allá de su condición utilitaria era un medio privilegiado para promover la civilización. Y al igual que para él, el dominio de las palabras es para Cicerón un acto de inteligencia, de sagacidad, pero también un deber ético, pues de ellas depende no sólo el prestigio del que las usa sino la suerte de sus congéneres. Las palabras fecundan las mentes, las empapan de la sabiduría de otros, las conducen a sus más altas capacidades intelectivas, pero también pueden corregir injusticias, crear paz, gobernar rectamente a los ciudadanos. Las palabras, en suma, humanizan. No es de extrañar que a lo largo de las obras de Cicerón, y en particular en los tratados de oratoria, sea permanente el encomio del estudio y la lectura como medios de adquisición de conocimientos específicos para la formación cultural, sino también como medios de conocimiento de las palabras más significativas y elegantes. Para mejor entender y mejor expresarse, hay que enfrentarse con toda suerte de libros -de filosofía, poesía, historia, leyes, biografías, retórica, ciencia política...-, que es el consejo que el propio Cicerón desgrana por boca de Craso en Sobre el orador. Pero la 72 lectura es una actividad que da satisfacción a una cualidad primordial: la curiosidad. La lectura sacia una sed que es necesariamente previa. Así pues, el deber de un orador, pero también de cualquier un hombre culto, es tratar de “saber de todas las cosas y de todas las artes”, una ambición que, más adelante, remata Marco Antonio, otro de los interlocutores, a propósito del buen orador: sit boni oratoris multa auribus accepisse, multa vidisse, multa animo et cogitatione, multa etiam legendo percucurrisse [sea propio del orador de pro haber oído mucho, haber visto mucho, haber recorrido muchos temas con espíritu reflexivo y copiosas lecturas] 36. Así pues, en Cicerón es evidente el hilo sutil que engarza la instrucción (dentro de la cual ocupa un lugar preeminente la lectura), la elocuencia (cuya característica principal es la adquisición de la palabra, como ocurre con la filosofía) y la consecución de la virtud (que es la insignia del hombre bueno). El viejo epifonema de Catón el Viejo, vir bonus dicendi peritus [el hombre bueno es experto en el decir] 37 , a quien tanto admiraba Cicerón, adquiere en él la máxima ejemplaridad. De ese modo, la vieja enemistad entre la elocuencia y la filosofía podía quedar abolida. Leer todos los textos, escuchar todas las voces No deberíamos cerrar este apartado sobre el concepto de humanitas en Cicerón sin aludir brevemente a otros textos suyos, pues si bien es en Pro Archia donde de un modo más diáfano y precursor aparece la cuestión, ese concepto está asimismo presente en obras posteriores del autor, lo que indica su gran predilección por él. 36 37 ob. cit., pág. 177. Citada por Quintiliano en Institutio Oratoria, XII, 1,1. 73 Así, en el ya citado Sobre el orador, que junto a Brutus y Orator forma parte de la trilogía dedicada por Cicerón a desplegar sus conocimientos sobre la elocuencia y el arte de la escritura, el autor, por medio de Marco Antonio, Lucio Licinio Craso y otros interlocutores de menor rango, que participan en una amena conversación celebrada cincuenta años atrás y que Cicerón “reproduce” con minuciosidad gracias a lo que le “contó” Gayo Cota, uno de los participantes, reitera su concepción de la humanitas y la relaciona con el estudio y la actividad cultural necesarios para alcanzar la excelencia como orador, neque repugnabo, quo minus, id quod modo hortatus es, omnia legant, omnia audiant, in omni recto studio atque humanitate versentur [y no me opondré a lo que hace un momento has aconsejado, a que lean y oigan todo tipo de saberes y que estén en contacto con todo tipo de actividad cultural digna de tal nombre] 38 , también con las cualidades mínimas exigidas para el ejercicio de la oratoria, omnium ceterarum rerum oratio, mihi crede, ludus est homini non hebeti neque inexercitato neque communium litterarum et politioris humanitatis experti [el hablar en público de todos los demás temas es, créeme, un juego de niños para alguien que no sea de espíritu romo, sin práctica alguna o sin una elemental educación y cultura mínimamente refinada] 39 , así como con el refinamiento intelectual que caracteriza a los hombres verdaderamente insignes y prestigiosos, et certe non tulit ullos haec civitas aut gloria clariores aut auctoritate graviores aut humanitate politiores P. Africano, C. Laelio, L. Furio [y con toda seguridad que esta ciudad nuestra a nadie consideró más ilustres en cuanto a gloria o de mayor peso por su prestigio o más refinados por su cultura que a Publio Africano, a Gayo Lelio y a Lucio Furio] 40. Esa idea de pulir lo tosco y de hacer elegante lo desmañado, de leer los más diversos textos y de escuchar las más variadas voces, de participar, 38 Ibídem, pág. 198. Ibídem, pág. 234. 40 Ibídem, pág. 272. 39 74 en fin, en los actos públicos y privados que proporcionan no sólo deleite sino conocimiento, está entreverada firmemente con el concepto de humanitas. Igualmente, en un pasaje del libro Sobre la república 41 puede apreciarse la rotundidad con la que Cicerón defiende la supremacía de la cultura de la humanitas. En el marco de la conversación acerca de la mejor forma de gobierno que tiene lugar, supuestamente, con ocasión de las Ferias Latinas, celebración en honor de Júpiter Lacial, en el jardín de la villa que Publio Escipión Numantino posee en los alrededores de Roma, Cicerón, por boca del propio Escipión, que actúa de anfitrión y principal interlocutor de los ocho amigos que protagonizan en este caso la charla, hace una nueva afirmación de las ventajas del estudio y del aliento de la vida espiritual para lograr el buen gobierno. ... quod autem imperium, qui magistratus, quod regnum potest esse praestantius, quam despicientem omnia humana et inferiora sapientia ducentem nihil umquam nisi sempiternum et divinum animo volutare? cui persuasum sit appellari ceteros homines, esse solos eos qui essent politi propriis humanitatis artibus? [¿Qué gobierno supremo, qué magistratura, qué reinado puede ser más excelente que el de quien, despreciando todo lo humano y considerándolo indigno de la filosofía, no medita más que lo sempiterno y divino, y está convencido de que aunque los otros hombres pueden llamarse tales, sólo lo son realmente los educados en las humanidades?] 42 De nuevo, y de un modo inequívoco, Cicerón reitera que sólo la educación en las artes liberales puede hacer que lo realmente humano de los hombres tenga ocasión de manifestarse. Y lo hace, una vez más, en relación con la actividad pública, que para Cicerón, como hemos comprobado, constituía el marco óptimo para la expresión de esa cultura. Y finalmente en otro de sus libros relevantes, Disputaciones 41 42 Marco Tulio Cicerón, Sobre la república, Madrid, Gredos, 1991. ob. cit., pág. 56. 75 tusculanas 43, escrito en 45 a. C. con la intención de “arrojar luz” en lengua latina sobre asuntos que “atañen al camino recto del vivir” y que forman parte del “estudio de la sabiduría”, lo que en Grecia se denomina “filosofía”, revalida Cicerón el concepto de humanitas. Sed redeat, unde aberravit oratio: quis est omnium, qui modo cum Musis, id est cum humanitate et cum doctrina, habeat aliquod commercium, qui se non hunc mathematicum malit quam illum tyrannum? Si vitae modum actionemque quaerimus, alterius mens rationibus agitandis exquirendisque alebatur cum oblectatione sollertiae, qui est unus suavissimus pastus animorum, alterius in caede et iniuriis cum et diurno et nocturno metu. [Pero volvamos al lugar en el que ha comenzado la digresión: de todos los hombres que tienen algún trato con las Musas, es decir, con la civilización y con el saber, ¿quién hay que no prefiera ser este matemático en lugar de aquel tirano? Si examinamos su modo de vivir y actuar, vemos que la mente de uno se nutría con las reflexiones e investigaciones científicas, junto con el deleite que la destreza procura, lo que constituye el único y más dulce alimento del alma, la del otro vivía instalada en el asesinato y las injusticias, en compañía de un miedo que dura día y noche] 44. Sin duda, la expresión “cum humanitate et cum doctrina” podría condensar como ninguna otra la esencia del pensamiento ciceroniano con respecto al valor del estudio y del ejercicio intelectual como modo de alcanzar la excelencia moral. El elogio de las letras, el beneficio derivado del “trato con las Musas”, queda plasmado en esa formulación desde el momento en que el ideal de hombre civilizado y culto (civilización y cultura vienen a ser la misma cosa) queda ligado al progreso de la educación, a la intimidad con los libros, a la instrucción filosófica, a la familiaridad con las artes y las ciencias... Con “formación literaria e instrucción filosófica”, que esa podría ser otra traducción apropiada, es posible no sólo acumular conocimientos, fuente indudable de íntima satisfacción, sino procurar el mejor fruto que puede dar la naturaleza humana, es decir, vivir como una persona virtuosa, aunque no únicamente en el ámbito privado, sino en el seno de la comunidad, 43 44 Marco Tulio Cicerón, Disputaciones tusculanas, Madrid, Gredos, 2005. ob. cit., pág. 426. 76 en consonancia con las alegrías y las necesidades de los hombres todos. ¿Y dónde realizar ese estudio? ¿En qué condiciones? En ese mismo libro hay un pasaje revelador respecto a las circunstancias idóneas. Se refiere al disfrute del ocio. Allí está reflejado ese ideal, ese sueño de tan fecunda y prolongada repercusión: Quid est enim dulcius otio litterato? is dico litteris, quibus infinitatem rerum atque naturae et in hoc ipso mundo caelum terras maria cognoscimus [¿Qué hay en realidad más dulce que el ocio dedicado a escribir45? Me refiero a escribir sobre aquellas cuestiones que nos permiten conocer la inmensidad de la naturaleza y, en el ámbito de este mundo nuestro, el cielo, la tierra y los mares] 46. La idea que adquiere solidez con Cicerón es la de que el tiempo del ocio, libre y apartado del ruido de la turbamulta, ajeno a los asuntos públicos, dedicado al estudio y la lectura de los autores clásicos, aplicado a la escritura, inevitablemente llevará a la formación de lo intrínsecamente humano. Esa utopía aún sigue viva. En los siguientes siglos, la apología o la impugnación del pensamiento de Cicerón, como asimismo el de Platón, serán la piedra de toque de numerosos debates filosóficos. EL LECTOR APARTADO Pensamos que Lucio Anneo Séneca (4-65) es otro de los autores que de un modo más diáfano y perdurable, es decir, más contemporáneo, destacó 45 Otras traducciones suelen adjudicar al adjetivo “litterato” el significado de “dedicado al estudio y la erudición”. 46 Ibídem, pág. 449. 77 en la Antigüedad clásica el vínculo íntimo entre la lectura 47 y la constitución de la condición humana. En sus textos abundan las noticias sobre su condición de lector, no únicamente por la copiosidad de citas que exhibe, sino por las menciones directas a sus propios actos de lectura, de modo que no sólo sus palabras en favor de los libros, sino su personal ejemplo, hacen de sus reflexiones un testimonio singular. Conceptos como “amistad”, “guía”, “viaje” o “alimento”, aplicados a los libros, son además constantes en sus textos, llegando incluso a afirmar que los libros y el estudio, salvaron su vida. Podemos, sin temor a error, considerar a Séneca una de las voces primordiales en la fundación de la concepción de la lectura humanista que nos ha acompañado hasta ahora. En sus Epístolas morales a Lucilio 48 , que son un conjunto de 124 cartas reales seleccionadas atendiendo a su valor filosófico, podemos encontrar numerosas referencias al provecho de la lectura y a su función formadora. Como se deduce del propio título, la intención de Séneca es hacer una exposición doctrinal de carácter moral usando como confidente de sus meditaciones y consejos a su íntimo amigo Lucilio, destinado en Sicilia como procurador. Escritas en los últimos años de su vida, cuando Séneca se hallaba retirado de la vida pública y de las zozobras de la corte de Nerón, las epístolas constituyen una exposición renovada de la vieja doctrina estoica, volcada como era característico hacia la ética y las vicisitudes de la vida social y política, pero orientada ahora, como afirma Isamel Roca Meliá (1986), a la consecución de una “sociedad universal, de todos los humanos y de todos los dioses; para lo cual había que buscar un fundamento a la vez más general y más íntimo: se precisaba sustituir las leyes de la ciudadanía por las directrices de la recta razón” (1986, 63). Las imperecederas cuestiones de 47 Cuando Séneca habla de lectura se está refiriendo básicamente a las lecturas de textos filosóficos. Literatura y filosofía concuerdan en su pensamiento. Sus fronteras son permeables, incluso confusas. 48 Lucio Anneo Séneca, Epístolas morales a Lucilio, I y II, Madrid, Gredos, 1986, 1989. 78 índole filosófica adquieren en Séneca una cualidad nueva: no rechaza las especulaciones metafísicas, pero las pone al servicio de la acción y la experiencia de cada día. En esa rehecha interpretación del viejo estoicismo radica su originalidad. El mismo arranque del libro muestra hasta qué punto Séneca otorgaba a la lectura una función determinante en la vida humana. Alude a ella de inmediato, en la segunda epístola, justo después de hablar de la necesidad de aprender a aprovechar el tiempo, el más preciado bien que posee el ser humano, y que es el tema medular de la primera. No es extraño que obre de ese modo. Para Séneca, una de las más valiosas virtudes humanas, si no la fundamental, consiste en aprender a evitar que las horas que la naturaleza ha otorgado a los hombres se pierdan, se malgasten o se ocupen en lo insignificante o erróneo. La brevedad de la vida y la necesidad, por tanto, de aprovechar ese fugaz tránsito por el mundo es el asunto primordial de su pensamiento filosófico 49 . Aprender a vivir con la conciencia de la mortalidad, lo que equivale a aprender a morir, es el signo de la máxima sabiduría. Y la sabiduría debería ser el supremo designio de toda vida. Y uno de los modos primordiales de valerse de ese tiempo íntimo y fugitivo que poseemos, de gozarlo de un modo ventajoso, es aplicarse a la lectura atenta de los autores magistrales, evitando tanto la dispersión como los resúmenes y los comentarios ajenos. Para Séneca, no es una cuestión de cantidad (“disipa la multitud de libros”), sino de aprovechamiento. Y sobre 49 Uno de los más rememorados diálogos de Séneca lleva por título precisamente Sobre la brevedad de la vida y en él, dirigiéndose a su interlocutor Paulino, medita Séneca sobre lo que él considera el defecto humano por excelencia: el desperdicio del tiempo que la naturaleza nos concede, la futilidad de las ocupaciones a las que nos entregamos mientras descuidamos el cultivo de lo esencial, es decir, el ejercicio de aquellas tareas intelectivas y naturales que nos procuran una más honda felicidad y redundan en un mayor beneficio para los demás. En ese diálogo puede hallarse por lo demás una de las más bellas, lúcidas y conmovedoras apologías de la lectura jamás escritas. Ver Lucio Anneo Séneca, “Sobre la brevedad de la vida”, en Diálogos, Madrid, Gredos, 2000. 79 todo de modos de leer: “Es propio de estómago hastiado degustar muchos manjares, que cuando son variados y diversos indigestan y no alimentan. Así, pues, lee siempre autores reconocidos y, si en alguna ocasión te agradare recurrir a otros, vuelve luego a los primeros. Procúrate cada día algún remedio frente a la pobreza, alguno frente a la muerte, no menos que frente a las restantes calamidades, y cuando hubieres examinado muchos escoge uno para meditarlo aquel día” 50. La lectura no atañe a lo mucho sino a lo bueno, no a lo explorado sino a lo obtenido. A propósito de la queja de Lucilio sobre la escasez de libros que encuentra en Siracusa, donde habita, Séneca abunda en la idea de que el provecho de la lectura no proviene de los muchos libros leídos, sino de la bondad de los mismos. E insiste en los riesgos de una dispersión de lecturas, que más puede servir de extravío que de verdadera ayuda para encontrar el camino que conduzca a cada cual a su destino. Los libros habría que leerlos no como un corpus cerrado y finito, sino como un texto todavía por acabar. Cada lector debería, apoyándose en las palabras de los maestros, buscar la verdad por sí mismo, como si aún estuviera por investigar y descubrir. Y en cualquier caso, leer no debería separarse del conocimiento de la realidad. La lectura no puede estar disociada de la vida. No se trata, pues, de frecuentar muchos libros, sino de cavilar a fondo sobre aquellos que lo merezcan. Y de leer de un modo personal, sin reticencias ni mediaciones. Séneca aconseja permanentemente a Lucilio que sea él mismo quien se aventure en los libros y saque de ellos las ideas que le incumban, que no espere a que otros escojan por él. La laboriosidad de la lectura personal será siempre preferible a la comodidad de los florilegios compendiados por otros: “En consecuencia, abandona la esperanza de gustar en extracto el ingenio de los hombres más ilustres: debes examinarlos a 50 ob. cit., pág. 99. 80 todos, debes hacer uso frecuente de todos” 51. Los extractos y los breviarios son útiles para los inexpertos y los niños, pero impropios de lectores experimentados y anhelantes. Y, desde luego, hay que rehuir los comentarios ajenos y procurar la elaboración de los juicios propios. “Que medie alguna distancia entre ti y el libro”, aconseja Séneca a Lucilio. Hay que esforzarse por hacer nacer el pensamiento propio a partir del pensamiento ajeno, viene a decir. No basta con citar, es preciso igualmente crear, escribir; la tutela de las palabras magistrales habría que combinarla con el descubrimiento y la elaboración de las ideas personales. La admiración por algún maestro conduce a buscar la semejanza, pero no como un retrato, que es un objeto sin vida, sino al modo de un hijo, parecido pero distinto al padre. Pero ese logro requiere tiempo y apartamiento de la agitación mundana. En tal sentido, Séneca prolonga y ahonda la concepción del ocio, de la soledad fecunda, contemplativa y austera, como el estado perfecto para alcanzar la sabiduría. Ese ocio creativo, que ya examinamos con anterioridad, adquiere en él un significado bien alejado de la pura expresión retórica, pues, como le ocurriera a Cicerón, hace de la experiencia propia la materia de sus reflexiones. La libertad más íntima e indestructible sólo puede alcanzarse con esa renuncia. A ese asunto dedicó otro de sus diálogos, titulado específicamente Sobre el ocio 52, en el que de un modo central aborda Séneca la importancia del retiro de la vida pública como medio de perfección individual. Tratando de armonizar las dos tradiciones filosóficas que defienden el ocio, la epicúrea, más proclive a la abstención de toda participación política, y la estoica, más favorecedora de la intervención en los asuntos públicos, Séneca hace de ese retiro la condición indispensable para alcanzar la sabiduría. Pero a diferencia de la opinión común, él no juzga ese 51 52 Ibídem, pág. 236. Lucio Anneo Séneca, “Sobre el ocio”, en Diálogos, Madrid, Gredos, 2000. 81 apartamiento como un menosprecio o desinterés hacia la suerte del género humano, sino que lo considera por el contrario otra forma de atención hacia los asuntos humanos. Los filósofos que en su retiro meditaron y luego divulgaron sus pensamientos acerca de la verdad y la sabiduría fueron tan útiles o más que los ciudadanos que desempeñaron cargos o promulgaron leyes, pues su beneficio no estaba circunscrito a una pequeña comunidad sino que abarcaba a la humanidad en su conjunto. No ponerse al servicio del Estado no significa desatender los deberes para con la vida. Un libro o un poema, redactados en soledad, pueden ser tan poderosos como un ejército o una asamblea legislativa. El título de la epístola 8 (“En su retiro el sabio es útil a la comunidad”) muestra claramente la concepción de Séneca acerca del interés público del pensamiento y la creación literaria. Un saber para la vida No es arriesgado afirmar que la determinación de los atributos del ocio es uno de los temas capitales de su pensamiento filosófico. Las Epístolas están atravesadas por constantes exhortaciones a Lucilio a abandonar los cargos públicos y a retirarse a un lugar tranquilo en el que prepararse para alcanzar la sabiduría, es decir, para aprender a vivir con austeridad, rectitud y contento consigo mismo, y lograr así la suprema libertad del hombre sabio, que no es otra cosa que el menosprecio de la muerte, otro de los temas preponderantes en la filosofía de Séneca. Ese apartamiento a lugares saludables y santos, que debe ser siempre voluntario y apetecible, no puede ser confundido con la holganza sino que debe ser un retiro afanoso, discreto, atento al mundo, fecundo, entregado al estudio. Meditar no puede ser una actividad esporádica o circunstancial, dependiente de los vaivenes de la actividad social, ni por supuesto una tarea sobrevenida o improvisada, sino 82 una actividad central y exclusiva, una forma de vida. “No sólo cuando estés desocupado has de filosofar, sino que para filosofar has de desocuparte” (1986, 418), aconseja Séneca al amigo. Y a esa condición de hombre sabio y virtuoso, dotado de cierta preeminencia moral, sólo puede llegarse a través del retiro y del estudio, incluso en la vejez. Y siempre con la voluntad de merecer la felicidad, la libertad y la honestidad. El estudio se revelaría estéril si no consiguiera la perfección humana. “Seremos mejores aislados”, sentencia. Por esa razón, Séneca alienta constantemente a su corresponsal Lucilio a entregarse concienzudamente al ejercicio de los estudios liberales (studia liberalia) y critica severamente a quienes pretextan las muchas ocupaciones diarias para no entregarse a ellos. No desaprovecha ninguna ocasión para ponderar su valor, como tampoco para censurar sus banalidades y sus desviaciones. Es necesario incurrir en esos estudios, pero “no en aquellos de los que basta tener un leve barniz, sino en estos otros de los que el alma debe impregnarse” 53. Al lado de su apología coloca su dardo, de modo que no se abstiene de criticar las lecturas superfluas y veloces así como la asistencia a las escuelas de filosofía sin otro ánimo que el de descansar mientras se escuchan bellas palabras. Hay que leer y atender a los filósofos con la actitud de quien desea incorporar a la vida sus preceptos. Ser discípulo debe ser también motivo de aprendizaje. A juicio de Séneca no basta con frecuentar a un filósofo para impregnarse de sabiduría. Hay quienes se acercan a una escuela de filosofía como se acercan a un espectáculo: por puro recreo, para solazarse o a fin de recoger expresiones que más tarde repetirán miméticamente ante los demás. Lo que importa de veras es “la intención con que nos aplicamos a cualquier estudio”. Las palabras de poetas y sabios pueden ser leídas o escuchadas con una actitud distanciada y frívola, como si 53 Lucio Anneo Séneca, Epístolas morales a Lucilio, I, pág. 242. 83 no contuvieran un ápice de significado moral, como si no estuvieran destinadas a conformar el comportamiento humano. Hay que esquivar el puro análisis de las palabras, que es tarea de los gramáticos, y meditar por el contrario las ideas, lo que nos vuelve poco a poco filósofos, pero sobre todo es preciso tratar de aplicar la doctrina a la vida personal, que es lo que en verdad nos hace sabios. “Mas, a fin de que yo mismo, mientras persigo otros objetivos, no me deslice al puesto del filólogo o del gramático, quiero recordar que la audición y la lectura de los filósofos deber ser aprovechadas en orden a conseguir la felicidad, no para ir en busca de palabras arcaicas o nuevas ni de metáforas atrevidas ni de figuras de dicción; sino para aprender preceptos útiles y máximas espléndidas y estimulantes que más tarde se traduzcan en obras. De tal suerte debemos aprenderlas, que las que han sido sólo palabras sean obras” 54. Séneca da muestras de su hastío por la mala utilización de los estudios liberales, por el mediocre y erróneo modo de abordarlos, más centrado en futilidades filológicas o históricas que en el hallazgo y aprovechamiento de lo valioso para la vida. Pero es quizá en la epístola 88 donde Séneca se muestra implacable contra las banalidades cotidianas. Se queja del penoso uso que se hace de la gramática, incluyendo en ella los estudios del lenguaje, la historia y la poesía. Medir versos, advertir la exactitud de las palabras, memorizar mitos o leyes, atender al ritmo del poema... son operaciones vanas, afirma Séneca, a la hora de modelar un comportamiento virtuoso. Esa labor rutinaria y superflua no ayuda a suprimir los temores o refrenar las pasiones, no hace a los hombres libres y sabios. E igual ocurre con la geometría y la música. ¿De qué sirven, se interroga Séneca, una y otra si no ayudan, por ejemplo, a impedir el temor o a cohibir el deseo? Los estudios liberales, tal como veía que se ejercitaban en su tiempo, no contribuían a la conquista de la sabiduría. 54 Lucio Anneo Séneca, Epístolas morales a Lucilio, II, pág. 309. 84 No tiene mucho sentido, se lamenta, dedicarse a dilucidar la edad de Patroclo o Aquiles, la geografía exacta que recorrió Ulises en su peregrinaje o la impudicia real o ficticia de Penélope si, al fin, el lector no aprende algo con respecto a las “tempestades del alma” o al “amor a la patria, a la esposa, al padre” o al “fundamento del pudor”. Y del mismo modo que carece de importancia conocer la armonización de las notas graves y agudas si no aprendemos a hacer que “el alma concuerde consigo misma”, tampoco sirve de mucho que el geómetra enseñe a medir los latifundios, a contar o a conocer la línea recta si no es capaz de hacer que sus discípulos aprendan a medir lo necesario para el hombre, a despreciar la hacienda, a compartir su patrimonio con sus hermanos o a buscar la rectitud en la vida. En Séneca es evidente el desprecio por los estudios especulativos, inútiles, necios, que ignoran las necesidades elementales del género humano y no responden a las preguntas de su tiempo. La cuestión palpitante en los textos de Séneca es dilucidar de qué sirve estudiar si lo aprendido no nutre la virtud humana. Sólo los estudios que hagan al hombre verdaderamente libre merecen el nombre de liberales. Para él, pues, los estudios liberales no podían ser otra cosa que una propedéutica, es decir, una tarea preparatoria para el aprecio de la filosofía, que a su vez no podía ser más que una instrucción para el mejor vivir. Por eso se asombra de que haya gente que siga dudando si los estudios liberales hacen o no al hombre bueno. Para Séneca, ese fin es el único que los hace necesarios. Nada los justifica, en cambio, si al cabo no propenden a la fortaleza, la fidelidad, la templanza, la afabilidad, la modestia, la clemencia, es decir, si no infunden las cualidades que hacen al hombre más honesto y prudente. Consideraba Séneca que el ejercicio de “las letras” se tornaba vano si no conducía a mejorar la vida, de modo que nada serviría su defensa si no cumplía ese papel fundamental. Y tan imperativo debía ser ese compromiso de búsqueda de la 85 verdad para el maestro como para el discípulo. Más aún: reprueba a los filósofos que “nos enseñan a discutir, no a vivir”, pero también a los discípulos que “acuden a las lecciones de sus maestros con el propósito no de cultivar su espíritu, sino de cultivar su inteligencia” 55. En Séneca se hace muy evidente el conflicto que perdurará y caracterizará la enseñanza en Occidente: la cuestión de la educación como aporte de información o como mejoramiento del ser humano. Para él, todas las materias son útiles a condición de que conduzcan a la virtud; son perfectamente prescindibles si únicamente tienen sentido en sí mismas. Las lecturas de los poetas y los filósofos procuran al aprendizaje, desde luego, pero éste debe estar encaminado a la acción. El estudio, necesario para la sabiduría, exige, pues, el retiro de la vida pública y la entrega a un ocio fecundo, pues únicamente así podrá merecerse la razón, que es el bien específico del hombre y lo que le procura la verdadera felicidad. Y de ese modo se consigue la virtud, que es la razón perfecta. Logrado ese bien, el hombre habrá alcanzado su plena realización, que no es otra cosa que llevar la razón y la bondad a sus más altas cimas. ÍNFIMA POESÍA La oposición de Platón a la entrada de los poetas en la ciudad ideal generó secuelas y seguidores. Fue el suyo, en cuanto al valor y la función de la poesía, el pensamiento dominante a lo largo de la Edad Media. Los testimonios son numerosos. Nos detendremos en algunos de ellos. 55 ob. cit., pág. 304. 86 San Agustín (354-430), uno de los autores más determinantes del pensamiento cristiano, reitera en sus libros los argumentos de Platón en contra de la labor de los poetas. Él, que había sido educado de acuerdo con los preceptos de la cultura clásica, deja en las Confesiones 56 un retrato de sus primeros años de escuela: “Todavía no acabo de entender hoy plenamente por qué aborrecía las letras griegas que siendo muchachito me enseñaban. En cambio, gustaba mucho de las letras latinas, no las que enseñaban los maestros de básica, sino las que explican los llamados gramáticos. Porque las primeras letras, consistentes en leer, escribir y contar no me fueron menos pesadas y trabajosas que las griegas” 57 . Sus recuerdos constituyen un esclarecedor testimonio sobre la educación de su tiempo, pero las Confesiones son en esencia un relato pormenorizado del doloroso itinerario que lo condujo hasta Dios y allí hace pública manifestación de arrepentimiento por los años perdidos en la admiración de las cosas paganas antes de su conversión al cristianismo, al mismo tiempo que celebra su definitiva transformación. En esa elegíaca narración de su vida recalca el fatídico prestigio de las fábulas y los mitos en su primera educación, así como su frívola afición por los espectáculos escénicos. Esos recuerdos lo llevan a deplorar sus anteriores aprendizajes, a los que achaca su ceguera y sus errores. Y aun cuando su intención es distinta a la de Platón (para él el verdadero fin de todo hombre es alcanzar el reino de los cielos) su rechazo a toda clase de placeres hedonistas y paganos es coincidente. En la exposición de sus recuerdos, San Agustín lamenta los años desperdiciados en su infancia y juventud en el aprendizaje de cosas vanas y aboga por un precoz encuentro con lo importante, que para él no es otra cosa que la doctrina cristiana, que tanto se le resistió. “Y, en el umbral de un 56 57 San Agustín, Las Confesiones, Madrid, Alianza, 1999. ob. cit., pág. 41. 87 mundo como éste, me encontraba yo, miserable de mí, siendo niño. Y la palestra de la arena en la que entrenaba era aquella en que me horrorizaba más cometer un barbarismo que envidiar, si lo cometían, a aquellos que lo habían evitado. Todo esto lo admito y confieso delante de ti, Señor y Dios mío. Por este medio era alabado de aquellos cuyo favor buscaba, pues creía que la vida recta consistía en hacer lo que ellos deseaban. Estaba ciego y no veía el abismo de bajeza en que me había sumergido lejos de tus ojos. Pues nada más bajo a tus ojos que yo que desagradaba a quienes estaba obligado a complacer. Más de una vez mentía a mi tutor, a mis maestros y padres y les engañaba por amor al juego o por querer ver espectáculos frívolos y por la malsana inquietud de imitarlos” 58 . La buena educación debería por tanto prescindir de cualquier futilidad intelectual y encaminar a los niños desde el principio hacia lo único trascendente: el encuentro con la palabra divina. Pero es en La Ciudad de Dios 59 donde de manera más explícita se pronuncia San Agustín a favor de las tesis de Platón expuestas en La República 60 . En el Libro II, San Agustín, al hilo de la relación de las calamidades sufridas por Roma a lo largo de su historia, hace un pormenorizado relato de la institución de los juegos escénicos en Roma y de cómo las obras dramáticas se mofaban de los gobernantes y de los dioses, un signo, para San Agustín, de la degeneración moral de los poetas y del público que los aplaudía. Y frente a la prohibición legal establecida en Roma de 58 Ibídem, pág. 48. San Agustín, La ciudad de Dios, I, Barcelona, Alma Mater, 1953. 60 El libro, escrito pocos años después del asedio y posterior saqueo de Roma a cargo de las tropas del caudillo godo Alarico, calamidad ocurrida en 410, es una apología del reino de Dios frente a cualquier tipo de poder terrenal. Aquel asalto, que aceleró la descomposición del Imperio Romano de Occidente, tuvo una enorme repercusión y pronto se fue extendiendo la idea de que Roma fue destruida cuando más extendido era el culto a Cristo, el cual no había sido capaz de proteger a la ciudad. Parte de aquellas desgracias fueron imputadas entonces a la religión cristiana, a la que se acusaba de no haber sabido invocar la protección de su Dios, al mismo tiempo que servía de consuelo a los propios cristianos que habían sufrido ultrajes y atrocidades. San Agustín escribió La Ciudad de Dios para refutar a quienes propagaban esas murmuraciones, achacando la destrucción a la propia decadencia y corrupción de Roma. 59 88 injuriar o infamar bajo drásticas sanciones a cualquier ciudadano civil, no así a los dioses, San Agustín toma el ejemplo de Platón y condena de modo tajante cualquier representación que se burlase tanto de hombres como de dioses. “¿A quién, en conclusión, decretaría con más justa causa, la ciudad honores divinos: a Platón, que prohibía tales torpezas, que ni nombrarse deben; o a los demonios que se gozan con este engaño de los hombres, a quienes no consiguió convencerlos de aquellas verdades? Labeón fue del parecer que a Platón se le había de contar entre los semidioses, como Hércules, como Rómulo. Él antepone los semidioses a los héroes, pero a unos y a otros colócalos entre las divinidades. Pero yo no dudo que éste, digo Platón, a quien llama semidiós, se debe preferir, no a los héroes solamente, sino a los dioses mismos” 61. En ese sentido, San Agustín sigue la estela de Platón en su rechazo a que en una ciudad bien constituida tuvieran vecindad los poetas mentirosos que proponían a los mortales que imitasen la conducta desvergonzada de los dioses, sólo que en el lugar de la filosofía y de la ciencia, que para el filósofo griego eran la garantía del hallazgo de la verdad, San Agustín coloca la palabra de Dios. No puede ignorarse, para entender cabalmente esas ideas, la extraordinaria influencia que San Agustín ejerció en el desarrollo del pensamiento cristiano y, consecuentemente, de la cultura occidental. Pocos años después, Anicio Manlio Severino Boecio (475-524), filósofo y hombre de Estado en la corte de Teodorico I, continúa lo que ya se va convirtiendo en un tópico: la oposición entre poesía y filosofía, entre ficción y razón. En La consolación de la filosofía 62 , obra escrita en el destierro mientras aguardaba su ejecución acusado de traición por el Senado, Boecio imagina un diálogo con la Filosofía, al estilo socrático, acerca de las cuestiones fundamentales de la vida: la fortuna, la libertad, la felicidad, el 61 62 ob. cit., pág. 87. Boecio, La consolación de la filosofía, Madrid, Alianza, 1999. 89 amor, el mal, el destino... La obra, que fue muy ampliamente leída durante la Edad Media, se abre con la aparición de la Filosofía en la prisión donde permanece recluido Boecio, el cual está tratando de escribir una elegía sobre su penosa condición con la ayuda de las musas de la poesía: “Tenía ojos de fuego, más penetrantes que los del común de los mortales. Era de un color rojo vivo, llena de vigor, si bien sus muchos años no permitían creer que fuera de nuestra generación. Su estatura era difícil de precisar, pues unas veces se reducía hasta adquirir el tamaño medio de los mortales y, otras, parecía encumbrarse hasta tocar lo más alto del cielo con su frente” 63 . La Filosofía, enfurecida al verlas tratando de dictarle gratas palabras para expresar su dolor, las expulsa del lugar sin contemplaciones. “¿Quién -dijoha permitido que estas rameras histéricas lleguen hasta la cama de este enfermo? ¿Traen acaso remedios para calmar sus dolores y no más bien dulces venenos para fomentarlos? Son las mismas mujeres que matan la rica y fructífera cosecha de la razón; las que habitúan a los hombres a sus enfermedades mentales, pero no los liberan. Las que adormecen la inteligencia, pero no la despiertan” 64. En las imprecaciones de la Filosofía es fácil detectar resonancias de las ideas de Platón: el patetismo que promueve la poesía no sólo no las atempera sino que exacerba las pasiones y revuelca en ella a los hombres, de manera que sólo la razón puede liberarlos de esa esclavitud y hacerlos justos y virtuosos. La expulsión de las musas, como reflejo de la exclusión de los poetas de la ciudad ideal, es el requisito inexcusable para abordar de forma veraz la resolución de las aflicciones humanas, que no pasa sino por la mesura y la contención emocional. Regodearse en el dolor, como procura el teatro o la música, es una actitud contraria al recto juicio y únicamente la filosofía podría proporcionar el consuelo necesario. 63 64 ob. cit., pág. 34. Ibídem, pág. 35. 90 Por si no quedara suficientemente explícito, Boecio en su diálogo con la Filosofía hace mención expresa a Platón y su República al hablar de lo poco que le había servido seguir sus enseñanzas y llevar una vida entregada a la búsqueda de la sabiduría: “Fuiste tú la que por tu propia boca sancionaste la teoría de Platón: «Dichosas las repúblicas regidas por filósofos o por aquellos gobernantes entregados al estudio de la filosofía». Tú misma por boca de este sabio varón nos enseñaste que a los filósofos les asiste siempre un motivo para acceder al gobierno de la república, no sea que las riendas del gobierno de la ciudad caigan en manos de ciudadanos perversos y sin principios, que traerán la ruina y la destrucción de las personas de bien” 65. La propia cita de las palabras de Sócrates, presentes en el Libro Quinto de La República, demuestra que Boecio había sido lector atento de ese diálogo de Platón, y no sólo eso, sino que, como recuerda con amargura, la mayoría de sus penalidades provenía de su anhelo de llevar a la práctica los preceptos socráticos durante su magistratura. Fueron sus pretensiones de gobernar de acuerdo con la razón y la justicia, tal como si un filósofo encarnara la máxima autoridad política, el origen de su dolorosa situación. La Filosofía le hace ver, siguiendo la vieja tradición estoica, la futilidad de los honores y las riquezas, la insuficiencia de la fama y los placeres corporales para alcanzar la verdadera felicidad, que no reside sino en Dios, que es el Bien supremo y, por tanto, fuente y garantía de toda felicidad terrenal. La búsqueda del bien es la búsqueda de la felicidad, y viceversa. En esa correspondencia reside la sabiduría. Y aunque el texto de Boecio está entreverado de citas provenientes de poemas, fábulas y mitos, e incluso gran parte de las conclusiones están expresadas en forma de poema, es el razonamiento filosófico el que aparece como la forma más auténtica de encontrar la verdad y la bondad. Por su parte, Abu-l-Walïd ibn Rusd Averroes (1126-1198), quizá el 65 Ibídem, pág. 42. 91 más grande de los pensadores andalusíes, avala en su Exposición de la «República» de Platón 66 , las ideas de Platón sobre la poesía y su poder corruptor. Escrito en torno al año 1194, el libro es un enfrentamiento libre y comprometido con la realidad cultural del mundo islámico y la sociedad de Al-Andalus. En realidad, el libro de Platón le sirve de pretexto para denunciar el sistema político de su época y de hecho sólo utiliza para sus incisivos comentarios una parte de la República. Para sus críticas políticas y su utopía de un gobierno modélico bastaba tener la obra de Platón como referencia. Pero en la cuestión que nos ocupa, es decir, las relaciones entre filosofía y poesía, entre razón y ficción, es claro que Averrores, sigue fielmente en su exposición la doctrina platónica. En el caso de las imitaciones y del papel que han de jugar los mitos y la poesía en la vida pública y en la educación de los niños, Averroes no hace sino reproducir los argumentos del filósofo griego. Se opone a las representaciones figurativas falsas, como podían ser, por ejemplo, la de mostrar a un hombre con forma de toro, por su carácter “dañino”, y, por supuesto, a la narración de falsos mitos a los niños a fin de “evitar que sus almas se acostumbren a historias absurdas que luego puedan seguir, lo mismo que protegemos sus cuerpos del frío; incluso debemos vigilarlos cuando son pequeños y los cuidan las nodrizas” 67 . La idea de que esos relatos pueden influir negativamente en la conducta humana seguía vigente. Es cierto que Averroes sólo está haciendo el comentario de un libro de Platón, pero la identificación con su pensamiento y la relación que establece con su propia época la corrobora él mismo al afirmar que “Platón refiere esto por ser lo común en su tiempo, previniendo contra ello, y nosotros le seguimos también respecto a lo que se admite generalmente entre nosotros” 68 . Ese reconocimiento de que entre sus coetáneos prevalecen opiniones acerca de la poesía que merecen la misma refutación que Platón ya 66 Averroes, Exposición de la «República» de Platón, Madrid, Tecnos, 2001. ob. cit., pág. 20. 68 Ibídem, pág. 20. 67 92 planteó en su día es un signo evidente de que el debate estaba vivo aun en una sociedad tan diferente a la griega como era la andalusí. No debe olvidarse, en este punto, la extraordinaria influencia del pensamiento de Averroes en el mundo árabe. En este sucinto recorrido por las secuelas del pensamiento de Platón a lo largo de la Edad Media es obligado recalar finalmente en Santo Tomás de Aquino (1225-1274), en cuya magna Suma Teológica 69 es posible encontrar aún los ecos de aquella doctrina. En la Prima Pars, Quaestio I, Articulus 9, hay una consideración acerca de si la Sagrada Escritura debe usar metáforas para manifestarse. La respuesta es rotunda: Illud enim quod est proprium infimae doctrinae non videtur competere huic scientiae, quae inter alias tenet locum supremum, ut iam dictum est. Procedere autem per similitudines varias et repraesentationes, est proprium poeticae, quae est infima inter omnes doctrinas. Ergo huiusmodi similitudinibus uti, non est conveniens huic scientiae [Parece indigno de esta ciencia, que es, como queda dicho, la suprema entre todas, usar lo que es propio de la ciencia ínfima. Pues emplear imágenes y figuras es propio de la poesía, que ocupa el ínfimo lugar entre todas las ciencias. Luego no es conveniente que la Escritura use de tales imágenes] 70. La estimación de la poesía como la ínfima de todas las ciencias resulta suficientemente ilustrativa de la escasísima importancia que Santo Tomás le otorgaba. Y ello por una razón fundamental, como se encarga de aclarar después: si la Sagrada Escritura está destinada al esclarecimiento de la verdad, no parece procedente que utilice los recursos poéticos de las imágenes, pues éstas la ocultan. Verdad y poesía aparecen, nuevamente, como elementos antagónicos. Quien quiera engañarse podrá acudir a la poesía; la Verdad no puede encontrarse bajo “imágenes de cosas corpóreas”. 69 70 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, Madrid, Editorial Católica, 1964. ob. cit., pág. 276. 93 Piénsese de nuevo en la grandísima autoridad de Santo Tomás para entender bien la perduración en el tiempo de los recelos sobre la poesía y el enaltecimiento de la filosofía. Como puede verse, y aun con las diferencias manifiestas entre los pensadores citados, dada su distinta formación y los diversos orígenes sociales y culturales, la doctrina elaborada por Platón en su República acerca de la preponderancia de la razón sobre la literatura, de la verdad sobre la ficción, es dominante. Y de hecho, y por diversos caminos, llegará más o menos intacta hasta nuestros días. Todo está en los libros La cultura medieval, contrariamente a las ideas comunes que se manejan sobre ella, era profundamente libresca, es decir, dependía, en un grado superior al actual, de los libros, aun cuando el número de libros y de lectores fuese, paradójicamente, inferior al de hoy (Lewis, 1997). El conocimiento humano era deudor, no tanto de la observación directa de las cosas, sino de la conservación y seguimiento de los autores del pasado, principalmente latinos. La conexión con la cultura antigua se sustentaba en la lectura e interpretación de los escasos libros y manuscritos conservados. La auctoritas se basaba, en gran medida, en la lectura y comentario de los auctores más sobresalientes. “Los medievales eran librescos. En verdad creían en los libros a pies juntillas. Les costaba mucho creer que algo que un antiguo auctor hubiese dicho fuera pura y simplemente falso” (1997, 18). Los libros eran fuente y estímulo permanentes. Pero a su vez, otra de las ideas forjadas en la Antigüedad clásica, la de 94 la lectura como medio de perfección personal y cívica, y que encarnaron tan perfectamente Cicerón y Séneca, fue recogida por el cristianismo y adaptada a sus objetivos. Alcanzar la virtud personal, ahora referida a los preceptos de las Escrituras, requería, en aquellos que pudieran hacerlo, leer. Leer los textos bíblicos, leer vidas ejemplares, leer hagiografías, se transformó así en una vía para ser virtuosos, según la doctrina cristiana. Esa apología de la lectura hace que a lo largo de esos siglos abunden los manuales de lectura surgidos en los conventos y monasterios. Gran parte de los libros, o, por mejor decir, de los textos, habían perdido historicidad, les había sido arrebatado el tiempo y el autor que los concibió y pasaron a formar parte de un corpus sin edad ni genealogía, intemporal, abstracto, hecho a la medida de quien los glosaba o comentaba. Se imponía, por tanto, indicar modos de leer, dar pautas con las que realizar una lectura adecuada y provechosa. En esos siglos surgieron algunos importantes movimientos culturales encaminados a la recuperación de los saberes de la Antigüedad clásica. Una de esas tempranas y más estables iniciativas es la denominada renovatio carolingia. Promovida por el emperador Carlomagno significó una profunda reforma social que afectó a todos los ámbitos sociales del imperio -desde el calendario y la organización territorial a la liturgia, las artes figurativas o la educación- y que tuvo lugar en la intersección de los siglos VIII y IX. El objetivo supremo de crear un verdadero imperio en Occidente a semejanza del áureo imperio romano hizo que Roma y sus logros culturales aparecieran como el ejemplo a seguir, de modo que la arquitectura, los textos, la iconografía o las doctrinas de la Antigüedad romana sirvieron entonces como prototipos para esa renovación. Uno de los colaboradores del emperador en aquel proyecto reformador, el monje inglés Alcuino de York, reimplantó en las escuelas palatinas el estudio de las antiguas artes liberales, el trivium y el cuadrivium, que pasaron a ser la base de la instrucción en los centros de 95 enseñanza del imperio. Erwin Panofsky considera que “los carolingios se dirigieron a la Antigüedad con un sentir de herederos legítimos que durante algún tiempo hubieran desatendido o incluso olvidado su propiedad y que ahora la reclamasen para precisamente aquellos usos a los que había estado destinada” (1975, 167). Otros movimientos de comparable aspiración siguieron muchos años después a aquel impulso pionero. El renacimiento cultural del siglo XII, con tímidos antecedentes en el último tercio del siglo anterior y una prolongación más atenuada en el siglo siguiente, también tuvo en la recuperación de la cultura clásica uno de sus fundamentos. Ese nuevo renacimiento tuvo diversos focos, la Europa meridional por un lado -Francia, Italia y España- y la Europa del Norte e Inglaterra por otro. La influencia de las técnicas clásicas en la arquitectura y la escultura románicas se produce paralelamente a una revalorización del latín o de los mitos clásicos. El desarrollo y el gusto por la literatura (frente a los illitterati aparece la categoría de los litterati, hombres orgullosos de su contacto y conocimiento de la literatura), la filosofía y de las ciencias es asimismo muy notorio. Y reaparece en este siglo alguno de los tópicos más caros de la cultura latina. Por ejemplo, el de la “beata solitudo” (Panofsky, 1975). Se emprende asimismo una profunda renovación religiosa. Y también es notorio el resurgimiento del interés por el hombre y sus vicisitudes. La célebre Escuela de Chartres, fundada por el obispo Fulberto en el año 990 y que alcanzó su esplendor en la primera mitad del siglo XII, fue una de las instituciones intelectuales más destacadas en cuanto a los estudios humanísticos. En el siglo XII se fundan a su vez las universidades, que a juicio de Ernst Robert Curtius (1975) son una creación propiamente medieval. Una de las primeras y más celebradas fue la de París, en cuyas aulas enseñó Pedro Abelardo, uno de los pensadores más heterodoxos y polemistas de su tiempo, cuyas reflexiones sobre la dialéctica, 96 a la que ensalza como el mejor medio para superar las trampas del lenguaje y encontrar la verdad del mensaje cristiano, suscitaron en su día constantes controversias y le granjearon no pocas reprobaciones. La invitación a usar la dialéctica incluso en los debates teológicos resultaba ciertamente temeraria. A su vez, su concepto de la ética, muy influenciado por las ideas de los filósofos estoicos, se basaba en la consideración de la intención como el criterio básico a tener en cuenta a la hora de juzgar el comportamiento humano, de manera que es siempre la buena intención lo que hace buenos los actos, lo cual fue causa de numerosas condenaciones públicas 71. Su defensa de la razón como una facultad cooperadora con la fe pero de indudable primacía otorgaba al discernimiento individual un papel sobresaliente en su relación con los textos sagrados y paganos, lo que provocó la ira y la recusación de los representantes de la ortodoxia católica. Lejos aún del humanismo renacentista, los argumentos y la libertad de pensamiento de Pedro Abelardo podrían considerarse sin embargo un antecedente de las transformaciones del siglo XIV. Mijail Bajtin (1974) opina que la idea de “renacimiento”, “renovación” o “reforma”, que había sido una idea incrustada en la liturgia religiosa, se extiende ahora a otros ámbitos sociales populares, adquiriendo entonces un componente más humano, más terrenal. Siguiendo la estela de las ideas de Konrad Burdach, el cual afirmaba que las ideas de Humanismo y Renacimiento se gestaron en la Edad Media y que no estuvieron motivadas por el afán de recuperar los monumentos del arte y la cultura antigua, sino por el deseo de alcanzar una “nueva juventud” en una época que se pensaba que “envejecía”, Bajtin ensancha esa perspectiva al aseverar que esas ideas de renovación tuvieron su arraigo y su encarnación en las manifestaciones festivas de la cultura popular, especialmente las carnavalescas, que 71 Ver Pedro Abelardo, Ética o Conócete a ti mismo, Madrid, Tecnos, 1990. 97 prepararon el camino para las renovaciones y liberaciones posteriores. En la comicidad habría que buscar también las raíces del “renacimiento” espiritual y cultural que se inicia en el siglo XII. Habría entonces que plantear que, en efecto, ese deseo de renovación tuvo diversas manifestaciones paralelas y convergentes, y que junto a las tentativas de rescate de las obras antiguas y de la cultura que las sostenía habría que considerar otras menos eruditas, más cercanas a las diversiones populares, como las que señala Bajtin. Porque lo indudable es que el empeño intelectual de recuperación de los saberes clásicos llevado a cabo en los monasterios y, posteriormente, en las nacientes universidades, fue extraordinariamente valioso. En ese tiempo en que las artes del lenguaje toman el vuelo, figuras como el citado Pedro Abelardo, Bernardo de Chartres, Hugo de San Víctor, Juan de Salisbury o Nicolás de Lira fueron determinantes en las nuevas orientaciones del arte de leer. Una de las figuras descollantes de ese “renacimiento” del siglo XII fue, en efecto, Hugo de San Víctor, quien en 1128 publicó uno de los libros de mayor influencia en su tiempo. Se trata del Didascalicon, un libro dirigido a los monjes y que, como su nombre indica, se centra en la exposición de los mejores métodos de enseñanza. Es, en realidad, un libro sobre el arte de leer, es decir, sobre la técnica de estudio con vistas al desarrollo de la sabiduría, que, a su juicio, es la forma del bien perfecto. No en vano podría ser considerado el iniciador de la lectura escolástica. La lectura es considerada una virtud que era necesario adquirir y conformar mediante reglas y prácticas. De ese libro afirma Ivan Illich (1993) que aparece en un momento de la historia del alfabeto en que “after centuries of Christian reading, the page was suddenly transformed from a score for pious mumblers into an optically organized text for logical thinkers” (1993, 2). En ese contexto habría que situar la obra de Hugo de San Víctor, pues su obra no es sino un intento de responder a las nuevas propuestas textuales. Facilitar la lectura, es 98 decir, poner la escritura al servicio de la lectura, ha sido el verdadero acicate de las modificaciones textuales que se han sucedido a lo largo del tiempo. En la estela de esa ambición habría que situar las transformaciones de los siglos XII y XIII, que no sólo consolidaron anteriores conquistas concernientes a la escritura, sino que fijaron las divisiones en párrafos, los títulos de los capítulos, los índices de materias y conceptos, los sumarios, los repertorios (Pächt, 1993; Parkes, 1998; Petrucci, 1999). Y aunque sus efectos fueron inicialmente muy limitados -los recintos de esa revolución fueron los scriptoria de los monasterios y las aulas de las universidades- hay que atribuirles una significación determinante en los cambios ulteriores. Nuevos tipos de libros, nuevas formas de leer y nuevos lectores hicieron entonces su aparición. Quiere ello decir que mucho antes de la invención de la imprenta hubo numerosas tentativas de hacer del libro un objeto asequible al lector. El ensayo de Illich, que es una celebración de la cultura del libro desde el siglo XII al XX, equipara la revolución en torno al libro ocurrida en el siglo XII con la que en el presente ha supuesto la irrupción de los medios electrónicos y los ordenadores. Lo que ocurrió entonces, cuando nace el libro como metáfora, tiene indudables semejanzas con las revoluciones textuales contemporáneas. Asimismo, Juan de Salisbury, cuya vida abarca el periodo central del siglo XII, fue autor del también influyente Metalogicon, un libro en el que revalorizó la necesidad filosófica de la retórica y los estudios liberales, y en cuya primera parte, en el capítulo XXIV, hace una apología del método de lectura inculcado por Bernardo de Chartres a sus discípulos. En opinión de Robert Curtius (1975), Juan de Salisbury es uno de los escritores más atrayentes del siglo XII y establece un parentesco espiritual entre él y Petrarca. Merecen asimismo mención la obra de Nicolás de Lira Postillae perpetuae in universam S. Scripturam redactada ya en el siglo XIV, que al 99 hilo de la defensa del sentido literal de los pasajes bíblicos, a los que él añade las doctrinas hebreas, expone asimismo su opinión sobre las técnicas de lectura. Jerome Bruner (1999) ve en él un precursor de las modernas teorías de los distintos niveles de interpretación de los textos. Finalmente, parece conveniente destacar a Ricardo de Bury, cuyo libro Filobiblión. Muy hermoso tratado sobre el amor a los libros 72 , terminado en 1344, un año antes de su muerte, es un tratado apasionado en defensa de los libros y de la lectura. En él, además de fustigar los malos modos con que clérigos y estudiantes tratan los libros, hay reflexiones sobre los modos de estudiar y de escribir, el manejo y la conservación de los volúmenes o las virtudes de la lectura, pues “los libros son los maestros que nos instruyen sin vara ni palmeta, sin gritos ni cólera, sin vestido ni dinero. Si te acercas a ellos, nunca duermen; si les preguntas, no se esconden; no murmuran reproches cuando te equivocas; no se burlan de ti cuando algo ignoras” 73. Como vemos, las ideas de Platón acerca de la primacía de la razón y la verdad, así como el menosprecio de la poesía y las artes del fingimiento, se prolongan, encarnadas de uno u otro modo, en los siglos siguientes. El pensamiento cristiano se las apropia y las adapta a sus intereses. Asimismo es constatable que al término de ese prolongado lapso histórico los libros y la lectura han adquirido una inusitada preponderancia. No es una época sin libros, ni tampoco sin lectores. Algunas de las más influyentes teorías acerca del modo de leer tienen su origen en los monasterios medievales. Aunque en un ámbito reducido, ni los libros ni los lectores dejan de existir y de hecho preparan el camino a la radiante época que sigue, las décadas previas y posteriores a la invención de la imprenta en las que tiene lugar la fijación y propagación de las doctrinas humanistas. 72 Ricardo de Bury, Filobiblión: Muy hermoso tratado sobre el amor a los libros, Madrid, Anaya, 1995. 73 ob. cit., pág. 25. 100 UN NUEVO MUNDO, UN HOMBRE NUEVO El movimiento cultural denominado genéricamente “Renacimiento” no fue ni repentino ni de una absoluta novedad, sino que fue deudor de crisis y movimientos de renovación intelectual iniciados en los siglos precedentes y a ellos responde como un eco postrero e impetuoso. El Renacimiento 74 , como todo proceso histórico, estuvo sujeto a la dialéctica de las herencias y las rupturas y en muchos campos, tanto si nos referimos a las continuidades como a las interrupciones, los lazos entre el Renacimiento y la Edad Media fueron muy evidentes. Los debates en torno a las herencias o invenciones del Renacimiento no han cesado, pero no resulta inexacto afirmar que gran parte de los conceptos atribuidos a él -interés por la individualidad, investigación de las leyes naturales, fidelidad a la naturaleza en el arte y la literatura...- no son puras creaciones de ese tiempo sino continuaciones más conscientes y maduras de hallazgos iniciados en la Edad Media. Incluso la imagen y la concepción de renacimiento tendrían claras connotaciones medievales y habría que enraizarlas, como dejó dicho Bajtin (1974), en “la cosmovisión carnavalesca encarnada de diversos modos en las manifestaciones concretas y sensibles de la cultura popular (espectáculos, ritos y formas verbales)” (1974, 56), es decir, en el conjunto de demostraciones simbólicas que expresaban la idea de renovación, nueva juventud, nuevo nacimiento y que constituían la 74 Aunque se adjudica al escritor, pintor y arquitecto italiano Giorgio Vasari (1511-1574) la utilización primera del término “renacimiento” (en realidad, rinascita), en su obra Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, publicada en 1550, que él aplica a la renovación de las artes que se produce desde la época de Leon Battista Alberti, es sin embargo en la obra de Jules Michelet, Historia de Francia, publicada en 1855, donde el concepto adquiere su sentido actual. El historiador francés se sirve de él para referirse al restablecimiento de la idea misma de hombre y al descubrimiento del mundo en los siglos XV y XVI. Finalmente, el historiador suizo Jakob Burckhardt amplió este concepto en su obra La civilización del Renacimiento italiano (1860), en la que delimitó el Renacimiento al situarlo en el periodo comprendido entre el respectivo desarrollo artístico de los pintores Giotto y Miguel Ángel y definió a esta época como el nacimiento de la humanidad y de la conciencia modernas tras un largo periodo de decadencia. 101 “segunda vida” festiva de la Edad Media. Hombres capaces de todo Tampoco el retorno a la Antigüedad clásica, que se considera uno de los rasgos inherentes al Renacimiento, es un impulso absolutamente nuevo, aunque fuese entonces cuando adquirió su máxima relevancia y originalidad. Erwin Panofsky (1975) señaló que la luz de la Antigüedad clásica no se apagó del todo en los siglos posteriores a la caída del imperio romano y que en el tiempo que media entre los siglos V (las grandes invasiones germánicas comienzan en los primeros años de ese siglo y han sido comúnmente utilizadas como un hito histórico) y XIV (la poderosa presencia de Petrarca ha otorgado a ese siglo un rasgo distintivo y germinal) hay vigorosos e intermitentes intentos de resucitarla, restaurarla o tomar contacto con ella. Roma, especialmente, continuó muchas centurias después de su decadencia actuando como imán para muchos eruditos, poetas y artistas. En puridad, pues, no podría hablarse de un “renacimiento” absoluto, de un principio radical y ex nihilo, sino de la continuación de un impulso de restauración nunca extinguido del todo pero que encuentra en los siglos XV y XVI un tiempo más favorable. Por ello, Panofsky establece la distinción entre el Renacimiento, concepto referido al ambicioso movimiento intelectual que “iniciado en Italia en la primera mitad del siglo XIV, extendió sus tendencias clasicistas a las artes visuales durante el XV, y a partir de entonces dejó marcada su huella sobre todas las actividades culturales del resto de Europa” (1975, 83), y los renacimientos, aludiendo con ese término a las pasajeras tentativas de renovación política y cultural que se produjeron en la Edad Media usando el legado y la memoria de Roma como guía. 102 En capítulos anteriores aludimos a las características de esos renacimientos culturales y su alcance para los propósitos de nuestra tesis, de manera que ahora sólo cabe recordar que la cuestión cardinal que sirvió de vínculo entre el Renacimiento y esos anticipados movimientos intelectuales, dispares en el tiempo y en el espacio y restringidos en cuanto a su aspiraciones y trascendencia, es el común intento de restablecer el legado de la Antigüedad. Pero lo que resulta indudable es que mientras que los renacimientos medievales fueron limitados y transitorios, el Renacimiento fue total y permanente. Y no sólo la escala sino los objetivos y las consecuencias diferencian al Renacimiento de los siglos XIV al XVI de los precedentes, pues, como afirma Panofsky, ya desde el Renacimiento “la Antigüedad ha estado siempre con nosotros, nos guste o no nos guste. Vive en nuestras matemáticas y en nuestras ciencias naturales. Ha construido nuestros teatros y nuestros cines, frente a los escenarios de los misterios medievales. Se ha introducido en el lenguaje de nuestros taxistas -por no mencionar a nuestros mecánicos del motor o técnicos de radio-, frente al del campesino medieval. Y está firmemente atrincherada tras las paredes de cristal, delgado pero todavía entero, de la historia, la filología y la arqueología” (1975, 166). En cualquier caso, la proeza de haber no sólo logrado rescatar la Antigüedad clásica de su postración sino de haberla hecho viva e imperecedera desde entonces es un rasgo bien distintivo del Renacimiento, tanto como la conciencia de sus protagonistas de estar inmersos en una experiencia singular y radicalmente nueva. El siglo XIV puede ser considerado sin demasiados apuros el siglo germinal de ese magno movimiento cultural que de modo genérico conocemos como Renacimiento y que, a grandes rasgos, se caracteriza por la exaltación de la naturaleza y el descubrimiento de la belleza del paisaje (Burckhardt, 1992), el triunfo pleno del amor mundano, del apetito de vivir, 103 de la feliz exaltación de todo cuanto de alegre y placentero pueda exprimirse de las cosas (Alborg, 1969), la ruptura radical con los principios medievales de representación del mundo visible mediante la línea y el color (Panofsky, 1975) o el interés fundamental y profesional por el hombre y su dignidad (Kristeller, 1982), y todo ello debido a la consolidación de una nueva y dinámica clase social, la burguesía urbana, que va a ir imponiendo paulatinamente una concepción más materialista de la vida (Hauser, 1969) y al progresivo protagonismo de las ciudades y de las actividades económicas y culturales que en ellas se afirman (Benevolo, 1993; Maravall, 1975a; Rico, 1993). La efervescencia mercantil, con la pugna y el dinamismo que conlleva, será decisiva en la transformación económica e ideológica. El creciente dominio del racionalismo, que significa la impugnación del argumento de autoridad y la prioridad de la experiencia personal como fuente de conocimiento, será asimismo determinante para alentar y sostener los cambios. El pensamiento científico moderno hunde sus raíces en esos siglos. Y es el tiempo sobre todo del inicio de una renovada y vigorosa recuperación de los saberes clásicos. En Italia 75 , el retorno a la Antigüedad clásica es, en principio, una respuesta a la decadencia social y política del país, abatida por las crisis políticas que suceden en la segunda mitad del siglo XIV (las sublevaciones contra la nobleza, el golpe de estado de Ola di Rienzo, la epidemia de peste de 1347...), de manera que la promesa de un “renacimiento” del antiguo 75 El Renacimiento es un fenómeno que se produce simultáneamente en la Europa occidental, pero es Italia el país que lleva ventaja en esa transformación debido a su pujante economía y a sus consiguientes cambios sociales. Gran parte de las respuestas que se irán produciendo en las siguientes décadas son consecuencia de la situación política que vive Italia, pero la gran novedad es que esas respuestas italianas a problemas italianos van a convertirse muy pronto en respuestas universales, trasplantables y asimilables a otras situaciones y países. En cualquier caso, lo que comenzó como un fenómeno puramente italiano se extenderá por toda Europa en los dos siguientes siglos afectando no sólo a todas las áreas artísticas sino a la vida social y familiar. 104 esplendor romano era una forma de protesta y a la vez una proclamación de esperanza. Renacer significaba entroncar de nuevo con el esplendor de la antigua civilización, conjurar el abatimiento social cerrando el paréntesis de los siglos oscuros. La oscuridad frente a la luz, como la visión frente a la ceguera o la sabiduría frente a la ignorancia, serán imágenes que Petrarca y sus sucesores usarán reiteradamente para marcar las fronteras entre la Antigüedad clásica y el medium aevum así como entre el medium aevum y la nueva época que se inicia. Esa transferencia de términos teológicos a la cultura laica y la consiguiente inversión de las ideas predominantes que identificaban la claridad con el advenimiento del cristianismo y las tinieblas con los siglos precedentes revolucionó, a juicio de Panofsky, “la interpretación de la historia tan radicalmente como Copérnico, doscientos años más tarde, había de revolucionar la interpretación del universo físico” (1975, 43). Así pues, las calamidades del presente avivaban inevitablemente la memoria del glorioso pasado, que de ese modo se convertía en el espejo del porvenir. La estimación y restauración de lo antiguo -costumbres, ritos, palabras, artes...- que van a ir calando en las ciudades italianas a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI no es el signo de una moda, sino de un deseo de cambio profundo. Las transformaciones políticas y académicas tienen su paridad en los cambios que están sucediendo en los individuos y en los hogares. La restauración de los textos clásicos iba a la par que la restauración de viejas ceremonias civiles o la elaboración de normas de comportamiento mundano. De ese modo, la revolución política y social sucedía a la vez que la revolución intelectual, pues ambos caminos tenían los mismos hitos de referencia y un mismo designio reformador. Quizá el signo más definitorio de ese momento histórico fue la 105 optimista sensación colectiva de que la vida podía ser transformada, de que no todo lo heredado era digno de conservarse y que, por lo tanto, el hombre de ese tiempo tiene aptitud y potestad para crear un mundo diferente, de la misma manera que es capaz de depurar un poema de Virgilio o erigir un edificio en el centro de la ciudad. Una vida entregada a los libros Es, sin lugar a dudas, Francesco Petrarca la figura cenital del movimiento intelectual conocido como Renacimiento. Así se lo consideraba ya en su tiempo 76 y aquella autoridad original no ha dejado de afianzarse en los siglos ulteriores. Figura cimera del siglo XIV, época en que se apresta la gran aventura intelectual y social de las dos siguientes centurias, Petrarca, aunque no únicamente él, representa el paradigma del intelectual que comienza a emerger en las postrimerías del mundo medieval, en pugna aún con las ligaduras del pensamiento escolástico pero proclamando ya ante sus coetáneos un nuevo modo de pensar y de vivir. Petrarca anuncia y alumbra una aurora intelectual cuya médula será la consideración del hombre terrenal e histórico como centro y destinatario de todas las preocupaciones y todos los razonamientos intelectivos. Frente a la concepción del hombre temeroso, fatalista, culpable, sumiso a autoridades de toda índole, propia del medioevo, 76 Los testimonios presentes en las propias obras de Petrarca son muy elocuentes al respecto. En Seniles, hay una respuesta a una carta previa de Giovanni Boccacio: “Dices, en efecto, que gracias a mis obras me conocen en todas partes (¡y yo que desearía que me conocieran y me tuvieran en buen concepto al menos mis vecinos!). [...] Afirmas que soy conocido en Oriente y en Occidente, en toda la cuenca del Mediterráneo y, para acabarlo de rematar, entre los Hiperbóreos y los etíopes. [...] Ni siquiera sería fácil convencerme de que en mi propia casa me conozcan plenamente, y de hecho no sé si en la actualidad hay nadie en el mundo que se crea menos conocido que yo". Y asimismo en La ignorancia del autor y de otros muchos, y a propósito de la hostilidad que le declaran unos jóvenes intelectuales venecianos, confiesa: “Y lo cierto es que sólo me envidian una cosa, algo tan vano y de tan escaso valor como la fama que la suerte me ha deparado y que es, seguramente, superior a mis méritos y excepcional en un hombre vivo". Ver Francesco Petrarca, Obras I. Prosa, Madrid, Alfaguara, 1978. 106 emerge la consideración del hombre autónomo, curioso, disconforme, que hace de su razón y de sus sentimientos la suprema guía para su vida. Lo que se esboza en ese tiempo inaugural es sencillamente la silueta del hombre moderno. Petrarca puede servir entonces de paradigma de esa cierta actitud rebelde y esperanzada. En su extenso poema África, escrito en 1338, después de visitar por primera vez Roma, en honor del general y político romano Publio Cornelio Escipión Africano el Mayor, conquistador de Hispania y vencedor de la Segunda Guerra Púnica, es decir, artífice de la victoria de la civilización latina sobre la barbarie cartaginesa, pueden encontrarse ejemplos elocuentes de esa sensación de decadencia y duelo. Petrarca observa consternado las ruinas de la antigua y esplendorosa ciudad imperial y siente la necesidad de recuperar la antigua gloria de la ciudad, que sería una forma de restaurar la antigua gloria de una civilización. La reivindicación de las buenas letras, de los antiguos saberes, que en adelante constituirán la base de su pensamiento, es en realidad una proclama patriótica, una reclamación de los pasados esplendores a partir de la abolición de la cultura del medium aevum, es decir, el tiempo de los bárbaros, de los destructores de la antigua civilización, de los corruptores de la gloriosa lengua, de modo que, como afirma Francisco Rico, “la solución habrá de ser también una limpieza total, un barrido que no olvide ni un rincón, de la lengua y la literatura a las costumbres y la vida diaria. La vanguardia de la operación, en cualquier caso, corresponde a las letras: la ´edad más dichosa´ sólo se hará realidad cuando las tinieblas se disipen porque la poesía y los studia humanitatis han vuelto a florecer como antaño” (1993, 23). La exaltación de Cicerón, Séneca, Quintiliano, Horacio o tantos otros, y por ende de Platón, Aristóteles u Homero, será el modo de reaccionar ante tan deplorable decadencia. Pero pronto ese lamento se convertirá en un programa intelectual y social. Es en 107 esa pugna contra lo caduco, contra los descuidos y dejaciones que habían postrado al país, donde va a ir definiéndose la “nueva época” y también el “hombre nuevo”. Y aun cuando no hubiese en él una intención explícita de elaborar una doctrina sobre la lectura, las reflexiones acerca de las lecturas propias y ajenas que hace Petrarca a lo largo de su extensa obra resultan extremadamente significativas a los efectos de nuestra tesis. En Petrarca es bien manifiesta la concepción de la lectura como un instrumento de perfección individual y de inmediata proyección social. En tal sentido se percibe un entronque claro con las ideas de Cicerón, autor por el que sentía verdadera devoción, al que admiraba “más que a cualquier escritor de cualquier nación y de cualquier época”, después incluso del descubrimiento de las Cartas de Cicerón dirigidas a Ático, a Bruto y a su hermano Quinto, cuya lectura conmocionó a Petrarca de tal modo que no dudó en responder a ellas, incluso como amargo reproche, por haber desdicho con su postrera actitud política los preceptos sobre el apartamiento de la vida mundana que tanto predicó y por los errores cometidos en sus últimos años, que contradecían, a su juicio, las memorables enseñanzas acerca de la virtud que Cicerón había diseminado en sus libros 77 . Pero lo cierto es que para Petrarca, como para Cicerón, no hay lectura cabal e íntegra que no esté encaminada a la perfección de la vida. Para ambos, no hay litterae sin virtus, no hay estudio efectivo si no conlleva un inmediato comportamiento honesto. Las menciones a esa trascendencia vital de la lectura abundan en los libros y en las cartas de Petrarca. 77 Francesco Petrarca, “A Marco Tulio Cicerón”, en Obras I. Prosa, Madrid, Alfaguara, 1978, págs. 296-297. 108 En una de sus obras morales, De vita solitaria, comenzada en 1346 y definitivamente concluida diez años después, y que está escrita en defensa de las ventajas de una existencia apartada de las envidias y ambiciones mundanas, Petrarca aprovecha la alabanza del apartamiento del mundo para hacer un vehemente canto de amor al estudio, que para él está estrechamente unido al ejercicio del ocio. Una soledad sin libros es una soledad baldía. Esa apología de la soledad y el silencio, que no está movida, como se ocupa de aclarar, por un aborrecimiento de los hombres sino por el provecho que ocasiona ese aislamiento, no es vana, pues esos dones voluntariamente buscados constituyen la esencia de la “libertad”. Sentirse libre es sentirse ocioso, esto es, desocupado de negocios y obligaciones, exonerado de los placeres y la vanagloria de la sociedad. En las sucesivas comparaciones que va haciendo entre las pesadumbres que causan la codicia, la discordia y el artificio de las ciudades y las excelencias de una vida en paz, contemplativa y sin apetitos subyugadores, deja patente que la soledad no es un vacío ni el silencio es una penitencia, pues la entrega al “estudio de honestas lecciones” puede colmar cualquier aislamiento y cualquier carencia de voz humana. Esa loa de la vida sencilla, virtuosa y entregada a los libros, que suele ser un consolador ejercicio de imaginación más que una verdadera declaración de voluntad por parte de quienes se sienten abrumados por los fatigas cotidianas o las hostilidades de su tiempo, tiene la cualidad sin embargo de dar a conocer el estado de ánimo, el temperamento incluso, del autor. Y en ese sentido, y por los datos que esparce en la dedicatoria, Petrarca escribe con la conciencia de la juventud periclitada, en la frontera entre la plenitud vital y la inevitable declinación, lo que le permite un examen crítico del tiempo pasado. También es cierto que escribe en un momento de serenidad, de apartada vida lejos de las controversias y las envidias así como de las cruentas disputas facciosas que había padecido en Parma poco tiempo antes. 109 A la vez que una descripción de sus costumbres y sus íntimos anhelos, (“mientras tuve salud, rara vez dejé transcurrir un día entero en el ocio, sin leer, escribir ni meditar, sin asistir a una lectura pública y sin hacer preguntas a nadie”, escribe algunos años después), es una recreación del clásico otium litteratum, ese estado bienaventurado del hombre retirado del ruido y los afanes de la vida social, en contacto con una naturaleza benigna y acogedora, en compañía de buenos libros y una pluma presta para la escritura, y regalado de cuando en cuando con la presencia de amigos con los que poder mantener conversaciones ingeniosas y serenas mientras se come y se bebe moderadamente. Y como recuerda a menudo, esa inclinación por el ocio provechoso no nace del odio a la ciudad cuanto del amor que siente por las letras y la virtud. Por ello las referencias al otium que describe Séneca en sus cartas morales a Lucilio, y que ya analizamos, no son nada azarosas, sino que adquieren aquí plena significación. Petrarca se siente su discípulo. El interés de la obra reside en la intención de escribir con “lenguaje y sermón llano” a fin de llegar con sus ideas no a aquellos lectores fatuos y ensoberbecidos a los que tan bien conoce y detesta, sino a aquellos otros más humildes a los que sí conviene hablar y exhortar. Y es en esos lectores nuevos en los que piensa cuando encomia los méritos de la vida retirada y simple, colmada de libros y recogimiento. En La ignorancia del autor y la de muchos otros deja constancia de su indestructible afán por el estudio: “Así que todo mi tiempo lo dediqué a las letras: en la ciudad, estudiaba, frecuentaba escuelas y maestros, y recitaba mis lecciones y escritos a los amigos; en mi retiro, paseaba, rezaba, a pesar de mis pecados, y meditaba (acerca de las disciplinas liberales, casi siempre)” 78. En otro de sus tratados morales, titulado Remedios contra la mala y la 78 Francesco Petrarca, “La ignorancia del autor y la de muchos otros”, en Obras I. Prosa, Madrid, Alfaguara, 1978, pág. 175. 110 buena suerte 79 y que está armado como un conjunto de coloquios entre la Razón y el Gozo o la Esperanza en el libro I y entre la Razón y el Dolor o el Temor en el libro II, Petrarca ofrece otros ejemplos elocuentes de ese pensamiento en torno a la lectura. En el diálogo XLIV del Libro Primero, titulado La fama de los que escriben, en el cual arremete contra la vanidad de quienes escriben sin fundamento, movidos únicamente por la pretensión de alcanzar fama y vanagloria, Petrarca, por medio de la Razón, advierte que sería mucho más provechoso dedicarse a labores útiles a la sociedad -arar, guardar ganado, tejer o navegar- antes que a escribir sobre lo que a cualquiera le viniese en ganas, sin cualidad ni base, algo que resulta del todo censurable. Frente a la pretensión de escribir libros de filosofía por simple jactancia, Petrarca cree que sería más aconsejable leer, pero con el designio claro de hacer de la lectura un medio de procurarse normas de vida. Gozo. Escribo libros. Razón. Mejor harías en leerlos, y mucho mejor sería si convirtieses lo leído en una buena norma de vida. El conocimiento de las letras sólo es útil si se pone en práctica y se confirma con obras, no con palabras. De otro modo, muchas veces se confirma, como está escrito, que el conocimiento hincha de vanidad. Entender con claridad y prontitud muchas e importantes cosas, recordarlas con seguridad, contarlas de modo brillante, escribirlas con arte y declamarlas placenteramente, si todas estas cosas no tienen aplicación a la vida, ¿qué son sino instrumentos de una vacua petulancia, qué son sino trabajo y ruido sin provecho? 80 Si escribir por mera vanidad es censurable, leer para perorar, para presumir, para descollar ante los demás sería, a juicio de Petrarca, igualmente 79 Dedicados a su amigo Azzo da Correggio, señor de Parma, ambos libros, que fueron terminados en torno a 1366, contienen 122 y 131 diálogos respectivamente, mantienen una idéntica estructura. En ellos, la Razón, en consonancia con la doctrina de los filósofos estoicos, refuta las falsedades que engendran “las pasiones del ánimo”. En el Libro I son los defectos de la “próspera fortuna” los que resultan rebatidos y en el Libro II se hace lo propio con las engañosas impresiones de la “adversa fortuna”. A juicio de Petrarca, tanto en la prosperidad como en la adversidad conviene estar prevenido, pues tan difícil resulta regirse sabiamente en una como aprender a sobrellevar la otra, por lo que es preciso contender contra las perturbaciones afectivas que causan ambas. Las sentencias, pues con una clara intención de concentrada brevedad fueron escritos los diversos diálogos, están destinadas entonces a proveer preceptos para una vida feliz y virtuosa. Ver Francesco Petrarca, La medida del hombre: Remedios contra la buena y la mala suerte, Barcelona, Península, 1999. 80 ob. cit., pág. 70. 111 reprobable. Esa “aplicación a la vida” (referantur ad vitam) a la que alude es una clara afirmación del principio de que todo lo que se lea o escriba debe estar encaminado hacia la vida, hacia el modo mejor de vivir. La lectura carece de sentido si no afecta a la moralidad y a la sabiduría en el obrar. Si los libros no se constituyen en fuente de virtud, son pura inanidad. Y esa aseveración de Petrarca está referida tanto a los que leen sin provecho como a los que escriben sin substancia, que son los destinatarios de la acerba crítica de ese diálogo. Ya en el diálogo precedente, el XLIII del Libro Primero, titulado El que tiene muchos libros, había censurado el vicio análogo al de la escritura compulsiva y estragada: la posesión desmesurada de libros sin otro designio que la avaricia y la ostentación. La reprobación en ese caso se dirigía hacia quienes presumían de tener en sus anaqueles los más diversos libros antiguos y modernos sin haberlos leído nunca ni acaso tener el propósito de hacerlo, lo que no les impedía mirar a los demás con aire de superioridad. La ridícula confusión que afectaba a muchos entre poseer libros y poseer inteligencia era para Petrarca motivo de mofa, de modo que a quienes se jactaban de tener gran abundancia de libros les recriminaba que en realidad debían abundar “en ingenio, en elocuencia, en doctrina, y sobre todo en rectitud y en honestidad”; y redundaba: “Si la abundancia de libros pudiese hacer a los hombres sabios y buenos, entonces los más ricos serían los más letrados y los más virtuosos. Pero lo que vemos cada día es lo contrario”. El conocimiento de las cosas no se alcanza por el simple hecho de juntar libros ni la virtud se obtiene contando los volúmenes de los anaqueles. La excelencia en la vida no podía ser otra cosa que la consecuencia de lecturas profundas y pacientes. Ni la manía de la escritura ni la codicia de los libros eran, pues, motivo de orgullo, pues ni escribir libros acreditaba la sabiduría de los autores ni poseerlos aseguraba la inteligencia y la rectitud. Sólo leer con ánimo provechoso, pensando en la perfección del propio entendimiento y del comportamiento, podía hacer a un hombre instruido y 112 virtuoso. Volver mejores a los lectores Ese sentido perfectivo del estudio parece haber guiado desde el principio su personal aventura intelectual, y, en especial, su actividad como lector. En La ignorancia del autor y la de muchos otros 81 , que Petrarca publicó en 1371, pocos años antes de su muerte, podemos corroborarlo de modo fehaciente. La obra, concebida como una larga, íntima y afectuosa carta (de “charla” al amor del fuego llega a calificarla el propio Petrarca) que dirige a su amigo el gramático Donato Albanzani, profesor de humanidades en Ravenna y Venecia, a quien apoda Donato de los Apeninos, es la respuesta de un hombre dolido por las descalificaciones de unos jóvenes venecianos -un noble, un mercader, un militar y un médico-, furibundos partidarios de las ideas de Aristóteles (de ´secuaces´ los llega a tildar) y que solían visitarlo con afán retador. Los cuatro fatuos e insidiosos jóvenes, cuyo principal afán intelectual era acopiar inanidades tales como “cuántas crines tiene el león en la cabeza”, que “el cazador puede burlar al tigre con un espejo” o asimismo que “el cocodrilo es el único animal capaz de mover la mandíbula superior”, amparados en una amistad que Petrarca consideraba sincera, solían visitarlo con aparente buena fe, de modo que, confiado en la bondad de sus visitantes, él solía hablar con la naturalidad de quien departe con amigos. Las conversaciones solían girar en torno a cuestiones de zoología, física o ética, que previsiblemente eran reflejo de los debates imperativos de aquel tiempo, los dominantes en las aulas universitarias y en las reuniones de los hombres ilustrados. 81 Francesco Petrarca, “La ignorancia del autor y la de muchos otros”, en Obras I. Prosa, Madrid, Alfaguara, 1978. 113 Pero frente a la vana erudición de la que se jactaban los envidiosos visitantes, producto de su devoción por el aristotelismo, la corriente académica en boga, Petrarca hace uso de un mordaz escepticismo acerca de las afirmaciones que “no pueden justificarse racional ni experimentalmente”. Esa desconfianza en las teorías dominantes en la época motivaba la cólera de los presuntuosos visitantes y fue lo que les llevó finalmente a vituperar a Petrarca, a quien conceptuaban como un hombre bueno, amable, afectuoso y fiel amigo, aunque profundamente inculto e ignorante, indigno de la reputación que gozaba. La insolencia de sus jóvenes interlocutores es lo que en última instancia mueve a Petrarca a redactar esa irritada invectiva contra la refulgente incultura de sus interlocutores, que no deja de ser una invectiva contra las teorías imperantes en las universidades y contra la erudición presuntuosa y obcecada de la que hacían gala tantos intelectuales de su tiempo. En la obra, Petrarca acepta la “ignorancia” que le atribuyen siempre y cuando se la entienda como la conciencia de las propias limitaciones y el sentimiento de lo mucho que le falta para satisfacer su “afán de saber”, y aprovecha el relato de sus conversaciones con los jóvenes venecianos para lanzar una aguda diatriba contra la autoridad de Aristóteles, al que califica de “gran hombre, de enorme saber, pero que, como cualquier ser humano, ignoraba algunas cosas, por no decir muchas”, y al que achaca sus errores al hablar de la felicidad, la virtud y, sobre todo, de Dios. El opúsculo, en realidad, es una defensa del Dios cristiano y de la religión católica en contra de algunas opiniones circulantes, mantenidas entre otros por los seguidores de Aristóteles, que ponían en duda, si no su existencia, sí al menos su omnipotencia. La luz de la sabiduría, así como el recto camino que conduce a la verdadera gloria y a la verdadera felicidad, únicamente pueden llegar de la palabra de Dios, afirma Petrarca, cuyo intento de fundar una moral cristiana sobre bases paganas, es decir, apoyada más en textos de autores grecolatinos que en textos de autores cristianos, es uno de los rasgos más sobresalientes de 114 su obra. Sus enojadas palabras van dirigidas entonces contra la torpeza de quienes siguen ciegamente las doctrinas de Aristóteles, tergiversando a menudo sus escritos, y únicamente se ocupan de acumular conocimientos falsos y triviales pero eluden preguntarse “para qué hemos nacido ni de dónde venimos ni a dónde vamos”. Esa atención a lo esencial antes que a lo superfluo es un signo inequívoco de la lectura humanista. Lo que Petrarca les rebate es su ofuscación, su empacho de nimiedades, su sectarismo, su obscura verborrea, su desprecio por la religión, su incapacidad para encontrar entre tanto detalle inútil una sola señal para lograr una “vida feliz”, que debe ser el verdadero sentido del estudio. Con dudoso criterio moral les reprocha incluso el empeño por descubrir “los secretos de la naturaleza y los misterios -más profundos aún- de Dios”, ante los cuales no cabe otra actitud que la humildad y la fe. Paradójicamente, y en su vehemencia por refutar los errores de sus contendientes, Petrarca equipara las banales interpretaciones de los textos aristotélicos, producto de siglos de torpes traducciones y de peores comentarios, con el lícito deseo de saber y de indagar, que había sido el emblema de su vida. Más aún: censura sin ambages la excesiva libertad de expresión que campaba en Venecia, producto de la cual podía suceder que unos “imbéciles” pudieran impunemente insultar a una persona ilustre, como a él le había ocurrido. Eran los argumentos de un hombre lacerado, agredido injustamente, expoliado en su más íntimo caudal: el tesoro de sus muchos años de estudio y meditación. Y es una vida entera dedicada al estudio, lo que lo lleva a reconocer las limitaciones del conocimiento, la inmensidad de la realidad cognoscible frente a la pobreza de la inteligencia y a la brevedad de la vida, y es por ello por lo que lamenta las fatuidades de los intelectuales y los científicos, más preocupados por su notoriedad y sus lauros que por hallar caminos de gozo y salvación de los hombres. Cuanto más ignorantes más presuntuosos, cuanta más ignorancia 115 más obscuridad y más sectas, se lamenta Petrarca. Hombre “cabalmente cristiano”, según su propio dictamen, Petrarca opone entonces las enseñanzas de Cristo a la autoridad de Aristóteles, pues para él la verdadera ignorancia reside en el desconocimiento o menosprecio del Dios verdadero, cuya exégesis es en el fondo el motivo central del opúsculo que dirige a Donato Albanzani. Y a Dios va destinada una plegaria que el autor desliza en el texto y en la que lo interpela como conocedor de todos sus deseos y todos sus anhelos. En ella confiesa que se ha dedicado a la lectura y al estudio de las letras “desde que era un chiquillo” y en ellas siempre buscó “un medio de ser bueno”, una forma de procurar que su camino fuese, gracias a su ejercicio, “más virtuoso, más seguro y a la vez, más deleitable”. Petrarca ve en los libros, sobre todo de poesía y filosofía, un sendero de perfección individual, una experiencia conducente a la conformación de la conciencia y el mejoramiento de la conducta humanas. “Los verdaderos filósofos y maestros de la virtud son aquellos cuyo único objetivo es volver mejores a sus lectores y oyentes y que, además de explicar la esencia de la virtud y la del vicio, voceando sus nombres -tan egregio el uno, tan siniestro el otro-, saben infundir en los corazones un ardiente amor por el bien y una irresistible repugnancia del mal” 82. Ese “volver mejores a sus lectores” podría ser la expresión que mejor compendiase el pensamiento de Petrarca en torno a las virtudes de la escritura y la lectura. El amor por la virtud y su constante búsqueda deben ser, pues, el motivo último de toda actividad de estudio. El lector no puede ir hacia los libros persiguiendo la fama y la lisonja, cosechando únicamente trivialidades y ocurrencias, alimentando el engreimiento y la ofuscación. Una inteligencia brillante sin una correlativa búsqueda y práctica de la bondad 82 ob. cit, pág. 199. 116 carece de sentido. Para Petrarca siempre será preferible la honestidad sin letras a la erudición sin virtud. Por eso, lo que reprocha con más acritud a sus calumniadores es su altiva ignorancia, su ineptitud para reconocer humildemente sus pocos conocimientos y su perseverancia, en cambio, en hacer pasar como sabiduría la brazada de informaciones tomadas al albur de aquí y de allá. Los descalifica por entero el desconocimiento de las obras escritas por Platón, y aun por Aristóteles, pues ni la molestia de husmear en las bibliotecas se toman. Y lo que deplora finalmente es que no conozcan por ellos mismos los textos de los que hablan continuamente y sólo se guíen por comentarios y referencias indirectas. La sobreabundancia de “comentadores”, a menudo de una única obra, con la consabida e irrefrenable maraña de comentarios que siguen a los comentarios, hace casi imposible vislumbrar las palabras originales. Y es, sin embargo, el encuentro con los textos originales el auténtico destino del lector, será el diálogo personal con los autores antiguos la sola garantía de su entendimiento. Esa exhortación a la lectura directa de los autores griegos y latinos significa la entronización de una nueva manera de leer. Leer aparece ahora como un acto de audacia, de temeridad, de irrefrenable libertad. Leer directamente a Cicerón o a Platón puede ser un acto tan intrépido y recompensado como la ascensión desafiante al Mont Ventoux 83 83 a pesar de Aparte de él en su juventud, de nadie se sabía que lo hubiera conseguido, lo que puede considerarse un símbolo del nacimiento de la nueva época, en la que el albedrío de cada cual será en adelante el espoleo y la guía de toda acción. Como se sabe, Petrarca se decide a la ascensión, que desde su infancia le atraía, tras leer la historia romana de Tito Livio. Podemos imaginar sin riesgo el grado de satisfacción, de íntima arrogancia, que debió sentir al coronar el monte, al saberse pionero no sólo de una hazaña física sino sobre todo de una hazaña moral, pues la lección no admitía ambigüedades: si se ponía el empeño necesario, el hombre era capaz de alcanzar las más altas cimas, de emprender las empresas más ambiciosas. Resulta por ello significativo que el libro que lo acompaña en esa ascensión sea las Confesiones de San Agustín, cuya lectura lo sobresalta al abrirlo al azar y encontrarse con una página del libro X, que habla del descuido de los hombres que, ocupados en admirar los montes, los mares, los ríos y los astros, olvidan dirigir los ojos hacia sí mismos. Ver Francesco Petrarca, “A Dionisio da Burgo San Sepolcro, de la Orden de San Agustín y profesor de Sagradas Escrituras, acerca de ciertas preocupaciones propias”, en María Morrás (edi.), Manifiestos del humanismo, Barcelona, Península, 2000. 117 las advertencias en contra del anciano pastor que se encuentra en el camino, pues significará asomarse con los propios ojos, es decir, con las propias esperanzas y las propias dudas, al texto original, lo cual supone una transformación del significado de la lectura, una mutación de la figura del lector. No requiere entonces ningún esfuerzo contemplar el hilo que enhebra el conjunto de la obra de Petrarca: la razón moral. Sensible a las tribulaciones humanas, a los problemas cotidianos del hombre concreto, todas sus reflexiones se encaran con los anhelos y las pasiones de sus coetáneos. Son las tribulaciones del hombre presente y la prevención de su porvenir lo que de veras debe importar, y responder a ese desafío debe ser la tarea del filósofo. Colocar al hombre en el lugar de la Idea o la Verdad como centro de la reflexión filosófica supone una herejía, una infidelidad a la sustancia de la filosofía, una ruptura con la tradición. Esa preocupación por la suerte del hombre, que se convierte en el centro de toda reflexión filosófica, marca una frontera neta con el escolasticismo medieval y con la metafísica cristiana. Frente a “la tribu frenética y ruidosa de los escolásticos”, frente a las inagotables disputatio en torno a cuestiones nimias con pretensiones de extraer principios universales, característica del método intelectual dominante en las universidades, se eleva una manera de pensar más atenta a las verdaderas inquietudes y esperanzas de los seres humanos, más comprometida con las signos de la realidad histórica. ¿Es propio de la filosofía atender a las necesidades del hombre? ¿Interesa a la filosofía las cuestiones relacionadas con la vida o el bien vivir? ¿Tienen las debilidades humanas más importancia que la fijación de la Verdad o la definición racional del ente? Sí, parece responder Petrarca y con él los humanistas que lo siguieron. Así pues, la alabanza continua de las “letras latinas”, además del sentido regenerador de la res publica que encerraba, es un ariete contra el 118 edificio de la filosofía medieval, desde el momento en que las señales de la vida terrenal, el tiempo histórico, el espacio real de los individuos, es decir, los atributos de la biografía humana, pasan a primer plano. ¿Y qué mejor auxilio entonces para esa transformación que retornar a las palabras sabias de los filósofos de la antigüedad y qué mejor compañía que sus libros? Pero para ello era necesario rescatar previamente los manuscritos olvidados, restaurar los textos originales, expurgarlos de impurezas y errores, restituirlos a los lectores íntegros e incorruptos. Por eso, como aprecia Rico, “la única alternativa se hallaba, naturalmente, en recuperar, limpiar e imponer el uso propio de la gran literatura de Roma, tan henchida de conciencia civil, tan amiga de la expresión concreta (el latín nunca acabó de avenirse con las abstracciones), tan inseparable de la convicción retórica de que la palabra y las artes del lenguaje, en tanto distintivas del hombre, constituyen la sustancia misma de la humanitas” (1993, 38). Al descubrir un texto y leerlo directamente, incluso al restaurarlo para eliminarle cualquier incorrección, como hizo Petrarca con Virgilio o Tito Livio, lo que se está haciendo es convertirse en pionero, en fundador, lo que daba a los lectores una potestad incomparable, un orgullo y una autoridad inéditos. Y a la par se ponía en cuestión los cimientos de la filosofía medieval. Lo que los lectores renacentistas pretenden es devolver a los textos la biografía arrebatada por el escolasticismo, lo sitúan en la historia y dan encarnadura al autor, es decir, lo convierten en un ser histórico, habitante de una ciudad y una época. En suma, lo “humanizan”. En adelante, y durante las siguientes centurias, esas recuperaciones de los textos clásicos será la tarea principal de los humanistas. Quitarles el polvo denso de siglos de errores interpretativos y devolverles su significado prístino exigía no únicamente erudición sino voluntad y coraje. Esas serán las divisas de los nuevos lectores renacentistas. Y es ahí donde tiene sentido entrocar la representación del 119 lector soberano y artífice que Petrarca esboza y encarna con el nacimiento de la idea del hombre como sujeto, es decir, con la concepción del hombre como autor, como ser capaz de crear un nuevo mundo. Antonio Sánchez Trigueros (1999) piensa que esa noción fue revolucionaria frente al orden feudal, pues “frente a la concepción del hombre como siervo se afirma la concepción del hombre como ser libre: si el libre albedrío le pertenece, su destino está en sus manos” (1999, 468). Y, en efecto, el hecho de pensarse como sujeto, como agente de la historia y no como ser sumiso a designios superiores, tiene su correlación en el hecho de leer sin la obligación de someterse a interpretaciones escolásticas o dictadas por la tradición. La recuperación y restauración de un texto era la señal de que era posible la restauración de la civilización que lo originó, y que, por lo tanto, de la misma manera que se corregía una palabra o un párrafo, era posible corregir las instituciones políticas o el modo de vivir. Ese sentimiento de la “historia”, del fluir incesante de los acontecimientos en un lugar y en una época, se origina en esos años. Y Petrarca lo encarna a la perfección. La paridad entre cultura y virtud, presente ya en algunos autores latinos y griegos, adquiere así pleno sentido. Petrarca no hace con ello más que fijar la genealogía de su pensamiento, un itinerario que partiendo de su tiempo se remonta a Cicerón y a Séneca, y si viene al caso hasta Sócrates y Platón, pasando por San Agustín, San Ambrosio o San Pablo. En cualquiera de ellos encuentra lo que necesita: un argumento para afianzar una creencia, un consejo para la vida, una palabra para la acción. Con esa mixtura entre la ortodoxia cristiana y la tradición filosófica grecolatina trata de elaborar un pensamiento original, opuesto a la escolástica y al aristotelismo imperantes, y de paso ensayar la caracterización de los dones del nuevo hombre letrado y virtuoso. Esas son las bases de su humanismo. Charles Trinkaus (1979) ve 120 precisamente la trascendencia intelectual de ese nuevo humanismo que Petrarca inaugura en el hecho de defender “the importance of poetry and rethoric as effectors of an intimate bond between reason and emotion, thought and action, intellect and will” (1979, 135). Ese esfuerzo de síntesis, de vinculación entre los autores latinos y los pensadores cristianos, de superación del formalismo para hacer de la filosofía una verdadera maestra de vida, es lo que otorga a Petrarca una posición tan destacada. Depurar la lengua La vía abierta por Petrarca (aunque no sólo por él, sino por muchos otros poetas y estudiosos que lo precedieron: Lovato Lovati, Albertino Mussato, Zambono d’Andrea, Dante Alighieri...) va a ser ensanchada progresivamente y más y más intelectuales van a transitarlo en los siguientes siglos. Lo que sigue a ese momento crucial es un acrecentamiento de los estudios, un afinamiento de los conceptos, una proliferación de las escuelas. En los discursos, en los tratados, en los libros de texto, en las cartas privadas, en las conversaciones, va tomando cuerpo, y no sin resistencias ni reprobaciones, un modo original de pensar y de sentir que tiene una traducción inmediata en la vida corriente, desde la arquitectura o la medicina hasta el modo de vestir o de comer. El concepto de humanismo, tal como lo concebimos hoy, adquiere en ese tiempo sus rasgos más característicos. Merece la pena nombrar a algunos de los intelectuales que contribuyeron a definir sus peculiaridades. En los prefacios a los seis libros que componen Elegantiae linguae latinae 84, escritos por Lorenzo Valla, es 84 Lorenzo Valla, “Las Elegancias”, en María Morrás (edi.), Manifiestos del humanismo, Barcelona, Península, 2000. 121 posible percibir de un modo cristalino toda la armazón argumentativa que sostiene la apología de las letras como medio de purificación lingüística pero también de transformación social. Más que el contenido de los libros, que están dedicados a clarificar pormenores gramaticales o pulir cuestiones de estilo, es en esas introducciones, en especial la del libro primero, donde se observa con fidelidad la ideología de los nuevos reformadores. Ha transcurrido más de un siglo desde que Petrarca publicara algunas de sus principales obras y la resonancia de su voz es cada vez más vigorosa. El razonamiento de Valla, y de tantos otros como él, es como sigue. Los antepasados merecen todos los elogios por haber extendido la lengua latina con más ambición y amplitud que ningún otro pueblo con anterioridad. No sólo buscaban la gloria imperial sino el provecho y bienestar de la humanidad entera, una obra equiparable a las de los dioses. Alimento sublime para el espíritu, la lengua latina arrancó a los pueblos de su condición de bárbaros al instruirlos en las artes liberales, al otorgarles leyes, al abrirles el camino de la sabiduría. Las lenguas vernáculas no se resintieron con la llegada de la nueva lengua sino que fueron fecundadas por ella. La causa de toda esa fertilidad es la importancia que en el pasado tuvieron los studia humanitatis, cuya estima iba pareja a la de las armas, de modo que la fama y la nobleza igual alcanzaban a los generales que a los eruditos, si es que no estaban unidas ambas dignidades en la misma persona. Tan perfecta era la lengua latina que siglos después de la desaparición del imperio romano ella seguía viva entre los pueblos conquistados. Esa permanencia, ese vínculo indestructible con las naciones extranjeras, debía ser un gran motivo de orgullo. Y como es la lengua la que sostiene, si posee vigor, las disciplinas y los estudios dignos de los hombres libres, dominarla significa alcanzar la excelencia. Por ello resulta lacerante contemplar la herrumbre de la antigua lengua, más aún que ver las ruinas arquitectónicas, pues su degradación 122 impide percibir la brillantez de los textos de la Antigüedad. Restaurar la corrección de la lengua de Roma, más aún que la restauración edilicia de la ciudad, es sumamente urgente si se quiere reconstruir las viejas disciplinas, para lo cual, y dada la magnitud de la empresa, es necesario el concurso de todos los estudiosos, de todos los ciudadanos preocupados por el hundimiento de la latinidad a manos de los bárbaros. Y ello es así por puro amor a la patria, que es síntoma a la vez de un noble amor a la humanidad toda, de modo que su liberación pasa por derrotar a quienes la han corrompido, es decir, por triunfar en la ardua tarea de restituir el esplendor a la lengua y a los textos del áureo pasado para, de paso, restablecerlo en la medida de lo posible. El estudio y la depuración de la lengua no es por tanto una labor exclusivamente académica o erudita sino un compromiso político. Si los invasores corrompieron la lengua y la escritura romanas, haciendo un híbrido con el griego y la lengua germánica, de manera que resultaba imposible apreciar la pureza de la lengua latina, su limpieza es al mismo tiempo una manera de luchar contra las caducas instituciones y las costumbres de los invasores. Los excelsos varones de la antigüedad merecen ser explicados conforme a la verdad, sin las tergiversaciones de los malos intérpretes, especialmente los godos y los vándalos, de modo que fijar la elegancia de la lengua, advertir sobre un error gramatical o semántico, resulta un destino glorioso, una reconquista, una venganza. La nueva sociedad que se propugna sólo podrá erigirse sobre los cimientos de los viejos libros. Por eso las imágenes bélicas que abundan en el prefacio del primer libro -batallas, enemigo, ejército- no son azarosas, pues esa magna empresa filológica se entiende como una suerte de guerra contra la barbarie. El llamamiento al combate filológico no dista mucho entonces de un llamamiento a engrosar las filas de un ejército de salvación. “Confío en que pronto restauraremos la 123 lengua de Roma mejor aún que la ciudad, y con ella todas las disciplinas. Por ello, por mi amor a la patria, que se extiende a la humanidad entera, y por la magnitud de la empresa, quiero exhortar y convocar en voz alta a la comunidad de los estudiosos de la elocuencia y, como se dice, tocar a batalla” 85. La confianza de Lorenzo Valla en el poder civilizador del latín es, como se comprueba, ilimitada. Pero detrás de su preocupación filológica late la idea de que depurando las palabras y promoviendo las artes del lenguaje, que son los rasgos que definen a los hombres, se está promoviendo en realidad el humanismo. Y si gracias a ese rescate, la filosofía o el derecho saldrían favorecidos, también lo sería la teología, más vigorosa cuanto mejor se supiera defenderla, como lo demuestran autores como Ambrosio, Agustín, Crisóstomo o Jerónimo, los cuales supieron engastar “las piedras preciosas de la divina palabra en el oro y la plata de la elocuencia sin que abandonaran una ciencia por la otra”. Las acusaciones que recibe Valla de leer autores paganos, que podrían contaminar sus creencias cristinas, las rechaza con el argumento de que la doctrina cristiana será mejor divulgada con la elegancia de la lengua, con la elocuencia. Hay que leer de todo y a todos, viene a decir, y hacerlo además de un modo abierto y generoso. El ejemplo de las abejas, que “habiendo volado en prados lejanos, atesoran dulcísima miel y cera”, es por ello superior al de las hormigas, que “habiendo robado a su vecino, ocultan el grano sustraído en sus escondrijos” 86 . Es preferible, pues, leer como abejas, libando sin temor de libro en libro para aprender a mejor salvar la doctrina cristiana, antes que leer como hormigas, subrepticiamente, sin reconocer dónde hemos aprendido o qué autores nos han enseñado. Frente a la pusilanimidad del débil, la libertad del optimista. El lector debe ser un 85 86 ob. cit., pág. 79. Ibídem, pág. 95. 124 indagador sin miedo, curioso, atento. La exhortación a la lectura adquiere así los rasgos de una ascesis, de una militancia. Leer será de ese modo el signo de un compromiso social. Dignidad, poesía, educación El sentimiento de continuidad entre la elegancia de un enunciado y la reprobación de una época corrupta hace posible la aceptación del camino que une la reparación de un adjetivo con un discurso acerca de la dignidad del hombre. Es lo que ensambla, por ejemplo, a Lorenzo Valla con Giovanni Pico della Mirándola. Compuesto en 1496, su Discurso de la dignidad del hombre 87 es una de las más emotivas y comprometidas apologías de la naturaleza humana. En el arranque de su oratio está contenida la declaración de fe humanista: “He leído, Reverendísimos Padres, en los escritos de los árabes que cuando le fue preguntado a Abdalá sarraceno qué era a sus ojos más de admirar en esta especie de escenario que es el mundo, respondió que nada le parecía más admirable que el hombre. Concuerda esa opinión con aquella de Mercurio: «Gran maravilla, oh Asclepio, es el hombre»” 88. Sí, el hombre es lo más admirable de la creación. Dios, después de crear el mundo, creó al hombre sin una imagen precisa a la que parecerse. La naturaleza de las demás cosas está determinada previamente y éstas obedecen ciegamente las leyes prescritas por Dios. Pero el hombre fue creado para que fuese él mismo quien libremente determinara los límites de su naturaleza. Su destino está, pues, en sus propias manos; él será el artífice de sí mismo. Podrá ser una bestia o un ángel: sólo de él depende. Su supremo don es que podrá ser aquello que quiera ser, pues en él están las semillas de toda clase de vida, la 87 Giovanni Pico della Mirándola, “Discurso de la dignidad del hombre”, en María Morrás (edi.), Manifiestos del humanismo, Barcelona, Península, 2000. 88 ob. cit., pág, 97. 125 más rastrera y la más sublime. Y para ello es preciso dejarse inundar por los preceptos de la filosofía y la moral, entregarse al estudio, cultivar el arte de la palabra y la razón. Pero ese beneficio debe alcanzar a todos, a nadie debe restringirse el acceso al saber, y en esa defensa de la autonomía personal y la universalidad del conocimiento radica la novedad. La lectura de los textos sagrados y filosóficos es el mejor medio de educar el espíritu, de “humanizarse”. Ejercicio de la palabra y consecución de la dignidad humana son, pues, asuntos inseparables. Para Ernesto Grassi (1993), la palabra está en el centro del debate filosófico del humanismo. Frente a la filosofía medieval, que pone el acento en lo ahistórico y eterno por encima de lo contingente y temporal, la nueva filosofía atiende ahora a los requerimientos del “aquí” y “ahora”. Las controversias acerca de la poesía, la retórica o la historia que se producen en ese momento son tentativas por definir los contornos de una filosofía no abstracta, vinculada a los acontecimientos históricos. La preeminencia otorgada, por ejemplo, a la palabra poética por parte de los intelectuales humanistas no significa otra cosa que un intento de disminuir el primado del lenguaje racional, cuya propia dinámica tiende a proporcionar definiciones lógicas sin anclajes locales o temporales. En el fondo de todos los debates subyace la preocupación por definir la misión de las litterae. Hay un afán constante en justificar su existencia apelando a sus posibilidades para promover una vida recta. La idea de que el estudio de las letras hace a los hombres sabios, pero sobre todo mejores, es un emblema de los pensadores de ese tiempo. Pero la virtud es inseparable de la acción, de modo que cualquier conocimiento proporcionado por las artes liberales debe tender a la práctica social. La palabra tiene ahora que dar cuenta de las distintas situaciones y las distintas exigencias, de ahí la renovada importancia que se le concede a la retórica. La metáfora, en oposición al menosprecio que le 126 dispensó la filosofía medieval, como ya vimos, adquiere ahora una importancia capital como forma de pensamiento. “Tenemos, por consiguiente, que en el Humanismo se lleva a cabo una total inversión de la tradicional concepción medieval de la relación entre filosofía y poesía, que partía de que la metáfora oculta la verdad tras un velo. En la tradición humanista sucede todo lo contrario. Son justamente la metáfora, la poesía y la ironía las que hacen patente lo que el pensar y el hablar racionales no son capaces de desvelar” (1993, 179). La poesía o la retórica no deben ser entonces desestimadas, pues gracias a ellas es posible alcanzar la verdad. Nombres como los de Leonardo Bruni, Coluccio Salutati, Nicolás de Cusa, Giovanni Pontano, Guarino Veronese, Manuel Crisoloras, y también los de Juan Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro o Michel de Montaigne, serán hitos en esa ardua tarea por extender los fundamentos humanistas. Se entenderá entonces la renovada y extraordinaria importancia que se otorga a la educación, a la que se considera ya no únicamente como un mero instrumento de transmisión desfallecida de hueros conocimientos sino como un medio de transformación del ser humano. La educación aparece como la manera más poderosa de construir el porvenir, aunque para ello deba recurrirse a las lecciones del pasado. Tzvetan Todorov (1999) ve en el afán humanista por la educación una manifestación de confianza en una vida mejor y más verdadera, en un más luminoso porvenir. Dada la indeterminación del hombre y su libertad, es posible pensar que el mundo puede ser transformado si se transforma al hombre mediante la instrucción adecuada y los libros convenientes. Las consecuencias de esa revolución en la consideración de los libros y en las prácticas de la lectura fueron inmediatas. Y aunque mucho antes de 127 la invención de la imprenta hubo numerosas tentativas de hacer del libro un objeto asequible al lector (Dahl, 1985; Illich, 1993; Manguel, 1998; Pächt, 1993; Parkes, 1998; Petrucci, 1999; Saenger, 1998; Sirat, 1994), los cambios tipográficos, la supresión de los comentarios y glosas, el cambio del formato y la impaginación de los libros... que ahora tienen lugar revolucionaron la concepción del libro mismo y permitieron la aparición de nuevos lectores y un cambio en la actitud hacia la lectura. Los nuevos libros que salen de los talleres de impresores como Aldo Manuzio, Robert Estienne o Josse Bade cambian a su vez la manera de leer. Son manejables, se transportan fácilmente, se pueden leer en cualquier lugar. Quiere ello decir que mucho antes de la invención de la imprenta hubo numerosas tentativas de hacer del libro un objeto asequible al lector. El libro humanista se caracterizó por la reducción considerable del tamaño a fin de acercarlo a un público que leía cada vez más por el puro placer de leer y al que estorbaban las anotaciones y los comentarios eruditos. Ese nuevo público laico, urbano y alfabetizado artesanos, caballeros, comerciantes, comediantes, funcionarios, empleadosdesconocía por lo general el latín y no aspiraba con la lectura más que satisfacer sus gustos, por lo que hubo que organizar la edición para atender su creciente demanda. La persecución de un libro de formato pequeño y manejable ha sido constante a lo largo de la historia (el propio Petrarca hizo una permanente defensa del libro “de mano” o “de bolsillo” como un instrumento capital de instrucción) y sus consumaciones han contribuido decisivamente a la democratización del saber y al ensanchamiento del número de lectores. En nuestra época, el libro de bolsillo -ligero, flexible y barato- ha permitido que la literatura y la ciencia alcancen a toda clase de individuos y penetren en los más escondidos lugares, una expansión intelectual desconocida hasta ahora por la humanidad. A su vez, la invención de la imprenta de caracteres móviles en el siglo 128 XV vino a consolidar la revolución cultural del libro, aunque no extendió su potestad de modo fulminante. Al principio no hizo sino continuar tendencias iniciadas con anterioridad. Más de un siglo después de su nacimiento, la imprenta seguía afanándose en la imitación de la escritura manuscrita, no varió el repertorio de textos que se venían produciendo ni incrementó de inmediato el número de lectores (Gilmont, 1990; Martin, 1999; McKenzie, 1999; Petrucci, 1999). Es decir, la revolución tipográfica y textual fue lenta y sólo en la segunda mitad del siglo XVI puede decirse que el libro impreso se emancipó de su antecesor manuscrito. Aunque el revolucionario invento provocó recelos y lamentos por la degradación que suponía el abandono de la letra manuscrita o el anonimato del comprador de libros, por citar algunas objeciones, lo cierto es que sus transformadores efectos tardaron varios siglos en hacerse patentes. Pero a pesar de ese avance cauteloso, la invención de la imprenta puede determinarse como el verdadero inicio de la cultura de la escritura, pues debido a la eventual difusión masiva de libros fueron creándose las condiciones para la alfabetización progresiva de la población, con el consiguiente ensanchamiento del público lector. Dará en adelante y por primera vez a la cultura un vivo carácter libresco. Los libros se hacen cada vez más omnipresentes, más influyentes a la vez que más discutidos. Antohony Grafton (1998) refiere que en ese tiempo “la elección de las lecturas adecuadas formaba parte del nuevo estilo de vida de la corte renacentista y tenía tanta importancia como saber a qué arquitectos contratar o qué ropa ponerse” (1998, 291). Lo cierto es que los simultáneos cambios que se producen en el campo de las letras, desde los caracteres de imprenta al formato del libro o el estilo de escritura, originan nuevos lectores y modifican las actitudes hacia la lectura (Baron, 1993; Berger, 1985; Garin, 1981a, 1981b; Grafton y Jardine, 1986; Petrucci, 1979). En ese sentido, los lectores humanistas suponen una ruptura manifiesta 129 con los lectores de los siglos precedentes. En esa actitud libre, abierta, esperanzada, innovadora, rigurosa… que los caracteriza están muy próximos a nuestro presente. O más bien: son nuestros precursores. Sus modos de leer, así como la índole de sus lecturas, hacen del lector un ser autónomo, que asume riesgos y no oculta sus ambiciones intelectuales. Su afán de universalidad, de hacer que la mayoría de los seres humanos tuvieran acceso al saber, es un legado precioso que aún perdura. De ahí su obsesión por la transformación del formato y la tipografía. Pero tal vez una de sus mejores contribuciones fue la de no separar el conocimiento de los problemas cotidianos de los seres humanos. Su intención de arraigar la lectura en el presente de cada lector, de unirla a sus preocupaciones y sus esperanzas más íntimas, fue una creación admirable. Porque, en efecto, la lectura humanista se ocupa en extenso de la dimensión existencial de la vida. No elude el compromiso ético desde el momento en que se involucra en las interrogaciones fundamentales de los seres humanos. Está movida por una gran ambición, un desmesurado sueño quizá: hacer mejores a los seres humanos. La lectura no es, desde luego, una garantía infalible de virtud personal. Las limitaciones y los fracasos abundan, pero lo que cuenta es la voluntad histórica de no separarla de los otros muchos medios que persiguen la perfección humana. LIBROS AL ALCANCE DE TODOS Aunque la invención de nuevos formatos y nuevas técnicas de impresión no acarrean de modo inmediato la aparición de nuevos textos, éstos acaban apareciendo. El paso del rollo al códice cambió la estructura de 130 los textos, haciendo de la página la principal unidad para la organización de las ideas. De esa singular y progresiva organización textual, y de las modificaciones de la baja Edad Media, surgieron el discurso y la argumentación tal como hoy los entendemos. La literatura escrita en lenguas vernáculas y los relatos de ficción (podríamos decir que la literatura misma) son fruto innegable de la escritura. El presente de la voz fue remitiendo lentamente en favor de la escritura y a esa operación se prestó mejor la prosa que el verso, y como consecuencia nació la novela (Zumthor, 1989). La invención de la imprenta consolidó esa tendencia y fue apareciendo, aunque no de un modo inmediato, un nuevo repertorio de textos destinados a interesar a un nuevo público, cuyos conocimientos del latín eran escasos o nulos y cuyos intereses lectores, generalmente orientados a la pura diversión, no podían satisfacer los textos religiosos o científicos o filosóficos. En los años que siguieron a la revolución humanista y a la invención de la imprenta se incrementarán de modo notable los debates en torno al libro y la lectura. Las conquistas culturales precedentes se irán afianzando, no sin resistencias y retrocesos, pero también se multiplicarán las controversias acerca de los modos de leer y de los propios textos de lectura. La lectura de la Biblia y de los géneros literarios en auge suponen un motivo recurrente de disputa, pues nunca hasta entonces se había considerado la Biblia como un objeto mercantil, como un libro más al alcance de todos. Lo destacable entonces es el papel relevante que la lectura adquiere en ese momento. En opinión de Marcel Bataillon (1979) quizá sea ésa la época más brillante del libro, ya que “la imprenta descubre un campo de acción ilimitado, aspira a hacer de todo hombre un lector, se introduce hasta en las últimas aldehuelas” (1979, 549). Esa ambición constituye una marca de identidad del humanismo cuyo alcance es perceptible todavía. El libro se convierte a la par en un objeto de alabanza y de sospecha, tanto es ensalzado como denostado, pues el hecho 131 de que pudiera estar al alcance de todos suponía un estímulo pero también un riesgo. De lo que se tratará en adelante es de dilucidar qué deben contener los libros, qué debe o no leerse. Pero lo que nos importa destacar aquí es la respuesta que algunos destacados intelectuales de esos siglos van a dar a las cuestiones referidas al propio significado de la lectura, así como a la función de la literatura en la vida. Haremos mención de algunos de ellos, concretamente, del holandés Erasmo de Rotterdam, el francés Michel de Montaigne y el británico Francis Bacon, pues sus voces resultan significativas de la nueva conciencia que se abría paso y pueden entenderse además como un eco fiel de los debates en curso. Universalidad, alegría, ambición Erasmo de Rotterdam es, sin lugar a dudas, la figura intelectual más señera de la época que sigue a la invención de la imprenta. Su influencia fue extraordinaria y en la historia de la lectura ocupa a nuestro juicio un lugar privilegiado. Se acepta hablar de “erasmismo” como una corriente de pensamiento que prosperó en Europa y América tomando sus textos como inspiración. En sus libros es manifiesta la presencia de algunos de los tópicos clásicos en torno a la lectura y el lector. En su Del menosprecio del mundo 89, que como él mismo advierte es un ejercicio retórico de juventud, pueden observarse muchas de las ideas elaboradas siglos atrás por los autores latinos, Cicerón en especial. Advierte en él contra “las trabas del siglo” y exhorta a abandonar el “turbio ruido mundanal” para ir en busca de la “verdadera felicidad”, que para él no significa otra cosa que “salvar el alma”. Y para ello no queda otra opción que el retiro. La máxima libertad no reside en la compañía sino en “la esquividad y el apartamiento”. La libertad, la 89 Desiderius Erasmus, “Del menosprecio del mundo”, en Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964. 132 tranquilidad y la complacencia únicamente se alcanzarán con la vida solitaria. Los verdaderos placeres espirituales no se encuentran entre la gente, mientras se esté sometido a las volubilidades mundanas, sino reflexionando en soledad con los autores adecuados, lejos de los deleites carnales que son siempre “falsos, lábiles, llenos de asco, con más rejalgar que miel, inmundos, causadores de muerte” 90 . La autenticidad y la honestidad humanas serán siempre el resultado de un ejercicio de ascetismo y de introspección personal. Y para ello nada mejor que acudir a la lectura de los libros que puedan mover a la meditación. Y apelando al destinatario de su texto recuerda: “Tienes, pues, los numerosos volúmenes llenos de misterio de la Sagrada Escritura; tienes los avisos y predicaciones de los profetas, de los apóstoles, de los intérpretes, de los doctores; tienes las obras de los filósofos y de los poetas, de quien no debe huir el que supiere recoger, entre acónitos, hierbas de salud” 91 . Ya desde sus primeros textos se observa en Erasmo una predilección por la lectura de todo tipo de textos, no sólo de los sagrados sino también de los profanos 92 . No hay que tener temor a ellos, viene a decir, pues de lo que se trata es de saber leer, es decir, de saber distinguir lo certero de lo erróneo, igual que se sabe separar en el campo las plantas curativas de las venenosas. Lo más llamativo de ese opúsculo juvenil es, no obstante, la referencia a la lectura personal de la Sagrada Escritura. Porque leer para Erasmo, y en consecuencia para los erasmistas, significará leer directamente los textos 90 ob. cit., pág. 590. Ibídem, pág, 593. 92 En otro de sus textos, De cómo los niños han de ser precozmente iniciados en la piedad y en las buenas letras, Erasmo insta a instruir precozmente a los niños en el estudio de la buenas letras y plantea para ello la utilización de materias adecuadas a su capacidad. Entre ellas, la poesía, que halaga el oído de los niños, los apólogos y las fábulas, pues enseñan serios preceptos filosóficos a través de la risa y el juego, las sentencias breves y los proverbios, así como la mitología, pues sus historias contienen indefectibles lecciones de filosofía moral. Ver Desiderius Erasmus, “De cómo los niños han de ser precozmente iniciados en la piedad y en las buenas letras”, en Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964. 91 133 religiosos, lo que les ocasionará no pocas invectivas y censuras. Ese precoz llamamiento a la lectura de la Biblia por parte del pueblo, que tantísimas y agrias disputas originaron en su día, se afianzará en libros posteriores. En uno de los más reputados y determinantes fue su Paraclesis o Exhortación al estudio de las letras divinas, escrito en 1516, un año antes de que se produjera la reforma de Martin Lutero, insta a traducir la Biblia a las lenguas vulgares contra la doctrina oficial de la Iglesia católica, que consideraba que con ello se promovían las herejías, a fin de que pudiera llegar al mayor número de personas. La Sagrada Escritura, afirma, se acomoda a todos, a nadie deja de instruir, y pues no desestima a nadie por su edad, sexo, fortuna o condición es preciso hacerla accesible a todas los seres humanos en su propia lengua. De ese modo, y aunque sospecha que algunos puedan reírse de sus palabras, a muchos más aprovechará, por lo que se hace necesario introducirla entre los campesinos, los tejedores o los caminantes, y hacerla presente asimismo en las conversaciones cotidianas. La pugna por esa apertura a todos de los textos sagrados llevó a Erasmo y a sus seguidores a enfrentarse a la jerarquía eclesiástica, que hizo caer sobre ellos toda la fuerza de su poder. Pero el camino ya estaba señalado y pese a todos los impedimentos, que no fueron pocos, siguió ensanchándose. Esa defensa de la lectura personal de la Sagrada Escritura no significa, sin embargo, que Erasmo la extendiera por igual a la literatura profana, a la que apenas dedicó atención. Sí lo hicieron, en cambio, algunos de sus discípulos, tal como el español Juan Luis Vives 93, por citar a uno de los más destacados, que hizo una condena sin paliativos de las novelas sentimentales y de caballerías, a las que condenó como inmorales y mentirosas. Leer ese tipo de literatura por puro gusto resultaba del todo condenable, pues nada 93 Juan Luis Vives, Instrucción de la mujer cristiana, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1995. 134 espiritual y racional se alcanzaba con ello. La crítica generalizada de la literatura, no sólo de la nueva y popular que estaba emergiendo, sino también de la poesía toda, será un rasgo distintivo de ese tiempo, pero sus resonancias puritanas siguen vigentes, pues esa censura de Vives remolca inevitablemente una apología, tan presente todavía, de la literatura moralizadora, puesta al servicio del adoctrinamiento espiritual. En el siglo XVI prosperan las diatribas contra los libros de ficción que corrompen a los lectores y será frecuente, por ejemplo, la pugna entre la reprobación, e incluso prohibición, de los libros de caballerías y el creciente gusto popular por la lectura de esos libros. Para Emmanuel Todd (1995), aquella inicial apelación a la lectura directa de la Biblia fue una de las causas del progreso de la alfabetización en los países del norte de Europa a partir del año 1500, con su consecuente desarrollo cultural y económico. El movimiento reformista de Martin Lutero fue determinante en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en algunos países europeos. Los países que se adhirieron a la reforma protestante experimentaron un auge inmediato en sus tasas de lectores, en tanto que los países en los que la religión católica siguió siendo predominante la alfabetización creció muy lentamente. En la disociación cultural de Europa tuvo mucho que ver, pues, el factor religioso. “El freno sufrido por la regiones católicas no fue menos consciente, la Iglesia de Roma no aceptaba el acceso de todos, es decir, de los laicos, a las santas Escrituras y por lo tanto a la lectura” (1995, 143). Y aunque la cuestión religiosa no es la única causa del retraso o el progreso de la alfabetización, pues no puede ignorarse el papel que jugaron las estructuras familiares en ese proceso, su efecto fue determinante en ambos sentidos, tanto para favorecer que todos los miembros de una familia, criados incluidos, aprendieran a leer y escribir para acceder a las palabras sagradas como para retardar ese aprendizaje al no haber un 135 objetivo excelso a la vista. Más aún: no sólo el catolicismo no favoreció la alfabetización sino que reaccionó ante el progresismo cultural protestante con “un verdadero odio al libro”. Y, en efecto, es a mitad del siglo XVI cuando la Inquisición publica su primer Índice de libros prohibidos por su peligrosa heterodoxia. “En el mundo católico se difunde una actitud general de desconfianza hacia el individuo que lee solo. Poseer una Biblia se convierte, casi en sí mismo, en un signo de herejía” (1995, 148). La historia cultural europea no podría entenderse bien sin ese episodio particular de la alfabetización dispar en unos países y otros motivada por el incentivo o el recelo religioso. Lo cierto es que los nuevos textos impresos y su proliferación trastocaron el significado tradicional de los libros y la lectura, cambiaron el concepto de autoría y dieron lugar a la aparición de un nuevo tipo de lector. Los nuevos textos crean nuevas prácticas de lectura, aunque las que hoy consideramos canónicas no surgieron de modo inmediato. Aún en esos siglos son muy frecuentes todavía las prácticas de escucha de un texto antes que las prácticas lectoras como tales. El número de analfabetos era aún muy elevado. En otro lugar (Mata, 2004) hemos destacado la importancia de la oralidad en la transmisión histórica de la literatura. Pero, aunque resulte temerario tratar de unificar en un solo modelo las muy dispares prácticas de lectura que se producen en esas décadas, también es cierto que van apareciendo ejemplos de lectores que pudiéramos considerar anunciadores de un modo de leer que presagia el nuestro. Michel de Montaigne es uno de ellos. Michel de Montaigne comparece ante nuestros ojos como un lector incansable y caudaloso. Sus Ensayos 94 están trufados de citas que demuestran sus copiosas lecturas y, más importante aún, su modo de leer. 94 Michel de Montaigne, Ensayos, 3 vols., Madrid, Cátedra, 1987. 136 Lee de modo disperso, fluctuante y heterogéneo, todo le importa y todo lo curiosea, pues lo que persigue es, básicamente, “el saber que trata del conocimiento de mí mismo y que puede instruirme para bien morir y bien vivir”. Esa actitud merodeadora, libre y deshilvanada, que picotea en toda clase de libros, ofrece un retrato de lector que se aleja definitivamente de la forzada y esforzada imagen del lector medieval. Montaigne lee sobre todo de un modo feliz, gustoso. E introduce un elemento que merece nuestra consideración. Me refiero a la defensa de la lectura como un acto que debe proporcionar, antes que nada, deleite. “Nada hago sin alegría”, proclama, y en ello incluye, por supuesto, a la lectura. No se empeña en rumiar los textos hasta entenderlos cabalmente, ni se obstina en leer un libro si al poco de iniciarlo no le gusta o le resulta enfadoso. Si por alguna razón no encuentra satisfacción en lo que lee, abandona el libro y comienza otro. Y lo hace sin remordimiento ni pena. Ante todo procura no aburrirse. Y es consciente además de que el gusto es subjetivo y de que el propio juicio es el que cuenta. No le incomoda por lo tanto confesar que a él le disgusta lo que le complace a otros. Por lo demás, Montaigne ya distingue claramente entre lecturas amenas -festivas, eróticas, poéticas...- y aquellas otras más fructuosas y morales: filosofía, historia, biografías... Y si unas le sirven para afrontar las dudas de la existencia y para adquirir las virtudes necesarias para el bien vivir, otras le ocupan las horas dedicadas al esparcimiento y al gozo. Y si en unas alaba los argumentos y la substancia, en otras pondera el estilo y las sutilezas literarias. Montaigne nos ofrece el perfil del lector moderno, el lector desembarazado de dogmatismos y obligaciones, el lector que hace de su juicio el valor supremo, pues de la misma manera que hace al leer, al escribir expresa lo que piensa sin pudor ni censura. No teme dar su opinión, aunque contradiga las ideas dominantes. Escribe sobre las cosas más diversas y sobre 137 las experiencias más cotidianas, lo que no le impide afrontar asuntos más graves y trascendentes. Pero siempre es él mismo, con sus debilidades y sus subjetivismos, el que se manifiesta en cada palabra. Su pretensión es darse a conocer, aun hablando de las cosas más dispares. Pero hay asimismo en Montaigne un pensamiento recurrente que tiene que ver con nuestro proyecto y que merece igualmente atención. Se refiere al asunto de la función del estudio y, más específicamente, de la lectura. A propósito del magisterio y la instrucción Montaigne reflexiona con pesar sobre la sabiduría y el sentido verdadero del aprendizaje de las letras. Y lanza sus diatribas contra la pedante y vana forma de estudiar en que tantos de sus contemporáneos incurren, gracias a la cual sólo adquieren un conocimiento superficial de las cosas, sin ninguna asimilación y, sobre todo, sin transformar lo aprendido en modos de vida. Se escandaliza de esa manera de aprender que hace hincapié en la teoría más que en la práctica, que elude entender el meollo de las cosas, que se centra en los comentarios ajenos antes que en los juicios propios, que hace acopio de frases hechas e impide elaborar una idea personal. Así, critica la manía de recurrir constantemente a palabras de autores reconocidos antes de pensar por cuenta propia, pero también y sobre todo censura el estudio sin fundamento, sin intención de incorporarlo a la consecución de la moralidad personal. No importa tanto ser tildado de sabio cuanto de bueno, no tanto de erudito cuanto de virtuoso. “Nos esforzamos en llenar la memoria y dejamos vacío el entendimiento y la conciencia. Así como los pájaros van a veces en busca del grano y lo llevan en el pico sin probarlo, para alimentar con él a sus polluelos, así nuestros maestros picotean la ciencia en los libros poniéndosela en el borde de los labios únicamente, para desembucharla nada más, lanzándola al viento” 95 . Nada de lo que se aprenda tendrá sentido si al fin no se aprovecha para la 95 ob. cit., I, pág. 187. 138 vida, si al fin no hace mejores a los que estudian. Ser mejor, es decir, ganar en conocimiento y virtud, sería la única razón para dedicarse a las letras, pues de lo contrario la instrucción únicamente devendría un acto de petulancia y afectación. Como se ve, no es difícil encontrar en esas afirmaciones el eco de las ideas de Séneca, a quien por lo demás reconoce su magisterio. Y si Michel de Montaigne representa al lector aislado, feliz en su intimidad lectora, despojado de ambiciones públicas, Francis Bacon, contemporáneo suyo, es el ejemplo del anhelo por hacer del conocimiento un asunto de interés público, por convertir el saber en un factor de progreso y felicidad de la humanidad. En efecto, uno de los proyectos más ambiciosos de Francis Bacon, si no el central y casi único, fue la promoción del conocimiento. Así lo dejó consignado en diversas ocasiones y de hecho procuró toda su vida encontrar trabajos que le permitieran llevar a cabo sus proyectos. Bacon se proponía una tarea titánica: hacer balance del estado general del saber de su tiempo, señalando los errores y afirmando lo acertado, con la finalidad de lograr su expansión y alcanzar el objetivo superior de procurar el dominio humano sobre la naturaleza. Bacon piensa que es necesaria una profunda reforma del saber a fin de liberarse de las banalidades y los prejuicios que impiden el progreso del conocimiento científico y el consiguiente bienestar material. Es en la mente humana donde se encuentran los mayores obstáculos para ese progreso, por lo que se hace necesaria una transformación de los tradicionales modos de pensar y de actuar. En El avance del saber 96 , publicado en 1605, Bacon reclama la necesidad de iniciar esa reforma atendiendo a la renovación de las instituciones, a la difusión y acumulación de los libros y a la protección y estímulo de profesores e investigadores. En el libro expone que el 96 Francis Bacon, El avance del saber, Madrid, Alianza, 1988. 139 entendimiento humano está compuesto de tres partes: la historia, la poesía y la filosofía, que corresponden respectivamente a tres facultades de la mente: la memoria, la imaginación y la razón. Recordar, inventar y pensar se constituyen así en los fundamentos del saber. La historia tiene básicamente como fin no sólo la pura conservación del pasado, sino satisfacer la curiosidad de los eruditos y fraguar el conocimiento global y diacrónico de las ciencias y los hechos. En cuanto a la filosofía humana o humanidades, sin mencionar a la filosofía divina y natural, Bacon pondera su valor a partir de su utilidad para el conocimiento de sí mismo y el conocimiento del hombre en sociedad. Finalmente, es importante comprobar cómo un hombre tan ambicioso y racionalista no tiene duda en reconocer que la poesía es una fuente primigenia de conocimiento, equiparable a la historia y la filosofía, de manera que leer a los poetas puede suministrar iguales beneficios que leer a los historiadores o a los filósofos. Considera que la poesía, en atención al contenido, es una “historia fingida” y puede estar escrita en prosa y en verso. Para Bacon, esa suerte de historia fingida tiene una utilidad primaria, que no es otra que la de “dar alguna sombra de satisfacción a la mente humana en aquellos aspectos en que la naturaleza de las cosas se la niega” (1988, 94). Y pues el ser humano es consciente de sus propias limitaciones, así como de las injusticias y errores de la vida, necesita idear correcciones de la realidad y dar alternativas a lo que se padece. La poesía, es decir, la literatura, actúa por lo tanto como consuelo y enmienda, pues la imaginación, con su capacidad para “unir a su antojo lo que la naturaleza ha separado, y separar lo que la naturaleza ha unido” 97, logra realidades nuevas. Esa apuesta por la poesía como medio para romper las restricciones de la realidad es de una modernidad asombrosa. Perfectamente podríamos reconocernos en esas afirmaciones y, como veremos más adelante, parte de 97 ob. cit., pág. 94. 140 las ideas contemporáneas acerca de la función y la virtud de la literatura ya están en Bacon. La supremacía que concede a la literatura sobre otras ciencias para el conocimiento de los seres humanos y sus conflictos podría ser subscrita sin la menor vacilación por muchos filósofos y críticos literarios de nuestros días: “Si queremos ser justos con ella, habremos de decir que, para la expresión de los afectos, pasiones, corrupciones y costumbres, debemos más a los poetas que a las obras de los filósofos; y, en cuanto a ingenio y elocuencia, no mucho menos que a las arengas de los oradores” 98. En esas palabras están ya las ideas de la modernidad. Esas opiniones, expresadas por un hombre preocupado por el avance público del saber, acerca de la importancia de la poesía para el conocimiento humano y su compatibilidad con las ciencias para alcanzar el mismo fin de progreso social son especialmente relevantes, pues se producen en una época en que tiene lugar una nueva quiebra intelectual, una de las más determinante y que con mayor fuerza ha condicionado nuestro tiempo. Oidores y lectores Es claro que en los siglos XVI y XVII se produce en muchos países de Europa una profunda mutación cultural que afecta a todos los órdenes de la vida: fiestas, urbanidad, ocio, religión, trabajo, defunción... Los diversos materiales impresos y la lectura van a ocupar un lugar central en esa transformación de las prácticas culturales. Los textos comienzan a hacerse presentes en ámbitos hasta entonces privados de ellos, con lo que los modos de leer, las formas de socialización creadas por los textos, así como los propios tipos de textos, van experimentar una notoria metamorfosis (Chartier, 1987). Y no sólo habría que considerar lo escrito en su formato de libro, sino 98 Ibídem, pág. 97. 141 que convendría prestar especial atención a todos los materiales efímeros que circularon masivamente entre la población, pero cuya propia índole ha impedido que permanezcan. Los innumerables panfletos, pasquines, carteles, avisos, anuncios, almanaques o estampas, e incluso periódicos, que salen de los talleres de impresión otorgan ciertamente a lo escrito una función social hasta entonces inédita. La lectura adquiere un nuevo estatuto, un nuevo reconocimiento (Martin, 1999). Lo más trascendental de esas centurias es por lo tanto la gradual penetración de los textos, y de los libros especialmente, en la esfera de la vida comunitaria de las diversas clases sociales. No irrumpen de un modo fulminante, sino progresivo y desigual. Un nuevo público comprador y lector de libros comienza a formarse, pero los usos de los textos escritos no son en absoluto idénticos a los de nuestro tiempo, sino que ofrecen peculiaridades que no conviene olvidar. Por ejemplo, la lectura individual y silenciosa no es la dominante. Son más frecuentes, por el contrario, las prácticas de lectura colectiva en voz alta, bien en hogares, talleres o entre vecinos. La oralidad siguió siendo durante mucho tiempo el elemento fundamental de intermediación entre lo escrito y el público (Chartier, 1995, Frenk, 1997). La razón es que el número de personas analfabetas era aún muy elevado, sobre todo en España, y que, aun cuando fue apreciable un interés general por la alfabetización en las décadas que siguieron a la aparición de la imprenta, no fue éste ni un fenómeno universal ni creciente, sino que, antes al contrario, sufrió declives y estancamientos evidentes debido a razones ideológicas y religiosas, en especial en el ámbito de la Iglesia católica. Eso significa que la sociedad ofrecía una mixtura de comportamientos, es decir, que la oralidad no fue absolutamente dominante en las prácticas culturales, sino que cohabitaba con la escritura de un modo más o menos bien avenido (Viñao, 1999). Ello no impedía que la lectura erudita, la que se ejercitaba solitaria y 142 silenciosamente, fuese ganando espacio y practicantes, no sin controversias y reconvenciones, pues los defensores de las prácticas orales solían oponer la viveza de la voz a la expresión muerta de la letra. El número de bibliotecas particulares aumentó, como aumentó asimismo el número de libros que había en ellas. Y a la par se fueron acotando en el ámbito doméstico espacios acordes con ese acto nuevo de retirarse a leer en soledad, un lugar reservado en exclusiva a la lectura (Prieto Bernabé, 1999). En todo caso, el interés por leer no ganó en seguida a todos por igual. Ni en las clases pudientes, que tenían medios económicos para la compra de libros, ni en las clases populares, debido a su pobreza y su analfabetismo, nació un deseo irrefrenable de lectura al calor de los nuevos textos en circulación. Los libros de ficción no captaron en seguida la voluntad de los posibles lectores en los siglos XVI y XVII. El público de la literatura de entretenimiento fue inicialmente muy reducido, aun en siglos de extraordinaria relevancia de esa literatura (Chevalier, 1976). Lo cual no obsta para que los autores sean cada vez más conscientes de la presencia de los lectores, como ponen de manifiesto las apelaciones directas a su juicio que preceden a los textos. Estos prólogos o advertencias, además de constituir en sí mismas magistrales piezas artísticas, crean una atmósfera íntima, juguetona y cortés que básicamente persiguen involucrar emocionalmente a los lectores, como será fácil comprobar en las obras de Miguel de Cervantes (McSpadden, 1979). LA POTESTAD DEL RACIONALISMO Suele considerarse el siglo XVII como el siglo en que se constituye la filosofía moderna y el racionalismo se afinca definitivamente. Se inicia una 143 trascendental revolución científica. El mundo y el hombre comenzaron a ser vistos de un modo realmente nuevo: el escolasticismo queda casi definitivamente relegado como modo de estudio y argumentación, los viajes y las investigaciones gratifican la curiosidad que habían abierto los grandes descubrimientos geográficos, proliferan las academias en las que se debaten libremente las nuevas ideas filosóficas y científicas que no tienen acogida en la universidad, un nuevo espíritu utilitarista y práctico se va adueñando poco a poco de la sociedad. En opinión de Antonio R. Damasio (2005) puede considerarse a aquel siglo como “la época de las preguntas”. Es el siglo en el que se fijan gran parte de las bases de lo que hoy consideramos la civilización europea. Pero es asimismo una época de grandes convulsiones políticas, sociales, culturales y económicas. Las devastadoras guerras, las inacabables migraciones, las corrupciones de las monarquías absolutistas, las intolerancias religiosas y las rebeliones sociales, unidas a la virulencia de las grandes epidemias y a las continuadas pérdidas de cosechas y las consiguientes hambrunas, sumieron a Europa, aunque de forma desigual, en sucesivas y dramáticas crisis (Aston, 1983; Domínguez Ortiz, 1963/1970; Kamen, 1977; Maravall, 1975b; Pennington, 1973; Vries, 1992). Una consecuencia del cambio de paradigma intelectual es la cada vez más irreparable divergencia entre los conocimientos anclados en la Antigüedad clásica, las humanidades, y las nuevas disciplinas que estudian la naturaleza, las ciencias. Las fatídicas consecuencias nos alcanzan todavía. Resulta por ello interesante confrontar las precedentes opiniones de Francis Bacon con las de algunos de los filósofos más descollantes e influyentes de la centuria a fin de constatar una vez más las tensiones incesantes entre filosofía y poesía. Veremos de nuevo planteadas, y quizá de un modo inusitadamente intenso, las cuestiones básicas que vienen ocupando nuestra reflexión: el ínfimo o reconocido papel otorgado a las letras y las emociones en la 144 construcción del conocimiento. De nuevo una tríada de autores, René Descartes, Baruch Spinoza y John Locke, de las mismas nacionalidades que los anteriormente estudiados, nos pueden ayudar a entender mejor los términos del debate y a la caracterización de la lectura humanista. Un método incontestable En la Primera Parte de su Discurso del método 99 , René Descartes realiza una breve exposición de su trayectoria intelectual hasta su ruptura con los aprendizajes del pasado y el establecimiento del método que él había seguido para dirigir bien su razón. Después de acreditar su pasada educación en el estudio de las letras, hace público rechazo de su formación y defiende la adopción de una nueva vía de conocimiento basada en la experiencia personal. Le parece que para encontrar su particular modo de razonar debía desprenderse paulatinamente de sus conocimientos anteriores y comprobar por sí mismo todo aquello que le resultara provechoso para su vida. Antes es preferible aprender a leer “el gran libro del mundo” que empeñarse en la trayectoria de un “hombre de letras”, siempre “encerrado en su despacho” y a merced de “especulaciones que no producen efecto alguno”. De ese modo, los razonamientos personales surgidos como consecuencia de sus viajes y experiencias sociales serían mucho más auténticos que cualquiera de las opiniones recibidas con anterioridad. “Y así pensé yo que las ciencias de los libros, por lo menos aquellas cuyas razones son sólo probables y carecen de demostraciones, habiéndose compuesto y aumentado poco a poco con las opiniones de varias personas diferentes, no son tan próximas a la verdad como los simples razonamientos que un hombre de buen sentido puede hacer, 99 René Descartes, Discurso del método. Meditaciones metafísicas, Madrid, Espasa Calpe, 1968. 145 naturalmente, acerca de las cosas que se presentan” 100 . Pero tan infecunda puede ser la lectura permanente de libros de historia o textos antiguos como viajar sin descanso de un lado a otro. Ambos procedimientos pueden enajenar a cualquiera del conocimiento del presente, que es lo que importa. Así es que persuadido de que para escuchar la voz de la razón era necesario, además de adquirir experiencia y observar las cosas más diversas que ofrece el mundo, volverse hacia uno mismo y comenzar a construir los propios pensamientos desde el principio, como se construye una casa desde los cimientos, inicia un examen implacable y minucioso de los principios que constituían su entendimiento y acomete la tarea de trazar un método particular de acceso al conocimiento exacto de las cosas, para lo cual establece cuatro preceptos cuya estricta observación lo conducirán sin lugar a dudas a su objetivo. El primero de ellos consistirá en “no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es”; el segundo, “dividir cada una de las dificultades que examinare, en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución”; luego “conducir ordenadamente mis pensamientos empezando por lo objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos”; y finalmente “hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada”. De ese modo, y siguiendo los fundamentos de la lógica, la geometría y el álgebra, estaría en condiciones de poder aplicar el dominio de la razón al conocimiento del mundo. Sistematizaba así lo que en adelante sería un método basado en la deducción, la observación, la medición, la inferencia lógica, la experimentación, la verificación empírica, la duda sistemática, la demostración..., que impedirán el engaño de los sentidos, la subjetividad y el error, y por tanto sería factibe enunciar verdades 100 ob. cit., pág. 36. 146 universales. En ese proyecto de entronización del análisis racionalista para conocer las cosas es evidente que no tenían cabida las artes de la ficción o las palabras que no contribuyeran a la búsqueda de la verdad y al predominio de la razón. Del examen que Descartes realiza de su formación académica concluye que las fábulas son repudiables porque inducen a que “imaginemos como posibles acontecimientos que no lo son”, que las novelas no merecen atención porque ocultan muchos hechos de la vida e influyen negativamente en quienes “ajustan sus costumbres a los ejemplos que sacan de las historias”, que la elocuencia y la poesía son “dotes del ingenio más que frutos del erudito” por lo que nada se adelanta cultivándolas, dado que el talento individual siempre prevalecerá sobre cualquier estudio. Y si bien es verdad que esa insatisfacción la extiende a las demás ciencias cursadas hasta entonces por él -matemáticas, teología, filosofía...-, los argumentos que emplea para preterir “el estudio de las letras” son bien elocuentes: su lenguaje oculta el conocimiento de la verdad y es fuente permanente de errores. De nuevo, y en un momento de extraordinario florecimiento de las ciencias (piénsese en personalidades como Huygens, Leibniz, Kepler, Galileo, Newton, Boyle, Harvey...), se manifiesta una renovada expresión de desconfianza hacia las letras, acusadas, como era tradición, de contrarias a la verdad y favorecedoras de las pasiones frente a la razón. Pero en esta ocasión, y por la relevancia del autor, la desestimación fue sin duda más contundente. Incluso cuando en la Sexta de sus Meditaciones metafísicas habla de la imaginación, que Descartes opone a la capacidad de intelección, se muestra displicente y cauteloso, determinando su inferioridad para los fines que se propone. Para él, el entendimiento es la facultad suprema del conocimiento y todo lo que se conozca a través de la imaginación es ficticio, ya que imaginar no es sino contemplar la figura o imagen de una cosa 147 corpórea. La imaginación no permite, pues, un conocimiento claro y distinto de las cosas, en tanto que el pensamiento sí lo hace posible. “Concibo muy bien que mi esencia consiste sólo en ser algo que piensa, o en ser una sustancia cuya esencia o naturaleza toda es sólo pensar” 101. Curiosamente, y pese a las diferencias que declara tener con Descartes, otro pensador contemporáneo, Blaise Pascal 102 , coincide con él en la absoluta desaprobación de la imaginación, a la que tacha de “soberbia potencia” y considera “enemiga de la razón”. Esa tajante separación entre alma y cuerpo, esa convicción de que se puede pensar separadamente del cuerpo, cosa que, como veremos, resulta ya insostenible gracias a los descubrimientos de la neurobiología, será la médula del cartesianismo y el origen de una corriente filosófica que ha negado la comprensión de las complejidades de las emociones humanas y sus manifestaciones profundamente refinadas, relegándolas a su condición más primitiva, más mecánica, más “inhumana”, dado que lo propio de la naturaleza humana, a diferencia de los animales, es la capacidad de dominar y controlar esos impulsos básicos. La consecuencia de esa prevalencia otorgada a la razón sobre todas las demás facultades intelectivas ha sido el mantenimiento de la idea de que sólo mediante la razón es posible conocer, en tanto que las emociones y los sentimientos son formas perturbadoras y engañosas. Han debido pasar algunos siglos para comenzar a aceptar, de la mano paradójicamente de las ciencias, que la razón no es una facultad absolutamente pura y que las emociones y los sentimientos no están ajenos a la razón sino que para bien y para mal se encuentran “enmallados” (Damasio, 1999). 101 102 ob. cit., pág. 139. Blaise Pascal, Pensamientos, Barcelona, Orbis, 1984. 148 Una hermandad necesaria En Baruch Spinoza, como es previsible, no hay menos referencias a la supremacía de la razón que en otros filósofos de la época. Su Ética 103 está atravesada por la idea de que nada hay más útil para el hombre que actuar según sus dictados: “Dado que entre las cosas singulares no conocemos nada más excelente que un hombre guiado por la razón, nadie puede probar cuánto vale su habilidad y talento mejor que educando a los hombres de tal modo que acaben por vivir bajo el propio imperio de la razón” 104 . Y el uso de la razón se justifica porque proporciona las mayores satisfacciones a los hombres, dado que, siendo mejor vivir en comunidad que aislados, es preciso desarrollar aquellos afectos que fortalezcan la concordia y la amistad. Pero esa situación no se produce por sí sola, sino que requiere “habilidad y atención”. Es decir, para Spinoza, la concordia civil es cuestión de inteligencia y voluntad, de quererla y saberla construir. Lo fácil es dejarse arrastrar por los caprichos; lo arduo es actuar de manera que los que nos rodean se sientan beneficiados por nuestro comportamiento. Para ello es necesario ante todo ejercitar aquellas virtudes morales que hagan posible la convivencia: la misericordia, la modestia, la equidad, la justicia, la rectitud, la honestidad, la liberalidad, la gratitud, el amor... Porque esa razonable forma de actuar sólo reporta alegría, que es, al fin, la máxima recompensa del vivir. Obrar de acuerdo con esas virtudes es la consecuencia de un uso inteligente de la razón. Al eliminar a Dios de su horizonte vital e intelectual, a ese Dios de las religiones que castiga y recompensa y promete, ya que él identifica la divinidad con la naturaleza y los seres vivos, Spinoza centra su atención 103 104 Baruch Spinoza, Étca, Madrid, Alianza, 1995. ob. cit., pág. 329. 149 básicamente en el comportamiento de los seres humanos, que es lo único que tiene importancia, al margen de premios o amenazas extraterrenales. Esa preeminencia concedida al presente y la realidad concreta exige que cualquier acto humano deba estar siempre en consonancia con la felicidad personal y la armoniosa convivencia con los demás. Porque ahí radica la salvación humana: en la práctica de la virtud personal en una sociedad igualmente virtuosa. Su ética no está orientada, pues, hacia una salvación después de la muerte, hacia un premio postergado a un tiempo indefinido, sino hacia la consecución de una conducta virtuosa en la vida que a cada cual corresponde. Condena, pues, por irrazonable actuar pensando en recompensas o castigos celestiales, pues la razón nos reclama pensar más en la felicidad que proporciona el bien vivir personal y el bienestar de los coetáneos. No es el temor a Dios, a su cólera o a su benevolencia, lo que debe hacer virtuosa a una persona sino la propia alegría de hacer lo que sabe que debe hacer y lo que beneficia a los demás. Esa magnífica libertad es lo que nos salva. Pero además del ejercicio de las virtudes personales hay otra posibilidad de felicidad y salvación. Es aquella que ofrece el ejercicio intelectual, la procuración del saber, la reflexión permanente. El elogio del sabio con que cierra su Ética es una defensa de la capacidad humana para controlar las afecciones del alma, para resistir las conmociones del ánimo y sentirse siempre alegre, libre y consciente de lo que se hace. De su complejo y fascinante pensamiento nos interesa sobre todo destacar su afirmación de que algunas emociones pueden ser racionales, con lo que, como en algunos otros asuntos, postuló opiniones contrarias a las de Descartes. Más aún: Spinoza nos parece más contemporáneo porque defendía una racionalidad que necesitaba de las emociones para manifestarse. Por supuesto, defiende la obligación de que los afectos sean controlados por la razón, de que la mente gobierne las pasiones a fin de no ser esclavizados por 150 ellas. Pero lo que Spinoza preconizó fue la hermandad necesaria entre razón y emociones desde el momento en que supuso que muchos afectos podían brotar de la razón, lo que les daba la máxima potencia. No contraponía razón y emociones, sino que trató de armonizarlas de un modo nuevo y original. Sugería que los individuos deberían pensar a cada instante sobre los afectos malos, el miedo o la ira o la envidia, de manera que pudieran detectar sus causas y valorar su utilidad y su trascendencia. De ese modo sería posible reducirlos a su verdadera dimensión y no dejarse arrastrar por ellos. En cuanto entendemos los afectos, los dominamos, y además es posible transformarlos en afectos positivos. La alegría debe ser siempre el horizonte de cualquier acto. Pero para ello es preciso dotarse de normas rectas de vida, es decir, de principios seguros a los que confiarles siempre el juicio sobre los afectos. La razón puede así discernir entre los afectos razonables y los perjudiciales, atemperarlos reflexionando sobre ellos e imaginando las posibles consecuencias. Pero los afectos pueden asimismo estimular la razón. Si ésta nos guía, aquéllos nos impulsan a avanzar. Es esa original manera de ligar ambas facultades lo que confiere contemporaneidad a las ideas de Spinoza. Apenas hay en sus obras referencias a las letras o a la experiencia estética, por lo que resulta muy difícil conocer qué pensaba sobre esas materias, pero lo cierto es que su defensa de la imaginación como una virtud humana, a condición de no olvidar que las cosas imaginadas no existen, así como su idea de que preservando el imperio de la razón no estorba el concurso de las emociones para el bien vivir, nos sitúa de lleno en el mundo contemporáneo. El espinozismo, si es que puede hablarse de algo así, a diferencia del cartesianismo, nos abre las puertas a una suerte de alegría racional, de entendimiento que no renuncia a las pasiones. Spinoza afirmará que “el deseo que surge de la alegría, en igualdad de circunstancias, es más fuerte que el 151 deseo que brota de la tristeza” 105 . Porque si, en efecto, el deseo de ser, o de conservar nuestro ser, o de perfección, constituye la esencia misma de la naturaleza humana, siempre nos será más útil si está presidido por el regocijo, el placer, la satisfacción, el amor, la generosidad, la aprobación o el contento de sí mismo que por el odio, el miedo, la melancolía, el menosprecio, la soberbia o la conmiseración, de modo que las pasiones que nacen de la razón y armonizan perfectamente con ella deberían ser siempre las que nos movieran a actuar. Esa es la deuda que tantos filósofos contemporáneos mantienen con él, desde Gilles Deleuze (1984), que lo considera un hombre afín a nuestro tiempo, un filósofo conceptualmente complejísimo y a la vez susceptible de ser leído sin saber nada de historia de la filosofía, a Fernando Savater (1995), para quien la obra de Spinoza es el más notable esfuerzo moderno para alcanzar la sabiduría a través de un sistema filosófico. Y si bien la influencia de Spinoza no fue inmediata, debido entre otras causas a la saña con que se prohibieron sus escritos, es posible descubrir, si se rastrea con cuidado, que su nombre está presente en la mente de los autores que protagonizaron las mayores revoluciones literarias, filosóficas y científicas de los siglos siguientes (Damasio, 2005). Entendimiento, sentimiento, educación, moral La figura de John Locke, aparte de sus aportaciones a la teoría política, a sus defensas de la tolerancia y la libertad de pensamiento y a sus ensayos acerca del entendimiento humano, nos merece atención por ser pionero en establecer el vínculo entre la educación y los avances del pensamiento racional y la nueva visión científica del mundo. Las ideas de Francis Bacon inspiraron muchas de las suyas, así como la amistad con 105 Ibídem, pág. 271. 152 Newton no puede considerarse ajena a muchos de sus planteamientos. Digamos como preámbulo que uno de sus principales empeños fue socavar las creencias dominantes acerca de las facultades de la razón humana a fin de instituir una nueva teoría del conocimiento. En su Ensayo sobre el entendimiento humano 106 sostenía que también el entendimiento podía analizarse científicamente. Las ventajas de tal empeño serían muchas; la principal, ser capaces de conocer los límites de la mente humana a fin de saber qué cosas exceden a la comprensión y, por tanto, no merece la pena internarse en su desciframiento, so pena de caer bien en un dogmatismo estéril o bien en un perfecto escepticismo. Negó, por lo pronto, que existieran nociones innatas, como habían sostenido tantos filósofos, incluido Descartes, afirmando que todo el material del conocimiento humano deriva de la experiencia, bien del mundo externo a través de los sentidos, bien de nuestro mundo interior a través de la introspección. La experiencia, gracias a las sensaciones y las reflexiones, se constituye así en el origen de todo conocimiento. Y la función de las ideas, tanto las simples como las complejas, no es otra que la de ser signos que nos representan el mundo físico, el mundo de la propia mente o los mundos de las mentes ajenas en la medida en que se hagan públicos mediante el lenguaje u otros signos. Las palabras constituirían el medio por el que las ideas se representan en la mente. A ese propósito defendió que la asociación de ideas era de extraordinaria importancia para el aprendizaje. Donde Locke acertó, no obstante, a establecer unos principios más audaces y duraderos fue en su doctrina sobre la identidad personal. A la pregunta acerca de lo que nos hace ser la misma persona a lo largo del tiempo, Locke respondió que es la conciencia la que determina la identidad. 106 John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1982. 153 Es decir, es la memoria y el sentimiento de la memoria personal lo que la hace posible. Sólo si alguien es capaz de recordar una acción pasada con la misma conciencia que tenía de ella al principio y con la misma conciencia que tiene de cualquier acción presente podría decirse que es la misma persona. Al distinguir entre “hombre” y “persona” hace recaer en la conciencia la responsabilidad de construir a la persona. Puede que un mismo hombre no haya sido siempre la misma persona si en algún momento ha perdido la conciencia o ha actuado sin ser consciente del todo de lo que hacía. Las consecuencias psicológicas, sociales o jurídicas que se derivan de esa afirmación son extraordinarias: la identidad no se hereda, sino que es preciso construirla y mantenerla. La vinculación, pues, entre conciencia y memoria hace que entendamos la identidad como la construcción de una narración continuada de la propia existencia, de manera que seguiremos siendo nosotros siempre y cuando seamos conscientes de nuestros actos. El individuo es un ser ligado al tiempo, autónomo, libre para actuar sin dejarse llevar por condicionamientos externos de ningún tipo. Visto desde nuestro tiempo, Locke puede resultar a menudo limitado e inexacto, pues defendió algunos conceptos no siempre diáfanos acerca de las ideas y las operaciones mentales. Pero aun teniendo en cuenta las insuficiencias de su empeño, su mayor mérito fue el de explicar que lo que sabemos acerca del mundo y de la mente sólo puede ser producto de la experiencia sensorial y reflexiva, y que la persona es producto indudable de su conciencia y de su memoria, lo cual abrió a la filosofía caminos de indudable fecundidad. Lo más substancial para este trabajo de investigación es destacar sus contribuciones a las teorías sobre la educación presentes en un texto de considerable éxito en su época titulado Pensamientos sobre la educación 107. Estructurada como un agrupamiento de epístolas dirigidas previamente a 107 John Locke, Pensamientos sobre la educación, Madrid, Akal, 1986. 154 Eduard Clarke de Chipley acerca de la educación de su primogénito, la obra es una pormenorizada descripción de todos los aspectos que debían ser tenidos en cuenta a la hora de educar a un joven, desde la salud y las comidas a los bailes y los castigos. En coherencia con sus ideas acerca del funcionamiento de la mente, Locke aplicó a las tareas educativas los mismos principios que había defendido en sus ensayos sobre el entendimiento humano. La defensa de la inexistencia de principios innatos conducía inexorablemente a concebir la mente infantil como una materia que puede moldearse caprichosamente, con lo que aniquilaba la idea de que se nace de tal o cual condición moral. Según su opinión, los seres humanos no son sino el producto de la educación que reciben, por lo que es preciso prestar atención a todas las cuestiones que afectan al comportamiento de un muchacho. Sólo así es posible lograr la modélica conducta de un auténtico caballero. Pero por encima de todo, Locke coloca la virtud como la primera exigencia de la educación. Memorizar cosas, enfrascarse en prácticas tediosas y librescas, resultará siempre estéril si nada de ello repercute en una ejemplar conducta moral. Las básicas nociones acerca del bien y del mal son siempre inseparables de la experiencia humana. Y puesto que nadie nace con nociones innatas, tampoco nacemos con principios desarrollados de moral, sino que estos se adquieren o se nos inculcan. Y en ese proceso juega un papel fundamental la capacidad de razonamiento. Educación, razonamiento, sentimiento y virtud: he aquí la tetralogía ideal. Aun llenas de contradicciones y deficiencias a los ojos contemporáneos, las reflexiones de Locke demostraban una preocupación sincera por los efectos benéficos de la educación, y en su tiempo fueron de una osadía extraordinaria. Locke tuvo intuiciones magníficas acerca, por ejemplo, de la enseñanza de la lectura, que a su juicio debía comenzar desde el momento en que el niño aprendiera a hablar y a condición de que no la 155 considerase un deber sino un juego. Intuye que podría aprenderse a leer mediante actividades recreativas y con la ayuda de los mayores, haciéndole creer que está participando en una actividad adulta. Y junto a ello, la sugerencia de no forzar a ningún niño a leer. Con respecto a las lecturas, Locke, como cabe esperar, se muestra cauto en relación a las ficciones, a las que califica de vanas y contra las cuales advierte del riesgo de que siembren semillas de vicio y locura. Se inclina, por el contrario, por textos instructivos y provechosos moralmente, tales como las Fábulas de Esopo, el tradicional Reynard the fox o historias bíblicas. Dialogar con los niños acerca de sus lecturas es según Locke un modo utilísimo de hacerles comprender la conveniencia de leer. Se lee, a fin de cuentas, para perfeccionar el entendimiento. Pero, ante todo, para alcanzar conceptos y normas morales. La virtud aparecía así como un objetivo inseparable de cualquier acto educativo, lo que convierte a Locke en un eslabón más de ese largo encadenamiento de intelectuales humanistas que no divorcian la actividad intelectual y estética del perfeccionamiento del ser humano. UNA COMUNIDAD DE LECTORES La Ilustración es un concepto un tanto indeterminado y a menudo contradictorio que, básicamente, viene a indicar la preeminencia de un palpitante movimiento intelectual que protagonizó los debates de la segunda mitad del siglo XVIII y cuya repercusión social ha hecho que sea considerado la insignia de esa centuria. Los profusos estudios realizados sobre la Ilustración han puesto de manifiesto su vasta trascendencia política y social, la irradiación universal de muchas de las ideas elaboradas entonces, la magnitud de las transformaciones científicas, artísticas y filosóficas que 156 inspiró, los muchos mitos y utopías que surgieron de ella, pero también sus desviaciones y sus errores, los riesgos larvados que la acompañaron desde el comienzo (Anderson, 1968; Cassirer, 1984; Commager, 2000; Foucault, 2003; Horkheimer y Adorno, 2001; Iglesias, 2006; Pagden, 2002; Starobinski, 1988; Todorov, 2006). Muchos de los mejores conceptos culturales y políticos que hoy manejamos se acuñaron en ese tiempo, desde los derechos humanos o la ciudadanía al liberalismo y la igualdad. La modernidad de hecho nace en ese tiempo. Pero también es evidente que parte de las catástrofes sociales y políticas del siglo XX tuvieron su raíz en ideas forjadas en esa misma época. Tal vez ese contradictorio legado evidencie aún más el fenomenal alcance histórico de ese movimiento. Hacia la claridad No resulta desacertado comenzar la aproximación a esa época con la misma interrogación que en su día sirvió de acicate para la definición de dicho movimiento en Alemania. En diciembre de 1783, el párroco berlinés Johann Friedrich Zöllner publica un artículo en defensa del matrimonio eclesiástico en la Berlinische Monatsschrift, una de las revistas más utilizadas por los intelectuales alemanes para divulgar y polemizar. En dicho artículo 108 , Zöllner responde con enojo a otro artículo publicado anónimamente en un número anterior de la misma revista en el que se propugnaba despojar al matrimonio de su carácter sagrado. El argumento original del desconocido autor era que puesto que no existe ningún otro acuerdo o ley que deba ser sancionado 108 Johann Friedrich Zöllner, “¿Es aconsejable, en lo sucesivo, dejar de sancionar por la religión el vínculo matrimonial?”, en J. B. Erhard et al., ¿Qué es ilustración?, Agapito Maestre y Jorge Romagosa (edi.), Madrid, Tecnos, 2002. 157 obligatoriamente por la religión sería conveniente desposeer de tal prerrogativa al único acuerdo al que sí se le exigía: el matrimonio. El párroco Zöllner entronca semejante propuesta con el apocalíptico repertorio de los males del siglo -descuido de ancestrales tradiciones, boga del libertinaje, proliferación de lecturas inmorales, auge de la sensualidad, declinación del patriotismo, triunfo de la frivolidad-, que a su juicio estaban provocando una calamitosa decadencia de las tradiciones y una pérdida de valores fundamentales. ¿Cómo entonces podría extrañar que alguien preconizara la ruptura del vínculo sagrado del matrimonio? Los argumentos de Zöllner a favor de la sanción religiosa del compromiso entre marido y esposa se fundan en la especie de que la presencia de Dios garantiza la inviolabilidad del matrimonio, es decir, da protección a la estabilidad y la felicidad conyugal en un ámbito en el que la autoridad civil no tiene potestad para intervenir. Considerada la trascendencia de la misión matrimonial, desde la crianza de los hijos al sostenimiento de la economía social, la sanción religiosa lo que hace es otorgar a la conciencia individual la contención necesaria para evitar la quiebra de ese vínculo, así como el bálsamo reparador de las heridas posibles. Es sabiendo que Dios ha sancionado esa unión, y que la vigila atentamente, como podrá evitarse la ruptura matrimonial. Sólo el temor a la reprobación divina puede actuar como instrumento de durabilidad, siendo así que en caso de suprimir esa anuencia religiosa el matrimonio quedaría reducido a un mero contrato burgués, vulnerable y liviano por tanto. Y aún más: cuanta más fortalecida y duradera sea esa unión, más firme y estable será al mismo tiempo el Estado, pues el amor al país y a las instituciones se gesta y se encarna en la familia. El patriotismo, pues, exige la solidez y la perduración del matrimonio. Hacia el final del artículo, Zöllner hace una llamada de atención acerca del significado de una palabra que en los días en que lo escribe debía estar en 158 boca de muchos ciudadanos cultos y en cuyo nombre se estaría produciendo una intensa crítica del pensamiento y las costumbres dominantes. La palabra en cuestión, aún balbuciente, era Aufklärung, que literalmente significa “hacia la claridad”, y que en muchos idiomas fue siendo traducida por términos más o menos semejantes: Ilustración, Enlightenment, Lumières, Illuminismo... En esa nota postrera Zöllner pide con tono desafiante que alguien le explique con claridad qué es, qué representa, qué se pretende conseguir con la “ilustración”. Su aparente ignorancia no parece sino un recurso dialéctico empleado más con intención de poner en entredicho que de saber realmente. A esa pregunta, y por invitación del editor de la Berlinische Monatsschrift, se atreven a responder Moses Mendelssohn e Immanuel Kant, cuyos artículos aparecerán en sucesivos números de la revista. Otros intelectuales de la época tomarán más tarde esas respuestas como excusa para exponer, en distintos medios, sus opiniones favorables o críticas sobre la Ilustración. La anticipación de Moses Mendelssohn es muy significativa. Quien responde en primer lugar al desafío de Zöllner es un renombrado filósofo judío a quien, entre otros méritos, se le considera el precursor de la haskalah, movimiento intelectual que preconizaba, entre otras cuestiones, la necesidad de instituir una educación secular en el seno de la comunidad judía, aprender tanto la lengua hebrea como las lenguas nacionales, participar en tareas profanas tales como la agricultura, la artesanía, las artes o las ciencias. La haskalah promovía una aproximación científica a la religión y un enaltecimiento de la razón, la filosofía y la cultura seculares. Reclamaba además el derecho de los judíos a ser tratados igual que los demás ciudadanos, para lo cual propugnaba en el seno de la comunidad judía un cierto proceso de asimilación a las costumbres y modos de vida de los compatriotas de cada país, así como una lealtad a los poderes públicos. Esa 159 extraordinaria renovación del pensamiento judío es inseparable del tiempo en que nace, así como de la sociedad donde lo hace. Las ideas de la Aufklärung gravitan con fuerza sobre las ideas de la haskalah, y aun cuando ésta tenga precedentes en otros autores y en épocas anteriores, es en el momento álgido de la Ilustración en Alemania cuando adquiere materialidad. Por eso resulta tan revelador que sea Mendelssohn el primero que decide responder a la pregunta formulada por Zöllner. Y lo hace con otro artículo, titulado “Acerca de la pregunta: ¿A qué se llama ilustrar?” 109 , que inicia reconociendo que las palabras Aufklärung, Kultur y Bildung, esto es, ilustración, cultura y educación, son términos recién llegados al idioma alemán, que han habitado hasta entonces en las páginas de los libros y que, por ello, apenas son comprensibles por la gente común. Y admite además que resulta difícil fijar los matices conceptuales que las diferencian, pues en muchos casos son usadas con la misma significación. Más diáfano, en cambio, es el fundamento común a las tres: la modificación de la vida social. Es el deseo humano de mejorar sus condiciones de vida lo que, a juicio de Mendelssohn, dota de sentido a las tres. Teniendo en cuenta que la cultura se refiere al orden práctico de la vida social -la bondad, la belleza o el refinamiento en las artes o las costumbres sociales, así como la habilidad para alcanzarlas- y la Ilustración al orden teórico -la obtención del conocimiento racional y la destreza para reflexionar razonablemente sobre las cuestiones de la vida humana-, será la combinación de ambas lo que acrecentará el supremo bien de la educación. Tanta más educación tendrá un pueblo cuanta más cultura y más Ilustración despliegue; y así también en el caso de un idioma, que será un ejemplar indicador de la educación de cualquier pueblo, es decir, del grado de cultura e Ilustración de 109 Moses Mendelssohn, “Acerca de la pregunta: ¿A qué se llama ilustrar?”, en J. B. Erhard et al., ¿Qué es ilustración?, Agapito Maestre y Jorge Romagosa (edi.), Madrid, Tecnos, 2002. 160 quienes lo usan. Pero en cualquier caso será siempre la consecución del destino del hombre, en tanto que ser humano y en tanto que ciudadano, el objetivo de toda actividad filosófica y política. Ése es el designio supremo de la Ilustración. Y de la misma manera que la cultura debe estar en relación con las exigencias y deberes del hombre en sociedad, la Ilustración necesaria para el ciudadano también dependerá de la posición social y la profesión de cada cual. Por tanto, no a todos corresponde ni se les exige un mismo grado de conocimientos o participación. Sólo la Ilustración que atiende al hombre y su destino es universal, sin distinción de rango social o profesional. En ese sentido puede decirse que la Ilustración es esencial para la humanidad y lo ideal es que el destino esencial del hombre, esto es, la superación del estado de animalidad, esté armonizado con el destino esencial del ciudadano, que no es otro que la ocasión de vivir en comunidad de acuerdo a leyes. Las constituciones serán, pues, más ilustradas cuanto más acordes sean con el destino humano, lo que puede a veces ocasionar contradicciones. Cuando entran en conflicto los fundamentos del destino humano esencial con los elementos del destino humano no esencial, es decir, cuando las verdades “útiles y hermosas para la humanidad” chocan con los prejuicios o las supersticiones presentes en la sociedad, los ilustrados, amantes de la virtud, deberán ser necesariamente cautos y acaso tolerar ciertas formas de corrupción moral, aun a costa de demorar la consecución de sus objetivos universales. Pero siempre será preferible una cierta hipocresía a una radical ruptura con una parte de la sociedad. Los riesgos son, pues, grandes, pues si bien la Ilustración es un beneficio indudable para el progreso social, siempre que se actúe con inteligencia, su exacerbación puede resultar desastrosa. Y de la misma manera que un mal uso de la cultura produce “petulancia, hipocresía, debilidad, superstición y esclavitud”, un cierto fundamentalismo ilustrado puede debilitar “el sentimiento moral” y conducir 161 al “egoísmo, la irreligión y la anarquía”. El razonamiento de Mendelssohn es claro: hagamos lo posible por extender las ideas nuevas, pero no seamos tan extremados e impetuosos como para poner en peligro los avances. Es la prudente respuesta a Zöllner, e indirectamente al anónimo escritor al que a su vez respondía el párroco berlinés: hay cosas preponderantes y cosas insubstanciales, y tal vez la derogación de la sanción religiosa del matrimonio no fuese un asunto substancial ni imperioso, pues quizá se consiga con ello más contratiempos que beneficios. Pero de lo que no queda duda es del sentido que la Aufklärung incumbe a la humanidad, es a la condición humana a la que presta atención y hacia cuya formulación y liberación tienden sus propuestas y denuedos. Pensar por sí mismo Por su parte, Immanuel Kant publica su artículo, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración?” 110 , en la citada revista poco tiempo después que Mendelssohn y en él puede apreciarse la actitud más tajante y crítica del entonces catedrático de Lógica y Metafísica de la Universidad de Königsberg. Desde la primera línea del artículo, “La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad”, que ha ido configurándose como la definición antonomástica de la Aufklärung, Kant inicia una incisiva argumentación sostenida en la idea de la exigencia de servirse en todo 110 Immanuel Kant, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración?”, en J. B. Erhard et al., ¿Qué es ilustración?, Agapito Maestre y Jorge Romagosa (edi.), Madrid, Tecnos, 2002. 162 momento del propio entendimiento sin la tutela de nadie, una sumisión que la mayor parte de los seres humanos acepta con complacencia y sin sentimiento de vergüenza. Esa conformidad satisfecha es la verdadera culpa. Cuando propone las palabras del poeta latino Horacio “Sapere aude!” 111 como el lema de la Ilustración está apelando a la capacidad de los hombres para pensar por sí mismos, sin aceptar perezosamente los pensamientos elaborados por otros. La “culpabilidad” que Kant reprocha a los hombres resignados proviene de su aceptación cobarde y gozosa de ese perpetuo estado de “minoría de edad”, lo que supone estar siempre sometidos a algún tipo de guía, sea eclesial o política. Y serán esos tutores en los que se ha delegado la tarea de pensar los que en adelante se encargarán de presentar el uso de la razón no sólo como una actividad enojosa y aciaga sino también peligrosa, lo que mantendrá vivo el temor a caminar solos, fuera de los caminos marcados. Pero lo cierto es que si se les permitiera nada impediría que los hombres se ilustraran a sí mismos, que aprendieran a razonar de modo autónomo y a manifestar públicamente sus pensamientos. Libertad es cuanto necesitan los seres humanos para lograr su plena emancipación, su estado culminante de ilustración, aunque pudiera ocurrir, paradójicamente, que muchos de ellos la rechazaran, si se la reconocieran, por temor, apatía o debilidad. Y donde más evidente se hace la dirección del pensamiento de los demás, pero también la culpable aceptación de la tutela, es en los asuntos religiosos. Es en el ámbito de la conciencia moral donde la “minoría de edad” es más notoria, donde el temor al libre pensar se muestra más desmesurado y 111 Los versos de Horacio, de donde Kant extrae esas palabras, son los siguientes: Dimidium facti, qui coepit, habet; sapere aude, incipe. Viuendi qui recte prorogat horam, rusticus expectat dum defluat amnis; at ille labitur et labetur in omne uolubilis aeuum. (Horacio, Epístolas, I, II, 40) 163 dañoso. Y es ahí, entonces, donde más necesarias se hacen las ideas de la Ilustración y, al mismo tiempo, donde más pertinaz es la resistencia. Sin embargo, el proceso de la Ilustración, aunque lento, debido a los escollos que impiden el razonamiento personal y las muchas incitaciones a la conformidad y la servidumbre, es irrevocable. Lo que está en juego es el progreso de la humanidad. Y a ninguna época le está permitido dejar a las siguientes generaciones la pesada herencia de la rusticidad y la sumisión, una inamovible constitución religiosa que impidiera a los hombres venideros ampliar sus conocimientos y avanzar en el camino de su liberación. Todo lo que obstaculice el mejoramiento de la naturaleza humana debe ser repudiado y debe asimismo ser impugnada la voluntaria e íntima resistencia a saber, pues la ceguera individual repercute ineludiblemente en el destino de la humanidad toda. “Por todas partes encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿qué limitación impide la Ilustración? y, por el contrario, ¿cuál la fomenta? Mi respuesta es la siguiente: el uso público de la razón debe ser siempre libre; y sólo este uso puede traer Ilustración entre los hombres. En cambio, el uso privado de la misma debe ser a menudo estrechamente limitado, sin que ello obstaculice, especialmente, el progreso de la Ilustración. Entiendo por uso público de la propia razón aquél que alguien hace de ella en cuanto docto ante el gran público del mundo de los lectores. Llamo uso privado de la misma a la utilización que le es permitido hacer en un determinado puesto civil o función pública” 112. La distinción que plantea Kant entre el ámbito público, donde es aconsejable la máxima libertad de pensamiento, y el ámbito privado, en el que puede y debe estar limitada, establece nítidas fronteras en el territorio de los derechos, los deberes y las conductas. Su tesis es que un ciudadano no puede hacer un uso ilimitado de su capacidad de razonar en el ejercicio de sus 112 ob. cit. pág. 19. 164 responsabilidades civiles o de su profesión por cuanto está sujeto a las responsabilidades y las funciones propias de su cargo; pero en el espacio público le está autorizada, incluso exigida, la más absoluta libertad de pensamiento y expresión. Esa restricción en el espacio privado viene dada por el hecho de que en caso de actuar un ciudadano según sus propios juicios sería imposible el funcionamiento del Estado y de las instituciones sociales. Por ese motivo, en ese ámbito debe actuarse pasivamente, obedeciendo las disposiciones de los mandatarios o administradores, aunque no se esté de acuerdo con ellas. En cambio, ese mismo ciudadano podrá hacer uso de su entendimiento con entera autonomía en el espacio público, incluso criticando la actividad que ejerce como un deber en el espacio privado. El estímulo y la protección del espacio público se convierten así en la garantía del derecho de todos a razonar y a exponer ante los demás sus razonamientos sin cortapisas. Tres conceptos fundamentales destacan en el texto de Kant: docto, público y mundo de los lectores. Se considera docto (Gelehrter) a toda aquella persona que se sirve de su entendimiento en cualquier situación, razona libremente sobre las más diversas cuestiones y además no teme exponer sus razonamientos a otras personas doctas. En ese sentido, cualquiera que adopte esa actitud, no importa su oficio o su estado, puede alcanzar esa condición. Le basta tan sólo con la voluntad de superar la minoría de edad y aprender a pensar por sí mismo. Los doctos hablan mediante escritos a otros doctos, al público (Publitum) que los lee también libremente, los debate y los acepta o rechaza. Ese público estudioso que se relaciona mediante textos constituye el cimiento de la Ilustración. Sin la existencia de ese público culto y audaz no progresaría la humanidad, no sería posible la luz del conocimiento. Y esa sociedad de doctos, sea orgánica o no, conforma finalmente el mundo de los lectores (Leserweit macht). Ese espacio público de debate y manifestación abierta de ideas, al que cada cual puede 165 concurrir libremente para contrastar sus ideas con las ideas de otros hombres libres, es un espacio de lectores, de ciudadanos que aprovechan la libre circulación de escritos para formar su propio juicio y compartirlo con los demás. La Ilustración se presentaría así como una multiplicada posibilidad de lecturas compartidas. La humanidad prosperaría gracias a esa porfiada comunidad de lectores, ese conjunto de hombres doctos que se sirven de los libros para cultivar su pensamiento y para mostrar públicamente el fruto de su libre razonar. Escribir, publicar y leer libros se constituye entonces en emblema y garantía del progreso humano. La lectura aparece así como un medio de liberación personal y, al mismo tiempo, de emancipación colectiva. Alcanzada la mayoría de edad, será el propio entendimiento del lector el que determinará en adelante sus juicios y, en consecuencia, sus acciones. Al poder formarse autónomamente una opinión no reclamará la tutela de ninguna autoridad política o religiosa que lo instruya acerca de lo conveniente y lo inconveniente, lo cual perfeccionará la vida personal y alentará el desarrollo social. He ahí el nuevo mapa del ideal humanista de los intelectuales de la Ilustración: una comunidad de hombres libres que lee y debate públicamente el resultado de sus lecturas, y gracias a lo cual es posible lograr la sabiduría, la paz, el progreso moral. Educar para la humanidad Importa destacar que la idea de humanidad y de perfeccionamiento de la condición humana está presente tanto en el artículo de Mendelssohn como en el de Kant. Para ambos, el avance de la Aufklärung es lo que permitirá la deseable consumación de lo humano, es decir, la “marcha de la humanidad 166 hacia su mejoramiento”, en palabras de Kant. Para éste, el progreso es siempre moral. La moralidad, de la que habla extensamente en sus obras capitales, sobre todo en Fundamentación de la metafísica de las costumbres 113 y en Crítica de la razón práctica 114 , es siempre un producto de la razón, que debe procurar elecciones o decisiones morales de acuerdo con las leyes que proceden de ella misma. Kant no dicta normas de comportamiento moral, sino que únicamente fija la forma de la moralidad, que debe atender a los criterios de universalidad y necesidad, y debe garantizar al mismo tiempo la autonomía de la voluntad. Ello quiere decir que el conocimiento moral debe atender no a lo que es sino a lo que debería ser, no a lo que hacen los hombres sino a lo que deberían hacer en lo tocante a su conducta. Y como en tantos otros de sus escritos, así como en los de tantos otros filósofos, rehuye la idea de humanidad entendida como una abstracción, pues encubre a veces o impide centrar la atención en las necesidades reales del hombre concreto, que es lo que importa. Por eso, conviene resaltar que la insignia de una sociedad ideal que se forja en ese tiempo es la de unos hombres libres, con voluntad de progreso, que leen y escriben sin desmayo y que en ese intercambio de textos forjan ideas que pueden transformar el mundo. La influencia de Kant en ese sentido fue extraordinaria, aunque algunos filósofos de la época disentían de sus postulados. Para David Hume, por ejemplo, lector entusiasta de Locke y Spinoza, la moral y la crítica no son tanto objeto del entendimiento como del gusto y el sentimiento 115 . En la disyuntiva acerca de si las distinciones morales derivan de la razón o del sentimiento, Hume se decanta por el segundo. No niega el poder de la razón, sino que lo considera insuficiente. El deseo de felicidad de la humanidad toda y el rechazo de cualquier forma de dolor, que son las tendencias útiles de los 113 Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Barcelona, Ariel, 1996. Immanuel Kant, Crítica de la razón práctica, Madrid, Alianza, 2000. 115 David Hume, De la moral y otros escritos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982. 114 167 seres humanos, depende principalmente de las pasiones, de la simpatía. La razón puede analizar con claridad las relaciones entre las ideas o las cosas, pero por sí misma no puede llevar a los seres humanos a decidir qué hacer o desear en lo referente a los actos morales. La descripción objetiva de lo que es y no es no puede confundirse con las preferencias y opciones humanas, que hacen más hincapié en lo que debería o no debería hacer. No es posible ignorar una cierta brecha entre hechos y valores. De lo que no cabe duda es del hecho de que para Hume, contrariamente al pensamiento de Kant, la moralidad está determinada por el sentimiento. Gran parte de su proyecto intelectual estuvo encaminado a elaborar una ciencia moral basada en el método experimental y deduciendo principios generales a partir de una comparación de casos particulares. Su preocupación por las prácticas morales, no sólo por la descripción programática de las virtudes, le hizo enfatizar la necesidad de los compromisos personales y sociales como valores inherentes a la condición humana. La consideración del vínculo estrecho entre razón y sentimientos, que es hoy una de las conclusiones más afortunadas de las investigaciones científicas sobre el funcionamiento del cerebro, ya estaba presente en el filósofo escocés, aunque su influencia en ese campo no fue lo suficientemente poderosa como para haber condicionado las reflexiones filosóficas posteriores. En uno u otro caso, lo incuestionable es que la pedagogía, esto es, la posibilidad de transmitir el pensamiento nuevo a los jóvenes, adquiere una importancia muy notable. Y como correspondía entonces a los profesores de la Universidad de Königsberg, Kant imparte durante un curso la asignatura de Pedagogía, tan devaluada que carecía de profesor titular. Y aunque nunca tuvo intención de publicar las notas que había preparado al efecto, gracias a uno de sus alumnos, Friedrich Theodor Rink, se editaron finalmente en 1803, con la aquiescencia del maestro. Esos materiales constituyen el compendio de 168 sus ideas pedagógicas 116. En ellos, Kant defiende que la educación no puede ser otra cosa que la ocasión para pasar de la animalidad a la humanidad. “Un animal lo es ya todo por su instinto; una razón extraña lo ha provisto de todo. Pero el hombre necesita una razón propia; no tiene ningún instinto, y ha de construirse él mismo el plan de su conducta. Pero como no está en disposición de hacérselo inmediatamente, sino que viene inculto al mundo, se lo tienen que construir los demás” 117 . Y agrega inmediatamente: “Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es, sino lo que la educación lo hace ser. Se ha de observar que el hombre no es educado más que por hombres, que igualmente están educados” 118 . Esa capital reivindicación de la educación como el instrumento para alcanzar la humanidad, para hacer que los seres humanos logren su plenitud esencial, es intrínseca al pensamiento ilustrado. El hombre y su experiencia social deben ser el origen y el destino de cualquier acto educativo y de toda especulación intelectual, convalidando así una idea arraigada en la tradición filosófica humanista y consolidando a la par la idea de que el Estado es la garantía de esa ambición. Pero el conocimiento y la educación quedarán indisolublemente ligados a la conquista plena de la ciudadanía y del progreso moral, al dominio soberano de la razón. En ese mismo sentido se encaminaron las ideas de otros muchos intelectuales alemanes, tales como Johann Gottfried Herder 119, que hace una defensa del término humanidad (Humanität) a fin de darle carta de naturaleza y no disolverla en términos o expresiones como género humano, humanitarismo o derechos del hombre. “La humanidad es el carácter de 116 Immanuel Kant, Pedagogía, Madrid, Akal, 1983. ob. cit., pág. 29. 118 Ibídem, pág. 31. 119 Johann Gottfried Herder, “La idea de humanidad”, en J. B. Erhard et al., ¿Qué es ilustración?, Agapito Maestre y Jorge Romagosa (edi.), Madrid, Tecnos, 2002. 117 169 nuestro género”, afirma. Pero esa cualidad, aunque innata, debe ser conformada, debe pasar de contingencia a realidad. Y esa transformación debe lograrse en el mundo de los hombres, junto a ellos y no contra ellos, que es el modo ancestral y predominante de relación. Así pues, esa humanidad posible debe ser ideada y conformada mediante el arte de la educación. La educación no podrá ser entonces otra cosa que “educación para la humanidad” y en esa dirección han ido históricamente las mentes más lúcidas y los más nobles esfuerzos humanos en los más diversos pueblos. Ese derroche de inteligencia y sensibilidad para superar el estado natural de brutalidad puede considerarse una auténtica obra de arte. Es por ello que Herder se muestra partidario de incorporar al idioma alemán la palabra humanidad, con la historia que la acompaña. Adoptar la palabra significa adoptar su biografía, su más luminoso pasado. Lo que Herder plantea es recuperar los rasgos que la humanitas tuvo en la Antigüedad romana, donde los hombres adquirieron categoría de tales por encima de su condición de esclavo, extranjero o mendigo, y asociar entonces la humanidad con las virtudes de la compasión, la condescendencia, la justicia, la amabilidad, la serenidad... Y asimismo propone recobrar el sentido que las artes liberales tuvieron entonces, de manera que la realización de la humanidad sea encomendada a las ciencias que antaño lo procuraron. La educación recibirá en esos años una atención renovada y quedará vinculada a la idea de conformación de lo humano, no únicamente en Alemania sino en toda Europa. Su defensa será un emblema de la Ilustración. La auténtica humanidad, la que se sueña y se necesita, deberá ser obra de un esfuerzo conjunto de pedagogía y transformación política. Ambos proyectos, la creación de las nuevas mentalidades y las nuevas estructuras sociales, pasarán a ser responsabilidades públicas, comunitarias. Las Luces en Francia enaltecieron la fe en la pedagogía, la consideraron el instrumento infalible 170 para regenerar las sociedades, las mentalidades, las costumbres. Sólo la pedagogía podría crear al hombre nuevo, al hombre que estuviera a la altura de su tiempo. “El debate pedagógico es casi permanente y los proyectos de educación pública que inventan una pedagogía ilustrada al servicio de la Nación soberana y, por tanto, de la democracia, son innumerables” (Baczko, 1989, 647). En efecto, en los muchos manifiestos, libelos, panfletos y libros que circulan en Francia en los años previos a la revolución, la educación es una idea recurrente, prioritaria. Se proyectan en ella todas las esperanzas de regeneración y progreso social. La potestad reformadora o revolucionaria de la educación es una idea que atraviesa las reflexiones de la mayor parte de los intelectuales ilustrados. No hay país que no cuente en esas décadas con académicos y hombres de Estado comprometidos con la renovación y el impulso de la enseñanza. Los nombres de Rousseau, Basedow, Condorcet, Locke, Jovellanos, Pestalozzi, Feijoo o Herbart marcan hitos en esa dirección. Ello no quiere decir que los logros fuesen inmediatos. La escolarización de la población fue extendiéndose de modo muy pausado, pues más que ambiciosas actuaciones gubernamentales se ponían en marcha iniciativas privadas de carácter filantrópico, basadas a menudo en teorías educativas un tanto difusas, cuyo éxito o fracaso dependía más del empeño personal que del sostén institucional. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con las revoluciones políticas, sociales y económicas que tuvieron lugar, cuando los gobiernos comienzan a involucrarse en la escolarización de la sociedad, al tiempo que las recientes ideas sobre el hombre y su papel social se afianzaban y conquistaban adeptos. La novedad con respecto a los siglos precedentes es que la ideas sobre la educación tienen ahora coherencia y sustentación filosófica, se enmarcan en visiones más científicas del ser humano y la sociedad, logran consensos colectivos amplios (Bowen, 1985). 171 La manía lectora La lectura, desde luego, ocupará un lugar preponderante en esa renovación pedagógica, aunque todavía muy restringida por las ideas de utilidad y formación moral. Paradójicamente, Jean-Jacques Rousseau 120 , además de retrasar la edad de aprendizaje de la lectura a su pupilo Emilio, muestra hacia los libros destinados a los niños una acusada prevención. Los proscribe por considerarlos instrumentos miserables para su educación. “La lectura es el azote de la infancia y casi la única ocupación que saben darle. A los doce años Emilio apenas sabrá lo que es un libro. Pero, al menos, se me dirá que sepa leer. Lo admito: es preciso que sepa leer cuando la lectura le sea útil; hasta entonces sólo es buena para aburrirle” 121. Para Rousseau, todo aprendizaje que desagrade a los niños o en cuyo origen no esté el deseo de aprender conducirá a la aversión y al fracaso. Esa constatación es razonable, igual que su queja contra los métodos artificiosos y carentes de sentido. Pero en el fondo de sus propuestas se percibe un desdén indisimulado hacia todo lo que contraríe la espontaneidad y la inocencia. Los libros y la lectura resultan superfluos si no forman parte de los intereses inmediatos de los niños o si interrumpen el libre desarrollo de los descubrimientos naturales. La espontaneidad y la naturalidad, conceptos tan queridos por Rousseau, parecen concordar mal con el artificio y las ficciones. Por otra parte, en Rousseau son reconocibles las ideas de Platón acerca del poder corruptor de las fantasías al condenar la enseñanza de las fábulas a los niños, que so pretexto de divertirlos, los engaña, los aleja de la verdad, les impide el aprovechamiento. Considera que carecen de utilidad y además son portadoras de una moral reprobable. Y aunque no le falte razón en lo tocante a la moral conservadora que suelen portar, lo cierto es que Rousseau se muestra ante ellas realmente 120 Jean-Jacques Rousseau, Emilio, o De la educación, Madrid, Alianza, 1990. 121 ob. cit., pág. 162. 172 quisquilloso y mojigato, haciendo gala de una severidad un tanto irrisoria. Hace comentarios desdeñosos en nombre de un candor infantil que roza el puritanismo. En el fondo, Rousseau niega el valor de las fantasías, pues, viene a decir, velan la verdad, lo cual no excluye, sino más bien lo explica, su consideración de que el valor de los libros no puede ser otro que conducir a los lectores al bien. No obstante esas concepciones personales, la consideración de la lectura como un medio privilegiado de acceso al conocimiento consolida su crédito. Pero paralelamente a las referencias sobre su utilidad pedagógica, los discursos sobre la lectura destacan también en esa época su carácter emancipador y cívico. La mayoría de los intelectuales se hacen eco de su alcance y la ensalzan como un medio excepcional de romper las tinieblas de la ignorancia y alumbrar un nuevo ciudadano, un discurso que se prolongará hasta el presente. Sirva al respecto el ejemplo de Voltaire, quien hará de la imprenta y de la propagación de las ideas a través de los libros el emblema de la ilustración frente al oscurantismo, de la libertad frente al fanatismo. Con la punzante ironía que lo caracterizaba defiende la lectura como un arma fundamental contra la ignorancia, la sumisión, la estupidez, la intolerancia. En uno de esos opúsculos de madurez, de título suficientemente significativo: “Del horrible peligro de la lectura” 122 , se mofa de un supuesto muftí otomano que manda prohibir la circulación de libros entre sus súbditos, e incluso el mismo aprendizaje de la lectura, con la excusa, tan reconocible aún en nuestros días, de que leer podría espabilar el ingenio de las gentes, provocarles preguntas, hacerles dudar de la historia oficial, descubrir virtudes nuevas, pensar libremente. Esos riesgos de la lectura, claro está, tienen el reverso de la instrucción, la cultura, el debate, la democracia, el 122 Voltaire, “Del horrible peligro de la lectura”, en Opúsculos satíricos y filosóficos, Madrid, Alfaguara, 1978. 173 mejoramiento del ser humano. Y a propósito del vocerío que suscitan algunos libros irreverentes o subversivos se indigna del fariseísmo de los teólogos y gobernantes que se escandalizan por su publicación con el pretexto de que destruyen las tradiciones y los regímenes políticos y envenenan a los pueblos. Y que en vez de refutarlos o, simplemente, ignorarlos, los prohíben. Las hermosas y gozosas palabras finales de su alegato merecen recuerdo: “Teméis a los libros como algunas aldeas han temido a los violines. Dejad leer, y dejad danzar; esas dos diversiones jamás harán daño al mundo” 123. Lo cierto es que en diversos países europeos se produce en esos años una sorprendente revolución cultural, una manifiesta eclosión de lectores de todo tipo de folletos y libros, y muy especialmente de novelas. En Alemania, Francia o Inglaterra se observa una imparable “epidemia lectora”, como anuncia, por ejemplo, la proliferación de librerías y denuncian algunas mentes puritanas y asustadizas (Hauser, 1969; Wittmann, 1998). La época propicia esa revolución, que favorece además un cambio de hábito por parte de los lectores, lo que se conoce como “lectura extensiva”, que no es más que la proscripción de la lectura de ciertos libros devotos, continuamente releídos y rumiados, y la adopción de un nuevo comportamiento: la lectura de todo tipo de textos, inclusive aquellos cuya finalidad no era otra que el puro entretenimiento. Ese cambio, en apariencia inocuo, tiene consecuencias descomunales, pues otorga la posibilidad de leer sin tasa, sin control, sin norma. El fin del Antiguo Régimen, con los consiguientes cambios de mentalidad y de conciencia, así como el progresivo incremento del tiempo de ocio y de poder adquisitivo de la burguesía, facilita esa mutación. La lectura adquiere en algunos países europeos un sentido social, leer resulta moralmente ejemplar y públicamente considerado. La cultura enaltece y da lustre. Para muchas mentes temerosas, los efectos de la Revolución francesa 123 ob. cit., pág. 302. 174 y de la afición por las novelas serían perniciosos y devastadores a partes iguales. En cualquier caso, el número de lectores era ínfimo en relación al número de habitantes de un país. Hablamos siempre de motivaciones y prácticas de minorías, principalmente urbanas. Leer requiere instrucción, tiempo y espacios propicios, dones de los que la mayoría carece. Pero a juicio de Wittmann (1998) sería un error menospreciar a esas minorías de lectores, dada su innegable influencia en los cambios políticos y culturales ulteriores. Tengamos en cuenta que las consecuencias políticas, sociales y culturales de la Revolución Francesa afectaron a todos los campos de la vida social y el deseo de aprender a leer y practicar la lectura no se libró de la onda expansiva de aquella sacudida. La novela fue el género literario que adquirió mayor relevancia social e hizo que los lectores populares aumentaran. El tremendo éxito de novelas como La Nueva Eloisa, de Jean-Jacques Rousseau, Pamela, de Samuel Richardson o Las penas del joven Werther, de Johann W. Goethe, que supusieron auténticas conmociones sociales, demuestra una creciente y alienante “manía lectora”, en expresión de Johann Gottlieb Fichte. Y no deja de ser paradójico el hecho de que en una época en que la filosofía y la ciencia imponen el racionalismo como modo superior de pensar se produzca también una exaltación inédita de la sentimentalidad. En efecto, sucede ahora que por primera vez desde la invención de la imprenta se lee de un modo rendido y empático, en el que las emociones no se ocultan sino que se desbordan y se magnifican, de manera tal que muchas novelas estimulan en los lectores una nueva actitud afectiva, que se manifiesta, por ejemplo, en las reuniones privadas de lectoras para dar rienda suelta a sus sentimientos o en la imitación en la vida real del comportamiento de los personajes de ficción (como es el caso específico de la novela antes citada de Goethe). Lo que resulta indudable es que a finales del siglo XVIII, y en medio de un debate 175 enconado acerca de los beneficios o los perjuicios morales de las lecturas, de las formas vulgares o cultas de leer, de los textos útiles o groseros, se había consolidado una incuestionable revolución lectora que afectó a las actitudes, los rituales y los modos de leer, incluso al mobiliario y la vestimenta. La lectura en general de novelas, pero de algunas en particular, como La Nueva Eloisa, adquieren el carácter de un fenómeno social, instauran una especie de institucionalización de la lectura, gracias a la cual las discusiones acerca de lo leído se expanden y afectan a las conversaciones cotidianas, a la correspondencia privada, a las controversias públicas (Labrosse, 1985). Como rechazo de las agitaciones sociales precedentes se produjo una furibunda ofensiva contra todos los emblemas ilustrados, de la que no se libraron ni los libros ni las academias como formas de propagación de ideas. Bullock (1989) lo resume de este modo: “Así, la Ilustración terminó, como el humanismo del Renacimiento, con una reacción -una contrarrevolución en lugar de una Contrarreforma- que pretendía barrer todo lo que había sostenido la Ilustración, como parte de un drama que había tenido su primer acto en el Renacimiento, con la emancipación mental de los miedos, supersticiones y creencias falsas” (1989, 98). Pero fue un esfuerzo desesperado e inútil, pues las transformaciones en marcha resultaban imparables, además de que los profundos cambios económicos y sociales producidos lo hacían ya imposible. Muchas revoluciones y muchas actitudes críticas han recurrido hasta el presente a los principios programáticos y a las proclamas de la Ilustración en busca de guía. Y también que muchas utopías en torno a los libros y a la lectura hunden sus raíces en ese movimiento político e intelectual. 176 BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA La Ilustración dio un impulso verdaderamente significativo al desarrollo de las ciencias. Pero durante ese periodo histórico todavía no era irreparable la fractura entre la cultura científica y la literaria, de modo que los argumentos científicos, filosóficos o literarios se trenzaban sin extrañeza en las conversaciones y en las revistas. La pretendida transformación política, económica, moral e ideológica de la sociedad requería el concurso de todas las ramas del saber, de modo que lejos de considerarse un adversario, el pensamiento científico constituía un modelo para todo tipo de especulación intelectual. La filosofía movía a la ciencia y la ciencia a la filosofía. Se aceptaba que el mundo estaba organizado según principios universales e irrefutables que las ciencias podían ayudar a desvelar (Bullock, 1989). La búsqueda de “una gran verdad” en todos los campos de la experiencia humana era un estímulo permanente, lo que no impedirá que Friedrich Nietzsche sugiera en las postrimerías del siglo XIX la necesidad de excluir definitivamente de la mente humana la idea de “conocer la verdad”. El término philosophes, tan del gusto de la época, podía aludir tanto a un filósofo en sentido estricto como a un físico o a un literato. “Filósofo de la naturaleza” fue un término corriente para denominar a los científicos. La Encyclopédie, la magna obra que amalgamó de modo ejemplar la divulgación de la ciencia y la tecnología con la promoción de las nuevas ideas filosóficas, literarias y pedagógicas, fue dirigida conjuntamente por Denis Diderot, autor de novelas, obras teatrales y ensayos filosóficos, pero también de unos Pensamientos sobre la interpretación de la Naturaleza, y Jean D´Alembert, que estudió leyes, medicina, matemáticas y fue el redactor del Discurso Preliminar de la misma. La propia redacción de la Encyclopédie, así como el proyecto de hacer del Museo del Louvre un edificio de reunión de las artes y 177 las ciencias, muestra la comprensión sobre la mutua ayuda que unas y otras disciplinas podían prestarse para el avance del conocimiento humano (Changeux, 1997). Las mentes más lúcidas de ese tiempo admiraban la virtud griega de soslayar el dualismo artificial de las facultades humanas, un peligro que amenazaba ya al hombre moderno. Todavía para Johann Wolfgang Goethe 124 , autor de una colosal obra literaria, pero que dedicó gran parte de su vida al estudio sistemático de la anatomía, la geología, la óptica, la zoología y la botánica, la pasión por comprender la naturaleza era, igual que para Leonardo da Vinci, inseparable de la experiencia artística, de manera que el hombre estaría obligado a desarrollar todas sus capacidades humanas -sus sentidos, su razón, su imaginación, su comprensión- en una unidad real. La propia fundación de la revista Propyläen en 1798 constituye un intento de armonizar ambos mundos: “Es notorio que aquí nos referimos ante todo a un intercambio de ideas entre amigos tales que se empeñan en perfeccionarse generalmente en los aspectos de las ciencias y las artes, aunque una vida consagrada al mundo y a los negocios tampoco debería prescindir de semejante ventaja” 125 . Y en la misma línea, en un discurso pronunciado también en las postrimerías del siglo en el Real Instituto Asturiano y titulado “Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias”, Melchor Gaspar de Jovellanos 126 plantea a los alumnos la necesidad de estudiar de modo inseparable las ciencias y las buenas letras, es decir, las humanidades: “Porque, ¿qué son las ciencias sin su auxilio? Si las ciencias esclarecen el espíritu, la literatura le adornan; si aquéllas le enriquecen, ésta pule y avalora sus tesoros; las ciencias rectifican el juicio y le dan exactitud y firmeza; la 124 Johann Wolfgang Goethe, Ensayos sobre arte y literatura, Málaga, Universidad de Málaga, 2000. ob. cit., pág. 65. 126 Melchor Gaspar de Jovellanos, “Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias”, en Obras en prosa, Madrid, Castalia, 1970. 125 178 literatura le da discernimiento y gusto, y le hermosea y perfecciona” 127 . Aunque la defensa de la literatura tiene, en la reflexión de Jovellanos, un fin básicamente utilitario -el buen gusto del lenguaje no será sino garantía de la expresión más pura del pensamiento científico, un aprendizaje que es preciso satisfacer leyendo a los grandes maestros de la palabra-, ese discurso a favor de los estudios literarios está alertando, no obstante, contra la separación creciente de ambas disciplinas. Hasta aquel momento, pues, el humanismo no desunía el conocimiento humano en dos ramas o culturas. La deplorable fisura comienza a fraguarse en los años postreros del siglo XVIII y se consolida en el XIX. Y se produjo cuando la ciencia se hizo más especializada y técnica, al tiempo que comenzó a perfilarse una soberana concepción científica del hombre (Bullock, 1989). De hecho el término “científico”, sugerido por William Whewell para las personas dedicadas por entero a la investigación de las diversas ciencias, aparece en las primeras décadas del siglo XIX y denota ya la indudable profesionalización de una actividad hasta entonces compartida y entreverada con otras de diversa índole. La consecuencia inevitable de los cada vez más abundantes conocimientos sobre las distintas materias es la dedicación exclusiva a un campo de la ciencia y el progresivo distanciamiento de otras tareas intelectuales. Pero la gradual especialización del científico no es la única causa de esa brecha. Paralelamente tienen lugar otros complejos fenómenos. La ciencia se presenta ya a sí misma como la sustituta de la filosofía en la configuración del mundo, en el logro de la felicidad humana. La certidumbre de que el progreso de la humanidad será consecuencia del desarrollo científico y tecnológico crece a la par que la desestimación del arte y la 127 ob.cit., pág, 125. 179 literatura como instrumentos de transformación social. El método científico, es decir, la explicación de los hechos mediante el establecimiento de una relación entre varios fenómenos particulares y unos cuantos hechos generales, que disminuyen en número con el progreso de la ciencia, sería, a juicio de Auguste Comte 128 , la culminación de la gran aventura del conocimiento humano, que habría dejado atrás el estadio teológico, en que la mente humana ve los fenómenos que contempla como productos de la acción directa, arbitraria y continua de agentes sobrenaturales más o menos numerosos, lo que para él constituye la infancia de la humanidad, y el estadio metafísico, en el que los fenómenos se explican invocando categorías filosóficas abstractas, lo que a su juicio constituiría la pubertad de la humanidad, para instalarse finalmente en el estadio científico o positivo, en el que la mente humana, reconociendo la imposibilidad de alcanzar conceptos absolutos, abandona la búsqueda del origen y el destino del universo, así como de las causas internas de los fenómenos, y se limita al descubrimiento, por medio de la razón, es decir, de la observación, la experimentación y la comparación, de las leyes que gobiernan la secuencia y la semejanza de los fenómenos. Se habría alcanzado al fin el estadio definitivo de la inteligencia humana. El positivismo, que Comte inspirará, hará hincapié en la indubitabilidad de los hechos y las leyes, e intentará descubrir aquellas leyes invariables que gobiernan el mundo físico y social, pues no debe olvidarse que el espíritu positivo no elude afrontar que, una vez abolido el viejo orden social, era necesario instaurar uno nuevo, para lo cual era preciso aprender a pensar de otro modo, para así aprender a vivir de otro modo. La “verdad”, cuya búsqueda había sido una tarea monopolizada por la filosofía, va decantándose claramente del lado de las ciencias, de manera que en adelante 128 Auguste Comte, Curso de filosofía positiva, Barcelona, Folio, 2002. 180 esa “verdad” será científica o no será. La superioridad de los métodos de las ciencias parecía incuestionable y la máxima ambición era llegar a aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y morales, una presunción que no podía dejar de despertar animosidad y recelo. Como reacción, una actitud desdeñosa, cuando no claramente hostil, hacia la ciencia impregnará la cultura letrada, que aspirará en adelante a usurpar el concepto de humanismo y cultura. En un sentido poco estricto, la cultura tenderá casi en exclusiva a identificarse con la dimensión no científica de la experiencia humana: conductas, ideas, valores, creencias, símbolos, arte, lenguaje, mitos, instituciones o historia que atañen al vivir de los hombres y a su facultad para cambiar la sociedad. La filosofía, la literatura, la historia, la música, las artes, es decir, las humanidades, serán consideradas los instrumentos por antonomasia para modelar la sensibilidad y el pensamiento humanos, paso previo para la transformación social. La cultura tenderá asimismo a la conservación de los signos que han conformado nuestra civilización, a la relación con las obras literarias, arquitectónicas, musicales, artísticas o filosóficas que han hecho que seamos como somos. Así, mientras las humanidades se encargarían de tender puentes al pasado, las ciencias se ocuparían de atender las exigencias del futuro. Esa consideración dual y divergente del pensamiento humano se afianzará a lo largo del siglo XIX y creará un hiato entre la cultura científica y la literaria que se mantendrá hasta nuestros días. La supremacía de la imaginación Y a la par que una proliferación inusitada de la charlatanería, la nigromancia y la quiromancia, la controversia sobre el carácter contrapuesto 181 de los sentidos y el raciocinio, que había permanecido en muchos casos claramente inclinada del lado de la razón, estalla de pronto. Ciertos antagonismos latentes se ponen en evidencia en las postrimerías del siglo XVIII y en los albores del XIX. La anterior e incontestable confianza en la razón ya no es compartida por muchos artistas, literatos en particular, que se sienten postergados y reprochan, por citar un ejemplo, a las partículas de luz de Newton el haber desvelado el misterio del arco iris, aniquilando de paso la poesía (Locke, 1997). Esa desconfianza hacia el poder omnímodo de la razón es uno de los fundamentos ideológicos del Romanticismo, que proclama claramente la supremacía de la emoción y los sentimientos. Se concede a la Poesía, como expresión más pura de la imaginación humana, una potestad superior para el conocimiento del mundo. Citemos como ejemplo al poeta Percy Bysshe Shelley, quien en un ensayo titulado Defensa de la Poesía 129 , escrito como respuesta a otro previo de Thomas Love Peacock en el que exhortaba en tono levemente humorístico el abandono de los versos y la dedicación a tareas verdaderamente útiles para la sociedad, preconiza que sólo la Poesía alimenta la facultad creativa del hombre y sólo la Poesía impulsa verdaderamente los saberes hacia la meta suprema, que no es otra que la plena emancipación de los hombres: “La Poesía es, en efecto, algo divino. Es al mismo tiempo el centro y la circunferencia del conocimiento; es lo que comprende toda ciencia, y aquello a lo que toda ciencia debe referirse. Es a un tiempo la raíz y la flor de todos los demás sistemas de conocimiento: todo brota de ella, y ella todo lo adorna” 130 eminente poeta inglés, William Wordsworth . En el mismo sentido, otro 131 , en el prefacio a Baladas líricas, escritas conjuntamente con Samuel Taylor Coleridge, resalta la primacía de la poesía sobre la ciencia en el campo del conocimiento, dado que el conocimiento que aporta el poeta es parte esencial de la naturaleza 129 Percy Bysshe Séller, “Defensa de la Poesía”, en Ensayos escogidos, Barcelona, DVD, 2001. ob. cit., pág. 132. 131 William Wordsworth, Prólogo a Baladas líricas, Madrid, Hiperión, 1999. 130 182 humana, en tanto que el del científico nos relaciona con los demás seres humanos por medio de una afinidad que no es directa ni habitual. La imaginación, la poderosa energía que alienta el anhelo humano de ir siempre más allá y da origen a los valores y las creencias, sería de ese modo el fundamento de la vida. “El poeta, entonando una canción a la que se unen todos los seres humanos, se deleita en la presencia de la verdad como nuestro amigo invisible y nuestro compañero de cada hora. La poesía es la vida y la inspiración más exquisita de todo conocimiento, es la expresión apasionada que está en el semblante de toda ciencia” 132 . Su compañero Coleridge 133 , por su parte, defenderá la imaginación como una facultad susceptible de percibir la verdad de un modo distinto y posiblemente superior a la razón, un don del poeta para quien la imaginación creadora es el medio de desvelar la realidad y alcanzar la plenitud humana. Otros muchos poetas manifestarán posturas semejantes. En la aurora del siglo XIX, el ámbito de lo emocional y lo científico, de la imaginación y la razón, de la pasión y la lógica, van perfilándose como mundos antagónicos e irreconciliables. Y si bien no es muy ortodoxo hablar del Romanticismo como un movimiento cultural homogéneo y congruente, sino que sería más exacto hablar de Romanticismos a propósito de las expresiones artísticas e ideológicas que emergen en los albores del siglo XIX, es posible afirmar que, hablemos en singular o en plural, surgió en parte como una reacción a algunas premisas de la Ilustración, a la incipiente sociedad industrial y a la creciente influencia de los conocimientos científicos. El racionalismo sufrirá las acometidas más duras por parte de los escritores románticos, que consideraban que el excesivo énfasis puesto en las capacidades racionales de los seres humanos había postergado el mundo de 132 133 ob. cit., pág. 69. Samuel Taylor Coleridge, Biographia literaria, Barcelona, Labor, 1975. 183 los sentimientos y habían hecho creer que las ciencias podían dar respuesta a todos los grandes interrogantes acerca del sentido de la vida. Se extenderá entonces una cierta desconfianza, cuando no temor, al futuro que las ciencias y el progreso anunciaban, y, como reacción, se ofrecerá el consuelo de un regreso a la Naturaleza, un refugio en el árbol paradisíaco de la vida al que vino a substituir el árbol de la ciencia. Resulta bien ilustrativo a ese respecto que el poeta William Blake, en un lateral de su aguafuerte titulado El Laocoonte como Jehová con sus dos hijos, Satán y Adán, escribiera lo siguiente: “Art is the Tree of Life. Sciencie is the Tree of Death” 134. Lo que a juicio de Richard Rorty (1996) querían expresar los románticos cuando afirmaban que la imaginación, y no la razón, es la facultad humana fundamental no era otra cosa que el descubrimiento de que “el principal instrumento de cambio cultural es el talento de hablar de forma diferente más que el talento de argumentar bien” (1996, 27). Isaiah Berlin (1999) por su parte ve en esas reacciones el primer ataque en toda regla a los principios de la Ilustración. Considera que el mayor daño del Romanticismo fue quebrar una de las más sólidas premisas de la cultura occidental, la de entender que la virtud es conocimiento. Al enfrentarse a los postulados de la ciencia, que exigen la observación escrupulosa de la realidad y los hechos y, consecuentemente, la comprensión, el conocimiento y la adaptación, el Romanticismo proclama la primacía de la voluntad, la proclamación del afán no de conocer los valores sino de crearlos. Lo importante es crear una visión personal del universo, no comprenderlo o imitarlo o aceptar sus reglas. La pasión o la intuición como actitudes vitales pero también como estímulos estéticos se considerarán principios irrenunciables del arte, al igual que la libertad y el conflicto aparecerán como rasgos inherentes a la propia condición del artista. La subjetividad será el alfa y omega de toda creación, y 134 William Blake, The complete illuminated books, London, Thames and Hudson, 2000, pág. 134. 184 la expansión del yo se hará sentir en todos los órdenes de la vida. El arrebato emocional no será en absoluto censurable, sino que se buscará adrede. Esa exaltación de los sentimientos y del yo individual creará la impresión de asfixia social, de desconfianza e insatisfacción ante una sociedad artificiosa y materialista. En palabras de Rafael Argullol (1988), “la conciencia romántica se forja, y se identifica a sí misma, como conciencia desgarrada y, paulatinamente, como voluntad de resistencia del individuo frente a la realidad” (1988, 208). La literatura y el arte actuarán en muchos casos como evasión y amparo frente a las decepciones, y la soledad y el exilio se elevarán entonces como nuevos estandartes. Arnold Hauser (1969), por su parte, considera que es a partir de ese tiempo cuando se adquiere conciencia de que el hombre y la sociedad son esencialmente dinámicos, susceptibles de transformación y evolución. “La idea de que nosotros y nuestra cultura estamos en un eterno fluir y en una lucha interminable, la idea de que nuestra vida espiritual es un proceso y tiene un carácter vital transitorio, es un descubrimiento del Romanticismo y representa su contribución más importante a la filosofía del presente” (1969, II, 353). La consideración del ser humano como un sujeto con historia, y cuya comprensión sólo puede hacerse desde la historia, completará esa visión. Las expansiones de la democracia y el liberalismo correrán paralelas al florecimiento de las utopías políticas y los sueños del socialismo. En honor a la verdad es preciso decir que en ningún momento escasearon escritores y científicos manifiestamente en contra de la brecha establecida entre el mundo de las ciencias y el mundo de las letras. En un ensayo de Victor Hugo titulado El Arte y la Ciencia 135 , redactado en los últimos años de su vida, el escritor entrevé una unidad esencial del arte y la 135 Victor Hugo, El Arte y la Ciencia, Barcelona, Biblioteca de Cultura, s. f. 185 ciencia. Ve en el “número”, sin el cual ni hay ciencia ni hay poesía, el vínculo entre ambas disciplinas. La poesía y la ciencia tienen a su juicio una raíz abstracta y de la misma manera que la ciencia expresa su esplendor en un navío o en una locomotora, la poesía lo hace en la Iliada o en Macbeth. Y aun cuando ve claras diferencias -el Arte no es susceptible de perfeccionamiento, la Ciencia está en continuo progreso-, Victor Hugo considera que en el orden intelectual uno y otra son dos vertientes de un mismo fenómeno. Asimismo, y por las mismas fechas, el crítico inglés Matthew Arnold 136, en respuesta a un argumento previo del biólogo Thomas Henry Huxley, propagaba la idea de una síntesis a partir de la poesía, que para él representaba el punto de intersección entre las conquistas de la ciencia moderna y el sentido ético del hombre, entre el conocimiento objetivo y la necesidad de emoción y belleza propia de los seres humanos. La civilización científica no destruía la función poética, al contrario de lo que opinaban algunos poetas románticos, sino que la sostenía, pues únicamente ella podía dar profundo sentido a la experiencia humana. Lo que resulta incuestionable es que el desarrollo incesante de las ciencias hace crecer la confianza en el progreso racional y armónico de la sociedad y en las capacidades intelectivas de los seres humanos. Como señala José Manuel Sánchez Ron (1992) es en esa centuria cuando se produce la consideración de la ciencia como una actividad profesionalizada, cuyas aplicaciones repercutían de un modo nunca antes comprobado en la economía, las relaciones colectivas y las mentalidades de los ciudadanos. La relevancia social de la ciencia fue en aumento de modo paralelo a los descubrimientos de Lamarck, Faraday, Mendel, Clausius, Gauss, Carnot, Koch, Pasteur, Ramón y Cajal..., y pronto se constituirá en referencia 136 Matthew Arnold, Culture and anarchy, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 186 principal del avance y el bienestar de la humanidad. Aunque vistas con perspectiva histórica, las oposiciones radicales entre las distintas disciplinas resultan bastante artificiosas, pues cuando se analizan las contribuciones de cada una de ellas a la mejora social y al progreso moral individual se comprueba que fue la labor sumada de todas ellas la que la hizo posible. En tal sentido, tan importante resultó la lucha de Víctor Hugo en favor de la dignidad humana y la justicia social a través de sus poemas cívicos, como las reflexiones filosóficas de Karl Marx sobre la alienación del trabajo o las investigaciones de Charles Darwin o Sigmund Freud sobre el origen y la naturaleza de los seres humanos. Si se dejara de mencionar a alguna de ellas, la comprensión de los procesos históricos de cambio no sería cabal. Instrucción universal Un elemento invariable del ideal humanista a lo largo de la historia, hablemos tanto de filosofía y literatura como de física o biología, es la consideración del libro como un instrumento cardinal de transmisión del conocimiento y de la lectura como la vía para hacerlo propio. Por ello, la máxima ambición de los gobiernos liberales y de los movimientos sociales de carácter progresista ha sido siempre la de procurar la alfabetización universal, una utopía que ha movilizado el talento y la energía de muchos seres humanos. Es cierto que en esa empresa han podido mezclarse intereses cívicos -la defensa de la libertad de pensamiento y el derecho de todos a acceder al conocimiento- con intereses económicos -la formación de los trabajadores como palanca para la mejora de la producción-, pero aún hoy la alfabetización aparece como el requisito inexcusable para la emancipación personal y el desarrollo social de un país. Y no es difícil verificar los hitos que, desde el siglo XVIII, cuando se inicia y fortalece el movimiento 187 ilustrado, hasta nuestros días han jalonado el largo camino del enaltecimiento de los libros y la lectura. La lucha contra el analfabetismo es, sin duda, un rasgo distintivo de las sociedades que se forjan en el siglo XIX. La prosperidad de la clase social que se afirma con la revolución industrial, la burguesía, así como el rápido desarrollo de los medios de comunicación, favorecen una mayor atención a la instrucción. Pero también el mundo de los trabajadores se moviliza. Muchos de ellos verán en la escuela y en los libros una promesa de redención, de quiebra del destino asignado. Así, desde las primeras tentativas, en las postrimerías del siglo XVIII, hasta su definitiva implantación (muy desigual, según los países) a lo largo del siglo XX, la pretensión de instaurar un sistema escolar abierto a todos, sin distinción de clase, religión o economía, será una empresa erizada de obstáculos, resistencias, vacilaciones. Nacido principalmente como reacción al predominio de las órdenes religiosas en el campo de la enseñanza, el ideal de una escuela laica y universal respondía a la necesidad de instituir un espacio común para la formación de la ciudadanía y la propagación de los valores cívicos fundamentales e indiscutibles. Era la consecuencia del espíritu ilustrado que ganaba voluntades en toda Europa y preconizaba una escuela accesible a todos los individuos, independientemente de su condición, y que les proveyera de los medios para desarrollar su talento y asegurar su bienestar. Era un modo de hacerles conocer sus derechos y estimularlos al cumplimiento de sus deberes, un medio de asegurar no sólo el perfeccionamiento personal, sino la prosperidad social. El establecimiento de la escuela pública se vería asimismo como un acto de justicia, no de caridad, pues hacía efectiva entre los ciudadanos la igualdad política que las leyes comenzaban a proclamar, pero también sería la ocasión de propagar el culto a la razón, de extender el espíritu científico, de deshacerse de la rémora de la metafísica, el escolasticismo y la superstición. 188 La escolarización generalizada no significó una inmediata renovación de los métodos pedagógicos, que siguieron siendo el principal escollo del cambio, entonces y aún ahora, pero lo cierto es que el derecho a la educación obligatoria y universal estuvo presente en las conciencias y en los actos de muchos individuos y gobiernos desde el principio del siglo XIX. Recordemos al efecto, entre las muchas referencias posibles, que Gaspar Melchor de Jovellanos redactó en 1802, durante su prisión en el castillo mallorquín de Bellver, una pionera Memoria sobre la educación pública, en la que proclamaba: Y bien: si toda la riqueza de la sabiduría está encerrada en las letras, si a tantos y tan preciosos bienes da derecho el conocimiento de ellas, ¿cuál será el pueblo que no mira como una desgracia el que este derecho no se extienda a todos los individuos? ¿Y de cuánta instrucción no se priva el estado que le niega a la mayor porción de ello? Y, en fin, ¿cómo es que, cuidándose tanto de multiplicar los individuos que concurren al aumento del trabajo, porque el trabajo es la fuente de la riqueza, no se ha cuidado igualmente de multiplicar los que concurren al aumento de la instrucción, sin la cual ni el trabajo se perfecciona, ni la riqueza se adquiere, ni se puede alcanzar ninguno de los bienes que constituyen la pública felicidad? 137 Reflexiones de ese tenor abundaron en Europa, pues educación pública, defensa de la democracia y progreso social y moral eran conceptos trenzados. El avance económico y cultural de la sociedad, con sus benéficos efectos de liberación de las clases explotadas e implantación de una justa igualdad de oportunidades, requería una teoría y una práctica escolares radicalmente nuevas. Por un lado, el acelerado desarrollo científico, tecnológico e industrial demandaba una mano de obra cada vez más formada, y por otro, ese mismo proceso creaba nuevas demandas sociales por parte de los trabajadores. La burguesía, dividida entre el conservadurismo más aristocrático y el reformismo más pragmático, irá aceptando, no sin tensiones, la necesidad de la escolarización universal, a la par que las utopías 137 Gaspar Melchor de Jovellanos, “Memoria sobre la educación pública”, en Obras escogidas, Madrid, Espasa Calpe, 1966, pág. 60. 189 colectivas, que florecieron con ardor a lo largo de esa centuria, hicieron asimismo de la educación popular uno de sus principales emblemas. Los nombres de Robert Owen, Charles Fourier o Friedrich Froebel son hitos en esa larga contienda (Bowen, 1985; Moreno, Poblador y del Río, 1978). Por lo que respecta a España, la energía y el talento de Francisco Giner de los Ríos, así como la benemérita Institución Libre de Enseñanza, fundada por él en 1876, merecen también larga memoria por su decidida contribución a la renovación pedagógica del país y a la expansión de la no menos urgente educación popular. Apesadumbrado por la deriva absolutista y represiva de los gobiernos monárquicos y convencido de que la regeneración social debía producirse por medios no exclusivamente políticos se decanta por hacer de la educación individual el instrumento básico de la ansiada transformación colectiva. La Institución Libre de Enseñanza nació como un centro de cultura, formación e investigación que hiciera la labor que la Universidad, amordazada y paralizada, no podía realizar. Comenzó así una larga renovación de la pedagogía y los estudios, cuya impronta se hizo notar hasta bien entrado el siglo XX (Millán, 1983). El fervor de las bibliotecas públicas La ardua implantación de la escuela pública y laica transcurrió simultánea al auge del movimiento a favor de bibliotecas al servicio de todos los ciudadanos. Compartían los mismos orígenes y los mismos estímulos. A mediados del siglo XIX aparecen en Inglaterra y Estados Unidos las primeras bibliotecas públicas. Las condiciones creadas por la sociedad industrial favorecía la demanda de acceso a la instrucción y la información por parte de ciudadanos hasta entonces excluidos de sus beneficios. Las iniciativas 190 primeras en pro de las bibliotecas públicas fueron muy diversas, como diversos eran sus intereses, desde la formación religiosa a la formación profesional. Por ello, el paso más trascendente en ese sentido fue la asunción por parte de las administraciones públicas del deber de crearlas y sostenerlas. Pero esa pretensión de extender los beneficios de la instrucción, especialmente a quienes carecían de medios para adquirir libros, chocó inicialmente con los prejuicios y los miedos de los detentadores del poder político, cultural y económico, pero también con los recelos de los, en principio, principales destinatarios de la iniciativa. Para los pioneros de auqellas iniciativas, la necesidad de la formación profesional era inseparable de la urgencia de la formación moral. La necesaria regeneración social, que se concretaba en la lucha contra ciertos vicios como el alcohol o el juego, pasaba a juicio de los promotores de las bibliotecas públicas por el acceso al conocimiento y a las buenas costumbres a través de los libros, principalmente aquellos que les aportaran algún tipo de instrucción. Los detractores, en cambio, pensaban que sacar a los obreros de su estado semi-animal mediante la educación y la instrucción iba contra su naturaleza misma, dominada por los instintos más bajos, y podría suponer un peligroso aumento de la agitación social. La pugna se saldó, no sin dificultad, con la victoria de los partidarios de la educación pública y universal mediante el libre acceso a los libros y la cultura. La idea, hoy incuestionable, de ofrecer libros gratuitamente a quienes no pudieran adquirirlos se abrió paso finalmente y en 1850, y con no pocas e impetuosas oposiciones y críticas, se aprobó en Inglaterra la primera ley de creación de bibliotecas públicas en ciudades de más de 10.000 habitantes, para cuya puesta en práctica se exigía la consulta a los habitantes mediante referéndum. A partir de esa fecha, la red de bibliotecas públicas iría creciendo de modo imparable. El ejemplo de Inglaterra fue arraigando en 191 otros países, principalmente en Estados Unidos, donde las bibliotecas se constituyeron en verdaderos centros de educación, en instrumentos al servicio de las comunidades en su afán por elevar el nivel cultural de los ciudadanos y practicar una efectiva igualdad de oportunidades, piedra angular de la incipiente democracia norteamericana. Libre de las tradiciones y los prejuicios aristocráticos europeos, la sociedad de Estados Unidos se mostró más dinámica e innovadora, lo que le permite instituir rápidamente funciones y prácticas bibliotecarias que aún sirven de modelo. Las bibliotecas públicas ofrecían a todos la ocasión de aprender, favorecen el encuentro y la discusión, estrechan los vínculos de la comunidad. Para aquellos visionarios, el desarrollo de las bibliotecas -es decir, de la lectura- y la consolidación de la democracia eran empresas paralelas. Ese fervor por expandir las bibliotecas públicas transcurrió a la par que la implantación de bibliotecas populares y obreras, destinadas a la instrucción de los grupos sociales excluidos de una formación escolar y académica, aunque deseosos de saber y progresar. El concepto de “lectura pública” se abre camino como la insignia de un tiempo en que se vislumbra la posibilidad de hacer llegar a todos el don de los libros. Porque junto a las bibliotecas municipales y estatales también se crearán por toda Europa numerosas bibliotecas dependientes de fábricas y talleres. Son las propias empresas las que crean en torno a ellas un sistema de incentivo y atención a sus trabajadores, de modo que junto a hospitales y viviendas prosperan también bibliotecas y escuelas abiertas a todos. El propósito no siempre era altruista, sino interesado, pues la existencia de personas sanas e instruidas beneficiaba a las propias empresas. Pero lo cierto es que esas instituciones formativas proliferaron por doquier, paralelamente a la fundación por parte de los propios trabajadores de instituciones capaces de atender su demanda de conocimientos: ateneos, círculos de estudios, bibliotecas obreras... 192 Movidos por ideas republicanas, anarquistas o socialistas, y siendo conscientes de que los beneficios de la escuela pública no alcanzaban a todos a pesar del cada vez más impetuoso deseo de saber, sus promotores aspiraban a hacer de los trabajadores y las mujeres, gracias a la gratuidad y al préstamo a domicilio, lectores entusiastas y permanentes. En la propaganda revolucionaria de esa época es reiterada la apelación a la cultura y la lectura como instrumentos y emblemas de liberación individual y colectiva. Junto a la prensa obrera, tan abundante y combativa, los libros que abordaban cuestiones sociales serán el medio privilegiado de extender la instrucción y la conciencia revolucionaria 138 . Como testimonia Juan Díaz del Moral 139 , la lectura colectiva en voz alta de folletos, pasquines o periódicos, con la consiguiente discusión, realizada por alguno de los trabajadores que sabían leer en los descansos del trabajo o en la noche, después de la cena, fue un medio eficaz de extensión de la conciencia de explotación y miseria. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y sujeta siempre a las vicisitudes históricas de los respectivos países, la implantación de las bibliotecas obreras y populares irá creciendo, con más o menos fortuna, con más o menos energía, al amparo de las organizaciones obreras anarquistas y socialistas. Nombres como William Ewart, Andrew Carnegie o Jean-Baptiste Girard merecen en ese sentido recuerdo y homenaje (Escolar, 1985; Chartier y Hébrard, 1994; Mato Díaz, 1992; Tiana, 1989). Lectores recién llegados En conformidad con lo anterior conviene señalar otro de los 138 La literatura dejará sobresaliente rastro de esos sueños transformadores: desde Frankenstein, de Mary W. Shelley, en su concepción más primaria, a La madre, de Máximo Gorki, en su concreción revolucionaria, muchas novelas aludirán a la lectura como una vía extraordinaria de humanización y emancipación. 139 Juan Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, Alianza, 1973. 193 fenómenos más singulares de esa centuria: la emergencia de nuevos públicos lectores como consecuencia de la alfabetización creciente de la población y algunos moderados cambios en las condiciones de trabajo. Expansión que no carecerá de resistencias y sarcasmos por parte de ciertas élites sociales que ven en la escasa cualificación intelectual de esos nuevos lectores -obreros, mujeres y niños- una amenaza para la docta práctica de la lectura (Lyons, 1998). La reducción de la jornada laboral propició, en efecto, que un número cada vez mayor de trabajadores dedicara su tiempo de ocio a actividades relacionadas con los libros. El tiempo libre, además de para el descanso y el paseo, fue siendo dedicado poco a poco a tareas relacionadas con la formación y la cultura. Como hemos visto, las incipientes organizaciones sindicales, así como las utopías sociales que permitían soñar mundos nuevos más justos y felices, hacían de los libros y la lectura un emblema de liberación 140 . Los constantes llamamientos a la instrucción de los obreros como una forma de rebelión social jalonan los textos políticos y sindicales. En manifiestos y congresos se alude a la apropiación del saber y la cultura por parte del proletariado como requisito para la creación del “hombre nuevo” al que se aspira. Porque, sobre todo en el movimiento anarquista, será constante la idea de que la revolución social que se preconiza no será posible si, a la par que la abolición del Estado explotador y la propiedad privada, no se transforman las conciencias y las conductas, pues una sociedad nueva requería previamente una legión de mujeres y hombres nuevos. De ahí la necesidad de unir la revolución social con la educación personal. El informe que el litógrafo Émile Aubry presenta en el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores celebrado en Bruselas en 1868 resulta iluminador: “Tantôt la plume, tantôt l´outil à la main, voilà l´homme fort, 140 Y no sólo para los obreros. En el poema de Victor Hugo, Escrito después de una visita a presidio, se exaltan los libros como un medio de liberación de los criminales y los marginados, a quienes su falta de instrucción los ha conducido a ese estado. Ver Victor Hugo, Antología poética, Barcelona, Bosch, 1987. 194 l´homme de l´avenir... il importe de s´attacher à vulgariser le savoir, à le dépouiller de ce caractère de merveilleux dont on l´entoure ordinairement, à montrer qu´il n´y a pas plus de miracle à avoir l´esprit cultivé qu´à avoir deux bras et deux jambes..., que l´homme qui ne possède pas les connaissances essentielles voulues pour vivre à la hauteur de son siècle est un élément social imparfait, un homme incomplet” 141. Los ateneos populares que surgen a la estela de las organizaciones obreras hacen de la biblioteca un símbolo de sus aspiraciones emancipadoras. En sentido contrario, los propagandistas de la burguesía consideraban que la instrucción y el hábito de lectura podían ser una fuente de bienestar y estabilidad social. La lectura se constituye en un signo de la nueva conciencia obrera y en un medio de libertad personal. Los testimonios de artesanos y obreros que ponderan el hábito de leer como el más preciado de los bienes son abundantísimos, si bien no hay coincidencia en el tipo de libros adecuados, pues el deseo de leer desemboca en los libros más diversos: desde los ensayos filosóficos o políticos a las novelas y los folletines. Los conflictos en torno a los libros que convienen a los trabajadores serán constantes, pues a las pretensiones de controlar sus lecturas por parte de los poderes públicos, de las religiones en particular, se oponía la exigencia de leer libremente aquellos textos considerados improcedentes, es decir, sentimentales, licenciosos o revolucionarios. Será constante el antagonismo entre la pretensión, incluso bienintencionada, de prescribir a los lectores populares lecturas útiles y formativas, cuando no directamente moralizantes, y el deseo de leer libremente según los gustos personales. Se llegará incluso a advertir de los peligros de leer “obras de imaginación” (Chartier y Hébrard, 1994; Richter, 1987). Y no únicamente los libros satisfarán el deseo de leer. El auge 141 Citado en Noë RICHTER, La lecture & ses institutions, 1700-1918, Le Mans, Bibliothéque de l´Université du Maine, 1987, pág. 230. 195 de los periódicos en esa centuria como difusores de informaciones y soportes de la incipiente publicidad, pero también como espacios para el debate político y filosófico, es un fenómeno de extraordinaria relevancia. Los periódicos adquieren un poder hasta entonces desconocido y su influencia en la vida política y social será inmensa, lo cual hizo que, entre otras consecuencias, se recurriera a escritores prestigiosos para atraer y mantener lectores, de cuya colaboración nacerá una literatura nueva, el folletín, pensada principalmente para atender la demanda de ese público singular y ávido de noticias e historias (Ferreras, 1972; Martin, 1999; Romero Tobar, 1976). Las mujeres serán quienes de un modo más notorio harán notar su presencia en el mundo del libro a lo largo del siglo XIX. No es de extrañar, pues en esa época irrumpen con fuerza los movimientos feministas y las luchas por los derechos civiles de la mujer, lo cual no quiere decir que ese ingreso fuese masivo o igual en todos los países, ni que por ello se alterase substancialmente el tradicional papel doméstico y sumiso asignado a las mujeres. Por lo general, esas prácticas fueron protagonizadas por mujeres burguesas instruidas y de buena posición social, quedando las mujeres de inferior rango económico relegadas a su papel de madres y amas de casa, lo que no les impidió esporádicas incursiones en el mundo de los libros. Pero si leer y escribir son formas privilegiadas de sociabilidad y garantía de una cierta emancipación intelectual no debe sorprender que se reivindicasen como expresiones del derecho femenino a la integración y a la consideración social. La curiosidad por los acontecimientos contemporáneos, fruto de la creciente conciencia de su papel histórico, y el interés solidario por las vidas de las demás mujeres fueron causa de una apetencia desmesurada de lectura, sin olvidar el hecho de que la escolarización de las niñas iniciada décadas atrás comenzaba, lógicamente, a dar sus frutos (Hoock-Demarle, 1993). Las 196 lecturas piadosas, que fueron habitualmente las que les eran aconsejadas de acuerdo a su condición femenina, van siendo abandonadas poco a poco en favor de lecturas más diversas, desde periódicos y revistas a tratados científicos o pedagógicos, y sobre todo novelas, que les permitían el abandono, siquiera temporal e imaginario, de los infortunios domésticos. Porque la lectura y la escritura son medios de huida, de rebelión contra las diversas formas de sometimiento, de acotación de un ámbito propio y secreto. A juicio de Hoock-Demarle, “leer es soñar y, por tanto, evadirse; por tanto, escapar a las contingencias, a las normas y las convenciones, es hacer exactamente lo contrario de lo que se permite a una mujer en la (buena) sociedad del siglo XIX” (1993, 168). El miedo a que las novelas excitasen las pasiones y la imaginación femeninas multiplicó las advertencias contra su lectura por parte de quienes veían en esa práctica un principio de inestabilidad y conflicto doméstico. Las obras de ficción se consideraban una amenaza para el necesario equilibrio emocional de las mujeres y no faltaron burlas y caricaturas sobre esa perniciosa inclinación femenina a embeberse en textos donde los afectos y las pasiones más encendidas están presentes. Por eso y a menudo esas lecturas adquirieron el carácter de un placer furtivo (Lyons, 1998). Pero lo innegable es que en numerosos países europeos se prodigaron las sociedades, los salones y los gabinetes de lectura, que aun siendo por lo general espacios privados se convertían en espacios públicos de conversación y debate en los que con frecuencia eran admitidas las mujeres. Su presencia, aun discreta y consentida, no las libró sin embargo de las desaprobaciones y los reproches. Los relatos autobiográficos y las páginas de las novelas dan cuenta de esa naciente pasión lectora, minoritaria aunque no libre de sospechas y censuras. Piénsese en los testimonios personales de Margaret Penn, Johanna Schopenhauer o Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero también en personajes 197 literarios tales como Emma Bovary, Ana Ozores o Luisa de Brito. A propósito del efecto compensador y paliativo que produce la lectura literaria, Benito Pérez Galdós 142 pone en boca de uno de sus personajes, Isidora Rufete, protagonista de La desheredada, una frase rotunda y significativa. A propósito de los deseos de grandeza que atesora, dice de ella misma: “Los libros están llenos de casos semejantes. ¡Yo he leído mi propia historia tantas veces!” 143 . En efecto, Isidora encara sus propios sueños de ascenso social a partir de los lances de las novelas en las que una joven pobre y guapa ve de pronto cambiada su vida cuando una marquesa la descubre en la calle y la reconoce como hija suya, fruto de una relación amorosa clandestina. Galdós caracteriza a su personaje como a alguien de doble vida: una, la vida fisiológica, material y cotidiana; otra, la figurada, la construida con su desbordante imaginación y encajada en la primera con toda naturalidad. A juicio de Nora Catelli (2001), la lectura y sus representaciones artísticas fueron un asunto central de la narrativa del siglo XIX, pues a lo largo de ese siglo “la sensibilidad moderna se educó en novelas y cuentos que devolvían a los lectores imágenes satisfactorias -nítidas, enfáticas- de los resultados de la educación por los libros; esta devolución se encarnaba en la variadísima representación de la lectura, acto privado y a la vez socialmente valioso” (2001, 18). De modo especial, las mujeres constituirán los iconos de esas representaciones celebradoras de la lectura, que en adelante se afirmarán como una de las imágenes simbólicas de la modernidad. Esas representaciones de la lectura son asimismo perceptibles en la pintura decimonónica, cuya iconografía nos da cuenta de la ascendente presencia pública de las lectoras (Bollmann, 2006). La lectura no fue, sin embargo, una actividad aislada. La escritura la 142 143 Benito Pérez Galdos, “La desheredada”, en Novelas, I, Madrid, Aguilar, 1980. ob. cit., pág. 1031. 198 siguió casi de modo natural. La expresión literaria de su mundo íntimo, pero también de sus opiniones políticas, se irá abriendo paso de modo pausado aunque inexorable entre las mujeres. La apropiación de la palabra escrita, patrimonio masculino hasta entonces, constituirá una verdadera revolución, una conquista no exenta de menosprecio y burla. Con denodada insistencia será satirizada la conducta de aquellas mujeres que osaban transgredir las normas y los deberes naturales atreviéndose a escribir y, peor aún, a publicar sus escritos. Frecuentemente, les echarán en cara su falta de virtud y pudor (Kirkpatrick, 1991). Diarios, novelas, poemas, cartas, artículos... servirán sin embargo de vehículo expresivo y reivindicativo de las mujeres. Emerge así una figura nueva, la literata, cuya trayectoria estuvo jalonada en sus inicios de silencios y desdenes, como ponen de manifiesto las quejas de Rosalía de Castro expresadas en un texto titulado precisamente Las Literatas (Carta a Eduarda) 144 , en el que simula dar a la luz una carta encontrada por casualidad y en la que una mujer a quien “un mal genio ha querido llevar por el perverso camino de las musas” se dirige a una amiga con la intención de disuadirla de su empeño de convertirse también en escritora. Después de anunciarle los tormentos que habrá de soportar, desde el simple desdén a los reproches de petulancia o de descuido de las tareas domésticas, se lamenta de que en último extremo la acusarán, si lo que escribe tiene verdadero mérito, de usurpación pues pensarán que en realidad sus textos los escribe el marido. “Pero es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo, y este es un nuevo escollo que debes temer, tú que no tienes dote” 145. Y si bien sus lamentos se extienden a los desaires que sufren continuamente las mujeres, los que se refieren a los deseos de escribir y publicar son especialmente enojosos, pues piensa que poetisa (palabra que la hiere profundamente) o novelista es “lo peor que puede ser hoy una mujer”. 144 145 Rosalía de Castro, “Las Literatas (Carta a Eduarda)”, en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1980. ob. cit., pág. 1529. 199 No es difícil entrever en ese texto fingido los lamentos de la propia Rosalía de Castro, un sentimiento por lo demás que debía ser común a las escritoras de su tiempo. Pese a todo, la lectura y la escritura aparecerán ya como emblemas de la exigencia femenina de incorporación al mundo público y de la demanda de derechos políticos y sociales. Pero junto a las burlas es posible distinguir también encendidas defensas tanto de las mujeres lectoras como de las que escriben. Sirvan como ejemplo unas palabras del novelista Henry James quien en el ocaso del siglo XIX auguraba que en la lectura y en la escritura de las mujeres pudiera estar la salvación de la novela. “Por esta razón, como nada es más relevante en la vida inglesa de hoy, para una mirada nueva, que la revolución que se está produciendo en la posición y en la actitud de las mujeres -y que se está produciendo mucho más en calma de lo que da a entender el alboroto de la superficie-, quizá aún veamos cómo el codo femenino, en creciente actividad gracias al juego de la pluma, rompe en una última resonancia la ventana que llevaba supersticiosamente cerrada todo este tiempo” 146. Resulta significativo que uno de los más reputados novelistas de la época hiciera concordar la defensa de la novela, que es el asunto central de sus textos, con la pasión lectora de las mujeres. Los niños y sus libros El propio James se hace eco en el texto anteriormente citado de otro fenómeno que ha alcanzado al final del siglo XIX un carácter igualmente relevante: el aumento de la lectura entre los niños y la proliferación de una 146 Henry James, La imaginación literaria, Barcelona, Alba, 2000, pág. 294. 200 literatura especialmente dirigida a ellos. Los niños, en efecto, constituirán el otro grupo de lectores que emerge a lo largo de la centuria, una incorporación que se producirá de modo desigual y que nunca tendrá carácter universal. Esa integración será el fruto lógico de la generalización de la enseñanza primaria en muchos países europeos y del “descubrimiento” de la figura del niño que había comenzado en el siglo XVII. El sentimiento de la familia como una institución educativa y preocupada por los vínculos afectivos de sus miembros es en realidad una creación de la modernidad. En la Edad Media se desconocían esas funciones. Los niños, apenas podían caminar, entraban bruscamente en el mundo de los adultos. Los padres no concebían la educación como una irrenunciable transmisión de pautas de conducta y conocimientos morales. Resultaría inconcebible en esos siglos un sistema educativo como el actual, en el que todos los niños fuesen a la escuela bajo la tutela del Estado. Pero hubo un momento en que, como consecuencia de los cambios sociales y de mentalidad de las nuevas clases emergentes, y de los empeños también de fomentar costumbres civilizadas y racionales, cambió radicalmente la consideración de la primera infancia, que en adelante será vista como desvalida e inmadura, necesitada de ayuda para sobrevivir a las enfermedades y a las inseguridades de la vida pública. Se aceptó entonces la existencia de una idiosincrasia propia de la infancia, de características distintivas de los niños con respecto a los jóvenes y los adultos. En palabras de Philippe Ariés (1987), a partir del siglo XVII es perceptible un incremento de las atenciones afectuosas a los niños, a la vez que “se reconoce que el niño no está preparado para afrontar la vida, que es preciso someterlo a un régimen especial, a una cuarentena, antes de dejarle ir a vivir con los adultos” (1987, 541). Ese reconocimiento de indefensión, contrario a lo que hasta entonces se había aceptado, crea un sentimiento nuevo hacia los niños y reaviva el 201 interés por la salud, la higiene y la educación. Surge una preocupación desconocida de los padres por la formación de sus hijos y se produce a la vez una reestructuración de la vida familiar, en cuyo seno el niño comienza a ocupar un lugar de privilegio. Ya no se considerará de mal gusto la crianza de los hijos por parte de la familia. A ese sentimiento no le faltará su opuesto, de modo que paralelamente a la aceptación de las singularidades de la infancia y al crecimiento de los afectos hacia los niños irá creciendo la idea de la impropiedad de prodigarles un exceso de mimos por el riesgo de malcriarlos y retardar el estadio de la racionalidad. Ese nuevo desvelo por la infancia tendrá como consecuencia una práctica hasta entonces desconocida: el enclaustramiento de los niños en la escuela, el apartamiento de la vida común para someterlo a un especial régimen disciplinario con vistas a su formación intelectual y moral. Surgirá entonces una obsesiva preocupación por la educación, que tendrá como efecto un substancial incremento de libros y revistas que abordan cuestiones relacionadas con el cuidado y la instrucción de los niños. Todas esas mutaciones filosóficas, familiares y sociales con respecto a la infancia, que serán desiguales y fluctuantes en los distintos países europeos, se reforzarán en las centurias siguientes, cuando cada vez mayor número de personas vaya aceptando las singularidades psicológicas y físicas de la infancia y comiencen a actuar en consecuencia, lo que no significa que los abusos, las humillaciones o los malos tratos desaparezcan de inmediato. Como tampoco desaparecerán los viejos prejuicios y las supersticiones en torno a la naturaleza infantil y los remedios mejores para su crecimiento (deMause, 1982). Es precisamente en el siglo XVII cuando se suele situar el inicio de la historia de los libros para niños con la publicación en 1658 del Orbis Sensualium Pictus del pedagogo alemán Jan Amós Komensky, al que se conoce habitualmente como Comenius, libro de imágenes para la enseñanza 202 de la lengua materna y el latín que inauguraba una forma autónoma de literatura para niños que con desigual fortuna habría de seguirse en otros países. En las postrimerías del siglo Charles Perrault da a la imprenta su primordial Historias o Cuentos del tiempo pasado en el que recogía por escrito los cuentos que las nodrizas contaban a sus hijos y que él adaptó para poder ser leídos en voz alta en los salones burgueses y también por los jóvenes cortesanos franceses, una empresa en la que coincidió con Madame d’Aulnoy y sus Cuentos nuevos o las hadas a la moda, fundándose así uno de los caminos que habría de seguir la literatura para niños. Algunos años antes, Giambattista Basile en su Lo cunto de li Cunti había realizado una recopilación semejante de cuentos populares napolitanos y los había engarzado en una estructura literaria a la manera de Las mil y una noches, pero sus destinatarios no eran los niños. Lo cierto es que si consideramos que en esos años comienzan asimismo a publicarse las Fábulas de Jean de La Fontaine y The Pilgrim´s Progress de John Bunyan no es ilógico afirmar que una de las señales de los cambios que con respecto a la infancia tuvieron lugar en el siglo XVII, y que han sido referidos con anterioridad, fue la aparición de esas obras pioneras de la literatura infantil. Obras a las que seguirían muy pronto Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver o Las sorprendentes aventuras del Barón Münchhausen, tres de los libros que, aunque en su origen fueron relatos pensados para lectores adultos, son hoy considerados clásicos juveniles. Isabelle Jan (1987) considera que la idea que fundamenta una literatura para niños es el hecho de que exista una edición especialmente destinada a ellos, es decir, cuando la actividad económica está involucrada en la producción ideológica, lo que a su juicio se produce en el siglo XVIII, cuando un editor como Jean Charles Pellerin crea las célebres y coloristas imágenes de Épinal o un librero como John Newberry abre la primera librería 203 para niños y edita su renombrado A Little Pretty Pocket-Book..., al que seguirán otros de la misma índole. Esa tendencia a idear y editar libros expresamente destinados a los niños tendrá un momento esplendoroso en el siglo XIX, donde es notorio asimismo el aumento de la demanda de una literatura pedagógica laica, distinta a la habitualmente orientada hacia la moralidad y el didactismo, que todavía a comienzos del siglo era predominante (Lyons, 1998). Ese afán moralizador explica que los cuentos de hadas se convirtieran en instrumentos ideales para la inculcación de preceptos y normas, lo cual llevó aparejado un proceso inevitable de “infantilización”, es decir, de desnaturalización, edulcoración e, incluso, falsificación. Es en esos años cuando en casi todos los países de Europa tiene lugar, como consecuencia del auge de los nacionalismos y el consiguiente enaltecimiento de la cultura popular, la recolección de historias y proverbios de la tradición oral, en cuyo empeño destacaron, entre otros, los hermanos Jakob y Wilhelm Grimm, Alekandr Nikoalevich Afanasiev o Fernán Caballero. Los cuentos populares, convenientemente dulcificados, serán convertidos en materia privilegiada de lectura. Ciertamente, el afán moralizador alentaba las iniciativas culturales dirigidas a la infancia y cualquier otra tentativa resultaba sospechosa o limitada. Las lecturas propuestas estaban acordes con el conservadurismo pedagógico dominante. Los artificiosos patrones de las obras dedicadas a los niños eran inamovibles: la desaprobación de los comportamientos reprobables de los niños y la simultánea alabanza de las virtudes dignas de imitación. Jaime García Padrino (1992) señala, en el caso de España, que no es muy diferente al de otros países europeos, el inmovilismo de ciertos valores sociales y morales y la intención de promoverlos a través de los libros infantiles y escolares, tanto los oriundos como los traducidos. Y ello a pesar de las tentativas de algunos 204 movimientos pedagógicos para renovar los métodos de enseñanza de los niños. Lo cierto es que no pocos autores acudieron al acervo folclórico para proveerse de narraciones que pudieran canalizar sus afanes instructivos y didácticos, pero también lo hicieron muchos editores, que vieron en ese patrimonio cultural una fuente inagotable de historias. Es decir, una parte muy importante de la literatura ofrecida a los niños en esos años fue consecuencia de una muy particular y gazmoña interpretación del horaciano “docere et delectare”, desde los cuentos de Mary Edgeworth en Inglaterra a las publicaciones de Saturnino Calleja en España. Pero al mismo tiempo, y sin que desaparezca del todo la voluntad moralizadora, cada vez más escritores se dedican a escribir para niños, una empresa que va ganando reputación social y literaria. La mejora de los procesos de impresión facilitó a su vez la aparición de libros profusa y bellamente ilustrados, tanto los abecedarios como los cuentos, e hizo asimismo que se expandiera la prensa infantil. Las gacetas para niños conocieron un importante florecimiento en toda Europa. Muchos de los textos que más tarde se conocieron como libros nacieron precisamente en esos periódicos infantiles. Si se piensa entonces que el siglo XIX es el tiempo de Verne, Collodi, Carroll, Stevenson, Salgari, Andersen, Lear, Hoffman, Cooper, Twain, Lagerlöff, Kipling, Alcott..., y que a la vez se produce el florecimiento del nonsense, las historietas y los libros ilustrados, se comprenderá fácilmente que en esos años se configurara la que será la gran literatura infantil y juvenil del siglo XX (Bravo-Villasante, 1971, 1972; Escarpit, 1986; García Padrino, 1992; Hürlimann, 1968). En lo referente a los nuevos lectores, obreros, mujeres y niños, se mantendrá, con las lógicas diferencias, una constante consideración de la lectura como medio de instrucción y mejoramiento moral. Tanto los obreros, 205 que verán en ella una oportunidad para liberarse de la opresión y la ignorancia, como las mujeres, que la estimarán como una forma de rebeldía e integración social, o los niños, a los que se hará leer para inculcarles las conductas virtuosas que les eran prescritas, harán que la lectura vaya convirtiéndose en una práctica cada vez más común y reconocida. La lectura humanista se alimentará también de estas consideraciones, pues justamente uno de sus principales supuestos es el de procurar la autonomía de pensamiento, la adquisición de las virtudes necesarias para el buen vivir y la emancipación social. La presencia creciente del libro no significa que desaparezcan las tradicionales formas orales de transmisión de información, principalmente los romances de ciego y su correspondientes pliegos de cordel, que constituyeron, al menos en España, una extendida y arraigada industria, sino que siguieron siendo en muchos casos, aun en las ciudades, uno de los más populares productos de consumo (Botrel, 1993), ni significa tampoco que se disipara la práctica de la lectura en voz alta, que se mantuvo, incluso institucionalizada, en numerosas fábricas y talleres hasta bien entrado el siglo XX, como dan cuenta numerosos testimonios gráficos, documentales y literarios (Manguel, 1998). Pero lo indudable es que la expansión de los libros y la lectura constituye un fenómeno social relevante, como se refleja en la literatura del siglo XIX. Muchas novelas dan cuenta de la aceptación social de la lectura, que es generalmente considerada una práctica reputada y conveniente. Los personajes literarios de esa centuria se definen, lean o no, en relación con los libros (Catelli, 2001). La lectura se constituye en emblema de un nuevo individualismo burgués que ya no se define en referencia a un grupo o un estamento que otorga identidad, sino en relación a sí mismo y al uso de un espacio público, 206 que ya vimos definido por Kant, opuesto al espacio privado y en el cual comparecen los individuos en cuanto tales haciendo uso con toda libertad de su razón y de sus opiniones, incluso contrarias a la autoridad del Estado. Esa participación de personas privadas en el espacio público da origen a una nueva subjetividad que se forja, entre otros recursos, por medio de la publicidad creciente de todo tipo de informaciones, la lectura y la discusión. Surge así “el público”, cuyo medio principal de expresión será el raciocinio (Habermas, 1981). El libro y la lectura se evidencian así como la garantía de una anhelada autonomía personal. Ya no hay una única autoridad a la que seguir y obedecer sino una infinidad de posibilidades que conviene explorar y escoger a partir de la elaboración de las propias ideas y su confrontación pública con las de los demás. No resultan aquí inoportunas las palabras de Friedrich Nietzsche a propósito de su visión del lector: “Cuando me represento la imagen de un lector perfecto, siempre resulta un monstruo de valor y curiosidad, y, además, una cosa dúctil, astuta, cauta, un aventurero y un descubridor nato” 147 . Esa caracterización del lector como alguien básicamente disconforme y ávido de llegar hasta donde su voluntad le empuje resulta bien significativa de esa nueva conciencia individual. Nada se interpone entre el lector y el mundo. La lectura, dice en el mismo libro, es un modo de liberación de sí mismo, es decir, una posibilidad para apartarse de lo que se es para ir al encuentro de otras mentes, de otros seres pensantes. En el Prefacio de 1886 al libro Aurora 148 , Nietzsche hace una defensa de la lentitud como característica substancial del bien leer. El autor se reconoce filólogo, que para él quiere decir “maestro en la lectura lenta” y, como consecuencia, también se declara afecto a la escritura lenta. Su escritura va deliberadamente contra los hombres apresurados y laboriosos, contra los que no pueden tomarse tiempo para dedicarlo a una lectura silenciosa y pausada. 147 Friedrich Nietzsche, Ecce homo, Madrid, Alianza, 1994. 148 Friedrich Nietzsche, Aurora:Reflexiones sobre los prejuicios morales, Barcelona, Alba, 1999. 207 Ese “arte de orfebrería” propio del filólogo, esa virtuosa pericia aplicada al conocimiento de “la palabra”, que contradice la precipitación dominante en su época incluso en la lectura de libros, debería ser la cualidad primordial del lector. De ahí la defensa que, en la La genealogía de la moral 149 , hace Nietzsche de “el rumiar” como la condición que requiere el arte de la lectura. APOGEO Y DESCONFIANZA DE LA LECTURA Podríamos afirmar que al inicio del siglo XX ya están determinados los rasgos de la lectura humanista tal como hemos venido caracterizándola: el público lector se ha ensanchado de modo considerable y no hay sector social al que no alcance la tentación de leer; la universalización de la instrucción y la cultura es un proceso imparable, lo que no significa que su consecución sea inmediata o fácil; la consideración de las bibliotecas públicas y de la lectura pública como un bien común es un hecho incontestable; la confianza en los libros como medio de redención social y de conocimiento de los seres humanos es bien firme; la imaginación y las emociones aparecen como elementos centrales de la psique humana e indispensables para entender el universo literario; la literatura, en fin, descolla como un don prometeico y al alcance de todos. Nada hacía presagiar los naufragios y las ofuscaciones posteriores. Porque en lo que concierne a la lectura, el siglo XX ha sido pródigo en contrasentidos. Por un lado, nunca hasta ese tiempo se habían empleado tantos medios y esfuerzos en favor de la alfabetización y la lectura. Nunca en 149 Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral, Madrid, Alianza, 1997. 208 la historia de la humanidad ha habido una época en la que se hubieran creado condiciones tan favorables para que todas las personas pudieran llegar a ser lectores, sobre todo a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Apabulla el simple relato de las iniciativas y los discursos a favor de la lectura, presentes en los lugares más recónditos. Pero a la vez que admiramos la magnitud de los proyectos y empeños, tanto individuales como colectivos, puestos en marcha en todo el mundo en favor de los libros y la lectura, comprobamos que nunca hasta ese momento se había puesto en entredicho tan descarnadamente el significado y el valor de la lectura. Un velado escepticismo, cuando no una abierta contestación, empezó a filtrarse en las reflexiones sobre la lectura también a partir de la segunda mitad del siglo, de modo que junto a los más hermosos panegíricos han transcurrido paralelos y a la misma velocidad no pocos desdenes y refutaciones de los méritos de la lectura. El entusiasmo parece poseer la misma dimensión que el descreimiento, lo que ofrece una paradoja desorientadora. El siglo XX es asimismo el siglo en el que, una paradoja más, a la par que se exaltaba el indudable protagonismo del lector, a partir del cual se han elaborado novedosas teorías lingüísticas y literarias, se anunciaba por enésima vez la muerte de la literatura. Muerte que, paradójicamente, coincidía con la persecución en muchos países de todo cuanto tuviera que ver con la ficción, a la que se tacha de ir contra la verdad y envenenar las mentes de los creyentes. Muchas de las proclamas fundamentalistas elaboradas en las últimas décadas contra la literatura, que se han materializado en amenazas y asesinatos de sus practicantes, tienen concomitancias con las objeciones platónicas a la poesía, aunque con argumentos diferentes, pues si bien Platón cargaba contra la poesía en nombre de la razón, las diatribas del presente lo hacen invocando motivos teológicos o sectarios. Y finalmente otra paradoja: da la impresión de que a medida que se incrementa la capacidad de leer parece disminuir la costumbre de leer, como si una vez lograda la posibilidad se eclipsara la 209 voluntad. La lectura humanista, que había ido configurándose a lo largo de siglos como una práctica educadora y civilizadora, alcanzó en el siglo XX su apogeo y, a la vez, su decadencia. Cuando mayor parecía la determinación y más poderosos los instrumentos para hacer “un mundo de lectores” más escepticismo parece haberse diseminado por las conciencias de muchos ciudadanos. Si está justificada o infundada la incredulidad, es un asunto que merece ser analizado, por lo que conviene, en este último apartado, enmarcar y analizar esas circunstancias paradójicas antes de afrontar la segunda parte de nuestra investigación que estará orientada a reivindicar y fundamentar la vigencia de la lectura humanista, con especial énfasis en la literatura infantil y juvenil. La redención por los libros El siglo XX ha sido pródigo en revoluciones políticas y grandes mutaciones sociales. Desde la revolución soviética de 1917 hasta la eclosión y secuelas del Mayo del 68 francés, pasando por la proclamación de la República española o las revoluciones políticas de China o Cuba, todos los cambios sociales han llevado aparejado unos ideales de emancipación social y libertad de pensamiento, al menos en sus momentos iniciales, para cuya consecución se asignaba a los libros un papel capital. La alfabetización universal y el desarrollo de la cultura se constituían en el fundamento de la transformación social. La consideración de la lectura como medio de civilización, la proclamación del “derecho a leer” como uno de los derechos fundamentales del individuo, son atributos propios de la contemporaneidad y constituye la proyección en el presente de los ideales ilustrados: la formación 210 de ciudadanos libres, cultos, curiosos, sensibles, comprometidos... Ese prototipo de ciudadanía estará presente en la mayoría de los discursos sobre la lectura a lo largo del siglo XX, pero también sobre la necesidad de ir a los teatros, a las salas de conciertos o a las pinacotecas. Bastarán al respecto un par de ejemplos. El propio líder de la Revolución soviética, Vladimir Ilich Lenin, aludió en varias ocasiones a la cuestión de la educación cultural del pueblo. Para dar testimonio de esa preocupación será suficiente con reproducir un extracto de un artículo de prensa de 1921, que indica bien claramente hasta qué punto los libros y las bibliotecas estaban presentes en las discusiones de la nueva y convulsionada sociedad surgida en octubre de 1917. Si los burgueses franceses, con ánimo de ganar dinero, aprendieron ya antes de la guerra a editar novelas para el pueblo no a 3,50 francos, como los libros para los ricos, sino a 10 céntimos (es decir, 35 veces más baratos, 4 kopeks, al cambio de antes de la guerra), en forma de publicaciones proletarias, ¿por qué no vamos a poder nosotros, que estamos en el segundo paso desde el capitalismo al comunismo, aprender a hacer lo mismo? ¿Por qué no vamos a poder nosotros, haciendo lo mismo, llegar a esto: dar al pueblo, en un año, incluso dentro de nuestra pobreza actual, en forma de dos ejemplares para cada una de las 50.000 bibliotecas y salas de lectura, todos los manuales indispensables y todos los clásicos indispensables de la literatura mundial, de la ciencia moderna, de la técnica moderna? Lo conseguiremos 150. La confianza en el poder regenerador de los libros prolongaba la utopía de los fundadores de las primeras organizaciones obreras que los consideraban, como hemos visto, un arma tan poderosa para su emancipación como la huelga o la sindicación. Otro ejemplo más próximo lo tenemos en los discursos y proyectos emanados de los gobiernos republicanos españoles del primer tercio del siglo XX. Cuatro meses después de instaurada la II República española, 150 Vladimir Ilich Lenin, Sobre arte y literatura, Madrid, Júcar, 1975, pág. 189. 211 exactamente el día 23 de agosto de 1931, un decreto gubernamental disponía la creación en todas las bibliotecas públicas del estado de una “sección circulante”, cuya misión principal era hacer llegar los libros necesarios a las manos de todos, facilitando el préstamo y prolongando así las oportunidades de formación cultural. Pero dado que esa misión resultaría infructuosa sin la existencia de unas suficientes y actualizadas dotaciones de libros, se crea en noviembre de ese mismo año la “Junta Nacional para la adquisición e intercambio de libros para las bibliotecas públicas”, cuya tarea era incrementar urgentemente los fondos de las bibliotecas de un modo notable, más aún teniendo en cuenta el secular abandono de las mismas. Esa escala de buenos propósitos culminó en junio de 1932 con la publicación del decreto de creación de bibliotecas públicas en los municipios españoles, cuya finalidad, como proclamaba el artículo 1º, era que cualquier municipio español que no dispusiera de biblioteca pública se aprestara a solicitarla a la susodicha Junta. En poco más de un año, se trató de subvertir el panorama cultural del país haciendo del libro y la lectura los instrumentos substanciales del cambio. Una de las iniciativas más laudables de ese ambicioso cambio fue asimismo la creación del Patronato de Misiones Pedagógicas, cuyo cometido principal, según puede leerse en el Decreto de su creación, era “difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural”, para lo cual, entre otros recursos, se atendería al “establecimiento de Bibliotecas populares, fijas y circulantes, a base de los elementos existentes, de la actividad en este sentido del Museo pedagógico Nacional, de la contribución directa del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y otras dependencias del Estado y de la colaboración de los 212 particulares y los organismos locales y provinciales” 151 . Su presidente, Manuel Bartolomé Cossío, discípulo a su vez de Francisco Giner de los Ríos, Fundador de la Institución Libre de Enseñanza, redactó, para ser leída en Ayllón (Segovia), destino de la primera Misión realizada en diciembre de 1931, una breve alocución de la que extraemos el siguiente fragmento: “Es posible que con todo ello, y mucho más, aprendáis poca cosa; pero si os divirtieseis algo y la Misión sirviese por lo menos de aguijón y estímulo en alguno de vosotros para despertarle el amor por la lectura, el fin que la República se propone al querer remediar aquella injusticia que antes dijimos, estaría en parte logrado. Porque esto es lo que principalmente se proponen las Misiones: despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues sólo cuando todo español, no sólo sepa leer -que no es bastante- sino tenga ansias de leer, de gozar y divertirse, sí, divertirse leyendo, habrá una nueva España. Para eso la República ha empezado a repartir por todas partes libros, por eso también al marcharnos os dejaremos nosotros una pequeña biblioteca” 152. La fe en la potestad salvadora de los libros no había conocido todavía la sombra de la decepción. Es fácil advertir en las palabras precedentes la aún intacta esperanza de que los libros contribuyeran a disipar la ignorancia y alentar la conciencia de un mundo nuevo y más justo, esperanza que se advierte asimismo en cuantas acciones políticas revolucionarias se han llevado a cabo en el siglo pasado. De hecho, al menos en el lenguaje, aún resuenan los ecos de esa quimera en muchos de los discursos y programas actuales en torno a la lectura. Bastará con referirse a alguno de los manifiestos más recientes. Por ejemplo, en el documento preparatorio de las propuestas tendentes a la formulación de una “política pública de lectura y escritura para Colombia” se 151 Misiones pedagógicas, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1992, pág. 154. Manuel Bartolomé Cossio, “Palabras del presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas”, en Biblioteca en guerra [catálogo de la exposición], Madrid, Biblioteca Nacional, 2005, pág. 43. 152 213 lee: “Ser hombres y mujeres que construyen juntos un futuro promisorio y justo para Colombia requiere, hoy más que nunca, de la lectura y la escritura plenas. No de una lectura y una escritura instrumental y mecánica. Alfabetizarse es más que alcanzar algún nivel básico de lectura comprensiva. Es necesario ir mucho más allá e integrar la lectura al proceso de aprender a reconocer y construir el mundo con responsabilidad y solidaridad. [...] Es claro que dentro de la urgencia de consolidar un proyecto social y político de nación para todos, debe trabajarse para que Colombia marche hacia el desarrollo del más valioso capital social: su gente. Para ello debe enfrentar, sin demoras, la formulación y aplicación de políticas públicas sobre la lectura y la escritura” 153 . Parece fuera de toda duda que la concepción pública, es decir, política, de la lectura no declina. Tiempo de esperanza El paradigma de esa fe incólume en las bondades de la lectura lo podemos ver encarnado en la UNESCO, tal vez la institución pública que con más perseverancia ha contribuido en el siglo XX al enaltecimiento y la divulgación de la lectura. Instituida apenas cinco meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO se concibe a sí misma como una fortificación contra la barbarie. En el preámbulo de su Constitución, aprobada en Londres el 16 de noviembre de 1945, se declara explícitamente que, puesto que es en la mente de los hombres donde radica y se origina la idea de la guerra, debe ser la educación de la mente humana el objetivo primordial no sólo de la nueva organización sino de todas las instancias políticas y cívicas que pretendan un mejoramiento de las condiciones de vida 153 Disponible en http://www.primerainfancia.org.co/fileadmin/documentos/ Por_una_Politica_Pub_LyE.pdf 214 del mundo. Y dado que la “incomprensión mutua de los pueblos” así como la “desconfianza y el recelo entre las naciones”, la negación de los “principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres”, la propagación del “dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas” son, a juicio de los redactores, las causas profundas que llevan a los pueblos a la destrucción recíproca, se considera necesario emprender cuantas acciones se precisen para evitar repetir en adelante una experiencia tan pavorosa como la que acababa de vivir la humanidad. Así, y desde las primeras líneas de la flamante Constitución, la cultura, la ciencia y la educación se proclaman como los más seguros garantes de la paz futura, tan ansiada como urgente, pero cuya estabilidad no puede depender únicamente de acuerdos políticos o económicos, sino de la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad”. Era notoria la exigencia de declarar que la paz y la seguridad de las naciones, así como el respeto universal a la justicia, la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo se alcanzarían mediante la comprensión y la cooperación mutuas, para lo cual no cabía otro recurso que la erradicación decidida del analfabetismo, la libre circulación de las ideas, el fomento de la educación popular sin discriminaciones de ninguna clase, la protección del patrimonio literario, científico y artístico, el progreso y la difusión del saber, el fomento de la colaboración intelectual entre los diversos pueblos. La expansión de la educación, la ciencia y la cultura se constituía así en el propósito primordial de la recién creada organización y en la esperanza a su vez de millones de personas en todo el mundo, aún abatidas por las muertes y las devastaciones ocurridas en los años precedentes. Como en todas las proclamaciones constitucionales y las declaraciones de derechos, también en la Constitución de la UNESCO están condensados los perennes anhelos de felicidad individual y concordia universal, los mejores sueños de cada época, los deseos más benévolos de los ciudadanos del mundo. El 215 esperanzado preámbulo de la Constitución no hacía sino renovar la más preclara tradición de las constituciones modernas 154 . La novedad residía en la fundación de un organismo que hacía del fomento de la educación, la ciencia y la cultura su finalidad primordial. Después de una horrenda guerra que había dejado un infausto saldo de cincuenta millones de cadáveres y cientos de ciudades arruinadas, amén de las incalculables secuelas de dolor y desolación, la custodia de la humanidad se presentaba, más que como un mero ideal político, como una señal de supervivencia. Las atrocidades vividas bastaban para proclamar la necesidad de un cambio social que evitara una hecatombe que, comprobado en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el poder devastador de la energía nuclear, ya no era una simple ficción. Forzados los redactores de la Constitución a soslayar el análisis de las causas económicas y políticas que hacen del mundo un lugar injusto y turbulento, la confianza en el mejoramiento de la mente de los hombres se encomia entonces como una garantía del mejoramiento del mundo. De ese modo, la educación, entendida como la acción modeladora de la mente humana, se presenta como el signo más explícito de la esperanza en el porvenir pacífico de la humanidad. Los libros y la lectura, no en exclusiva pero sí de un modo prominente, aparecen entonces como uno de los cimientos más firmes de esa ambición. Leer sería, pues, un modo cierto de impugnación de la barbarie, de lucha contra las causas de la violencia y la perversidad humanas. En los años que siguen a su fundación, la UNESCO desarrollará una intensa y fructífera labor en pro de la lectura y las bibliotecas públicas, a las que se veía como un instrumento privilegiado de la educación permanente que se ambicionaba. La promoción de los libros se presentaba como un emblema de la protección de los ideales recogidos en la Constitución de la propia organización. 154 Ver Miguel Artola, Los derechos del hombre, Madrid, Alianza, 1986. 216 Una de las actuaciones prioritarias fue la recuperación de las bibliotecas públicas destruidas o dañadas durante la Segunda Guerra Mundial, la instauración de redes de información en los países del Tercer Mundo y la formación profesional de bibliotecarios. El primer manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública se hará público en 1949 y en él se declara, acorde con los principios fundacionales, la firme confianza en la biblioteca pública “en tanto que fuerza viva al servicio de la educación popular y del desarrollo, de la comprensión internacional y, en consecuencia, de la paz” 155 . Considerada como una auténtica universidad popular, como una institución democrática de enseñanza, la biblioteca pública debería “inducir al público a leer más”, pero no indicando a los lectores lo que tienen que pensar sino ayudándoles “a decidir qué pensar”. La visión esperanzada del beneficio personal y colectivo de la lectura era desde el principio bien patente, como quedó reflejado más claramente aún en el texto que, por encargo de la organización, redactó el escritor André Maurois en 1961, y que tituló La bibliohèque publique et sa misión. Allí podemos leer: “Enfin, et surtout, une bibliothèque bien composée et largement ouverte a tous enrichira la vie personnelle des lecteurs. En notre époque où la machine, remplaÇant en partie l´homme, accroît le temps des loisirs, il faut que ces loisirs soient employés au mieux, dans l´intérêt des individus et de la société. Certes les jeux, les sports, les voyages y aideront. Mais rien ne contribuera plus que la lecture à faire des sprits bien meublés, généreux et humains” (1961, 12). Como puede comprobarse, el lenguaje y las ideas que habían ido fraguándose a lo largo de los últimos cinco siglos en torno a la lectura como medio de humanización y civilización, que a su vez conectan con muchas de las apologías presentes ya en el mundo clásico, siguen vigentes en las declaraciones institucionales sobre los libros. Que la lectura puede 155 Todos los manifiestos de la UNESCO a los que se alude están disponibles en http://www.fundaciongsr.es/documentos/frames.htm 217 determinar la vida de las personas parece fuera de toda duda. Desde entonces, la UNESCO aprobará dos manifiestos más en defensa de las bibliotecas públicas: uno en 1972, que es declarado a su vez “Año Internacional del Libro”, y durante el cual, además de emprenderse numerosas iniciativas institucionales en todo el mundo orientadas al fomento de la lectura, se publica la Carta del Libro, en la que se establece un decálogo con los principios fundamentales de la UNESCO en relación con el libro, la lectura, la edición y las bibliotecas; y otro manifiesto en 1994, redactado conjuntamente por la UNESCO y la IFLA. En ambos se reitera la consideración de la biblioteca pública como pilar de la democracia, protección de la libertad de pensamiento individual y prosperidad de la comunidad, así como un estímulo para la adquisición de hábitos lectores. El optimismo recorre cada línea de los citados manifiestos. Finalmente, en 1982, con motivo de la celebración del Congreso Mundial del Libro, se da a conocer la llamada Declaración de Londres, cuyo lema “Hacia una sociedad lectora” indica bien a las claras sus propósitos. Allí se manifiesta que se busca “un mundo en que los libros sean más fácilmente asequibles a más personas, y que la capacidad de leer y la voluntad y el deseo de gozar del futuro de la lectura estén más ampliamente distribuidos en todas las sociedades” y se insta a los gobiernos a emprender “estrategias nacionales” de fomento del libro. La última frase de la Declaración no deja lugar a dudas sobre sus pretensiones: “Esperamos un mundo que no sólo sepa leer, sino también queremos llegar a una sociedad universal de lectura”. Como se aprecia, los ideales ilustrados siguen vigentes. En el mes de diciembre de ese mismo año, durante la reunión de los Clubes UNESCO celebrada en Florencia, se ratifica ese deseo con la Declaración “Hacia una sociedad que lea”. En 1999, la propia UNESCO hace público su manifiesto sobre las Bibliotecas Escolares, en el que se recalca la consideración de las bibliotecas 218 escolares como poderosos instrumentos para la educación y el desarrollo del goce individual de la lectura. Y ese mismo año se da a conocer la Declaración de Copenhague sobre la Biblioteca Pública. A la estela de ese tesón en defensa de las bibliotecas y la lectura se han ido sucediendo en los últimos lustros numerosos pronunciamientos y declaraciones por parte de los más diversos organismo e instituciones, tanto públicos como privados. En todos ellos, la vinculación entre libros y humanismo queda explícita de un modo incontestable. Paralelamente a esa perseverante labor, la UNESCO no ha cejado en su empeño de universalizar la alfabetización, un objetivo que no acaba de alcanzarse, pues aun cuando los esfuerzos y los recursos en esa dirección son cada vez mayores, el número de analfabetos no disminuye a un ritmo proporcional, ya que el aumento de la población se produce más aceleradamente justo en aquellos países donde el analfabetismo es una lacra endémica. En ese sentido, 1990 fue declarado “Año Internacional de la Alfabetización” y el decenio 2003-2012 ha sido considerado como “El Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización”. Una ambición a la que han sumado esfuerzos diversos organismos que en todo el mundo pugnan por hacer que los libros sean un bien universal y accesible, desde la IFLA (Internacional Federation of Library Associations and Institutions), que surgió formalmente en 1927 y cuyos pronunciamientos y orientaciones en torno al libro y la organización bibliotecaria, así como su labor de asistencia a otros organismos, han sido determinantes en el campo del desarrollo de la lectura, hasta el IBBY (International Board on Books for Young People), fundado en 1953 en Zurich y cuyos objetivos son promover el entendimiento internacional a través de los libros para niños y jóvenes, facilitar a los niños y jóvenes de todos los países oportunidades para acceder a los libros de calidad literaria y artística, favorecer la publicación y distribución de libros de 219 calidad para niños y jóvenes, especialmente en los países en desarrollo, proporcionar apoyo y formación a quienes trabajan con niños y jóvenes y con los libros concebidos para ellos y estimular la investigación y la publicación de trabajos académicos en el campo de los libros para niños y jóvenes, o la IRA (International Reading Association), fundada en 1956 y que desde sus inicios ha desarrollado su labor en el campo de la pedagogía y la investigación sobre la lectura y la escritura, con un amplio programa de publicaciones, convenciones, conferencias, congresos y asesoramientos, y que se encarga asimismo de convocar periódicamente los congresos mundiales de lectura. Un examen atento de todos los manifiestos y declaraciones emanados de los susodichos organismos e instituciones pone de relieve que a lo largo del siglo XX se ha producido la apoteosis de las ideas que, no sin dificultad, fueron surgiendo en los siglos precedentes y que fueron conformando la modernidad. No es posible entender ésta sin la presencia ininterrumpida de una idea básica: la función de la lectura como un medio privilegiado de configurar la conciencia libre y crítica de los individuos y de emanciparse de todo tipo de sumisiones e ignorancias, lo que les permitiría participar e influir en el espacio público con mayor mérito e igualdad de oportunidades. Es esa convicción histórica la que entra en crisis en la segunda mitad del siglo XX y la que, con diversas manifestaciones, constituirá una característica remarcable de la posmodernidad. Tiempo de desencanto Esa confianza incólume en las bondades transformadoras y humanizadoras de la lectura, y de la cultura en general, comenzó a 220 tambalearse severamente tras la Segunda Guerra mundial, tras los gulags soviéticos y los genocidios perpetrados muchos de ellos en nombre, paradójicamente, de las luminosas utopías que habían alumbrado esa confianza. Las consecuencias del Holocausto judío en Alemania fueron especialmente devastadoras. Además de la irreparable pérdida de millones de vidas humanas, aquella gigantesca demostración de barbarie resquebrajó los fundamentos mismos del humanismo, basados en la convicción de que la cultura artística y literaria era una contención segura contra la barbarie, una garantía de mejora de la conducta del hombre. No es un asunto banal que la mayor tragedia del siglo XX ocurriera precisamente en el corazón de la cultura humanista. El campo de exterminio de Buchenwald estuvo localizado cerca de la ciudad de Weimar, una de las ciudades de mayor raigambre cultural de Europa, en la que residieron creadores de la talla de Goethe, Bach o Nietzsche y donde surgió el movimiento de la Bauhaus, y el de Auschwitz se erigió asimismo en el corazón de la Europa más cosmopolita y creativa. Comprobar además que muchos de los jerarcas nazis gozaban con la música y la literatura más refinadas, lo que no les impedía dirigir un campo de concentración o decretar sin piedad miles de asesinatos, arruinó la fe en las bondades de la cultura. La existencia de Auschwitz, por designar el paradigma de la máxima crueldad, representó la prueba más contundente del fracaso de la cultura como medio de redención y progreso. La seguridad de que la violencia era siempre el fruto de la ignorancia se vino abajo desde el momento en que muchos de los más brutales verdugos habían pasado por los liceos y las universidades, y en sus ratos de ocio visitaban museos y asistían a conciertos de ópera. La evidencia de que no había una clara correlación entre la propagación educativa y el avance de la razón fue una catástrofe. Y no únicamente es comprobable esa perversa asociación entre cultura y maldad en los jerarcas nazis. Alberto Manguel (2001) cuenta cómo el profesor de literatura que marcó su vida, que mostraba en clase a los autores más 221 excelsos, que más y mejor le enseñó a leer, fue durante años un colaboracionista de los militares argentinos golpistas a los que pasaba información detallada de cada uno de sus alumnos, muchos de los cuales fueron posteriormente represaliados y torturados. George Steiner (1998), empeñado en desentrañar el porqué de ese mudo enigma, escribió: “En otras palabras, las bibliotecas, los museos, los teatros, las universidades, los centros de investigación por obra de los cuales se transmiten las humanidades y las ciencias pueden prosperar en las proximidades de los campos de concentración. [...] Hombres tales como Hans Frank, que administraban la “solución final” en la Europa Oriental, eran profundos conocedores de las bellas artes y en algunos casos ejecutantes de Bach y Mozart. Conocemos a gente de la burocracia de los torturadores y de las cámaras de gas que cultivaban el conocimiento de Goethe, que sentían amor por Rilke; y aquí no tiene peso la fácil excusa de decir: “Esos hombres no entendían los poemas que leían o la música que conocían y parecían tocar tan bien”. Sencillamente no hay prueba alguna de que esos hombres sean más obtusos que cualquier otro y menos sensibles al genio humano, a las energías morales de la gran literatura y del arte” (1998, 104). Esa terrible constatación está en el origen del desconcierto y la decepción con respecto al valor de las humanidades. ¿Vale la pena entonces seguir confiando en una cultura que hizo tan poco por evitar la barbarie? A pesar de todo, Steiner responde afirmativamente, aunque resulte ya casi imposible reconstruir el antiguo vocabulario y las antiguas esperanzas. La nueva cultura deberá tener en cuenta, y quizá de un modo medular, el universo de las ciencias. Ya no es posible una cultura humanística básicamente letrada. El nuevo humanismo es ya impensable sin el concurso de las matemáticas, la física, la biología, la astronomía... Son esas disciplinas las que pueden contribuir a una redefinición de lo humano. Las rápidas metamorfosis de la vida individual y 222 social están producidas en gran medida por el desarrollo de las ciencias y es ahí donde Steiner ve una señal luminosa del mañana. Resulta revelador que el gran defensor del logos como la esencia de la cultura vea en la ciencia una fuente proveedora de metáforas y mitos, un nuevo potencial de placer poético. Si la lectura de una tragedia de Sófocles puede proporcionar una inmensa felicidad, también el teorema de Banach-Tarski puede ser un motivo de gozo estético. En un diálogo con Antoine Spire, Steiner (1999) afirmó: “Nombraré tres problemas que en este momento son temas de discusión diríase que noche y día (exagero): la creación artificial de la vida, los agujeros negros (que son los límites del universo) según la teoría de Hawking y Penrose, y Crick (que descubrió el ADN con Watson) que dice: el ego cartesiano, la conciencia, es una neuroquímica que muy pronto conoceremos. Comparadas con esto, no me guarde rigor, las novelas más extraordinarias y finas me parecen prehistóricas” (1999, 76). Ese caudal de imágenes y enigmas suministrado por la ciencia podría hacer reverdecer un nuevo humanismo, ya no privilegiadamente letrado. Lo cierto es, no obstante, que la tragedia de los campos de concentración dejó enmudecidos y sin argumentos a quienes habían confiado en la potencia de la cultura como valladar contra la barbarie, pensando que allí donde se afincara la educación y los valores humanistas no podría arraigar la criminalidad y la intolerancia. Fueron muchas las voces que dieron cuenta de esa decepción. Una de las más propagadas fue la de Theodor W. Adorno (1969), uno de los filósofos más relevantes de la llamada Escuela de Frankfurt, quien afirmó como conclusión a un ensayo sobre las encrucijadas de la crítica cultural tras la Segunda Guerra Mundial que “luego de lo que pasó en el campo de Auschwitz es cosa barbárica escribir un poema, y este hecho corroe incluso el conocimiento que dice por qué se ha hecho hoy imposible escribir poesía” (1969, 230). Esa rotunda afirmación, que años más 223 tarde rectificaría por exagerada, era no obstante la expresión innegable de un estado de ánimo general después de los horrores perpetrados en Alemania durante el nazismo, aunque no sólo allí, y sirvió asimismo como advertencia del fracaso de una cierta idea de la educación y la cultura. Todo lo que había servido de soporte para justificar la cultura como un muro sólido contra la barbarie parecía venirse abajo. Pero aun cuando después de Auschwitz resultase un tanto inmoral o impúdico seguir defendiendo la cultura, la alternativa era aún más sombría. La desesperación no podía substituir a la barbarie, de modo que, a pesar de todo, la cultura debía seguir ofreciendo un poco de esperanza, debería dar un poco de luz en medio de la obscuridad. El proyecto ilustrado, basado en la racionalidad, parecía desmoronarse sin remedio, y desde entonces no han escaseado tentativas de elaboración de nuevas formas de racionalidad, como los argumentos de Jürgen Habermas (1987) en favor de una razón comunicativa, un diálogo plural entre individuos que aliente la esperanza del no retorno de la opresión totalitaria, o los de Johann Baptist Metz (1999), que considera la memoria como uno de los elementos imprescindibles para la reconstrucción de la racionalidad, pues la comunidad de diálogo que preconiza Habermas está concebida para los vivos y sería necesario, sin embargo, dar cabida en ella a los ausentes y a los que carecen de palabra en el presente. De ahí su proposición de la razón anamnética. Lo cierto es que esa sensación de fracaso, que más tarde se incrementaría con la expansión de los nuevos medios de comunicación de masas, principalmente la televisión, no ha dejado de proyectar su sombra sobre las reflexiones en torno a la lectura y sus virtudes, aunque no se reconozca abiertamente, de modo que observamos el contrasentido de la convivencia de una gigantesca expansión de apologías de la lectura junto a un indisimulado escepticismo acerca de la verdadera eficacia de lo que se pregona. No es inusual por ello que lo superfluo se dé la mano con el 224 descreimiento en lo que se refiere a la promoción de la lectura, y muy especialmente a su pedagogía. La exaltación del lector A la par que todo ese malestar, y a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, numerosas investigaciones van a dirigir su atención hacia el lector y la lectura. El comentario detenido de esos campos de estudio es irrealizable en este contexto, por lo que ahora únicamente dejamos constancia de su trascendencia y de su relación con este estudio en cuanto que enmarca con más claridad el asunto que nos ocupa. Nada sucede sin relaciones ni influencias mutuas. Mencionaremos sólo algunas de esas investigaciones que se entrecruzan e inspiran mutuamente y cuyo estudio resulta ineludible si se quiere entender cabalmente la visión que sobre la lectura se ha desarrollado en las últimas décadas del siglo XX. Todas ellas son coincidentes en un punto capital: la estimación del papel protagonista del lector. En la década de los setenta del siglo XX se inician asimismo los estudios acerca de la pragmática de la lectura y del consiguiente protagonismo del lector en la interpretación y construcción del significado de los textos. Uno de los libros que pueden considerarse fundacionales es Der Akt des Lesens (1976) [traducción española de 1987], escrito por Wolfgang Iser. Aun cuando la denominada en adelante “estética de la recepción” hunde sus raíces en los estudios de Roman Ingarden y de Jan Mukarovský, publicados en los años treinta del siglo XX, es en esta década cuando comienza a propagarse. Otro gran teórico de la Escuela de Constanza, Hans Robert Jauss, había publicado unos años antes el libro Literaturwissenschaft als Provokation (1970) [traducción española de 2000], en el que sientan las 225 bases de la moderna teoría de la recepción. A partir de esos textos, locuciones como lector implícito, pragmática del texto, comunidades de lectores, horizonte de expectativas... entrarán a formar parte del vocabulario del análisis lingüístico y literario. Por los mismos años, aunque desde otros presupuestos teóricos y con una visón más abierta e integradora, Umberto Eco había empezado a esbozar una poética de la lectura y del papel activo del lector en la elaboración del sentido. En su obra Lector in fabula (1979) [traducción española de 1981] había abordado, desde la semiótica, la mecánica de la cooperación interpretativa del texto. Esas aportaciones teóricas, como asimismo las de Roland Barthes, Rainer Warning, Michel Charles, Geoffrey H. Hartman, Stanley Fish, Teun A. Van Dijk o Michael Riffaterre, han modificado substancialmente el modelo de los estudios literarios del siglo XX y han resaltado el papel creativo del lector en el hecho literario. Y ese hecho, como señala Antonio Mendoza Fillola (1998), no sólo tiene interés académico sino que afecta muy directamente, entre otras consecuencias, a las prácticas pedagógicas. En los años ochenta se intensifican los estudios dedicados a la historia del libro y la lectura. No es ya la producción o la distribución del libro el objeto de investigación sino el hecho mismo de leer. Comienza a renovarse el concepto de lectura, que había sido considerada una práctica casi inalterable desde la Antigüedad, prestándose atención en adelante a aquellos modos de leer que muestran las diversas actitudes ante el texto, las maneras de apropiación individual, el valor que se le concede, los usos variables que genera... La constatación de los desfases entre los distintos lectores y las prácticas dispares según las geografías y las clases sociales abría un fértil espacio de investigación. Históricamente, el significado de los textos ha variado según el uso que de él han hecho los múltiples lectores, de manera que indagar en esas diferencias permitía un conocimiento preciso de las 226 prácticas culturales, al mismo tiempo que restituía al lector un papel preponderante en la actividad literaria. Se estimulan así los estudios sobre la historia de la lectura, cuyos hitos van a ser publicaciones como Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica (1979) de Armando Petrucci, L´invention du quotidien (1980) de Michel de Certeau, Lectures et lecteurs dans la France d´Ancien Régime (1987) de Roger Chartier o Storia della lettura (1995) [traducción española de 1998] de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, cuyos antecedentes más inmediatos fueron libros como L´apparition du livre (1958) de Lucien Febvre y HenriJean Martin o Livre et société dans la France du XVIIIe siècle (1965) de FranÇois Furet. Hay que dejar constancia, por su carácter pionero, que en 1970, el hispanista Maxime Chevalier (1976), impartió en las universidades de Buenos Aires y Cuyo un curso sobre la historia de la lectura y los lectores en la España de los siglos XVI y XVII, cuya materia se publicó en España seis años más tarde en un libro con el mismo título del curso, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII. Esa nueva mirada sobre el papel del lector en la construcción del significado de un texto, así como el ensanchamiento de la concepción de la lectura, ha modificado de modo substancial la comprensión de los procesos lectores y, consecuentemente, de las prácticas pedagógicas. El resurgimiento de la hermenéutica como ciencia y arte de la interpretación textual es un signo asimismo de las teorías acerca de la actividad interpretativa del lector. En la necesaria búsqueda del sentido de un texto, de lo que el autor de verdad quiso decir, el lector debe volverse hacia el pasado, hacia la tradición, hacia la historia, en busca de su origen. La hermenéutica requiere que el lector escuche el texto, que sea capaz de prestar atención a la voz primigenia, como reclamaba Hans-Georg Gadamer (2001). La hermenéutica significa producir, desvelar, manifestar. La experiencia 227 hermenéutica permite que aflore la verdad, que siempre ha de estar lo más próxima posible a las intenciones originarias del autor. Y aunque las pretensiones de Gadamer no siempre coincidirán con las de otros autores, Peter Krieger, Paul de Man o Jacques Derrida, por ejemplo, la hermenéutica constituirá un afianzamiento de las teorías que otorgan al lector un papel preponderante en la construcción personal del sentido de un texto. A nuestro juicio, todo ello contribuía a restituir un cierto sentido humanista al acto de leer, sentido un tanto menoscabado por teorías como el estructuralismo o el postestructuralismo que habían casi anulado la concepción de un sujeto autónomo que rumia los textos y actúa en consecuencia al diluirlo en sistemas de pensamiento que lo sobrepasaban y del que eran simples emanaciones. El lector aparecía así incapaz de librarse de esas ataduras, de actuar al margen de determinaciones sociales o pulsiones del inconsciente. El hecho de considerar, por ejemplo, que el significado de un texto era una construcción mental o que la lectura no es un acto pasivo le devolvía al lector una autonomía incomprensiblemente confiscada. Paralelamente, los estudios sobre la pedagogía de la lectura adquirieron un reverdecimiento en los últimos lustros del siglo XX. La oposición, incluso antagonismo, entre los métodos tradicionales de enseñanza de la lectura, basados en el desarrollo de ciertas competencias o habilidades específicas y en el progreso paulatino de conocimientos a partir de las reglas suministradas por el profesor, y los métodos alternativos que surgen de la mano de los movimientos de renovación pedagógica, se hace más acusada en la década de los setenta. Ya Jeanne S. Chall, en su célebre libro Learning to read: The great debate (1967), había dejado constancia de la vieja pugna entre los distintos procedimientos para enseñar a leer, que en los siguientes años no hará más que aumentar. Ese enfrentamiento ya había sido 228 rememorado en La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura (1962), libro en el que la profesora argentina Berta P. de Braslavsky daba cuenta asimismo de las posturas a menudo irreconciliables de los partidarios de unos u otros procedimientos. La controversia de los métodos ha sido el reflejo de opuestas concepciones de la función de la escuela y del papel de los alumnos, eco a su vez de divergentes proyectos de orden político y social. Los nuevos métodos hacen hincapié en el papel activo de los niños en el aprendizaje de la lectura y en la idea de que son ellos los que elaboran sus conocimientos sobre la escritura de acuerdo a los estímulos que le llegan del exterior. Los métodos naturales de Celestin Freinet conocen asimismo en esos años un fructífero rebrote, como consecuencia del afán renovador de los sectores más briosos del profesorado, preocupados por remediar el anquilosamiento de la escuela. Las investigaciones de Jean Piaget acerca del carácter radicalmente curioso y razonador del niño, el cual trata vivamente de comprender el mundo que lo rodea y de responder a los interrogantes que ese mundo le plantea, así como el descubrimiento de las teorías de Lev S. Vygotski sobre la específica naturaleza social del aprendizaje y el proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean, asientan la necesidad de centrar cualquier actividad pedagógica en el niño, en sus pensamientos, sus capacidades cognoscitivas, sus conocimientos lingüísticos reales y su entorno social. La publicación de Educação: Prática da liberdade (1967) [traducción española de 1976], libro en el que Paulo Freire desgrana su “pedagogía de la liberación” y en cuyo centro se sitúa la capacidad de toda persona para nombrar su mundo mediante el dominio de la escritura, y donde promovía el aprendizaje a partir de lo que él denominaba “palabras generadoras”, significó otro hito en esa dirección, aunque inicialmente su método estuviese pensado para personas adultas. A su vez, el libro de Frank 229 Smith, Understanding reading (1971), y el de Jean Foucambert, La manière d´être lecteur (1976) [traducción española de 1989], así como el artículo “Reading: A psycholinguistic guessing game” (1967) de Kennet S. Goodman, defendían la necesidad de que los niños trabajasen desde el inicio de su aprendizaje con textos con sentido, que aprendieran a utilizar todos sus conocimientos y habilidades previas, que usaran estrategias para elaborar hipótesis e inferencias, lo que más tarde daría lugar a la teoría del “whole language” o lenguaje integrado. Esa visión constructivista del aprendizaje recibirá un espaldarazo definitivo con la publicación de Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (1979), de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, libro pionero que describe empíricamente el proceso natural, progresivo y dinámico con que los niños se apropian de la escritura, y también las estrategias mediante las cuales construyen los significados de los textos, aunque el debate en torno al mejor modo de aprender a leer y escribir no ha cesado. El esplendor de la pedagogía Ese profundo cambio en la concepción del aprendizaje de la lectura y la escritura no es posible entenderlo cabalmente si se deja de lado otro suceso de extraordinaria trascendencia, cual es la expansión y afianzamiento de la literatura infantil y juvenil en el siglo XX. Lo que había comenzado a manifestarse de modo titubeante en la centuria precedente estalla de modo admirable en los años que siguen a la Primera Guerra Mundial, dando lugar a un género literario nuevo y vigoroso que ha producido obras de arte sin parangón. En ese auge de la literatura infantil y juvenil, en ese abandono del gueto escolar y doméstico, fue determinante la eclosión del álbum ilustrado, que ha creado un nuevo género de radiante presente y no menos brillante 230 porvenir. Como muestra Jaime García Padrino (2003) con sobrados ejemplos, la ilustración no sólo ha conquistado un estatuto incuestionable como manifestación artística, sino que en muchos casos ha creado un espacio autónomo de extraordinaria calidad y hondura. Hoy resulta una arbitrariedad injustificable ignorar ya obras como Donde viven los monstruos, Madrechillona, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, Juul o La historia de Erika, como lo es olvidar que Alicia en el País de las Maravillas, El principito, Peter Pan, Charlie y la fábrica de chocolate o La historia interminable fueron libros escritos expresamente para los lectores más jóvenes. Lo cierto es que a lo largo del siglo se ha consolidado lo que cien años atrás era tan solo una tentativa: ahora ya no extraña en absoluto que sean los niños los más ávidos y constantes lectores de la sociedad y que su contacto con los libros sea prácticamente diario, como tampoco sorprende la existencia de una sección de literatura infantil y juvenil en cualquier biblioteca pública. Estampas que resultarían sin embargo muy chocantes para los ciudadanos que vivieron antes de la Primera Guerra Mundial. Parte de ese progreso tiene que ver también con lo que Isabelle Jan (1987) considera la declinación del mito de la escuela como único medio de acceso al saber y de aprendizaje de la vida, con la consiguiente necesidad de encontrar un instrumento que estuviera entre el utilitarismo del libro de texto y la inaccesibilidad de los libros de adultos. “Si la lectura de un libro por un niño ya no es un acto insignificante, sino con significado, o sea, cultural, eso quiere decir que el libro que lee tiene también significado, que posee, según cierta concepción de la cultura, un valor” (1987, 27). Esa nueva mirada hacia el libro, que en el fondo actualizaba viejas estimaciones, tuvo el efecto de crear en torno a los libros para niños un complejo entramado intelectual y económico. Hoy los estudios e investigaciones sobre la literatura infantil y juvenil se han multiplicado en 231 todo el mundo y las más diversas disciplinas se han interesado por ella, desde la psicología y la lingüística a la historia o la sociología, lo que ha creado un sentimiento inédito de simpatía y reconocimiento tanto en el mundo académico como en la sociedad. La universidad ha acogido a la literatura infantil y juvenil como disciplina y en las aulas y las bibliotecas escolares se enseñorea con toda autoridad, lo que no ha evitado que su presencia haya provocado no pocas tensiones al chocar con el canon tradicional propuesto, por ejemplo, para la enseñanza secundaria. A su vez se ha ido formando una crítica especializada, con la consiguiente proliferación de revistas y publicaciones, tendencia a la que se han sumado los medios de comunicación de masas con más o menos esmero. Los libros para niños se han convertido así en un objeto de consumo corriente, valorado socialmente, de modo que ya es común la compra o el regalo de esos libros. Toda esa expansión ha transcurrido paralela a los muy numerosos debates acerca de la propia identidad de la literatura infantil y juvenil, la ideología de los libros para niños, el didactismo, los riesgos de la corrección política, la calidad o endeblez literarias... Lo indudable es que la literatura infantil y juvenil ha ido conquistando y afianzando un espacio autónomo, ha perfilado características peculiares que la han hecho fácilmente distinguible de la literatura de adultos, ha creado nuevas valoraciones y nuevas prácticas de lectura, ha configurado un nuevo modelo de lector. Como afirma Teresa Colomer “la creación de un producto cultural menos protector hacia sus destinatarios y más innovador en sus características ha modificado las normas de simplicidad que tienden a regir esta literatura y ha configurado un nuevo itinerario de formación literaria para la infancia y adolescencia” (1998, 307). Querríamos en consecuencia prestar atención a otro de los hechos relevantes del siglo XX en torno al papel de la lectura y el lector. Nos referimos a la pedagogía literaria y al papel del profesor en esa tarea. Y 232 querríamos hacerlo a través de las reflexiones de Louise M. Rosenblatt, a quien consideramos una adelantada de las teorías sobre la recepción literaria que florecieron en la segunda mitad del pasado siglo, pero a quien sobre todo estimamos como encarnación de la pedagogía humanista de la lectura, tan cara a nuestro trabajo. Por su carácter pionero en la visión del papel creativo del lector y su personal forma de relacionarse con los textos, quisiéramos hacernos eco del libro La literatura como exploración (2002), muchas de cuyas ideas han servido de inspiración a otras tantas que recorren este trabajo de investigación. Escrito originariamente en 1938, pero reelaborado a lo largo del siglo XX, el libro ha sido estímulo permanente para varias generaciones de profesores y críticos literarios. Rosenblatt marca nítidamente su pensamiento a partir de la afirmación de que lo que ofrece la escuela debe estar orientado a la vida presente o futura de los estudiantes. Entre la enseñanza y la vida hay abierto un camino de doble dirección. Y para facilitar ese recorrido es muy importante el concurso de los profesores de literatura. Contra quienes alzan su voz advirtiendo del peligro de un acercamiento didáctico o moralista a la literatura, riesgo por lo demás evidente, la autora argumenta que la literatura afecta inevitablemente a las percepciones e inquietudes de los lectores sobre el mundo y sobre ellos mismos. Y que ignorar ese hecho, y centrarse exclusivamente en el estudio de los valores estéticos, es mutilar el sentido real de los textos literarios. Y supone igualmente minusvalorar el papel social de los profesores de literatura, reducidos casi a una función liviana y periférica. “Ellos contribuyen a desarrollar, más directamente que otros profesores, ideas o teorías generales respecto a la naturaleza y la conducta humanas, actitudes morales definidas y respuestas habituales ante personas y situaciones. Preocupados por los objetivos específicos de su disciplina, con frecuencia no son conscientes de que tratan, en los términos más vitales, con 233 temas y problemas que suelen verse como del dominio del sociólogo, el psicólogo, el filósofo o el historiador” (2002, 30). La sustancia misma de la literatura -los pensamientos, sentimientos y creaciones de los seres humanosasí lo demanda. En la literatura se refleja la vida, las infinitas formas de encarnarla que tienen los seres humanos, de modo que leerla es un modo de acercarse a ella y reconocerla. En nombre de la estética no puede descartarse el elemento humano que en ella se manifiesta. El goce estético no puede ser sino una parte de la experiencia literaria total, cuyas mayores cualidades son la inmediatez y la persuasión emocional. La aproximación analítica de la realidad se hace de manera diferente a la que proporciona la literatura, pero es cierto que las impresiones que dejan una y otra también son diferentes. La cuestión no reside en la substitución sino en la complementariedad. ¿Acaso no pueden también los materiales literarios contribuir poderosamente a las imágenes que tiene el estudiante acerca del mundo, de sí mismo y de la condición humana?, se pregunta Rosenblatt. Su respuesta, obviamente, es afirmativa. Pero esa interrogación es la piedra angular de cualquier reflexión acerca de la literatura y su papel en la educación. De las respuestas que se den van a depender las prácticas pedagógicas. Lo cierto es que mientras se ha recalcado la importancia de incidir en los aspectos estilísticos o históricos de las obras literarias se ha dejado de lado la preparación de los profesores de literatura para centrar la atención en las numerosas alusiones a los conflictos sociales, a los criterios éticos implícitos, a las manifestaciones de la vida que esos textos contienen. ¿Pero cómo soslayar las continuas referencias al comportamiento humano que hay en ellos? ¿Cómo evitar que los lectores comparen las vicisitudes de los personajes con circunstancias de su propia experiencia? ¿Cómo lograr centrar la atención exclusivamente en la estructura de un conjunto de palabras como si ellas no significaran nada, como si sólo fueran piezas de un ingenioso 234 mecanismo? Es indudable que el profesor de literatura tiene en sus manos la potestad de dirigir la atención de sus alumnos hacia uno u otro tipo de cuestión. Puede hacer hincapié en las cualidades formales de un texto o puede, por el contrario, resaltar los aspectos morales o sociales que contiene. O puede igualmente simultanear ambas tareas y no sobreponer una a otra. Lo que resulta difícilmente justificable es descartar la naturaleza ética de la experiencia literaria en nombre de la más valiosa y acendrada aproximación estética. Al hablar de un personaje y su conducta es imposible evitar hablar de las conductas de las personas en la vida real. Pretender cortar las comunicaciones entre uno y otro territorio es como querer frenar el viento con los brazos abiertos. Se puede prohibir la actividad pero no puede suprimirse. Lo cierto es que muchas de las preguntas habituales que se formulan en el aula en torno a un texto literario estimulan a los alumnos a emitir juicios morales. Y no sólo las cuestiones referidas a los comportamientos humanos son evidentes en los textos literarios, hay también innumerables cuestiones de orden histórico, social, geográfico, político... que afloran en el curso de la lectura y que resultan, por lo tanto, insoslayables. Al profesor de literatura le compete la responsabilidad de afrontar la tarea de hacer de sus alumnos lectores atentos a los valores artísticos de un texto y a la vez lectores de las alusiones a la vida que contienen. Tal vez por ello su actividad sea tan comprometida. “El profesor no le hará ningún favor a la literatura ni a los alumnos si trata de evadir los problemas éticos. Él ejercerá alguna clase de influencia, positiva o negativa, a través de su éxito o su fracaso en ayudar al alumno a desarrollar el hábito de hacer juicios éticos cuidadosos. El docente debe someter a escrutinio sus propios criterios éticos, que teñirán todo lo que diga o haga en el salón de clases. No puede imponer sus propios prejuicios a los estudiantes, pero la objetividad no debería crear la impresión de que los juicios de valor carecen de importancia” (2002, 43). 235 En efecto, el profesor tiene la obligación de orientar la mirada de sus alumnos hacia las señales de la vida que transmiten los textos literarios, sin descuidar el modo en que están manifestadas, pues la eficacia cognoscitiva o emocional de un texto no depende de la intención sino de la expresión. La rutinaria división entre “forma” y “contenido”, que trata de forma violenta y árida de separar el asunto de una obra del modo en que está expresado, transmite la idea de que es posible sentir un texto más allá de su estructura o de que la envoltura puede ser separada de las palabras que la constituyen. En el acercamiento a una obra no deberían primarse entonces ni las valoraciones estéticas ni las visiones sociales, sino buscar el siempre tan peliagudo equilibrio entre ambas perspectivas, que están por lo demás profundamente entreveradas. Dar preponderancia a una sobre otra significa en cualquier caso ofrecer una mirada limitada sobre la obra literaria. “Por un lado, el énfasis en la verbalización abstracta, en conceptos intelectuales desgajados de sus raíces en la experiencia sensorial concreta, destruye la capacidad de respuesta a la literatura. Por el otro, imagen, forma, estructura, todo el atractivo sensorial de la literatura, sólo puede captarse plenamente dentro del marco de referencia de un sentido complejo de la vida. La sensibilidad a la técnica literaria debe enlazarse con la sensibilidad a la multitud de alegrías y penas humanas, de aspiraciones y derrotas, de hermandades y conflictos” (2002, 77). Para caracterizar la compleja relación del lector con el texto, Rosenblatt elaboró un término que ha hecho fortuna: transacción. Frente al más usual de “interacción” ella propuso el de “transacción” para sustentar la idea de que el sentido de un texto no está sólo en él ni tampoco exclusivamente en la mente del lector, sino que es el fruto de una correspondencia, de una viva amalgama de ambos mundos. El concepto de interacción le parece más estático, más referido a la unión de elementos diferentes para realizar juntos una actividad, en tanto que la transacción 236 ofrece una visión más orgánica, más recíproca, más transformadora. El lector, cuando se enfrenta a las palabras de un texto, no lo hace desde una posición aséptica y desmemoriada, sino que acude a ellas, consciente o inconscientemente, con todos sus sentidos, sus experiencias vitales, sus pensamientos, sus prejuicios, sus ignorancias, sus esperanzas, sus recuerdos... Y es por ello que las mismas palabras producen ecos distintos en lectores distintos y, por tanto, y como consecuencia de esa singular relación, el texto ofrecerá significados distintos. Pero por la misma razón, un mismo texto tendrá significados distintos para el mismo lector según el momento de su vida en que lo lea. Los significados de los libros varían, se expanden o se encogen, se adensan o se disuelven según quién, cómo y cuándo los lean. Insatisfecha con los habituales términos con los que se define el acto de leer, Rosenblatt, inspirándose en las ideas de Dewey y Bentley, planteó en otra ocasión la idea de que el lector actúa en el texto, de la misma manera que el texto actúa en el lector reclamándole una respuesta: “The reading of a text is an event occurring at an particular time in a particular environment at a particular moment in the life history of the reader. The transaction will involve not only the past experience but also the present state and present interests or preoccupations of the reader. This suggests the possibility that printed marks on a page may even become different linguistic symbols by virtue of transactions with different readers” (1994, 20). Los estudiantes son, por lo general, instruidos en la tarea de resumir, analizar, definir o identificar textos como uno podría identificar las distintas constelaciones en un mapa estelar, o definir las cualidades de un elemento químico determinado, una tentativa más bien estéril si al alumno no se lo habitúa a buscar en la literatura una experiencia personal vital. Rosenblatt (2002) parte de la consideración de que sin un impacto directo de la obra sobre el lector no hay apreciación ni discernimiento posibles. Pueden 237 adquirirse información o referencias, pero difícilmente un sentido personal de la literatura. Sin llegar al esperpento de los estudios académicos, en los que puede perorarse inacabablemente acerca de un autor sin haber leído un libro suyo y sólo sirviéndose de textos sobre él, el riesgo del conocimiento literario es recaer una y otra vez en el error de la información y los datos periféricos. Nada tendría sentido si el lector no accediera directamente a la obra, si no se le ofreciera la ocasión de leerla, aun deficientemente, por sí mismo. La metáfora de Rosenblatt es elocuente: demasiada ocupación en el desarrollo del marco, pero mínima atención al lienzo. La primordial tarea de un profesor es, pues, la creación de situaciones favorables a la experiencia vital de la literatura, evitar los obstáculos que se interponen entre el libro y el lector, hacer que el alumno pueda sentir que algo de lo que contiene la obra literaria le concierne directamente. Eso requiere que el alumno no reciba un conjunto de prescripciones cerradas y universales acerca del modo adecuado de reaccionar ante una obra literaria. Debe sentir que puede expresarse con entera libertad, pero al mismo tiempo debe sentir que sus expresiones no son consideradas o no aceptadas como correctas. La creación de esas condiciones previas para las respuestas espontáneas de los alumnos a la literatura no significa que el profesor deba adoptar una actitud pasiva frente a la espontaneidad de los alumnos. Le corresponde una importante labor de estímulo, atención, orientación, coordinación, refuerzo de esas respuestas, pero también y previamente de selección de libros adecuados a los alumnos y sus intereses. Pero más aún: no basta con propiciar respuestas personales y libres del lector a la literatura, requisito imprescindible, sino que paralelamente es necesario desarrollar hábitos de análisis de la obra literaria, elaborar juicios críticos perspicaces, realizar inferencias, valorar éticamente una obra... Y es labor del profesor tratar de inculcar progresivamente esas capacidades en sus alumnos. 238 Lo esencial, sin embargo, es asegurar una relación viva, íntima, presente, de los lectores con los textos, sobre todo en la infancia y la juventud, hacer ver la lectura como parte de la experiencia general de la vida, incitar a internarse en las obras literarias a partir de las propias vivencias e inquietudes. Cada lector acudirá a la obra con su personal bagaje de códigos morales y religiosos, su sensibilidad, sus experiencias familiares y sociales, sus opiniones políticas, sus expectativas vitales, sus juicios sobre los seres humanos, sus antipatías y sus aficiones..., lo cual hará que cada lectura sea única e irrepetible. Cuanto más preestablecidas y petrificadas sean esas ideas y prácticas de respuesta menos intenso será el impacto de la obra. Pero aun cuando exista el riesgo de la refracción o la tergiversación a causa de los prejuicios o los clichés, la experiencia literaria real no puede realizarse al margen de ellos. Sin embargo, y una vez estimulada y valorada la respuesta espontánea a la obra, la lectura literaria debería permitir a los lectores trascender las respuestas estereotipadas y alcanzar capacidades de análisis y comprensión más complejas, flexibles y hondas. La experiencia literaria, a diferencia de otras experiencias vitales, permite una mayor ductilidad a la hora de responder y juzgar. Pero ello sólo se hará posible si el lector adquiere conciencia crítica de sus prejuicios y sus carencias. Pero esa pretensión de relacionar la lectura con la vida no debería hacernos olvidar, como advierte Jorge Larrosa (2003), de los riesgos inherentes a cualquier forma de control moral de la experiencia de la literatura. Una de las características de la literatura ha sido y es, precisamente, su permanente pugna contra la moral establecida. El carácter ambiguo de la literatura la hace escabullirse de las normas y valores morales que constantemente se le intenta imponer. La experiencia de la lectura es, o debería ser, salvaje, libre, y por tanto exenta de cualquier tipo de fiscalización. Tanto la prohibición de lecturas como la imposición de libros o 239 la intervención pedagógica pueden ser formas sutiles de negar la verdadera naturaleza de la lectura. La literatura puede ser peligrosa, de hecho muchos autores escriben con esa conciencia, de modo que la experiencia de leerla ha estado siempre bajo sospecha y siempre acosada por los más diversos intentos de controlarla. El desafío es cómo alentar esa experiencia sin caer en la censura, la fiscalización o el adoctrinamiento. Y a la vez, según advierte Elena Gómez-Villalba Ballesteros (2003, 2005), cómo afrontar el reto de hacer compatibles dos procesos en aparencia contradictorios: por un lado, el uso de la lectura como instrumento didáctico a la par que como medio de placer personal, y por otro, la armonización de las prácticas de lectura recreativa con la adquisición de la competencia lectora, sin la que cual ningún placer será posible. La íntima relación de esos fenómenos no permite abordarlos por separado, pues en las aulas se presentan ineludiblemente unidos, de modo que será labor de los buenos profesores tratar de armonizar ambas tareas, de manera que el progreso de la comprensión lectora, con todas las operaciones intelectuales que ese aprendizaje exige, no merme el gusto por leer sino que, por el contrario, afiance la consideración ética y estética de la literatura. Los susodichos fenómenos, simplemente abocetados, indican hasta qué punto en el siglo XX se han alterado las concepciones tradicionales sobre el lector y la lectura, y hasta qué punto son vastos los desafíos por venir. Han cambiado los modos de leer, el contenido del canon literario, las prácticas lectoras, la percepción social de la lectura, el simbolismo de los libros, el concepto de lector..., y ha cambiado sobre todo el mundo en que tiene lugar la ceremonia de la lectura. Los inicios del nuevo milenio ofrecen un panorama inocultable de transformación social, debida principalmente a la 240 irrupción de nuevas tecnologías de información y comunicación, que, aun sin referirnos al campo del ocio y el entretenimiento, están afectando muy profundamente a las concepciones y prácticas culturales. Quizá la consecuencia más substantiva, como vimos, haya sido la desestimación de la lectura como el único y acaso más privilegiado modo de acceso al conocimiento del mundo y de los seres humanos. Es incuestionable que lo literario ha dejado de ser la referencia cultural por excelencia. Hoy no es sino una más, y acaso no la más importante, de las muchas existentes. Ser culto no pasa obligatoriamente por la lectura literaria, ni siquiera a veces por la lectura. Lo cual ha obligado a reexaminar las bases sobre las que ha ido asentándose históricamente los conceptos de cultura y humanismo. La cuestión entonces es dilucidar si a la literatura, es decir, a la lectura, le seguirá correspondiendo un papel más o menos medular en la construcción del mundo, y si es así, qué conviene hacer para que se cumpla esa misión. Hay escritores, afectos a una literatura del ensimismamiento, que niegan esa posibilidad y únicamente esperan que la relación con los lectores se mantenga en el plano de la admiración del ingenio o de la lengua, como hay críticos que niegan cualquier proyección social de la literatura o cualquier pretensión moral individual y únicamente ven en los placeres de la lectura un afán egoísta, encaminado a satisfacer intereses privados y fortalecer la propia personalidad (Bloom, 2000). Otros, en cambio, convencidos de la virtud iluminadora de la palabra, tratan de buscar una estrecha complicidad con los lectores para lograr un mejor entendimiento del mundo y caminar juntos hacia una vita nuova. Para Mijail M. Bajtin (1997) el sentido ético está implícito en la actividad estética desde el momento en que la empatía estética es siempre ir hacia un Otro, un acto de comunicación que atañe también al hecho literario, que de ese modo se inserta en la práctica social. Gran parte de los lamentos por la escasa afición o la pérdida del gusto por la lectura se refieren de hecho a la posible deshumanización que ese abandono acarrearía, 241 aun cuando esa degradación quede a menudo poco explicitada (Birkerts, 1999; Manguel, 2001; Sartori, 1998; Steiner, 1994). No ocultamos que sostendremos aquí la idea de que la literatura aún puede contribuir de manera sutil y sagaz a la determinación de la condición humana y que la lectura, y específicamente la lectura literaria, puede ser fuente de conocimiento y de experiencia ética. 242 Interludio Las relaciones humanas deben descubrirse y reinventarse todos los días. Debemos recordar siempre que toda clase de encuentro con el prójimo es una acción humana y, por lo tanto, es siempre mal o bien, verdad o mentira, caridad o pecado. Natalia Ginzburg Las humanidades nos enseñan humanidad. Tras la noche secular del cristianismo, las humanidades nos devolvieron nuestra belleza, nuestra belleza humana. Eso es lo que nos enseñan los griegos, Blanche, los griegos correctos. Piensa en ello. J. M. Coetzee 243 UN HUMANISMO PARA EL SIGLO XXI Es bien cierto que no existe unanimidad acerca del significado del concepto de “humanismo”, de modo que será difícil establecer una inequívoca acepción a efectos de nuestro trabajo 156 . El término es objeto de las más diversas interpretaciones y a él se refieren múltiples y aun antagónicas doctrinas, cuyas fuentes y objetivos poco tienen en común y que, aun manejando idénticas palabras o expresiones, pueden estar reclamándose cuestiones bien divergentes. La palabra “humanismo” se revela como un concepto muy consistente pero a la vez profundamente ambiguo y maleable, de manera que a la par que difícil resulta muy necesario establecer con claridad algunos criterios que pudieran servir de pauta a nuestro estudio. El cristianismo, por ejemplo, se define como un humanismo cuya inspiración primordial se encuentra en la Biblia. Jacques Maritain (1999) distingue dos tipos de humanismo: un humanismo teocéntrico, o verdaderamente cristiano, cuya referencia es Dios y sus obras, y un humanismo antropocéntrico, sustentado en las ideas del Renacimiento y la Reforma, que considera que el hombre y su destino debe ser el centro de las preocupaciones humanas. En cualquier caso, es la dignidad humana y la búsqueda de una sociedad fraterna, inspirada por los preceptos morales cristianos, el objetivo a alcanzar. El marxismo, por su parte, reclama asimismo su condición de humanismo y fundamenta su afirmación a partir de los propios textos de Carlos Marx. La emancipación absoluta del hombre de 156 El término “humanismo” tiene, por lo demás, una historia muy escasa. Fue estrenado en 1808 por el filósofo y educador alemán Friedrich I. Niethammer en su obra El debate sobre el filantropinismo y el humanismo en la teoría de la enseñanza de nuestro tiempo (“Der Streit des Philanthropinismus und des Humanismus in der theorie des Erziehungsunterrichts unserer zeit”), a propósito de la controversia sobre el lugar que los autores clásicos debían ocupar en la educación secundaria. Ver José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Madrid, Alianza, 1982. 244 cualquier clase de explotación y su proclamación de la igualdad radical de todos los hombres hacen de esa doctrina una contribución remarcable en favor de la condición humana. Esas esperanzas ya están presentes en los documentos fundacionales y han servido de guía para millones de ciudadanos en todo el mundo. Adolfo Sánchez Vázquez (1972), uno de los filósofos materialistas más sobresalientes, defendió en Las ideas estéticas de Marx, libro con el que trata de superar las concepciones dogmáticas y degradadas del arte que prevalecieron durante tantas décadas en el campo de la teoría marxista, que el marxismo primigenio se identifica con el verdadero humanismo, pues está comprometido con la transformación radical del hombre en todos los planos y cumple la aspiración de Marx de que «el hombre sea el ser supremo para el hombre». A ese marxismo humanista lo estético no puede serle ajeno ya que constituye una dimensión esencial de la existencia humana. La necesidad de recuperar el carácter esencialmente humano de una teoría política que se reclamaba emancipadora pero en cuyo nombre se habían cometido crímenes abominables y se habían creado los gulags obligaba a regresar a las fuentes primarias, a fin de poder salvar algunas ideas lúcidas de los escombros del estalinismo. Pero también la ciencia, que se nutre de otras tradiciones y se fundamenta en el método científico de prueba y error, en la fijación de la verdad objetiva, también exige la consideración de humanismo. Sirva como paradigma el caso del físico alemán Erwin Schrödinger, Premio Nobel de Física en 1933, quien en febrero de 1950 pronunció cuatro esclarecedoras conferencias en el University College de Dublín dentro de un ciclo titulado La ciencia como elemento del humanismo. En un breve libro publicado un año después, que significativamente tituló Ciencia y humanismo (1998) y en el que recogía algunas de las reflexiones expresadas en las citadas conferencias, el autor afirmaba que interpretaba el esfuerzo científico como 245 parte del esfuerzo humano por comprender la situación del hombre y que esa preocupación por la condición y la suerte de los hombres, que tradicionalmente ha sido la esencia del humanismo y a cuyo desentrañamiento se han dedicado las disciplinas encuadradas bajo el rótulo de “humanidades”, también incumbía a los científicos. Schrödinger enlaza con las cuestiones filosóficas más antiguas al afirmar que las cuestiones esenciales de la vida humana son también patrimonio de los científicos: “Tendrán sin duda en la punta de la lengua la pregunta: entonces, ¿cuál es, para usted, el valor de la ciencia natural? A lo que respondo: su objetivo, alcance y valor son los mismos que los de cualquier otra rama del saber humano. Pero ninguna de ellas por sí sola tiene ningún alcance o valor si no van unidas. Y este valor tiene una definición muy simple: obedecer el mandato de la deidad délfica: <ä24 F,"LJÒ<, conócete a ti mismo” (1998, 14). Y ello sin olvidar que los manifiestos humanistas aparecidos a lo largo del siglo XX han sido redactados básicamente por científicos. Lo cierto es que el concepto es de uso y aun abuso muy corriente, pues bajo ese marbete se acogen en efecto las más contrapuestas doctrinas, desde los ejecutivos de las grandes empresas a los partidos políticos o los publicistas. Ese enredo ha hecho que en muchos casos el concepto de humanismo aparezca vacuo, ambiguo y superficial, lo que a juicio de muchos lo coloca bajo sospecha (Duque, 2003; Grafton y Jardine, 1986). El término ha tenido, en efecto, una suerte dispar. Ha sido tan ensalzado como denostado y ha servido de excusa para las más variopintas empresas. A pesar de esa ambivalencia sigue siendo un término referencial y resistente, que hace que cualquier nuevo fenómeno cultural o social tenga necesidad de confrontarse con él 157 157 . Aún así, parece obligado no conformarse con definiciones Ver Marc Carl, Discours sur l´écologie humaniste, LEAI, París, 2003; José Luis Molinuevo, Humanismo y nuevas tecnologías, Madrid, Alianza, 2004. 246 genéricas y gastadas y tratar de dotarlo de nuevos sentidos, sobre todo a partir de experiencias colectivas tan trágicas como las del siglo XX. Porque incluso los antihumanismos han compartido con el humanismo palabras y conceptos, al menos la consideración del hombre como el centro de todos los desvelos y el fin de todas las especulaciones, lo que ha hecho que se resquebraje la solidez del lenguaje que en torno a esa noción había ido fraguándose en los últimos cinco siglos. Pero no podemos olvidar tampoco que gran parte de las críticas al humanismo han estado en parte justificadas, pues en momentos cruciales del siglo XX se había mostrado en manos de muchos de sus defensores como algo inocuo y fútil. El empeño de no pocos de sus declarados adeptos en ligar el humanismo a una actitud distante del mundo de la vida, del compromiso con los problemas de la humanidad real, de los graves conflictos sociales, no hizo más que acentuar su descrédito. El afán de incontaminación y adustez, de desdén por el presente, traiciona sin embargo el sentido mismo del humanismo y lo vuelve de inmediato irrelevante. Si se quiere de verdad restaurar su prestigio es preciso mirar de nuevo a los principios que le otorgaron su identidad y, al mismo tiempo, ser conscientes de la prolongada desvirtuación a la que lo han sometido muchos de sus defensores en determinadas circunstancias históricas del siglo pasado. Así pues, la idea básica, al menos una de las que concita mayor consenso, sigue siendo la determinación de sus rasgos, que es un modo de volver la vista al mundo real de los seres humanos, a sus necesidades y sus conflictos. ¿Y cuáles son esos rasgos? ¿Pueden ser considerados al margen de la historia y la geografía? ¿Son perennes y universales? Tal vez las continuas tentativas de respuesta a esas preguntas sea uno de los rasgos más definitorios de lo que podemos entender por “humanismo”. Definir propiamente qué es lo humano, o qué es el hombre, resulta problemático. No parece posible, ni acaso recomendable, una definición ontológica, sino más 247 bien una aproximación histórica. Los atributos que a juicio de nuestros antepasados podrían caracterizar lo humano podrían parecernos hoy impropios o aberrantes. Es por eso por lo que resultaría no sólo temerario sino estéril cualquier tentativa de definir exacta y anacrónicamente la esencia de lo humano. Por el contrario, una de las cualidades del humanismo es, precisamente, su radical historicidad, su permanente búsqueda de definición, su duradera insuficiencia. Ese desafío a seguir pensando, a seguir balbuceando respuestas, a no dar por cerrada la indagación, vendría entonces a ser una de sus cualidades más sobresalientes. Y es en ese contexto donde adquiere pleno sentido el enaltecimiento de la literatura y la defensa de la lectura, pues aprender a leer bien, es decir, de manera pausada, atenta, minuciosa, comprometida, tal como han defendido maestros como Leo Spitzer (1955) o Rafael Lapesa (1974), es consubstancial al humanismo, entendido como una práctica “mundana” y “secular”, por usar términos caros a Edward W. Said (2006). O dicho de otro modo: lectura y humanismo son términos equiparables. Cualquier reflexión sobre la lectura se transforma de inmediato e irremediablemente en una reflexión sobre el humanismo. O viceversa. Son conceptos tan íntimamente vinculados que se reclaman uno a otro. Y es esa identificación lo que justificaría la consideración de la lectura, tal como hace Said, como “un acto de emancipación e ilustración humana quizá modesto, pero que transforma y realza nuestro conocimiento en aras de algo diferente del reduccionismo, el cinismo o el estéril «mantenerse al margen»” (2006, 91). En busca de lo que une Así pues, y a pesar de los abusos, las banalidades o los contrasentidos, 248 a pesar de todas las catástrofes ocurridas en la última centuria, es necesario no renunciar a ese término, aunque ello nos obligue a enfrentarnos de un modo nuevo e imperioso a él. Es lo que han intentado numerosos filósofos a lo largo del siglo desde que Martin Heidegger (2000), nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, diera por liquidado el humanismo denominado clásico, bien tratando de redefinir el concepto a partir de las nuevas circunstancias históricas (Duque, 2002; Fromm, 2003; Levinas, 1993; Morin, 2003; Said, 2006; Sartre, 1999; Savater, 1990; Todorov, 1999) o bien secundando nuevas indagaciones sobre la condición humana (Agamben, 1998; Arendt, 1996; Elias, 2002; Gómez Pin, 2006; Mosterín, 2006; Rombach, 2004). No otra ha sido la ambición de la filosofía desde que, en el siglo V a. C., Protágoras de Abdera, por citar a uno de los más conspicuos representantes de los filósofos sofistas, planteara la idea de que el hombre es el elemento de comparación para evaluar la verdad, el valor, la ley y las normas: “El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son” 158 . Pero ya resulta claramente mutilada cualquier tentativa de pensar sobre el ser humano soslayando las opiniones de los científicos. No es posible afrontar una verdadera comprensión de la naturaleza humana si se dejan de lado disciplinas como la paleontología, la psicología, la genética o la neurobiología, pues lo que las ciencias han venido haciendo de modo paralelo a la filosofía o la literatura no es otra cosa que tratar de definir la naturaleza de lo humano y apuntar los horizontes de su plenitud (Carbonell y Sala, 2002; Crick, 1994; Damasio, 1999; Dawkins, 1994; Ledoux, 1999; Pinker, 1995; Wilson, 1980). La conclusión es clara: si queremos ahondar en el concepto de humanismo y dotarlo de un nuevo sentido a partir de nuestras concretas experiencias históricas es necesario entreverar disciplinas hasta ahora desunidas, pues de lo contrario el resultado estaría incompleto, cuando 158 Protágoras, Fragmentos y testimonios, Madrid, Aguilar, 1965, pág. 67. 249 no directamente erróneo. Si se tratara entonces de condensar una definición de “humanismo” que sustentara y sirviera de guía a los razonamientos de esta tesis podríamos fijar la atención en las siguientes palabras de Tzvetan Todorov (1999): Pero aquí no tomo la palabra ni en el sentido histórico ni en sentido moral; la uso para designar una doctrina que asigna al ser humano un papel particular. ¿De qué papel se trata? Consiste, en primer lugar, en encontrarse en el origen de los propios actos (o de una parte de ellos) y en ser libre de llevarlos a cabo o no y, por tanto, en poder actuar a partir de la propia voluntad. El rasgo distintivo de la modernidad es constitutivo del humanismo: también el hombre (y no sólo la naturaleza o Dios) decide sobre su destino. Implica además que uno sea el fin último de sus actos, que no apuntan hacia entidades suprahumanas (Dios, el bien, la justicia) ni infrahumanas (los placeres, el dinero, el poder). Por último, permite dibujar el espacio en el cual sus agentes evolucionan: el espacio de todos los hombres, y solamente de ellos” (1999, 53). Porque, en efecto, es la preocupación por la suerte del hombre, o, por mejor decir, de los seres humanos concretos e históricos, en lo concerniente a su dignidad y su destino feliz, el elemento común a las reflexiones provenientes de los diversos campos del pensamiento. Y es ahí donde se bosqueja una nueva perspectiva de cooperación entre disciplinas hasta ahora divorciadas. En 1959, el novelista y ensayista C. P. Snow (1977), en una conferencia que pronto se hizo referencial, planteó la persistencia de una dicotomía entre la cultura “humanista” y la cultura “científica”. Comentaba cómo la cultura tradicional, denominada por lo general “literaria”, solía mantener una actitud de desinterés hacia la ciencia, un desapego que tendía a volverse anticientífico, y cómo desde el otro polo cultural, el científico, se consideraba poco menos que arcaico el interés por artefactos tales como novelas o ensayos filosóficos. Esa mutua desafección empobrecía, a juicio de Snow, la actividad intelectual. Un extendido lugar común consideraba que el 250 futuro debía ser la preocupación básica de los científicos, en tanto que el pasado sería el objetivo de la cultura tradicional, hegemónica en el mundo occidental. Esa incomprensión, casi hostilidad, entre los representantes del mundo de las letras y de las ciencias es una antigua herida que se ha mantenido abierta hasta el siglo XX, aunque en los últimos lustros hayan sido cada vez más frecuentes las voces que se han alzado en defensa de la conciliación. El novelista Aldous Huxley (1964) presentía sin embargo la conciliación a partir de la búsqueda de la verdad profunda del ser humano: “La condición previa de cualquier relación fructífera entre literatura y ciencia es el conocimiento. El escritor, a quien concierne primordialmente la purificación de las palabras y las más privadas de las experiencias humanas, debe aprender algo acerca de las actividades de aquellos cuya tarea consiste en analizar las más públicas experiencias y coordinar sus descubrimientos en sistemas conceptuales expresados en palabras purificadas de otra especie: las palabras de la definición precisa y el discurso lógico. [...] Y, no es necesario recalcarlo, el tránsito de conocimiento y comprensión entre las Dos Culturas debe fluir en ambas direcciones: desde la ciencia a la literatura, como también desde la literatura a la ciencia” (1964, 87). David Locke (1997) ha propuesto a su vez considerar la ciencia y la literatura como escrituras, como actos de lenguaje distintos aunque vinculados por el hecho de que ambos tratan de expresar la verdad compleja del mundo. A diferencia de Roland Barthes (1987), que veía precisamente en el distinto uso del lenguaje (más instrumental y neutro en el caso de la ciencia; más substancial y libre en el caso de la literatura) la marca diferencial entre un campo y otro, Locke observa lo siguiente: “Juntas, pues, ciencia y literatura compondrían un sistema biaxial de coordenadas, una estructura mediante la cual situaríamos lo real de la experiencia. La vida es inaccesible, incomprensible, absurda, pero las metáforas de la ciencia y las 251 metonimias de la literatura, de todo arte, ayudan a hacerla accesible, comprensible, significante” (1997, 260). José Manuel Sánchez Ron (1997) ve en la necesidad de confrontar las convicciones morales con las conclusiones extraídas de los descubrimientos científicos, en el campo de la genética por ejemplo, la esencia de esa tercera cultura superadora del abismo que separa las dos culturas señaladas por Snow: “Si realmente no hay nada en la ciencia, o en nuestra propia naturaleza, que evite que sea posible llegar a efectuar cambios semejantes, necesitaremos ir más allá de las dos culturas tradicionales, instalarnos en un mundo cultural y político informado perfectamente de las posibilidades de la ciencia, de toda la ciencia, la “asocial” al igual que la “social”, pero también del universo menos analítico, “huxleriano”, de los seres humanos” (1997, 35). En cambio, para Jürgen Habermas (1997) la cuestión importante sería delimitar el punto de intersección en el que las ciencias, con la utilización técnica de sus informaciones, entran en el mundo social de la vida, es decir, definir cómo afrontar la traducción del saber técnicamente utilizable a la conciencia práctica del mundo de la vida, territorio hasta ahora dominado por las informaciones de la literatura o de la cultura humanista. O dicho de otro modo: se trataría de articular la manera en que las ciencias aparezcan como auxilio para la interpretación de nuestro mundo, para construir el sentido de la vida. “Y es manifiesto que esta cuestión no pone sólo a la literatura ante una nueva tarea, y ni tan siquiera a la literatura en primer lugar. Esa desproporción entre ciencia y literatura resulta tan inquietante precisamente porque en la aparente disputa de dos tradiciones culturales en concurrencia lo que en verdad se perfila es un problema que afecta a una civilización determinada por la ciencia y la técnica: el problema de cómo podría ser posible aún la reflexión sobre sí misma de esta conexión, hoy espontánea, entre progreso técnico y mundo de la vida y de cómo someter esa conexión a 252 los controles de una discusión racional” (1997, 116). Jerome Bruner (1999) ha reiterado por su parte que en el hombre coexisten dos formas generales de pensamiento, cada una de las cuales ofrece modos característicos de ordenar la experiencia y construir la realidad. Una es la paradigmática o lógico-científica y la otra, la narrativa. Aunque ambas son manifestaciones de la mente humana, sus resultados, así como sus procedimientos y sus fines, difieren notoriamente. La modalidad paradigmática parece más adecuada para tratar con el mundo “físico”, sus causas, sus categorías, sus leyes; la narrativa, en cambio, sirve para abordar con más acierto las complejidades de la condición humana. Ambas formas de pensar, que los seres humanos utilizan indistintamente, ayudan a entender mejor la realidad: la una mediante el análisis y la prueba; la otra mediante relatos y obras artísticas. Aceptar la evidencia de que los conocimientos que ambas suministran, aunque de distinta índole, son, sin embargo, indispensables y complementarios significa que los seres humanos, y especialmente los niños, necesitan el entrenamiento constante de ambos modos de pensar, de manera que la educación no debería subestimar a uno en beneficio de otro, no debería concebir la ciencia como un principio fundamental y la literatura y el arte como un simple ornamento. Ambas modalidades de pensamiento conciernen al desarrollo de la inteligencia y al comportamiento individual. A juicio de Nelson Goodman (1976), el fenómeno de la comprensión, tanto en el arte como en la ciencia, requiere la invención, interpretación, empleo, tentativa, perfeccionamiento de sistemas simbólicos. La diferencia entre arte y ciencia radicaría entonces en el predominio de ciertas características o de símbolos específicos en uno u otro campo. La profunda relación de parentesco entre el arte, de un lado, y la filosofía y la ciencia, de otro, radica, a juicio de Cornelius Castoriadis (1999), en que esas tres disciplinas hacen uso de la imaginación creadora y, sobre 253 todo, en que las tres tienen como objetivo tratar de dar forma al caos, una forma comprensible para los seres humanos. Cada una lo hace de un modo particular, pero todas coinciden en la necesidad de crear formas, mundos nuevos. Edward O. Wilson (1999) ofrece con el neologismo consilience una oportunidad de restañar el cisma cultural occidental y restaurar la unidad del conocimiento. “La mayor empresa de la mente siempre ha sido y siempre será el intento de conectar las ciencias con las humanidades. La actual fragmentación del conocimiento y el caos resultante en la filosofía no son reflejos del mundo real, sino artefactos del saber. Las proposiciones de la Ilustración original se ven cada vez más favorecidas por la evidencia objetiva, procedente en especial de las ciencias naturales. La clave de la unificación es la consiliencia” (1999, 15). La búsqueda de la consiliencia debería de ser un objetivo prioritario de las reformas educativas. A su juicio, el ideal de la unidad del saber, el más claro legado del Renacimiento y la Ilustración, ha sido abandonado por las universidades, y las disciplinas menores y los cursos especializados han contribuido a la nefasta fragmentación del conocimiento. La tendencia a formar la mente picoteando en cada una de las ramas del saber no es ventajosa. La verdadera reforma se dirigirá a la conciliación de la ciencia con las ciencias sociales y las humanidades, cuyo fin es ayudar a los estudiantes a poder contestar en qué medida la relación entre la ciencia y las humanidades es importante para el bienestar humano. Esa reducción y esa compartimentación de las disciplinas científicas es en opinión del sociólogo francés Edgar Morin (2000) un serio estorbo para alcanzar una verdadera reforma del pensamiento y aboga por la urgencia de articular entre sí las disciplinas hasta ahora separadas. La inteligencia 254 general, la capacidad para “problematizar”, saldría beneficiada con la puesta en relación de todos los conocimientos. Pero ese nuevo espíritu científico debería estar íntimamente engarzado con el espíritu renovado de la cultura de las humanidades, cuya misión es favorecer la aptitud para abrirse a todos los grandes problemas, para reflexionar, para captar las complejidades humanas, para meditar sobre el saber e integrarlo en la propia vida, para iluminar mejor correlativamente la conducta y el conocimiento de uno mismo: “Una educación para una cabeza bien formada, que pusiera fin a la disyunción entre las dos culturas, haría a las personas aptas para responder a los formidables desafíos de la globalidad y de la complejidad en la vida cotidiana, social, política, nacional y mundial” (2000, 40). Ese reencuentro de la cultura científica y la cultura de las humanidades procuraría una nueva forma de pensar, desarrollaría una nueva energía intelectual. Se estaría así preconizando el progreso de los “saberes que mejoran nuestra vida”, que la hacen más consciente, más compleja, más atenta, y no sólo más cómoda. Sobre todo porque la ciencia se desprendería del descrédito que la hace aparecer fuera del ámbito de lo “humano” y recuperaría la idea elemental de que está hecha por los hombres y para los hombres. El restablecimiento de esa unidad supondría una restauración del ideal humanista, un modo renovado de proseguir, sin los errores del pasado, la inexcusable tarea de dotar a los hombres de los rasgos más definitorios de lo “humano”, aquellos que inhiban sus tendencias al embrutecimiento, la intolerancia y la barbarie. Un cometido, el de iluminar y perfeccionar el mundo, que compromete a todas las disciplinas por igual (Brockman, 1996; Bronowsky, 1993; Changeux, 1997; Frye, 1977; Raimondi, 2002). Parece imperiosa, pues, la reinvención de un nuevo humanismo que caracterice todo lo real, incluyendo tanto el análisis de la naturaleza como la 255 exploración de lo subjetivo. Estamos en los albores de una nueva época y aun cuando la desunión sigue siendo un hecho, no han dejado de ofrecerse argumentos en favor de las semejanzas entre ambos campos y no, como había sido frecuente desde el Romanticismo, en resaltar distinciones y preeminencias. La avenencia de la razón y la poesía Como hemos comprobado, el antagonismo entre razón y poesía ha sido uno de los conflictos distintivos de la cultura occidental. Mientras la razón habría aparecido como la garantía para el progreso y el buen vivir, la poesía únicamente parecía responder a la fantasía y la voluptuosidad humanas. Pero como hemos evidenciado también, la desunión parece tocar a su fin y nuevas formas de entendimiento parecen estar alumbrándose. Una voz tan contraria a esa dualidad como la de María Zambrano (2001) ya había advertido contra el error originario de la Filosofía al liberarse de la Poesía, que había sido su calidad matriz, y querer ser únicamente razón y buscar la verdad. Le reprocha a la Filosofía que, aun habiendo monopolizado la verdad, no haya logrado imponer a los hombres ese único camino. Y la explicación, a su juicio, es que “hay algo en el hombre que no es razón, ni ser, ni unidad, ni verdad -esa razón, ese ser, esa unidad, esa verdad” (2001, 25). Esa otra dimensión de la psique, tan inocultable, tan persistente, es consubstancial a la naturaleza humana, pese a todos los menosprecios. Y eso afecta, claro está, a la consideración de la filosofía y la ficción. Todo ello demuestra que más de dos mil años después de la condena de los mitos por parte de Platón, y su advertencia de evitar que las niñeras o los maestros se los contasen a los niños, la consideración de su valor ha variado substancialmente. 256 Cuenta Jean-Pierre Vernant (2000), el eminente historiador francés de la Grecia antigua, que acostumbraba a contarle mitos a su nieto Julien cuando, durante las vacaciones, llegaba la hora de acostarse. Julien le pedía entonces a su abuelo el don de cada noche: un cuento de los que él sabía contar. Y, en efecto, el correspondiente “érase una vez” daba paso a las aventuras de Zeus, de Ulises, de Helena, de Perseo..., de modo que lo que el nieto recibía diariamente de labios de su abuelo eran relatos en los que estaba comprimida la más vieja inteligencia de la experiencia humana, que entretejían para él una red de viajes inacabables, de héroes inmortales, de nombres sonoros. Para Julien no serían más que historias fantásticas, cuentos llenos de asombrosas aventuras, pero el hecho de que su aprendizaje narrativo se fuese conformando a partir de esos mitos resulta apasionante. Refiere esa circunstancia en el prólogo de un libro dedicado precisamente a relatar algunos mitos griegos, el cual fue a su vez una consecuencia de aquellos ritos nocturnos y un compromiso de poner por escrito lo que antes, y no sólo con su nieto sino con los amigos adultos que disfrutaban ocasionalmente de aquel regalo, había sido una larga serie de narraciones orales desgranadas en las noches estivales. Su intención era clara: avivar la antigua voz de los narradores griegos, perpetuar la tradición. En realidad, esa ceremonia iniciadora no hacía sino seguir la estela de centenares de narradores que en el mundo entero han prodigado los antiguos mitos grecolatinos a los niños y a los jóvenes con las palabras propias de su tiempo, con las emociones de cada narrador. Esa, desde luego, fue la pretensión de Nathaniel Hawthorne, quien pensando en sus hijos publicó en 1852 un libro de relatos basado en alguno mitos griegos, que él adaptó y dispuso para ser leídos en silencio o voz alta y que finalmente tituló Un libro maravilloso 159 159 . Sirviéndose de un narrador, Eustaquio Bright, primo de Nathaniel Hawthorne, Un libro maravilloso, Madrid, Anaya, 2002. 257 algunos de los niños oyentes que se congregan en una casa de campo llamada Tanglewood, imprimió Hawthorne un aire de cuento a las vicisitudes de las Gorgonas, el rey Midas, Pandora... Sus historias fluían así como relatos maravillosos que él entreveraba con comentarios propios de los narradores, referencias al entorno geográfico y disquisiciones de los oyentes al término de los relatos. De ese modo, la mitología brotaba ante los ojos y los oídos rendidos de los niños como un tesoro inagotable de cuentos. El éxito de ese libro hizo que un año después publicara un segundo con idéntica estructura al que llamó Cuentos de Tanglewood para niños y niñas. Segundo libro de maravillas 160 , en el que de nuevo los viejos personajes mitológicos se manifestaban en la boca del primo Eustaquio para delicia de todos. Esa voluntad pedagógica fue asimismo la que guió la redacción de otros libros publicados en los mismos años, en lugares distintos. Rememoro el célebre libro de Charles Kingsley Los héroes 161 , cuyo subtítulo, Cuentos de hadas griegos para mis hijos, hacía explícita esa propensión a hacer de los mitos un don inolvidable, como también es oportuno recordar la recopilación realizada en España por Cecilia Bölh de Faber, Fernán Caballero, tiulada La Mitología contada a los niños e historia de los grandes hombres de la Grecia162, a quien su educación clásica a la par que su interés por los cuentos populares, de los que elaboró valiosos repertorios, hizo que se interesara por el valor formativo de los mitos grecolatinos. Emociona pensar en tantos niños, muchos de los cuales apenas han pisado las aulas, que han podido acceder a ese vasto territorio de historias míticas gracias a los cuentos que sobre héroes y dioses han ido confeccionando tantos escritores sensibles. De esa fascinación inicial, por sólo utilizar un ejemplo, da cuenta V. S. Naipaul (2002), quien en su aislada Trinidad natal disfrutaba de las lecturas que su 160 Nathaniel Hawthorne, Cuentos de Tanglewood, Barcelona, Alba, 1999. Charles Kingsley, Cuentos de hadas griegos. Los héroes, Palma de Mallorca, Olañeta, 1987. 162 Fernan Caballero, La mitología contada a los niños, Madrid, Ediciones Irreverentes, 2003. 161 258 padre le prodigaba en voz alta, fragmentos de libros que él escogía y con los que su hijo fue construyendo una antología singular, en la que los textos de Dickens, Shakespeare y Conrad se entreveraban con los de Huxley, Eliot o las historias mitológicas de Kingsley. Más tarde reconoció que las lecturas orales de su padre le hacían comprensibles y atractivos unos textos que, cuando él los leía a solas, se volvían intrincados y oscuros. Que los mitos griegos le llegaran a través del oído, a la par que otros muchos textos literarios, es un suceso ejemplar. Mencionamos aquí la punta visible del iceberg, únicamente algunos de los muchos hitos que han dejado testimonio escrito de una misma pasión por los mitos, pero resulta obvio que cientos de anónimos narradores han repetido esa ceremonia de un modo ininterrumpido a lo largo de los siglos. En la actualidad resulta abrumadora la cantidad de publicaciones que recogen y adaptan los mitos clásicos para ofrecerlos a los lectores jóvenes, que suelen reaccionar ante ellos con un interés y una emoción que no muestran ante otros textos literarios. No se trata, pues, de contraponer la razón a la fantasía, ni de privilegiar una facultad de la mente sobre otras, sino de buscar armonías. Lo que vamos sabiendo sobre el funcionamiento del cerebro evidencia que la complejidad de la inteligencia humana es colosal y que reducirla a una única tarea obscurece su comprensión. La capacidad de razonar es una magna e irrenunciable conquista humana. Nuestro mundo es fruto de ese poder. La razón ha liberado a la humanidad de las muchas supersticiones que la sojuzgaban, ha enterrado creencias perniciosas, ha alentado la evolución. La razón ha creado las ciencias y las ciencias han salvado a los seres humanos. Pero la educación no puede ser constreñida al desarrollo único de la razón. Es preciso admitir que el estímulo de la imaginación, con todas sus ramificaciones, puede ser tan benéfico como la lógica o el método científico. Su potestad no reside en la búsqueda de la 259 exactitud sino en la exploración de la posibilidad. Steven Pinker (2000), después de analizar el asombroso y complejo funcionamiento de la mente humana, y después de analizar las múltiples y chocantes funciones que ejecuta, desde lo más fútil a lo más sublime, acaba por rendirse a una evidencia mayor: “Nuestro desconcierto ante los misterios seculares puede que sea el precio que pagamos por tener una mente combinatoria que abrió un mundo de palabras y oraciones, de teorías y ecuaciones, de poemas y melodías, de bromas y relatos, las cosas por las que vale la pena tener una mente” (2000, 719). La evolución nos ha dotado de maravillosas y múltiples capacidades. Paradójicamente, han sido los científicos, cuyos argumentos son fruto de la razón, los que han comenzado a deshacer el conflicto histórico y a fundamentar la reconciliación entre la poesía y la filosofía, entre los mitos y los argumentos, escindidos desde los tiempos de Platón. Murray Gell-Mann (1995), el eminente físico descubridor de los quarks y Premio Nobel de Física en 1969, realiza una afirmación fulgurante: “Ante la abrumadora magnificencia de gran parte del arte relativo a la mitología, se hace necesario reexaminar el significado de las falsas regularidades. Además de ejercer una poderosa influencia sobre el intelecto y las emociones humanas y conducir a la creación de grandes obras de arte, los mitos tienen una clara significación adicional que trasciende su falsedad literal y sus conexiones con la superstición. Sirven para encapsular la experiencia adquirida a lo largo de los siglos y milenios de interacción con la naturaleza y con la cultura humana. No sólo contienen lecciones, sino también, al menos por implicación, normas de conducta. Constituyen partes vitales de los esquemas culturales de las sociedades que funcionan como sistemas complejos adaptativos (1995, 296). En efecto, ya no parece juicioso juzgar los mitos como simples disparates o fetichismos propios de gente crédula, sino como cristalizaciones simbólicas 260 de la experiencia humana. Más que contraponer las verdades de la razón a las falsedades de la fantasía, como propugnaba Platón, se trataría de conciliarlas en una aventura común: el conocimiento del mundo. Las alegorías o las metáforas no contradicen ni descalifican los datos empíricos. La mente humana es capaz de utilizar sin riesgo la facultad de razonar y la facultad de fantasear y no hay más ambicioso proyecto educativo que el progreso de ambas. La misma mente que celebra un teorema o una fórmula es capaz de gozar con una pintura o un poema. Y en esa simultaneidad reside la excelencia del pensamiento humano. El matemático John Allen Paulos (1999) reconoce que la “lógica extensional de la ciencia” es manifiestamente incapaz de dar cuenta de lo que él denomina “apareamiento cognitivo o, más prosaicamente, encuentro de cerebros”. Ese encuentro con las experiencias ajenas y la identificación con las historias que las condensan, y que es en última instancia lo que nos humaniza, lo resuelve mejor la literatura y el diálogo: “La matemática pura y su lógica extensional permiten (incluso exigen) el distanciamiento personal, mirar desde fuera una relación, una política gubernamental, un fenómeno biológico, toda una galaxia. Las matemáticas nos liberan de enredos. Por el contrario, la lógica intensional informal, cuyas maleables reglas emanan de la vida misma, tiende a implicarnos con otros, nos induce a influir y a ser influidos, a presuponer a la vez soberanía personal y un contexto social compartido. La lógica intensional es implicativa; nos implica y nos enreda” (1999, 105). A esa espontánea simpatía hacia la suerte de los demás ayuda la imaginación poética, que no es en absoluto antagónica del pensamiento lógico. Sus funciones son otras: verificar los mundos posibles y deseables, explorar los laberintos de la conducta humana, simbolizar la experiencia de la vida. Esas facultades no pueden ser adversas, ambas constituyen la inteligencia humana, conforman 261 ambas las cualidades de una mente analítica y creativa. Los mitos pueden convivir sin recelo con los argumentos y los números, pues al fin y al cabo, la razón, como afirmó otro matemático, Alfred North Whitehead (1985), tiene como fin primordial el “fomento del arte de la vida” y ese objetivo no es en absoluto diferente al de la literatura o el arte. La necesidad de los mitos Esa forma plural de indagación de la realidad, que ha ido creando a lo largo de los dos últimos siglos una hostil y estéril separación entre el mundo de las fantasías, los relatos o las emociones, y el mundo de los hechos, las pruebas o los sistemas, no es contraproducente, sino multiplicativa. El pensamiento racional no puede elevarse sin el auxilio de la emoción o la imaginación, de la misma manera que la razón no se desentiende de las manifestaciones afectivas y fantasiosas. Parece, pues, incuestionable que razón y emoción no son antagonistas, que el conocimiento utiliza vías distintas para lograr alcanzar la verdad profunda del ser humano, los signos que dan sentido a la vida, que es algo que va más allá de la biología o los códigos sociales. Los argumentos de los científicos alientan el reencuentro con los filósofos, antropólogos, psicoanalistas, filólogos, historiadores, sociólogos que de Paul Ricoeur a Martha Nusbaumn, de Claude Lévi-Strauss a Leszek Kolakowski, de Robert Graves a Vladimir Propp, de Paul Diel a Sigmund Freud, de James George Frazer a Hans-Georg Gadamer, han defendido la vigencia del mito como una luminosa condensación simbólica de la compleja experiencia humana o en palabras de Hans Blumenberg (2003a) como “historias que son contadas para ahuyentar algo. En el caso más inocuo, pero no el menos importante: el tiempo. Si no, algo ya de más peso: el miedo. [...] Toda confianza en el mundo comienza con los nombres 262 de los cuales se pueden narrar historias” (2003a, 41). Los mitos, en efecto, ayudan a dar nombre a lo indeterminado, a lo informe, y gracias a esa nominación es posible la comprensión de las cosas. Si logramos nombrar la experiencia podremos entenderla mejor. O dicho con palabras de Carlos García Gual (1997): “Los mitos están más allá de lo real y ofrecen una explicación, a su modo y manera, de la realidad. Explicación simbólica, desde luego, y que en muchos casos tiene que ver con las creencias religiosas. Los mitos aclaran, revelan, cuentan lo que está por debajo de lo aparente; con sus historias dan sentido -un sentido humano y en clave simbólica- al mundo que nos rodea. Los mitos hablan de los grandes enigmas y proponen explicaciones en su código figurativo, dramático y fantasmagórico” (1997, 9). Los mitos, pues, evidencian y alientan la ancestral necesidad de escuchar y contar para entender. Esa potestad de los mitos para condensar y esclarecer la conducta humana es lo que los ha convertido en fuente de pensamiento para los lectores y los oyentes. Los mitos dan que pensar. Gran parte del arte y la literatura occidentales resultan inconcebibles sin su presencia. Después de tantos siglos aún no nos hemos desprendido de su prestigio, de su estímulo. Los respiramos sin darnos cuenta, sentimos que su sombra aún nos cobija, que las conductas de tantos héroes y dioses siguen vivificando nuestro pensamiento e impregnando la vida, la topografía, el lenguaje, los nombres propios, las ciudades, el arte, los viajes, las costumbres, la literatura... Admira pensar que aún sea posible mirarse sin extrañeza en espejos tan antiguos. Es en esa perspectiva donde adquiere sentido hablar de conocimiento en relación con la literatura. El concepto es muy impreciso y se usa a menudo de modo ligero. Querríamos entonces defender las consideraciones de Hilary Putnam (1991) cuando distingue entre “conocimiento empírico” y 263 “conocimiento conceptual”. El primero es el que proporcionan las ciencias, y es un conocimiento susceptible de comprobación científica. El segundo, desde luego, es de otro tipo y no se corresponde a hechos objetivos avalados con datos y demostraciones. ¿Qué clase de conocimiento proporciona entonces la literatura? El “conocimiento sobre el hombre” que proveen las novelas, por ejemplo, es en realidad el conocimiento de una posibilidad. Pero esa mera contingencia es ya un hecho extraordinario, suficiente para estimarla como fuente de conocimiento. Por supuesto, las hipótesis del novelista no pueden ser sometidas a prueba. En la mayoría de los casos lo que describe un novelista puede ser cierto, pero en otros muchos casos no. Se requeriría un análisis meticuloso de lo que ofrece una novela para deducir que lo que en ella se dice es verdad. Pero eso supondría entrar en una dinámica verdaderamente absurda. Lo relevante es que los buenos relatos presentan ciertos dilemas morales que nos empujan a razonar de un modo intenso y singular. Nos proporcionan un conocimiento que permite saber cómo vivir. Y ese conocimiento sin ser científico es profundamente práctico e implica modos de sentir e imaginar. Pero el problema reside en que igual que la ciencia no parece implicarse del todo en la necesidad de los seres humanos de solucionar los problemas morales que los asaltan a diario, tampoco la literatura parece predispuesta a ello. Aún sigue despertando recelos la mera alusión al carácter ético de la literatura. Pero las preguntas sobre la naturaleza de los seres humanos y los conflictos morales seguirán candentes y no hay más remedio que preguntarse qué pueden aportar las ciencias físicas y sociales, así como la literatura, a ese desafío. Un desafío que se refiere en realidad a algo muy simple: determinar en cada momento hacia dónde queremos ir. En el conocimiento moral, que es de índole esencialmente práctica, en oposición a los conocimientos teóricos, están implicadas la imaginación y la sensibilidad, lo que supone que la literatura no está al margen de esa tarea. El razonamiento ético, al que la literatura puede 264 contribuir sin ninguna duda, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y al mundo, pero sobre todo nos ayuda a reflexionar sobre cómo vivir. Y en esa tensión es dónde la literatura aporta un conocimiento que nace de las oportunidades que ofrece para pensar sobre las más diversas cuestiones morales. Y lejos de buscar amparo sólo en los argumentos filosóficos parece obligado apoyar de nuevo nuestras reflexiones en las investigaciones científicas. ¿Qué pueden aportarnos disciplinas como la neurobiología? Los experimentos de Antonio R. Damasio (1999) demuestran de modo fehaciente que resulta imposible separar pensamientos y emociones. Cuerpo y mente, contrariamente a lo proclamado por Descartes, son la misma cosa. El cuerpo proporciona una base de referencia para la mente. La actividad del cerebro neuronal y química del cerebro influye de modo irremediable en los órganos corporales, y viceversa. La mente surge de un organismo y no de un cerebro separado del cuerpo. La racionalidad no posee instrumentos poderosos e irrebatibles, autónomos, sino más bien frágiles y dependientes. Lo que a menudo pasa por racional está en realidad condicionado por impulsos biológicos que se manifiestan en forma de emociones y sentimientos. Lo que se toma por una decisión razonada no está desligada en absoluto de imágenes emocionales que la determinan y la orientan. Quiere ello decir que con mucha frecuencia razonamos irracionalmente, valga la paradoja, lo que puede resultar un inconveniente, pero en otras muchas ocasiones esa interferencia de los impulsos biológicos y las emociones en el razonamiento puede ser beneficiosa. Lo innegable es que los sentimientos ejercen una poderosa influencia sobre la razón. Es decir, que no es posible concebir una razón pura. Razón y sentimientos se hallan enmarañados en los mismos sistemas cerebrales, que a su vez están entretejidos con los que regulan el funcionamiento del cuerpo. Esa trabazón orgánica y funcional de razón, 265 sentimientos y cuerpo tiene consecuencias fascinantes. La principal, que no es posible entender la razón independiente de los sentimientos, con lo que el histórico empeño en separarlas se demuestra estéril. Esto es, que en la construcción de la racionalidad entran en juego los sentimientos. Pero que aceptemos esa vinculación no significa desdeñar la razón en beneficio de los sentimientos, invirtiendo de ese modo la tendencia anterior. Significa ser conscientes de su poder para así estar alertas a sus posibles desviaciones, y serlo asimismo de las limitaciones de la razón. Pero sobre todo exige prestar atención a la nueva perspectiva que se esboza, ser cuidadosos en el cultivo de los sentimientos que es, como se ve, una forma de cultivar la razón. Otros neurocientíficos (Changeux, 1985; Nauta, 1987; Vincent, 1988) han destacado asimismo la importancia del córtex frontal en la capacidad humana de elaborar representaciones, es decir, de razonamientos, pero también de afectos, lo cual permite, por ejemplo, “ponerse en el lugar” de los personajes representados y expresar una “empatía”. Esa cualidad del cerebro humano es el resultado de la evolución biológica y es relativamente reciente en la historia de la humanidad. El córtex frontal podría considerarse “el órgano de la civilización”, por cuanto su extraordinario desarrollo en los seres humanos impulsó los avances sociales y culturales. Pero lo más relevante es que esa particularidad del cerebro humano, que está en el origen del placer estético, no es sino el resultado de una compleja trama neuronal. Es decir, es en el cerebro, mediante formidables operaciones de carácter químico, donde se manifiestan por igual los fenómenos que denominamos “razón” y “pasión”, donde se elaboran sin rupturas ni jerarquías los argumentos y las ficciones. El cerebro humano tiene capacidad para memorizar pero también para imaginar, para recordar y al mismo tiempo para conjeturar, para percibir el peligro y para sentir compasión, y todo ello en su conjunto constituye la naturaleza humana. Desde el momento en que incluso 266 el razonamiento moral se considera la consecuencia de una actividad física, es decir, que en el origen de todo cuando pensamos y sentimos hay una actividad puramente neuronal y es a su vez un producto de la evolución, la separación cartesiana de cuerpo y espíritu se revelaría no sólo errónea sino perjudicial, como inaceptable resulta la jerarquía kantiana establecida entre razón, entendimiento y sensibilidad. Creemos estar ahora en condiciones de emprender la indagación en torno a algunos de los rasgos que podrían caracterizar la lectura humanista y justificarían a su vez la defensa de la literatura, toda vez que, contra las reservas de Platón, se demuestra que la poesía no sólo tiene cabida en la ciudad ideal que soñamos, sino que, como veremos, puede resultar incluso más útil para su construcción. Y lo haremos haciendo hincapié en cuatro campos que a nuestro juicio condensan los objetivos que pretendemos. Se refieren a la memoria, la imaginación moral, la ensoñación y el conocimiento del mundo y del lector mismo. Y si bien esos cuatro asuntos son relacionados por lo común con la literatura de adultos, queremos evidenciar que pueden ser perfectamente aplicables a la literatura infantil y juvenil, con lo que al fin alcanzaremos nuestro objetivo último, que no es otro que reivindicar el valor literario y ético de la literatura escrita para niños y jóvenes así como el significado de una pedagogía de la lectura literaria que haga de los libros un motivo de felicidad y conocimiento. 267 Segunda parte El viejo Salgari. Después de tantos años en que no me he atrevido a releerlo, y cómo sigue ahí, metido en el alma, colmando la imaginación de ese anhelo sin nombre, inaprensible, mágico. Cuántas veces aún resuenan en mis sueños sus bahías remotas, y en mi boca el sabor salobre del viento marino, y oigo el fragor de animales y selvas feroces y escucho cantos en la noche en misteriosas lenguas y el ardor de hombres que danzan desafiando a la Fortuna y a la Muerte alrededor de un fuego, haciendo brillar armas. Todo lo que conserva -aventura y audaciaaún en mi carne su alegría infantil. El oro de los piratas, esa lumbre, ese relámpago bestial de la libertad sin regreso. Todo lo que es ansia de un lugar en el mundo, y la violencia que es nuestra raíz, y las rompientes de coraje, de riesgo, donde nos medimos. Ah, viejo camarada. Qué horas tan hermosas vivimos juntos. Cómo todavía haces cantar a lo que en mí queda de alegres y salvajes canciones corsarias. José María Álvarez. Puede que sólo por eso merezca la pena existir, por leer un libro, por ver los inmensos horizontes de una página. ¿La tierra, el cielo? No, sólo un libro. Por eso, muy bien se puede vivir. Manlio Sgalambro 268 MEMORIA La memoria ha sido en el siglo XX uno de los temas capitales no sólo para la filosofía (Adorno, 1987; Agamben, 2000; Finkielkraut, 1990; Gadamer, 1993; Lledó, 1992; Margalit, 2002; Reyes Mate, 2003; Ricoeur, 2003) sino también para la historia (Bell, 2006; Le Goff, 1988; Todorov, 2002), la psicología (Baddeley, 1989; Middleton y Edwards, 1992; Vázquez, 2001) o las ciencias sociales (Durkheim, 1970; Halbwachs, 2004; Piper, 2000). Los estudios literarios no han sido ajenos desde luego a ese interés. El significado de la memoria no ha dejado de gravitar sobre la crítica literaria a la hora de abordar, por ejemplo, el peso de determinados sucesos históricos en las novelas (Beisel, 1997; Bertrand de Muñoz, 1982; López de la Vieja, 2003; Mainer, 1994), como al estudiar la escritura autobiográfica (Catelli, 1991; Del Prado Biezma y otros, 1994; Lejeune, 1994), la retórica (Lausberg, 1966; Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989; Yates, 1974) o el papel de los recuerdos como fuente primigenia de toda escritura, sea testimonial o de ficción. Luis Mateo Díez (2001) comenta, por ejemplo, que “no reconocer en la literatura, en el arte en general, un caudal tan peculiar como insustituible de la memoria, un espejo, más o menos sthendaliano o metafórico, de nuestra condición y el tiempo que refleja, es no reconocer esa evidencia de que el arte es una parte sustancial de la vida, de esa otra vida que sólo él contiene” (2001, 23). Y no sólo en la narrativa es evidente ese vínculo, también lo es en la poesía, como apunta Antonio Gamoneda (1997): “Tiempo y memoria son activos también a la hora de dotar de contenido al poema. Advierto que, en la creación -o en la lectura- del poema, existen siempre, explicitados o no, tiempos de referencia (tiempos de los que tengo memoria: memoria de realidad, de experiencia...) y ello me proporciona los «asuntos»; la materia y la articulación intelectual” (1997, 23). Nunca hasta el pasado siglo la 269 memoria había sido una cuestión tan manifiesta, desafiante y controvertida. Las antiguas, íntimas y complejas relaciones entre literatura y memoria admiten desde luego numerosas interpretaciones y complejas formas de abordarlas. La voz de los muertos Una especial relación de la lectura con la memoria tiene que ver con el conocimiento de los autores y libros denominados “clásicos”. La consideración de la lectura como un “diálogo con los difuntos” ha atravesado épocas y discursos hasta llegar a nuestros días. Lo podemos comprobar en las palabras de Ricardo de Bury 163 escritas en las postrimerías de la Edad Media: “En los libros veo a los muertos como si estuvieran vivos”, o en el justamente célebre soneto de Francisco de Quevedo Gustoso el autor con la soledad y sus estudios, escribió este soneto 164 , cuyo primer cuarteto, “Retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos pero doctos libros juntos, / vivo en conversación con los difuntos, / y escucho con mis ojos a los muertos”, constituye una de las más perfectas, si no la que más, declaraciones sobre el significado de la lectura y el consuelo de los libros, o en las afirmaciones contemporáneas de Félix de Azúa (1996), “Tampoco es exacto decir que el sabio leía libros. Leer era (y es) consultar con los muertos. En la lectura nos alcanza la voz de los antiguos, de los necesariamente seleccionados por el tiempo”, e incluso en las adivinanzas populares, como la recogida por Carmen Bravo-Villasante (1979): “Entré en un cuarto, / me encontré un muerto, / hablé con él / y me dijo su secreto”. El tema de la 163 Ricardo de Bury, Filobiblión: Muy hermoso tratado sobre el amor a los libros, Madrid, Anaya, 1995. 164 Francisco de Quevedo, “Gustoso el autor con la soledad y sus estudios, escribió este soneto”, en Obras Completas: Verso, Madrid, Aguilar, 1988. 270 lectura como diálogo con el pasado es uno de los más arraigados tropos culturales. De hecho, esa metáfora sigue determinando gran parte de las reflexiones sobre la lectura. Leer ha sido por antonomasia leer a los clásicos, a los difuntos, a los precedentes, y su presencia o marginación en las aulas es todavía objeto candente de debate. No es una controversia nueva, sin embargo; es, por el contrario, una querella “clásica”. Ya en la Antigüedad grecorromana se debatía sobre ello. En la comedia Las nubes 165 , del dramaturgo griego Aristófanes, se entabla una disputa literaria entre Esquilo y Eurípides, dos de los autores considerados hoy canónicos e indiscutibles, que el autor decanta a favor del primero, acusando al segundo de haber corrompido la vieja y excelente tragedia ateniense al escribir con un estilo desmañado y sin respeto por las reglas clásicas. Y resulta asimismo llamativo que el poeta latino Horacio 166, tres siglos más tarde, en una epístola dirigida al emperador Augusto, en la que discurre acerca de la poesía y el teatro, se quejara con amarga ironía de que el vulgo tuviera querencia por los poetas “antiguos” y menospreciara a los de su tiempo, dándose la circunstancia de que esos autores antiguos y admirados eran imitadores de los arcaicos modelos griegos. Lejos de la perfección que se atribuye a todo lo viejo, Horacio achacaba defectos y tosquedades a los autores del pasado y reclamaba idéntica benevolencia para las obras nuevas. Y aun cabe citar otro lamento, en este caso del poeta satírico Marcial 167 , escrito un siglo después de la epístola de Horacio, que no acierta a explicar por qué se niega la fama a los vivos y haya pocos lectores que amen a los escritores de su época, cosa que achaca a la costumbre de la envidia, que hace que se prefieran los autores antiguos a los nuevos. Como puede verse, ya en la época tenida hoy por la Antigüedad canónica, es decir, la grecolatina, existía una nómina de autores 165 Aristófanes, Las nubes; Lisístrata; Dinero, Madrid, Alianza, 1992. Quinto Horacio Flaco, Epístolas. Arte Poética, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002. 167 Marco Valerio Marcial, Epigramas completos, Madrid, Cátedra, 1991. 166 271 “clásicos”, a los que se estimaba más reputados y virtuosos que los autores nuevos, considerados por lo general advenedizos y vulgares hasta que el paso del tiempo convertía a algunos de ellos en clásicos y el ciclo se repetía. Quiere eso decir que prácticamente desde la invención de la escritura y la literatura no ha cesado la controversia entre las obras antiguas y las recientes, y que cada época, inevitablemente, tiene que vérselas con su particular censo de obras “clásicas” y su aluvión de obras modernas, una coexistencia no siempre apacible. Sin embargo, las ininterrumpidas discusiones acerca de la preeminencia o postergación de los autores antiguos siempre han resultado fecundas para los estudios literarios y aun para la vida pública. Algunos de los más consolidados conceptos culturales y pedagógicos han nacido precisamente de esas controversias: - en la Antigüedad grecolatina el debate sirvió para fijar el concepto mismo de clásico, que a diferencia de nuestros días no era una noción relacionada con el arte sino con la jerarquía social. “Classicus” era el término latino para señalar a los miembros de la clase superior y sólo tardíamente, y de modo metafórico, se extendió al espacio de la literatura, asimilándose al concepto de “modelo”, entendiendo por tal una obra de primera clase, es decir, escrita con tal perfección lingüística que podía servir de prototipo. De ese modo, “clásico” acabó siendo la palabra que la lengua latina adoptó para señalar a los escritores dignos de imitación, que en Grecia habían recibido el nombre de egcrinomenoi, es decir, los “elegidos”; - las discusiones entre los partidarios de la superioridad de los autores antiguos (Poggio Bracciolini o Niccolò Niccoli) y los defensores de la superioridad de los autores modernos (Coluccio Salutati) sirvieron en el Renacimiento italiano para fijar una idea de cultura que no nos ha abandonado desde entonces. Poseer “cultura”, ser una persona “cultivada”, 272 significó en los siglos XIV y XV, e incluso lo sigue significando hoy, volver la vista hacia los autores clásicos, es decir, acceder a las obras canónicas de la tradición grecolatina. Así entendida, la cultura se adquiriría como consecuencia de la lectura y el estudio de las grandes obras del pasado, cuya propagación debía ser responsabilidad de las instituciones escolares y académicas; - la idea de progreso en el arte fue el meollo de la “querelle des anciens et des modernes” que durante los siglos XVII y XVIII ocupó a los intelectuales europeos. Surgida inicialmente en Francia y extendida luego por otros países, la polémica trató de dirimir la cuestión de si era posible y aun razonable añadir algo realmente importante a lo ya dicho por los autores clásicos o si por el contrario el deber de todo artista debía ser siempre el de innovar de acuerdo con los signos de su tiempo. Frente a la primacía de la imitación se alzaba la voz de quienes celebraban el genio y la creatividad individuales. Las ideas de autoridad, modernidad y gusto estético subyacían en un debate que habría de tener decisivas consecuencias en la filosofía y la estética de la Ilustración; - el término humanismo nació precisamente de un debate acerca del papel que los autores clásicos debían ejercer en la educación secundaria. Como ya dijimos, fue el educador alemán y ministro de Educación en Baviera F. I. Niethammer quien en los albores del siglo XIX opuso la noción de humanismo, entendido como una formación íntegra del ser humano en la que tuviera relevancia el fomento de la razón y los valores de la ‘humanitas’ clásica, al concepto predominante de filantropinismo, considerado como una forma de educación que propugnaba básicamente el desarrollo de conocimientos prácticos y útiles para la sociedad. El humanismo se viene relacionando desde entonces con el interés y la curiosidad por los saberes y los textos de los autores clásicos; - en los primeros años del siglo XX, el concepto de vanguardia, tan 273 determinante en el desarrollo del arte y la literatura ulteriores, se instituyó como una defensa de la radical autonomía creadora frente a la potestad de la tradición. La autoridad y la valía de las obras clásicas para fijar el gusto estético fueron contestadas por muchos jóvenes artistas que perseguían por encima de todo la originalidad. El deber de ser modernos los empujaba a propugnar la subversión, la burla o incluso la ruina del arte del pasado. A la idea de continuidad opusieron la idea de innovación y frente a la práctica de imitar, ampliar o modificar lo heredado, que seguía siendo el fundamento del academicismo, erigieron la libertad absoluta del artista. La pugna entre pasado y presente, entre la tradición y la novedad, entre lo clásico y lo moderno, no ha dejado de manifestarse y sus secuelas han ido marcado el pensamiento literario y artístico. Pero en la actualidad, como ha ocurrido a lo largo de los siglos, adquiere nuevas connotaciones. La discusión sobre los libros clásicos es siempre e inevitablemente una reflexión sobre el pasado, sobre el conocimiento del tiempo precedente, sobre el papel que se desea otorgar a la memoria en la educación. No puede olvidarse que, como hemos señalado, la idea misma de humanismo está ligada a la relación con las palabras del pasado, con los autores clásicos. Massimo Cacciari (2003) lo refiere así: “Il significato essenziale dell’umanesimo consiste in questa consapevolezza: pensare è indistricabile dal linguaggio e il linguaggio, la voce che ad esso conferiamo nella nostra ora, dall’essere-parlati, e perciò noi formiamo una comunità con il passato. L’appartenere a tale comunità va ri-cor-da-to parlando. “Consummatum est” non esiste nella vita della parola; l’infranto è precisamente ciò che ogni volta si reimmagina e rivive nella parola” (2003, 27). Pero pese a los atributos de intemporalidad, de resistencia a la herrumbre de los años, resulta temerario ocultar el carácter histórico de las obras clásicas. Aunque sigan estando vivas, aunque hayan tolerado toda clase de lecturas y juicios, no pueden desprenderse de los rasgos lingüísticos 274 o culturales de la época en que fueron escritas, como tampoco pueden encubrir las pasiones íntimas que las produjeron. A pesar de ello, o precisamente por ello, el pasado no es algo muerto, desgajado del presente, sino un vestigio que permanece en las palabras, los libros, el arte, la arquitectura, las costumbres, el pensamiento de hoy. Para Hans-Georg Gadamer (2001) la función básica de la literatura es conservar y transmitir a cada presente la historia “espiritual” contenida en las obras literarias. Pero esa labor de conservación y transmisión no es una actividad fosilizada, sino que la ordenación de los “clásicos” constituye una tradición cultural viva que no se limita a custodiar lo que hay sino que “lo reconoce como patrón y lo transmite como modelo” (2001, 213). Esa cualidad normativa de ciertos textos es lo que les otorga su condición de “clásicos”. Su significado duradero es lo que le haría formar parte de la literatura universal. Esa universalidad significa que los textos actúan en la conciencia de todos, es decir, “pertenecen al mundo”, aunque el mundo de cada lector pueda estar muy alejado del mundo original que los concibió y al cual se dirigieron. Pero el hecho de que continúen hablando a mundos posteriores significa que pueden seguir “diciendo algo”, que en esas obras “se representa algo que posee verdad y validez siempre y para todos” (2001, 214). La lectura, desde la perspectiva de Gadamer, no sería otra cosa que reconstruir la “verdad” de un texto en relación con el tiempo en que fue escrito y a la vez con el tiempo en que es leído. De ese modo la lectura convierte algo extraño y muerto en algo familiar y coetáneo. Por lo tanto, la verdadera lectura de lo transmitido por escrito debe poder actualizar el más puro pasado. Hay preguntas y acontecimientos anteriores a nosotros cuyas manifestaciones debemos conocer si queremos comprender algo mejor 275 nuestra existencia, de modo que la apreciación o el desdén de una comedia de Plauto, un poema de Lope de Vega o una novela de Rabelais, igual que de unos baños árabes o una partitura medieval, definen la relación que los ciudadanos de hoy desean establecer con las creaciones de sus antecesores. Los autores clásicos substraen al lector de la tiranía de la moda y lo acostumbran a tratar con los signos de lo inactual, de lo que ya sucedió. Eso quiere decir que la lectura de los libros del pasado no deben considerarse un ornamento educativo sino un rasgo fundamental del aprendizaje. Aprender a leer significa también aprender a leer los libros del pasado, una tarea tan indispensable como la de aprender a escuchar las voces contemporáneas. En el siglo XXI, en un momento en que la enseñanza de la literatura prácticamente se ha convertido en un hecho marginal, una reflexión sobre los autores clásicos, sobre su presencia y su conocimiento en las aulas, debería servir para meditar de nuevo sobre el papel de la literatura en la educación y sobre la función que las nuevas literaturas, y en especial la literatura infantil y juvenil, pueden cumplir en la formación de un lector, una de las tareas pedagógicas más indispensables y alentadoras, y en cuyo proceso no importa la edad del libro, sino sus dones. Reflexionar sobre los clásicos es, pues, una forma de reflexionar sobre el concepto mismo de educación, y de la educación literaria en particular. La lección del pasado No es, sin embargo, a ninguna de esas relaciones entre literatura y memoria a la que queremos referirnos en esta tesis, sino que pretendemos centrar la atención en un aspecto particular de ese vínculo que, a nuestro juicio, hace de la memoria un asunto capital de la pedagogía de la lectura. Nos referimos a la lectura como aproximación a la memoria colectiva de los 276 sucesos históricos que custodia la literatura, una cuestión primordial por cuanto es notorio el interés que viene mostrando la literatura infantil y juvenil por abordar los más peliagudos conflictos sociales y políticos de un modo nada edulcorado ni mixtificador. Y pues buena parte de los libros que hoy llegan a las manos de los lectores más jóvenes abordan los problemas de nuestro tiempo con un coraje y una determinación admirables resulta ineludible extraer consecuencias a fin de acumular argumentos de una eficiente y vigorosa pedagogía de la lectura literaria. Las reiteradas barbaries acontecidas en los últimos cien años -las dos guerras mundiales, los campos de concentración nazis y estalinistas, las inacabables matanzas étnicas, el terrorismo, las guerras religiosas o nacionalistas...- han hecho que el recuerdo de las víctimas y las devastaciones materiales aparezca como un asunto nodal de nuestro tiempo. Y si bien el ritual del recuerdo puede degenerar en abuso (Todorov, 2000), el conocimiento y evocación de esos luctuosos acontecimientos pueden ser fecundos con vistas al presente si se soslaya la liturgia vacua de la conmemoración y se asigna al recuerdo un uso ejemplar a fin de “aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro” (2000, 32). La recuperación del pasado resulta entonces insoslayable a condición de no regir o someter al presente. Es el presente el que debe decidir qué hacer con el pasado, no a la inversa. Por eso Todorov se esmera en distinguir entre lo que llama una lectura “literal” del pasado, en el que un viejo acontecimiento se vuelve insuperable, y una lectura “ejemplar”. Su preferencia por esta segunda forma de recuerdo lo lleva a destacar la memoria como una forma de hacer justicia a las víctimas y a la vez como una oportunidad de extraer consecuencias para el tiempo que nos ha tocado vivir. Johann Baptist Metz (1999) planteó una defensa del legado de Israel frente al de Grecia en el sentido de que aquel 277 ofrece la consideración del pensamiento como memoria, como recuerdo histórico. En un momento de crisis de la razón, que no es sino una crisis de la Ilustración y la modernidad, Metz propuso lo que denominó “razón anamnética”, una razón que se opone al olvido del sufrimiento pasado. Junto a la filosofía griega, defensora de la razón analítica y sistemática, habría que colocar la razón que rememora constantemente la historia, que se hace cargo de las víctimas y trata de reparar las injusticias cometidas. La memoria aparecería así como un elemento constitutivo de la razón, como una categoría de la construcción del espíritu humano y de su experiencia del mundo. Desde que Maurice Halbwachs (2004) acuñara el término “memoria colectiva” para referirse a los factores y procesos sociales que pueden repercutir decisivamente tanto en la configuración de la memoria individual como en la memoria del pasado compartida por la comunidad, la memoria común de los acontecimientos históricos ha devenido un asunto capital de nuestro tiempo. Halbwachs remarca cómo esa memoria colectiva puede tener una importante influencia en la conformación de la identidad de grupos familiares, practicantes de una religión o clases sociales. Porque, en efecto, el ejercicio de la memoria histórica afecta al destino de la humanidad, es una forma de reparar en parte los atropellos cometidos, de resaltar las virtudes y condenar los crímenes, ya que, como apunta por su parte Paul Ricoeur (2003), estamos en deuda con los que nos precedieron y a ellos les debemos memoria y consideración, sobre todo y prioritariamente a las víctimas. Pero las preguntas de Ricoeur, “¿de qué hay recuerdo?” - “¿de quién es la memoria?”, siguen siendo capitales. La memoria a su juicio cumple la función específica de acceso al pasado y la cuestión clave sería entonces caracterizar la memoria individual a la vez que determinar su relación con la memoria colectiva. Pero es en esa intersección entre la memoria viva personal y la memoria compartida con quienes forman parte de la comunidad 278 a la que se pertenece donde Ricoeur encuentra espacio para una nueva modalidad de memoria que él denomina “de los allegados”, es decir, de ese grupo de personas que “aprueban mi existencia y cuya existencia yo apruebo en la estima recíproca e igual” (2003, 173) y que incluso desaprobando mis acciones nunca desaprobarían mi existencia. La memoria tendría, pues, una triple atribución: a sí, a los próximos, a los otros. La memoria del horror y la reparación del daño ocasionado ha impregnado intensamente la vida social y cultural, y la literatura no ha sido ajena a esa circunstancia. De entre las múltiples variantes que ofrece esta materia vamos a circunscribir nuestro estudio a la relación entre memoria y ficción, por la fecunda contribución a fijar el papel de la lectura en la formación de la conciencia individual de determinados acontecimientos históricos. Solemos utilizar la expresión “hacer memoria” para significar el ejercicio ensimismado del recuerdo. Hacer memoria sería en ese sentido una forma de evocar, de rescatar palabras e imágenes ocultadas, de avivar sucesos ensombrecidos por el paso del tiempo o el deseo de olvidar. Supondría poner en orden la experiencia de la vida, restaurarla. Pero “hacer memoria” puede asimismo tener otro significado, relacionado no con la rememoración, sino con la elaboración. Más que de recuperar lo diseminado o fragmentario, se trataría en ese caso de aprehender lo desconocido. No sería, por tanto, un mero acto de rescate, sino la señal de un inicio. “Hacer memoria” vendría a ser entonces un modo de construir la inteligencia intelectiva y sentimental de los ciudadanos. Al fin y al cabo, los seres humanos estamos hechos por y para la memoria, y también los niños, aunque cierta mojigatería contemporánea se empeñe en negarlo o ignorarlo. 279 Hay una parte de la memoria individual en cuyo origen no están, sin embargo, nuestros sentidos, sino las vidas de los demás. Somos parte también de una memoria familiar que se perpetúa en los relatos y las evocaciones de los parientes, una memoria que sobrepasa los límites de la propia experiencia, se adentra en las vicisitudes de quienes nos precedieron y queda adherida a nuestros apellidos. Esas historias que nos llegan en boca de las personas que amamos y nos aman, que nos ligan a antiguos tiempos y a lugares remotos, poseen un poder fascinador, aunque en ocasiones puedan abrumar y coartar. Pero en sus términos más cordiales, esas memorias parentales ejercen una atracción irresistible, creciente conforme pasan los años y vamos sintiendo la calidez de la pertenencia. En los niños, esos afluentes de memoria son un principio inagotable de satisfacciones. Se sienten especialmente gratificados conociendo los viajes de sus padres, los oficios de sus tíos, las costumbres de sus abuelos. Con los “cuentos de verdad”, distintos en personajes y escenarios a los cuentos maravillosos, los niños y los jóvenes aprenden a integrar en su biografía las experiencias ajenas, adquieren un conocimiento emocional del pasado, establecen los primeros vínculos con los recuerdos de sus ascendientes. Son las palabras dichas y las evocaciones hechas en la intimidad las que dan las primeras noticias de los acontecimientos y los nombres que merecen memoria. A menudo, es en esas celebraciones orales donde se manifiestan por primera vez “las palabras de la vida”, según la feliz expresión de Luis Mateo Díez (2000), esas palabras en las que “a veces los niños percibían la desazón de los secretos de los mayores, un temblor, un grito, un llanto” (2000, 23). Esas señales difusas del mundo exterior acaban interesando antes o después a los más jóvenes, aunque con frecuencia se prefiera para ellos el silencio y la ignorancia y se haga lo imposible para postergar sus preguntas, sus inquietudes, sus necesidades. Pero gracias a esos rituales narrativos, que poco 280 a poco ensanchan su círculo y abarcan a cada vez más personas, la memoria común, a menudo inconexa y contradictoria, sometida a interpretaciones y enmiendas, suele comparecer ante los ojos abiertos de la infancia. De ese modo, el pasado revive, se ramifica, arraiga en la memoria de cada uno, de modo que lo distinto e histórico acaba siendo propio y actual. Las biografías personales deben mucho a ese modo de hacer memoria, de interesarse y comprometerse con los sucesos del pasado. Como rememora Mateo Díez (1997) en otro lugar, la sonoridad de la lectura, la voz del maestro leyendo en voz alta una novela en el aula glacial de una escuela de las montañas de León, se fundía en su infancia con las voces nocturnas del filandón, cuando una vez concluidas las labores domésticas se reavivaban en las cocinas las historias de difuntos, de amores contrariados, de huidos al monte, de nevadas interminables, de presos atribulados, pero también de hermanos abandonados en los bosques y de princesas raptadas, historias contaminadas por una misma atmósfera, como “si el aliento doméstico del Valle proviniera de la respiración de un mismo cuerpo, del mismo modo que la lluvia y el viento eran comunes en la respiración de los montes” (1997, 64). Literatura y acontecimientos, imaginación y memoria, nutrían la mente infantil de los niños del valle de Lanciana como una substancia elemental, como el pan o la leche. Cuando los vecinos, incluidos los niños, abandonaban sus hogares en la noche para ir al encuentro de otros vecinos, perpetuando así la antigua tradición de reunirse para hablar y contar, hacían de la concurrencia una forma de reconocimiento y confirmación. En realidad lo que anhelaban aquellos transeúntes nocturnos era participar en el rito de la oralidad que, con su clara delimitación de narradores y oyentes, celebraba cada noche la manifestación de “las palabras de la vida” en boca de los mejores contadores, que no eran los de mejor voz o mayor capacidad expresiva, sino los más sabios: “Y esa sabiduría estaba nutrida de la capacidad de su memoria, una buena memoria selectiva, significativa, y de la lucidez con que se habían 281 hecho dueños del legado, de esa herencia del patrimonio folclórico del «común», que conformaba el bagaje de lo que todavía entendemos como patrimonio de una cultura popular, con especial relevancia de las formas imaginarias de ese patrimonio, las que más directamente tienen como materia la palabra. Sólo la memoria hacía posible que ese patrimonio perviviera, la memoria y la voz” (2000, 29). En esa ceremonia de la oralidad, en esa primigenia relación verbal con el mundo, la frontera entre la realidad y la ficción resultaba bastante inestable, pues en la voz de los narradores los recuerdos de la comunidad se amalgamaban sin dificultad con los cuentos tradicionales sin que se quebrara la continuidad de la narración, sin que fuese fácil establecer distinciones entre las historias de hombres auténticos hostigados por lobos en los pinares cercanos al pueblo y la fabulada historia de una niña engañada en un bosque indeterminado por un lobo astuto. Allí el patrimonio narrativo común, la memoria entreverada de la comunidad, generaba los primeros recuerdos personales. Otro novelista español, Antonio Muñoz Molina (2005), que asimismo ha hecho de la memoria de su infancia un venero inagotable de su escritura, corrobora ese sentimiento de dilatación de la experiencia personal gracias a los relatos orales que escuchaba cuando era niño: “Y también fui educado en un mundo en el que convivían varias generaciones, y en el que un niño podía escuchar historias que pertenecían a diversas edades, lo cual ensanchaba mucho nuestro sentido del tiempo, nos hacía conscientes de que ocupábamos un lugar en un entrelazamiento de experiencias y biografías sucesivas. Las historias del pasado, recordadas en voz alta por quien las vivió, se convierten en hermosas ficciones en la imaginación de quien escucha” (2005, 15). Esa transformación de lo verdaderamente sucedido en relatos fantasiosos, equiparables a los que proporcionan los libros de literatura, se produce por el hecho de que en la mente infantil todo, lo veraz y lo imaginario, aparece 282 como partes de una única narración en torno a la vida. La ficción parece real, lo real parece ficción. Historia, memoria y ficción La ficción, paradójicamente, se constituye como un instrumento valioso para hacer memoria, para poblar de imágenes y datos la memoria personal, pues no sólo en los documentos o en los recuerdos íntimos está custodiado el pasado, también en las novelas o en los cuentos puede estar guardada la memoria de la historia. No nos referimos específicamente al género de la “novela histórica”, cuyas funciones primigenias fueron, por un lado, el afianzamiento de las identidades nacionales frente a la hegemonía imperial de Napoleón y la defensa histórica del progreso y la búsqueda de las raíces del nuevo patriotismo popular y cuya máxima representación son las novelas pioneras de Walter Scott, y por otro, de modo simultáneo y opuesto, la reacción a los signos de una nueva época, caracterizada por el ascenso del capitalismo y sus correspondientes lacras y mutaciones sociales, mediante la idealización de la Edad Media como una época armoniosa y cooperadora, actitud manifiesta en las obras del vizconde de Chateaubriand (Lukács, 1966). El tiempo pretérito no es en la mayoría de los casos más que un pretexto para proyectar los deseos y las ideologías del presente, tanto la rebeldía revolucionaria como el conservadurismo, como se evidencia en tantas novelas europeas del periodo romántico. La novela histórica ofrece muy variadas tendencias, desde la lucha contra los residuos del feudalismo y las corporaciones que lo representan a la pura evasión narrativa usando el pasado como simple escenario. Lo que sí tienen en común gran parte de aquellas novelas 283 fundadoras es una preferencia por el protagonismo de héroes anónimos o secundarios en detrimento de las grandes figuras históricas y la exaltación de la lucha individual frente a un mundo hostil y amenazante. Es el tiempo y el espacio históricos los que se despliegan para resaltar las cualidades del individuo y no a la inversa. El héroe romántico es el que necesita un escenario remoto para manifestarse y no la historia la que crea a los personajes que mejor la encarnan (Ferreras, 1976). Desde aquellas primeras manifestaciones, el género ha ido evolucionando y adoptando las más diversas expresiones estéticas y formales acordes con los cambios sociales y la propia mentalidad de los autores. Y si bien no es fácil establecer equivalencias entre las novelas de Tolstoi, Balzac o Pérez Galdós, por ejemplo, con las de Pérez Reverte, Graves o Brown, pues ni las estructuras narrativas, ni los escenarios, ni las motivaciones son las mismas, lo cierto es que todas ellas suelen acogerse al amparo del sintagma “novela histórica”. La recreación arqueológica de una época, la reconstrucción de acontecimientos ocultos o falseados, el rescate de personajes silenciados, la búsqueda en el pasado de antecedentes del presente, la simple propaganda política, la explicación de tradiciones locales, el puro relato de aventuras... son objetivos bien diferentes aunque la historia sea la materia que nutre la escritura o le sirve de excusa. Algunas novelas actuales acogidas a esa denominación tan imprecisa y dilatada siguen usando el pasado como un espejo en el que reflejar críticamente los problemas del presente, pero la mayoría de ellas lo utilizan como un vago y a menudo falaz escenario para desarrollar intrigas más o menos enrevesadas y comportamientos más o menos creíbles de los personajes. El pasado sirve así para elaborar tramas sin el lastre de la verosimilitud o la exactitud, de modo que la historia no es el núcleo que urge y condiciona el relato y las actuaciones de los personajes sino un mero decorado. En cualquier caso, la veracidad histórica importa menos que la verdad de los personajes, cuyas peripecias son, al fin, las que interesan y 284 conmueven. Pero al hablar de la ficción como guardián de la memoria no nos referimos a las manifestaciones de ese género literario, sino a las posibilidades de la literatura como sostén y artífice de memoria, como promotora de un conocimiento fecundo de la historia, que es en definitiva la denominación que recibe el proceso de formación de la memoria colectiva (Fontana, 2002). Y ello en un doble sentido: como apertura fantasiosa al pasado y como reflexión y apropiación ética de los hechos ocurridos. Imaginar la historia Umberto Eco (2002) menciona los recuerdos donados por sus padres y su abuela que él hacía suyos a fuerza de escucharlos una y otra vez. Aquellos recuerdos de vidas reales se constituían, desde el momento en que eran contados en voz alta ante los demás, en materia narrativa, en parte de una historia que también era vivida por los oyentes. Su escasa memoria infantil se dilataba entonces con fragmentos de otras memorias, se ramificaba por lugares desconocidos que él nunca había recorrido, se integraba en experiencias colectivas que concernían a sus familiares. Al escuchar los recuerdos de sus mayores, el niño Umberto se los apropiaba como quien acopia objetos abandonados en el desván de la casa o se vale de frases ajenas para expresar el pensamiento propio. Aceptaba esos recuerdos como parte de su genealogía. Es una atribución que llevan a cabo muchas personas, de modo consciente o inadvertido, pues esa posesión les da sentido de pertenencia, los hace sentirse herederos, continuadores de una estirpe y de una historia hecha por otros. No pocas veces nos vemos defendiendo con verdadero ardor, con imperturbable convicción, una visión o un suceso que 285 hemos oído a nuestros abuelos o a nuestros padres, otorgándoles la misma credibilidad que si los protagonistas hubiésemos sido nosotros mismos. Adueñarse de tantos recuerdos ajenos alteraba la percepción de su existencia y le hacía sentir que al recordar más era como si “hubiera vivido más tiempo”. Pero con la misma fuerza con que defiende el valor integrador de la transmisión de los recuerdos familiares, Eco confirma que la lectura de relatos de ficción le otorgó la memoria de unos hechos protagonizados no por personas reales, históricas, sino por personajes ficticios, nacidos de la imaginación de un escritor. Ahora bien, tengo la sensación de haber tenido una infancia larguísima y llena, precisamente porque está repleta de recuerdos que les he robado a otros: se los he robado a Sandokán y a Yáñez mientras recorrían con sus prahos los mares malayos; a D´Artagnan mientras se batía en duelo con el barón de Winter; al Hombre Enmascarado, que perseguía perdidamente a Diana Palmer; e incluso a los novios de Manzoni mientras huían por el lago de Como. Sí porque ese más de vida que se conquista leyendo no distingue entre grandes obras de arte y literatura de entretenimiento: forman parte de mi vida tanto la escalinata del Acorazado Potenkim como las persecuciones de diligencias que se veían en las películas del Oeste más casposas (aunque La diligencia me ha hecho vivir mucho más que muchas otras películas de cine de barrio). Pero en el fondo, también forman parte de mi vida peripecias no novelescas, historias de dinosaurios, la manera en la que Madame Curie descubrió el radio, algunas preguntas milenarias sobre el mundo, la vida y la muerte (2002, 24). Eco equipara las imágenes provocadas por la lectura de novelas (y también por la visión de películas) con las imágenes procedentes de sucesos verídicos y comprobables. Uno de los manantiales de ese caudal de imágenes eran los libros 168 . La lectura cumplía el mismo papel que los relatos orales familiares. En ambos casos, las historias narradas por otros agregaba “ese más de vida” del que la propia experiencia carecía. La lectura le otorgaba la 168 En un precioso testimonio a favor de la lectura temprana de novelas, titulado De mi antiguo comercio con los héroes, recuerda Jaime Gil de Biedma la sorpresa que le produjo descubrir, estando destinado en Hong Kong, que desde esa ciudad era imposible avistar Cantón, tal como había creído desde que leyera en su infancia La pagoda de cristal escrita por el capitán Gilson. Distantes ambas ciudades más de cien kilómetros, la novela en cambio las hacía muy próximas y visibles. Ver Jaime Gil de Biedma, El pie de la letra, Barcelona, Mondadori, 2001. 286 sensación de “vivir más” gracias a lo que le contaban los libros y ese incremento de los recuerdos, esa memoria ensanchada con peripecias ajenas e imaginarias, le parece una más que relevante razón para leer 169. La ficción, en efecto, puede crear o consolidar una memoria. ¿Pero es realmente posible una memoria provocada por la ficción? ¿Y qué clase de memoria sería ésa? Jorge Semprún (1995) hace una reflexión inquietante y lúcida con respecto a las posibilidades rememorativas de la escritura y la ficción. Recién liberado del campo de concentración nazi de Buchenwald, en abril de 1945, él y otros cuantos supervivientes se topan, mientras caminan desorientados hacia la ciudad de Weimar, con tres oficiales británicos en cuya mirada espantada él presiente por primera vez, junto a la alegría de verse libre, la degradación de su estado. En los ojos de sus liberadores, Semprún nota el estupor que causan sus cuerpos raquíticos, su aspecto harapiento, su desamparo, un envilecimiento que ellos, acostumbrados a la cotidianidad del espanto, quizá ya no percibían. En la mirada desconfiada, casi hostil, de los 169 Esa memoria de hechos de ficción es extensible igualmente a ciertas ciudades reales que al quedar impregnadas por la literatura generan una especie de memoria anticipada de las mismas. Y así es que a menudo se viaja a ellas para confirmar lo que estaba previamente en la memoria, para consolidar recuerdos suscitados por la literatura. Más que viajar entonces para conocer, se viaja para reconocer. Los lugares descritos en las novelas, cuentos o poemas que sobrecogen al lector se convierten de inmediato en espacios sentimentales, en lugares íntimos. Antes de visitarlos forman parte de los recuerdos personales. Los ejemplos serían incontables. Tal vez el ejemplo más conspicuo de esas expediciones de reconocimiento sea la novela Ulises que, a pesar de las banalidades y devaluaciones contemporáneas, sigue haciendo de Dublín un lugar de peregrinaje anual para cientos de lectores de James Joyce con motivo del denominado Bloomsday, el día 16 de junio, por ser ése el día del año 1904 en que el escritor irlandés sitúa el anodino paseo de Leopold Bloom por su ciudad. Pero ha ocurrido asimismo con Bomarzo, la novela de Manuel Múgica Lainez, cuya recreación del jardín renacentista del mismo nombre, repleto de figuras de animales mitológicos y monstruos de piedra, ha empujado a tantos hacia la ciudad italiana de Viterbo, y con la obra poética de Fernando Pessoa, que ha conducido a tantos lectores hacia Lisboa, y con las novelas de Lawrence Durrell localizadas en Alejandría, y con las novelas de Benito Pérez Galdós respecto a Madrid, y con decenas de ciudades y libros más. Es de destacar que en la actualidad abundan las denominadas “rutas literarias”, que no son sino una peripatética y festiva manera de acercamiento a la obra literaria de algún escritor o escritora mediante el conocimiento personal de los lugares geográficos que aparecen en sus libros. 287 oficiales británicos reconoce Semprún su verdadero estado e inmediatamente, y con la muerte aún presente, con la laceración dolorosa del recuerdo de lo que acababan de abandonar, piensa en el horror que han vivido y se hace entonces dos preguntas estremecedoras: “¿Pero se puede contar? ¿Podrá contarse alguna vez?”. La ignominia que acababan de dejar atrás es de tal magnitud que parece imposible poder contarla. No faltarán palabras, desde luego, nada es inefable, todo podrá ser dicho. Y, en efecto, de inmediato llegarían los testimonios, desgarrados o contenidos, siempre estremecedores, demostrando que, a pesar de todo, a pesar de la insoportable experiencia, el horror podía contarse, podía transmitirse. Porque al principio es el silencio, la pura estupefacción, el anonadamiento, pero en seguida se abre paso la palabra, se vuelve incontenible la necesidad de contar. Pero la cuestión planteada por Semprún es otra. Se trata de la elección de la materia misma de la narración y del modo de decirla. Años después, mientras recupera aquellos pensamientos recién recobrada la libertad, escribe: “No obstante, una duda me asalta sobre la posibilidad de contar. No porque la experiencia vivida sea indecible. Ha sido invivible, algo del todo diferente, como se comprende sin dificultad. Algo que no atañe a la forma de un relato posible, sino a su sustancia. No a su articulación, sino a su densidad. Sólo alcanzarán esta sustancia, esta densidad transparente, aquellos que sepan convertir su testimonio en objeto artístico, en un espacio de creación. O de recreación. Únicamente el artificio de un relato dominado conseguirá transmitir parcialmente la verdad del testimonio. Cosa que no tienen nada de excepcional: sucede lo mismo con todas las grandes experiencias históricas” (1995, 25). La reflexión, por supuesto, es la de un hombre de libros, acostumbrado a los atributos de las palabras. Pero la pregunta de Semprún, su terrible duda, tenía un profundo sentido. Lo que Semprún intuye es que, por encima de lo vivido, por encima de la autenticidad del testimonio, sería necesario un procedimiento artificioso para revelar el horror en todas sus 288 dimensiones y hacerlo imaginable, y ese procedimiento no podía ser otro que el arte, la recreación literaria. Confía en que el lenguaje y sus recursos artísticos pudieran cumplir la función primordial del testigo: manifestar la verdad de lo ocurrido. Porque no basta con haber vivido el horror para poder o saber contarlo, para hacer que otros sean capaces de imaginarlo y tengan “la paciencia, la pasión, la compasión, el rigor necesarios”. Se requeriría algo más que la experiencia: la virtud de la narración. Es decir, concede a la literatura la potestad de iluminar la realidad, de hacer comprensible la experiencia espantosa que acababa de finalizar. La ficción podía, paradójicamente, ayudar al protagonista y al lector, hacer verosímil un acontecimiento inconmensurable e increíble 170. El Holocausto, y su símbolo más pavoroso: Auschwitz, ha determinado en gran medida las reflexiones contemporáneas acerca del valor y la función social de la literatura. No es posible hacer juicios sobre ella liberados de su sombra, pues lo que gravita sobre nosotros es la constatación de que uno de los horrores más inconcebibles perpetrados contra la humanidad tuvo lugar en un espacio geográfico donde habían descollados decenas de excepcionales artistas, músicos, escritores, científicos y filósofos que no en todos los casos se opusieron a la barbarie. Más aún: esa barbarie fue llevada a cabo por personas que habían estudiado en las más reputadas universidades y no rehusaban leer un buen libro o asistir al teatro paralelamente a su actividad criminal. La insoportable evidencia de que en el epicentro de la cultura europea sucedió la maldad más ignominiosa trastocó 170 Más recientemente, y a propósito de la novela ganadora del Premio Goncourt 2006, Les bienveillantes, escrita por Jonathan Littell y que aborda la vida y pensamientos de un oficial de la SS alemana, un hombre culto, inteligente y de una maldad fría e imperturbable, Jorge Semprún, miembro del jurado, afirmó que “dentro de una, dos o tres generaciones, los jóvenes sabrán qué pasó mediado el siglo XX gracias a una novela como ésta”. Nuevamente, la idea de que la literatura preservará el recuerdo de los grandes sucesos del pasado emerge con todo su vigor y ratifica lo intuido setenta años antes, esto es, que la ficción puede contribuir de modo determinante a crear memoria de lo real. Ver Jorge Semprún, Diario EL PAÍS, 7 de noviembre de 2006, pág. 52. 289 los presupuestos sobre los que se habían edificado los discursos literarios en los últimos siglos. Y, consecuentemente, la memoria de lo sucedido y el reconocimiento de las víctimas emergieron como un asunto capital de nuestra cultura y nuestra convivencia. La reflexión acerca del papel de la literatura en esa colosal tarea era del todo inevitable. Para entender la trascendencia de esa reflexión y las consecuencias que pueden derivarse para nuestra tesis podemos recordar asimismo las reflexiones de Theodor W. Adorno (1962, 1980), para quien los mejores protectores de la memoria, sobre todo de la memoria del sufrimiento, son la literatura y la música. Son esas disciplinas las que pueden guardar y transmitir los recuerdos de una generación a otra. Para Adorno olvidar es inhumano porque se silencia el sufrimiento pasado, la huella de la historia en las cosas. Piénsese que él escribe en los años posteriores a la experiencia trágica de los regímenes totalitarios y con el pensamiento puesto en la evitación de su resurgimiento. Una de las mayores violencias que ejercieron los totalitarismos, tal como ejemplifican los campos de concentración, fue precisamente contra la íntima identidad de los individuos, forzados a desprenderse de su historia, su sentido de pertenencia y su propia humanidad. Si la destrucción de la memoria personal y colectiva fue uno de los objetivos prioritarios, sólo la recuperación y sostenimiento de la memoria podría reparar el daño. El olvido del mal sería una manera de exculparlo o minusvalorarlo, si no de perpetuarlo. El modo más eficaz y más justo de denunciarlo y derrotarlo sería recordando permanentemente las secuelas de aquellos actos. La utopía, es decir, el deseo de un mundo justo, pacífico y respetuoso con todos los seres humanos, no se nutre sólo de esperanza sino de memoria, atiende al futuro pero tiene en cuenta el pasado. La literatura y el arte pueden contribuir desde luego al sostenimiento de la memoria. Más aún: es en la literatura y el arte donde la experiencia del dolor encuentra su 290 lugar primordial. Es allí donde lo silenciado encuentra siempre su voz, donde lo ocultado se torna visible, donde lo olvidado se convierte en memoria. Podría pensarse la historia de la literatura y el arte bajo esa perspectiva: la de haber servido de medio de expresión de los excluidos y humillados por la historia. En las historias concretas, aunque sean ficticias, se manifiesta más claramente el sufrimiento que en las abstracciones discursivas de la Historia. Narrar el dolor es una forma de liberarse de él (piénsese al efecto en una de las acepciones del verbo castellano “desahogarse”: hablar de lo que oprime a alguien, contar las penas, aliviar la pesadumbre). Mientras las víctimas no puedan contar su humillación, su aflicción no desaparece. Sólo mediante la narración pueden comenzar a superarla. Recuperan así su dignidad, su integridad. La literatura puede así devolver a la memoria común una forma comprensible de un dolor informe e inefable. Pero para que se repare el mal infligido es necesario que lo que se ofrezca como producto artístico provoque reflexión y crítica, que evite en lo posible convertir el dolor en mera representación estética. Si se cumple ese requisito, la literatura adquiriría un innegable carácter ético. Esa visión de la literatura como depositaria de lo que desecha la historia, de lo que no suelen registrar los documentos oficiales, es compartida asimismo por el escritor Claudio Magris (2001), para quien la literatura contrapone a la Historia “lo que se queda en los márgenes del devenir histórico, dando voz y memoria a lo que ha sido rechazado, reprimido, destruido y borrado por la marcha del progreso” (2001, 28). La literatura, en efecto, recoge lo que queda al borde del camino, las cosas concretas, los pensamientos minúsculos, las sensaciones efímeras, todo aquello que conforma y define sin embargo a los individuos. La literatura puede salvar las pequeñas historias, lo que queda aniquilado por la vorágine de la sociedad. Parece como si esperáramos que la literatura pudiera retener lo que a diario 291 vivimos y se disuelve sin remedio. De hecho lamentamos que tanto los pequeños sucesos como los grandes acontecimientos no puedan ser reelaborados por la escritura literaria para dejar impronta de ellos. Sería esa confianza en la potestad protectora y reveladora de la literatura lo que llevaría a otro escritor italiano, Leonardo Sciascia (1987), a afirmar que nada de sí mismos ni del mundo pueden entender los hombres si la literatura no se lo explica. Ética, memoria y lectura Esa capacidad mental para la simpatía, para la identificación imaginaria con otras experiencias vitales, para ponerse en el lugar de otro, tiene mucho que ver con la condición humana, con el sentimiento de que esencialmente somos historia, narración, tiempo: tenemos deseos, memoria, reveses, ambiciones, fantasías, sueños, curiosidad... Y esa potestad de la mente, si se orienta decididamente hacia el conocimiento y comprensión del mundo ajeno, entra de lleno en el territorio de la ética. Joan-Carles Mèlich (2004) ofrece una aguda reflexión sobre la memoria en relación con la lectura. Mèlich centra la atención en el hecho de que una parte de la existencia humana tiene que ver con el encuentro de los hombres con los libros, con los textos escritos, con las palabras en la página. Uno de los fundamentos capitales de la ética y la pedagogía es, a su juicio, el ejercicio de la memoria, una facultad que nos “instala y reinstala constantemente en los distintos tiempos y espacios, en los contextos y en las situaciones, en cada hic et nunc” (2004, 52). Y uno, no el único, de los mecanismos que activan la capacidad de rememorar es la lectura. Ésta concede la oportunidad de establecer relaciones entre seres humanos 292 desconocidos a través de los textos, un vínculo que no se instituye cara a cara ni en tiempo presente sino por medios diferidos, a través de la lectura de textos escritos. Se produce así un “encuentro imaginario” cuyas consecuencias afectan a la identidad del lector, y específicamente a lo que él denomina “identidad narrativa”. Desde esa perspectiva, educación y lectura vendrían a ser términos equivalentes, pues la educación se concebiría como una acción que prepara a los seres humanos para recibir la palabra de los que no están a nuestro lado o no pertenecen a nuestro tiempo. Y afirma: “Concibo la educación como una relación en la que la identidad de las personas (lectores) se va configurando y desfigurando en contacto con los otros ausentes a través de los libros, especialmente a través de los relatos” (2004, 52). La lectura aparecería entonces como el instrumento capital de la educación, pues gracias a ella estaríamos en condiciones de recibir las palabras ajenas. Una recepción que puede activar anhelos, deseos, complicidades, simpatías, compatías..., es decir, lo que Mèlich denomina “dispositivos éticos”, gracias a los cuales se configura la identidad humana. Mèlich centra su atención en algunos de los relatos más significativos del siglo XX: los de los supervivientes del campo de extermino de Auschwitz. Considera que educar frente a Auschwitz, contra todo el mal y el horror generado por él, exige la lectura de esos testimonios, pues sin memoria de ellos resulta imposible enfrentarse al espanto de aquellos crímenes. Leer aparece así como la apropiación de una memoria ajena, una memoria que permitiría rememorar algo que no se ha vivido. Esa transferencia emotiva entre mentes diferentes, que es una acción ética capital, es posible gracias a la lectura de lo que escribieron los supervivientes. Se conoce así un tiempo remoto y un espacio desaparecido, y sobre todo se conoce a seres ausentes cuya voz sin embargo sigue viva. Esa capacidad de memoria, de hacer que la mente humana se sitúe en distintas circunstancias, 293 en distintos contextos y en distintos tiempos, ayudaría a una mejor comprensión del mundo y en consecuencia promovería un mayor compromiso ético. Vivir, en ese sentido, sería una permanente acción de lectura y escritura, de interpretación y reelaboración constantes. En ese contexto cobran definitiva importancia los relatos compartidos, aquellos que crean lazos comunitarios. Esos relatos los debería proporcionar la educación y su lectura crearía no sólo conocimiento o memoria individual sino vínculos con la comunidad, daría un sentido colectivo a la existencia, crearía lazos de cordialidad. El sentido de la vida, constantemente recreado, estaría promovido por la lectura de relatos fundamentales en compañía de otros. La experiencia de leer significaría entonces apropiarse de una memoria ajena que entonces pasaría a ser memoria propia. Pero la memoria no se concibe sin imaginación, como tampoco sin olvido. La ficción surge de esa circunstancia. Y el interés de los seres humanos por las ficciones se fundamenta en la necesidad de traspasar los límites del lenguaje y del conocimiento científico. No se resignan a lo que puede conocerse o explicarse, como tampoco a lo que puede vivirse, sino que se atreven a ir más allá. Y en ese movimiento imaginario se va forjando la identidad. Y concluye: “Las palabras literarias nos abren las puertas a aquella dimensión de nosotros mismos oculta al concepto y a la lógica: a la ética” (2004, 62). La educación no sería por tanto otra cosa que una apertura a los libros, a las palabras de otros. Y las respuestas que se den a esos libros constituirán la esencia del conocimiento, que se va forjando a medida que se va leyendo y dando sentido a lo que otros han escrito. La educación consistiría, pues, en aprender a dar sentido a los textos y a la vida con la ayuda del maestro, que no es alguien que impone interpretaciones sino que abre interrogaciones. La identidad nace en ese proceso, por eso leer no es únicamente un modo de pensar, sino un modo de existir. 294 Pero además de la memoria de los grandes o menores acontecimientos históricos, hay una memoria de las cosas que la literatura custodia celosamente. Mª Teresa López de la Vieja (2003) hace hincapié en que también la literatura puede guardar la memoria de “formas de vida” o de mundos ya desvanecidos, pero cuya huella ha quedado impresa en las novelas o en los cuentos. Así, y gracias a la ficción, es posible reavivar personajes, lugares, costumbres, oficios o paisajes eclipsados, lo que permite una permanente reconstrucción del pasado. Un pasado que se ha extinguido de modo natural o violento, pero también un pasado que se pretende forzosamente olvidar. En la escritura literaria, incluida la ficción, cristalizan imágenes de mundos en trance de desaparición o de mundos remotos de cuya existencia apenas se tiene noticia. La lectura sería entonces un modo de regresarlos al presente, de no darlos definitivamente por perdidos, un acto de incuestionable significado ético. Y así, de la misma manera que las obras de Primo Levi o Imre Kertész serán en el futuro las referencias ineludibles para comprender las dimensiones personales de las víctimas del Holocausto, o Max Aub o Arturo Barea lo serán para la comprensión de las vicisitudes de la Guerra Civil española, también lo serán Julio Llamazares para conocer lugares y modos de vida de León que quedaron ocultos bajo las aguas de los pantanos o Gregor Von Rezzori para comprender la realidad de regiones como la Bucovina o la Estiria desaparecidas tras la disolución del Imperio Austro-Húngaro. En sus obras podrá recuperarse lo que quedó anegado, disuelto, sofocado. No estaríamos entonces ante un acto de nostalgia sino de homenaje, y, como suele suceder, si “la narración asume el punto de vista de quienes han padecido el daño y el olvido, entonces, adquiere una dimensión moral y política” (2003, 116). Gracias a los recursos de la ficción, leer literatura otorgaría una posibilidad de reflexión, de imaginación comprometida con el conocimiento del pasado, sobre todo con la dimensión fatídica de la historia. 295 La consideración de la literatura como fuente de una comprensión penetrante de la realidad está presente en numerosos escritores, para quienes determinadas novelas ofrecen explicaciones más hondas y plausibles sobre los procesos históricos que las que se ofrecen a diario en los noticiarios o en los reportajes periodísticos, aunque ambos medios ofrezcan abundante información. Lothar Baier (1996) afirma que algunas novelas de Ivo Andric, Danilo Kis o Bohumil Hrabal pueden resultar más esclarecedoras que cientos de noticias con respecto a los conflictos de los Balcanes o las revoluciones políticas centroeuropeas, pues “determinados textos literarios se vuelven imprescindibles como guías, porque sólo ellos muestran líneas de fuerza que se mantienen ocultas en el caos de las noticias diarias” (1996, 31). Y, en efecto, muchas novelas que se están escribiendo ahora constituirán el archivo de la memoria de nuestro tiempo y en ellas encontrarán las generaciones venideras una información valiosísima acerca de las víctimas contemporáneas que, probablemente, no encuentren acomodo en otros medios o, al menos, no de un modo tan intenso y conmovedor. Las ficciones de hoy serán sin duda los recuerdos del futuro. De acuerdo con Wayne C. Booth (2005) la constitución de un lector ético es un proyecto que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Ese carácter no se adquiere por el mero hecho de leer, aunque los textos leídos posean rasgos éticos evidentes. Es necesario, por el contrario, hacer de la lectura una actividad consciente y orientada en esa dirección para que esa circunstancia se produzca. Un lector ético es un lector que hace uso pleno de su libertad a la hora de leer, que sabe distinguir qué es bueno moralmente y qué no lo es en cada momento particular, que no tiene reparos ante ningún tipo de libro. Lo que hace un lector ético es actuar de un modo abierto y comprensivo, como ocurre en la vida con respecto a las experiencias consideradas tenebrosas o despreciables. Contrariamente a quienes optan en la vida por 296 preservar la pureza, por evitar todo contacto con lo potencialmente corruptor, por repudiar la exogamia, los partidarios de conocerlo todo, de entrar en relación incluso con lo negativo o turbulento, propugnan la necesidad de adentrarse en territorios obscuros a pesar de los riesgos de acabar contaminado por lo que, en principio, se rechaza. Para ellos, lo importante es pertrecharse de principios sólidos y rectos que permitan observar la realidad del mundo sin dejarse seducir por la maldad o la irracionalidad. De igual modo, la lectura permite esa experiencia de apertura a todas las manifestaciones de lo humano sin un costo excesivo, es decir, sin necesidad de revivir personalmente lo narrado. La calidad ética de la experiencia narrativa vendrá dada por las compañías que se eligen al leer y escuchar. Porque leer no es otra cosa que elegir una compañía, aceptar lo que una relación de amistad puede ofrecernos. La índole de esas compañías y, sobre todo, lo que el lector está dispuesto a dar y recibir, determinará el camino y el desenlace. Un lector ético siempre está dispuesto a aceptar seriamente el reto de entablar conversación, incluso controvertida, con el autor, a no mostrarse indiferente a la expresión de las convicciones y sentimientos de alguien que desnuda su intimidad. Y está dispuesto asimismo a aceptar que toda obra, incluso las que se leen por puro entretenimiento, pueden tener algo que enseñar, algo de lo que aprender. El interés reciente de muchos filósofos por la literatura es básicamente de orden ético. Enrique Lynch (1990) opina que ese acercamiento es, por una parte, consecuencia del descubrimiento por parte de la propia filosofía de su naturaleza lingüística, una circunstancia que ha afectado asimismo a disciplinas como la psicología o la historia, y, por otra, de la aceptación de que la verdad, el viejo asunto filosófico, es en el fondo una ficción, una constante construcción. Cuando parece que la filosofía se muestra incapaz de hablar del presente, cuando se percata de que otros discursos, el psicoanálisis 297 o la física o la antropología, han ocupado su espacio, entonces ve en la literatura un modo privilegiado de hablar de la condición humana. Pero eso lleva consigo la aceptación de que ambas disciplinas comparten unos mismos elementos retóricos, que su lenguaje no está radicalmente diferenciado, y al mismo tiempo conlleva el reconocimiento del valor cognoscitivo de lo literario, es decir, la afirmación de que la literatura es una manera de saber. Pero también la posibilidad de que la literatura conduzca al lector a prestar atención a su propia experiencia y a la vida ordinaria de la gente es un objetivo que la hermana con la filosofía. Numerosos filósofos coinciden en destacar la potencialidad de la literatura para hacer que el lector reaccione y responda moralmente a un desafío literario. Stanley Cavell (2003) considera irrealizable la separación de lo conceptual y lo sensible en lo que respecta a la moral. La educación moral que puede aportar la literatura es, indefectiblemente, de orden conceptual. El conocimiento de los otros, del outsider, por utilizar la terminología del autor, que para Cavell es uno de los problemas centrales de la filosofía moral, es posible llevarlo a cabo en las construcciones literarias. Para un filósofo preocupado por hacer filosofía en el mundo ordinario no resulta desagradable acudir a la literatura, el teatro o el cine para reflexionar sobre lo que necesitamos pensar. Su interés por la literatura no es consecuencia de su dimisión como filósofo, sino de la constatación de que encuentra en ella un estímulo para la filosofía, porque aborda los mismos asuntos que interesan a los filósofos. Más aún: porque a veces detecta en la literatura problemas que no han sido descubiertos por la filosofía. Las ficciones tratan sobre las relaciones humanas y su lectura puede aportarnos un conocimiento nuevo sobre los otros. Cora Diamond (1991) deplora asimismo la artificiosa distinción entre el ámbito afectivo, a cuya sombra se acogen los textos narrativos y poéticos, y el cognitivo, a cuyo ámbito pertenecen los discursos argumentativos. Por el contrario, a su juicio 298 todo depende de nuestra relación con las palabras, del papel que les otorguemos en nuestras vidas, y en ese sentido podemos sentir que nos hablan, que nos dicen algo de nosotros o de nuestras vidas, bien desde un poema o una narración, bien desde un proverbio o un ensayo filosófico. No se trata de juzgar y de razonar obligatoriamente tras una lectura sino simplemente de experimentar y de conocer moralmente. Emoción y cognición, narración y argumento, no tienen entonces por qué ser pensados por separado. Para Martha Nussbaum (2005) la forma literaria es inseparable del contenido filosófico, de modo que la elección de una u otra forma estará en relación con la finalidad que se persiga. Hay determinadas concepciones del mundo que no pueden ser expresadas mediante el lenguaje filosófico y es preciso recurrir a otros lenguajes que reparen en la complejidad de la vida y en sus matices. La literatura puede servir para esa tarea. Pero, independientemente de la forma elegida, el objetivo es común: la búsqueda y exposición de la verdad. Determinadas obras literarias pueden cumplir, y de hecho han cumplido, la misma función que muchas obras filosóficas, y que no es otra que dar cuenta y analizar cuestiones fundamentales relacionadas con los seres humanos y con el modo de vivir. A la capital pregunta sobre cómo se debería vivir puede responderse de muchas formas, también mediante los textos literarios, pues contrariamente a lo que suele pensarse hay determinados aspectos de la vida humana que sólo pueden ser abordados desde la literatura. Ética y literatura pueden cooperar intensamente para suministrar imágenes y razonamientos acerca de la vida que merece ser vivida. Eso facilitaría el equilibrio perceptivo de los seres humanos, estimulados por las proposiciones de una y otra. Si la literatura, pues, comparte territorio con la ética, la lectura se convertiría así en una extraordinaria experiencia moral. A la filosofía y a la literatura les son comunes, pues, muchas preguntas 299 y también muchas respuestas, pese a las diferentes formas metodológicas y lingüísticas de abordarlas. Y, desde luego, uno de los campos donde ética, filosofía y literatura descubren más fácilmente sus afinidades es en el valor otorgado a la memoria, sobre todo a la memoria del sufrimiento, como elemento de resistencia a la reproducción de las causas. Si la ética aborda las reacciones humanas a los acontecimientos de la vida humana, todo lo que contribuya a dilucidarlas, todos los artefactos lingüísticos que permitan una percepción minuciosa y sensible, serán bienvenidos. Y si la memoria, como hemos dejado dicho, ocupa hoy un lugar central en las reflexiones filosóficas, sobre todo la memoria de las víctimas de los totalitarismos, las guerras y las injusticias, todo lo que participe en el sostenimiento de la memoria puede considerarse un acto ético. Incluida la lectura. En ese sentido, acercarse a la memoria que ha perdurado en la literatura forma parte de la gran aventura de la ética. En ella puede rastrearse la historia más ínfima y arrinconada de la humanidad, de modo que leer, en ese sentido, sería una forma de atender y comprender, de conmoverse, de tomar conciencia. Nada del mundo me es ajeno ¿Es posible aplicar esos criterios a la literatura a los libros infantiles y juveniles o sólo pertenecen a los libros escritos para lectores adultos? Pensamos que no hay motivo para discriminar unos y otros libros únicamente tomando en cuenta la edad de los lectores. Y querríamos demostrarlo con algunos ejemplos que aluden a los mismos hechos aludidos por Jorge Semprún y que motivaron más tarde sus reflexiones. Un primer ejemplo podría ser La historia de Erika (2005), un conmovedor y hermoso álbum ilustrado por Roberto Innocenti y escrito por 300 Ruth Vander Zee. Su brevedad, apenas setenta líneas, no le resta un ápice de intensidad, esa misma intensidad que se proclama como la cualidad suprema de un poema. Porque, en efecto, la historia de Erika posee un lirismo que engrandece el perturbador dilema moral que plantea. Entre un numeroso grupo de judíos alemanes deportados a un campo de concentración se encuentra un matrimonio joven con su hija recién nacida. Sabedores del final trágico que les aguarda, los padres se plantean el futuro del bebé. Si la mantienen junto a ellos, su suerte no será otra que la muerte; si se desprenden de ella, la incertidumbre y el desgarro se apoderarán de los padres. Finalmente, entre la retención y la muerte juntos y la separación y la oportunidad de vivir eligen la incierta salvación de la hija, pese al dolor del abandono. La encrucijada es amarga, pero la decisión de desprenderse de ella y confiarla al azar de unas manos salvadoras demuestra un coraje estremecedor. Con dificultad se abren paso entre los demás deportados y a través de un ventanuco del vagón arrojan a la niña al exterior. La fortuna hace que caiga entre la hierba, ante las barreras de un paso a nivel, y que una mujer se apiade de ella, la recoja, la cuide y la considere su hija. Una frase del álbum, “En su camino hacia la muerte, mi madre me lanzó a la vida”, contada por Erika en su madurez, condensa con profunda belleza la encrucijada emocional de los padres y su elección moral. En el gesto de lanzarla fuera del vagón, de alejarla de la segura muerte, está cristalizada la intrincada y fascinante experiencia humana, la extrema luminosidad del amor. No importa que la historia sea real o ficticia. Lo importante es que una parte de la realidad se haga manifiesta gracias a la literatura y pueda ser leída y meditada. En esa breve narración está encapsulada la historia de la humanidad, sus dilemas morales, sus sentimientos, sus esperanzas, y su virtud literaria es inseparable en este caso de su virtud ética. Es esa capacidad para emocionar y hacer pensar la confirmación de las ideas planteadas por Semprún: que la memoria de la historia puede quedar resguardada en los 301 cuentos, los poemas, las novelas 171. Podemos aún poner el ejemplo de otro álbum infantil, Rosa Blanca (1987), con ilustraciones asimismo de Roberto Innocenti y texto de Christophe Gallaz, y cuyo título es un homenaje al grupo clandestino de jóvenes estudiantes que se opusieron a la guerra y al nazismo en la ciudad de Munich. La narración trata del descubrimiento asombrado de una niña alemana de la existencia de un campo de concentración en las inmediaciones de su pequeña ciudad. Lo que al principio percibe como un festivo cortejo semejante al de un circo, los convoyes de soldados alemanes que llegan para instalarse en las afueras del pueblo, poco a poco se torna incómodo y sospechoso. Observa cómo van desapareciendo algunos vecinos y cómo los soldados maltratan en las calles a ciertas personas, niños incluidos. La estrella amarilla que empiezan a llevar adherida algunos habitantes le provoca extrañeza y preguntas. Su curiosidad le hace querer saber qué está pasando y, como una Caperucita Roja de nuestros días, Rosa Blanca se interna en el bosque cercano y descubre con ojos pasmados la existencia del horror: niños famélicos, mujeres asustadas, hombres alucinados. Su pequeño y sigiloso compromiso consiste entonces en llevarles trozos de pan y pasárselos a través de las alambradas de espino. Lo hace sin conciencia alguna del riesgo, sin pensar en las consecuencias de lo que está haciendo, pero con la convicción de que ese gesto es necesario. Todo el drama de la narración está condensado en los ojos estupefactos de la niña, en la mutación de su rostro, que va pasando del júbilo inicial a la desolación última. De 171 En un colegio de la provincia de Granada, y tras el conocimiento por parte de los alumnos de un grupo de 4º de Educación Primaria de la condición judía de una de sus compañeras, la maestra quiso darles a conocer lo que eso significaba y, entre otros recursos, utilizó La historia de Erika para hacérselo comprender. La discusión que siguió justificó con creces su lectura. En otras aulas ha sucedido lo mismo. Las preguntas que siguen al silencio de la escucha en clase -¿Y por qué arrestaban sólo a los judíos? ¿Y es que los alemanes no sabían nada? ¿Por qué no se rebelaban los detenidos?- demuestran que un relato, no importa que sea verídico o inventado, puede suscitar asombros, sentimientos, interrogaciones. 302 nuevo un breve relato ilustrado se convierte en creador de memoria, en guardián del pasado histórico, y el trágico final de Rosa Blanca no impide que el lector levante los ojos de la última página con la sensación de que ningún sacrificio resulta estéril 172. La literatura infantil y juvenil, en efecto, ha demostrado a lo largo del siglo XX su capacidad y su voluntad para dar testimonio de los desastres de la historia. Por lo que se refiere a los acontecimientos más recientes no ha habido suceso relevante del último siglo que no haya dejado su rastro en los libros infantiles y juveniles: las guerras mundiales (Muletas, Boris, Un saco de canicas, Corre, chico, corre...), la devastación nuclear de Hiroshima y Nagasaki (Sadako quiere vivir, El grito de la grulla, Sadako y las mil grullas de papel, El destello de Hiroshima...), el enfrentamiento entre israelíes y palestinos (La explosión de la calle Ahalan, Las piedras que hablan, Samir y Jonathan en el planeta Marte, Soñando con Palestina...), la guerra de Irak (Han quemado el mar, Cielo negro sobre Kuwait...), los inacabables exilios (Tristes armas, El maíz amargo, Volveremos a encontrarnos, Malka Mai...), la lucha del pueblo saharaui (Los gigantes de la luna, El cazador de estrellas, Ángeles de arena...), la guerra de los Balcanes (Asmir no quiere pistolas, La noche en que Vlado se fue, Sarajevo-Berlín, billete de ida...), las dictaduras latinoamericanas (La composición, Contra la barbarie, El sobreviviente, La memoria de los seres perdidos...), la opresión de los talibanes en Afganistán (El pan de la guerra, Los sueños de Nassima...), el infortunio de los niños pobres y marginados (El lugar más bonito del mundo, Samba para “un 172 A partir de la lectura que su cuidadora le hizo del cuento, una niña de 11 años comenzó a relacionar las cruces gamadas pintadas en las paredes de su ciudad con la historia de horror y muerte que acababa de conocer gracias al libro. La literatura hacía posible que unos signos carentes de significado y que hasta entonces habían pasado desapercibidos adquirían de pronto sentido, se ligaban a la historia de la humanidad, aparecían provistos de amenaza y sufrimiento. Era, en la ahora incrementada conciencia de la niña, la enseña de “los malos”, que es como ella consideraba a quienes habían hecho daño a la protagonista de la obra. La literatura recobraba de ese modo su naturaleza emocionante y reveladora. Una vez más la realidad se iluminaba gracias a los libros. 303 menino da rua”, La historia de Iqbal, El país de Juan...), el drama de las emigraciones (Mi abuela es africana, Mi casa es tu casa, La jaula del unicornio, Laila...). Esa escueta nómina demuestra que la literatura infantil y juvenil puede ser un instrumento primordial para hacer memoria, para adquirir ideas sobre los conflictos del mundo contemporáneo. Son libros movidos además por la esperanza de que el conocimiento del dolor puede inmunizar contra la tentación de perpetuarlo. Los acontecimientos históricos no cesan de golpear la conciencia de los escritores, como el mar contra el acantilado, por lo que sería irrisorio pensar que quienes escriben para niños y jóvenes permanecen sordos a los clamores del mundo. Una guerra española Un ejemplo claro del trenzado entre memoria, ética y literatura lo constituyen los relatos de la Guerra Civil española, cuyos espasmos aún son perceptibles. Pese a los continuos silencios y las ocultaciones resulta innegable que la guerra que tuvo lugar entre 1936 y 1939, así como sus secuelas y la larga posguerra, han sido abordados intensamente por la literatura infantil y juvenil española. Precisamente porque hubo una guerra y unos la ganaron y otros la perdieron, y porque la memoria de los vencedores se convirtió en la memoria única y obligatoria, fue necesario salvaguardar la memoria secreta de los derrotados y tratar además de hacerla perdurar y difundirla. En los libros, en la literatura, encontró abrigo esa memoria silenciada. Lo que muchos relatos han custodiado no son las crónicas neutrales de los historiadores, sino las imaginaciones conmovedoras de los novelistas. El artificio del arte puede, sin embargo, mostrar la verdad, de modo que si se quieren conocer las penalidades de la gente corriente en aquellos años no hay más remedio, paradójicamente, que recurrir a las 304 novelas, a los cuentos, a las ficciones, como se recurre a las narraciones sigilosas y deshilvanadas de los abuelos para conocer las palpitaciones del pasado. En ese sentido compararé dos trilogías, una dirigida a los lectores adultos y otra a los niños, que afrontan la Guerra Civil española con especial hondura y belleza literarias, tratando de mostrar sus muchas semejanzas. Los relatos de Juan Eduardo Zúñiga 173 situados en la posguerra española hacen entender de inmediato la obscura suerte de los vencidos, las penurias y silencios que arrastraron, los sueños sofocados por el miedo. Y aunque aluden a la guerra, no son por lo general relatos del frente de batalla, no son exaltaciones heroicas. La guerra está en los ojos, en las manos, en la imaginación de los protagonistas, pero como una lacra oculta, como un malestar innombrable. ¿Qué nos muestran, qué nos enseñan entonces? Sencillamente, la fisonomía de la derrota. Lo que hace inolvidables esos relatos es la mirada fraternal y compasiva del autor sobre los personajes afrentados. Nos enseñan las llagas, los fracasos, los mutismos, las frustraciones; las secuelas, en fin, de una devastación cívica y sentimental. No es necesario haber presenciado los combates para percibir sus estragos. La batalla, por lo general, posee una épica, un reconocimiento; pero para las víctimas no hay épica posible, salvo la supervivencia. A esos personajes, que se mueven entre el deseo de esquivar el pasado y el imposible olvido, entre la fatalidad y el coraje, únicamente les queda su fortaleza y sus ensueños para mantenerse erguidos. Su único consuelo es la resistencia, no sólo la política y militante, sino la más modesta de la voluntad, cuando una pequeña ilusión, un breve arrebato o una mínima ambición pueden resultar salvadores. Y también el amor. Porque es ese sentimiento el que siempre redime, el que finalmente auxilia y empuja. Juan Eduardo Zúñiga, con tanto afecto como 173 Los relatos están agrupados en tres libros publicados escalonadamente en los últimos años del siglo XX y principios del presente: La tierra será un paraíso, Madrid, Alfaguara, 1989; Largo noviembre de Madrid, Madrid, Alfaguara, 1990; Capital de la gloria, Madrid, Alfaguara, 2003. 305 belleza, arranca historias a la Historia para que podamos entender mejor, observa a los vencidos con ojos hermanados y comprensivos, enaltece los actos y los escenarios del fracaso. La ciudad de Madrid emerge en esos libros como un mosaico deshecho en el que van encajando, conforme se pasan las páginas, las teselas de las soledades, los oficios, las conversaciones, los quebrantos, las deslealtades, las vergüenzas, los silencios, las carencias, las culpas, los recuerdos... Con estremecida luminosidad se descubren entonces los años y los daños que siguieron a aquella guerra, las trágicas metamorfosis que tuvieron lugar, las lentas acomodaciones de los derrotados a un mundo que ya no era el suyo y que los despreciaba, las penalidades de la gente corriente que tuvo de nuevo que aprender a vivir y a orientarse como si fuesen niños dando sus primeros pasos. La lectura de esos relatos hacen entender sin dificultad a sus protagonistas, se perciben próximos, se los reconoce como si hubiésemos compartido sus desdichas. Un mundo desconocido para muchos lectores se abre paso sin esfuerzo, los invade, se acomoda dócilmente en los recuerdos y los hace sentir entonces parte de otro tiempo, de otras vidas. Se cumple así el más elevado objetivo de la literatura: crear memoria de lo inmaterial, hacer inolvidable lo invisible. Si alguien tratara de saber, una vez que los testigos hubieran desaparecido, qué siguió a aquella guerra, quiénes fueron los vencedores y qué suerte les tocó a los que no ganaron, la lectura de esos relatos podría formar parte del aprendizaje. Quedaría enredado en la memoria minuciosa de la vida de las víctimas, comprendería la clase de dolor que hubieron de padecer, se asomaría no sólo a las calles, los talleres, las habitaciones donde se refugiaba y manifestaba su amargura, sino también a sus secretas aspiraciones, sus desconsuelos, sus melancolías, sus esperanzas. Pero la misma identificación con la desventurada suerte de los derrotados puede sentirse con los relatos que sobre esos mismos años de 306 miedo, silencio y miseria ha escrito Juan Farias (1996). No cuesta trabajo pasar de un autor a otro, de unos libros a otros, aunque unos reclamen la atención de los adultos y otros se refugien en colecciones infantiles. Los libros que integran Crónicas de Media Tarde 174 componen asimismo una trilogía en torno a la Guerra Civil española y sus secuelas que posee la admirable ambición de proyectar en la literatura infantil las sombras de un episodio histórico generalmente vetado a los niños. Es seguro que Juan Farias no incluyó aquellos años sombríos en sus narraciones movido por tendencias u oportunismos, sino que efectuó algo más sencillo, más importante también: hacer de sus recuerdos infantiles la materia literaria de sus relatos, y pues su niñez transcurrió en las postrimerías de aquella guerra y en el vórtice de la posguerra no resultaba artificiosa esa evocación. La guerra debió aparecer en su escritura con naturalidad, con la misma autonomía con que inventaba personajes o rehacía experiencias. Como en el caso de Juan Eduardo Zúñiga, los recuerdos de los primeros años de vida debieron manar sin esfuerzo. El relato Años difíciles transcurre en un pueblo, Media Tarde, que puede representar a todos aquellos pueblos minúsculos y aislados en los que la guerra se hacía notar más por las ausencias que por las presencias. La guerra, en efecto, no se ve, por mucho que Juan de Luna, el protagonista, se suba al campanario de la iglesia para verla llegar. No se escuchan gritos, no huele a pólvora. Se sabe que hay una guerra por los vacíos que van creándose en el pueblo, por los periódicos que dejan de llegar, por los sueños repentinamente quebrados de algunas muchachas, por lo silencios que se espesan en las casas. Más que en la contienda, la atención está centrada en las sombras que proyecta. Una radio, una campana, una puerta, un 174 Los libros que componen la trilogía -Años difíciles, El barco de los peregrinos, El guardián del silencio- fueron publicados en la primera mitad de los años ochenta del siglo pasado por la desaparecida editorial Miñón. Después de algunos años sin circular vieron de nuevo la luz en la editorial Gaviota, agrupados ya bajo el título genérico de Crónicas de Media Tarde. 307 espantapájaros... pueden ser las ínfimas señales que denuncian la tragedia. La mirada oblicua sobre la guerra, que es la que realiza un niño, y es la de Juan de Luna, acentúa el drama. A diferencia de la escritura de Juan Eduardo Zúñiga, que es pausada, meticulosa, de largo aliento, la de Juan Farias tiende a la parquedad, la descarnadura, la abreviación, un estilo que no impide la intensidad. Enseña a leer aquellos años de otro modo. En ambos casos, sin embargo, la intención es idéntica: detallar las calamidades materiales y morales de una guerra provocada por el levantamiento militar contra la República española. En El barco de los peregrinos, uno de los tripulantes, Macario, niño en el anterior relato, se encarga de evocarla ante el joven polizón del barco Aturuxo, pero el drama ya no está tanto en las palabras como en el semblante de los marineros, en la parquedad de su lenguaje, en sus gestos hoscos. La guerra aparece como la causa de sus pesadumbres y de sus penurias. Años después de su término, aún se perciben las secuelas. Como ocurre finalmente en El guardián del silencio, en la que la ya lejana guerra está en el origen del despoblamiento de Media Tarde, en la extinción de un pueblo colmado de niños varias décadas antes. Justo, el último habitante, se encarga de recordar ante un inesperado visitante el principio del fin. Sus pasos y su memoria son los últimos hálitos de vida que quedan en sus calles. Lo que empezó con la persecución y el asesinato de personas ha acabado con la muerte del pueblo entero. Las corrupciones, la emigración, el envejecimiento, el abandono... aparecen así como el corolario fatal de la vieja tragedia. Se da la circunstancia de que esa frontera entre la literatura de adultos y la literatura para niños y jóvenes fue franqueada por Juan Farias sin premeditación, de modo sencillo. Él fue en sus inicios un escritor de obras para adultos, hasta que un día descubrió que algunas de las cosas que escribía podían interesar también a los niños. No cambió de barco, no interrumpió el 308 trayecto, simplemente continuó por otros derroteros el viaje que había empezado. De ese modo, y aunque al principio no les estaba destinado, los niños acabaron recibiendo el regalo de sus fantasías. Lo que demuestra que una misma actitud moral ante las cosas puede nutrir una y otra escritura. Es lo que se detecta también en la trilogía que Antonio Martínez Menchén (1985, 1988, 1991) situó asimismo en la posguerra española. Las taras del franquismo -el hambre, los hospicios, el fanatismo religioso, la enfermedad, el militarismo, la pena- enmarcan las peripecias de los jóvenes protagonistas, Pepín, Tina y Luis. Lejos de entornos indeterminados e intemporales, el pasado inmediato y reconocible actúa como una limpia escenografía para los descubrimientos de la vida. Los siempre complicados avatares de la adolescencia -los antagonismos, los enamoramientos, los heroísmos, las torpezas- se alejan así de la abstracción y se manifiestan en la historia. Una vez más, los recuerdos de infancia de un autor se vierten en las páginas de los libros y, gracias a la ficción, se entreveran con los emergentes recuerdos de los lectores. Y no es seguro, ni es inmediato, pero es posible que los relatos sobre la Guerra Civil y la posguerra escritos por Pilar Mateos, Montserrat del Amo, Alfredo Gómez-Cerdá, Jesús Ballaz, Bernardo Atxaga, Eloy M. Cebrián, Miquel Rayó i Ferrer, Emili Teixidor, Mercedes Neuschäfer-Carlón, Agustín Fernández Paz, Josefina Aldecoa, Albert Roca, Jaume Cela i Ollé, José Antonio del Cañizo, Antonio Puente, Vicente Muñoz Puelles, Fernando Lalana y tantos otros den a los jóvenes lectores las primeras noticias sobre esa terrible contienda, les ayuden a penetrar progresivamente en el círculo de la memoria colectiva y sirvan de enlace con las historias que sobre los mismos hechos han ideado, por ejemplo, Manuel Rivas, Mercè Rodoreda, Medardo Fraile, Juan Marsé, Josefina Aldecoa, Arturo Barea, Max Aub, Antonio Muñoz Molina, Juan Benet, Dulce Chacón, Manuel Vázquez 309 Montalbán, Julio Llamazares, Rafael Chirbes, Alberto Méndez... Todas las historias, en fin, hablan de los mismos grupos de personas, todas esbozan dramas semejantes, todas aspiran a una misma voluntad de reconocimiento y honra. Es incuetionable que la literatura infantil y juvenil puede contribuir con la misma intensidad que la literatura de adultos al mantenimiento de la memoria de una tragedia que, como hemos visto, es un acto de indudable carácter ético. Trenes y ausencias Es oportuno otro ejemplo. La historia de Erika, anteriormente comentada, trae el recuerdo de Paul Celan (1999), uno de los poetas que con más desgarramiento y hondura han escrito sobre el Holocausto, el desarraigo y el destino. Sus poemas están impregnados de una incorruptible rectitud moral y de una fuerza descarnada por lograr que la poesía, después de la herida infligida por la tragedia de Auschwitz, pudiera de nuevo dialogar con los supervivientes, con los anónimos y atentos lectores del futuro. Leer a Celan es un modo de acceder a la aflicción, de observar la llaga incurable de la culpa por haber seguido vivo después de la muerte de sus padres en los campos de exterminio, por no haber podido salvarlos de la deportación y el crimen. De entre su dilatada obra queremos escoger un poema especialmente estremecedor dedicado al recuerdo de la madre muerta. Álamo temblón, tu follaje es blanco en lo oscuro. El cabello de mi madre nunca llegó a ser blanco. Diente de león, tan verde es la Ucrania. Mi rubia madre no volvió a casa. 310 Nube de lluvia, ¿te demoras en los pozos? Mi dulce madre llora por todos. Estrella redonda, tú enroscas la cola dorada. El corazón de mi madre fue herido con plomo. Puerta de roble, ¿quién te sacó de los goznes? Mi tierna madre no puede venir. Si se lee con atención, el mismo emotivo lamento por la ausencia materna que se manifiesta en el poema de Celan está presente también en la evocación de Erika. El vacío en el corazón de los huérfanos no puede colmarse. Únicamente en el recuerdo y en el relato puede haber consolación. Leer esos textos es participar emotivamente en la ceremonia del recuerdo, es avivar la esperanza racional de que nunca más volverá a repetirse la barbarie. Los escritores de literatura infantil y juvenil no han dejado de afrontar esos acontecimientos históricos con tesón y delicadeza, y no resulta difícil transitar de esas obras despectivamente consideradas menores a las más ensalzadas obras de adultos que abordan los mismos asuntos. El progresivo y perplejo conocimiento del mal, como se evidenciaba en el álbum Rosa Blanca, en el que el descubrimiento del sobrecogedor campo de concentración que se oculta en el bosque, como una de esas cabañas lúgubres que se alzan en los bosques de los cuentos populares, puede hacerse desde la mirada cándida de los personajes, como sucede con las vicisitudes de otro adolescente, György Köves, protagonista de la novela Sin destino de Imre Kertész (2001), quien con un lenguaje desapasionado, casi humorístico, narra su arresto, su deportación, su peregrinaje por sucesivos campos de concentración nazis, su degradación, lo que hace que sus padecimientos parezcan más livianos, pero a la vez más intolerables. En esa novela de 311 Kertész, también de carácter autobiográfico, puede descubrirse que el horror también puede contarse desde la incrédula estupefacción, con ojos semejantes a los de la protagonista de Rosa Blanca. Pero es asimismo el caso de Uri Orlev (1990), quien en su Una isla entre las ruinas narra las vicisitudes de Alex, un adolescente judío al que la brutal invasión alemana de Polonia le obligan a sobrevivir solo en el gueto de Varsovia. Una vez más, los recuerdos de la infancia afloran y fecundan la novela, pues el niño Uri padeció las penalidades que, más o menos reelaboradas, trasplantó luego al joven Alex. Igual que en las novelas clásicas de aventuras, Alex debe aprender a vivir sin ayuda, buscar alimentos y usar herramientas, salir adelante con los mínimos recursos materiales, defenderse de las amenazas, matar incluso. Así va conociendo el miedo, el orgullo, la traición, la solidaridad, el coraje... El paralelismo con Robinson Crusoe no es casual. La novela de Daniel Defoe acompaña a Alex durante los inacabables días de aislamiento y encierro en su escondite. Alex la lee con fervor, en ella encuentra aliento e inspiración. Porque de eso trata la novela, de la supervivencia de un niño en un medio hostil, un asunto común a otros cientos de relatos, sólo que en lugar de suceder esa aventura en islas o bosques ajenos a los relojes y los mapas ocurre en una geografía reconocible y en un tiempo histórico. Pero la elección de ese ámbito no es un hecho azaroso o de carácter secundario. Es una opción ética. Dar testimonio de una época, a la par que se narra la maduración de un adolescente (que es la esencia de cualquier novela de aventuras), es la expresión de un compromiso moral con los lectores, una ambición que une la historia de Uri Orlev (quien también, por cierto, comenzó escribiendo para adultos) con otras obras literarias. Por ejemplo, con el relato autobiográfico que Wladyslaw Szpilman (2000) publicó con el título de El pianista del gueto de Varsovia poco después de finalizada la Segunda Guerra mundial. Allí narra su calvario a lo largo de los años que duró la ocupación alemana de Varsovia. Uno lee las penalidades de 312 su vida cotidiana con el mismo interés con que lee las vicisitudes de Alex. No importa si unas son verídicas y otras imaginadas. Lo relevante es los sentimientos y las reflexiones que despiertan. Las coincidencias son sorprendentes: las casas en ruinas, los escondites, los trabajos forzados, las persecuciones, los saqueos, las veladas en los cabarés, las corruptelas, el estraperlo, las huidas... Y también los comportamientos indignos, el miedo, los esfuerzos de la supervivencia, las pequeñas miserias, las delaciones, la resistencia, las crueldades, la dignidad... Muchos de los objetos presentes en ambos relatos -pianos, vajillas, mantas, bolsas de comida- bien podrían ser los mismos y nada sorprendería que los personajes de uno irrumpieran de repente en el otro, como tampoco si las calles de uno y otro se cruzaran. Leyendo obras así se constata las forzadas fronteras que a veces parcelan la literatura, como esas líneas invisibles que dividen artificiosamente pueblos y campos, en los que basta pasar a la otra acera o cruzar un arroyo para estar en otro municipio o en otro país incluso. ¿Por qué no habría de leer un adulto la historia del joven Alex sobreviviendo en el gueto de Varsovia? ¿Por qué no habría de leer un adolescente la historia de Wladyslaw Szpilman malviviendo en ese mismo gueto? ¿No ocurre de hecho con el Diario de Ana Frank, que es leído sin reservas por lectores de todas las edades, niños incluidos? Si nos fijamos atentamente, en numerosos libros de la literatura infantil y juvenil se cumplen las características que anteriormente establecíamos como significativas en lo referente a la consideración de la literatura como preservadora de la memoria histórica colectiva, pues en ellos está presente esa vindicada resistencia al olvido, sobre todo del daño infligido a las víctimas y a los débiles, que a juicio de tantos hace de la literatura un arte único. Algunas de las consideraciones críticas que se hacen a una obra literaria destinada a los adultos podrían ser utilizadas para juzgar las obras de 313 la literatura infantil y juvenil. Coinciden en numerosos casos las ambiciones y los resultados. El número de páginas o el lenguaje empleado no deberían ser los criterios que permiten escindir una y otra literatura. Deberían, por el contrario, buscarse las coincidencias, pues ello nos permitiría dar continuidad a la pedagogía de la lectura y a la formación del lector literario. Y la consideración ética de unas y otras obras podría ser, como hemos defendido anteriormente, un criterio para juzgar las obras conjuntamente. La cuestión es, no obstante, ardua. El principal obstáculo que sale al paso es la prevención que suscita cualquier asunto que tenga que ver con el dolor o la crueldad. Si ya provoca aprensiones en los adultos, mucho más con respecto a los niños con el pretexto de preservarlos de las miserias de la vida. Siempre es demasiado pronto cuando se trata de enfrentar a la infancia con la realidad más triste, y más aún si esa realidad no se presenta de modo natural e imprevisto sino a través de un artificio literario. Hay asuntos como la muerte, la barbarie o la demencia que se procura ocultar a los niños a fin de mantenerlos el mayor tiempo posible en un estado de felicidad e inocencia. Las experiencias cotidianas contradicen, no obstante, esa ilusión, pero pocos adultos estarían dispuestos a admitir que la literatura se encargara de mostrarlos. Una ideología bastante extendida considera que la infancia no necesita ensombrecer artificialmente sus vidas, que cuanto más tiempo tarden las aflicciones en llegar a ellos más dichoso será su futuro. De ahí el rechazo que provocan los libros que afrontan sin temor ni tapujos los asuntos considerados tabúes. Pero no se trata de asfixiar prematuramente la alegría infantil ni de iniciar un adoctrinamiento ideológico o religioso. Muchos de esos libros buscan simplemente acercar a los niños a la historia, ensancharles sus horizontes vitales, abrir brechas en los muros de su ensimismamiento. Pero, sobre todo, tratan de suministrarles una experiencia moral, una 314 posibilidad de pensar éticamente. La literatura no puede condicionar la conducta, pero sí puede estimular el pensamiento. En cierta ocasión, una madre me preguntó públicamente si consideraba que su hijo de diez años, al que había sorprendido llorando en su habitación con la novela Asmir no quiere pistolas en las manos, podía sufrir algún tipo de trastorno. No sólo la tranquilicé, sino que encomié la sensibilidad de su hijo. En él se estaba cumpliendo el anhelo que Susan Sontag (2007) manifestaba en el discurso de recepción del Premio de la Paz de los Editores y Libreros alemanes al afirmar que “la literatura nos puede contar cómo es el mundo. La literatura puede ofrecer modelos y legar profundos conocimientos encarnados en el lenguaje, en la narrativa. La literatura puede adiestrar y ejercitar nuestra capacidad para llorar por los que no somos nosotros o no son los nuestros. ¿Qué seríamos si no pudiéramos sentir simpatía por quienes no somos nosotros o no son los nuestros? ¿Quiénes seríamos si no pudiéramos olvidarnos de nosotros mismos, al menos un rato? ¿Qué seríamos si no pudiéramos aprender, perdonar? ¿Nos convertiríamos en algo diferente de lo que somos?” (2007, 210). En efecto, la literatura ofrece una oportunidad de aprendizaje moral sin necesidad de repetir las mismas experiencias que las víctimas. Pero para que eso se produzca es preciso un mínimo de voluntad y compromiso. De los adultos depende en gran medida que se manifieste el valor ético de la literatura. 315 IMAGINACIÓN Constituye un cliché ya muy desgastado la aseveración de que la lectura es buena porque “desarrolla la imaginación”. Es una frase repetida hasta el agotamiento tanto por personas comunes (los estudiantes, por ejemplo, cuando se les pregunta por qué creen que es bueno leer) como por no pocos expertos en pedagogía o literatura. Es de esas afirmaciones que acaban por enraizarse en el lenguaje cotidiano e incluso académico de un modo firme e incuestionable. La idea subyacente en esa aseveración es que cuanto más se lee más crece la imaginación, como si esta fuese una especie de materia dúctil e inagotable que se dilatara indefinidamente a medida que se le agregan palabras, tramas, conceptos, personajes, episodios... Bastaría, pues, con leer una novela o un poema para que de modo inmediato la imaginación aumentara de tamaño proporcionalmente las páginas leídas. Los lectores de muchos libros tendrían así el privilegio de lucir una imaginación más vasta que los no-lectores o los lectores de escasos libros. Esas creencias son, claro está, fútiles e incongruentes. Asignan a la imaginación una función estática, meramente receptora. Y además inevitable, pues bastaría con relacionarse con un texto literario para que la imaginación se expandiese de manera inmediata. Ante semejantes trivialidades es preciso soslayar los lugares comunes y tratar de determinar en qué sentido y en qué medida la imaginación puede y debe ser relacionada con la lectura 175. 175 Eludiremos aquí, por no ser relevante para nuestro trabajo, las siempre complejas distinciones entre imaginación y fantasía, unas veces términos sinónimos y otras divergentes, y utilizaremos en adelante la palabra “imaginación” con un significado genérico para referirnos tanto a la facultad humana para representar las imágenes de las cosas reales o ideales como a la capacidad para crear nuevas ideas o nuevos proyectos. Ver Maurizio Ferraris, La imaginación, Madrid, Visor, 1999. 316 Una antigua desconfianza La imaginación, a la que se han acercado las más diversas disciplinas la retórica, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, la antropología, la sociología, la pedagogía...-, no goza sin embargo de unánime aprecio. Se recela de ella con idéntica fuerza que se la estima y ha sido objeto de las alabanzas más encarecidas como de las reprobaciones más extremas. En el propio dominio de la literatura, que parece especialmente concernido por el ejercicio de la imaginación, ha sido asimismo motivo de opiniones antagónicas. Subrayemos dos testimonios. El poeta Wallace Stevens (1994) le asigna una función capital en el entendimiento humano: “La tenemos porque no tenemos bastante sin ella. [...] Una imaginación única y fuerte es como una razón única y fuerte, en el sentido de que la suma bondad de cualquiera de las dos es un bien espiritual. No es posible decidir, entre las dos, cuál es superior. Por ese motivo no siempre es posible decir que sean dos cosas” (1994, 106). En cambio, el novelista Christophe Donner (2000) la denuesta a causa de su falacia y su banalidad: “Pero, por suerte, muy pronto comprendí que uno de los rasgos más fastidiosos de la imaginación era el producir cosas muy comunes. Por mucho que nos devanemos el seso, todas las imaginaciones, por singulares y sorprendentes que nos parezcan a primera vista, convergen sobre idénticos y verdaderos clichés” (2000, 11). Ese antagonismo es manifiesto tanto en los grupos sociales como en los propios individuos, que unas veces la anhelan y otras muchas desconfían de ella. Las ciencias tampoco escapan a esa ambivalencia. La psicología, por ejemplo, ha tendido a subestimar esa facultad de la mente humana, pues en su afán de afirmarse como ciencia ha ido dejando de lado aquellas cuestiones no susceptibles de clasificación y sistematización, y por lo general ha 317 despachado la cuestión de la imaginación, como también el juego, considerándola un asunto periférico e irrelevante en los procesos de aprendizaje y en la adquisición del pensamiento lógico. La validez de los hechos comprobables casa mal con las veleidades de la imaginación. Lo cierto es que aun hoy los psicólogos están muy lejos de ofrecer una teoría vigorosa de la imaginación (Cohen y MacKeith, 1993). Señalan los autores la paradoja que supone mostrar la inquietud que suscitan los niños que “están en su propio mundo”, es decir, que poseen mundos imaginarios personales en los que acostumbran a refugiarse, a la vez que se expresa la admiración por los escritores o pintores adultos capaces de crear y habitar mundos igualmente imaginarios. Lo que en unos casos resulta problemático, en otros resulta genial. Y aunque la creación de mundos imaginarios, con sus estrictas normas de funcionamiento y sus sofisticados sistemas de organización social, no es más que una de las manifestaciones de la imaginación, su estudio da luz sobre aspectos trascendentales del desarrollo intelectual de los seres humanos. La creación de esos “paracosmos” demuestra a su juicio que, contrariamente a las teorías tan influyentes de Piaget y Freud, el uso del juego y la imaginación responde a motivaciones muy diversas y cautivadoras en sí mismas y no sólo a deseos de escapar de la realidad, prepararse para pasar a ella o buscar seguridades. Lo que va demostrándose es que la elaboración de fantasías ofrece numerosos beneficios para el propio desarrollo intelectual así como para el desenvolvimiento de la relaciones con los demás. Tampoco la filosofía ha mostrado tradicionalmente demasiado interés por la imaginación. Cornelius Castoriadis (1998) denuncia que la historia de la filosofía es la de un ocultamiento constante de la energía de esa facultad humana. Excepción hecha de Aristóteles, que la descubre doblemente en su 318 tratado Del alma para inmediatamente encubrirla, de algunos filósofos de la Ilustración, Kant, Fichte y Hegel principalmente, quienes también abordan esa cuestión para una vez señaladas sus cualidades radicales iniciar un nuevo encubrimiento, y Heidegger, que redescubre la imaginación como cuestión filosófica pero que como sucedió anteriormente da un paso atrás e incurre en un nuevo olvido, la filosofía no ha sabido o no ha querido enfrentarse de modo consecuente al desafío que ésta plantea. Las dificultades para ello radican en la imposibilidad de armonizarla coherentemente con la lógica. Por sus propias características es imposible captar, expresar, equiparar la imaginación. Su presencia resulta incómoda si lo que se pretende es situar la capacidad de razonamiento lógico en la cumbre de las facultades intelectivas humanas. El reconocimiento del papel fundamental de la imaginación en el pensamiento supone quebrantar cualquier tentativa de establecer una ontología del ser y de sus propiedades trascendentales. De ahí la función subalterna o excéntrica que se le ha asignado históricamente. La crítica literaria por su parte tampoco ha concedido la atención requerida a esa capacidad de la mente humana. Prácticamente hasta el siglo XX no se ha comenzado a construir una teoría de la imaginación capaz de dar cuenta de lo que propiamente podría considerarse lo poético. Antonio García Berrio (1989) señala que, atrapados los estudios literarios en los dominios de la estética, el formalismo o el historicismo, el papel cardinal de las imágenes en la creación poética había quedado relegado o ignorado. Al privilegiar en la consideración de un texto “la dimensión material verbal” en detrimento de “la dimensión de la construcción sicológica” se ha inadvertido que esa estructura material verbal es “sólo el testigo de una actividad sígnica e imaginaria de expresión y de intercambio comunicativa mucho más compleja y extensiva” (1989, 330). Pero lo cierto es que no ha habido demasiadas 319 iniciativas críticas que tengan en cuenta esas realidades, por lo que sigue existiendo una brecha entre los lingüistas o poetólogos y los sicólogos y teóricos de la imaginación, de modo que los estudios literarios se resienten de esa incomunicación. Es justo entonces, tal como hace Durand (2000), considerar a Gastón Bachelard un autor pionero en la iniciativa de hacer de los contenidos imaginarios de una obra una cuestión prioritaria, por encima incluso de sus contenidos estéticos. A partir del estudio de los cuatro elementos básicos de la naturaleza -tierra, agua, fuego, aire- estableció un modo de análisis literario en el que la imagen se revelaba como el componente fundamental de la obra literaria. Tomando en cuenta las aportaciones del psicoanálisis, Freud y Jung principalmente, Bachelard proporcionó un nuevo tipo de proyecto crítico que facilitaba la comprensión de lo imaginario en la obra literaria. A sus trabajos se han ido incorporando otros estudios sobre las imágenes de los mitos, los sueños, los ensueños o los relatos humanos que han abierto inéditas y fecundas vías de exploración de los textos poéticos. Resulta, pues, llamativa esa ambivalencia: a la par que se habla elogiosa y continuamente de la imaginación se la mantiene bajo sospecha, relegada a un segundo plano, como un invitado incómodo. Esa mezcla de desconfianza, desinterés y trivialidad que han caracterizado las aproximaciones académicas a la imaginación, considerada por lo común como una facultad desviada con respecto a la razón o simplemente improductiva, ha sido una calamidad a juicio de Mark Johnson (1991). A la imaginación se le ha negado un papel central en la configuración de la racionalidad, de hecho se la considera su opuesto, pero sin imaginación el mundo no tendría significado y la experiencia personal carecería de sentido. Más aún: sin imaginación es imposible razonar sobre el conocimiento de la 320 realidad. La imaginación es central para la búsqueda del significado y para el ejercicio de la racionalidad. Lo que finalmente consideramos significativo depende de las estructuras de la imaginación, que son las que permiten además la comunicación y el entendimiento entre los seres humanos. Esa necesidad de dar significado a la experiencia es asimismo para Mary Warnock (1981) un argumento en defensa de la imaginación, pues la percepción cotidiana del mundo, aquello por lo que damos significado al presente pero también lo que nos permite pensar en lo ausente, no es una actividad deudora en exclusiva de la razón, sino también de las emociones y la imaginación. Percepción e imaginación, contra una opinión extendida, no son excluyentes, sino parejas, pues la percepción del mundo es inseparable de la interpretación del mismo. Y es en la interpretación donde la inventiva personal puede distanciarse de las interpretaciones ordinarias y crear imágenes nuevas, significaciones inéditas. La imaginación nos permite entonces ver en las cosas lo nunca visto, mucho más de lo que las apariencias muestran. De ahí la necesidad de hacer del cultivo de la imaginación el objetivo básico de la educación. Hay que enseñar a los niños a mirar y a escuchar con verdadera emoción imaginativa, a crear “sus propios significados e interpretaciones de las cosas, tanto contemplándolas como haciéndolas” (1981, 358). La imaginación ordena el caos que nos rodea y asigna un sentido a la experiencia, de modo que cuanta más personal y significativa sea esa asignación, mejor. Todo ello nos obliga entonces a prestar atención a aquellos proyectos intelectuales que han otorgado a la imaginación una relevancia especial con el fin de extraer algunas ideas aprovechables para fundamentar una pedagogía de la lectura y una valoración de la literatura infantil y juvenil que transcienda los tópicos y las insuficiencias críticas actuales. Parece, pues, 321 oportuno evocar en primer lugar a algunos de los autores que han hecho de esa facultad humana una cuestión medular de su pensamiento y han reivindicado su innegable fecundidad. Crear lo que no existe Cornelius Castoriadis (1999) es uno de los pensadores contemporáneos que con más ahínco se empeñó en renovar y ampliar el viejo término de “imaginación”. En primer lugar, asigna a la imaginación una función “radical”: la de alentar la emergencia constante e inagotable de representaciones acompañadas de intenciones y afectos. Esa imaginación radical, que nace y se expresa en el inconsciente, es un impulso que permite que la psique no sólo pueda reproducir imágenes preexistentes o combinarlas de un modo nuevo, sino crearlas. La psique humana se caracteriza por la absoluta autonomía de la imaginación, pues no se trata simplemente de ver lo existente, sino de desplegar la capacidad de dar forma a lo que no está, es decir, de ver no lo que es sino lo que puede ser. Y esa capacidad estrictamente humana de representación es una fuente primaria de placer. Pero al mismo tiempo, la imaginación radical posee una dimensión histórica y social, no se reduce a un ejercicio individual y privado. Tiene, por el contrario, una significación pública. La historia de la humanidad es la historia del imaginario humano y de sus obras. Aparte de la imaginación de los seres humanos singulares habría que tener en cuenta el “imaginario social instituyente”, esa facultad de innovación radical que permitiría explicar el nacimiento de la sociedad y la evolución de la historia. Los factores biológicos o naturales o trascendentes no pueden dar cuenta por sí solos de las normas, las costumbres, el arte o la técnica de una sociedad sino que para 322 entender tales complejidades es preciso recurrir a una fuerza creadora que reside en la propia sociedad y es la que la hace mejorar y cambiar. Crear significaría en este caso la posibilidad de engendrar formas que antes no existían, de nuevas formas de ser, a través del lenguaje, la música, la pintura o las instituciones, es decir, de lo que constituye a la sociedad en cuanto tal. A juicio de Castoriadis (1983), las instituciones sociales, además de funcionales, poseen un carácter simbólico. Son redes complejas de significaciones en las que se combinan, en modo y proporción variables, componentes funcionales y componentes imaginarios. No sólo satisfacen necesidades para asegurar la supervivencia de una determinada sociedad sino que actúan como representaciones de algo. Las instituciones contienen, orientan y transmiten un “magma de significaciones imaginarias sociales” que dan sentido a la vida de una sociedad y a los individuos que la constituyen. El imaginario social establece significaciones simbólicas que otorgan sentido a la vida en común y que la psique por sí misma no podría producir. Entre la imaginación del individuo y el imaginario social hay una interacción permanente y por lo tanto es posible, gracias a esa facultad y a esa relación, crear nuevas formas de vida humana, inéditos modelos de convivencia social. Esa potestad creadora de la imaginación es radicalmente política. Lo psíquico y lo social no pueden ser concebidos por separado, pues están irreductiblemente unidos. Quiere ello decir que la imaginación y las representaciones simbólicas que origina tienen una función más trascendente de la que habitualmente se le otorga. Su uso y desarrollo afecta de un modo radical a nuestras formas de pensamiento y de vida, y en absoluto puede ser considerada una facultad destinada preferentemente al esparcimiento y a la especulación individual. La dimensión histórico-social de la imaginación es incuestionable. 323 Lo que Castoriadis puede aportar a nuestro objetivo es la consideración de la imaginación como un componente esencial de nuestra vida social, como una potencia creadora de imágenes que constituyen el mundo personal y determinan a la vez el espacio público. Imágenes que no son únicamente fuente de placer individual sino potencial causa de mutaciones colectivas. Imaginar, por tanto, es una función de doble dirección: va del individuo a la sociedad y de la sociedad al individuo. La educación jugaría en ese proceso un papel fundamental desde el momento en que puede dar ocasión de lograr una auténtica autonomía individual a la par que forjar la posibilidad de transformación social. Un huésped incómodo Kieran Egan (1991) considera por su parte que la imaginación es la herramienta de aprendizaje más potente que pueda concebirse pese a que las investigaciones pedagógicas la hayan preterido en beneficio de las capacidades del pensamiento lógico. La imaginación, a su juicio, no es algo suplementario a las habilidades básicas para dominar el lenguaje o para operar con números sino el elemento constitutivo de esas habilidades. Tiene, por lo tanto, una importancia capital en la educación, sobre todo en los estratos básicos, en los que “parece fundamental que la aprehensión inicial de la materia propia de un tema, sean ciencias, matemáticas o cualquier otra, se efectúe de manera imaginativa. Es decir, que el saber quede sumido en la vívida, viva, oral, mítica, imaginativa actividad mental del niño” (1991, 138). Frente a quienes consideran que parte del fracaso del aprendizaje radica en la disociación entre los conocimientos disciplinados y la experiencia cotidiana de los niños, Dewey por ejemplo, Egan propugna que el desafío de la 324 educación consiste en asegurar que la imaginación se desarrolle a la par que nuestra experiencia cotidiana y las disciplinas académicas. El saber no puede constituir un lastre para la imaginación, sino, al contrario, un estímulo. Más aún: el saber se alcanza con más interés y más sentido mediante la imaginación. Sin embargo, asociar la imaginación a la educación ha sido, por lo general, objeto de prevención cuando no de abierto rechazo, pese a las evidencias a favor. Resulta de buen gusto ponderar su importancia, pero a la hora de la verdad no es un huésped bien acogido en las aulas, todo lo más es tolerado o soportado a cambio de su moderación. Lo más usual es que los programas educativos ignoren esa facultad a la hora de planificar los currículos y las prácticas escolares. Egan (1994) revisa además uno de los principios más arraigados en la teoría y en las prácticas educativas: que el conocimiento exige, en el caso de los niños pequeños, partir de lo concreto para alcanzar lo abstracto, ir de lo conocido y experimentado hacia lo desconocido y genérico. Y aun siendo verdad en muchos supuestos, en los idiomas o los códigos, por ejemplo, no es un principio generalizable. La observación del comportamiento infantil muestra que los conceptos abstractos no son en absoluto ajenos u oscuros para los niños pequeños. La comprensión de conceptos abstractos tales como el miedo, la benevolencia, la compasión, la maldad..., omnipresentes en los relatos literarios, por ejemplo, exige del niño una respuesta que está a menudo muy alejada de su experiencia concreta. Y, sin embargo, los entienden. “En el nivel más sencillo, podemos decir que se confunde la capacidad de los niños para articular abstracciones y para utilizarlas. Quizá el niño típico de 5 años no pueda definir de modo adecuado la lealtad y el valor, pero es claro que sí utiliza esos conceptos para dar sentido a todo tipo de relatos. En cierto modo, podemos decir que los niños entienden de manera 325 tan profunda tales conceptos que comprende con ellos: los utilizan para dar sentido a los nuevos conocimientos” (1994, 25). Lo cierto es que aun cuando está bien asentada la idea de la conveniencia de partir de lo concreto para alcanzar lo abstracto, es evidente que el aprendizaje humano es un fenómeno realmente complejo y que no siempre se cumple el principio de que lo sencillo precede a lo complicado, que lo local conduce más fácilmente a lo universal, que lo conocido debe anteceder a lo desconocido. Esa constatación ha inducido a muchos investigadores a preguntarse incluso si no sería más conveniente proceder de lo abstracto a lo concreto. Pero en la discusión sobre la primacía de lo concreto sobre lo abstracto o de lo conocido sobre lo desconocido en el aprendizaje Egan aboga por la consideración de las capacidades imaginativas de los niños como un componente básico de la educación. Gran parte de las prácticas escolares actuales están basadas en la preeminencia incuestionada del pensamiento lógico sobre cualquier otra clase de capacidad mental, ignorando o desechando las múltiples y potentes formas de aprendizaje que los niños emplean a diario. Sin desdeñar en absoluto las virtudes del pensamiento lógico-matemático Egan defiende la necesidad de aceptar la imaginación como una herramienta esencial para el aprendizaje en vez de relegarla a tareas secundarias u ornamentales. Como consecuencia, tanto los programas como las prácticas escolares deberían ser repensados a partir de la aceptación de los niños como poderosos pensadores imaginativos y lógicos a la vez. Ponderar una destreza en perjuicio de la otra es una forma de empobrecimiento intelectual, por lo que resulta urgente equilibrar ambas en beneficio del aprendizaje de los niños. Si se proporcionara a los niños cautivadoras cuestiones en las que pensar, de manera que estimularan sus enormes capacidades imaginativas, el aprendizaje del mundo podría ser 326 mucho más atrayente y grato. Todas las disciplinas podían ser afectadas por ese encarecimiento de la imaginación, de la literatura y las matemáticas a la historia o las ciencias naturales. Para ello, propugna Egan, habría que buscar en las estructuras, tensiones y ritmos de los cuentos, tan fascinadores para los niños como relevantes para su comprensión de la realidad, algunos de los recursos aplicables a las prácticas docentes. En su recepción y comprensión de los cuentos los niños ponen de manifiesto capacidades de pensamiento que no suelen ser consideradas a la hora de diseñar las tareas escolares. Y aunque se admite, por ejemplo, que los niños son incapaces de comprender la noción de “causalidad” histórica y que como consecuencia resulta improcedente enseñarles “historia”, lo cierto es que al escuchar y seguir la secuencia de una narración demuestran que disponen de ciertas capacidades de comprensión causal. Eso indica que lo que es válido para una actividad podría serlo asimismo para otra. Impregnar las diversas materias del currículo con los elementos esenciales del relato -conflictos, expectativas, satisfacciones, enfrentamientos, emociones...- ayudaría a una mejor comprensión de las mismas. Todo el caudal de recursos de los cuentos -metáforas, analogías, símbolos...- podrían ser puestos al servicio de materias que, en principio, podrían parecer que están en las antípodas. Pero de la misma manera que la imaginación resulta altamente fecunda en tareas vitales cotidianas, podría resultar igual de fructífera en las labores educativas si se le concediese asiento en las aulas. Los símbolos de la humanidad Gilbert Durand (2000) señala en primer lugar la paradoja de la civilización occidental que a la par que establece una impetuosa idolatría de 327 la imagen sigue manifestando la tenaz iconoclasia que desde Platón y la Biblia ha marcado nuestra cultura. Discute las teorías que otorgan a la imaginación un papel subalterno en el conocimiento en beneficio de la razón y la encomia en consecuencia como una dimensión fundamental del saber humano. Contra quienes ven en la imagen únicamente una forma devaluada del saber, Durand pugna por rehabilitar lo imaginario, es decir, el cúmulo de símbolos, mitos, ensoñaciones y poemas creados por los seres humanos como efecto del esfuerzo por “alzar una esperanza viva hacia y contra el mundo de la muerte” (1981, 407). En efecto, frente a la certidumbre de la muerte y la brevedad de la vida, la humanidad, el homo symbolicus, ha ido expresando y organizando su sentimiento de la existencia mediante complejos sistemas de imágenes a los que Durand (1971) asigna distintas funciones. La primera es la eufemización, esto es, el deseo de mejoramiento de la situación del hombre en el mundo mediante el desafío imaginativo a la presencia soberana de la muerte biológica; la segunda, el equilibrio psicosocial, cuya particularidad reside en establecer la estabilidad cultural de una sociedad alterada como consecuencia de las sucesivas transformaciones generacionales, de la dialéctica entre lo caduco y lo nuevo o entre la tradición y la revolución; la tercera, la universalidad imaginaria, que no es sino la aceptación de que más allá de culturas y geografías hay un substrato primario en el pensamiento de la especie que vincula a los hombres entre sí gracias a las representaciones de las dichas y las penas cotidianas, un ecumenismo simbólico que puede dar un sentido nuevo al humanismo; la cuarta, la teofánica, es decir, la tendencia a una búsqueda de un sentido trascendente de la existencia, a la conjugación de las dualidades más agudas: lo temporal y lo eterno, lo terrenal y lo celestial, lo vivido y lo soñado. Durand propone indagar y colectar el inmenso acervo de imágenes 328 simbólicas, y no sólo ficciones, creadas durante milenios y depositadas en el arte, el folclore popular o la literatura a fin de comprender más vivamente las representaciones culturales de las diversas sociedades del pasado y entender al mismo tiempo y de un modo más exacto los desafíos del presente y el futuro. Ese patrimonio imaginario, que no es sin embargo ilimitado sino que se sustenta en un número reducido de imágenes de carácter universal pero que se manifiestan localmente según combinaciones diversas, constituiría una clarificadora antropología de lo imaginario, cuyo fin sería “componer el complejo cuadro de las esperanzas y temores de la especie humana, para que cada uno se reconozca y se confirme en ella” (1971, 134). Conocer cómo se han representado a lo largo de la historia los temores y esperanzas esenciales de los seres humanos puede ayudar a entender los sentimientos propios ante las mismas circunstancias. Durand clasifica las imágenes en dos grandes grupos, imágenes del “régimen diurno” e imágenes del “régimen nocturno”, a cada uno de los cuales le asigna un sentido. El régimen diurno, al que pertenecen las representaciones de la racionalidad, la luz, la exterioridad, la simetría, la ascensión, la trascendencia, el cielo... y que se presentan como la expresión de conceptos antitéticos (el bien o el mal, el pensamiento o el sentimiento, la perfección o el fracaso), se erige contra el simbolismo de las tinieblas, la animalidad y la caída. A este régimen pertenecen los mitos, los símbolos o los ritos de las montañas sagradas, los pájaros, los ángeles, el oro, la llama, las alas, el agua purificadora..., esto es, todo lo que se refiere a la victoria contra el tiempo y la muerte. El régimen nocturno, en cambio, al que conciernen las representaciones de la mortalidad, el abismo, lo carnal, la sexualidad, la intimidad, el descenso, lo oculto... se construye mediante procesos de antífrasis, inversión, transfiguración o domesticación de los avatares del tiempo y la muerte. A este régimen pertenecen los arquetipos de los peces, las tumbas, las cavernas, las naves, la luna, las conchas, la madre, las vísceras, las cabañas, el regazo..., es decir, los símbolos que invocan el 329 regreso a la seguridad primigenia y al origen del ser y de la vida, y que tratan de exorcizar lo que se teme mediante su invocación y exaltación. Hacer el exhaustivo inventario de esos recursos imaginarios, lo que Durand denomina “arquetipología general”, que recogiera el conjunto de imágenes mentales elaboradas por la humanidad y pusiera en relación mitos griegos y leyendas africanas con personajes y tramas de nuestros cuentos infantiles, constituiría una colosal y admirable hazaña intelectual. Pero esa labor recopiladora sería infértil si no fuese seguida de una pedagogía. Poco se lograría si esos repertorios quedaran amortajados en los estudios académicos y quedaran negados al conocimiento universal. Debería en consecuencia propugnarse que junto a una pedagogía de la razón y una pedagogía de la cultura física se desarrollara una “pedagogía de la imaginación”, cuyo principal cometido fuese dar a conocer el vasto patrimonio de imágenes creadas por la especie, considerar su sentido estético y antropológico, acrecentar su estimación e interés para el tiempo presente. Los recursos imaginarios no son un fenómeno pasivo, sino la expresión de una actividad capaz de transformar el mundo. No responden únicamente a una caprichosa necesidad individual, sino que cumplen una liberadora función social. La imaginación actúa en ese sentido como la facultad de lo posible, como la potestad de reconstruir soberanamente y en cada instante el horizonte y la esperanza de la humanidad. Mirar más allá En una época dominada por el dato, en la que la información 330 sobrepasa con mucho la capacidad humana para asimilarla, Charles Wrigth Mills (1961) propugna que lo que los individuos necesitan es una suerte de “cualidad mental” que les ayude a usar la información y a desarrollar la razón para lograr entender lo que ocurre en el mundo y de lo que les ocurre a ellos mismos. Y a esa cualidad, que debería ser un patrimonio común, la llama Mills “imaginación sociológica”, que en esencia permitiría percibir las peculiaridades del tiempo histórico que le ha tocado vivir a cada cual y la manera en que esa realidad exterior repercute en la vida interior de los seres humanos. Abrirse paso en el tumulto de experiencias propias y ajenas y reconocer las causas sociales de sus malestares puede ser obra de esa cualidad mental. “El primer fruto de esa imaginación -y la primera lección de la ciencia social que la encarna- es la idea de que el individuo sólo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época; de que puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de todos los individuos que se hallan en sus circunstancias. Es, en muchos aspectos, una lección terrible, y en otros muchos una lección magnífica” (1961, 25). Para que lo individual adquiera sentido es necesario conocer lo colectivo, hacer que la biografía personal se incardine en el flujo de la historia. El objetivo último es promover la comprensión de que la propia vida transcurre en una determinada sociedad y prospera en las continuas intersecciones con los acontecimientos históricos. La imaginación sociológica tiene, pues, que atender a esas cuestiones básicas: la sociedad y su estructura, la sociedad en la historia humana, la sociedad y los individuos que la componen. Y gracias a ella será posible pasar de una a otra perspectiva, enlazar lo que es en apariencia diverso e inconexo. De ese modo será posible conocer la intimidad y el porvenir de los hombres, lo que les ocurre dentro y lo que ocurre fuera. Esa actitud imaginativa, alentada por las informaciones y los análisis suministrados por las ciencias sociales, permitiría a los seres humanos ir más lejos de lo que su reducida experiencia 331 personal y su limitada percepción de la realidad les facultan. Las inquietudes privadas podrían así imbricarse con los problemas públicos. Los malestares y desasosiegos humanos se entenderían como efectos de las estructuras y los funcionamientos sociales, de manera que los individuos estarían en condiciones de adquirir una más honda conciencia de sí mismos y de su tiempo histórico; es decir, podrían lograr un modo nuevo de pensar. “En consecuencia, para comprender los cambios de muchos medios personales, nos vemos obligados a mirar más allá de ellos. Y el número y variedad de tales cambios estructurales aumentan a medida que las instituciones dentro de las cuales vivimos se extienden y se relacionan más intricadamente entre sí. Darse cuenta de la idea de estructura social y usarla con sensatez es ser capaz de descubrir esos vínculos entre una gran diversidad de medios; y ser capaz de eso es poseer imaginación sociológica” (1961, 30). A juicio de Mills, que escribe en la mitad del siglo XX, la imaginación sociológica no es exclusiva de los profesionales de las ciencias sociales, sino que es compartida asimismo por críticos o novelistas empeñados igualmente en señalar el sentido histórico del presente. Pero no parece que la literatura o el periodismo pudieran satisfacer enteramente la necesidad humana de conocer la realidad compleja que se vive, no se encontrarían allí las palabras y las emociones necesarias, por lo que aclarar el mundo confuso en el que se habita, dar sentido a la experiencia o aunar coherentemente lo fragmentario requiere el concurso de las ciencias sociales, de la imaginación sociológica. Frente a las técnicas burocráticas y endogámicas de los análisis sociales es preciso elevar la promesa de que los estudios de las estructuras sociales históricas no eludirán los urgentes problemas públicos y las inocultables inquietudes humanas, pues de ese modo cumplirán la función cultural y política de dar a los seres humanos razonamientos suficientes para entenderse 332 a sí mismos y entender a la vez la época que protagonizan. Esas diversas y coherentes apologías de la imaginación 176 poseen características comunes cuya enumeración puede esclarecer nuestro trabajo: - reaccionan vivamente contra la desestimación de la imaginación en el pensamiento filosófico, político y cultural occidental; - caracterizan las actividades imaginarias como tentativas de explicación, comprensión y ordenación del mundo y de los propios seres humanos; - enfatizan el placer que otorga al individuo esa capacidad radical de crear lo nuevo a partir de la nada, de poder usar la imaginación para dar sentido a la vida; - conceden a la imaginación una manifiesta naturaleza pública, una función que trasciende el ensimismado ámbito individual o académico y se proyecta en acción social; - resaltan la importancia histórica y colectiva de la imaginación y sus complejísimas elaboraciones artísticas y antropológicas; - destacan su trascendencia para todo tipo de aprendizajes, incluidos los pedagógicos; 176 La imaginación creadora no es únicamente un asunto que tenga que ver con el mundo del arte o la literatura, sino que concierne de modo muy directo también a la ciencia. “Lo que impulsa la imaginación en el cine o la literatura es el deseo de contarnos una historia coherente y plausible sobre el mundo, para lograr una unidad que no tiene nuestra experiencia inmediata. Esta sensación de unidad global es lo que de hecho queda de una buena película o de una buena novela. Exactamente lo mismo ocurre, creo, con una teoría científica. En eso radica el valor y el riesgo de la imaginación. [...] Y la motivación no la veo entonces condicionada por asuntos profesionales o sociales, sino que surge de ese impulso natural humano de contarse algo a sí mismo, algo plausible, coherente y unitario. Ese es por otra parte el origen de los mitos: una película bien contada del mundo, de su origen y de su evolución. El mismo deseo que crea los mitos, crea la obra de Darwin o la de Newton”, en Carles Ulises Moulines, “La metaciencia como arte”, en La imaginación científica, Jorge Wagensberg (edi.), Barcelona, Tusquets, 1990, pág. 117. 333 - asignan a la imaginación un carácter activo, curioso y transgresor; - señalan la necesidad de elaborar y sostener una pedagogía de la imaginación que haga a los seres humanos conscientes de sus capacidades creativas. Liberar, pues, la imaginación del fardo de la banalidad o la arbitrariedad y restituirle el valor cultural y cognoscitivo que le corresponde es una tarea de extraordinaria importancia no sólo para el goce personal sino para la comprensión de la realidad y la convivencia social. En ese sentido, Amos Oz (2003), escritor israelí, reivindica la imaginación en el epicentro de una guerra inacabable entre el Estado hebreo y los palestinos sojuzgados, con el ruido incesante de las bombas a su alrededor, con la presencia incesante de decenas de cadáveres y de víctimas. Pacifista notorio en un país que ha hecho de la guerra y la furia uno de sus fundamentos, Oz se enfrenta a un mal que detecta en todos los bandos: el fanatismo. En esa peligrosa actitud ve el origen y el sostén de una sangría insoportable. Los fanáticos se caracterizan por anteponer creencias e ideologías a la vida misma, a la que consideran un accidente sin relevancia alguna si llegara el caso de sacrificarla en favor de alguna causa. El fanatismo es, a su juicio, algo muy anterior a las religiones tal como las conocemos hoy y a cualquier sistema político, pues se sustenta en la idea primitiva de que hay que destruir todo aquello que se considera malo o erróneo sin reparar en las consecuencias. Un fanático jamás escucha a otros, no considera que sus argumentos puedan ser tenidos en cuenta, y jamás cambia de modo de pensar. “La semilla del fanatismo siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo” (2003, 21). Quien cambia siempre es un traidor. Un fanático carece de imaginación, aspira a la uniformidad y siente la necesidad de la pertenencia. ¿Pero cómo curar a un fanático? La lectura aparece entonces como un 334 remedio, modesto desde luego, pero posible. Leer, como reír, que es el otro remedio que apunta Oz para la salvación, permitiría quebrar la costra de prejuicios y dogmas que impide ver a los otros, a los enemigos, como personas con derechos, argumentos y ganas de vivir. Y reafirma: “Ahora quisiera contar hasta qué punto la literatura es siempre la respuesta, porque la literatura contiene un antídoto contra el fanatismo mediante la inyección de imaginación. Quisiera poder recetar sencillamente: leed literatura y os curaréis de vuestro fanatismo. Desgraciadamente no es tan sencillo. Desgraciadamente, muchos poemas, muchas historias y dramas a lo largo de la historia se han utilizado para inflar el odio y la superioridad moral nacionalista. A pesar de todo, hay ciertas obras literarias que creo que pueden ayudar hasta cierto punto. No obran milagros pero pueden ayudar” (2003, 30). La lectura de las obras de Shakespeare, Gógol, Kafka o Faulkner puede ayudar, cada una a su manera, a pensar o a repensar la naturaleza del ser humano y a evitar verse como el centro del universo. La lectura de una novela de final abierto, que demanda la imaginación del lector, puede contribuir a aceptar y disfrutar en la vida real situaciones de final abierto. Imaginarse unos a otros, como el novelista imagina a sus personajes, puede contribuir al entendimiento humano y ese aprendizaje puede facilitarlo la lectura de obras literarias. Leer, pues, facultaría al lector a relativizar su propia existencia, a ver a los demás no como rivales o enemigos sino como semejantes. La fórmula, si bien no ofrece certezas, permite al menos pensar en los libros como una posibilidad de reflexión moral, de exploración sentimental de los seres humanos. Esa visión trascendente de la imaginación, y en especial del papel de la literatura, que lejos de los estereotipos y trivialidades que la caracterizan se funde con los conflictos humanos y sociales, nos introduce en el meollo de 335 nuestra indagación: ¿Imaginar para qué? ¿En qué dirección? ¿Hacia qué elementos? O dicho con otras palabras: ¿Con qué intención deberíamos promover y estimular la imaginación de los niños mediante la lectura? La imaginación moral Hay una expresión de la imaginación en la que vamos a detenernos especialmente a fin de determinar algunas claves de la pedagogía de la lectura y los juicios acerca de la función de la literatura infantil y juvenil. Se trata de la relación entre la imaginación y la ética, lo que sintéticamente denominaremos “imaginación moral” 177. Suele considerarse a Edmund Burke 178, que desarrolló su labor crítica y política en la segunda mitad del siglo XVIII, el creador del concepto, aunque su sentido originario difiera bastante del actual. En un texto escrito en los últimos años de su vida y a propósito de la nueva filosofía ilustrada que se extendía por Europa y que en otros males propiciaba la extinción de la caballerosidad y los modos aristocráticos, que eran a su juicio insignias distintivas de los europeos, Burke habla de la “imaginación moral” como la capacidad para concebir ideas y comportamientos sociales capaces de exaltar 177 Victoria Camps utiliza la expresión “imaginación ética” para referirse a la actividad humana que permite pensar en la ética, es decir, en la elaboración de unos principios y derechos que no son inmutables ni intangibles, que están lejos del anhelo de absoluto y trascendencia, que son un modo de pensar en el presente y en los seres humanos concretos e imperfectos. Por ello no puede estar basada únicamente en un “conocimiento racional” sino imaginativo. La razón práctica, a su juicio, es más imaginativa que racional, pues exige la imaginación constante de los medios más eficaces y adecuados para alcanzar el fin previsto y propuesto. Pese a nuestra preferencia por esa expresión, seguiremos hablando de “imaginación moral” por ser el término más extendido y usado. Ver Victoria Camps, La imaginación ética, Barcelona, Seix Barral, 1983. 178 Edmund Burke, “Reflexiones sobre la Revolución Francesa”, en Textos políticos, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1984. 336 la “desnuda y temblorosa” naturaleza humana y dotarla de dignidad y estima. La abolición reciente de la monarquía en Francia, con la consiguiente invalidación de las normas y costumbres de la aristocracia, le parece a Burke el principio de una catastrófica vulgarización de la vida social. Pero una vez dejado constancia de ese hallazgo lo que nos interesa resaltar es que unas décadas antes, en 1757, Burke había redactado un ensayo titulado Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello en el que reflexiona sobre la noción de “simpatía” de un modo sugerente. Dice allí que gracias a la simpatía “tomamos parte en las cosas concernientes a otros: nos mueven del mismo modo que a ellos, y casi nunca podemos ser espectadores indiferentes en cosa alguna de las que los hombres hacen o padecen” 179. Gracias a esa actitud ante la suerte de los demás “nos ponemos en lugar de otro hombre y tenemos los mismos afectos que él”, una disposición que es grata a los seres humanos y les reporta sentido de la rectitud. Esa ponderación que hace de la simpatía, esto es, de la capacidad para “comunicar las pasiones de unos pechos a otros”, nos parece pertinente y aprovechable a nuestro propósito, pues como veremos la “imaginación moral” y la capacidad para ponerse emocional y racionalmente en el lugar de otros están estrechamente unidas, aunque en el pensamiento de Burke no lo estuvieran. Pero aun cuando corresponda a Burke el mérito de esa novedad no puede eludirse la importancia y superior influencia de una obra contemporánea de la suya. En 1759, dos años después de la aparición de la Indagación... de Burke, se publica un libro que guarda extraordinarias similitudes con él. Se trata de La teoría de los sentimientos morales escrito 179 Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1985, pág. 98. 337 por Adam Smith 180. La atención concedida en él a la simpatía, es decir, a la capacidad de ponerse en el lugar de otro y concebir qué se sentiría en las mismas circunstancias que le afectan, es extraordinaria. La satisfacción de ese rasgo inherente a la naturaleza humana -el interés por la suerte de otros, la generación de emociones ante las vicisitudes ajenas, sean aquellas de alegría, pena o compasión- sólo es posible mediante la imaginación. Dado que los demás no pueden llevarnos “más allá de nuestra propia persona” sólo por medio de la imaginación “podremos formar alguna concepción de lo que son sus sensaciones”. La imaginación nos permite situarnos en la posición de otro, tratar de ser una misma persona con él y, aun de una intensidad menor, sentir algo parecido a lo que la otra persona siente. Ese acto de imaginación de los sentimientos ajenos, esa asunción de las emociones que padecen los demás, posee indudables rasgos morales. Colocarse afectivamente en el lugar de otro no es en absoluto un sentimiento egoísta, que únicamente afecta a la persona que compadece, sino recíproco, pues al condolerse uno con la aflicción de otro ante la muerte de un hijo, por ejemplo, en realidad importan menos los sentimientos que la desgracia ajena nos provoca que los sentimientos de consuelo que nuestra simpatía proporciona al otro. Podría disentirse de los juicios y los gustos ajenos sin que ello convirtiera a los otros en adversarios ni mucho menos les restara nuestros afectos, pero lo verdaderamente intolerable sería que ante las adversidades de los otros no se sintiera una mínima conmiseración. En ese caso ni la amistad ni el compañerismo resultarían posibles. Surge así, simultáneamente, una concepción moral de los sentimientos y la imaginación que tantos otros filósofos y pensadores utilizarán en adelante. La observamos, por ejemplo, por citar sólo a algunos autores de 180 Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, Madrid, Alianza, 1997. 338 diversas geografías, época y diversas disciplinas, en la perspectiva del progreso material y moral de la humanidad de John Stuart Mill, To me it seems that human life, small and confined as it is, and as, considered merely in the present, it is likely to remain even when the progress of material and moral improvement may have freed it from the greater part of its present calamities, stands greatly in need of any wider range and greater height of aspiration for itself and its destination, which the exercise of imagination can yield to it without running counter to the evidence of fact; and that it is a part of wisdom to make the most of any, even small, probabilities on this subject, which furnish imagination with any footing to support itself upon” 181, en la concepción de la libertad individual de Rudolf Steiner, El hombre produce representaciones concretas, a partir de la suma de sus ideas, ante todo por medio de la imaginación. Lo que el espíritu libre necesita para realizar sus ideas, para afirmarse, es, por lo tanto, la imaginación moral. Es la fuente del actuar del espíritu libre. Por lo tanto, solamente los hombres con imaginación moral son también productivos a nivel moral. [...] Ser libre significa poder determinar por uno mismo, por medio de la imaginación moral, las representaciones (motivos) en los que se basa el actuar. La libertad es imposible si algo externo a mí (un proceso mecánico, o un Dios extraterrenal meramente inferido) determina mis representaciones morales. Por lo tanto, soy libre únicamente cuando soy yo mismo quien produce esas representaciones, no cuando puedo ejecutar los motivos que otro ser me ha impuesto” 182, o en las ideas acerca de la transformación social y sus riesgos de Lionel Trilling, El mundo está pronto para tales cambios, y si no son introducidos en un sentido de mayor liberalidad social, la dirección progresiva, casi por necesidad se cumplirán en dirección regresiva, en dirección de la sordidez social. Todos sabemos qué dirección queremos. Debemos desearla y realizarla con inteligencia. Lo que significa que debemos advertir los peligros que se esconden en nuestros deseos más 181 John Stuart Mill, Essays on Ethics, Religion and Society, Toronto, University of Toronto Press, 1969, pág. 483. 182 Rudolf Steiner, La filosofía de la libertad: Fundamentos de una concepción moderna del mundo: resultados de una observación introspectiva según el método de las ciencias naturales, Madrid, Rudolf Steiner, 2002, pág. 97. 339 generosos. Cierta paradoja de nuestra naturaleza nos lleva a hacer de nuestros congéneres el objeto de nuestra piedad, luego de nuestra sabiduría, luego de nuestra coerción, toda vez que tratamos de convertirlos en el objeto de nuestro ilustrado interés. Para impedir esta corrupción. la más irónica y trágica que el hombre conoce, necesitamos el realismo moral, que es el producto de la libre interacción de la imaginación moral” (1971, 256). Bien en defensa del perfeccionamiento espiritual, de la libre experiencia de los seres humanos o de las reformas políticas colectivas, la imaginación moral se destaca como una actividad necesaria para el progreso y la concordia. Es un concepto que ha seguido impregnando el pensamiento político, literario y filosófico del siglo XX, y si bien, como suele suceder, ha sido utilizado en los más diversos contextos y con las más opuestas intenciones, de las doctrinas religiosas a la dirección de empresas o las controversias sobre la biomedicina, el concepto de “imaginación moral” puede ser un buen acicate para reflexionar sobre la lectura y su pedagogía, así como sobre el valor de la literatura infantil y juvenil. Ponerse en el lugar de otro La filosofía moral y la crítica litearia, sobre todo en la tradición anglosajona, han hecho de la “imaginación moral” uno de sus conceptos básicos (Clausen, 1986; Himmelfarb, 2006; Price, 1983; Schwarz, 1999). Los vínculos entre la imaginación, considerada no como una experiencia vana y veleidosa sino como una actividad de la mente humana dirigida a explorar el complejo mundo de los otros, y la moral, entendida como la elección y justificación de un comportamiento tendente al bien, son indudables. Podríamos aceptar la definición propuesta por Mark Johnson (1993): “Moral imagination is our capacity to see and to realize in some actual or 340 contemplated experience possibilities for enhancing the quality of experience, both for ourselves and the communities of which we are a part, both for the present and for future generations, both for our existing practices and institutions as well as for those we can imagine as potentially realizable” (1993, 209). La imaginación, en su vertiente moral, no elude la realidad, sino, muy al contrario, la afronta con decisión, pues permite calibrar la trascendencia de cualquier acto, sopesar sus utilidades y sus perjuicios, adelantarse a las posibles consecuencias. Lo que para algunos constituye un oxímoron, una unión artificiosa de dos conceptos contradictorios, dado que lo moral es normativo por esencia y la imaginación, dada su naturaleza, no está sujeta a normas, resulta sin embargo un desafío intelectual desde el momento en que la imaginación se concibe como una facultad susceptible de involucrarse en las incertidumbres y deliberaciones de los seres humanos. La imaginación jugaría así un papel relevante en la constitución de la moralidad tanto privada como pública. Johnson rechaza la idea de que la moralidad pueda ser concebida únicamente a partir de un sistema de leyes o normas dictado por la razón. Por el contrario, piensa que la imaginación facilita de un modo inequívoco el conocimiento moral desde el momento en que permite conocer las implicaciones de cualquier acto humano, las probables consecencias en los demás de una decisión personal. La imaginación tiene desde luego una especial relación con la experiencia estética, y prácticamente es el único espacio en el que se le reconoce un papel fundamental. Pero si bien la imaginación parece consubstancial al arte y a la ciencia, no lo es menos al mundo de la moral. La aún radical separación entre estética y ética, una fisura que cuesta trabajo suturar, ha hecho que la ética aparezca como un dominio exclusivo de la razón y la estética, de la imaginación. Lo que las ciencias cognitivas están 341 demostrando es que esa separación es artificiosa y que la mente humana entrevera razonamientos, emociones y creencias a la hora de juzgar y decidir, de modo que en la deliberación moral cuenta tanto la razón como la imaginación. Los seres humanos viven en el interior de culturas que suministran roles, guiones, marcos, modelos, metáforas con los que se construyen mundos, se razona sobre ellos y se los comprende, y a esa compleja tarea no son ajenas las obras literarias y artísticas, cuyo poder para hacer pensar y optar moralmente es extraordinario. Por ello un concepto clave para la novelista y ensayista Iris Murdoch (1992) es “atención”. Destaca que son nuestras atenciones, es decir, el sentido y la actitud con que empleamos nuestra atención, las que determinan nuestra conducta moral. Murdoch, consciente de la fragilidad humana, considera que cualquiera, en cualquier momento, puede ser humillado y destruido. Ese sentimiento no puede, sin embargo, empujarnos a la evasión o la desesperanza. No hay que rehuir la visión del dolor sino tratar de relatarla, de llenar el vacío que crea el daño. Es necesario por ello cultivar la atención, reconocer lo que ha sido dañado. La literatura puede ayudarnos en esa tarea. La fantasía, si significa desentendimiento de las cosas, puede resultar superflua. La imaginación, en cambio, ayuda a mirar las cosas con interés. Aprehender la bondad de los otros, desear comprender el mundo valioso y desconocido que está más allá de nuestra experiencia, exige la voluntad de ir a su encuentro, para lo cual la atención y la imaginación resultan cruciales. Y no sólo en el plano del pensamiento se revela trascendental la imaginación atenta. John Paul Lederach (2005) piensa que para la construcción de una paz duradera, para erradicar las muchas violencias sociales, es necesario cambiar todo el sistema de relaciones humanas. Si los seres humanos están atrapados en un sistema que acepta la violencia como un 342 elemento natural es porque no conoce otras posibilidades. La imaginación y la capacidad humana de crear podrían quebrar esa fatalidad. Una imaginación moral podría invertir el ciclo de la violencia y transformar la destrucción en compromiso por la paz. Alentar esa imaginación moral requiere al menos “the capacity to imagine ourselves in a web of relationships that includes our enemies; the ability to sustain a paradoxical curiosity that embraces complexity without reliance on dualistic polarity; the fundamental belief in and pursuit of the creative act; and the acceptance of the inherent risk of stepping into the mistery of the unknown that lies beyond the far too familiar landscape of violence (2005, 5). Para Lederach, que compagina su actividad académica con la de mediador en procesos de paz y reconciliación, un acuerdo de paz no es el final de un tiempo de guerra, sino el comienzo de un tiempo nuevo, pues lo verdaderamente difícil es prevenir su repetición. En la resolución de muchos conflictos, pero sobre todo en el mantenimiento de la paz conseguida, es necesario un esfuerzo de imaginación de los actores implicados para colocarse en el lugar del adversario, entender sus sentimientos, tratar de conciliar las miradas opuestas. Lo cual constituye en realidad un acto de creación, igual que los que realiza un artista, de modo que la imaginación puede adelantar en la mente lo que en la realidad tarda tiempo en arraigar. Jonathan Glover (2001) avala la imaginación moral como garantía de que las respuestas humanas ante los desafíos éticos actúen como freno de la barbarie y la desolación. La imaginación moral puede salvar las distancias, el tribalismo o la ideología y alentar respuestas emocionales, dotar de vida a quienes sólo se considera números o cosas, de manera que puedan reconocerse a las posibles víctimas como iguales a nosotros. Para la imaginación moral es imprescindible aprehender qué es lo importante desde el punto de vista humano. Razonamientos y sentimientos se entreveran, pues, en la imaginación moral, que resulta imprescindible para construir una identidad moral humana. La imaginación moral alienta de ese modo la 343 esperanza de erigir sólidos baluartes contra todo tipo de atrocidades. Por su parte, Thomas W. Laqueur (2003) aporta un matiz interesante a la discusión. No trata sólo de usar la imaginación moral para acercarse a los distantes y considerarlos equiparables a nosotros, sino para tener en cuenta a los que en realidad están muy próximos, pues gran parte de los crímenes y guerras del siglo XX han sido de carácter doméstico, es decir, han sido perpetrados contra los vecinos. Una política eficaz de derechos humanos debería tener en cuenta básicamente la defensa de los débiles frente a los poderosos, pero también desarrollar “las condiciones sociales y culturales bajo las que los vecinos pueden dejar de verse los unos a los otros como incompatibles con la civilización” (2003, 146). Orientarse en el pasado El campo de la historiografía no ha sido ajeno en absoluto a este concepto. Distintos autores han ponderado la imaginación moral como una útil herramienta al servicio del historiador y como un instrumento innegable de conocimiento social. Carlo Ginzburg (2000), aun cuando mantiene rígidas las fronteras que delimitan la historia de la ficción, reconoce a ambas materias un fin cognoscitivo. La literatura puede relacionarse con la historia en el afán mutuo por investigar y narrar las intenciones humanas. Y una técnica literaria que viene bien al historiador sería la del “extrañamiento”, que es esa actitud del individuo para no dar nunca por descontada la realidad, para verla como si fuera la primera vez. En ese entrecruzamiento entre historia y literatura es donde aparece el concepto de “imaginación moral”, que para Ginzburg consistiría en el esfuerzo de extender nuestra compasión a seres humanos muy alejados de nosotros geográficamente o reducidos al 344 tamaño de una golondrina, pero cuya debilidad se pone de manifiesto ante la posibilidad más real de destrucción del presente, el pasado y el futuro que han manifestado y manifiestan los hombres. Por otra parte, y como historiador, se muestra interesado en las prácticas imaginativas de los actores populares excluidos habitualmente del discurso historiográfico tradicional, con la finalidad de entender mejor los comportamientos de los hombres del pasado. Y aunque los historiadores no suelan tenerlas en cuenta, para él tienen importancia porque en esas prácticas imaginativas de las clases populares pueden detectarse creencias e ideas distintas a las dominantes en la cultura oficial de cualquier época y que serían por ello más personales, más auténticas y más vivas. Ginzburg (1999) aboga incluso por trasladar al propio historiador esa capacidad imaginativa con el fin de comprender mejor las experiencias de los comunes e invisibles hombres del pasado, con sus sueños, sus esperanzas, sus imaginaciones. En tal sentido recomienda a los historiadores que mantengan una estrecha relación con la literatura: “Leer novelas, muchísimas novelas. Porque la cosa fundamental en la historia es la imaginación moral, y en las novelas está la posibilidad de multiplicar las vidas, de ser el Príncipe Andrei, de La guerra y la paz, o el asesino de la vieja usurera de Crimen y castigo [...]. La imaginación moral no tiene nada que ver con la fantasía, que prescinde del objeto y es narcisista -aunque puede ser, obviamente, óptima-. Esa imaginación quiere decir, por el contrario, sentir mucho más de cerca a ese asesino de la usurera, o a Natacha, o a un ladrón, un sentimiento que es, justamente, lo contrario del narcisismo” (1999, 279). La literatura además comparte con la historia una idéntica ambición, la de ayudar a los seres humanos a orientarse en el mundo, por lo que cabe entender a ambas disciplinas como instrumentos de enriquecimiento cognitivo. Ambas además pueden estimular y nutrir la imaginación moral. 345 En esa misma dirección, Justo Serna (2003) aboga por que los historiadores no se distancien de la literatura y la tengan presente en su trabajo. Al margen del valor informativo que posea como proveedora de contextos y documentos o porque edifique mundos reconocibles, la novela resulta útil “porque nos hace convivir con personajes dotados de psicología, de hondura y de relaciones externas, porque nos hace verlos en situaciones singulares, irrepetibles, porque nos obliga a comprender y a situarnos en la piel de ángeles y demonios, de asesinos y de víctimas como nosotros” (2003, 218). Las narraciones novelescas, independientemente de su carácter ficticio o verídico, permiten el conocimiento de vidas individuales cuyo relato tiene sentido, consistencia y coherencia, que es asimismo el objetivo de cualquier historiador al contar el pasado. Una buena y documentada narración histórica puede, al igual que una buena novela, alentar la imaginación moral pues sirve para enfrentarse al pasado con extrañeza, aceptando la distancia que nos separa de los tiempos remotos, examinando el pasado como un enigma a resolver. Ese acto de imaginación moral empujaría al historiador a discernir los motivos que movieron a los individuos del pasado a actuar como lo hicieron y a dar cuenta de lo que aquel sujeto histórico no vio o no estaba en condiciones de ver. “La imaginación moral es el tesoro que hace valer un observador lleno de experiencia y de sabiduría, de conocimientos, el tesoro de alguien que se sabe también ignorante, que se enfrenta sin arrogancia al pasado y a los individuos del pasado” (2003, 218). Esa imaginación es en todo caso una imaginación documentada. Un antropólogo como Clifford Geertz (1994) piensa asimismo en la imaginación moral como la posibilidad que el ser humano tiene de ver en lo distante en el espacio y en el tiempo algo próximo a ellos. Las obras trascendentales de la imaginación humana, bien sea una novela de Jane 346 Austen o un cruel ritual funerario en Bali, expresan con igual intensidad la consoladora creencia de que todos somos iguales y la inquietante sospecha de que no lo somos. Esa ambigüedad hace que ante un texto o una costumbre extraña nos sintamos inseguros y desconcertados, dubitativos acerca de cuáles deberían ser los sentimientos correctos. Lo nuevo o lo portentoso nos aturde, pero a la vez nos resulta familiar. La conciencia personal está influenciada por numerosas construcciones imaginativas ajenas, sean ficciones, ceremonias o interpretaciones que sin darnos cuenta han entrado a formar parte de nuestro mundo más íntimo, de modo que las creaciones de la imaginación propias de otras geografías u otros tiempos acaban por determinar nuestros modos de pensar. Tenemos imágenes del “paraíso” que están asociadas a ciertas islas del Pacífico, como las tenemos del “infierno”, que suele situarse en indeterminados lugares de África. Y esas construcciones son el producto de una sucesiva estratificación de imaginaciones que han ido condicionando la propia. La cuestión estriba en saber qué podemos en realidad conocer de los modos de pensar y de sentir de otros individuos u otros pueblos y si es posible detectar los puntos que nos aproximan a ellos. ¿Cómo vincular lo extremadamente lejano con la realidad presente? Ese es el reto de la imaginación moral. Sentir lo que tú sientes Quisiéramos ahora centrar la atención en algunos de los autores cuyas fecundas reflexiones acerca de la imaginación, la literatura y la ética pueden suministrarnos argumentos sólidos para nuestro trabajo. 347 Richard Rorty (1996) asume una visión que en los dos últimos siglos se ha ido abriendo camino en el pensamiento filosófico. A saber: que la verdad es algo que se construye en vez de algo que se halla. La verdad no puede existir fuera del lenguaje, afirma Rorty, sino que es una creación humana. El mundo puede estar “ahí fuera” pero su descripción no, de modo que sólo las “actividades descriptivas de los seres humanos pueden ser verdaderas o falsas”. Al descartar que el mundo sea la creación de un ser con un lenguaje propio, cuyo conocimiento previo es necesario a fin de entender su funcionamiento, debería aceptarse que son los seres humanos, con sus léxicos particulares y contingentes, los que construyen la visión del mundo. El mundo no habla, sólo los seres humanos lo hacen a través de sus proposiciones, que son las que pueden ser verdaderas, de manera que no hay que emprender la búsqueda del lenguaje del mundo, de la esencia o la verdad del mundo. Los cambios culturales son en realidad cambios de “prácticas lingüísticas”, de la eventualidad de hablar de forma diferente más que la capacidad de argumentar bien. Hacer posible que “cualquier cosa pareciese buena o mala, importante o insignificante, útil o inútil, redescribiéndola” habría sido la gran aportación social de los poetas románticos, los revolucionarios franceses y de los utopistas políticos. El cambio de lenguaje comportaría no sólo un nuevo tipo de sociedad sino un nuevo tipo de seres humanos. Un método filosófico realmente interesante consiste en “volver a describir muchas cosas de una manera nueva hasta que se logra crear una pauta de conducta lingüística que la generación en ciernes se siente tentada a adoptar, haciéndoles así buscar nuevas formas de conducta no lingüísticas: por ejemplo, la adopción de nuevo equipamiento científico o de nuevas instituciones sociales” (1996, 29). Ello quiere decir que las cosas verdaderamente nuevas van precedidas siempre de léxicos verdaderamente nuevos. 348 El progreso moral e intelectual es más una historia de metáforas que se manifiestan útiles para conseguirlo antes que una “comprensión cada vez mayor de cómo son las cosas realmente”. Por ello la filosofía, debido a su incapacidad para hablar del sentido de la historia o de la justicia social, ha quedado desacreditada, por lo que conviene conocer bien sus límites y afrontar sus consecuencias. La filosofía queda de ese modo escindida entre quienes defienden la necesaria hegemonía de la razón, y de la ciencia en consecuencia, frente a cualquier otra manifestación del pensamiento humano y quienes consideran que el mundo descrito por las ciencias naturales no proporciona ninguna lección moral ni ofrece consuelo a los seres humanos y que por lo tanto es preciso utilizar otros recursos intelectuales para lograr “hacer” la verdad. Los primeros piensan que la verdad es algo que hay que descubrir; los segundos, algo que hay que construir. Rorty, al defender que el lenguaje es contingente, es decir, que es el resultado de miles de pequeñas mutaciones a lo largo del tiempo, lo que significa que son los seres humanos los que lo hacen y lo deshacen, está reconociendo la radical historicidad del lenguaje y a su vez la facultad de los seres humanos para hablar del mundo y sus instituciones de forma diferente a como se viene haciendo, lo que lleva aparejada la lenta pero inexorable gestación de un mundo nuevo y de seres humanos distintos. A su juicio, las transformaciones sociales y culturales habidas en Europa fueron consecuencia del progresivo desuso de ciertos léxicos y el creciente empleo de otros nuevos. No fueron el resultado de la elaboración y deliberación de grandes doctrinas filosóficas sino de la lenta asimilación de modos distintos de hablar que incitaron a pensar el mundo de otro modo y a crear los medios para llevarlo a cabo. Para Rorty, por lo tanto, la filosofía, tal como se ha entendido y practicado históricamente, ha perdido su relevancia como medio para el progreso moral y habría que recurrir entonces a otras manifestaciones del lenguaje, a otras formas de conocimiento e incitación. 349 La literatura aparecería así, dada su capacidad para mover los afectos y el pensamiento, como uno de los instrumentos principales, si no el que más, para la transformación social. Sólo un mecanismo capaz de hacer entender mediante la emoción y la reflexión la realidad vital de quienes son distintos a nosotros podría hacer que la solidaridad, es decir, la capacidad de comprensión y aceptación de los otros, se produjera en un sentido práctico y no meramente declarativo o teórico. Este proceso de llegar a concebir a los demás seres humanos como “uno de nosotros”, y no como “ellos”, depende de una descripción detallada de cómo son las personas que desconocemos y de una redescripción de cómo somos nosotros. Ello no es tarea de una teoría, sino de géneros tales como la etnografía, el informe periodístico, los libros de historietas, el drama documental y, especialmente, la novela. Ficciones como las de Dickens, Olive Schreiner o Richard Wright nos proporcionan detalles acerca de formas de sufrimiento padecidas por personas en las que anteriormente no habíamos reparado. Ficciones como las de Choderlos de Laclos, Henry James o Nabokov nos dan detalles acerca de las formas de crueldad de las que somos capaces y, con ello, nos permiten redescribirnos a nosotros mismos. Esa es la razón por la cual la novela, el cine y la televisión poco a poco, pero ininterrumpidamente, han ido reemplazando al sermón y al tratado como principales vehículos del cambio y del progreso moral (1996, 18). La solidaridad, entendida como “la capacidad de considerar a personas muy diferentes de nosotros incluidas en la categoría de nosotros” (1996, 210), debe ser una de las aspiraciones prioritarias de los seres humanos. Esa solidaridad no se “descubre” entonces sino que se “crea” mediante la reflexión, mediante la “imaginación”, es decir, mediante la capacidad de ver a “los extraños como compañeros en el sufrimiento”. Es gracias al incremento de sensibilidad hacia los “detalles particulares del dolor y de la humillación de seres humanos distintos, desconocidos para nosotros” como podremos avanzar en la utopía de un mundo mejor. Y esa ampliación de nuestra capacidad de sentir y comprender las vidas ajenas puede ser reavivada por las grandes obras de la literatura, que adquieren en consecuencia la facultad de guiar la actuación pública de los seres humanos, 350 toda vez que las grandes abstracciones filosóficas se ha revelado incapaces o irrelevantes para ese fin. Las narraciones de experiencias humanas concretas vendrían en ese caso a ocupar el papel orientador de las conductas que hasta ahora habría correspondido a las teorías. La imaginación se presenta así como una de las facultades primordiales para la actuación personal y la convivencia pública. La descripción detallada de situaciones concretas de aflicción o agravio que proporciona la literatura (aunque no sólo ella), y a las que se accede mediante nuestra capacidad de imaginar, puede resultar más útil para la justicia social que tantos tratados filosóficos y religiosos en torno a lo justo o a la esencia del ser. La filosofía puede ser eficaz a la hora de condensar en principios la comprensión ética, pero no tanto para la germinación y desenvolvimiento de esa experiencia. Gracias a la “emoción participativa” que proporciona la literatura es posible ser sensibles a las desdichas ajenas. La imaginación se convierte entonces en imaginación moral desde el momento en que se encamina hacia la comprensión del mundo extraño de los otros, a los que vemos como parte indiferenciada de nosotros, y se orienta hacia la solidaridad, es decir, hacia la comprensión de nuestras obligaciones morales para con los demás y la evitación de cualquier tipo de crueldad contra otros gracias al conocimiento que proporciona, entre otros instrumentos, la lectura de relatos sobre seres humanos que sufren y son injuriados. Las reflexiones filosóficas sobre la esclavitud no han contribuido a su abolición tanto como, por ejemplo, muchas narraciones sobre la humillación y la desesperanza de los esclavos. A juicio de Rorty, pues, únicamente las descripciones detalladas de las humillaciones y vejaciones de los débiles podría evitar la comodidad social ante las ofensas concretas. Y esas descripciones no las suministrarían en la actualidad los filósofos, sino un amplio espectro de personas que, desde 351 los periodistas a los novelistas pasando por los antropólogos o los cineastas, estaría empeñado en proporcionar información precisa de lo que pasa y constituirían los estímulos más fecundos para una reflexión racional y un comportamiento ético. Frente a la filosofía, “la literatura es más importante en un aspecto muy concreto, es decir, cuando se trata de conseguir un progreso moral. La literatura contribuye a la ampliación de la capacidad de imaginación moral, porque nos hace más sensibles en la medida en que profundiza nuestra comprensión de las diferencias entre las personas y de la diversidad de sus necesidades. La filosofía es útil cuando se trata de resumir en principios morales los resultados de la propia comprensión moral, pero no es de gran ayuda en la ampliación de esta comprensión” (2002, 158). La literatura aparecería de ese modo como uno de los estímulos primordiales para el progreso moral de la sociedad, que debería ir paralelo al progreso material que facilitan los ingenieros y los científicos. Una vida mejor no puede prescindir de la fantasía y de la imaginación moral, como no puede prescindir de los puentes o de las vacunas. En los libros de Martha Nussbaum es posible asimismo encontrar estímulos claros para pensar en la literatura, y en consecuencia en la lectura, como un medio para el conocimiento y la reflexión moral. Soslayando las polémicas acerca de las desemejanzas entre Filosofía y Literatura, que con tanto afán han tratado de demostrar muchos filósofos, conviene detenerse en los argumentos que muchos filósofos han utilizado en favor de la literatura como instrumento filosófico. El punto de partida de sus argumentos a favor de la función pública de la literatura expuestos, por ejemplo, en su libro Justicia poética (1997) es la consideración de que “la narrativa y la imaginación literaria no sólo no se 352 oponen a la argumentación racional, sino que pueden aportarle ingredientes esenciales” (1997, 15). Se decanta desde el principio por hacer permeable la frontera que hasta hoy distancia la filosofía y la literatura. No preconiza la sustitución de la racionalidad pública basada en reglas por juicios que se amparen exclusivamente en la empatía. Defiende, no obstante, la imaginación literaria porque le parece un componente esencial de una actitud ética desde el momento en que induce al lector a interesarse por la suerte de personas cuyas vidas están distantes de la suya. Los seres humanos no podrán comprometerse en el destino de otros seres humanos a menos que sean capaces de “participar imaginativamente” en sus vidas y de desarrollar emociones relacionadas con esa participación. Quiere ello decir que la aceptación universal de la dignidad de los seres humanos podrá tener un incentivo fundamental en las obras literarias, idóneas para hablar de seres humanos distintos a los lectores y con cuya suerte pueden establecer vínculos emocionales gracias a la imaginación. La lectura se convertiría así en una forma de acercamiento y comprensión de vidas ajenas y, al mismo tiempo, en un medio de reflexión moral. Nussbaum es consciente de que la imaginación literaria no garantiza la transformación del pensamiento moral de un lector, pues no es más que un frágil recurso en un mundo lleno de prejuicios y crueldades, pero que no por ello hay que renunciar a la esperanza de un minúsculo cambio y a batallar para que la fantasía no sólo afecte a los individuos sino para que ésta penetre y conforme asimismo las instituciones políticas. La imaginación literaria puede enriquecer el razonamiento público y puede contribuir en algo a la justicia social, y hay que procurar que así sea, aunque nada asegura que vayan a lograrse esos anhelos. La intención de Nussbaum es refutar la idea de que los valores de la literatura -amenidad, excelencia, goce, fascinación...- 353 únicamente afectan al ámbito de lo privado y que, por tanto, están al margen del discurso público. Piensa, por el contrario, que algunas novelas, no todas, pueden llegar a tener un sentido normativo para los lectores y que resulta rechazable considerarlas un simple ornamento de la vida. La imaginación literaria debería formar parte de la imaginación pública, de modo que “sirva a los jueces en sus juicios, a los legisladores en su labor legislativa, a los políticos cuando midan la calidad de vida de gentes cercanas y lejanas” (1997, 27). Eso permitiría que la literatura aportara al espacio social materiales que ayudaran a pensar y a elaborar razonamientos políticos de la misma manera que lo hacen la economía, la historia o la ciencia. Ello haría posible que la lectura modificara algunos juicios de los lectores sobre el mundo y los seres humanos. No se trata en ningún caso de substituir la búsqueda de la verdad y los razonamientos científicos por los aportes de la fantasía. Eso sería un completo dislate. Se trata, por el contrario, de hacer que la visión de los seres humanos que proporcionan las novelas se unan a los análisis políticos o económicos de la sociedad aportando lo que resulta evidente a los ojos de los ciudadanos: que detrás de cada cifra o abstracción conceptual hay siempre individuos con historias particulares, con pasado y sueños, con cualidad únicas. La lectura de novelas necesita de las teorías políticas, morales y económicas para entender mejor el mundo, pero es la lectura la que permitirá a los lectores ser más conscientes y críticos con esas teorías. La idea de Nussbaum es que leer novelas (su reflexión la realiza a partir de una en concreto: Tiempos difíciles, de Charles Dickens) tiene importancia moral debido a que es un género literario que se interesa por la individualidad de las personas donde otras modalidades de análisis y explicación tienden a ver cantidades o masas informes, se ocupa de lo que 354 ocurre a los seres humanos sin importar su condición o estatus económico, no toma distancias a la hora de narrar la vida sino que se involucra (y de paso involucra al lector) en los sucesos de los personajes a los que retrata, se ocupa sobre todo de mostrar el mundo íntimo de cada uno de ellos sin desatender el contexto social e histórico en el que se desenvuelven. Es decir, trata asuntos que conciernen a la “humanidad” de la gente. Su naturaleza moral le viene dada por ese mismo hecho, por la atención que presta a la suerte de los individuos. Y más aún: todo ello es fuente de placer por la forma en que cada una está escrita, por la cantidad de recursos lingüísticos y textuales que se ponen en juego, por el uso libre de la imaginación. Y si a ello se le agrega la circunstancia de su accesibilidad, de su suficiencia para llegar a miles de personas, habría que concluir que la novela, la literatura en general, adquiere una dimensión moral indudable, dado que el campo de lo moral abarca todo aquello que tiene relación con la vida y el comportamiento humano. La novela entra de lleno en ese territorio. La literatura no puede disociarse de las emociones. No son algo adicional o accesorio a las obras literarias, sino su misma esencia, su modo de reclamar a los lectores e involucrarlos en el texto. Pero mientras se manifiesten en un ámbito reducido y privado no resultan problemáticas. Lo que resulta difícil de aceptar para muchos es que esas respuestas incontroladas e instintivas impliquen al ámbito de la racionalidad pública. Las emociones, objetan, son por definición “irracionales” y, en consecuencia, pueden menoscabar una vida basada en la razón, tal como Platón defendía. Ese, como sabemos, ha sido el reparo histórico: las emociones presentan a los seres humanos como criaturas vulnerables, veleidosas, incompletas, y el buen juicio requiere estabilidad, mesura, racionalidad. No puede confiarse, por tanto, el rumbo de la deliberación pública al capricho de las emociones. La 355 libertad debe basarse en la razón, no hacerla depender de las pasiones. Pero si la razón está provista de imaginación se volverá más benéfica, atenuará su lado más frío y cruel. El criterio de Nussbaum es que las emociones no son nocivas, no son un obstáculo para la deliberación ciudadana, sino que, muy al contrario, pueden contribuir a su afirmación y desarrollo. Responde así a las objeciones usuales que la filosofía ha esgrimido contra ellas. Las emociones, contrariamente a la aún extendida consideración de que son impulsos ciegos, es decir, irreflexivos y descontrolados, no nacen aleatoriamente sino que aparecen siempre dirigidas a un objeto o a una persona. Es la experiencia y la percepción las que las provocan. Son además la consecuencia de creencias previas, pues no hay emoción sin juicios elaborados con anterioridad. Las emociones, sigue afirmando, no son la manifestación de carencias o imperfecciones humanas, como justifican algunos filósofos que preconizan la templanza y la libertad personal como máximos ideales humanos, sino elementos necesarios para interesarse por el mundo y la suerte de los demás. Son las emociones, es decir, la posibilidad de entender qué sería de uno mismo si fuese como otros, lo que hace sociables a los seres humanos, lo que los hace conscientes de una fragilidad que es común a muchos otros y al mismo tiempo los vuelve razonables. Lo cual no impide la imparcialidad ni el buen juicio si llega el caso de valorar los actos de los demás. Las emociones no deben reemplazar a las normas y a los números a la hora de discernir sobre los sucesos sociales pero su carencia puede hacer injustas las apreciaciones basadas únicamente en decretos y estadísticas. Las emociones dan a los hechos el sentido del valor humano. Ninguna muerte por motivos laborales, por ejemplo, resulta insignificante por muy inapreciable que sea estadísticamente. Para los familiares y los amigos esa sola muerte es muy dolorosa, aunque su poquedad pueda consolar a los gobernantes. Las emociones, finalmente, resultan sospechosas para algunos filósofos porque enfatizan la vida de los individuos en detrimento de las clases o los grupos, 356 una crítica que resulta inconsistente porque frente a las abstracciones políticas o religiosas, cuyas dramáticas consecuencias son de sobra conocidas, sólo las vidas concretas de seres humanos concretos dan a diario la verdadera dimensión de los acontecimientos sociales. Las guerras, las emigraciones, las tiranías, las injusticias... adquieren su verdadera y trágica naturaleza colectiva cuando se encarnan en historias individuales y soslayan las cifras o los discursos. Para Nussbaum la lectura es una experiencia moral incuestionable, pues aporta elementos de información y reflexión para elaborar juicios éticos, mueve emocionalmente al lector a interesarse por la suerte de los individuos, contribuye a la formación del pensamiento racional. Pero como no sería prudente confiar únicamente en las propias percepciones, que podrían hacer al lector en la parcialidad o la arbitrariedad, el diálogo entre lectores estaría más que justificado, ya que los textos literarios no inoculan por sí solos ideas buenas o correctas, sino que éstas nacerán más bien a través de la conversación, de la escucha y el debate de otros argumentos y puntos de vista. “Hago dos afirmaciones, pues, en lo concerniente a la experiencia del lector: primero, que brinda intuiciones que -una vez sometidas a la pertinente crítica- deberían cumplir una función en la construcción de una teoría política y moral adecuada; segundo, que desarrolla aptitudes morales sin las cuales los ciudadanos no lograrán forjar una realidad a partir de las conclusiones normativas de una teoría política y moral, por excelente que sea” (1997, 38). El lector literario se transforma al abrir un libro en un espectador juicioso y comprometido. La lectura, en fin, lo constituye en juez. La imaginación narrativa es junto a la capacidad de “examen crítico de uno mismo y de las propias tradiciones” y a la capacidad de verse no sólo 357 como miembro de grupos o territorios sino como seres humanos ligados a otros seres humanos “por lazos de reconocimiento y mutua preocupación”, una de las tres habilidades que Nussbaum considera básicas para el cultivo de la humanidad. El cultivo de la humanidad (2001) es, precisamente, el título del libro en el que recogen esas reflexiones. La imaginación narrativa es la capacidad de pensar “cómo sería estar en lugar de otra persona”, tratar de conocer su “historia” y comprender “las emociones, deseos y anhelos” que experimenta. Esa facultad no rehúsa por supuesto el manejo de una actitud crítica, pues no basta al leer con identificarse con un personaje sino que también es necesario poner en juego elementos de enjuiciamiento. Juicios que no serán del todo responsables en tanto no se conozcan los motivos de una persona al realizar una acción, así como los contextos históricos y sociales en los que se produce. Esa participación afectiva y razonable en las vidas ajenas sólo será posible mediante la imaginación, una capacidad que la literatura puede alentar y cultivar. La ciudadanía implica desarrollar la capacidad de razonar y argumentar, pero también la de amar e imaginar, pues los sentimientos y la imaginación pueden adentrarnos en mundos desconocidos pero primordiales para lograr un mejor entendimiento de los seres humanos y de las sociedades. La educación literaria sería en ese sentido una pieza esencial en el desarrollo de la educación cívica, pues la imaginación narrativa derrivada de ella afirmaría los fundamentos para la conciencia moral de unos ciudadanos deliberantes y críticos. El pediatra y psiquiatra infantil Robert Coles (1998) piensa a su vez que la inteligencia moral de los seres humanos, esto es, la capacidad para discernir sobre lo que está bien y lo que está mal, es una cualidad que puede aprenderse y facilitarse mediante estrategias adecuadas, entre las que se encuentra de modo relevante la imaginación moral. El comportamiento de 358 niños y adolescentes, que es respuesta en muchos casos a la forma en que son tratados en el hogar y en la escuela, posee indudables componentes morales que pueden ser mostrados, inculcados y fomentados. El ejemplo de los adultos es, desde luego, una de las principales referencias. Los más jóvenes aprenden cómo comportarse a partir de cómo se comportan con ellos y cómo ven el comportamiento con los demás. Pero al mismo tiempo es posible también formar la inteligencia moral, considerándola como ese espacio de nuestra mente en el que es posible considerar el sentido de nuestra vida y la de los demás, en el que puede decidirse qué conviene hacer y por qué, o qué razones éticas deben mover a las personas a actuar frente a otras. “Una mente reflexiva y capaz también de reflexionar sobre sí misma da lugar en algún punto a un «yo sabio»: a la imaginación moral afirmada, realizada, desarrollada, entrenada para hacerse más fuerte por las decisiones diarias, las pequeñas y las grandes, las acciones realizadas y después consideradas y reconsideradas” (1998, 20). En esa intrincada tarea de formación de la inteligencia moral pueden ayudar, y de hecho lo hacen, además de los ejemplos y las experiencias concretas, los buenos relatos literarios. Coles sostiene que únicamente a través de narraciones es posible comprendernos a nosotros mismos y también la vida de los otros, y a la vez recibir las más duraderas lecciones morales. Las narraciones nos recuerdan qué es importante en la vida, nos exhortan, nos señalan nuevas direcciones, nos empujan a reflexionar sobre nosotros mismos, nos muestran las contradicciones e inconsistencias morales de nuestra propia vida y algunas veces nos inspiran comportamientos de integridad moral. Las narraciones, sean verídicas o literarias, ayudan a comprender la propia historia y a dar sentido a la propia vida. En determinadas encrucijadas vitales, las narraciones pueden ayudar a pensar y optar. La literatura no sustituye, desde luego, a la psicoterapia. No se trata de eso. Para Coles (1989) la literatura tiene otra tarea: comprometer la inteligencia y las emociones de los lectores en la trama 359 de las historias de tal modo que acaben siendo un espejo para ellos mismos. Las historias de ficción pueden involucrarse en la experiencia real y pueden contribuir a la introspección personal y al conocimiento de los demás. Y eso tiene, desde luego, implicaciones morales. “All in all, not a bad start for someone trying to find a good way to live this life: a person´s moral conduct responding to the moral imagination of writers and the moral imperative of fellow human beings is need” (1989, 205). La imaginación moral es, pues, inseparable de la simpatía, de los afectos movidos hacia una vida ajena, hacia la comprensión de los motivos de su felicidad o aflicción. La imaginación moral, además de una reacción sentimental, debería ser el principio de un compromiso personal. No hay empatía sin razonamiento, como no debería haberla sin intervención pública. Al extrañamiento, que nos sitúa ante los hechos sorprendidos y curiosos, debería seguir el entrañamiento, que nos hace copartícipes y comprometidos. La imaginación, que como hemos visto tiene que ver con la capacidad de formar imágenes mentales, está en el origen de cualquier actividad humana. Para la más nimia tarea cotidiana como para la más alta investigación científica o la más sutil creación artística es necesario su concurso. En tal dirección, el desarrollo del sentido de la vista ha sido determinante en la evolución humana y ha condicionado la facultad de la memoria, la simbolización o la imaginación. El ojo está en el origen de las “visiones” o “imágenes” tanto científicas como poéticas. La capacidad de imaginar, de hacer planes, de prever, de visualizar alternativas y elegir la más conveniente es un don que poseen en exclusiva los seres humanos y en él reside el fundamento de su sentido de la libertad. La verdadera experiencia intelectual aúna, pues, conocimiento e imaginación (Bronowski, 1993). Imaginar sucesos no experimentados en la vida real contribuye al desarrollo del 360 pensamiento abstracto y supone un progreso psicológico, pues para que alguien sea capaz de afrontar situaciones nuevas debe representárselas previamente y recrearlas de todas las maneras posibles, cuanto más diversas mejor. La imaginación se nutre de la realidad, elabora a voluntad los elementos que toma de ella y los devuelve alterados, enaltecidos, facultados para modificar la realidad de donde salieron. Sólo los seres humanos son capaces de participar y regocijarse en esas metamorfosis. Pero esa facultad no prospera espontáneamente, sino que es preciso modelarla y desarrollarla. Y es ahí donde la literatura, una vez más, alcanza su más alto designio. La educación literaria contribuye al desarrollo de la imaginación, que es, como ya se ha dicho, un ejercicio temprano de libertad, un instrumento de transformación social. La literatura no concierne únicamente a la vida privada, sino que expande su potestad al ámbito público. Ver las cosas de modo distinto al habitual, indagar críticamente en otras experiencias, oponer otros mundos al mundo propio, apreciar las causas y los antecedentes de los hechos... autoriza a pensar no sólo en lo que se es sino en lo que se podría o debería ser, permite aspirar a ser otra cosa, lo cual conduce a observar y juzgar con más raciocinio los asuntos comunes. Fomentar la imaginación moral desde la infancia es una manera de dilatar las percepciones, de suscitar razonamientos, de despertar emociones, de provocar juicios..., hábitos nada nimios en la vida privada y cívica de una persona. La imaginación moral permitiría, como hemos visto, realizar una triple función: ponerse en lugar del otro, reconocer al otro, reconocerse en el otro. Esa compleja actividad de la mente concierne a la razón, pero también a las emociones. Friedrich Nietzsche (2001) ya adelantó que la simpatía hacia el prójimo era un resultado tardío de la cultura y destacó la importancia de la fantasía “para compenetrarnos con los sentimientos de los demás como con los de nosotros mismos (hemos tenido que aprender a compenetrarnos con nuestros propios dolores y alegrías no presentes mediante el recuerdo y sentirlos como 361 presentes). Grande es el papel que aquí le corresponde al arte cuando nos enseña a compadecernos incluso de sentimientos imaginados de personajes irreales” (2001, 394). En este contexto es donde la educación de la imaginación encontraría entonces su plena justificación. Cuando desde esta perspectiva afirmamos que una de las tareas fundamentales de los profesores es “enseñar a leer” a sus alumnos estamos queriendo decir que debemos enseñar a leer de ese modo, con esa específica actitud de atención, receptividad y discernimiento, con una vívida conciencia ética ante los conflictos humanos desplegados en los libros. Ramón F. Llorens (2000) advierte con razón del riesgo que supone centrar la atención prioritariamente en los “valores sociales” en detrimento de los “valores literarios” a propósito de la literatura infantil y juvenil. Los primeros no deberían ocultar los segundos, de manera que la educación literaria no se viera coartada por la educación cívica Y aun siendo conscientes de esos peligros, como también de las banalidades, el adoctrinamiento, las moralinas, las hipocresías..., no dudamos en formular esa propuesta. Eso significa aceptar que un relato, un poema o un ensayo no están dotados de cualidades éticas intrínsecas sino que es la manera de leerlos lo que puede convertirlos en obras éticamente pertinentes o en simples textos entretenidos. Lo que se propugna entonces es una caracterización del modo de leer que tenga en cuenta la actitud del lector, su previo sentimiento de búsqueda y deseo de comprender. Gritos, vejaciones, perdón La acostumbrada muralla que elevamos continuamente entre el mundo 362 adulto y el infantil, “eso no lo entienden los niños”, tiene más que ver con los prejuicios y las perezas de los mayores que con las capacidades intelectuales y emotivas de la infancia. En el mundo de la vida son precisamente las cosas que no entendemos del todo las que más nos subyugan, las que más nos incitan a preguntar e indagar. Y lo dañino de ese prejuicio son las oportunidades desaprovechadas, quizá para siempre, de ofrecer a los niños experiencias irrepetibles, motivos para poder pensar junto a los adultos sobre las cosas que importan y les importan. Porque con la misma frecuencia con que se escuchan esas prevenciones, “esto no es apropiado para los niños”, se escuchan también las manifestaciones de incredulidad que siguen al júbilo de una representación, un concierto o una lectura: “ni por asomo podía imaginar que los niños reaccionarían así de bien”. ¿Pero qué tipo de resistencia esperaban de ellos? ¿Qué insensibilidad les presuponían? ¿Qué escasa inteligencia les asignaban? A propósito de ciertos libros infantiles se percibe idéntica desconfianza. Sus argumentos, su lenguaje o sus ilustraciones resucitan con frecuencia el rutinario dictamen. Y cuanto más valiente es el libro, es decir, cuanto más delicada es la cuestión que aborda o más arriesgado es su planteamiento visual, más insistentes son esos comentarios. Lo cierto es que muchos álbumes y libros para niños evidencian una hondura y una ambición difíciles de encontrar en tantos libros escritos para los adultos. Dos de esos peliagudos asuntos, la humillación y el perdón, que bien podrían encuadrarse en la categoría de “impropio de niños”, tienen, sin embargo, en la literatura infantil ejemplos admirables que hacen que las historias que cuentan puedan equipararse a la más grande literatura. Y sus asuntos ilustran con total transparencia el papel de la imaginación moral en la vida de los lectores. A tal fin me permitiré evocar algunas experiencias personales, 363 comenzando por algunas imágenes inolvidables suministradas por el cine y la literatura. Guardo un muy vivo recuerdo de la película Johnny cogió su fusil, dirigida en 1971 por Dalton Trumbo, autor a su vez de la novela que la inspiró. Cuando la vi por primera vez me conmovió hondamente. Su concisión, su desnudez, su alternancia de tonalidades (blanco y negro para las secuencias de la sala del hospital; colores vivos para los recuerdos felices) me produjeron la impresión de haber presenciado una obra maestra, irrepetible, no tanto por su perfección técnica como por ser uno de los alegatos antibelicistas más feroces y sobrecogedores que había visto nunca. La posterior lectura de la novela corroboró esa sensación. Lo más estremecedor era la imagen del cuerpo amputado de Joe Bonham, desmembrado en realidad, poco más que un torso palpitante y tendido en una aséptica sala de hospital, que mantenía intacta su conciencia a pesar de los destrozos físicos, que conservaba activa su capacidad de pensar, su memoria y sus emociones, y de las cuales se servía para narrar su vida, sus sueños aniquilados, sus días alegres, sus rencores contra la propaganda patriótica que puede conducir a un joven risueño hasta la mutilación o la muerte. Pocas metáforas contra las guerras tan transparentes y desasosegadas como aquel trozo de carne desgarrado, lúcido, aferrado a la vida gracias a su capacidad de razonar. Esa inconcebible condición de hombre vivo aunque desecho servía a Dalton Trumbo para denunciar en la novela homónima, Johnny cogió su fusil (1981), las atrocidades de las guerras gracias a la conciencia palpitante e irreductible que había subsistido a las mutilaciones. En ella puede leerse: “Se preguntó cómo había podido salir con vida. Había tíos que se arañaban el pulgar y se morían. El alpinista se caía de un escalón, se fracturaba el cráneo y moría el jueves. Tu mejor amigo iba al hospital para operarse del apéndice y cuatro o cinco días después estabas junto a su tumba. Un pequeño microbio como el de la gripe acababa con la vida de alrededor de diez millones de personas en un solo invierno. Entonces ¿cómo era posible que un tío perdiese 364 los brazos y las piernas y los oídos y los ojos y la nariz y la boca y siguiera viviendo? ¿Cómo entenderlo?” (1981, 81). Esa incomprensión es, sin embargo, lo que alienta la narración y conmueve al lector. Rememoro esa imagen del cuerpo descuartizado y pensante al leer libros de literatura infantil como Madrechillona (2004), el relato de Jutta Bauer, o Juul (1996), la brutal historia ideada por Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen. También en ellos hay unos cuerpos pensantes y descuartizados. En el primero, un joven pingüino se deshace en pedazos después de un grito furibundo de su madre. El hijo se quiebra y sus miembros se dispersan por el universo, el mar, la jungla, las montañas, la ciudad y el desierto, a pesar de lo cual conserva su capacidad de razonamiento, igual que le ocurre a Joe Bonham, y gracias a ello el joven pingüino puede ir relatando su suplicio, su dificultad para pedir auxilio, su soledad. El estupor ante la humillación padecida, con su consecuente desarticulación física, no le paraliza sin embargo el pensamiento y la memoria. En Juul, por el contrario, es una mutilación voluntaria y dolorosa lo que sucede ante los ojos atónitos del lector. El protagonista -¿un muñeco, un niño?- va despedazándose brutalmente tras cada insulto, tras cada carcajada, tras cada reproche de sus compañeros. No es la explosión de una bomba, como en el caso de Joe, o de un grito desmesurado, como en el caso del pingüino, sino las burlas de los otros -anónimas voces sin rostro- las que empujan a Juul a desprenderse sucesivamente de sus rizos, sus orejas, sus ojos, su lengua, sus piernas... hasta quedar reducido a una cabeza que sus verdugos usan finalmente como pelota para jugar al fútbol. Ingenuamente confía en que ese sucesivo desgarro corporal acabe calmando la saña de sus acosadores. A pesar de sus amputaciones físicas, Juul no pierde en ningún momento la conciencia de su tormento. 365 He advertido los silencios interrogativos y perplejos de los niños que escuchaban la historia del pingüino destrozado y sus inmediatas asociaciones con los momentos de afrenta e impotencia sufridos por ellos mismos, y también las risas nerviosas y las repugnancias de los adolescentes que precedían, en el caso de Juul, al estallido de rabia y al desahogo de las víctimas, a los reproches amargos a los compañeros por los insultos padecidos. En ambos casos -en Madrechillona con más suavidad; en Juul más descarnadamente- he comprobado la potestad reveladora de la literatura, su capacidad para provocar la reflexión, para liberar los silencios, para calmar las angustias acumuladas. Ese suplicio del quebranto del cuerpo, que está presente metafóricamente tanto en Madrechillona como en Juul, es muy semejante al que sentían los prisioneros de los campos de concentración nazis, como atestiguan, entre otros, Primo Levi (1995) e Imre Kertész (2001), supervivientes respectivamente de los campos de exterminio de Auschwitz y Buchenwald. Sus testimonios acerca de la condición de no-hombre, que en la jerga de los campos se denominaba musulmán 183 , son sobrecogedores. Perturba comprobar la tenue frontera que separa la resistencia del abandono, lo humano de lo inhumano, y cómo el sentimiento de anulación corporal los atrapaba poco a poco y amenazaba con vencerlos. El primero de ellos rememora: “Ya me han salido, en el dorso de los pies, las llagas que no se curan. Empujo carretillas, trabajo con la pala, me fatigo con la lluvia, tiemblo ante el viento; ya mi propio cuerpo no es mío: tengo el vientre hinchado y las extremidades rígidas, la cara hinchada por la mañana y hundida por la noche; algunos de nosotros tienen la piel amarilla, otros gris: cuando no nos vemos 183 “El llamado musulmán, como designaba la jerga del campo al prisionero que se abandonaba y era abandonado por los camaradas, no poseía ningún resquicio de conciencia donde bien y mal, nobleza y vulgaridad, espiritualidad y no espiritualidad se pudieran confrontar. Era un cadáver vacilante, un haz de funciones físicas en su agonía”, en Jean Améry, Más allá de la culpa y la expiación: Tentativas de superación de una víctima de la violencia, Valencia, Pre-Textos, 2004, pág. 63. 366 durante tres o cuatro días nos reconocemos con dificultad” (1995, 39). Y el segundo confirma: “Observaba atónito con qué velocidad, con qué desenfrenada rapidez disminuía, día a día, la carne de mis huesos, hasta que no quedaba nada, hasta que desaparecía toda mi materia blanda. Cada día me sorprendía algo nuevo, algún nuevo fallo o algún defecto, en aquella cosa que me resultaba cada vez más rara y extraña, aunque hubiese sido un buen amigo: mi cuerpo. Ya no podía ni verlo sin tener una sensación de desequilibrio, de horror” (2001, 168). Son dos experiencias distintas, pero en ambos casos la sensación es la misma: la enajenación del cuerpo, la angustia de sentir la progresiva disociación entre la conciencia y la materia carnal. No es mi intención equiparar burdamente el grito irritado y espontáneo de una madre a su hijo o las burlas crueles de unos niños hacia los más indefensos con las atrocidades despiadadas del nazismo en los campos de concentración. Únicamente trato de señalar que la dimensión interrogadora de la literatura, su autoridad para afrontar la naturaleza del abatimiento que ocasiona la ofensa o la humillación, puede estar presente también en libros destinados a los niños. Y tampoco reclamo la necesidad de abrumarlos con farragosas disquisiciones históricas. Lo que pretendo resaltar es la identidad de valores literarios y éticos entre ciertos libros infantiles y otros tantos de adultos. Es decir, destacar la contingencia de que con unos y otros pueden afrontarse, a diferentes niveles, cuestiones capitales de la experiencia humana. Porque, ¿no es esa sensación de desgarramiento la que se hace presente, con las diferencias de grado que quieran establecerse, en los álbumes infantiles antes mencionados? En ambos libros, el cuerpo sufre la embestida del entorno -un grito, los insultos- y como consecuencia se quiebra, se disgrega y se envilece (“estoy descompuesto”, decimos en español para significar la angustia por un agravio o una vejación). De pronto, el cuerpo ya no es nuestro cuerpo, lo sentimos desconocido y abominable, 367 grueso o deforme o torpe u oscuro o pequeño. Lo sentimos definitivamente como un estorbo, como un castigo. Es la posibilidad de reflexionar, gracias a las metáforas, sobre la anulación y destrucción de lo específicamente humano lo que convierte a Madrechillona y Juul en libros admirables. Alguien podría argüir con razón que la conciencia de la inhumanidad no es propia de los niños. No, desde luego, planteada en esos términos. Pero los signos de la humillación son claramente reconocibles por ellos. Muchos niños saben que el alarido materno en Madrechillona, aun sin saber ponerle nombre, también les concierne a ellos. El quebranto emocional que sigue a un grito injusto, arbitrario, es un sentimiento universal. Cuando se les permite expresarse, muchos niños hablan de esa experiencia. Y gracias a Juul he podido conocer que el odio al propio cuerpo, el deseo incluso de amputarse los miembros que los demás desaprueban o de desvanecerse después de una crítica o una mofa, es más común de lo que se admite. He asistido incluso, conmovido y paralizado, a los sollozos de un alumno universitario incapaz de reprimir las lágrimas después de escuchar en clase el relato de Juul porque, muchos años después, lo reconocía como propio. Él también había sufrido las amenazas y la violencia de sus iguales y hasta el momento de escuchar la narración no había tenido oportunidad de liberar las lágrimas estancadas y casi corrompidas. El libro, por fin, lo había aliviado. Y es en esos trances, en esa afluencia inesperada de recuerdos y sentimientos, donde la presencia de los adultos se hace realmente valiosa, donde resultan ineludibles su participación y su tacto. Es la solícita inteligencia de los mayores la que hará posible la introspección de los lectores o los oyentes, la que puede conducirlos hasta el umbral de la emoción y el pensamiento, la que inspira sin abrumar. Sobre ellos recae la responsabilidad de saber interpretar los comentarios de los niños y los jóvenes, de hacer las preguntas sutiles que les permitan ensanchar y dotar de significado a su propia experiencia. 368 El daño reparado Y luego está la gran revelación. Al final de Madrechillona vemos la amorosa y paciente labor de reconstrucción que emprende la madre recomponiendo lo que previamente había desmembrado. Al término del relato, y después de haber buscado y cosido los trozos diseminados del hijo, la madre pronuncia la palabra necesaria, rehabilitadora. “Perdón”, le dice al hijo, tras lo cual ambos reanudan juntos el camino. La escueta palabra le permite rehacer la situación anterior al grito ofensivo. Y asimismo está la labor de recomposición que afronta Nora, la niña compasiva que recoge los despojos de Juul y los va acumulando con suma delicadeza en su cochecito de muñecas, dispensándoles amor, cuidados y palabras amables, y ofreciéndole finalmente un lápiz para que Juul pueda rehacerse al pensar, al escribir, al narrar, igual que ocurría con Joe Bonham, cuya voz interior se manifestaba para contarnos su suplicio. Al pedir perdón, “la madre había recogido y cosido todo”, el daño inicial se repara, el desgarro físico y emocional llega a su fin, de la misma manera que al interesarse Nora por la suerte de los restos de lo que fue un ser viviente, “¿Qué es lo que te ha pasado?”, está propiciando el alivio, la reparación de la identidad mediante la narración de su vida. Entonces el sentimiento de integridad reaparece, la plenitud sensorial e intelectiva que constituye la naturaleza de lo humano se restaura. Porque el arrepentimiento es la condición necesaria para compensar el daño infligido. Es lo que afirma el filósofo Vladimir Jankélévitch (1999) a propósito de la naturaleza del perdón: “El arrepentimiento implica drama y vida moral: vida moral, es decir, actos de contrición; vida moral, es decir, pesar vergonzoso, acompañado del sabio propósito de mejorar en el porvenir, endosando valerosamente el sufrimiento; el arrepentimiento da vueltas y 369 vueltas al recuerdo de la culpa y procura redimirla. El tiempo del arrepentimiento, por oposición a los veinte años huecos de la prescripción, es por lo tanto una plenitud meditativa y recogida: lo que opera en el arrepentimiento es la sinceridad del lamento y el ardor intensivo de la resolución” (1999, 56). Únicamente si hay reconocimiento de la deuda que uno ha contraído con la víctima y se esfuerza por compensarla, será posible la reconciliación. Fui protagonista involuntario de otro suceso ocurrido en un instituto de enseñanza secundaria de Granada. En un encuentro con alumnos de bachillerato, y como acostumbro a hacer cuando defiendo las virtudes de la literatura y lectura, leí en voz alta el relato de Madrechillona. A aquel acto asistían igualmente algunas madres de alumnos, pues la propia Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro había organizado el acto junto a los profesores. Al término de la lectura, y para asombro y turbación de la propia hija allí presente, una de las madres, profundamente conmovida por la historia, le pidió perdón públicamente por si alguna vez la había herido con sus palabras y nunca lo había reconocido. La historia infantil del pingüino humillado había provocado una reacción tan espontánea como sincera, había suscitado en una madre real la necesidad de responder a las incitaciones de la literatura. He percibido también el alivio de los niños y adolescentes a los que he leído ese libro cuando la madre del cuento, recién acabada la última puntada de los pies del hijo, le pide perdón y reanudan la marcha. Los comentarios de los niños -“la mamá del pingüino lo quiere mucho”, “a mí también me grita mi mamá pero luego me quiere otra vez”, “un día le pedí perdón a mi hermano”- demuestran que son conscientes del sentido reparador de esa acción, del valor que tiene para la convivencia. Sólo así, haciendo ver, gracias a la experiencia poética, las secuelas del daño y el beneficio de la enmienda, podrá comprenderse el significado de las agresiones y hacer a los 370 individuos conscientes de sus compromisos, no sólo en el espacio íntimo sino en el ámbito público. Rafael Argullol (2005), a propósito de los estragos que las guerras han ocasionado en todo el mundo, afirma que es necesario romper la cadena de complicidades que impide la aceptación de la culpa y la depuración de las responsabilidades, pues únicamente mediante la solicitud y el otorgamiento del perdón será posible eliminar la injusticia e impedir la impunidad. Y agrega: “Pero si con las de los Derechos Humanos llegáramos a formular una Declaración Universal de los Deberes Humanos -la única que daría efectividad a aquélla- no hay duda de que el arte de pedir perdón ocuparía el primer capítulo del texto” (2005, 17). Ese deber ineludible, ese compromiso ético, sería entonces uno de los aprendizajes cívicos fundamentales, al que la literatura podría sin duda contribuir. La cuestión es que si la emoción y el conocimiento que pueden lograrse con esos libros para niños y jóvenes son semejantes a los que pueden alcanzarse con una novela o un ensayo filosófico, ¿cómo no reparar entonces en los espacios comunes que comparten la literatura más grande con la no menos grande que se refugia en los álbumes ilustrados o los cuentos infantiles? Porque si prestáramos la atención debida a esos espacios, tal vez la literatura infantil y juvenil dejaría de ser considerada un arte menor o subalterno, apto únicamente para la diversión o las prácticas escolares, y podría ser aceptada como un principio de sentimiento y de vida, como un estímulo de la imaginación moral, como un modo de encender el amor por la literatura. 371 ENSOÑACIÓN En un libro de atrayente título, El derecho de soñar (1985), Gaston Bachelard habla de sí mismo como de un filósofo solitario, dichoso en la meditación, ocupado en pensamientos tanto graves como finos, apasionados como fríos, racionales como imaginativos, y que se concede por tanto la libertad de soñar, el derecho de soñar. Soñar sería para él una forma de filosofar en la intimidad, de jugar con las hermosas palabras abstractas, creer y descreer, ir de un estado de ánimo al opuesto, sorprenderse ante lo nuevo y lo conocido, hacerse preguntas, dudar. El filósofo sería alguien que sueña a solas el universo, un soñador diurno que siente la necesidad de proyectarse sobre el universo. La meditación primigenia sería aquella que establece correspondencia entre los asombros personales y las maravillas del mundo, pues el filósofo al meditar se identifica con el mundo sobre el que medita, confundiéndose, llegando a ser “una noche en la noche”. La soledad sería entonces el estado natural del filósofo, tan absolutamente necesaria resulta para desligarse de los “ritmos ocasionales” y ponerse frente al mundo, pero también frente a uno mismo a fin de hablarse sin engaños. Sólo así pueden percibirse nítida y acompasadamente los latidos del universo y los propios latidos del corazón. En las argumentaciones de Bachelard es perceptible el eco de los esbozos de Sigmund Freud acerca de la relación entre poesía, fantasía y ensueños o sueños diurnos. Pero ese estado de meditación solitaria y asombrada sobre el mundo debería considerarse una cualidad no sólo de los filósofos sino de todo ser humano, independientemente de su oficio, dado que esa disposición gozosa para la meditación, para la unión intensa con el mundo natural, para el 372 establecimiento de caminos entre el universo y el pensamiento propio, vendría a ser uno de sus atributos esenciales. Ese estado de “ensoñación”, por usar otro concepto caro a Bachelard (1982), que se manifiesta en la tregua de la actividad física, que ocurre siempre en un tiempo de descanso, nos permite “entrar en confianza” con el universo. Abandono y comunión que únicamente se alcanzan cuando la mente queda en reposo y, liberada de las urgencias y las imposiciones de la realidad inmediata, nos conduce a la meditación soñadora. Las probabilidades entonces de captar la belleza del mundo, de despertar los íntimos deseos de dicha y paz, se multiplican. La ensoñación es una apertura hacia un mundo hermoso, hacia mundos hermosos. Nace así la alegría de filosofar, pero también de imaginar, de regocijarse con el lenguaje, de crear mundos nuevos. Es en ese estado de ensoñación, de atención serena a los signos del cosmos, cuando puede aparecer la conciencia poética, que no es sino un “aumento de luz”, un “crecimiento del ser”, pues toda toma de conciencia, opina Bachelard, acentúa la claridad y expande las capacidades de pensar y de sentir. La ensoñación permite con toda la fuerza del psiquismo humano trasponer el mundo real e idear y gozar mundos posibles. “Y ese mundo soñado nos enseña posibilidades de crecimiento de nuestro ser en este universo que es el nuestro” (1982, 20). La maravilla de las palabras Pero la alegría de maravillarse no sólo se despliega ante las hermosuras del mundo, también podemos sentirnos maravillados ante las imágenes poéticas creadas por la mente humana. La poesía, aunque no sólo la poesía, ofrece la oportunidad de sorprenderse ante las palabras comunes que son dotadas de un nuevo rostro, de una nueva vida, de nuevas afinidades, 373 gracias a las imágenes creadas por los poetas. La poesía limpia las palabras familiares, las hermana imprevistamente con otras, las provee de una libertad extrema. Los poetas son soñadores de palabras, la poesía nos hace soñar con las palabras. Pero la ensoñación poética requiere siempre una actitud afirmativa, entregada. Hay que estar predispuesto al júbilo: “A quien quiera soñar bien hay que decirle: comience por ser feliz. Entonces la ensoñación cumple su verdadero destino: se convierte en ensoñación poética: gracias a ella y en ella todo se vuelve hermoso” (1982, 27). La percepción de la hermosura no puede ser en ningún caso un acto pasivo, sino la manifestación de una energía que “da testimonio de un alma que descubre su mundo, el mundo en el que quisiera vivir, donde merece vivir” (1982, 32). La imagen poética es por ello la consecuencia de una insatisfacción, de la conciencia de los límites. Allí se amalgaman por igual las desdichas y las esperanzas. Las ensoñaciones poéticas nos liberan y nos consuelan, sondean un futuro, ensanchan nuestra vida, nos preparan para los encuentros por venir, “nos ayudan a habitar el mundo, a habitar la felicidad del mundo” (1982, 43). Gracias a la ensoñación “imaginamos mundos donde nuestra vida tendría todo el esplendor, todo el calor, toda la expansión posible” (1982, 44). Si nos entregamos a la ensoñación poética es porque reconocemos su poder benéfico, compensador. En su transcurso nos desprendemos transitoriamente de los pesados lastres diarios, de las gravedades que nos paralizan, y eso nos conforta. Felicidad, belleza y deseo son, por ello, términos hermanados con la ensoñación. ¿Y dónde encontrar entonces esa necesaria provisión de imágenes poéticas? La respuesta de Bachelard es clara: en los libros. A ellos es necesario acudir si queremos acceder al vasto tesoro de la imaginación poética, a la poeticosfera universal. La escritura hace posible la transmisión 374 de las ensoñaciones poéticas y la lectura es la forma más sencilla de recibimiento. Los lectores hacen del acto de leer una forma de vida, pues al leer tienen la oportunidad de participar en una ensoñación ajena, lo cual, como vimos, es una forma de tomar conciencia, de ensanchar el universo íntimo. Una ensoñación no puede contarse, debe escribirse con emoción y alegría para que tenga pleno sentido, de modo que lo que los poetas ofrecen al lector son muestras de “amor escrito”. Los poetas escriben su goce y preparan a los lectores para el goce poético. El descubrimiento, es decir, la lectura, de una intensa imagen poética despierta en el lector sus íntimos deseos de ser poeta, de escribir. Los lectores saben que de algún modo las imágenes le conciernen. El goce de leer parece entonces un reflejo del goce de escribir. La repercusión, palabra muy querida por Bachelard, de una imagen poética en un lector afecta, pues, a sus profundidades desde el momento en que pone en movimiento toda la actividad lingüística. Los lectores sienten que la imagen echa raíces en su conciencia y en su lengua, que los expresa con claridad, que eleva en su interior un inédito poder poético. “La hemos recibido, pero tenemos la impresión de que hubiéramos podido crearla, que hubiéramos debido crearla (1975, 15). De ese modo, la imagen poética “crea ser”. Bachelard reafirma la concepción aristotélica del logos que lo conceptúa como el rasgo específicamente humano. La palabra hace y define al hombre, de modo que toda actividad con el logos es una actividad en pro de lo humano. Y la imagen poética, como acontecimiento del logos, cumple esa función innovadora. Abogar por la repercusión supone la desconsideración de la imagen poética como “objeto” de análisis y la consiguiente defensa de la recepción subjetiva. En ese sentido, importan más los efectos de las imágenes poéticas que sus antecedentes o su composición estilística. Frente a los críticos literarios o los psicólogos o los psicoanalistas, el fenomenólogo Bachelard reivindica la “lectura feliz”, ésa que se hace por puro gusto, con una mezcla igual de orgullo y entusiasmo. La lectura, gracias 375 a la aceptación y la afección de las imágenes poéticas, permiten vivir lo no vivido, abrirse a las eventualidades del lenguaje. La lectura no es únicamente un recibimiento, sino una acogida. Para acoger como corresponde a las palabras ajenas es necesaria una disposición previa de hospitalidad. Es decir, es preciso tener ganas de leer. El deseo de leer debe ser previo a cualquier lectura y es lo que habría que provocar antes de abrir un libro. “Los libros son, pues, nuestros verdaderos maestros de soñar. Sin una total simpatía por la lectura, ¿por qué leer?” (1982, 313). La imaginación poética, como facultad del psiquismo humano de crear imágenes reveladoras y liberadoras, no es desde luego para Bachelard (1975) un puro juego, una capacidad subalterna, sino una “potencia mayor de la naturaleza humana”. Es una actividad psíquica medular del ser humano por cuanto atañe a las formas de percibir la vida y de recrearla. Pero si bien la imaginación puede crear imágenes poéticas también predispone para recibirlas. La imaginación poética del escritor aviva la imaginación poética del lector, lo hace sentirse creador, aunque para recibir todo su provecho, es necesario un impulso de simpatía hacia la imagen poética, simpatía que es inseparable de la admiración. Así pues, las imágenes comprometen al ser, aumentan el lenguaje, lo sacan de su función utilitaria. En ese sentido, tanto el filósofo como el poeta son “soñadores de palabras” y es en ese territorio de la ensoñación donde Bachelard trata de superar la antítesis entre dos actividades psíquicas como son la razón y la imaginación, entre las imágenes y los conceptos, que tantas controversias han ocasionado y que aún siguen determinando las reflexiones sobre los seres humanos. Sería un error mayúsculo pensar, sin embargo, que esa capacidad de ensoñación es patrimonio exclusivo de los adultos y que los niños, por su 376 propia condición, están ajenos a ella. De las relaciones poéticas con el lenguaje, tal como las describe Bachelard, no sólo no están excluidos los niños, sino que son ellos sus mayores beneficiarios. El don de la lengua La temprana relación infantil con la lengua, en sus manifestaciones poéticas y literarias, suele considerarse de dos modos: uno práctico (la vinculación entre un precoz y rico contacto con la lengua y el posterior éxito escolar y social) y otro más improductivo (la consideración de la lengua como puro objeto de atención y placer). Y si bien resulta difícil desunir ambos dominios, pues en el niño todo se da armónico e integrado, a efectos de nuestra tesis vamos a tratarlos por separado. Algunas de las causas de los problemas que tienen muchos niños para el aprendizaje de la lectura y la escritura hay que buscarlas en los deficientes o romos contactos iniciales con la lengua materna. Numerosas investigaciones (Leichter, 1984; Morrow, 1997; Neuman y Roskos, 1993; Sulzby, 1985; Teale y Sulzby, 1986; Wells, 1988) dan cuenta de las diferencias existentes entre niños cuya primera infancia se desarrolló en un entorno pleno de textos, materiales y experiencias relacionados con la lectura y la escritura y aquellos otros que carecieron de esas oportunidades. Los niños que se vieron rodeados de libros desde el primer momento, que disfrutaron de la lectura de álbumes ilustrados por parte de los adultos, que mantuvieron conversaciones con sus padres acerca de ellos, que recibieron estímulos cuando intentaron leer y escribir por su cuenta, que participaron 377 desde edades tempranas en experiencias reales de escritura, etc. desarrollaron muchas más capacidades lingüísticas y sus éxitos en el aprendizaje de la lectura y la escritura fueron superiores a otros que no crecieron en un entorno tan rico y alentador. Una de las experiencias que con más énfasis se defiende en ese sentido es la narración de cuentos. Se considera que una actividad continuada de lectura compartida de cuentos repercute de un modo ventajoso en las capacidades de los niños para leer y escribir. Entre los beneficios inmediatos se cuentan el incremento del vocabulario, el dominio de las estructuras del lenguaje, el interés por aprender. Las numerosas interacciones verbales entre los adultos y los niños resultan sumamente eficaces pues se presentan oportunidades de dialogar, preguntar y solucionar dudas, ofrecer y recibir información acerca de las palabras y los textos, reflexionar a fondo sobre las historias, relacionar las narraciones con la propia vida, hacer de los libros un objeto deseable, lo que, además del placer que les proporciona, redunda muy positivamente en sus posteriores aprendizajes, principalmente en los de la lectura y la escritura. Los resultados de las investigaciones en ese sentido han impulsado numerosas iniciativas encaminadas a alertar a los padres y profesores de educación infantil sobre la necesidad de leer cuentos a los niños y permitirles interactuar con los adultos, pues de esos diálogos se derivarán notables consecuencias pedagógicas. Y se da la circunstancia de que en la mayoría de las campañas de alfabetización emprendidas en las últimas décadas no deja de apuntarse la urgencia de incorporar a los padres a las tareas de introducción de los niños más pequeños en el mundo de la escritura. Quiere ello decir que la lectura reiterada de cuentos, con las consiguientes conversaciones en torno a las historias narradas, facilita a los niños la comprensión de una estructura lingüística compleja, bien alejada de la que usa ordinariamente para relacionarse con su entorno, y que esa carencia repercute negativamente en sus logros escolares posteriores. 378 Gordon Wells (1988), en una investigación ya clásica 184 , demostró que “crecer en un entorno familiar culto, en el que la lectura y la escritura aparezcan de un modo natural, insertas en las actividades cotidianas, supone una especial ventaja de cara a la educación formal. Y de todas las actividades que caracterizaban a tales hogares, la más importante era, por lo que observamos, la lectura en común de relatos” (1988, 234). ¿Por qué esa virtud de los cuentos? ¿Dónde radicaba el valor de su lectura en voz alta? Wells descubrió que lo que las historias aportaban en primer lugar a los niños era la capacidad de “construir historias” en la mente, es decir, la capacidad de elaborar significaciones, algo que incide en todos los aspectos del aprendizaje. Gracias a la creciente habilidad de narrar y entender narraciones, el diálogo entre profesores y alumnos podía establecerse con más fluidez y densidad, y permitía el intercambio verbal de mundos particulares, lo que incidía ventajosamente en los logros escolares. Las historias que se escuchan ayudan a construir las propias experiencias a la vez que permiten interpretar las experiencias de los demás, pues al confrontar la propia experiencia con las experiencias de los demás, sean reales o imaginarias, se aprende a dar sentido a lo que se vive. Y no es únicamente la asimilación de la estructura textual de los cuentos lo que contribuye a ordenar narrativamente las percepciones de los niños acerca del mundo, sino el intercambio verbal que se produce a causa de su lectura. Gracias a la ayuda de los adultos, a sus preguntas y a sus indicaciones, los niños van aprendiendo a construir narraciones acerca de lo que observan y sienten. Es esa capacidad para la comprensión y elaboración de historias un antecedente inmejorable para la posterior elaboración de significaciones mediante la escritura, que es la base 184 Después de haber realizado una investigación acerca de la evolución del lenguaje infantil con el seguimiento de ciento veintiocho niños, los autores quisieron seguir indagando sobre las prácticas que hacen fácil el paso de la lengua oral a la escrita y cuya carencia dificulta gravemente el aprendizaje de la lectura y la escritura. Para ello siguieron los pasos de treinta y dos de esos niños a todo lo largo de la enseñanza elemental con el fin de identificar las principales influencias lingüísticas que facilitaban el rendimiento escolar de los niños. 379 del aprendizaje escolar. Y ese bagaje cognoscitivo, lingüístico y cultural repercute favorablemente llegado el momento de hacer lo mismo en las aulas, dado que al escuchar cuentos los niños van progresivamente asimilando “esa otra modalidad más poderosa y abstracta de representar la experiencia que es el lenguaje escrito” (1988, 242). La consecuencia pedagógica más inmediata es que el aprendizaje de la lectura y la escritura se hace más fácil, por cuanto se ha dotado previamente de significado a esas actividades y se han ido comprendiendo sus reglas y su organización lingüística. Gran parte de los niños que fracasan en esa tarea no han acabado de comprender el sentido de leer y escribir, y aunque sean capaces de entender el funcionamiento de las letras y los sonidos, ignoran lo fundamental: el propósito básico de esas actividades, que no es otro que la transmisión de significados entre las personas mediante formas distintas a las que se emplean en la lengua hablada. Por otra parte, cuando se observa a los lectores considerados “retrasados” o con dificultades se comprueba, entre otros datos, que la mayoría no ha desarrollado una firme conciencia fonémica, esto es, no poseen o poseen deficientemente la capacidad de reconocer los sonidos que componen las palabras que usan y escuchan. Esa conciencia implica, entre otras operaciones, ser consciente de que los segmentos sonoros de una palabra dan lugar a otra palabra y a otro significado si son colocados en otro orden. Aunque hay opiniones destacadas que resaltan que la conciencia fonémica es consecuencia del aprendizaje de la lectura (Morais, 1998), no todos los investigadores coinciden en señalar que el aprender a leer precede a esa toma de conciencia de los sonidos. En cambio, otros autores como Peter Bryant y Lynette Bradley (1998) plantean que resulta difícil admitir que los niños pequeños o incluso los analfabetos adultos son incapaces de percibir las rimas o las coincidencias sonoras de las palabras. Y si eso es así, como 380 resulta fácilmente comprobable, quiere decirse que debe existir una cierta conciencia sobre los sonidos constituyentes de las palabras aun antes de saber leer o aun cuando nunca se haya aprendido. Que los niños, aun los más pequeños, perciben, disfrutan y recuerdan las rimas parece fuera de toda duda, así como que son capaces de crearlas a partir de un elemental entrenamiento (Chukovski, 1971; Díez Navarro, 2003; Read, 1971). Eso significa que de algún modo son conscientes desde pequeños de los sonidos del habla, lo cual vendría a demostrar que esa conciencia es muy anterior al aprendizaje de la lectura. Pero esa capacidad parece haber pasado desapercibida a muchos investigadores. Bryant y Bradley (1998) son tajantes: “No obstante, parece correcto suponer que los niños son conscientes de la rima, juegan con ella, la disfrutan y, probablemente, aprenden mucho de ella sobre la estructura fonológica de la lengua, todo esto mucho antes de ir a la escuela. Y es, sin duda, razonable sugerir que estas experiencias pueden tener un efecto posterior en lo bien que los niños aceptan el alfabeto” (1998, 53). Esas afirmaciones se derivan en parte del experimento que ambos autores llevaron a cabo con niños con dificultades de lectura, pero de inteligencia normal o superior a la media, y con niños que, aun siendo menores que los anteriores, leían normalmente de acuerdo a su edad. El estudio demostró fehacientemente que los niños con problemas de lectura poseían una notable incapacidad para la rima y las aliteraciones y, en cambio, los niños más pequeños, aun cuando no tuviesen todavía el mismo nivel de lectura que los anteriores, se mostraron más capaces para detectar rimas, por lo que resulta difícil afirmar que la insensibilidad demostrada por los lectores atrasados deriva de sus problemas de lectura, sino más bien al contrario. Todo lo cual parece demostrar que no es la lectura la que determina la conciencia fonémica, sino al revés. La insensibilidad para los sonidos del habla parece haber sido una de las causas principales del retraso. La conciencia fonémica contribuye, en consecuencia, a la mejora de la capacidad de leer, de igual 381 manera que la buena lectura ayudará a adquirir conciencia fonémica. La consecuencia más importante de todo ello es que el éxito en el aprendizaje de la lectura y la escritura estaría más asegurado si los niños fuesen entrenados desde pequeños para desarrollar la conciencia fonémica. Sería incluso posible predecir el éxito o el fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura teniendo en cuenta la precoz habilidad o las dificultades para percibir y discriminar los sonidos de las palabras, de manera que dependiendo de lo que fueran capaces o no de hacer antes de iniciar un aprendizaje formal de la lectura y la escritura podría predecirse su evolución posterior (Bradley y Bryant, 1985). Esa afirmación no sólo está avalada por los estudios llevados a cabo de modo experimental, sino por las actividades de instrucción que en algunos casos siguieron a las pruebas. La realización de esas actividades específicas ha demostrado que un adecuado entrenamiento en la distinción y manejo de los sonidos de la lengua incrementa la capacidad de leer y escribir. Es decir, se puede asegurar que la sensibilidad de los niños a la rima y la aliteración anticipa sus posteriores logros, pero también que una sistemática instrucción afianza y acrecienta esos logros. Las consecuencias pedagógicas no deberían entonces ignorarse. Esa habilidad infantil para relacionar palabras que comparten sonidos, para establecer entre ellas categorías de sonidos a la par que otras categorías conceptuales, debería ser aprovechada para enseñarles específicamente los fundamentos de la rima y la aliteración. Así pues, si son las experiencias tempranas con los sonidos del habla las que determinarían en gran medida esas habilidades de tan benéfica y duradera influencia, se requeriría entonces prestar una atención decidida a esos primeros contactos con la lengua materna con vistas al desarrollo de sus 382 capacidades para aprender a leer y escribir sin problemas. La tarea consistiría en hacerles conscientes progresivamente de los sonidos de las palabras y para ello, aparte de otras estrategias más específicas, resultaría una ayuda inestimable la inmersión feliz en las manifestaciones de la literatura popular retahílas, adivinanzas, trabalenguas, canciones...-, tan pródigas en sonoridad y juegos de lenguaje. Bryant y Bradley (1998) lo afirman: “Lo que recomendamos es, por tanto, muy sencillo: asegurarse de que los niños tengan toda la experiencia posible de canciones infantiles, poesía y juegos con palabras en los años previos a la escuela, y hacer todo lo posible para mostrarles cómo se pueden dividir en sílabas y segmentos sonoros más pequeños las palabras que dicen y escuchan” (1998, 119). Lo que viene a concluirse de todo ello es que la alfabetización emergente o emergent literacy requiere, pues, una atención prioritaria a las tempranas relaciones de los niños con el universo de la escritura. Lo que demuestran las investigaciones más recientes es que las ricas experiencias literarias iniciales -sobre todo, las que giran en torno al manejo de álbumes ilustrados, el uso de rimas y juegos de lenguaje y la lectura de cuentos por parte de los adultos- repercuten de manera ventajosa en el éxito escolar posterior y que, además del puro divertimiento, esa presencia temprana de la literatura en la vida de los niños contribuye a introducirlos en las complejidades de la lengua escrita de un modo progresivo y grato. El puro placer Pero ese temprano interés por las historias y los sonidos de las 383 palabras, además de ser causa del éxito en el aprendizaje de la lectura y la escritura, es signo también de una cierta forma de placer basado en el puro disfrute de las manifestaciones más gozosas del lenguaje. Aludiremos, en primer lugar, a las virtudes poéticas del lenguaje. Numerosos psicólogos y psiquiatras (Bettelheim y Zelan, 1983; Bonnafé, 2001; Bradley y Bryant, 1978; Diatkine, 1980, 1999; Winnicott, 1979) han resaltado la importancia de esos precoces, libres, emotivos y desinteresados encuentros con el lenguaje para el desarrollo psíquico del niño. Ponderan la necesidad psíquica de tomar contacto con esos dones gratuitos del lenguaje desde el principio de la vida, pues ven en ello no sólo una forma de elusión del fracaso escolar sino una vía de dominio y aprecio de la lengua de notables consecuencias. Un concepto muy caro a muchos de los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas que se han ocupado de los primeros contactos infantiles con el lenguaje es el de gratuidad. Es utilizado para acreditar una de las condiciones fundamentales que deberían alentar esas relaciones primordiales. Se trataría de que los niños, incluso los bebés, fuesen aceptando que frente a la lengua práctica, funcional, que se utiliza para regular y satisfacer las necesidades cotidianas, existe otra que no sirve para nada útil e inmediato, que es superflua y sólo tiene sentido en el acto del juego y el afecto. Ya los propios bebés, en los soliloquios que ejecutan en los momentos de calma y bienestar, dan muestras del placer que les causa la repetición melodiosa y ensimismada de los sonidos de la lengua. Pero es a través del gozoso intercambio verbal con su entorno, principalmente con la madre, como va a adquirir esa conciencia. Y es en ese marco donde se inscriben los diversos juegos de 384 palabras, canciones, retahílas, trabalenguas, historias... que afianzan y extienden la comunicación entre los niños y quienes los cuidan. Esos juegos lingüísticos son universales y demuestran que tienen una función lúdica y afectiva. Ese uso libre, liviano y despreocupado de la lengua la convierte, antes que en objeto de comunicación, en materia de placer. Es decir, incumbe, como afirma René Diatkine (1980), a la dimensión poética del psiquismo humano. Para que los niños puedan apropiarse satisfactoriamente de la lengua escrita es necesario desposeer a esos aprendizajes de su carácter estricto y utilitario y hacerles ver a los niños que algunas actividades es posible hacerlas por nada, por puro gusto. Lo que no es necesario tiene sin embargo una función determinante, pues es preciso que, como parte de sus aprendizajes, se interesen por cosas que no son indispensables para ellos, por discursos que no son los suyos o no entran directamente en sus necesidades. Ese hablar para no decir nada, ese “hablar por hablar” que proclamamos en español, es un modo de apropiación del lenguaje de lo imaginario, el cual no está determinado por exigencias internas y pertenece, por tanto, a la dimensión poética de la vida, dominada por la gratuidad, lo superfluo, lo puramente grato. La intuición de esa posibilidad resulta decisiva para entrar en los dominios de la lengua escrita. Pero para que los niños entren en su momento en esos dominios es necesario que el lenguaje haya entrado previamente en su espacio de juego. Es necesario que sus juegos incluyan también el lenguaje, de manera que a la par que saltan, se disfrazan o acunan un muñeco puedan escuchar y responder a las retahílas, las canciones, los trabalenguas o los cuentos. Y eso desde los primeros momentos de la vida. Pero para que se constituya el “lenguaje” que precede al lenguaje, para que tome forma en la esfera de los objetos transicionales 185, es necesario que los adultos hayan iniciado previamente a los bebés en el ancho universo de las 185 En el vocabulario de Donald W. Winnicott, un “objeto transicional” es el recurso del que los bebés se sirven para sobrellevar la ausencia de la madre. Puede ser un objeto material -un trozo de tela, la punta del edredón, un muñeco...- o un fenómeno, tal como una palabra o una canción. 385 palabras gratuitas, poéticas, gozosas. El lenguaje se erige así como una forma de juego desprovista de otra intención que el placer compartido. Las palabras, o más bien los sonidos y los juegos que conllevan, son fuente de alegría, de tiempo sin urgencias, de intercambio amoroso. Esa función del lenguaje influye decisivamente en la mente de los bebés, pues de modo indefectible asocian esa lengua inicial a momentos de suma felicidad. Marie Bonnafé (2001) avala la importancia de que los adultos, en sus relaciones con los bebés, no se sirvan del lenguaje sólo para comunicar o pedir, sino que lo usen básicamente como un juego, como un modo gratificante de relación mutua, pues esas expresiones de intimidad y emoción resultan trascendentales para el desarrollo psíquico de los bebés. Esos primeros intercambios verbales, en los que el sonido antecede al sentido, no pueden entenderse cabalmente sin los gestos, balanceos, caricias, expresiones, miradas, onomatopeyas, melodías, ritmos... que los acompañan. Por lo general, reclaman la participación de todo el cuerpo 186 , lo que constituye un deleite añadido. Con esas primeras manifestaciones literarias, plenas de rimas e inflexiones rítmicas, es posible realizar las más diversas funciones: señalar, enumerar, nombrar, mimar, mostrar, consolar... Y lo cierto es que todos los niños, independientemente de su medio familiar, reaccionan con satisfacción a las primeras canciones e historias que se les ofrecen. Esa aseveración parte de la existencia de dos formas opuestas de la lengua. Una, la que podría llamarse factual, la empleada en las situaciones 186 Las innumerables retahílas que tienen las manos o las diversas partes del rostro como protagonistas son un buen ejemplo de ello. En español, desde los “cinco lobitos / tiene la loba / cinco lobitos, / detrás de la escoba...” a los encadenamientos de “esta barba, barbará, / esta boca, comerá, / este cachete, machete, / este, su compañerete... ”, son abundantes los juegos que ayudan a explorar y acariciar el cuerpo de los bebés. 386 corrientes, se manifiesta de modo incompleto y entrecortado, omite partes de la enunciación, aparece poco estructurada. Es básicamente útil, económica. Los interlocutores, por lo general, conocen la situación en que se utiliza y suplen las insuficiencias gracias a su presencia. El contexto les ayuda a interpretar lo que no se dice. Está ceñida a los sucesos inmediatos y prácticos. Pero frente a esa lengua se despliega otra que, al contrario de la anterior, es más coherente, está más estructurada, se expande con más pericia. Es la lengua de la narración, cuyas características están más próximas a la lengua escrita que a la lengua oral. Posee secuencias mejor construidas, se desarrolla con más coherencia, despliega recursos más complejos y refinados. Pero sobre todo requiere, para ser atrayente, portar una cierta cualidad estética. Los niños quedan prendados ante esta modalidad de la lengua, que se presenta siempre inseparable del afecto, y van incorporando gradualmente sus palabras y sus construcciones sintácticas a su propio lenguaje. Esa lengua les proporciona además referencias literarias y poéticas para comentar sus actos, y les permite asimismo utilizar personajes de las narraciones para hablar de sí mismos. Lo relevante es que, en la conciencia de los niños, se asienta pronto la idea de la existencia de dos formas de hablar, de dos modalidades de la lengua con estructuras, entonaciones y funciones distintas. Y es la presencia de esa otra lengua distinta a la factual lo que alienta el imaginario infantil. Esa lengua habla de mundos invisibles y desconocidos, plantea interrogantes nuevos, presenta personajes asombrosos, revela sucesos inéditos. Los niños comprenden pronto que esa lengua que les encanta, que la perciben de cuando en cuando en los labios de los adultos, está sobre todo en los libros. Y no es necesario que comprendan totalmente una historia para que ésta les produzca placer. Basta que una palabra, una imagen, un color, un personaje... atraiga su atención para que de inmediato ese libro les resulte indispensable. De ahí la necesidad de proporcionarles desde muy temprano los instrumentos precisos para apropiarse de esa lengua, para servirse de ella 387 a fin de construir su mundo interior y explorar el mundo exterior. Antes que una intención didáctica o práctica, los libros deben llegar a las manos de los niños para darles la oportunidad de soñar, de pensar poéticamente, de expandir su pequeño mundo y colocar en él sus fantasías 187 . Gabriel Janer Manila (2002) considera que no favorecer el conocimiento de la dimensión poética de la lengua en la escuela significa restringir el aprendizaje de la lengua a su “función denotativa y estática”, lo cual apartaría a los alumnos de una posible capacidad recreadora de la realidad. La transgresión también requiere aprendizaje. Juego y literatura Las reflexiones en torno al significado del juego han sido inconmensurables a lo largo del siglo XX. Sobrepasaría los objetivos de esta tesis cualquier tentativa de resumir ese magno esfuerzo intelectual. Por lo demás, y a los efectos de nuestro trabajo, lo que interesa resaltar es lo que las reflexiones sobre el juego pueden aportar a nuestras conjeturas sobre las razones y las prácticas de la lectura, y específicamente de la lectura infantil y juvenil. Porque lo cierto es que desde las pioneras afirmaciones de Friedrich Schiller (1981) sobre la naturaleza del juego y de los hombres, en el sentido de que la máxima humanidad se alcanza en el juego y que éste está íntimamente relacionado con la estética, no han dejado de señalarse las imbricaciones entre juego, cultura, arte y literatura (Chateau, 1967; Elkonin, 1985; Caillois, 1986; Gadamer, 1991; Huizinga, 1998; Lotman, 1988). Uno 187 Esa constatación llevó en su día a René Diatkine y Marie Bonnafé a formar ACCES (Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations) cuyo objetivo primordial era hacer presentes los libros ante el mayor número de bebés a fin de prevenir futuros fracasos en el aprendizaje de la lengua escrita, pero también de favorecer el diálogo entre adultos y niños, ayudar al afianzamiento de su personalidad, propiciar la inserción social. Esto es, contribuir a paliar los efectos negativos de una carencia temprana de esas estimulaciones verbales. 388 de los autores más decididos en la consideración de las expresiones poéticas como parte substancial de las actividades lúdicas de los pueblos primitivos fue Johan Huizinga, a través de su célebre libro Homo ludens (1998). A su juicio, los juegos son manifestaciones de la necesidad universal que los hombres tienen de libertad, de recreación, de convivencia feliz, de ocio, de satisfacción estética, y por eso han formado parte de los ritos, de las relaciones sociales, de las fiestas, de las competiciones, de las artes, es decir, de todas las actividades desinteresadas y gozosas que constituyen la base de la cultura humana. Entendía asimismo que en su esencia primitiva nada había más cerca del juego que la poesía. Pues la poesía, como el juego, está al otro lado de lo serio, reside “en aquel recinto, más antiguo, donde habitan el niño, el animal, el salvaje y el vidente, en el campo del sueño, del encanto, de la embriaguez y de la risa” (1998, 212). Por ello, para comprender bien la poesía habría que “aniñarse el alma” y liberarse de la idea restricta de que la poesía sólo tiene una función estética, pues la poesía, en su función original “nace en el juego y como juego”. Un juego sagrado que “se mantiene constantemente en la frontera de la alegría desatada, de la broma y de la diversión” (1998, 214). Antes que la búsqueda de la belleza es el arrebato de la fiesta lo que prevalece. El entusiasmo no es un estado de ánimo ajeno a la poesía, como no lo es al juego. Una y otro rehuyen la tiranía de lo material y lo útil para ir en busca de lo grato, lo desinteresado, lo superfluo. Parece entonces obligado referirse a algunas de las teorías más relevantes que sobre el juego se han manifestado en el siglo XX, de modo especial las que han enfatizado sus relaciones con la imaginación y la literatura. Ya Sigmund Freud (1984) subrayó a principios del siglo XX esa 389 relación al poner en correspondencia al niño que juega y al poeta que crea. En uno y otro caso, en el juego y en la poesía, los sujetos crean mundos fantásticos y los habitan con toda pasión sin por ello confundirlos con la realidad. “Acaso sea lícito afirmar que todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo propio o, más exactamente, situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él” (1984, 10). Pero esa gratísima actividad de los niños se va diluyendo a medida que la realidad va imponiendo su gravedad. Los adultos renuncian al juego, pero es tan intenso el recuerdo del placer de los juegos de la infancia que en verdad lo que se hace es buscar substituciones o subrogaciones. Entonces las fantasías humanas, a las que él denominó ensueños o sueños diurnos, por oposición a los sueños propiamente dichos, pertenecientes al ámbito nocturno, vendrían a ocupar el lugar que antes pertenecía al juego. En los adultos, las fantasías serían una suerte de sustitución del juego infantil. Pero tanto el juego como la fantasía serían al cabo “una rectificación de la realidad insatisfactoria” (1984, 12). La obra literaria constituiría para Freud la expresión más o menos enmascarada de las fantasías del autor, las cuales pueden ser transferidas a otros seres mediante la lectura, permitiéndoles a su vez gozar, sin temor ni tapujos, de sus propias fantasías refrenadas. En la “descarga de tensiones” acumuladas en el sujeto que lee residiría el origen del placer profundo que procura la obra literaria. La liberación inicial del autor provocaría posteriores y ajenas liberaciones. El mundo del arte constituiría así un territorio intermedio entre la realidad que deniega deseos y el mundo de la fantasía que los cumple, de modo que, dado que la adaptación a la realidad implica una cierta renuncia al placer, la obra literaria permitiría, por un mecanismo subsidiario, recuperar parte del placer reprimido. Las fantasías que dan origen a la obra literaria serían, pues, una suerte de impugnación y enmienda de la realidad externa. Porque lo opuesto al juego no es la seriedad sino la realidad. En textos posteriores, Freud irá perfilando las funciones del arte, de la 390 literatura en particular, a partir del estudio de obras literarias, que él centra en la satisfacción del placer y la adecuación a la realidad. Lev S. Vygotski (2000) atribuía al juego infantil la función de satisfacer las necesidades del niño, cumplir deseos y tendencias irrealizables. La propensión de los niños más pequeños a lograr de inmediato sus deseos es innegable y se enojan si no lo consiguen, pero a medida que crecen y van siendo conscientes de la dificultad de la gratificación inmediata derivan sus esfuerzos hacia la creación de mundos ilusorios e imaginarios en los que encuentran cabida esos deseos no satisfechos. De ese modo, la imaginación vendría a ser en los niños en edad escolar y en los adolescentes un juego sin acción. En los juegos infantiles, que hacen su aparición cuando los niños son capaces de operar prescindiendo de lo que ven y pueden disociar el pensamiento del objeto, los niños manifiestan su capacidad para atribuir a las cosas una cualidad o una función diferente a la que poseen por naturaleza. Esa disociación entre un objeto o una acción y sus significados supone la voluntaria prescindencia de los efectos de la percepción. Aunque los niños ven un palo de madera, aceptan que puede ser un caballo. “El juego brinda al niño una nueva forma de deseos”, (2000, 152). Esa transferencia de significados significa un cambio profundo en la relación del niño con la realidad e influye poderosamente en su desarrollo. El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño, que, como se recordará, señala la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, establecido por la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz, de manera que gracias a él puede adelantar acciones y propósitos. En las situaciones imaginarias que crea el juego se tantean y avanzan los cambios por venir. Y en ese sentido 391 “puede considerarse el juego como una actividad conductora que determina la evolución del niño” (2000, 156). El juego, al fin, no sería para Vygotski una característica intrínseca e irremediable de la infancia sino un medio del que el niño se sirve para asegurar mediante la imaginación su evolución psicológica. Por su parte, Jean Piaget (1982) consideraba que en el curso de los dos primeros años de existencia el juego era, básicamente, un proceso de asimilación. Frente a la “acomodación” a la realidad exterior, que es la consecuencia del desarrollo de la inteligencia, el juego de imaginación tiende a la “asimilación” que es una fuerza centrífuga del niño hacia el mundo. El niño trata de someter las cosas libremente a la actividad propia, lo cual le proporciona una gran satisfacción. Y en un momento de su evolución psicológica aparecen en sus juegos elementos que pueden considerarse símbolos lúdicos y comienza asimismo a desarrollarse la conciencia del “hacer como si”, que es el inicio de la ficción. Los niños se muestran entonces capaces de usar objetos que no tienen relación alguna con la acción que tratan de reproducir -una caja usada como un plato para comer- como si fueran un componente intrínseco de la misma. A partir de ahí se inicia el juego simbólico, que permite la representación de un objeto ausente y la representación de ficciones. El pensamiento ha entrado en acción. Esas ficciones son ya una fuente de placer y la compensación, la realización de deseos, la atenuación o liquidación de conflictos, la corrección y asimilación de lo real... se agregan entonces a las funciones primigenias del juego. El uso del simbolismo estaría preparando la aptitud para la imaginación creadora, que es parte fundamental de la construcción del pensamiento. Pero la imaginación y la interrogación se ejercen también por puro juego, por el puro placer de practicarlas. El placer de lo gratuito no es ajeno a estas actividades. 392 El juego, que tan nodal resulta en los primeros años de la vida, tiende sin embargo a evolucionar hacia otro tipo de prácticas y se va atenuando con el paso de los años. Pero no desaparece del todo. En los adultos sobreviven restos de esas primigenias actividades. Contar una historia, por ejemplo, no sería, a juicio de Piaget, sino un residuo de los juegos simbólicos. En la progresiva adaptación y sometimiento al mundo de la realidad el juego va declinando, pero las satisfacciones que procura no se disipan. Y aunque Piaget no desarrolló una teoría acerca de la imaginación literaria, dado que sus estudios estuvieron centrados en el nacimiento y evolución del pensamiento infantil, de sus observaciones puede deducirse la progresiva importancia de los actos de imaginación, entre los que se encuentran los actos literarios, como forma de suplantación de las satisfacciones que al principio procuraba el juego. En ambos casos, juego y ficción literaria, la función es idéntica: hacer soportables las relaciones entre el yo y la realidad reviviéndola, dominándola o compensándola. Donald W. Winnicott (1979) opinaba por su parte que el juego se produce en una región situada en el “espacio potencial” que existe entre el individuo y el ambiente, entre la realidad psíquica personal o interna y el mundo de la realidad compartida. Es decir, se encuentra fuera del individuo, pero no es del todo el mundo exterior. En esa “tercera zona” situada entre el sujeto y el objeto, entre el bebé y la madre, y que para Winnicott era absolutamente necesaria para el inicio de la relación entre el niño y el mundo, es donde tiene lugar el juego, pero también los actos creativos y recreativos y asimismo todas las experiencias culturales, que para Winnicott no son sino una continuación de los fenómenos transicionales y el juego. Los fenómenos y objetos transicionales, que sirven al bebé para ir afrontando la gradual separación de la madre y el inicio de la relación con la realidad exterior, es 393 decir, para pasar de “un estado en que se encuentra fusionado a la madre a uno de relación con ella como algo exterior y separado” (1979, 32), son de vital importancia para el desarrollo psíquico. Esos objetos con los que el bebé establece una relación intensísima y les ayuda a soportar la soledad o a dormirse -un animal de peluche, la manga de un jersey, una cuerda, un objeto blando...- no son desde luego parte del cuerpo del niño pero no los reconoce todavía como parte de la realidad exterior. Los usa como sustitutos del pecho materno. E igual ocurre con los fenómenos transicionales -succionar un trozo de tela, balancearse rítmicamente, atender una melodía o jugar con muñecas-, cuya existencia es una muestra de las primeras etapas del uso de la ilusión, que es la base del comienzo de la experiencia. En circunstancias favorables, esa zona intermedia de juego se puebla con los actos imaginativos del bebé. “La zona intermedia de experiencia, no discutida respecto de su pertenencia a una realidad interna o exterior (compartida), constituye la mayor parte de la experiencia del bebé, y se conserva a lo largo de la vida en las intensas experiencias que corresponden a las artes y la religión, a la vida imaginativa y a la labor científica creadora”, afirma (1979, 32). El juego es, por otra parte, lo natural, lo universal; no admite intrusiones; facilita el crecimiento y las relaciones con los demás; es excitante y proporciona una gran satisfacción. En el juego, los niños juntan objetos y fenómenos del exterior y los ponen al servicio de su realidad interior, de sus sueños. En el juego, los niños se sienten verdaderamente libres y creadores. Y es en ese espacio intermedio entre lo subjetivo y lo que se percibe en forma objetiva, entre el adentro y el afuera, donde tiene lugar asimismo la verdadera vida, donde el ser humano pasa gran parte de su tiempo, es donde impera la imaginación y se manejan símbolos, particulares o convencionales, que facilitan el conocimiento de la realidad y la gradual consecución de la autonomía personal. Es el lugar donde estamos al leer un libro, escuchar música, contemplar una pintura, asistir al teatro, participar en una ceremonia religiosa 394 o laica, jugar al ajedrez..., es decir, cuando nos divertimos y fantaseamos. Y también cuando jugamos. Para Winnicott no existe la menor duda de la continuidad entre los fenómenos transicionales, el juego, los juegos compartidos y las experiencias culturales de la humanidad. Auspiciar por tanto la aproximación al acervo de las obras que conforman la tradición poética y artística de la humanidad cumpliría entonces la misión de dilatar y afirmar la experiencia personal, pero también de rescatar los mismos goces que en la infancia procuraba el juego. Finalmente, para Jerome Bruner (1989) el juego cumple funciones fundamentales en el desarrollo infantil. Contribuye, en primer lugar, a explorar la realidad atenuando las consecuencias que podrían derivarse de los errores cometidos, es decir, facilita la indagación sin temor a los resultados. El juego es asimismo una ocasión para la invención, pues da oportunidad a los niños de modificar la relación entre medios y fines en función de la satisfacción que les produce el cambio. Combinar libremente los elementos de que disponen, aun cuando altere los objetivos iniciales, será siempre más grato que el empeño en lograr los fines propuestos. El juego crea también escenarios en los que la vida se proyecta de manera idealizada. Y permite asimismo transformar el mundo exterior de acuerdo con nuestros deseos, que es lo contrario del aprendizaje, mediante el cual transformamos nuestro mundo interior para conformarlo al mundo externo. Pero, sobre todo, el juego es una fuente intensa de placer, aun cuando en el curso del mismo se presenten obstáculos, pues su superación es, precisamente, lo que proporciona la satisfacción. Todo ello sin obviar que mediante el juego se afianza la inteligencia, pues el juego no es sino “una forma de utilizar la mente e, incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente” (1989, 219). El juego da oportunidad de combinar pensamiento, lenguaje y fantasía. 395 Es decir, los componentes básicos de la literatura. El relato de esas teorías nos permite entonces fijar con detenimiento las funciones básicas del juego: afirmar el propio Yo, ejecutar lo temido o lo prohibido sin temor a las consecuencias, asimilar lo real, corregir y compensar las frustraciones, someterse a reglas, explorar la realidad sin temor a los errores y los fracasos, inventar, transformar e idealizar la vida, ensayar la relación con los demás, traspasar los límites de la edad y las conductas habituales, acrecentar la conciencia de la realidad, aprender a reconocer el entorno, obtener placer. Al jugar, los niños crean situaciones imaginarias, emplean símbolos, ejercitan la inteligencia, aprenden y hacen uso del lenguaje, fantasean, experimentan libremente..., lo cual determina de modo indudable su desarrollo. Pero aun cuando toda actividad lúdica repercuta, como se comprueba, en el desarrollo psicológico y en la comprensión de la realidad, no puede olvidarse el hecho primordial de que el ser humano realiza actos por puro placer, sin la presión de la utilidad o la inmediatez. El juego es, esencialmente, un medio que procura felicidad, aunque no siempre sea ése el fin que se persigue... Los comportamientos creativos que se desarrollan en el juego -hacer que una cosa represente otra, inventar personajes, hablar con amigos imaginarios, fingir ser un animal, imitar sucesos...- no siempre tienen una finalidad o un porqué. A menudo son la consecuencia del puro gusto de crear, de sentirse soberano, de regocijarse a solas o en grupo con esas fantasías, una inclinación que conduce a muchos niños a la elaboración de coherentes mundos imaginarios. Pero como hemos visto también, el juego no se agota al término de la infancia, sino que se prolonga, enmascarado, por otros medios. Entre ellos, y de modo especialmente destacado, la literatura. Ya Cohen y Mackeith (1993) habían señalado que la participación en las historias imaginadas por otros - 396 escuchando un cuento, leyendo un relato, reconstruyendo fábulas...- era un hito más de las tempranas actividades imaginativas de los niños. A partir de un cierto momento, el primigenio y placentero ejercicio de la imaginación es satisfecho por la literatura, por los mitos o las narraciones nacidos en otras mentes y hechos propios por medio de la lectura o la escucha. En tanto que imaginación y acción aparecen inseparables en el juego infantil, la madurez física y psicológica hace que la acción vaya progresivamente atenuándose y las situaciones imaginarias se restrinjan al ámbito del pensamiento. La imaginación se transforma entonces en una actividad interior, pero continúa siendo una actividad igual de necesaria, gratificante e imprescindible que el juego. Los autores anteriormente reseñados establecieron de manera tajante o velada la contigüidad entre juego y literatura, por lo que cabe señalar que las gratificaciones que procura el juego no son muy diferentes a las que procura la literatura. Muchas de las funciones asignadas anteriormente al juego son atribuibles por igual a la literatura -placer, satisfacción de los deseos, utilización de la imaginación, compensación de las frustraciones...- con lo que resulta necesario centrar la atención en el enlace entre ambos campos 188. No debe extrañar que el vocabulario con el que se define a uno y otro campo sea bastante coincidente. Las disciplinas científicas que los nutren 188 Basta contemplar un rato los juegos de los niños en una escuela infantil después de la lectura de algún álbum ilustrado por parte de su maestra o su maestro para darse cuenta de la continuidad entre juego y literatura. Algunos testimonios personales serán suficientes para comprobar cómo el juego prolonga, con otros mecanismos, la acción literaria. Vladimir Mayakovsky, el eminente poeta ruso, cuenta cómo, después de leer Don Quijote, se confeccionó una espada y una armadura de madera con las que se lanzaba contra todo lo que lo rodeaba. Y el novelista norteamericano Jack London, después de leer los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, se puso a la tarea de construir con los ladrillos de una chimenea derruida una alhambra en miniatura siguiendo las descripciones del libro. Ver Vladimir Mayakovsky, “Yo, autobiografía”, en Poesía, Madrid, Akal, 1982; Jack London, “Mi vida”, en Antes de Adán, Barcelona, Libros Río Nuevo, 1983. 397 son, por lo demás, las mismas. Eso hace que se encuentren similitudes sorprendentes. Nos referiremos a tal fin a uno de los autores que con más énfasis ha hecho notar esas coincidencias. Michel Picard (1986) se desliga inicialmente de las interpretaciones que sitúan casi exclusivamente la relación entre arte, literatura y juego en el campo del creador y se esfuerza por llevar esas relaciones hasta el campo del receptor, del público. Más concretamente, del lector. Y desde esa perspectiva entra a considerar la lectura fundamentalmente como un juego. Los paralelismos entre uno y otra son evidentes. Gran parte de los atributos del juego -aislamiento, concentración, desinterés temporal por el mundo...- son perceptibles igualmente en el acto de la lectura. Como el juego, la lectura es tanto una actividad mental como física. La lectura exige una actitud muy activa del lector para construir el sentido del texto. El cuerpo entero está implicado en ella. La disposición anímica del que lee no es muy diferente del que juega. En ambos es apreciable una propensión a la intriga, la curiosidad, la aventura, la entrega, la incertidumbre... La libertad, por lo demás, es inherente a ambas actividades. No hay juego, como no hay lectura, sin libertad. Una libertad que rechaza cualquier interferencia o imposición exterior y exige plena soberanía para dejar vagar la imaginación. Es ese ejercicio de autonomía el que permite al lector dar significación a lo disperso, a lo fantasmal, a lo intuido, e integrar los elementos que le suministra el texto en su propia actividad mental, tal como hacen los niños cuando juegan. “Meterse” en un libro es como “meterse” en un juego: hay que dejarse llevar, nada está determinado de antemano. La creatividad es, desde luego, un rasgo común a la lectura y al juego. El lector y el jugador manipulan a su capricho los elementos que tienen a su disposición, sean palabras u objetos, y con ellos construyen realidades nuevas. 398 Pero, ¿y las motivaciones? ¿De dónde proviene el deseo de leer? ¿Por qué se desea leer? ¿Por qué se persiste en practicar una actividad en apariencia tan fútil, tan reprobada a veces? A juicio de Picard habría que indagar detenidamente en el campo del inconsciente, pues de ahí dimanaría gran parte de los impulsos de la lectura, como por otra parte de los del juego. Y aquí aparecerían conceptos básicos del psicoanálisis susceptibles de ser aplicados a la lectura: proyección, desplazamiento, identificación, clivage, reparación, sublimación... Las sublimaciones, de importancia vital para el equilibrio del individuo, se encontrarían en el corazón mismo del juego y de la lectura literaria. La sublimación permite una descarga de las pulsiones más elementales del ser humano, orales y anales según Freud, transformándolas y disciplinándolas. Y si bien la terminología de la lectura está repleta de alusiones a la oralidad y la comida -devorar un libro, masticar las palabras, avidez de lectura...- parece más adecuado, a juicio de Picard, referirse a la sublimación del erotismo anal para hablar de la lectura. El placer de ver o escoptofilia (voyeurismo en la terminología más común) sí jugaría, por ejemplo, un papel relevante en esa actividad, pues desde Freud se acepta que las funciones más evolucionadas del psiquismo humano, desde el sentido de la realidad a la capacidad de abstracción, tendrían ahí sus orígenes. Lo cierto es que la lectura ofrecería un amplio repertorio de sublimaciones. Para Picard, todas las características del juego pueden encontrarse en la lectura literaria. Porque ello permitiría abordar una cuestión no tenida en cuenta suficientemente: la verdadera relación del lector individual con la lectura. Mediante la literatura, igual que mediante el juego, el lector explora, experimenta, descubre, analiza, siente, sublima, crea, imita, ordena, enmienda, se consuela, goza. Construye, en fin, su propia identidad. La lectura literaria podría así considerarse una de las formas más adultas, más intelectuales, más socializadas, más civilizadas del juego. Pero para alcanzar la plenitud de esa lectura es necesario, previamente, aprender a jugar, lo cual 399 no significa, remarca Picard, aprender jugando. Quiere decir que la actitud lúdica ante la literatura debería ser una premisa para la lectura, lo que significaría aceptar la libertad, la creatividad, la curiosidad, la inseguridad... como componentes esenciales de la actividad de leer. Lo cual no haría otra cosa que recuperar en parte lo que en su día fue juego, aunque ahora se reconozca como literatura: ciertos géneros poéticos, narrativos o teatrales han formado parte históricamente de prácticas sociales asociadas a la fiesta, la diversión y la broma. Literatura, lectura e identificación emocional Todo esto nos conduce a una consideración de la lectura, y en consecuencia de la literatura, como el efecto de una pulsión que va más allá de la voluntad racional o las convenciones sociales y cuyo origen está en el inconsciente de los individuos, en el caudal de sus temores y sus esperanzas. Ello a su vez nos alienta a considerar la lectura en relación con la psicología y el psicoanálisis. Y de entre la extensa nómina de autores que han abordado esa cuestión (Bettelheim, 1977; Clancier, 1976; Gutiérrez Sánchez, 1993; Holland, 1983; Jung, 1995; Kurzweil y Phillips, 1983; Mauron, 1988; Paraíso, 1994; Yalom, 2000), uno de los que con más intensidad ha relacionado ambas materias es Carlos Castilla del Pino, quien a su condición de psiquiatra une la de escritor, una circunstancia bien fructífera a la luz de sus reflexiones. Centraremos en él nuestra atención. Carlos Castilla del Pino (1994) parte de la consideración del ser humano como un sujeto deseante, alguien que construye su biografía no sólo 400 con lo que es e hizo sino con lo que deseó ser y hacer y no logró. Y es por ello por lo que elabora sueños: las fantasías diurnas y los sueños nocturnos en sentido estricto, pero también toda clase de productos culturales que vienen a ser formas sofisticadas de hacer realidad los deseos. La literatura formaría parte de esas singulares expresiones de los sueños. Y la lectura vendría a constituir uno de los objetos simbólicos con los que los sujetos se relacionan y con los cuales elaboran sus mundos propios. El objetivo de Castilla del Pino es, en consecuencia, delimitar los componentes del universo literario y poder aplicar la crítica psicoanalítica a cada uno de sus componentes. De los aspectos considerados -dinámica de la creación literaria, el oficio de escritor, función simbólica de la escritura, el oficio de lector- vamos a centrar la atención en las funciones del lector y la lectura, que enlazan directamente con nuestro trabajo. Castilla del Pino distingue varios niveles en la lectura. El primero, y más elemental, es el denominado “lectura-objeto”, cuyo ejercicio no aspira a otra cosa que a recrearse en la descripción del mundo, real o imaginario, que hace un texto. No importa en esas lecturas tanto la calidad estética del texto como la emoción que suscita, un sentimiento que puede lograrse por igual con obras de escasas virtudes literarias tanto como con obras excelsas. En ese tipo de lecturas cuenta más a veces la eficacia de la trama o los atributos de algunos personajes que los rasgos de la escritura misma. Pero más allá de esa lectura elemental hay otras que tienen en cuenta aspectos sintácticos, léxicos, psicológicos, simbólicos, creativos, históricos, sociológicos... y reconocen en el texto unas cualidades cuyo descubrimiento extiende el placer de leer. Esas metalecturas traspasan el ámbito restricto de la lectura-objeto y activan otros mecanismos intelectuales. En consecuencia, un lector es quien lleva a cabo el primer tipo de lectura, pues cumple la función primigenia de la lectura que no es otra que la de “divertir”, entendiendo ese verbo en su sentido originario, esto es, el apartamiento de la realidad, el alejamiento temporal del mundo en el que se vive para ingresar 401 en otro imaginario. Ese es el significado latino de divertere: apartarse. Se lee, por consiguiente, para divertirse, para separarse imaginativamente de las frustraciones y las insatisfacciones cotidianas. La lectura no sería sino uno de los muchos modos de diversión, de alejamiento, ideados por los seres humanos para eludir el peso de la realidad. Pero la diversión por medio de la lectura lleva aparejada otra cuestión no menos importante: la necesidad. Determinar en qué consiste la necesidad de leer, con independencia de la cualidad del texto, resulta esencial. Para entender bien ese impulso es preciso partir del hecho de que el texto actúa como un objeto sobre el que el lector proyecta sus sentimientos y actitudes. Esa proyección, que exige a su vez un proceso de identificación, entendido como una interiorización del objeto, es irrealizable sin el concurso de las emociones. La identificación se produce cuando el lector es capaz de reír, llorar, sobresaltarse, amar... bien como o bien por los personajes de la narración. “Lo que caracteriza el proceso de identificación es, en el caso más elemental y frecuente, la coincidencia entre las actitudes del personaje y las del lector, hasta el punto de vivir transitoriamente la situación que las provoca como reales” (1994, 336). Imaginamos al leer (también al ver una película o escuchar un relato) cómo sería nuestra actitud en la situación que viven los personajes. La clave de todo ello es el proceso psicológico mediante el cual cada lector, a partir de las vicisitudes del personaje y a partir de sus propias emociones, se forma una imagen singular de los hechos descritos que es la que le sirve para juzgar y sentir. Una imagen que es inseparable de quien la forma. Por eso no puede haber nunca dos lecturas idénticas, porque nunca hay dos imágenes idénticas, ya que las emociones movilizadas no son iguales. Ese proceso de identificación supone a la vez una cierta regresión emocional en el lector, entendiendo ese término como un 402 retorno a estadios infantiles “pues la lectura-objeto, como cualquier forma de juego que suponga la práctica de una fantasía, implica el retorno de pautas de conducta desreísticas, de huida de la realidad” (1994, 338). La lectura supone, pues, la aceptación e ingreso en mundos fantásticos creados por otros, pero en cuyo ámbito nos sentimos felices y guarecidos. Pero esa evasión no es definitiva sino transitoria, por lo que antes o después es necesario retornar a la realidad mediante un proceso que podría denominarse des-regresión. La fantasía ayuda a sobrellevar la realidad pero no la sustituye del todo. En caso contrario se estaría ante una patología. Con las fantasías conscientes o sustitutivas y las fantasías inconscientes cada sujeto construye su propio espacio imaginario, siempre singular, el cual constituye una sustitución del espacio real o una compensación de “las mínimas posibilidades de acción en el mundo real” (1994, 350). De ese modo, tanto quien escribe como quien lee tienen la oportunidad de vivir imaginariamente sus deseos, de suplir mediante la fantasía la inacción del mundo empírico. La catarsis 189 , que ya la había señalado Piaget (1982) como una característica del juego, sería entonces la consecuencia más inmediata de la lectura, pues gracias a la identificación emocional del lector con el personaje se produce un alivio de las tensiones que lo agobian. Resultan, pues, insoslayables las informaciones que la psicología y el psicoanálisis nos aportan para entender con amplitud el significado de la lectura y la actitud del lector. Desde las concepciones del juego a las repercusiones psíquicas de los textos literarios, las distintas perspectivas sobre esa materia nos ayudan a considerar más fértilmente la pedagogía de la 189 La catarsis, concepto elaborado por Aristóteles en su Poética, está referida tanto a los beneficios emocionales de la música como de la tragedia y debe ser entendida como una purgación o templanza de las pasiones. No difiere mucho de la función liberadora que Freud asignaba a la obra literaria. El placer generado por la catarsis, mediante la excitación de las afectos de la compasión y el temor, es de la misma índole que el placer psíquico que el psicoanálisis atribuye a la obra de arte. 403 lectura y la función de la literatura infantil y juvenil. Aunque antes de recapitular sería muy importante destacar que habría que ir un poco más lejos del análisis exclusivo del provecho íntimo de las lecturas. Como observa Paul Ricouer (1996a), implicarse emocionalmente en la suerte de algún personaje o en el desarrollo de alguna trama narrativa o teatral supone elaborar juicios de orden moral, exige algún tipo de opción o toma de partido. Al sentirse afectados, es decir, concernidos, los lectores o espectadores pueden examinar su propia conducta, afianzar o rectificar sus sentimientos, operaciones mentales que los empujan hacia la virtud. La catarsis sería, pues, una modalidad de aprendizaje, pues la agitación de la conciencia otorga a las representaciones poéticas una dimensión cognoscitiva y educativa. Esas representaciones no sólo servirían entonces para aliviar las tensiones que ocasiona la insatisfactoria realidad, sino que ayudarían a entenderla mejor. Constituirían una fuente de conocimiento y no una simple escapatoria. En especial a los niños, además de consuelo, las narraciones y los versos les otorgan entendimiento y no los desvían, contrariamente a lo que se proclama con superficial insistencia, del camino del pensamiento, ni les ciega la comprensión de la vida. Hacen, por el contrario, que su mundo interior se les ofrezca más transparente y que las arduas relaciones con la realidad externa resulten más asequibles, más intensas, más satisfactorias. El mecanismo esencial de la transacción entre el mundo del autor y el del lector sería, pues, la identificación, la voluntad de ponerse en lugar de otro, la aceptación por parte del oyente o el lector de la “realidad” de los personajes hasta el extremo de hacerla suya. Esa proyección de los sentimientos particulares en los sentimientos de otros, de sentir con otros o por otros, requiere vivir transitoriamente como real lo que es figurado, de imaginarse en la misma situación de los protagonistas, ficticios o verdaderos, de la trama. El 404 espacio imaginario, en el que se participa de modo voluntario y fugaz, actúa, pues, como grata sustitución del espacio real y, al mismo tiempo, como compensación de las restricciones que impone la realidad. En esos espacios imaginarios, poblado por los innumerables personajes, lugares, episodios, animales, objetos... que el intelecto humano ha ido inventando a lo largo de los siglos, van internándose los niños paulatinamente, mediante la palabra oral o escrita, y su aventura cumple una función semejante a la del juego infantil, incluyendo todos los beneficios psicológicos anteriormente descritos. Metáforas y mundos posibles Las metáforas impregnan el lenguaje cotidiano, a menudo de modo imperceptible, y su uso da cuenta de una determinada visión del mundo de la que el hablante no siempre es consciente. El mundo de la pedagogía, sin ir más lejos, está atravesado de metáforas, unas gastadas, otras significativas, otras asépticas. No es lo mismo, en referencia a la educación, hablar de construir que de descubrir conocimientos, no es igual hablar de botellas que hay que llenar que de fuegos que hay que avivar a propósito de los alumnos. Sin darnos cuenta, las metáforas se entrecruzan en el lenguaje a veces momificando conceptos, a veces retoñándolos con nuevas metáforas. Y ni siquiera la ciencia se libra de su uso. Gran parte del lenguaje científico está impregnado de metáforas e imágenes y es frecuente que en los prolegómenos de una teoría científica haya una metáfora (Preta, 1993). Los estudios sobre la metáfora son innumerables. Resulta una tarea titánica tratar siquiera de resumirlos. Apenas ha habido disciplina académica 405 que no haya afrontado su análisis. La historia de la filosofía y la historia de la literatura están atravesadas por esa cuestión. La filosofía ha dedicado no pocas reflexiones a la cuestión de las relaciones entre verdad y metáfora, manifestando compatibilidades o antagonismos entre una y otra. El concepto de “verdad metafórica” ha sido un asunto especialmente frecuentado. La crítica literaria, por su parte, ha puesto especial énfasis en desentrañar la esencia de la metáfora, su origen, su definición, su funcionamiento... Y especialmente en lo que se refiere a su relevancia en los textos poéticos. Muchos de esos ensayos (Blumenberg, 2003b; Bobes Naves, 2004; Cohen, 1973; Jakobson, 1977; Kövecses, 2000; Lausberg, 1990; Le Guern, 1980; Ortony, 1980; Ricoeur, 1980; Turbayne, 1974; Whorf, 1971) resultan especialmente sobresalientes, pues aportan incisivas miradas sobre esa versátil figura del lenguaje. Pero más allá de su definición, su historia o su significado en el lenguaje literario, y a los estrictos fines de nuestra tesis, conviene reparar en la función de la metáfora y su importancia en la liberación y construcción del pensamiento individual y en el desenvolvimiento de la vida social. La metáfora adquiere así una naturaleza ética. George Lakoff y Mark Johnson (1986) plantean que las metáforas impregnan la vida cotidiana de tal manera que se ve afectado no sólo el lenguaje sino el modo de pensar y de actuar. Las metáforas no son un simple ornamento, un divertimiento caprichoso o estético, sino artificios que impregnan las percepciones de las cosas, las relaciones sociales, los conceptos, las experiencias diarias. El modo de hablar de la realidad está determinado por las metáforas que usamos, a menudo imperceptiblemente, pues las metáforas no son un exclusivo recurso del lenguaje poético o literario. El lenguaje ordinario expresa la concepción que tenemos de la 406 realidad, y esa concepción es de naturaleza metafórica. Las palabras con las que caracterizamos y describimos nuestra vida, y al mismo tiempo la practicamos, están cargadas de significados que denotan cómo la percibimos y conceptuamos. No es igual emplear verbos como perder o malgastar para referirnos al tiempo (conceptos que remiten de inmediato a conceptos de posesión y valor) que emplear otros como matar o pasar (que se refieren a la destrucción y la holganza). Aun cuando tratemos de manifestar las mismas acciones, los resultados son bien diferentes. La elección, consciente o no, de uno u otro término estará expresando nuestro pensamiento sobre la realidad. “Es como si la capacidad de comprender la experiencia por medio de metáforas fuera uno más de los sentidos, como ver, tocar u oír, como si las metáforas proporcionaran la única manera de percibir y experimentar muchas cosas en el mundo” (1986, 283). El lenguaje es en verdad una inmensa malla de conceptos metafóricos de la que es prácticamente imposible desprenderse. El sentido del espacio, por ejemplo, afecta a una enorme cantidad de expresiones cotidianas acerca de los más diversos asuntos: mi hijo se ha apartado del camino, lo explicaré paso a paso, no hemos avanzado mucho, leer es un viaje 190 . Expresar espacialmente la realidad nos ofrece una dimensión de la experiencia bien diferente a la que daría el uso de metáforas de la arquitectura: la estructura del argumento, los cimientos del saber, el andamiaje del buen vivir, el bosquejo de la actividad... Metáforas que en un tiempo gozaron de extraordinario vigor pueden acabar fósiles, o viceversa. Las metáforas facilitan o estorban la comprensión: las viejas entorpecen la innovación; las nuevas, allanan el camino. Pero para descubrir lo gastado de lo reciente, para darse cuenta de la manera en que hemos sido educados para percibir el mundo, es preciso reparar en las metáforas que nos han sido legadas y que usamos de modo “natural”. Mantenerlas puede ser a veces un 190 A propósito de la lectura es muy ilustrativo el análisis que Víctor Moreno hace de las metáforas que la definen con más frecuencia. Ver Víctor Moreno, Metáforas de la lectura, Madrid, Lengua de Trapo, 2005. 407 modo de anquilosamiento, substituirlas por otras permitiría pensar y actuar de forma diferente. Emmánuel Lizcano (2006) reafirma que las metáforas nos hacen y nos impiden hacer, sentir y decir cosas sin que apenas seamos conscientes de ello. Aun cuando pensamos que estamos hablando libremente, la mayor parte de las veces estamos hablando en realidad a través de las metáforas incorporadas parásitamente en la lengua. Y pues son esas metáforas enquistadas las que hablan por nosotros, bastaría cambiar de metáforas para comenzar a decir y pensar las cosas de otro modo. “La lucha por el poder es, en buena medida, una lucha por imponer las propias metáforas” (2006, 70). Cambiar las metáforas -oleada de inmigrantes, choque de civilizaciones, salir del atraso...- es un modo de empezar a cambiar el mundo. Ser conscientes del poder de las metáforas permitiría pensar a fondo sobre la propia vida, sobre el propio pensamiento. Pero a la vez facultaría para crearlas y abonar, por consiguiente, una nueva posibilidad de pensar. Si las metáforas heredadas que se asientan en el lenguaje determinan el pensamiento y la acción, su conocimiento y creación pueden asimismo influir en la experiencia personal. Nelson Goodman (1990) consideró que gracias a la metáfora era posible, junto a otros muchos mecanismos, “hacer mundos”, que es una de las cualidades nodales de los seres humanos. Para Goodman, siguiendo los postulados de Cassirer, no hay un solo mundo preexistente a la actividad mental humana e independiente del lenguaje simbólico humano, sino multiplicidad de ellos. ¿En qué sentido puede hablarse sin elucubraciones de la existencia de múltiples mundos reales? Para Goodman un “mundo” es un producto de la mente, una creación que implica operar no con las manos sino con las mentes o, más bien, con lenguajes u otros sistemas simbólicos. Así pues, un mundo, cualquier mundo, está siempre construido con palabras u otros símbolos. Los sistemas simbólicos y las 408 funciones de los símbolos pueden por ello resultar una fuente valiosísima de información acerca de los modos de construirlos. Los “mundos” del físico, el psicólogo, el novelista o el carpintero no siempre pueden ser equiparados. Las percepciones y las versiones de unos y otros difieren notablemente. Los mundos son múltiples y pueden hacerse de muchas maneras: dividiendo, componiendo, ordenando, ponderando, completando, suprimiendo, deformando... Pero siempre a partir de los mundos ya existentes. Hacer es, por lo tanto, rehacer. Lo normal es comenzar “a partir de alguna vieja versión o de algún viejo mundo que hemos tenido a la mano y al que estamos atados mientras no tengamos la determinación y la habilidad necesarias para rehacer esa versión o ese mundo y construir otros nuevos” (1990, 134). En tal sentido hay maneras científicas, pictóricas, filosóficas, literarias, musicales... de hacer mundos. También la percepción y los discursos cotidianos son otras tantas maneras de hacerlos. Los resultados no sólo son diversos sino a menudo irreconciliables. Pero todas esas maneras son irreductibles a una sola, pues todas son verdaderas o correctas. Lo cual no quiere decir que todo valga. No todas las versiones de mundos son aceptables, de lo contrario se incurriría en un relativismo pernicioso. Los mundos no se hacen por carambola. Por el contrario, la propuesta filosófica de Goodman defiende que “esos múltiples mundos son precisamente los mundos reales que construimos por medio de, y como respuesta a, a aquellas versiones que son correctas o verdaderas” (1990, 131). Hay, pues, versiones o concepciones del mundo correctas y falsas, mutuamente incompatibles, y que a menudo entran en conflicto. Lo cual no invalida la existencia de multiplicidad de versiones ni el diverso modo de hacerlas. Todo lo cual afecta a la naturaleza misma del conocimiento. Se entiende que todos los procesos de construcción de mundos forman parte del conocimiento. El 409 conocimiento, a juicio de Goodman, no puede sostenerse por la exclusiva búsqueda de la verdad, entendida como la correspondencia con un mundo dado de antemano. La verdad de un enunciado o la validez de una descripción o una representación dependerán del ajuste a aquello a lo que se refieran, o a otras formas de organización o a modos y maneras de organización. De ese modo “el saber o el conocer pueden concebirse como algo más que la adquisición de creencias verdaderas y pueden ampliarse al descubrimiento y a la invención de todo tipo de nuevos ajustes” (1990, 185). Los conceptos de validez, utilidad, coherencia o aceptabilidad podrían ser entonces utilizados como semejantes al de verdad, aunque con la salvedad de que ninguno de ellos es definitivo o para siempre. La ficción -poesía, narración, pintura, música, danza...- sería, en consecuencia, uno de los modos de hacer mundos, para lo que se sirve de mecanismos no denotativos, como la ejemplificación, o no literales, como la metáfora. Los mundos de la ficción también están hechos de imágenes, sonidos o gestos que no pertenecen a sistemas lingüísticos. Las imágenes pictóricas o las notas musicales, por ejemplo, pueden participar en la construcción de mundos de modo similar a como lo hacen las palabras. Y lo cierto es que los mundos que los seres humanos habitan son en gran medida consecuencia del trabajo de novelistas, pintores o directores de cine como del trabajo de científicos o historiadores. Don Quijote y el quijotismo son tan “verdad” como las fórmulas de Newton, pues aunque uno y otro están construidos con símbolos diferentes ambos, sin embargo, poseen la validez de ajustarse perfectamente a lo que se refieren: el comportamiento humano y la descripción del universo físico. En el caso de la ficción, la verdad metafórica, que nunca puede ser juzgada de modo literal (como calificar a una persona como un “don Quijote”), repercute claramente en el mundo 410 cotidiano. De por sí, la verdad de una metáfora no garantiza su eficacia. Las hay triviales, gastadas, endebles. Su potestad radica en su novedad y su interés. La metáfora es una manera de hacer que las palabras tengan pluriempleo o, como Goodman (1976) afirma en otro lugar, “enseñar nuevas artimañas a una palabra vieja - aplicar una vieja etiqueta de una manera nueva” (1976, 83). Pero cuando el esquema de etiquetas de la metáfora penetra en el mundo real de un modo insólito, todo lo existente se reorganiza, las cosas se asocian de un modo nuevo, mundos distantes entran en contacto. La metáfora parte de mundos conocidos y, al igual que los métodos científicos, los deshacen, los rehacen, los reformulan. En suma, los recrean o, por mejor decir, los construyen de nuevo. Es por ello por lo que “el arte no debe tomarse menos en serio que las ciencias en tanto forma de descubrimiento, de creación y ampliación del conocer, en el sentido más amplio de promoción del entendimiento humano” (1990, 141). De todo ello se deduce que la ficción, mediante el manejo de símbolos y metáforas, contribuye de manera decisiva al conocimiento humano, a la construcción de mundos nuevos a partir de la corrección, la deformación o la reordenación de los heredados. ¿Y para qué sirve saber hacer nuevos mundos? Jerome Bruner (1999) plantea que uno de los más admirables dones de la mente humana, la generación de hipótesis, es lo que caracteriza a la ficción y, en general, a las humanidades. Esa capacidad es usada asimismo por los científicos, pero a diferencia de ellos, que están obligados a comprobar y demostrar sus conjeturas iniciales, los artistas están libres de ese compromiso. Las ciencias están sometidas a la prueba de la falsación, o posibilidad de que una demostración sea rebatida con argumentos o ejemplos contrarios, en tanto que los relatos no tienen que pasar ese trámite. Y es esa libertad de generar hipótesis lo que permite desarrollar diferentes 411 perspectivas humanas y crear mundos posibles que respondan a esas perspectivas. Lo que una buena narración debe procurar es que se corresponda con alguna perspectiva que sea sentida como correcta. No necesita ser verdadera sino creíble, no necesita ser incontestable sino verosímil. Esos mundos posibles deben suministrar datos que enriquezcan la experiencia imaginable, pues “el objetivo de comprender los acontecimientos humanos es sentir las alternativas que tiene la posibilidad humana” (1999, 62). Y al contrario de lo que ocurre con las hipótesis científicas, los mundos de la ficción no tienen por qué ser verificados. Sin embargo, para que esos mundos imaginados sean aceptados y apreciados es necesario “suspender el descreimiento”, es decir, el lector u oyente deben estar dispuestos a admitirlos como reales, como evidentes. Y para interesar, además de verosimilitud y credibilidad, deben proporcionar además una cierta sorpresa, que no es sino una transgresión de los modelos del mundo acumulados en el sistema nervioso y que son producto de la experiencia. Modelos que gobiernan la conducta, las percepciones, los pensamientos. Solemos ver lo que esperamos ver de acuerdo con los patrones que regulan lo previsto. La sorpresa se produce cuando ocurre algo inesperado, algo que no concuerda con los modelos que nos guían, con nuestras expectativas. Y en esa extrañeza, en ese desarreglo del mundo previsible, reside el valor de una narración y nuestro interés por ella. Y aunque las maneras en que se construyen modelos y se hacen mundos para entender las relaciones cambiantes con otros seres humanos son distintas a las que se emplean para construir modelos sobre el universo físico, ciencia y arte son afines en cuanto comparten la generación de hipótesis como la esencia de su trabajo, aun cuando difieran en sus métodos y en sus objetivos. En tanto que el científico aspira a explicar el universo a partir de 412 principios duraderos e incontestables, el artista crea mundos posibles transformando metafóricamente lo ordinario y lo convencional, y en esa capacidad reside su mérito. También los científicos hacen uso de las metáforas en los estadios iniciales de sus investigaciones, para abandonarlas en cuanto pueden sustituirlas por una teoría coherente y formal. El novelista, en cambio, usa la metáfora como instrumento fundamental y permanente. La “realidad” es creada continuamente transmutando realidades anteriores. Y lo hacemos a partir de los estímulos de nuestros sentidos, de los símbolos culturales heredados, de las experiencias vicarias de la literatura o el arte. La función de las humanidades no sería entonces otra que el cultivo de la capacidad de la mente humana de plantear hipótesis, elaborar nuevas metáforas de la experiencia humana, construir mundos posibles. Ese ejercicio de la posibilidad, de lo que podría haber sucedido o sería necesario que sucediera, en suma, de recrear la realidad, es lo que daría a la literatura su sentido más profundo. “La literatura, en este sentido, es un instrumento de la libertad, la luminosidad, la imaginación y, sí, la razón. Es nuestra única esperanza contra la larga noche gris” (1999, 160). La educación lingüística y literaria, la lectura y la familiaridad con las metáforas y las expresiones poéticas de la lengua, serían modos esenciales de quebrar los prejuicios, los convencionalismos, los despotismos, las limitaciones. Un modo de ir más allá de los mandatos de la tribu, el grupo, la familia, el clan. Michèle Petit (2001) propone que el conocimiento y ejercicio de esa capacidad humana sean considerados un derecho cultural, junto a otros derechos -acceso al saber y la información, conocimiento de la propia historia, construcción de la propia identidad con palabras escritas en otra época o lejos del lugar donde se vive...- a cuyo afianzamiento puede contribuir la lectura. Sus estudios antropológicos con jóvenes de barrios 413 “difíciles” de la periferia de París la lleva a comprender que las vidas de muchos de ellos están atrapadas en un mundo de normas rígidas, sometidas a los dictados y los prejuicios del clan, la familia o la tradición, y que sólo la lectura les abre, a quienes se atreven a practicarla, una posibilidad de escapatoria, de ruptura. Es preciso para ello ser capaz de imaginar otras realidades, ser capaz de desearlas. Esa posibilidad de transgresión puede elaborarse de múltiples modos, echando mano de todo lo que uno percibe, aun de modo fragmentario: trozos de películas, programas de televisión, historias de familia, frases de los profesores, escenas de la calle... Pero también de las imágenes y las palabras que ofrecen los libros. Porque es, precisamente, la extrañeza en ellos contenida y el alejamiento de sus vidas que les proporcionan el don más preciado. La lectura puede ayudar a esos jóvenes atrapados en un presente sin porvenir a delimitar un espacio íntimo a salvo de los determinismos sociales o las voluntades colectivas. Es la consolidación de ese espacio personal, en el que es posible el ejercicio libre de la duda, la fantasía y la infracción, la única posibilidad de imaginar y ambicionar otros mundos. La experiencia poética se revelaría así como una oportunidad para ensayar la probabilidad y la osadía. “Yo creo que la ensoñación de un hombre, de una mujer o de un niño que han leído posee también una riqueza diferente a la de aquel o aquella que nunca lo han hecho; la ensoñación, y en consecuencia la actividad psíquica, el pensamiento, la creatividad. Las palabras adquieren otras resonancias, despiertan otras asociaciones, otras emociones, otros pensamientos” (2001, 148), concluye. Es ése un argumento corroborado por quienes, desde la actividad docente, comprueban que la introducción del lenguaje poético y literario en unas vidas casi condenadas a la frustración íntima y al fracaso social, que la fecundación de sus pensamientos con palabras y textos alejados de su 414 experiencia inmediata, puede contribuir a quebrar la marcha imparable hacia la desolación. Valga el ejemplo, entre otros posibles, de la profesora Cécile Ladjali, empeñada en iniciar a sus alumnos de educación secundaria de un instituto de los alrededores de París en los misterios del lenguaje poético, no tanto como materia de prestigio académico sino como sortilegio contra la derrota individual y social. En el relato de la colaboración de ella y sus alumnos con George Steiner (2005) deja constancia de las posibilidades liberadoras, o al menos alentadoras, que puede ofrecer el contacto con la poesía y el arte. Les brindaba el acceso a la cultura más elevada como un motivo de esperanza para quienes casi carecían de ella. Frente a la cultura de barrio, la que se generaba en el entorno de sus alumnos y embebían sin darse cuenta, ella ofrecía, no siempre con la comprensión de sus colegas, la cultura más enaltecida, más compleja. “El profesor ha de sacar al alumno de su mundo, conducirle hasta donde no habría llegado nunca sin su ayuda, y traspasarle un poco de su alma, porque quizá toda formación no sea más que una deformación (2005, 37). Esa incitación, casi forzamiento, a traspasar las fronteras de lo propio para ir al encuentro de lo desconocido y ajeno, es, por lo demás, la labor más admirable que los profesores que aman y confían en su materia realizan a diario. Es, en el fondo, lo que da sentido a la educación. Para Luis Sánchez Corral (1995) uno de los rasgos diferenciadores del conocimiento literario con respecto al acceso al saber es, precisamente, la participación intensa del lector en el proceso. La implicación que exige, por ejemplo, un poema para ser comprendido no deja espacio para la improvisación o la trivialidad. Requiere compromiso y atención. Podríamos afirmar entonces que la búsqueda y el comercio intelectual con las metáforas no sería sino un modo fascinado de percibir la propia lengua y de enfrentarse a las rarezas de otras lenguas. Para la mayoría de los alumnos, atrapados irremediablemente en la resina de una lengua banal y cotidiana, la incursión en el territorio extraño de la poesía más profunda supone la ocasión para el 415 desapego, para la reflexión sobre sí mismos. Significa darles una oportunidad para la emancipación. Matilde Moreno Rivas (1999) corrobora, a partir de sus propios recuerdos y de sus experiencias con los niños y la poesía, que las sonoridades del verso dejan muy perdurables impresiones visuales, táctiles, olfativas…, emocionales al fin, aunque no se entiendan todas las palabras del poema. Ojos de poeta, oídos de niño Si lo señalado con anterioridad respecto a los dones de la ensoñación, la poesía, la metáfora, las narraciones… resulta aceptable no deberíamos excluir a los niños de sus beneficios. Más aún: los adultos deberíamos ser capaces de garantizárselos como les garantizamos el alimento o el abrigo. Ya hemos señalado la importancia otorgada por psicólogos y psiquiatras al temprano, libre, emotivo y desinteresado encuentro con el lenguaje para el desarrollo psíquico del niño. Esa primigenia literatura -los juegos de palabras, las canciones, las retahílas, los trabalenguas, las historias...constituye el primer contacto de los niños con la sonoridad afectuosa de la lengua materna y es fecunda en propuestas poéticas. La luna es allí redonda y blanca como un queso aunque nadie pueda darle un beso, los dedos de la mano pueden ser lobitos amamantados por la loba detrás de una escoba, las campanas son damas con un solo diente que convocan a toda la gente. Desde muy temprano, y gracias a esas manifestaciones literarias que por lo general se consideran tenues e insignificantes, el carácter lírico y misterioso de la lengua se contrapone a la sequedad de la lengua cotidiana, aquella que sirve para los preceptos, las prohibiciones o los avisos. ¿Y cómo no sucumbir al encanto de una adivinanza que, a propósito del zapato, dice que “cuando lo 416 amarran se va, cuando lo sueltan se queda”? ¿Cómo no admirar la fisonomía de las palabras cuando se propone a los niños encontrar en los sonidos de unas el rastro de otras: “es blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera”? ¿Cómo no maravillarse ante la polisemia del lenguaje cuando a propósito del pez alguien pregunta “qué es algo y nada a la vez”? ¿Cómo no apreciar el humor que rezuman los más puros disparates: “he visto un monte volar / y una casa andar a gatas / y en el fondo del mar / un burro asando patatas”? Esas manifestaciones festivas del lenguaje, que es posible encontrar en todos los idiomas del mundo, son un don del que nadie debería ser privado. Pedro C. Cerrillo (2005) pondera la lírica popular de tradicional infantil como un inagotable venero de textos poéticos y como una vía gozosa de acercamiento al hecho literario. Originaria de un antiquísimo y fecundo mundo rural, esa poesía ha quedado reducida sin embargo al ámbito de los juegos infantiles y las aulas. Pero sus cualidades son tan inocultables que resulta una tremenda irresponsabilidad no reconocerle el mérito artístico que tiene o usarla únicamente con un fin escolar sin reparar en sus atributos literarios y lingüísticos. Esa anónima y modesta poesía es el comienzo de un placer que, si nada lo trunca, reafirma luego el goce de la literatura. Hay una ventaja añadida: ese primario lenguaje poético aparece habitualmente envuelto en un velo de afabilidad y tacto. Cuando la madre acomoda al bebé en su regazo y le susurra una tonada o cuando el padre se sienta al lado de su hijo y abrazados observan y leen un álbum ilustrado ocurre algo maravilloso: el tiempo cotidiano, el de las agitaciones y las exigencias, se clausura y da paso al tiempo del asombro y la maravilla. En un sentido nada figurado podemos decir que esos pequeños actos crean un “espacio poético” pleno de sensualidad y sentimientos. Es el espacio íntimo de la gratuidad y el gozo. Las horas de los juegos de lenguaje o de la lectura 417 de cuentos no se rigen por las agujas de los relojes sino por la intensidad de los afectos. El tiempo queda en suspenso (¡qué expresión más hermosa del castellano!) y lo que cuenta entonces no son los minutos sino las emociones. El mundo de las obviedades queda anulado y el asombro impone entonces su potestad. La poesía reside en los ojos de los poetas, en las manos de las maestras, en los labios de las madres, en los oídos de los niños. La amistad de la poesía Los sonidos son los primeros mensajeros de ese inmenso e incógnito territorio. La seducción de la rima es inmediata. El encuentro azaroso y vibrante de palabras que poco tienen que ver entre sí crea una sorpresa estremecida, abre una zona palpitante de misterio. Cuando la tonada popular pide “paso, paso / que mañana me caso / con un payaso / vestido de raso”, o cuando Antonio Machado (1989) afirma que “¡de amarillo calabaza, / en el azul, cómo sube / la luna, sobre la plaza”, la lengua adquiere un aspecto insólito, porque el encuentro entre paso, caso, payaso y raso, así como entre calabaza y plaza, provocado únicamente por la analogía de los sonidos, anula las barreras semánticas y permite que las palabras conversen de un modo singular y libre. La musicalidad da una nueva luz a la lengua. Es un descubrimiento precoz, una sorpresa que cautiva la atención de los niños y los prepara para examinar la lengua con los oídos. Pero al otro lado de la rima aguarda la maravilla, pues cuando escuchan un breve poema de Miguel Hernández (1993), cuyos versos iniciales y finales dicen: “en cuclillas, ordeño / una cabrita y un sueño”, el mundo de la vida se transfigura. ¡Ordeñar un sueño como se ordeña a una cabra! ¡Qué hermanamiento verbal tan prodigioso y qué horizonte de ilusión esboza! Y luego, cuando la maestra 418 191 los incita a crear sus propios versos y sus propias rimas, ellos lo hacen como un juego fascinador, como un tenue eco de las imágenes poéticas suministradas: “- ¿Dónde me esperas? / - En la escalera. / - ¿Dónde me esperas? / - Por ahí fuera. / - ¿Dónde me esperas? / - En primavera”. Si no supiéramos que esos versos encadenados fueron creados por niñas de cinco años, Berta, Andrea y Nuria, podríamos pensar sin extrañeza que ese mínimo diálogo podría haber sido escrito por Rafael Alberti o Gloria Fuertes. Ellas han jugado con las palabras y han explorado su sonoridad, pero casi sin darse cuenta han construido bellas imágenes para su propia vida. Quizá descubran algún día que la espera y la primavera están afincadas en la imaginación humana como símbolos de la esperanza y a la vez que estuvieron muy cerca de los pensamientos de Bachelard cuando afirmaba que gracias a la ensoñación es posible imaginar mundos donde la vida tendría el esplendor, el calor, la expansión que todos anhelamos. Lo cierto es que esa capacidad creadora, ese gusto por las paradojas semánticas y los juegos fonéticos, es inherente al aprendizaje de la lengua. Forma parte del proceso de dominio lingüístico de los niños. No es un fenómeno fortuito ni endeble, sino consciente y sostenido. Kornei Chukovski (1971), pedagogo ruso que al principio del siglo XX investigó y demostró la habilidad infantil para detectar y componer rimas, afirmó que “beginning with the age two, every child becomes for a short period of time a linguistic genius. Later, beginning with te age of five to six, this talent begins to fade. There is no trace left in the eight-year-old of this creativiy with words, since the need for it has passed; by this age the child already has fully mastered the basic principles of his native language” (1971, 7). Ese talento natural de los niños para entender el funcionamiento de la lengua materna mediante la investigación y la 191 Esas y otras muchas experiencias poéticas con los niños se deben a Mari Carmen Díez Navarro, excelente maestra enamorada de la poesía, que ella también crea, y cuyo amor logra siempre transmitir a sus alumnos. Puede consultarse al respecto su libro Poesías por alegrías. Apuntes poéticos para maestros en prosa, Barcelona, Octaedro-Rosa Sensat, 2003. 419 manipulación explicaría el placer que sienten cuando descubren esos mecanismos lingüísticos y cuando escuchan de boca de los mayores poemas o retahílas. Pues es indudable que ese descubrimiento resulta doblemente gozoso si se hace en compañía, a través del diálogo. La experiencia poética tiene que ver asimismo con la metáfora, el ritmo, la analogía, el simbolismo, el misterio, el humor... Ninguno de esos elementos resulta trivial o subsidiario, todos contribuyen a afianzar el derecho de soñar que reivindicábamos al principio. Porque cuando Federico García Lorca (1996), mientras observa un maizal en verano, dice que “la panocha guarda intacta, / su risa amarilla y dura” está proponiendo un desacostumbrado modo de mirar, un distinto modo de entender el mundo. Proyecta sobre las panochas su felicidad personal, o viceversa, porque en ese momento son los granos entrevistos de la mazorca los que encienden en él la imagen de la alegría. Las imágenes poéticas hacen que el mundo sea percibido con una nueva emoción. Porque, en efecto, la lengua crea mundos, pero también el mundo crea lengua cuando se lo observa con ojos perspicaces y entusiastas. Vicente Huidobro (1989) afirmaba por su parte que “el poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. Yo tengo derecho a querer ver una flor que anda o un rebaño de ovejas atravesando el arco iris, y el que quiera negarme este derecho o limitar el campo de mis visiones debe ser considerado un simple inepto” (1989, 231). Esa libre mirada, esa clara voluntad de divergencia, hace de la lengua un ámbito de ensoñación donde las adivinanzas populares, “tengo hojas sin ser árbol, / te hablo sin tener voz, / si me abres no me quejo, / adivina quién soy yo”, se dan cita sin apuro con las más depuradas creaciones literarias: con las greguerías de Ramón Gómez de la Serna (1972): “el libro es un pájaro con más de cien alas para volar”, o con los versos de Emily Dickinson (1985): “No hay fragata como un libro / para llevarnos a tierras lejanas / ni corceles como una 420 página / de burbujeante poesía”. Hacer del lenguaje un objeto de juego y no únicamente de estudio es un modo de explorar los límites semánticos y fonéticos de las lenguas, de estimular la curiosidad, la emoción y la inventiva de los niños y los jóvenes, de otorgarles felicidad, y un modo también de encaminarlos hacia los poetas que desde Mallarmé o Apollinaire hasta nuestros Nicanor Parra, Carlos Edmundo de Ory o Francisco Pino, pasando por las vanguardias literarias del siglo XX, nunca renunciaron a recrear el lenguaje, a usar las palabras como instrumentos de invención plástica y la página como un espacio para la experimentación gráfica, o hacia narradores como Julián Ríos o los miembros del grupo Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle). Porque, como afirma Georges Jean (1996), “la escuela de la poesía es una escuela que olvida la escuela, en la medida, precisamente, en que la poesía representa en la lengua y más allá la singular mezcla de libertad y disciplina sin las que el hombre no inventa, no crea nada, ni su lenguaje ni el pensamiento, ni la ciencia ni su propia vida. Y cuando digo su propia vida pienso tanto en la del cuerpo como en la del espíritu y la imaginación” (1996, 182). El aprendizaje de la lengua materna no debería, pues, circunscribirse a conocer su aspecto convencional y pragmático, pues si la amamos de veras, si apreciamos su poder para la ensoñación, es necesario revelar sus matices más insólitos y risueños. La responsabilidad de los mayores, más aún si su lugar de trabajo son las aulas, es revelar el vasto caudal de las imágenes poéticas ideadas por los seres humanos, de modo que el paso de los juegos de palabras infantiles a la literatura más intrépida y admirable estuviera siempre franqueado. De ese modo, por ejemplo, la rotunda sonoridad de las retahílas populares, “bulán, bulán, pan, cibilibán, / toca la catí, pota pí, / catipullo, 421 tócala catí, potapí, / catí, catiplín”, no sería sino el punto de partida que conduciría a las jitanjáforas, “filiflama alabe cundre / ala olalúnea alífera / alveolea jitanjáfora / liris salumba salífera. / Olivia oleo olorife / alalai cánfora sandra / milingítara girófora / zumbra ulalindre calandra” 192 , o a los textos de Guillermo Cabrera Infante (1967), “maniluvios con ocena fosforecen en repiso. / Catacresis repentinas aderezan debeladas / maromillas en que aprietan el orujo y la regona, / y esquirazas de milí rebotinan el amomo. / ¿No hay amugro en la cantoña para especiar el gliconio?...”, o Julio Cortázar (1977), “apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergonamina al que le han dejado caer unas fílulas de carioconcia...”, por poner sólo algunos ejemplos de celebración de la libertad creadora y de juego cómplice con los lectores. Palabras, colores, cosas La fascinación poética no procede únicamente de los poemas. Podemos descubrirla asimismo en las novelas o en los cuentos. Un libro de Margaret Wise Brown titulado El conejito andarín (1995) puede 192 Es conocido que a partir de una palabra de ese poema del poeta cubano Mariano Brull, que él mismo hacía recitar a sus hijas, su amigo Alfonso Reyes comenzó a llamar “jitanjáforas” a las niñas y más tarde a todos esos poemas o fórmulas verbales cuya verdadera intención es crear un enlace arbitrario de sonidos capaz de alentar la sorpresa, la imaginación y la sonrisa. Ver Alfonso Reyes, La experiencia literaria, Buenos Aires, Losada, 1969. 422 ejemplificarlo. La narración es un delicado diálogo entre la mamá conejo y su hijo a propósito del deseo del conejito de irse lejos, muy lejos de ella. La conversación está construida con imágenes poéticas de extraordinaria delicadeza. El conejito imagina modos cada vez más arduos de alejarse y no ser encontrado. De ese modo va transformándose sucesivamente en trucha, roca de una montaña, azafrán de un jardín secreto, pájaro, barco de vela, trapecista y niño. Pero a cada desafío del conejito, la madre le responde con dulzura que en esos casos ella será sucesivamente pescadora, alpinista, jardinera, árbol, viento, acróbata y mamá paciente. Cuando alguien lee o escucha esa historia percibe algo indudable: la voluntad de la madre de no dejar nunca solo a su hijo, de estar siempre a su lado, de hacer en cada momento lo que esté en su mano para acogerlo. Eso resulta comprensible a cualquier niño, pues quién de ellos no ha fantaseado alguna vez con la posibilidad del alejamiento o incluso lo ha anunciado a voz en grito, sin contar con que haya cumplido su amenaza escapándose a la casa de un amigo o a la plaza más próxima. Esa historia resulta atractiva porque explicita la ilusión infantil de vivir en soledad, lejos del abrigo familiar, aunque siempre con la certeza del regreso. A los niños les gusta explorar esa posibilidad, tantear las reacciones de sus padres, confirmar su protección. La literatura les ofrece la ocasión de imaginar esa huida, de sentir el vértigo de la separación. Pero la literatura les regala algo más, un suplemento de entendimiento que únicamente ella puede ofrecer: el modo de decirlo. Porque en el citado cuento ni el conejito ni la mamá utilizan el lenguaje convencional de la conversación. Ambos se desafían mediante imágenes que remiten a la dimensión poética de la vida, de manera que cuando uno dice: “Si te haces pescadora, me convertiré en roca de una montaña, allá en lo alto, lejos, muy lejos de ti”, la otra responde: “Si te conviertes en roca de una montaña, allá en lo alto, lejos, muy lejos de mí, me haré alpinista y treparé hasta llegar junto a ti”. Madre e hijo no hacen otra cosa que expresarse su amor, pero lo 423 hacen con palabras y símbolos que otorgan al diálogo una aguda belleza y una intensa emoción. Esos sutiles modos de decir “te quiero” alumbran la conciencia de la vida y las cosas. Nos gusta decir esas palabras, tanto como escucharlas, y aun los más desabridos saben que esos otros modos de decir, esas palabras distintas de la lengua usual, llegan más lejos y penetran más hondo. De la alegría fascinada que produce esa comprobación se nutre la literatura. Quisiéramos evidenciarlo con el poema de Luis Cernuda (1993) titulado, precisamente, Te quiero. Te quiero. Te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena o iracundo como órgano tempestuoso; Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes; Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas; Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino; Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra; te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta: más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte; 424 más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Esos versos despliegan imágenes que van más allá de la mera declaración de amor y están hechos de la misma materia que el diálogo de El conejito andarín. Al igual que ocurre con Cernuda, ese “te quiero” primordial de la mamá conejo está dicho apelando a todos los elementos de la naturaleza, crece a través de connotaciones que hermosean e intensifican la cordialidad. La función poética del lenguaje evidencia así su naturaleza emocional. Ese carácter afectivo, pero también cognitivo, es el que otorga asimismo su luminosidad a obras como El principito (1971) o Platero y yo (2006) o Cuando el mundo era joven todavía (1998), por citar únicamente algunos de los libros donde la realidad, gracias a la singular expresividad del lenguaje, es dotada de cualidades que la hacen más seductora, más compleja, más sensible. De ese modo podemos saber que una rosa, aun siendo idéntica a otras cinco mil, será única en el mundo para quien la busca con el corazón, podemos sentir la blandura húmeda de la noche, cuando parece que las estrellas se hubieran deshecho, o podemos complacernos con la estrategia de una niña que aplaza la llamada de la muerte prolongando sin cesar los deberes de matemáticas. La imagen poética provoca de ese modo una respuesta emocional ante la visión del mundo, una experiencia de la que nadie debería ser excluido. Pero esa respuesta emotiva puede ser provocada también por elementos no exclusivamente lingüísticos. Cuando abrimos, por ejemplo, el álbum Pequeño Azul y Pequeño Amarillo (2005), escrito por Leo Lionni, la fascinación nace de las relaciones sentimentales establecidas entre pequeñas manchas de color. Los protagonistas de la narración no son personas, ni animales, ni objetos. Son los colores y sus combinaciones los que nos 425 cuentan una historia de amistad, afrenta y reencuentro. Las palabras son allí el delgado hilo que hilvana la historia, pero la poesía no procede de ellas sino del alborozo cromático que las acompañan (¿y no son acaso las ilustraciones de los cuentos uno de los instrumentos más alentadores de la imaginación poética?). Y lo mismo ocurre cuando leemos (¿leemos?) El globito rojo (2006) de Iera Mari. Las sucesivas metamorfosis de la pompa de chicle en globo, manzana, mariposa, flor y paraguas nos remiten a los ciclos de la naturaleza, a la permanente transformación de la vida. El color rojo da continuidad a las múltiples formas y esa sucesión nos maravilla igual que la metamorfosis de una oruga en mariposa o una semilla en un árbol frutal. Y en otro deslumbrante álbum, Vegetal como sientes (2003), escrito y elaborado por Saxton Freymann y Joost Elffers, son precisamente las formas caprichosas de las frutas y los vegetales de los mercados neoyorquinos, concienzudamente seleccionadas y levemente manipuladas, las que nos hablan de la cólera, la audacia, la alegría, el amor, los celos, la vergüenza... Un pimiento puede ser una representación de la tristeza y un kiwi de la suspicacia. En un simple puesto de verduras puede encontrarse un muestrario completo de los más elementales sentimientos, pues, como han demostrado sobradamente los poemas-objeto de Joan Brossa o las fotografías de Chema Madoz, la mirada poética puede transformar la naturaleza de las cosas. Es en ese contexto donde la palabra “creatividad” adquiere pleno sentido y donde se entiende la proposición de Gianni Rodari (1996) de hermanar la escuela y la creatividad. Una escuela que promueva la inventiva de los alumnos, que facilite el libre uso de todas las posibilidades de la lengua, la música, las ciencias..., estará promoviendo el cambio del mundo. La creatividad no se aleja de la experiencia, sino que la determina. El mundo cambia si hay una educación que provoca el cambio, y los artífices de esos actos de creación son siempre los seres humanos. Ese empeño de explorar el 426 mundo con ojos admirativos, de experimentar la felicidad de la transgresión y la creación lingüística, es lo que nos hace resistentes a las convenciones y las trivialidades. No hay límites para el asombro ni para la fantasía y todo ser humano, todo niño sobre todo, debería poder “entrar en confianza”, como quería Bachelard, con el universo poético, fascinarse con el esplendor del lenguaje, rozar la alegría de las ensoñaciones. Ésa debería de ser una de las finalidades elementales de la educación, pues habrá niños que lo consigan en el ámbito familiar dialogando y jugando con sus padres, pero otros muchos raramente recibirán esos mínimos dones que ofrece el lenguaje -retahílas, adivinanzas, trabalenguas, rimas, canciones, disparates, poemas, cuentos...para el intercambio afectuoso y risueño, de modo que su inicial aproximación al lenguaje será limitado, áspero, funcional. Nuestra obligación como adultos, más aún como docentes, es promover los encuentros, los espacios y las experiencias indispensables para que el lenguaje de la poesía acompañe, aliente, conmueva, sostenga a los niños. Nadie debería extrañarse entonces si la defensa de las ensoñaciones poéticas se hace como un modo de enaltecer la vida que merece la pena vivirse. Así pues, habría que aceptar que la lectura ofrece, como el juego, oportunidades de gozo personal y recreación íntima que no podemos soslayar. Como ocurre al jugar, la lectura no siempre está dirigida a un fin determinado, sino que puede quedar reducida a un puro y simple divertimiento, a una actividad sin más intención que el regocijo. Los ejemplos en ese sentido son abundantes. Recordemos a este respecto las lecturas hechas en los aeropuertos o las estaciones, en las salas de espera de los médicos o los trayectos de autobús. Las novelas policíacas o las amorosas cumplirían ese requisito. El placer estaría producido en ese caso por la pura intriga, la trama, la variedad de personajes, los sucesos, los ignotos escenarios o los emocionantes acontecimientos. La lectura no tiene por qué 427 cumplir inexorablemente objetivos trascendentes o excelsos. Tampoco en el caso de los niños. La defensa ética de la lectura que hemos realizado hasta ahora no significa que deba ser la única, ni sea a todas horas y siempre. Debemos integrar la lectura en el tiempo del recreo y la fascinación. Es necesario dejar al niño un espacio de juego, de ensoñación personal. ¿Es posible, sin embargo, esa oportunidad en la escuela, un espacio interventor y prescriptivo por definición? Esa es la contradicción y el desafío. Porque a la vez que el disfrute de la literatura pasa por permitir que los lectores creen y transiten libremente por ese espacio de ensimismamiento y ensueño que el texto estimula, la comprensión profunda de la literatura demanda que ese espacio se consolide y expanda con otras palabras, con otros textos, con otros pensamientos. Lo cual significa que es preciso señalar nuevos horizontes y procurar fecundas experiencias. Dejar ese aprendizaje en manos del azar es una opción, desde luego, pero no parece que se pueda caminar por un bosque tan vasto e intrincado sin algún tipo de ayuda. La labor de los adultos lectores seguirá siendo tan necesaria como delicada. 428 CONCIENCIA DE SÍ Y DEL MUNDO Partiendo de la etimología de la palabra “intelligere”, proveniente de la unión de las palabras latinas “intus” y “legere”, que significan “leer dentro”, es decir, leerse, Franco Ferrarotti (2002) hace una defensa de la lectura a partir de la idea de que leer no es otra cosa que comprender, esto es, intelligere, que como se comprueba es una palabra emparentada con la idea de indagar en la propia intimidad. Leer sería, pues, aprender a leerse, aprender a conocer y a conocerse. La inteligencia estaría de ese modo indisolublemente unida a la lectura, lo que autoriza a pensar en ella como un recurso fundamental para el conocimiento del mundo y la introspección personal, esto es, para dar sentido a la vida y bosquejar la propia identidad. Pero no únicamente en el campo del ensayo es posible encontrar la consideración de la lectura como una práctica introspectiva, una ocasión para leerse a la par que se leen las vicisitudes de los personajes de ficción. Puede servir asimismo como texto preliminar a este apartado un fragmento de El tiempo recobrado, la última novela de las siete con que Marcel Proust (1998) conformó el ciclo de En busca del tiempo perdido: “Mas, volviendo a mí mismo, yo pensaba más modestamente en mi libro, y aún sería inexacto decir que pensaba en quienes lo leyeran, en mis lectores. Pues, a mi juicio, no serían mis lectores, sino los propios lectores de sí mismos, porque mi libro no sería más que una especie de esos cristales de aumento como los que ofrecía a un comprador el óptico de Combray; mi libro, gracias al cual les daba yo el medio de leer en sí mismos, de suerte que no les pediría que me alabaran o me denigraran, sino sólo que me dijeran si es efectivamente esto, si las palabras que leen en ellos mismos son realmente las que yo he escrito” 429 (1998, 403). Publicada póstumamente en 1927, no deja Marcel Proust de esbozar en ella una moderna teoría de la lectura, cuya encarnación académica se producirá algunas décadas después. Desde esa perspectiva queremos dar cuenta de algunas de las reflexiones que en torno a estas cuestiones se han manifestado con más perseverancia y profundidad, a la par que trataremos de relacionarlas con algunos textos de la literatura infantil y juvenil. Aproximación a otras vidas La idea de que la lectura permite el conocimiento de otras vidas, de otras experiencias, está presente en muchas de las reflexiones contemporáneas sobre el valor de los libros. Se ha convertido casi en un tópico. Pero pese al riesgo de trivialidad, hay en esa afirmación dosis suficientes de verdad como para abordarla. En La experiencia de leer (2000), C. S. Lewis se muestra escéptico con respecto a la idea de que la literatura deba valorarse porque dice verdades sobre la vida o porque contribuya a la formación cultural de los lectores. No cree que ninguna de esas afirmaciones tenga validez. Para él todo comienza y acaba en la recepción del texto por parte del lector. Y aunque rehúsa dar explicaciones acerca de lo que debería entenderse por “valor literario” y su importancia para el lector, no escapa a la tentación de responder a la pregunta fundamental: “¿Qué valor tiene leer lo que alguien escribe?”. Para él hay una respuesta obvia y simple: leemos porque no encontramos en nosotros mismos 430 todas las informaciones, consejos o alegrías que desearíamos; es decir, leemos a causa de nuestra indigencia intelectual y emocional. Pero esa obviedad no basta. Lewis explora otros argumentos. Y aunque admite la imposibilidad de la separación, distingue en las obras de arte literarias dos partes: el Logos y el Poiema. Mediante la primera se cuenta historias, se expresan emociones o se formulan críticas; la segunda ofrece la obra literaria como un objeto formal, cuyos rasgos estructurales, léxicos o rítmicos permiten un placer más intenso y duradero. El disfrute de la obra literaria como poiema no obedece a necesidades morales o materiales. Es de otra índole. El placer que proporciona la literatura, si se quiere diferenciar de los otros muchos placeres cotidianos, debe centrarse en lo esencial, y esa esencia se deriva de la forma de la obra. El sentimiento de gozo después de la lectura de una gran obra literaria proviene de la plenitud de haber sido conducido como en una danza por unas manos maestras. Pero todo comienza y acaba en ese tiempo de abandono y entrega, y el placer es consecuencia de haber sido conducidos por derroteros inéditos cuya trayectoria ha sido causa de sorpresas y satisfacciones. Es el sentimiento real de lo que ocurre al leer -el efecto de las pausas, las aceleraciones, la superación de los obstáculos, la sucesión de los distintos pasajes... que son inherentes al propio texto- lo que tiene verdadero valor. Afirma Lewis refiriéndose a quienes han hablado históricamente sobre las repercusiones de las obras artísticas en la mente humana: “Frente a todos los que buscan el valor de las obras literarias en las “visiones”, “filosofías” o, incluso, “comentarios” de la vida que éstas serían capaces de proporcionarnos, ellos, en cambio, lo buscaron en lo que nos sucede al leerlas; o sea, ese valor no reside en unas consecuencias remotas, y meramente probables, de la lectura, sino allí donde de hecho lo sentimos” (2000, 135). Es la indisoluble unión del logos con el poiema lo que garantiza 431 el goce pleno de una obra de arte literaria. Si podemos imaginarnos las vicisitudes de un personaje y participar de sus emociones es porque la forma verbal en que son presentadas sus peripecias lo hace posible. Es el autor el que, al disponer una estructura y no otra, da una forma única a su visión de las cosas, de modo que al ser leída esa obra de ése y no de otro modo hace posible que el lector modele sus “sentimientos y sus imágenes del universo” de acuerdo con las intenciones del autor. Para Lewis, el valor esencial de una obra literaria reside en su forma, que es la que básicamente sustenta el gozo de la lectura. Pero más adelante hace una afirmación, si no contradictoria, sí chocante con respecto a lo anterior. Asevera que lo que avala el entusiasmo por conocer historias ficticias o improbables, por sentir lo que nos repugnaría en la vida cotidiana, es la necesidad de dilatar nuestra percepción del mundo. “Queremos ser más de lo que somos”, afirma Lewis. Y especifica: “Queremos ver también por otros ojos, imaginar por otras imaginaciones, sentir con otros corazones” (2000, 137). Esa “salida” de uno mismo que caracteriza el acto de leer, esa presencia temporal en mundos ajenos, es lo que otorga valor a la lectura. Participa de la experiencia amorosa, por cuanto amar no es otra cosa que la entrada en otra persona; de la experiencia moral, en la medida en que al hacer justicia o practicar la caridad nos colocamos siquiera brevemente en el lugar de otra persona; de la experiencia intelectual, ya que la comprensión de algún asunto arduo exige dejar abierta la puerta de nuestra mente a ideas extrañas o incluso contrarias a las nuestras. La lectura, como el amor, la generosidad o el conocimiento, puede así interpretarse como “una ampliación o como una momentánea aniquilación de la propia identidad”. Leer significa entonces convertirse en otras personas, alterar la personalidad propia para colocarse en el lugar de otros seres, cuyos puntos de vista y modos de sentir adoptamos transitoriamente. La realidad o la ficción 432 de esos otros seres poco importa, como tampoco importa si el sentimiento expresado por el autor fueron verdaderamente sentidos o simplemente imaginados; lo que importa de veras es la capacidad del autor para hacerlos resurgir en el lector. La literatura permite entonces acceder a experiencias distintas, remotas, insólitas. Lewis señala como cualidad intrínseca del lector una voluntad de “salida” de sí mismo, de abandono momentáneo de la propia identidad para ir el encuentro de otras personas o de otras ideas. Esa idea del lector como huésped es posible descubrirla asimismo en otros autores. Por ejemplo, en Julien Gracq (2005), quien considera que la lectura es una suerte de invitación a una casa ajena. Leer equivaldría a ser recibido en lugares desconocidos, siempre de un modo distinto y siempre por unos anfitriones diferentes. El lector sería entonces alguien que no teme al peligro, que se aparta y se expone libremente. George Steiner (1994b), en una larga conversación con Ramin Jahanbegloo, abunda en ello al afirmar que “leer no es soportar, hablando con propiedad, sino estar dispuesto a recibir un invitado en casa, cuando cae la noche. La imagen que reflejan los grandes poetas, ya sea para Heidegger o para los pensadores presocráticos, es la de una recepción del pensamiento, del amor y el deseo de los demás, practicando la lectura, escuchando música y conociendo el arte. Es aprender con los demás a escuchar mejor (1994b, 85). Ser capaces de abrir la puerta y recibir, de escuchar y compartir, de renunciar y consentir: he aquí algunos de los mejores atributos de los lectores. Y si bien parece que esas disposiciones deberían ser patrimonio de toda persona interesada en las palpitaciones de la vida, lo deben ser especialmente de los lectores. Ésa es la extraordinaria potestad de la lectura: dar ocasión al lector de ampliar su ser sin dejar de ser él mismo. Y ésa fue la actitud que reclamaba Friedrich Nietszche (1994) para el lector: evadirse de sí mismo, liberarse de sí mismo, ir a pasear por ciencias y almas extrañas. 433 ¿Y no es acaso ése el significado primigenio de la palabra educación? Recordemos que educare procede originariamente de la palabra latina duco, cuyo significado es “hacer salir”, “sacar adelante”, “llevar a algún sitio” y con la cual se han formado términos como conducir, deducir, inducir, introducir, seducir. Instruir a alguien en una materia es, pues, como llevarlo hacia algún lugar desconocido. La educación no sería entonces sino una pugna, a menudo aflictiva, por sacar a los alumnos de sí mismos, de su estrecho mundo, para encaminarlos al encuentro de otros mundos, de otras voces. Es en ese territorio ajeno e incógnito donde se produce el verdadero aprendizaje. Aprender es un impulso de ir hacia lo ignorado, una voluntad de abrirse a la presencia de otros. Y si, como ha quedado dicho, la lectura equivale a una escapada, a un abandono transitorio de lo seguro y acostumbrado para ir al encuentro de lo incierto y diferente, ¿no sería entonces la lectura el fundamento de toda educación?, ¿no serían los libros la región hacia la que deberíamos guiar siempre y en cualquier circunstancia a los alumnos?, ¿no debería ser imposible separar el aprendizaje de la lectura? Lectura y rebeldía A lo largo de los últimos cien años se han ido asimismo elaborando otros argumentos en defensa de la lectura. La asociación de lectura y rebeldía social o política ha sido asimismo frecuente. En tiempos de opresión o autoritarismo es inevitable esa reclamación. Nos interesaría aludir a dos de esas reflexiones. En El hombre rebelde (2001), Albert Camus asocia claramente lectura y rebeldía. La rebeldía es un signo de la insatisfacción humana hacia lo que el mundo es y ofrece. “Rebelde es un hombre que dice no” (2001, 21). Pero negación no es sinónimo de renuncia. Por lo tanto, es un 434 hombre que también dice sí. La rebeldía no es un rechazo de la realidad sino la constatación de su insuficiencia. El arte discute lo real, pero no lo elude, afirma Camus. Y frente a esa evidencia, los seres humanos tienden a la “fabricación de un universo de sustitución”. El rebelde no se conforma con lo recibido y exige lo mejor, lo que su mente es capaz de concebir. Y esa capacidad de “fabricar universos” es lo que define al arte. Para Camus, la rebeldía es también una exigencia estética. Los mundos cerrados creados por los artistas anhelan la coherencia y la unidad, que son las dos aspiraciones básicas de la rebeldía. Por eso el arte es un pensamiento en rebeldía. A juicio de Camus, la rebeldía del artista contiene la misma afirmación que la rebeldía del oprimido y la voluntad de rehacer el mundo que domina al artista es de la misma naturaleza que la del oprimido que lucha por cambiar la causa de su dominación. Y donde se manifiesta de un modo más notorio la actitud rebelde que caracteriza al arte es en la novela. Para Camus no hay novela antes de la edad moderna, una de cuyas características es, precisamente, la emergencia de la disidencia. La novela nace al mismo tiempo que la rebeldía y, en el plano estético, manifiesta la misma ambición. Camus se pregunta, como tantos otros desde hace siglos, por qué a los hombres les gusta escribir y leer historias fingidas, qué necesidad satisfacen, qué clase de felicidad encuentran. Leer novelas no es una simple evasión, una forma de desentendimiento de la realidad lastimosa e insoportable. La lectura no se aparta de la vida, no la traiciona. Paradójicamente, no son los seres felices los que se alejan de las novelas como tampoco es seguro que los seres profundamente desdichados se acerquen a ellas. El gusto por la evasión, el simple deseo de encontrar en las novelas un consuelo transitorio al infortunio personal o un retiro secreto para abandonar el mundo, no explica del todo el deseo de leerlas. Hay algo más, al decir de Camus. Él ve en la actitud 435 humana una contradicción vivificante: el rechazo del mundo no empuja a los hombres a escaparse. Tienen apego al mundo, lo aman a pesar de sus imperfecciones, ansían explicarlo y poseerlo. Ese deseo de plenitud es el origen de la envidia por las vidas de otros, a las que suele concederse la coherencia y la unidad que se echa en falta en uno mismo. Y tendemos entonces a dotar esas vidas ajenas de excelencia artística. Las novelamos, dice Camus, en un esfuerzo que va paralelo al esfuerzo de hacer de la propia vida una obra de arte. El deseo de que las cosas duren tiene su justificación en la necesidad de comprender, de darle coherencia a la vida. Y ese deseo de durar es el que empuja hacia la posesión y la congruencia. “Quienes no han exigido, un día al menos, la virginidad absoluta de los seres y del mundo; quienes no han temblado de nostalgia y de impotencia ante su imposibilidad; quienes, entonces, vueltos a su nostalgia de absoluto, no son destruidos intentando amar a media altura, ésos no pueden comprender la realidad de la rebeldía y su furia de destrucción” (2001, 304). Y ante el movimiento incesante de la vida, ante su falta de forma, ante su desorden, no cabe más que el deseo de coherencia y la rebeldía, que no es sino la búsqueda de la plenitud y la armonía. Esa satisfacción provisional puede ser otorgada por la novela. La novela recibe su seriedad del mismo impulso humano que conduce a la religión o a la destrucción del hombre considerado imperfecto, pues al fin y al cabo lo que se anhela en unos y otros casos es la unidad, la plenitud. La desgracia del ser humano es que puede esbozar la idea de un mundo mejor que éste, entendiendo por mejor no algo completamente diferente sino algo dotado de sentido. Esa es la raíz del sentimiento de unidad. “¿Qué es en efecto la novela sino este universo en que la acción halla su forma, en que las palabras del final son pronunciadas, los seres entregados a los seres, en que toda vida toma la faz del destino? El mundo novelesco no es más que la 436 corrección de este mundo, según el deseo profundo del hombre” (2001, 306). Tras lo cual reafirma su idea de que al novelar no se habla de otro mundo sino del que todos vivimos, pues los sentimientos, el lenguaje, las costumbres que reflejan pueden ser reconocibles en la vida diaria. La esencial diferencia es que los personajes de las novelas acaban lo que nosotros nunca damos por terminado. Sus vidas, o sus peripecias, tienen un principio y un fin, tienen sentido en ese universo cerrado de la novela. Esos mundos cerrados y unificados surgen como consecuencia del deseo de corregir el mundo que habitamos. La vida humana adquiere así sentido y forma, y, en consecuencia, es una suerte de creación perfecta, una victoria sobre la huida incesante de las cosas, sobre el olvido, sobre la muerte. La experiencia humana, tal como la percibe el artista, es continuamente rehecha, es recreada mediante la escritura. Y esa invención de universos cerrados y coherentes es una expresión de rebeldía. El mundo rechazado recobra entonces un nuevo sentido, una perfecta unidad. La lectura no sería en ese caso sino una forma de participación en esa actividad creadora. No significaría una impugnación o un abandono del mundo, sino una confirmación de que un mundo mejor es posible, es imaginable, es necesario. Leer otorga la recompensa de ver cumplido el deseo insatisfecho. La misma idea de la rebeldía asociada a la lectura podemos encontrarla en Heinrich Böll (2002), quien se pregunta en primer lugar sobre la influencia de las lecturas en las personas poderosas, las que “han hecho Historia”, es decir, los “de arriba”, y a su vez sobre las repercusiones en los sufridores de la Historia, esto es, los “de abajo”. Considera que ciertas lecturas pueden estar detrás de determinadas decisiones o juicios. Pero apunta igualmente la necesidad de averiguar cuáles han sido las lecturas de “los de 437 abajo” y su repercusión política en los dictámenes y actos de “los de arriba”. Señala, en fin, la oportunidad de fijar una historia del influjo de las lecturas sobre los ciudadanos. Piensa Böll que enseñar a leer a los súbditos no siempre ha resultado aconsejable, pues siempre será más difícil imponer “mores”, es decir, normas o costumbres, a un lector que a un analfabeto. La historia de la censura es una demostración del miedo de los poderes públicos a la lectura soberana de los ciudadanos. Porque si se logra eludir la tentación de “lo edificante”, leer es un ejercicio de libertad y de rebeldía, ya que permite pensar de modo autónomo. Lo cual es siempre peligroso para el poder. La palabra, la verbalidad, la poesía superan todos los obstáculos y transmiten una realidad indomeñable. Cree asimismo que la escuela, a pesar de todos sus defectos, puede crear las ganas de leer, sobre todo a quien tenga la voluntad de encontrarlas. No obstante la torpe y fatigosa didáctica empleada a veces en los estudios humanísticos, los libros que importan siempre saldrán al encuentro del lector deseoso y tarde o temprano lo tentarán. Es el interés lo que debería cultivarse en los jóvenes, más que el entretenimiento. La lectura nace para satisfacer su curiosidad no para entretener al lector. La formación de lectores implica riesgos para los poderes públicos, pues por lo general no resultan ser los ciudadanos más sumisos. Los ejemplos de Carlos Marx y de Lenin, ambos afanosos lectores en las bibliotecas de Londres y de Zúrich respectivamente, sirven a Böll para resaltar, de un modo en verdad simplista, el valor de los libros y las consecuencias que las lecturas pueden producir. Pero a diferencia de Camus, que ve en la rebeldía un signo existencial, un rasgo de la compleja naturaleza humana, Böll ve en la rebeldía, y en la lectura que la alimenta, una voluntad política. Ser rebelde significa mostrarse en contra de las injusticias, las tiranías, la opresión. La lectura sería el aliento primordial y necesario para la insumisión, porque el conocimiento que los libros aportan hace a los hombres más lúcidos, más conscientes, más disconformes. 438 Lo cierto es que no son pocos los testimonios que avalan la confianza en la literatura de ficción como un medio íntimo de rebeldía y liberación. Resulta más evidente en sociedades en las que la opresión social y familiar es más asfixiante y en las que la mera posibilidad de expresar autonomía o disensión es motivo de castigo o repulsa. La literatura, y específicamente las novelas, actúa en muchos de esos casos como vía de escape, como espacio acotado de libertad y felicidad íntima. Las historias ficticias ofrecen oportunidades de evasión mental, de imaginación de mundos opuestos a los reales. Los mundos posibles, deseados, que muestran las novelas constituyen un bálsamo, una transgresión, una esperanza. Las recientes autobiografías de Azar Nafisi (2003), Malika Mokeddem (2006) y Ayaan Hirsi Ali (2006) dan testimonio de cómo la lectura les brindó, al principio, la fortaleza que necesitaban para soportar las arbitrarias humillaciones cotidianas, la sumisión a que las obligaba su condición femenina, las imposiciones morales de la religión, la familia o el clan. En los libros de ficción, leídos casi siempre a hurtadillas y con temor, encontraban la promesa de fascinantes mundos posibles, muy ajenos a los mutismos y los abusos a los que parecían destinadas. El valor que les dio la lectura las ayudó a romper el cerco, a conformar su libertad personal. Porque antes de culminar sus rupturas geográficas y sentimentales excitaron su facultad de imaginar, fraguaron una íntima voluntad de rebeldía. Sus lecturas clandestinas preludiaron un mundo más abierto, más gozoso, más digno de ser vivido, y no cejaron hasta conseguirlo. La lectura puede ser, en efecto, una osadía contra la opresión, un ensayo de independencia. Esas confesiones, un breve muestrario de miles de posibles testimonios, confirman el valor de la lectura literaria como instrumento de disconformidad y rebelión contra el mundo que se habita. Bien como refugio liberador, bien como desafío a las normas vigentes, la lectura ofrece una 439 oportunidad de desapego con la realidad circundante. Leer la realidad La extensa obra literaria de Paulo Freire está jalonada de constantes referencias a la lectura y sus objetivos. Podría decirse que, de hecho, sus libros y su proyecto pedagógico son una defensa fervorosa de la significación vital y social de la lectura. En uno de sus textos, titulado “La importancia del acto de leer” y que constituye un capítulo de su libro Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura de la realidad (1989), Freire rememora su infancia y apunta que sus primeros aprendizajes fueron inseparables de la lectura de su mundo inmediato. El canto de los pájaros, la forma de los árboles, el sonido de los truenos y de la lluvia, la fragancia de las flores, las tonalidades de los frutos, las costumbres de los animales o las conversaciones de los mayores le ayudaban a comprender y vincularse con el entorno en el que vivía. Leer tuvo para él un sentido más amplio que la mera actividad de descifrar palabras y frases: fue una actividad inseparable de la voluntad de entender el entorno natural y humano que rodea a cada persona. “La lectura de la realidad siempre precede a la lectura de la palabra, así como la lectura de la palabra implica una continua lectura de la realidad” (1989, 56), afirma Freire, con lo que proclama que el aprendizaje de la lectura de textos no debería ser algo ajeno al aprendizaje de la lectura del mundo. Ambas experiencias son inseparables. La lectura en las aulas no debería hacer otra cosa que continuar por otros medios la lectura inicial de la realidad inmediata. Así lo ensayó durante sus años escolares, en los que gracias a la actividad de sus maestros pudo madurar esa idea, que más tarde tuvo ocasión de poner en práctica durante su desempeño como profesor de bachillerato. Quien más tarde sería 440 el creador de una vivificante pedagogía crítica y liberadora evitó desde el principio incurrir en la rutina de prácticas gramaticales y sintácticas que hiciera del desentrañamiento de los textos una actividad maquinal y falta de significado. Por el contrario, se empeñó en hacer del conocimiento de los textos una forma de conocimiento del mundo. Freire fundamenta su defensa de la lectura en la necesidad de hacer un acercamiento crítico a la realidad. Leer sería siempre y en toda circunstancia leer la realidad, comprender el mundo en que se vive. Pero no únicamente conocerlo como puede conocerse un edificio histórico e inamovible, sino, y aún más importante, con el fin de modificar sus injusticias. La lectura de la realidad debería implicar también una cierta forma de escribirla o de reescribirla, es decir, de transformarla por medio de un trabajo consciente y práctico. La alfabetización, para Freire, no tendría demasiado sentido si no se realizara con ese doble fin: conocer y cambiar. En Freire está viva la concepción de la lectura como un medio de liberación, de alumbramiento. La lectura, como el proceso educativo en el que se inscribe, es parte de una más amplia actividad política tendente a la transformación de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. La alfabetización, es decir, la donación a los oprimidos de los medios culturales necesarios para percibir e interpretar la realidad a través de los textos, no puede separarse de la concienciación sobre las causas de su injusta condición. Leer es darse cuenta de quién es cada uno y de qué lugar ocupa en el mundo. Leer es emprender el camino de la emancipación. Por ello, y en una decisión de enorme trascendencia pedagógica, Freire (1976, 1990) cimentó su método de alfabetización en el aprendizaje de las “palabras generadoras”, palabras no escogidas al azar sino extraídas del vocabulario usual de los alumnos y colmadas de antemano de significado. Palabras a su vez que, una vez descompuestas, generarían otras mediante la adición de las partes resultantes. 441 La lectura, desde el principio, debía ser un ejercicio de análisis y creación. Pero aprender a leer esas palabras primigenias debe conducir simultánea e inevitablemente a la comprensión de la realidad que ellas manifiestan y en la que los estudiantes están inmersos. Es indudable que fomentar la lectura no puede ignorar esa prioridad: abrir los ojos al mundo. Quedaría mutilada la tarea educativa, vital, que nos proponemos si únicamente estimuláramos el ensimismamiento y la diversión. Hacer el mundo legible, como plantea Hans Blumenberg (2000), ha sido la ambición histórica de los seres humanos, y sus textos no han sido otra cosa que la tentativa de fijar el lenguaje que lo hiciera posible. Las numerosas metáforas que han ido forjándose en torno al poder de la legibilidad -desde los libros celestes de la tradición bíblica a la escritura codificada del genoma humano pasando por la interpretación de los sueños- demuestran que la escritura y la lectura han sido, y siguen siendo, una imagen reveladora de la aspiración de dominar y presentar el mundo. La cuestión es que, como se ha afirmado reiteradamente, la lectura de lo real pasa por la metáfora y lo imaginario. Las narraciones ficticias, paradójicamente, son vías de acercamiento a la realidad. En opinión de Marc Petit (2000), “el arte -la ficción- invierten la relación entre la figura y el fondo, el día y la noche. Ya no es la luz la que ilumina las cosas oscuras, sino la sombra la que hace que emerja el sentido sobre un fondo de claridad. La noche que estaba dentro de los seres los hace visibles; los perfiles de la sombra, sin traicionar en ningún detalle su secreto, lo exponen a plena luz” (2000, 144). Las ficciones, en efecto, son perturbadoras. Muestran oblicuamente la realidad presente, aquello que a menudo, de tan próximo, no se percibe. Y es quizá por ello por lo que históricamente han sido objeto de sospecha y control. No ha habido régimen político, incluidas las democracias, que no haya tratado de censurar o limitar las ficciones. Los ejemplos contemporáneos se suceden. Y la razón, 442 a juicio de Christian Salmon (2001), es muy simple: la ficción representa una amenaza para el mundo constituido, ponen en duda o se burlan o arruinan las creencias y los dogmas inamovibles. La lectura, como hemos señalado, es fuente de luz. Y si aceptamos lo que afirmaba Wiliam Faulkner (1969) en el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de 1949 -“I believe that man will not merely endure: he will prevail. He is immortal, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance. The poet's, the writer's, duty is to write about these things. It is his privilege to help man endure by lifting his heart, by reminding him of the courage and honor and hope and pride and compassion and pity and sacrifice which have been the glory of his past. The poet's voice need not merely be the record of man, it can be one of the props, the pillars to help him endure and prevail”-, debemos actuar en consecuencia. Quiere ello decir que como lectores deberíamos estar a la altura de la ambición de esa clase de escritores, y, en consecuencia, la confianza en el ser humano, el interés en su destino y sus vicisitudes, no deberían ser ajenas a nuestras lecturas. Y, desde luego, tampoco al margen de nuestra actividad como docentes. Narrar el mundo La consideración de la narración como un instrumento de conocimiento ha sido objeto de numerosos análisis por parte de las más variadas disciplinas científicas (Bajtin, 1989; Benjamin, 1991; Hardy, 1975; McEwan y Egan, 1998; Mink, 1978; Nussbaum, 2001; Ricoeur, 1999) En 443 casi todas ellas late el desafío de establecer, unas veces afirmándolo, otras impugnándolo, un lazo estrecho entre la vida y la narración. Indagaremos en algunas de las respuestas que la filosofía, la psicología y la crítica literaria han dado a esa cuestión. De un modo pionero, pero también un tanto simple, Ivan Pavlov (1975) había hecho notar la sorprendente existencia de dos tipos de hombres: los artistas y los pensadores. A los primeros, sean escritores, músicos o pintores, correspondería una concepción indivisible de la realidad, continua y viva, sin rupturas, en tanto que los segundos tenderían a deshacerla, dividirla en pequeños fragmentos, cuanto más pequeños mejor, a fin de analizarla y recomponerla posteriormente. Para entenderla, unos necesitarían una mirada global y unitaria y los otros, una mirada centrada en lo minúsculo y parcial. Y hacía notar asimismo el hecho insólito de que ambas formas de entender y relacionarse con la realidad estuvieran presentes en mayor o menor grado en la mente de los seres humanos. Pensar radicalmente en dos categorías de personas según su manera de pensar parece un tanto exagerado e inexacto, pero no resulta básicamente errónea la constatación de “modos” diferentes de acercarse a la realidad, que los seres humanos emplean con regularidad y sin fronteras. Jerome Bruner (1999) ha reiterado que en el hombre coexisten dos formas generales de pensamiento, cada una de las cuales ofrece modos característicos de ordenar la experiencia y construir la realidad. Una es la modalidad paradigmática o lógico-científica y la otra, la narrativa. Aunque ambas son manifestaciones de la mente humana, sus resultados, así como sus procedimientos y sus fines, difieren notoriamente. La modalidad paradigmática parece más adecuada para tratar con el mundo “físico”, sus 444 causas, sus categorías, sus leyes; la narrativa, en cambio, sirve para abordar con más acierto las complejidades de la condición humana. Ambas formas de pensar, que los seres humanos utilizan indistintamente, ayudan a entender mejor la realidad: la una mediante el análisis y la prueba; la otra mediante relatos y obras artísticas. Aceptar la evidencia de que los conocimientos que ambas suministran, aunque de distinta índole, son, sin embargo, indispensables y complementarios significa que los seres humanos, y especialmente los niños, necesitan el entrenamiento constante de ambos modos de pensar, de manera que la educación no debería subestimar uno en beneficio de otro, no concebir a la ciencia como un principio fundamental y a la literatura y el arte como un simple ornamento. Ambas modalidades de pensamiento conciernen al desarrollo de la inteligencia y al comportamiento individual. La diferencia entre arte y ciencia radicaría entonces en el predominio de ciertas características o de símbolos específicos en uno u otro campo. La narración, pues, resultaría primordial porque desde la infancia nos ayuda de modo preciso a “organizar la experiencia”. Sin olvidar que esa práctica es un medio insustituible de iniciarse y participar en una cultura determinada. La organización de la experiencia es el objetivo capital de la literatura y por esa razón atraen tanto los cuentos a los niños, porque ven en ellos el relato perfecto y concluido de un suceso. Los niños aprenden a hablar y a narrar porque en ello radica la comprensión del significado de sus vidas. Y por eso es tan valioso que los relatos, que son formas condensadas de la conducta humana aunque aludan a historias ficticias, acompañen su crecimiento. La lengua en esos casos no es sólo un vehículo sino un modelo. Los niños aprenden a narrar porque aprenden a hablar y aprenden a hablar porque aprenden a narrar. Una y otra facultad se entrelazan y se complementan. Y envolviéndolas a ambas, los sentimientos. El pensamiento narrativo no es una antítesis del pensamiento lógico, ni 445 su contrincante ni su obstáculo, sino más bien una forma compleja de acercarse a la realidad que actúa paralelamente al análisis científico. Por lo tanto, ambos modos de pensamiento ni se excluyen ni se oponen. Ambas construcciones culturales son a juicio de Andrea Smorti (2001) elaboraciones tendentes a dar cuenta de la multiforme inteligencia del ser humano. Son versiones diferentes de una misma capacidad mental. Una y otra se relacionan y comparten características, pues no hay, en ese sentido, formas puras de pensamiento. Pero esa perspectiva bifronte no es sino el fruto de una mirada contemporánea sobre el conocimiento y que en absoluto oculta o impide otras perspectivas. De hecho, las hay. Baste pensar en los análisis freudianos de la mente. Pero lo fundamental es reconocer y determinar el modo de pensar narrativo, ya que su caracterización puede contribuir a su valoración. Y una de las principales observaciones es que las personas, en la vida diaria, no recurren siempre al pensamiento lógico a la hora de tomar decisiones, y no por incapacidad sino porque “emplea otro tipo de razonamiento que le proporciona una serie de procedimientos adecuados a ese tipo de situaciones” (2001, 90). Y esas decisiones, que están alentadas por el modo de pensar narrativo, les ayudan a vivir de un modo que no puede considerarse falso o incompetente. Simplemente, el pensamiento narrativo maneja esquemas, experiencias, conductas..., que no están alejadas de las emociones y proporcionan formas cálidas y comprensivas del comportamiento humano. Kieran Egan (1991) concibe la narración no sólo como un instrumento para organizar significativamente los acontecimientos y las ideas, sino también como una forma de indagación de los afectos. La narración proporciona, efectivamente, coherencia, continuidad y conexión a los sucesos de la experiencia, pero asimismo contribuye a dar respuestas emocionales a todo ello. “Un aspecto crucial de los relatos consiste en que son narraciones 446 que orientan nuestras respuestas afectivas frente a los acontecimientos. Cuando leemos un relato bien construido, las sensaciones de expectación, desorientación o temor que se plantean al comienzo del mismo se desarrollan y moldean mediante el movimiento de la historia misma. Esta es como una partitura musical y nuestras emociones son el instrumento que la toca” (1991, 97). Las narraciones ayudan a saber cómo hemos de sentirnos con respecto a los hechos contados. Es decir, las respuestas sentimentales que el oyente o el lector dan a la narración fijan de algún modo un “significado afectivo” de la historia, que crece paralelo al significado semántico de la misma. Y ello es posible porque una narración, a diferencia de los sucesos de la vida real, facilita un principio y un fin, delimita el curso de los acontecimientos. Su atractivo para los niños se explica, precisamente, porque el modo de captar la realidad que ellos emplean es básicamente afectivo. En los niños pequeños razón y fantasía, pensamiento y sentimiento, están indisolublemente unidos, de modo que, a diferencia de los adultos, no piensan y sienten por separado, sino que sus emociones son sus más eficaces mecanismos intelectuales. Esa histórica separación, origen de tantos errores pedagógicos, ha hecho que el mundo de los afectos haya sido sistemáticamente relegado en las aulas en beneficio de la racionalidad, pero también que las narraciones, tan eficaces para entender el mundo que nos rodea, hayan sido preteridas a la hora de exponer problemas o informaciones científicas. Las narraciones, pues, no facilitan la comprensión únicamente por medio de la organización coherente de los hechos, sino gracias a la provocación emocional que desempeñan. La afirmación de que las narraciones propician la comprensión no parece tener demasiados rebatimientos. La dificultad radica, sin embargo, en la asunción de sus consecuencias. Gordon Wells (1988) asevera que, en lo que concierne a los programas escolares, “el primer error estriba en suponer que la respuesta imaginativa y afectiva a la experiencia posee menos valor 447 que la práctica y analítica -o, aún es más, pensar que se hallan en competencia” (1988, 246). Buscar el equilibrio entre la dimensión moral y emocional y la dimensión práctica y conceptual del conocimiento. El error de ese desequilibrio se agranda con otro error también frecuente: la consideración de que sólo lo real es verdad, en tanto que las historias son falsas o, cuando menos, poco fidedignas. Pero considerar que las ficciones nada tienen que ver con la realidad o que han renunciado a la búsqueda de la verdad es una afirmación torpe y falaz. Como hemos venido exponiendo, la ficción es uno de los modos más conspicuos con que los seres humanos representan e iluminan la realidad. La verdad que persiguen las ficciones, a diferencia de lo que ocurre con la filosofía o la ciencia, no se alcanza mediante las pruebas, los documentos o los cálculos. Es en los productos imaginativos donde es necesario encontrar la verdad que concierne a los comportamientos y las expectativas de los seres humanos. Resulta una incoherencia por tanto pensar que sólo ciertas formas de análisis son las que interesan y que las otras resultan superfluas o subsidiarias, pues lo cierto es que el pensamiento humano, en sus múltiples expresiones, lleva consigo tanta imaginación como razonamiento lógico. La aceptación de esta evidencia exigiría que en las aulas se estimulara por igual ambas facultades. Más aún tratándose de los niños pequeños, para quienes es mucho más fácil asimilar nuevas ideas si se ofrecen como una narración atractiva. La experiencia común demuestra por lo demás que los datos de cualquier materia quedan más fijados en la memoria cuando están mezclados con anécdotas, narraciones o testimonios. Las abstracciones pueden ser alcanzadas más fácilmente si se parte de estas consideraciones, pues si “la elaboración de historias es la táctica fundamental para hacer frente a las experiencias nuevas, la mejor manera de elevarlas hasta ese nivel probablemente sea, tanto en cuanto al desarrollo como en cuanto a la aproximación a cada nuevo problema, llevarlos por el terreno de las historias, las suyas y las de los 448 demás. Las historias proporcionan una vía importante para la comprensión” (1988, 248). Para Margaret Meek (2004) los cuentos nos proporcionan “formas de hablar” sobre lo que sentimos, sobre los valores que consideramos importantes y sobre lo que nos parece ser la verdad. Esas específicas formas de hablar también permiten “saber quiénes somos”. Asimismo, gracias a los cuentos, los seres humanos pueden “representar y estructurar su mundo”, pueden “nombrar lo innombrable en sus vidas”. Los niños, particularmente, pueden, gracias a los cuentos, saber cómo actuar como un personaje de ficción, cómo concebir episodios imaginarios, cómo crear universos posibles. Los juegos infantiles suelen por lo demás estar impregnados por la ficción, por las formas narrativas y los personajes de la ficción, gracias a lo cual los niños pueden explorar el mundo conocido al igual que el mundo creado por ellos mientras juegan. Para muchos de ellos, las fronteras entre el mundo de los cuentos y el de los juegos son tremendamente imprecisas. Meek apunta incluso que las narraciones proporcionan a los niños modelos con los que enfrentarse a discusiones y conflictos reales, para lo cual pueden servirse de personajes de ficción para afrontar esos desafíos. Así pues, los cuentos les facilitan no sólo un acercamiento al lenguaje refinado de los libros, sino elementos y mecanismos que conciernen a sus juegos, sus sentimientos, sus relaciones con el mundo. Esa potencialidad de los cuentos es evidenciada por Georges Jean (1988), quien destaca de ellos, antes que nada, su poder de fascinación. Allí donde lo imposible se vuelve posible y lo que era una cosa puede mudarse en otra están los cuentos. Ser inmortal, invisible o ingrávido no sólo es factible en ellos sino que gracias a esa eventualidad resultan especialmente 449 atrayentes. En lo prodigioso reside su fundamento y su seducción. En los cuentos se produce la confluencia del mundo exterior y del mundo interior del oyente o lector, pero el grado o la intensidad de ese encuentro no están previamente determinados. Depende de muchos factores. Pero lo que resulta indudable es que el placer de los cuentos es siempre compartido, bien entre los propios niños o bien entre los adultos y los niños. El poder de los cuentos reside asimismo en la posibilidad de creer y al mismo tiempo no creer, en creer pero no demasiado. Aceptar la ficción pero sin ser arrebatado por ella: he ahí el equilibrio perfecto. Eso hace que los cuentos puedan actuar como instrumentos de instrucción, en el sentido de ofrecer de modo indirecto, a menudo difuso, escenarios morales de los que cada cual puede sacar provecho o placer. Los cuentos de todas las épocas, al fin, no han hecho otra cosa que mostrar el empeño humano por afrontar la dureza de la vida oponiéndole una realidad mejor, inventada y subversiva. Narración, identidad y ética Para Paul Ricoeur (1996a) el concepto de “identidad narrativa” que él propone, se aplique tanto a una comunidad como a un individuo, podría superar el dilema filosófico planteado entre la consideración de la identidad como el mantenimiento de un sujeto idéntico a sí mismo en los más diversos estados y la imposibilidad de concebir un sujeto así caracterizado, pues eso constituiría una mera ilusión sustancialista. Esa disyuntiva desaparecería si la identidad se entiendese no como un mismo (idem) sino como un sí-mismo (ipse). Lo que Ricoeur llama entonces mismidad e ipseidad, términos que mantienen una relación dialéctica y que es preciso reconocer como distintos si se quiere comprender el complejo fenómeno de la identidad, 450 corresponderían, respectivamente, a una identidad sustancial o formal y a una identidad narrativa. La ipseidad permite ser entendida de acuerdo con el modelo de identidad dinámica de un texto narrativo, por lo que es posible entonces aceptar que la mutabilidad es compatible con la cohesión de una vida. Las vidas humanas son más comprensibles cuando son interpretadas a la luz de las historias que la gente cuenta de ellas, historias que resultan más claras si se aplican los modelos narrativos propios de la historia o la ficción. Para Ricoeur (1996b) la “constitución de sí”, es decir, la conformación de la identidad personal, posee una indudable dimensión narrativa. La propia vida es una suerte de entrelazamiento de historias narradas, unas verídicas, otras de ficción. Ricoeur distingue entre prácticas, que incumben al ámbito de los oficios, los juegos o las artes, e ideales, que se refieren a todos los proyectos que los individuos elaboran como metas o deseos a cumplir. Los “planes de vida”, es decir, las múltiples prácticas designadas genéricamente como vida familiar, profesional, recreativa..., toman forma en el movimiento entre los ideales y las prácticas, entre el horizonte de los proyectos y el espacio inmediato de las acciones. Para entender la unidad de la vida humana deben necesariamente tenerse en cuenta ambos elementos. No puede concebirse un proyecto de vida personal separado de las prácticas reales, y viceversa, pues la vida está determinada por la dialéctica entre los ideales y las acciones. Pero para comprender bien el sentido de una vida es preciso que esté recopilada y condensada en un relato. El relato da plenitud, coherencia y continuidad a las prácticas dispersas y fragmentarias. La narración de una vida se hace más inteligible, más articulada, si se procura la mediación de las narraciones literarias, los mitos, los símbolos. De ese modo, la lectura tiene la virtud, entre otras, de familiarizarnos con estructuras narrativas que allanan el ordenamiento de la propia vida. Entre los relatos de ficción y los relatos de 451 vida hay, claro está, diferencias que afectan al concepto de autor, a la conciencia del comienzo y el desenlace, a las imbricaciones de la vida individual en la de los demás, pero las formas narrativas de ambos no son muy dispares. Lo interesante, por lo tanto, es determinar en qué medida la ficción puede aplicarse a la vida, en qué medida la vida puede apropiarse de la ficción. La literatura ayuda a fijar los contornos de la experiencia, a examinarla retrospectivamente, a organizarla. Ofrece modelos para elaborar los relatos de la vida, tanto en la exploración del pasado como en la proyección del futuro. De lo que se deduce “que los relatos literarios e historias de vida, lejos de excluirse, se complementan, pese a, o gracias a, su contraste” (1996b, 165). En ese sentido, la lectura permite el encuentro de la vida y la literatura, la cual se presenta así como “un vasto laboratorio para experiencias de pensamiento”, que, gracias a las innumerables variaciones imaginativas de las acciones personales, contribuyen al examen de uno mismo en la vida real. Ese camino de ida y vuelta entre la ficción y la vida es la clave de la lectura, pues hace que las ficciones ayuden a la introspección personal y las experiencias propias encuentren reflejo en las ficciones. Comprenderse es apropiarse de la historia de la propia vida, lo que implica hacer previamente el relato de esa historia mediante los relatos, históricos o ficticios, que la lectura nos ha permitido conocer y apreciar. La lectura, entendida como contienda entre las estrategias seductoras del autor y las sospechas del lector vigilante, afecta al lector, lo modifica de algún modo. El encuentro entre el mundo del texto y el mundo del lector hace posible que lo que en principio era extraño se convierta en algo propio. O como plantea Ricoeur en otro lugar (1999), “la comprensión consiste en trasladarse a un psiquismo ajeno”. Ese traslado requiere darle significación a unas palabras ajenas, es decir, iniciar un proceso de creación en el curso del cual se produce la 452 “refiguración” del lector. La contribución de la literatura en la configuración de la identidad narrativa, en la comprensión de sí, resulta por tanto decisiva, lo que conduce inevitablemente a considerar las implicaciones éticas de esa aportación. Las experiencias de pensamiento que ofrecen las ficciones no son en absoluto neutras. Incumben a los juicios sobre el bien y el mal. Al leer, aun sin pretenderlo, realizamos juicios morales. La ficción permite al lector evaluar, pensar, sentir, optar. La imaginación y la fantasía conducen inevitablemente al terreno del enjuiciamiento. Es así como al leer historias ajenas, el lector se hace lector de su propia historia, y al enjuiciar las vidas ajenas se está enjuiciando a sí mismo. Con respecto a las implicaciones éticas de la narración Alasdair MacIntyre (2001) plantea una cuestión interesante. Para caracterizar las conductas y las historias humanas es preciso utilizar algún tipo de marco referencial. Cuando alguien realiza una acción es posible caracterizarla de múltiples maneras, sin que la verdad sea asignable a una sola de ellas. El entendimiento o la explicación de esa conducta requerirá una previa comprensión de lo que ha movido a alguien a actuar de determinada manera y en qué circunstancias se ha producido, porque “no podemos caracterizar la conducta con independencia de las intenciones y ni éstas con independencia de las situaciones que las hacen inteligibles” (2001, 255). Pero, claro, cada situación tiene una historia, dentro de la cual hay que ubicar las historias individuales y sus cambios. Sólo así será posible comprender qué mueve a alguien a actuar como lo hace. La secuencia de una acción debe poder entenderse y explicarse si se comprenden previamente los porqués y las condiciones, así como las creencias de quien la realiza. Las intenciones deben, por tanto, poder ser ordenadas causal y temporalmente, inscritas en una situación y remitidas a unas creencias determinadas. Eso permitiría que las acciones fuesen inteligibles. La inteligibilidad resulta primordial pues 453 permite describir una acción a partir de motivos, pasiones, objetivos. Y asimismo comprobar que una acción es imputable a alguien, es decir, que exista la posibilidad de pedir a ese sujeto que dé cuenta de la misma. O dicho de otro modo, que sea capaz de responsabilizarse de ella. Lo que desconcierta es observar una acción cuyas razones o propósitos no pueden identificarse, no puede ser asignada. Resulta imposible en esos casos dar explicaciones o responder a ella. Así pues, las acciones se hacen inteligibles si encuentran su lugar en una narración. “Porque vivimos narrativamente nuestras vidas y porque entendemos nuestras vidas en términos narrativos, la forma narrativa es la apropiada para entender las acciones de los demás” (2001, 261). La inteligibilidad es, pues, el lazo que une el concepto de acción y el de narración. La consecuencia de todo ello es que para MacIntyre “el hombre, tanto en sus acciones y sus prácticas como en sus ficciones, es esencialmente un animal que cuenta historias” (2001, 266). Y lo importante entonces es saber qué tipo de “papeles” o “personajes” le es dado representar a cada cual en la sociedad de la que forma parte, y también qué se espera de él, cómo aprender a interpretar las respuestas de los demás y a elaborar las suyas propias. Y es ahí donde las narraciones populares y literarias cumplen su papel fundamental: dar información sobre los seres humanos, sobre sus conductas, sobre las cualidades del mundo. “Prívese a los niños de las narraciones y se les dejará sin guión, tartamudos angustiados en sus acciones y en sus palabras” (2001, 267). No hay modo por lo demás de entender una sociedad sin tener en cuenta las narraciones que la constituyen. Y más aún: no es posible entender las narraciones sin la finalidad última que las justifica, y que no es otra que la de educar en las virtudes. Para MacIntyre es necesario, pues, pensar el yo de un modo narrativo, de modo que la identidad personal sea sustentada en las nociones de narración, inteligibilidad y responsabilidad. El 454 ideal ético de MacIntyre es alcanzar lo que él llama “unidad de la vida humana”, cuya caracterización encuentra por lo general dos obstáculos. Uno, derivado de la segmentación de las vidas que realiza la modernidad estableciendo espacios compartimentados entre la vida privada y la pública, entre la profesión y el ocio, entre lo personal y lo corporativo, o entre la infancia y la vejez, sin que existan a menudo relaciones entre uno y otro ámbito. El otro obstáculo proviene de ciertos modos filosóficos de pensar que o bien tienden a analizar las acciones humanas descomponiéndolas en elementos simples y atomizados, lo que hace que la vida aparezca como una mera suma de episodios individuales, o bien tienden a presentar al individuo como un ente separado de los papeles que representa, con lo que la vida queda reducida a una serie de episodios sin conexión. Esas consideraciones fragmentarias del yo, que lo distribuyen en áreas separadas en cada una de las cuales se representa un papel, impiden, entre otras cosas, la estimación y ejercicio de las virtudes morales, pues éstas no pueden darse sólo en un determinado tipo de situación. Las virtudes deben manifestarse, si son verdaderamente virtudes y no meras habilidades, en los más diversos ámbitos y situaciones. Las virtudes exigen una unidad con la vida entera de alguien, no únicamente con una parte de ella. Alcanzar una vida buena, desde una perspectiva ética, es procurar llevar a su plenitud esa unidad de la vida individual, que debe descansar sobre una búsqueda narrada o susceptible de ser narrada. Una búsqueda que siempre debe entenderse como “una educación tanto del personaje al que se aspira, como educación en el autoconocimiento” (2001, 270). Buscar lo éticamente bueno demanda, desde luego, aprender a vencer los riesgos y las tentaciones que aparecerán inevitablemente, pero también ser conscientes de lo que es bueno para la vida humana así como tener un cada vez más profundo conocimiento de uno mismo. Pensar el yo de un modo narrativo requiere además aceptar que la 455 historia propia está engastada en la de la comunidad donde cada cual se inserta. La historia de esa comunidad dota al individuo de una cierta identidad histórica y social, lo cual no significa que se asuman las tradiciones o rasgos morales predominantes en ella. Es así como construir la unidad de una vida virtuosa significa, entre otras cosas, crear la posibilidad de ser narrada, de hacerla inteligible, de exigirle responsabilidades. Y en ese arduo aprendizaje puede resultar muy provechosa la presencia de las ficciones. Las narraciones construyen el pensamiento, lo que significa que construyen la vida. Son formas de entender el mundo y a la vez de entenderse a uno mismo. Las narraciones no sólo incumben a la literatura, sino también a la psicología y la filosofía, que han centrado su atención en ella de un modo penetrante. Como hemos visto, la narración podría ser una materia en la que hallar puntos de concordancia entre distintas disciplinas cuyos objetivos, sin embargo, estuvieran aunados por el deseo común de desvelar el funcionamiento de la mente humana y la consecución de modos de vida pacíficos y moralmente justos. La narración es una manera de conocimiento intelectual y afectivo, vinculada a nuestras actitudes prácticas y éticas. Y en esa dirección, la pedagogía, y específicamente la pedagogía literaria, no puede desentenderse de esas circunstancias. Es preciso que las reflexiones de las ciencias se incorporen a la práctica pedagógica, es necesario conocer en qué medida las narraciones pueden ser incorporadas a la enseñanza y el aprendizaje. De hecho, como señala, Philip W. Jackson (1998) en la escuela los estudiantes pasan gran parte de su tiempo escuchando o leyendo relatos. Y no sólo en materias como literatura e historia, sino en todas las áreas del currículum. Es difícil imaginar una materia desprovista de narrativas tales como ejemplos, anécdotas, recuerdos, testimonios... Y las virtudes de ese tipo de relatos no son únicamente funcionales sino formativas. La mayoría de ellos tienden a procurar el bien de los alumnos. Responden a lo que los 456 profesores quieren que los estudiantes alcancen como seres humanos. Más que a lo que se espera que sepan responden a lo que se espera que sean. Los relatos, si cumplen de verdad sus fines, alientan, hacen pensar, crean incertidumbres, esclarecen, distraen, contradicen... No son pocas funciones, más aún si consideramos que afectan al meollo mismo de la educación. Infancia y sentido de la vida La narración es una capacidad mental que aparece ya en la primera infancia. Arthur Applebee (1978) sitúa su aparición en torno a los dos años de edad. Observando las historias que les cuentan a los niños y sus respuestas a las historias que ellos leen concluye que, paralelamente al progreso de otras habilidades cognitivas, los niños desarrollan precozmente ideas acerca de los relatos. Describe seis etapas en ese proceso que van desde la mera acumulación de percepciones inconexas hasta la narración de historias verdaderas en torno a un tema o una valoración de la experiencia. Otras investigaciones (Pitcher y Prelinger, 1963) demuestran la temprana y progresiva asunción de ciertas convenciones literarias (“érase una vez...”, “...y colorín colorado este cuento se ha acabado”) por parte de los niños, lo que parece demostrar que la sensibilidad hacia las formas y las funciones de las narraciones surge muy pronto. Jerome Bruner (1998), incluso, va más lejos. No sólo defiende la modalidad de pensamiento narrativa como uno de los medios fundamentales de la inteligencia, sino que aventura la hipótesis de que el lenguaje mismo tenga su origen en esa necesidad de narrar y escuchar narraciones. Sostiene, aun admitiendo el radicalismo de su tesis, que el aprendizaje de la lengua por parte de los niños está íntimamente unido al impulso de construir narraciones que les permitan organizar sus experiencias, 457 de modo que todas las adquisiciones léxicas, gramaticales o estructurales irían encaminadas en una misma dirección. “Vale la pena señalar, aunque sea casi demasiado evidente, que, como resultado de ello, los niños comprenden y producen historias y se tranquilizan o asustan al escucharlas, mucho antes de que sean capaces de manejar las proposiciones lógicas más elementales de Piaget, susceptibles de ser expresadas lingüísticamente” (1998, 85). Ese instinto biológico de entender lo que nos pasa y lo que sucede en nuestro entorno es lo que aguijonearía el aprendizaje de la lengua materna, de modo que la narración sería parte consubstancial de esa conquista. A su vez, Marisa Bortolussi y Peter Dixon (2003) han acuñado el término psiconarratología para significar las investigaciones de los procesos mentales y las representaciones correspondientes a los rasgos textuales y las estructuras de las narraciones que de una forma u otra empapan la vida social y las experiencias humanas. Referidas básicamente al proceso lector, las constataciones empíricas de cómo se procesan las narrativas demuestran que para entender bien la construcción del significado hay que tener en cuenta las diversas representaciones mentales que se producen, los cambios en las actitudes y las opiniones, las reacciones afectivas. Conocer el mecanismo cognitivo que lleva a una persona a comprender un texto narrativo permitiría determinar los progresos en esa dirección, los elementos que nutren y asientan esa capacidad, el papel que las narraciones juegan en la vida de los seres humanos, los contextos y situaciones donde se manifiestan. La narraciones no sólo son formas textuales sino modos de procesar y construir un sentido del mundo. En efecto, el afán cardinal de cualquier niño, de cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier época, es poder dar un significado coherente a su propia experiencia y comprender los códigos del mundo que lo rodea. Es el instinto más primario del ser humano y un niño no está al margen de esa 458 tribulación. No otro es el motivo de sus incesantes preguntas: qué hacen las estrellas durante el día, adónde van las personas cuando se mueren, por qué no se cae el humo, por qué está triste el abuelo... Así lo defiende Bruno Bettelheim (1977) al afirmar que “la tarea más importante y, al mismo tiempo, la más difícil en la educación de un niño es la de ayudarle a encontrar sentido en la vida. Se necesitan numerosas experiencias durante el crecimiento para alcanzar este sentido. El niño, mientras se desarrolla, debe aprender, paso a paso, a comprenderse mejor; así se hace más capaz de comprender a los otros y de relacionarse con ellos de un modo mutuamente satisfactorio y lleno de significado” (1977, 10). Dar sentido a la vida no es una labor fácil, está erizada de obstáculos y reveses, y en la mayoría de los casos suele ser más una tentativa que una conquista. Gran parte de las infelicidades humanas tienen su origen en ese fracaso. Lo importante es determinar cuál es el papel de cada cual en el mundo, qué se espera de nuestros actos, y esa decisión no depende exclusivamente de la experiencia personal. Se va concretando a lo largo del tiempo, pero los elementos con los que nos orientamos no provienen sólo de lo vivido. Cuentan además las experiencias ajenas, la cultura en la que se nace, el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos. Y, por supuesto, las manifestaciones artísticas, las ficciones. La literatura en particular, en sus diversas manifestaciones, puede facilitar a los niños el acceso a ese sentido buscado. La literatura, y en especial los cuentos de hadas, en opinión de Bettelheim, puede ser en la infancia el más adecuado instrumento para proporcionar significados a los hechos cotidianos. Su aportación trasciende el inmediato presente y encuentra su destino, en el caso que nos ocupa, en el interior del niño, en el confuso mundo de sus sentimientos. El niño “necesita ideas de cómo poner en orden su casa interior, y, sobre esa base, poder establecer un orden en su 459 vida en general. Necesita -y esto apenas requiere énfasis en el momento de nuestra historia actual- una educación moral que le transmita, sutilmente, las ventajas de una conducta moral, no a través de conceptos éticos abstractos, sino mediante lo que parece tangiblemente correcto y, por ello, lleno de significado para el niño” (1977, 12). Los cuentos de hadas, las narraciones mitológicas, los relatos literarios, pueden contribuir a crear ese significado, pues abordan de modo muy poderoso los grandes conflictos existenciales: el amor, la soledad, los celos, la fortaleza, el miedo, la amistad... La reacción de los niños a las narraciones es imprevisible. No hay nada prefigurado. Sin embargo, es ese espacio de indeterminación lo que les otorga todo su valor, pues permite que cada oyente o lector pueda habitarlo de modo personal, con sus propios conflictos y sus propias expectativas. Eso es lo que hace que ciertas narraciones tengan valor universal y perenne. Por ello, el significado de los cuentos, de las narraciones, será siempre personal, intransferible. Será sobre todo un significado emocional, pues cada cual se involucrará en él con el deseo de encontrar su particular respuesta. Lo cual requiere en muchos casos que sea el propio niño, pues pensamos en ellos prioritariamente, quien cree el significado de lo que escucha o lee, pues a menudo, la voluntad de los mayores por desvelárselo puede romper el encanto. “Las interpretaciones de los adultos, por muy correctas que sean, privan al niño de la oportunidad de sentir que él, sin ayuda alguna, se ha enfrentado satisfactoriamente a una difícil situación, escuchando y reflexionando repetidamente sobre la misma historia. Todos crecemos, encontramos sentido a nuestras vidas y seguridad en nosotros mismos, al comprender y resolver nuestros propios problemas personales sin recibir ayuda alguna, y sin que nadie tenga que explicárnoslos” (1977, 30). La literatura puede contribuir a la búsqueda de ese sentido que todos deseamos para nuestras vidas. Las narraciones de hechos verídicos o ficticios ofrecen la ocasión de confrontarlas con las propias experiencias y esperanzas, de modo que un mundo exterior a 460 nosotros actúa como imagen de nuestro mundo interior. Las investigaciones psicológicas y pedagógicas del siglo XX abolieron la imagen de un niño pasivo y ofuscado ante los fenómenos del mundo, mientras aguarda indolente a que un adulto se decida a enseñarle. Han estatuido, por el contrario, la imagen de un sujeto diligente y curioso, en permanente inquisición acerca del universo que lo rodea. El dinamismo sería así un atributo fundamental de la construcción de la inteligencia. Los niños, que aprenden reinventando el mundo a cada instante, van afianzando sus capacidades mentales en cada etapa del desarrollo. Según Piaget (1976), uno de los medios de los que dispone, y con el cual aprehenden los rasgos del mundo externo, es su progresiva capacidad de simbolización, es decir, la aptitud para elaborar y manejar representaciones de la realidad, imágenes que les proporciona la percepción y les permiten asignar un significado a las cosas. Esa capacidad es la que permite a un niño la adquisición del lenguaje y los demás signos colectivos. Por otra parte, la contribución principal de Lev S. Vygotski (2000) fue determinar que si bien el manejo de símbolos es una actividad individual resulta inseparable del contexto social donde se produce, debido a que los símbolos poseen un indudable carácter convencional. Precisó que el aprendizaje humano es de naturaleza social y que el conocimiento del mundo se produce merced a un constante diálogo de los individuos con el entorno físico y cultural a través de las actividades y el lenguaje, del que los niños se sirven para establecer comunicación con las personas, para organizar su pensamiento e intervenir progresivamente en su entorno. El aprendizaje precede a la evolución, no es un mero efecto de la maduración biológica, ni tampoco un proceso que transcurre paralelo al desarrollo humano. El progresivo dominio de las funciones mentales lo realiza un niño porque vive inmerso en una comunidad que lo desafía a diario con nuevos problemas y porque cuenta además con la cooperación de adultos 461 que actúan como guías e instructores. La laboriosa conquista de los significados resulta más sencilla si participan mediadores. A los padres corresponde ofrecer a los niños las referencias primordiales para tomar conciencia del tiempo que les ha correspondido vivir, para ser capaces de desentrañar los conflictos internos y dar respuesta a los retos culturales. Pero también desempeña una misión capital en esa tarea el vasto patrimonio lingüístico y artístico de la sociedad, todas las creaciones que la experiencia colectiva ha ido acopiando para explicar el mundo y vivir con dignidad y gozo, desde el arte a la filosofía, desde las utopías a la ciencia. El imaginario infantil es un reflejo del imaginario social. De ese ingente patrimonio común destacan, claro está, las elaboraciones de la ficción. La literatura, con su caudal de conductas, personajes y afectos, facilita, especialmente a los niños, la comprensión de las acciones humanas. La ficción contribuye a construir una imagen del mundo no sometida a restricciones lógicas o dogmáticas, y de ahí las innumerables objeciones y censuras sufridas a lo largo de los siglos. Las invenciones literarias, gracias a su fecundo componente simbólico, ayudan a mirar la realidad con más osadía, amplitud y sagacidad. Lo fingido revela el semblante de lo verdadero, lo fabuloso hace comprensible lo cotidiano, lo inexistente deja entrever lo tangible, de manera que lejos de separar de la realidad, como suele afirmarse, la ficción permite acercarse a ella con más lucidez. Sin Medea, Ulises, Don Quijote, Hamlet, Fausto, Nora o Gregorio Samsa, como sin Caperucita Roja, Alicia o Los tres cerditos, se entenderían más deficientemente los comportamientos y los conflictos de los seres humanos, sus sueños y sus tribulaciones. ¿Acaso Pulgarcito no hace relevantes las virtudes del coraje y la constancia? ¿No constituye el Patito Feo una referencia de la esperanza y la transformación? ¿Peter Pan no condensa el rechazo al abandono prematuro de la infancia? Las imágenes, los 462 personajes o las voces que emergen de la literatura ayudan a ilustrar o iluminar las desventuras, las alegrías, los temores, las amenazas, las dudas, las proezas o los desengaños reales. La experiencia vital aparece más diáfana cuando se examina a la luz de la ficción. Porque como afirma Barbara Hardy (1977) “for we dream in narrative, daydream in narrative, remember, anticipate, hope, despair, believe, doubt, plan, revise, criticize, construct, gossip, learn, hate, and love in narrative. In order really to live, we make up stories about ourselves and athers, about the personal as well as the social past and future” (1977, 13). Narrar cuentos o historias a un niño no puede considerarse entonces una mera actividad recreativa, sino que concierne al ámbito esencial del conocimiento. Los mitos, los cuentos, las leyendas o las fábulas, provenientes tanto de la tradición oral como escrita, son poderosas y significativas estructuras de lenguaje en las que está cristalizada la experiencia humana, un sistema de símbolos que sigue informando al hombre contemporáneo acerca de su condición y su destino. Los símbolos, ese pletórico magma de imágenes que se agita en las profundidades de la mente, son consubstanciales al ser humano y poseen un enorme valor cognoscitivo, pues revelan los rasgos más recónditos de la realidad. Se refieren a fenómenos inconscientes o, al menos, inaprensibles para la mente consciente. En el hombre coexisten creencias, instintos, fantasías, sueños, deseos, miedos... cuyo entendimiento escapa a los puros mecanismos de la razón y sólo los símbolos, que son también productos de la mente humana, permiten su representación y comprensión. El fenómeno de la comprensión, tanto en el arte como en la ciencia, requiere la invención, interpretación, empleo, tentativa y perfeccionamiento de sistemas simbólicos. Y puesto que es la vida la que engendra los simbolismos, y las emociones asociadas a ellos, el reconocimiento de su naturaleza y de su trascendencia no puede sino remitir 463 a la vida misma (Jung, 1995; Eliade, 1999). Alison Lurie (2004) ha demostrado que las grandes obras de la literatura infantil y juvenil son trasposiciones del complejo mundo interior de sus autores, cómo muchos de ellos se han valido de personajes, que luego se han convertido en símbolos, para expresar sus desconsuelos, sus nostalgias, sus inseguridades. Las porciones de vida que acceden a los libros infantiles regresan a la vida a través de la lectura de las vicisitudes de los protagonistas. La experiencia literaria es, pues, inherente a la experiencia humana, un modo oblicuo de dar significado a la conducta y a los sentimientos propios, de guiar las relaciones con los demás. Los grandes temas míticos -el coraje, la lealtad, la envidia, la compasión, el miedo, la culpa...-, evidenciados secularmente mediante los símbolos más diversos, no cesan de nutrir a la literatura, están presentes en la mayoría de los cuentos y las narraciones populares y siguen siendo un yacimiento inagotable para los escritores e ilustradores de libros infantiles. A ese vasto universo lingüístico y simbólico deben poder acceder todos los niños. Ejercer bien como seres sociales, vivir con dignidad y esperanza, no requiere sólo erudición o destreza analítica sino una sólida urdimbre sentimental, en cuya trama las narraciones cumplen un papel principal. Las narraciones que complacen a los niños son estructuras que ordenan acontecimientos, ideas, personajes y demás elementos, “reales” o imaginarios, en unidades significativas que suscitan y modelan respuestas afectivas. Es decir, indican qué debe sentirse ante la injusticia o el infortunio, ante la osadía o la debilidad, ante la lealtad o la mentira. Piden un compromiso emocional, requieren la movilización de los afectos, enseñan a compadecerse, a afligirse, a enojarse, a confiar, a congratularse... ante los hechos que se relatan, lo cual implica una forma de razonamiento, un modo asimismo de elaborar y fijar criterios morales. No basta con conocer los principios que determinan el funcionamiento del mundo físico para 464 conquistar la felicidad personal o la concordia colectiva. Es preciso otorgar a la experiencia un significado afectivo, y las narraciones ofrecen esa posibilidad. La literatura es para los niños, pero no sólo para ellos, un permanente manantial de sentimientos. Las emociones aguijonean, asientan u ofuscan el pensamiento, de manera que la inteligencia es impracticable sin su concurso. Como lo son también la razón y la argumentación. Seres fuera de lugar Querríamos ejemplificar lo anteriormente expuesto afrontando una de las cuestiones más controvertidas socialmente y de más calado moral: el recelo hacia los distintos. La literatura infantil y juvenil la ha afrontado con coraje y sensibilidad y es posible encontrar muy hermosos relatos que podrían ser parangonados, en cuanto a hondura, a los más reputados relatos escritos para adultos. En un poema escrito en 1939, ya en el exilio, y titulado Distinto, Juan Ramón Jiménez (2003) habla de la multiplicidad de la naturaleza y de la vida, así como de las amenazas que se ciernen sobre lo que es desigual o disgusta a quienes se disuelven en la uniformidad: Lo querían matar los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo; si veis un monte distinto, 465 caedlo; si veis un camino distinto, cortadlo; si veis una rosa distinta, deshojadla; si veis un río distinto, cegadlo... Si veis un hombre distinto, matadlo. ¿Y el sol y la luna dando en lo distinto? Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto; lo que seas, que eres distinto (monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre): si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. La lectura de ese amargo poema nos hace sentir la aversión que despierta lo anómalo y la fiereza con que se intenta eliminarlo, pero también la esperanza de que, aun en los peores momentos, siempre habrá alguien con los brazos abiertos, alguien que, sabiéndose asimismo distinto, se ofrece para acoger a los de su misma condición. Pues ése es el peligro: el recelo permanente de los iguales hacia los distintos, la venganza de los que reverencian las intocables identidades y arremeten contra quienes las contradicen o las esquivan. La historia de la humanidad podría ser entendida como el relato de una lucha feroz entre los que rehuyen lo homogéneo y los que detestan a los desiguales, para los cuales fueron inventados los sarcasmos, las hogueras, los patíbulos, las prisiones, los gulags, los 466 destierros. Y tan cierto es eso como que no ha habido progreso científico o ético sin el atrevimiento de los raros y los discrepantes. La literatura infantil y juvenil es un territorio especialmente proclive a la manifestación de esos personajes dispares. Diríamos más: ahí han encontrado un acomodo natural, sin forzamientos. Y están presentes no tanto como reflejo de una precoz conciencia infantil de los valores de lo distinto ni tampoco como anticipación de un arriesgado porvenir aún lejano, sino como consuelo para un presente que los niños y los adolescentes perciben con inquietud: la soledad, el miedo a no ser queridos, la incipiente conciencia de las desigualdades, la inseguridad, la intuición de los antagonismos... Sus vidas, no siempre sosegadas y transparentes, requieren también razonamientos poéticos para ser comprendidas. Y puesto que los lectores jóvenes son menos desconfiados, la fantasía puede levantar el vuelo con más libertad y poblar los libros a ellos destinados con personajes estrafalarios y menospreciados, encarnaciones de sus sensaciones más íntimas. Y es esa libertad creadora (a pesar de la constante acechanza de los viejos y nuevos puritanismos) la que ha propiciado que en la literatura infantil y juvenil estén evocados los más hermosos sueños y los más oscuros temores de los seres humanos. Aludiremos a algunos de esos libros. Está Elmer (1995), el relato del jovial elefante de piel multicolor que sufre por su tara y pugna por dotarse de una epidermis gris, como las de los demás elefantes, para integrarse mejor en la manada. Y está Frederick (1998), que es el nombre del ratón poeta y contemplativo, quien a diferencia de sus compañeros rehúsa el afán diario y el trabajo, pues prefiere pasar el tiempo colectando colores, sonidos y palabras, a la espera del largo y ceniciento invierno. Y también está 467 Ferdinando el toro (1978), que habla de las andanzas de un novillo que lejos de actuar ruda y agresivamente, como corresponde a su naturaleza, prefiere la soledad de la dehesa, sentarse en silencio bajo una encina y entregarse a sus ensoñaciones mientras huele las flores. Y está, desde luego, ¡Zas Pum! (2003), que habla de Segismundo, el pájaro al que una temprana caída del nido le ha dañado el cerebro y que, incapaz de trinar, silbar y cantar como los demás pájaros, únicamente acierta a pronunciar el fatal “¡zas pum!” que escuchara al golpearse la cabeza contra el suelo. Y, por supuesto, Lafcadio, el león que devolvió el disparo (2000), cuyo protagonista es un joven león que, después de negarse a ejercer su condición homicida y después de vivir temporalmente en el mundo absurdo de los hombres, decide aislarse de todos y renunciar tanto a matar leones como a engullir cazadores. Ninguno de esos personajes responde a lo que se espera de ellos; representan, por el contrario, la excepción, la ruptura de la norma, la quiebra del destino. Todos ellos son, inicialmente, seres fuera de lugar. Pertenecen a la estirpe de personajes insólitos y excluidos que concibió, por ejemplo, Hans Christian Andersen. Baste recordar al patito feo, cuya extraña fisonomía no se aviene con la comunidad donde ha nacido; a la sirenita, enamorada de un ser humano, para cuya conquista debe sacrificar su naturaleza y su hermosa voz; al valiente y mutilado soldadito de plomo, prendado de una bailarina de papel con la que finalmente desaparece consumidos ambos por el fuego; a la pequeña cerillera, sola y helada de frío en una noche nevosa en la que las calles se despueblan y los hogares se engalanan para recibir el Año Nuevo... Y a tantos otros que tienen que sufrir las consecuencias de su desigualdad y pugnan por encontrar acomodo en un mundo que recela de ellos y los relega. Cada uno de ellos es signo de una emoción humana, en cada uno de ellos late el pulso arduo de la vida. 468 Pero si ensanchamos el círculo de las semejanzas, aquellos personajes están asimismo avecindados con los personajes de Franz Kafka, pongamos por caso, pues si leemos sus peripecias con atención no será difícil encontrar zonas de contigüidad con los personajes estigmatizados e inadaptados que conforman el mundo tormentoso del escritor checo, desde Pedro el Rojo, el chimpancé ilustrado que no se siente un simio pero sabe que tampoco es un hombre, a Gregorio Samsa, condenado a padecer el asco y el desdén de sus congéneres al verlo convertido en un insecto nauseabundo, pasando por el agrimensor K., cuya condición no acaba de ser reconocida por los habitantes del castillo al que ha acudido a trabajar y seguirá siendo un forastero para los habitantes de la aldea que lo acoge. Personajes todos que pueden ser entendidos como representaciones de las dificultades de un judío, del propio Kafka, para encajar en la sociedad de su tiempo pero también como alegorías de la extrañeza y la exclusión. Los cinco personajes citados al principio, y decenas más como ellos, sufren también los rigores de la desemejanza y luchan a su manera por acceder a la normalidad. El elefante de colores quiere diluirse a toda costa en la manada, aun a riesgo de perder su nombre propio y ser en adelante un anónimo miembro del grupo; el ratón poeta persevera en su actitud indolente y sentimental, pese a las críticas y los desaires de sus colegas, en espera de su oportunidad; el toro apacible es incapaz de agredir a nadie, aunque su temperamento y sus gustos le granjeen insultos y burlas, por lo que se muestra dócil y paciente; el pájaro silencioso ni sabe ni puede participar en los ritos de la comunidad, aunque no llega a perder un ápice de deseo y de bondad; el león dubitativo, al que por encima de todo le gustan las castañas, acepta formar parte del mundo civilizado de los hombres porque así esquiva su instinto animal, hasta que se da cuenta de que las costumbres humanas pueden conducirlo a matar a sus semejantes. Todos se sienten incómodos en 469 su condición de raros y segregados. La inadaptación es el rasgo común a todos ellos, un malestar que conocen bien los seres humanos. Pero, ¿quién o qué puede prepararlos para encarar mejor la complejidad del mundo, la singularidad de los seres humanos? Por descontado, la experiencia personal. Pero una experiencia no sólo vivida sino meditada. Vivir sin aprender, sin extraer consecuencias morales, es un simple episodio biológico. Hay protagonistas o testigos de acontecimientos extraordinarios que apenas se percatan de nada y, en cambio, hay quienes de pequeños sucesos extraen inolvidables lecciones para la propia vida. De eso se trata. Pero a ese conocimiento esencial también ayuda la experiencia ajena, sea real o imaginada. Las voces de la literatura pueden contribuir desde luego a esa empresa, pueden desvelar a los lectores los innumerables semblantes de la realidad y favorecer desde la infancia el encuentro con el tropel de seres marginados, quebrantados, dementes, deformes, extravagantes, atormentados, solitarios, frágiles... que pueblan los libros, reflejo difuminado de los que pueblan el mundo. No debemos olvidar que la narrativa moderna nace, y no por casualidad, con las andanzas de un hidalgo manchego que es objeto de burlas y agresiones a causa de su “locura”, es decir, de la visión anacrónica y desfigurada de un mundo irremediablemente ajeno, y desde entonces la novela no ha dejado de acoger a esos personajes que transitan por los márgenes de las ortodoxias y de la historia. Podría decirse que la literatura moderna fue creada para dar voz y presencia a esos seres desplazados. Pensemos en Hester Prynne, obligada a portar sobre su pecho una infamante A escarlata como castigo a su desafío moral y a su pasión amorosa; en Max Estrella, el poeta ciego y bohemio que deambula por las calles sórdidas de un Madrid nocturno clamando en vano contra una sociedad amodorrada y chabacana; en Alexis, el joven y atormentado músico que dice adiós a su esposa en una larga carta y solicita 470 su comprensión por sus preferencias homosexuales; en Holden Caulfield, el adolescente sarcástico y desorientado que vaga sin prisa por las calles de Nueva York mientras advierte la hipocresía y las incoherencias del mundo de los adultos; en Bartleby, el amanuense eficaz y reservado cuya obstinada negativa a cualquier tipo de acción lo mantiene a salvo de las derrotas de la vida; en Magda, la joven granjera que soporta el peso del desprecio y la soledad en medio del áspero desierto sudafricano; en Eguchi, el anciano japonés forzado al final de su vida al triste consuelo de yacer por las noches junto a hermosas jóvenes narcotizadas 193 . Sin la mirada comprensiva, libertadora, de la literatura, esos y tantos otros personajes, y las desventuras y esperanzas humanas que encarnan, habrían permanecido invisibles e ignorados. Y es la lectura de sus historias lo que nos permite mirar de soslayo la propia vida, con una pizca más de inteligencia. Imágenes de la diferencia Lo que muchos libros para niños aportan entonces, igual que tantos libros para adultos, son poderosas imágenes con las que es posible elaborar sutiles reflexiones sobre la diversidad de la vida y las trampas de la identidad. Lo que importa es conducirlos hasta esos libros, mostrarles las virtudes de la lectura. He comprobado que, a poco que se sugiera en una conversación, la mayoría de los niños lectores son capaces de relacionar a Elmer o a Ferdinando con el alumno ucraniano recién llegado a la escuela o con la niña 193 Ver Nathaniel Hawthorne, La Letra Escarlata, Madrid, Valdemar, 2002; Ramón del Valle Inclán, Luces de bohemia, Madrid, Espasa Calpe, 1980; Marguerite Yourcenar, Alexis o el tratado del inútil combate, Madrid, Alfaguara, 1983; J. D. Salinger, El guardián entre el centeno, Madrid, Alianza, 1990; Herman Melville, Bartleby, el escribiente, Madrid, Akal, 1998; J. M. Coetzee, En medio de ninguna parte, Barcelona, Mondadori, 2003; Yasunari Kawabata, La casa de las bellas durmientes, Barcelona, Caralt, 1989. 471 tímida y de ojos achinados que se sienta al final de la clase o con el compañero fantasioso y disparatado que sigue creyendo en los Reyes Magos a pesar de las evidencias y las burlas. Esa espontánea asociación entre personajes imaginarios y personas reales, ese libre trasiego entre los libros y la vida, es el mayor logro de la literatura, y de la literatura infantil y juvenil en particular. Si la escritura literaria posee, pues, la capacidad de crear imágenes singulares y deslumbradoras con las palabras comunes deberíamos aceptar que esa aptitud puede ser compartida por autores que escriben para niños y autores que se dirigen en exclusiva a lectores adultos y que, por tanto, en un hipotético catálogo de imágenes literarias podrían coexistir, sin forzamientos ni tergiversaciones, una página de Gustave Flaubert, un poema de Anna Ajmátova o un cuento de Juan Farias, de igual manera que ya ocurre con la poesía, por ejemplo, cuya esencial correspondencia ha difuminado las barreras del tiempo y el espacio, de modo que nada impide que Safo, Dante o Bashoo convivan en la conciencia del lector con Luis Cernuda, Alejandra Pizarnik u Odysseus Elytis. Estamos obligados entonces a buscar las concomitancias entre las diferentes obras a fin de resaltar aquellas palabras o símbolos que permitan a los lectores desvelar un poco la difusa realidad y los empujen a leerse sin pudor a sí mismos. Formar ese ancho mosaico con los libros más diversos, cada uno de los cuales puede aportar sutilezas y matices a la definición del sentido de la vida, es una labor intelectual y ética que debe promoverse en las aulas, los hogares y las bibliotecas. Por ello, en esa proclamación de los personajes distintos y fuera de lugar, Pippi Calzaslargas, la niña huérfana y pelirroja, cuyos mejores amigos son un caballo y un mono, y que hace de la libertad y la independencia los 472 atributos principales de su vida y un emblema contra todo tipo de mojigatería moral, puede figurar al lado de Cósimo Piovasco de Rondó, el barón que a los doce años, en un gesto de rebeldía y autoafirmación, se encarama a un árbol y allí decide quedarse a vivir, sin bajar ya nunca más a tierra, hasta su muerte, que acontece a los sesenta y siete años después de vagar de árbol en árbol observando el mundo desde una perspectiva insólita, leyendo y escribiendo, elaborando proyectos y redactando constituciones; - el diminuto Mäxchen Pichelsteiniano, el aprendiz de mago que duerme en una caja de cerillas y trabaja en un circo, puede mostrar que ser una persona alta no equivale a ser una persona grande y que la magnitud del espíritu no siempre concuerda con la magnitud del cuerpo con la misma energía con que lo reafirma la señorita M., la pequeña dama inglesa atrapada en un mundo de gente zafia y colmada de prejuicios, aun cuando sus respectivas existencias estén marcadas por turbaciones diferentes; - y El Girbel, el niño enfermo y abandonado en una casa de acogida y al que sus compañeros de internado consideran un chiflado a causa de sus torpezas y de sus manías, puede ayudar a descubrir el desamparo de los inocentes e indefensos igual que lo hacen Paco el Bajo y su familia, esa estirpe de campesinos pobres y sojuzgados que malviven en un cortijo de la España latifundista rayana con Portugal a merced de los caprichos de los terratenientes y los señoritos. Y todo ello sin que las invenciones de Italo Calvino (2001), Walter de la Mare (2002) o Miguel Delibes (1981) tengan que gozar de muy superior consideración a las de Astrid Lindgren (1994), Erich Kästner (1992) o Peter Härtling (1991) sólo a causa de los destinatarios, pues lo que importa es que las narraciones alumbren, emocionen, hagan hablar en los diversos momentos de la vida. No es el volumen ni las clasificaciones académicas de los textos lo 473 que debería tenerse en cuenta a la hora de allegar un libro a las manos de los niños y los jóvenes sino las potencialidades de la obra y la predisposición de los lectores. Es la continuidad entre unos textos y otros, su presencia constante a lo largo de los años, lo que debe procurarse. De ese modo, la literatura destinada a los adultos quedaría entrelazada con la literatura escrita para los lectores más jóvenes, de manera que frente a la idea de exclusión o antagonismo debería abrirse paso la idea de concurrencia e inclusión. Eso permitiría que las coincidencias quedaran resaltadas por encima de las disparidades. Se eludiría así la fatigosa metáfora de la escalera que permite la progresiva ascensión de lo simple a lo complejo, desde un álbum ilustrado hasta una novela de quinientas páginas, y que es la imagen más socorrida para hablar de modo condescendiente de la literatura infantil y juvenil, a la que se sitúa naturalmente en el escalón más bajo. Se trataría entonces de señalar las coincidencias elementales entre los distintos libros, sin prejuzgar su origen, su intención o su extensión. Ni tampoco sus lenguajes, pues la mirada comprensiva hacia los seres diferentes admite los más diversos registros, desde la delicadeza y la compasión de Ana María Matute en Los niños tontos (1980) a la jocosidad y el disparate de Tim Burton tal como se manifiesta en La melancólica muerte de Chico Ostra (1999). Lo primordial es alentar el propósito básico de aprender a leer la propia vida y a comprender el mundo en que se habita. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vivimos? Decíamos anteriormente que leer era una forma de conocer el mundo pero también de conocerse. La literatura infantil y juvenil no ha dejado nunca 474 de afrontar ese desafío. Querríamos citar aquí únicamente tres ejemplos suficientemente significativos correspondientes a tres libros destinados a jóvenes lectores de distintas edades. En el cuento de Gianni Rodari titulado ¿Quién soy yo? (2006) se plantea de un modo elemental y risueño la cuestión de la identidad. Totó observa que según con quien se relacione es una cosa u otra. Es hijo, si le pregunta a la madre, y también niño, pero a la vez es hermano, nieto, primo, y también alumno, peatón, pasajero, telespectador, ciclista, amigo, cliente, lector o ciudadano, incluso dormilón, según quien lo conceptúe o según lo que haga en cada momento, de modo que en realidad es uno y muchos a la vez. Es verdad, ninguna persona es única e inmutable. Todos respondemos a distintas posiciones y a distintas miradas. El reconocimiento de esa relatividad es enriquecedor y anticipa un porvenir múltiple de identidades. ¿Qué seremos en el futuro? No es posible saberlo, pero sí es posible estar dispuesto a aceptar la diversidad. A Totó lo encandila y lo tranquiliza ese progresivo ensanchamiento de su pequeño yo. El relato de Concha López Narváez No eres una lagartija (1996) afronta con idéntica perspicacia ese problema. La lagartija que nace con un color de ojos distinto del habitual es mirada de inmediato por los demás animales del prado como un ser raro. Nadie la reconoce como lo que en verdad es. Y ante la evidencia de que no se parece a nada conocido comienzan las sospechas: es un monstruo. De manera que cuando pregunta ¿quién soy? los demás responden unánimes: eres un monstruo. Y debe entonces aprender a comportarse como tal, a convencerse de que es un monstruo. Y lo cierto es que conforme actúa como lo que dicen que es su tamaño se hace monstruoso. Sus terribles acciones la van convenciendo de que es así y su tamaño lo demuestra. Sólo una niña ensimismada en la construcción de un castillo de arena la hará regresar a su verdadera naturaleza. La niña no la mira, ocupada como está en su juego, y sólo la juzga por sus acciones bondadosas, por su colaboración. Así, a cada contribución de la lagartija a la construcción del castillo, su 475 tamaño disminuye. El monstruo se desvanece y la lagartija vuelve a su verdadero ser. Y la niña le da al fin la respuesta que busca: hay algunas lagartijas que tienen los ojos rojos. Eso es todo. Es la mirada de cada uno la que identifica a los demás. Uno es en parte lo que los demás dicen que somos. Pero la identidad es también una percepción que nace en nuestro interior. La novela Anne aquí, Sélima allí (2000) de Marie Féraud plantea igualmente el problema. Nacida en Marsella, pero hija de padres oriundos de Argelia, Anne es el nombre que adopta Sélima para integrarse mejor en la sociedad francesa. No es un simple cambio de nombre, es un cambio de personalidad. Sabe que el nombre es un elemento de identificación, pero también de identidad. Lo que se espera de Anne no es lo mismo que se espera de Sélima. Pero tras una experiencia dolorosa a causa de ciertas actitudes racistas decide ir a Argelia a vivir, a actuar como Sélima. Pero tampoco allí encuentra la tranquilidad que busca y el malestar se reproduce. No es lo que añoraba. ¿Quién es entonces ella? ¿De dónde es? El dilema de Anne-Sélima es el dilema de todos los emigrantes, de todos los refugiados, de todos los desplazados, de todos los extraños. Es el dilema de todos los que no responden a los cánones prefijados. Y es el dilema moral que se plantea al lector: ¿quién eres en realidad? La sostenida atención a los despojos de un mundo implacable y uniforme es tal vez el atributo más sobresaliente de la literatura. Gracias a ella, el mundo de los excluidos y los contrarios se incorpora a la memoria individual y colectiva, conduce la mirada humana hacia el territorio de lo invisible. Esa contingencia constituiría además una privilegiada posibilidad de conocimiento. Su valor nace asimismo de su contribución al progreso moral gracias a su capacidad para ofrecer descripciones detalladas de las variedades particulares del dolor, la congoja y la humillación, un procedimiento que puede ser más eficaz que los tratados filosóficos o 476 religiosos. Los buenos poemas, los buenos cuentos, las buenas novelas, los buenos álbumes infantiles pueden aportar al lector visiones inéditas y conmovedoras acerca de las vicisitudes humanas y de los conflictos sociales, pues lo fundamental es común: hacer ver los contrastes entre uniformidad y la diferencia, entre la humillación y el amparo, entre la violencia y el entendimiento. Y, por supuesto, alentar a tomar partido por los distintos y los maltratados. Lo primordial es hacer presente en las vidas de los niños y los adultos los libros más hondos y más osados, de manera que vayan ensanchando su conciencia del mundo a medida que viven más, que exigen más. A cada edad puede corresponder una específica forma de acceso al conocimiento, cuyas características vendrían determinadas por las destrezas o las ambiciones personales, lo cual permitiría a los lectores pasar de un libro a otro, de un verso a un álbum o a un cuento, como pasamos de una sala a otra de un museo repleto de cuadros, esculturas y fotografías. Porque ni en la vida ni en la literatura la diversidad significa antagonismo sino complemento, nunca lo distinto o los distintos son realidades divergentes sino rasgos múltiples de una única vida, como nos lo recuerdan los versos de Salvador Espriu (1968): Sí, comprèn-la i fes-la teva, tambè, des de les oliveres, l’alta i senzilla veritat de la presa veu del vent: “Diverses són les parles y diversos els homes, i covindran molts noms a un sol amor”. 477 Conclusiones A menudo somos embrujados por una palabra. Por ejemplo, por la palabra “saber”. Ludwig Wittgenstein La tristeza procede de lo que ya hemos hecho; la alegría de lo que nos queda por hacer. Ángel Crespo 478 La historia cultural de Occidente puede ser entendida a partir de las respuestas favorables o contrarias que se han dado a la dicotomía planteada por Platón en La República entre filosofía y poesía, entre razón y pasión. En ese diálogo, y por boca de Sócrates, Platón plantea la preeminencia de la razón sobre cualquier otra facultad intelectiva y de la filosofía sobre todas las demás manifestaciones de la creatividad humana. Esa fractura ha determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días y sólo ahora, y con ayuda paradójicamente de las ciencias, a cuyo auge contribuyó Platón de modo decisivo, se está viendo cuán equivocada era aquella apreciación y cuántos errores se han derivado de ella. Como están demostrando disciplinas como la psicología o las neurociencias, a medida que van desvelando el funcionamiento del cerebro y la mente, ya no es posible seguir manteniendo la artificiosa y jerárquica separación entre una parte que razona y otra que siente, una que elabora argumentos y otra que crea ficciones. Psicólogos como Jerome Bruner y Steven Pinker o neurobiólogos como Antonio R. Damasio o Jean-Pierre Changeux han evidenciado que resulta imposible desunir tajantemente esas funciones, pues ambas están estrechamente imbricadas. Y más aún: resulta definitivamente inverosímil sostener que para la vida práctica sólo es factible el recurso a la razón. Las emociones, por el contrario, resultan tan necesarias como ella y su preterición a la hora de juzgar o tomar decisiones resulta sencillamente imposible. Las reflexiones de Francis Bacon, Baruch Spinoza o Adam Smith acerca de la necesaria armonía entre razón y sentimientos se revelan ahora más atinadas y más útiles para nuestro tiempo que el racionalismo intransigente de Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant o René Descartes. Se inaugura una época dominada por la confianza y la confluencia, en 479 la que distintas disciplinas se afanan en buscar elementos de concordancia antes que signos de confrontación y en la que las tradicionales dicotomías intelectuales tienden poco a poco a atenuarse, lo que está permitiendo que los sentimientos y la imaginación, tan minusvalorados a la hora de juzgar la inteligencia humana, adquieran una nueva consideración. Una mente sumamente compleja se ofrece a los ojos asombrados de investigadores y curiosos, de manera tal que ya resulta un dislate pensar que los símbolos, las historias, las metáforas, las imágenes… que la humanidad ha creado a lo largo de milenios son el resultado de un defecto de funcionamiento, o en el mejor de los casos de una actividad menor o residual. Aparecen, por el contrario, como el fruto de una actividad muy poderosa de la mente, biológicamente necesaria, encaminada a la supervivencia de la especie y a la necesidad de buscar un sentido profundo a la existencia. En ese sentido, la literatura, a la que tantas veces se la ha dado por muerta, está demostrando en los albores del siglo su potestad y su vitalismo. Cada vez son más frecuentes los argumentos que le otorgan un papel determinante en el desarrollo del conocimiento humano. Es evidente que el conocimiento, tal como se está perfilando en los albores del siglo XXI, ya no es un atributo que provenga en exclusiva de operaciones mentales relacionadas con el razonamiento, la experimentación y la demostración, sino que también pueden proporcionarlo otras materias como la literatura o el arte. Las reflexiones filosóficas, históricas y científicas más profundas acerca del ser humano y su destino no sólo no ignoran el valor de la literatura sino que en muchos casos la colocan en el centro de los debates. Intentar mantener expulsados a los poetas de la ciudad ideal y razonable resulta una equivocación de proporciones mayúsculas. Es ante ese nuevo y prometedor horizonte donde tiene sentido 480 repensar el significado de la lectura humanista, uno de cuyos rasgos esenciales ha sido la voluntad de hacer mejores a los lectores. Ese aliento ha tenido diversas manifestaciones, muchas de ellas excelsas y otras un tanto triviales. La ambición intelectual de Petrarca, por ejemplo, poco tiene que ver con los adoctrinamientos latentes en los libros moralizantes de tantas instituciones, aunque el lenguaje sea común y se declare una misma intención de perfeccionamiento de los seres humanos. Esa histórica determinación no debería quedar arrumbada, aun cuando no podamos ignorar las secuelas de las atrocidades ocurridas a lo largo del siglo XX incluso en los lugares más aparentemente a salvo y protagonizadas por personas, en principio, no proclives a la barbarie. El escepticismo no puede sobreponerse a la confianza, a pesar de que no han sido infrecuentes los falseamientos y tergiversaciones del humanismo. En su descrédito han pesado las continuas tentaciones de convertirlo en una disciplina elitista e incontaminada, alejada del mundo histórico de la humanidad real, refugiada en el culto a un idílico pasado, centrada en el carácter formal de las obras literarias, lo que sin embargo impugnaba su significado original. La lectura humanista sigue no obstante teniendo sentido, entre otras razones porque la lectura es el elemento nuclear de cualquier humanismo. No es posible renunciar, pese a los nuevos obstáculos, a hacer de ella el núcleo de cualquier pedagogía de la lectura. La lectura humanista, es cierto, ya no constituye el principal sostén de la actividad intelectual y formativa. Pero su sombra no puede desaparecer de las aulas, aunque sepamos que ya no es posible acudir a ellas con una conciencia ciega, candorosa, misional Sobre los discursos, y más aún sobre las prácticas, pesa la sucesión de fracasos y reveses del último siglo. Ya no puede defenderse la lectura sin tener en cuenta las muestras de crueldad que han exhibido con creces ávidos lectores de exquisitas obras literarias. Pero esa circunstancia descorazonadora no 481 puede prevalecer y, menos aún, inmovilizar. Es necesario, imperativo podríamos decir, seguir confiando en la potestad civilizadora de la palabra, pues el argumento anterior podría tener un envés. Es precisamente porque la palabra ha seguido actuando por lo que, pese a todo, en el mundo habita todavía la esperanza. La lectura humanista es inseparable de la pedagogía, es decir, de los propósitos y estilos de leer. La lectura humanista no será sino el resultado de un aprendizaje, pues no cualquier lectura alcanza esa condición. Es preciso aprender a leer de ese modo y es preciso que alguien se encargue de llevar a cabo esa tarea, sorteando de modo inteligente los muchos escollos que encontrará. Principalmente, el riesgo del didactismo, con sus secuelas de moralismo y ñoñería sentimental, y del formalismo, esto es, la consideración de una obra literaria o filosófica como un simple objeto de análisis estético o estructural, sin conexión alguna con la vida de los lectores. Hemos defendido que la lectura, o, más específicamente, la lectura literaria y filosófica, es una experiencia ligada de modo íntimo a la suerte del lector, aludiendo con ello a la voluntad irreductible de considerarla un modo de exploración de la vida y de logro de lo que intuimos como atributos de lo humano. Las tentativas de determinar esos atributos han sido y siguen siendo una de las cualidades esenciales del humanismo. Las diversas, y aun contrapuestas, explicaciones no invalidan, antes al contrario, el valor del intento. La lectura, lo hemos visto, es una actividad de múltiples significados y posibilidades. Y las razones para su práctica seguirán reclamando nuestra deliberación. Hemos mostrado que la lectura protagoniza muchas reflexiones contemporáneas sobre la ética. Y no en vano. Los argumentos y las ficciones que mejor han encarnado los sueños y las experiencias de los seres humanos necesitan de la lectura para su conocimiento y comprensión. Leer posee una 482 incuestionable dimensión ética desde el momento en que un ensayo o un poema o una novela pueden afectar al modo de sentir, pensar o actuar. Nuestra defensa de la memoria, la imaginación moral, la ensoñación y la conciencia de sí y del mundo como algunos de los elementos que mejor determinan una lectura literaria desembocan irremediablemente en una defensa de la literatura como algo inherente a la condición humana. La memoria constituye uno de los asuntos contemporáneos de mayor calado filosófico, histórico y político. Las numerosas atrocidades cometidas en la anterior centuria han otorgado a las víctimas y su recuerdo un protagonismo inédito hasta ahora. Han sido tan monstruosas, tan gigantescas, las tragedias que el olvido aparece como una claudicación, casi como una complicidad. La rememoración se ha convertido en una cuestión política de primera magnitud. La memoria del sufrimiento, tan diversa e inabarcable, se ha confiado también a la literatura. Deberíamos entonces hablar de la literatura en su relación con el pasado no sólo en términos de compensación, reversión o complemento de la memoria real, sino de conocimiento, pues la obra literaria puede contribuir a comprender determinados sucesos gracias a la empatía que provoca la literatura, a su capacidad para conmover y hacer pensar. De ahí procede su virtud ética. La literatura hace que el pasado o lo lejano llegue a la conciencia de los lectores de un modo oblicuo, pero con más intensidad emocional que una crónica o un ensayo. El deseo de conocer las conductas de los demás, de contar y escuchar historias, o de escribirlas y leerlas, forma parte de nuestra biología y constituye una de las fuentes primarias del placer humano. La imaginación se revela como otro de los asuntos capitales de nuestro tiempo. Tan ignorada como denostada, la imaginación reclama en los albores del nuevo siglo el reconocimiento que merece. Ya no es suficiente una 483 condescendencia piadosa. Numerosas disciplinas científicas le han otorgado un papel imprescindible en la determinación de la inteligencia humana. Por lo que respecta a la imaginación moral, que es el campo que hemos explorado en nuestro trabajo de investigación, no cabe duda acerca de su beneficio. Lo que la imaginación moral sitúa en el centro del debate filosófico y literario es la cuestión de los otros. Sobre todo en relación con el sufrimiento, con el dolor ajeno. Cómo entender a los que no son nosotros, cómo evitar la sospecha en el contacto con los diferentes, cómo soslayar los roles y los modelos preestablecidos en las relaciones con los desconocidos: he ahí uno de los desafíos más colosales de un siglo dominado por las comunicaciones inmediatas y universales y por los grandes movimientos migratorios. La imaginación moral cumple la extraordinaria función de abolir las distancias geográficas y temporales haciendo que lo extraño nos concierna y lo pretérito nos afecte. La prodigiosa capacidad humana para colocarse imaginativamente en el lugar de otro, para sentir lo que otro siente, que es a juicio de los paleontólogos el auténtico rasgo que distingue al homo sapiens de las demás especies, es una virtud cuyo uso puede resultar verdaderamente benéfico. La literatura puede cumplir un papel determinante en ese empeño. La ensoñación abre a los seres humanos espacios de interrogación y meditación, promueve el contacto gozoso con el universo, alienta la fascinación. Es una ocasión para relacionarse imaginativamente con las palabras. La ensoñación es un acto de libertad. La imagen poética, el juego, el lenguaje humorístico, la metáfora… adquieren en ese estado el valor de una incitación a la vida. Es el origen del placer incomparable del descubrimiento y el asombro. La ensoñación no es una distracción del mundo, sino una indagación a fondo de sus peculariadades, una forma de reflexión íntima, de la misma manera que el juego, al menos para los niños, 484 no es una pausa sino el impulso esencial de la existencia. La dimensión poética de la literatura procura ante todo la alegría del lector, o del oyente, le hace sentirse liviano y expectante. Es así como la imaginación poética de un niño, estimulada por los tempranos juegos de palabras o las historias escuchadas en boca de sus padres o maestros, podrá luego expandirse por otros territorios de la experiencia, pues la mente es una sola y su creatividad se desarrolla en todas las direcciones. La conciencia de sí y del mundo es, al fin, otro don admirable de la lectura literaria. Leer para conocerse, para dar sentido al mundo, para entender la realidad, para explorar a través de otras miradas… es una manera de ensanchar la percepción del mundo, de ir más allá de lo que somos en cada momento. Hacer el mundo legible, es decir, comprensible, incumbe a la dimensión narrativa del ser humano. El pensamiento narrativo es un modo hondo y emocional de aproximación a la realidad, de captar su complejidad. Aprender a narrar el mundo es una forma de dominarlo. Las ficciones ayudan en esa tentativa. Aun cuando parezcan alejadas de la vida diaria, las narraciones no hacen sino mostrar los comportamientos y los sueños de los seres humanos y son estímulos para la comprensión de los comportamientos y sueños propios. Hablan de lo que nos cuesta hablar, hacen visible lo invisible. Narrar la vida es una forma de entenderla, de dotarla de unos perfiles que habitualmente no tiene. Hacer inteligible la conducta humana requiere dotarla de propósitos, sentimientos, finalidades. Y eso significa asignarle una narración. Es así como aprendemos a entender y explicar las acciones de los demás. Y es ahí donde narración y ética se avienen. Todo ello nos conduce irremediablemente a una reflexión sobre la literatura infantil y juvenil, pues los rasgos señalados más arriba le incumben directamente. Sus singularidades no pueden ser un pretexto para considerarla 485 un género sin relación alguna con la literatura para adultos, o simplemente con la literatura. No es posible ni justo mantener a la literatura infantil y juvenil al margen de los debates filosóficos, históricos o políticos que afectan a otros ámbitos de la literatura. El hecho de estar dirigida a lectores incipientes, con escasa experiencia vital, no la convierte irremediablemente en un género blando y romo, sin conexión con la vida de los seres humanos o los conflictos sociales de su tiempo. Hemos querido mostrar cómo las más importantes funciones que se asignan a la literatura para adultos pueden asimismo atribuirse a la literatura escrita para niños y jóvenes. Resulta fatigoso estar continuamente explicando que junto a obras de escasísimo valor literario o moral coexisten libros de extraordinario mérito, como si la literatura escrita para adultos fuese toda de una altísima calidad lingüística o de una hondura anonadante. Resulta un agravio ignorar que la literatura infantil y juvenil ha producido obras que en cuanto a calidad poética, ambición narrativa o voluntad ética podrían parangonarse sin forzamientos a las más conspicuas obras literarias de adultos. Si tomamos en cuenta los cuatro elementos que a nuestro juicio fundamentan y justifican la literatura, y que hemos desarrollado en la segunda parte de esta tesis, no cabe duda de que la literatura infantil y juvenil participa de ellos con idéntica fuerza que la literatura de adultos. Ni la memoria, ni la imaginación moral, ni la ensoñación poética, ni la conciencia de sí y del mundo son cuestiones ajenas a los libros escritos para niños y jóvenes. Diríamos incluso que los atraviesan de manera natural. Y a los efectos de una lectura humanista, difícilmente podrán encontrarse más favorables circunstancias que en la literatura infantil y juvenil. Ese reconocimiento, además de reparar una injusticia histórica, llevaría a considerar la literatura infantil y juvenil no como una isla sino como otra circunscripción, y no de las más menesterosas, del vasto territorio de la literatura. 486 Toda reflexión sobre la ética es, inevitablemente, una reflexión sobre la condición humana, de modo que cualquier reflexión ética sobre la lectura será también una reflexión sobre la condición humana. Y siendo ello así, cualquier reflexión sobre la lectura nos obliga a pensar sin remedio en la educación. Y nos compromete a encarar un problema peliagudo: si dejamos el aprendizaje de la lectura en manos del azar o la ambición personal, es decir, si nos inclinamos por el determinismo cultural, económico o biológico, o si, por el contrario, nos pronunciamos a favor de una actuación universal gracias a la cual todos los niños que pasaran por las aulas tendrían la oportunidad de toparse y contender con la literatura. De las ideas expuestas en este trabajo de investigación se deduce fácilmente nuestra posición. Pensamos que la lectura literaria no debería ser un bien exclusivo de una minoría social. Por el contrario, y en la medida de lo posible, esa experiencia intelectual debería alcanzar a todos cuantos pueblan las aulas. Lo cual hace necesario un profundo debate sobre la pedagogía de la lectura. Al defender la ética en relación con el conocimiento de la literatura infantil y juvenil somos conscientes de los riesgos del moralismo y la cursilería. La frontera que delimita el adoctrinamiento de la reflexión moral es muy endeble. Pero eso no nos distrae de lo fundamental: tratar con la literatura de que los lectores se interesen por la suerte de personas diferentes a ellos, de que participen mediante la imaginación y la reflexión en las vidas narradas en los libros, de que puedan sentir las penalidades o los placeres de los extraños. Hemos evitado referirnos a la extensión de los “valores”, palabra un tanto gastada y a menudo trivial, como la coartada de la literatura infantil y juvenil. Hemos defendido en realidad otra cosa. Hemos hablado de gozo, entusiasmo, fascinación, descubrimiento…, pero también de razonamiento, deliberación, enjuiciamiento, elección. Nos hemos referido desde el principio a la lectura ética, a la formación del lector ético. 487 Todo ello, finalmente, debería disipar las dudas acerca de la oportunidad o inconveniencia del protagonismo de la literatura infantil y juvenil en las aulas. Todas las épocas han elaborado su propio canon de autores excelsos, con cuya nómina se ha ido construyendo una tradición. Pero si repasamos esos cánones nos daremos cuenta de su carácter esencialmente variable. Autores que ahora sólo son sustento de especialistas, fueron considerados en algún momento lecturas imprescindibles. Corresponde ahora, como se hizo antes, determinar un nuevo canon literario, en el que las obras más relevantes del pasado puedan coexistir sin estridencias ni rivalidades con las obras contemporáneas creadas para los niños y los jóvenes (y ello sin olvidar que la literatura infantil y juvenil ya dispone de sus propios clásicos). La armonía en las aulas de los más diversos textos, desde un mito a un álbum ilustrado o un poema de Antonio Machado, no es una quimera. Es el desafío de cualquier innovadora pedagogía de la lectura. En ese sentido, la formación de los profesores, a quienes corresponde la tarea de enseñar a leer de ese modo especial, es sin lugar a dudas uno de los objetivos insoslayables. Constituiría una flagrante contradicción exigir a los alumnos lo que los profesores mismos no practican. La defensa de la lectura humanista, del lector ético, incumbe antes que a nadie a quienes estarán encargados de instruir a los alumnos en la dirección propugnada. Su preparación profesional no puede estar al margen de ese cometido. Nada o poco de lo defendido en esta tesis tendría sentido si esas ideas no encontraran su encarnación en las prácticas pedagógicas diarias, afincadas a menudo en rutinas complacientes y lugares comunes, para lo cual, antes que discursos o teorías en torno a la literatura y su enseñanza, es necesario convencimiento, voluntad y formación por parte de los profesores. 488 Referencias bibliográficas ABELARDO, Pedro, Ética o Conócete a ti mismo, Madrid, Tecnos, 1990. ADORNO, Theodor W., Notas de literatura, Madrid, Ariel, 1962. _ Crítica cultural y sociedad, Barcelona, Ariel, 1969. _ Teoría estética, Madrid, Taurus, 1980. _ Minima moralia: Reflexiones desde la vida dañada, Madrid, Taurus, 1987. AGAMBEN, Giorgio, Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida, Valencia, PreTextos, 1998. _ Lo que queda de Auschwitz: El archivo y el testigo, Valencia, Pre-Textos, 2000. AGUSTÍN, Santo, La ciudad de Dios, I, Barcelona, Alma Mater, 1953. _ Las Confesiones, Madrid, Alianza, 1999. ALBORG, Juan Luis, Historia de la literatura española, I, Madrid, Gredos, 1969. ANDERSON, Matthew S., La Europa del siglo XVIII, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1968. APPLEBEE, Arthur, The child’s concept of story: Ages two to seventeen, Chicago, The University of Chicago Press, 1978. ARENDT, Hannah, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1996. ARGULLOL, Rafael, “El Romanticismo como diagnóstico del hombre moderno”, en Marisa Siguán Boechmer (coord.), Romanticismo, Romanticismos, Barcelona, PPU, 1988, págs. 195-213. _ “El arte del perdón”, en EL PAÍS, 16 de octubre de 2005, pág. 17. ARIÉS, Philippe, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1987. ARNOLD, Matthew, Culture and anarchy, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. ASTON, Trevor (comp.), Crisis en Europa, 1560 - 1660, Madrid, Alianza, 1983. AVERROES, Exposición de la «República» de Platón, Madrid, Tecnos, 2001. AZÚA, Félix de, Salidas de tono, Barcelona, Anagrama, 1996. BACHELARD, Gaston, La poética del espacio, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1975. _ La poética de la ensoñación, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1982. _ El derecho de soñar, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1985. BACON, Francis, El avance del saber, Madrid, Alianza, 1988. 489 BACZKO, Bronislaw, “Luces”, en Diccionario de la Revolución Francesa, FranÇois Furet y Mona Ozouf (ed.), Madrid, Alianza, 1989. BADDELEY, Alan, Psicología de la memoria, Barcelona, Debate, 1989. BAIER, Lothar, ¿Qué va a ser de la literatura?, Madrid, Debate, 1996. BAJTIN, Mijail M., La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, Barcelona, Barral, 1974. _ Teoría y estética de la novela: Trabajos de investigación, Madrid, Taurus, 1989. _ Hacia una filosofía del acto ético: De los borradores y otros escritos, Barcelona, Anthropos, 1997. BARON, Hans, En busca del humanismo cívico florentino: Ensayos sobre el cambio del pensamiento medieval al moderno, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1993. BARTHES, Roland, El susurro del lenguaje, Barcelona, Paidós, 1987. BATAILLON, Marcel, Erasmo y España, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1979. BAUDELOT, Christian, CARTIER, Marie y DETREZ, Christine, Et pourtant ils lisent..., Paris, Seuil, 1999. BEISEL, Inge (edi.), El arte de la memoria: Incursiones en la narrativa española contemporánea, Mannheim, Arbeiten sur Semiotik und Kunst, 1997. BELL, Duncan (edi.), Memory, trauma and world politics: Reflections on the relationship between past and present, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2006. BENEVOLO, Leonardo, La ciudad europea, Barcelona, Crítica, 1993. BENJAMIN, Walter, Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Madrid, Taurus, 1991. BERGER, Philippe, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, 2 vols., Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1987. BERLIN, Isaiah, Las raíces del romanticismo, Madrid, Taurus, 1999. BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse, La Guerra Civil española en la novela: Bibliografía comentada, Madrid, Porrúa Turanzas, 1982. BETTELHEIM, Bruno, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona, Crítica, 1977. BETTELHEIM, Bruno y ZELAN, Karen, Aprender a leer, Barcelona, Crítica, 1983. BIRKERTS, Sven, Elegía a Gutenberg: El futuro de la lectura en la era electrónica, Madrid, Alianza, 1999. BLAKE, William, The complete illuminated books, London, Thames and Hudson, 2000. BLOOM, Harold, Cómo leer y por qué, Barcelona, Anagrama, 2000. BLUMENBERG, Hans, La legibilidad del mundo, Barcelona, Paidós, 2000. 490 _ Trabajo sobre el mito, Barcelona, Paidós, 2003a. _ Paradigmas para una metaforología, Madrid, Trotta, 2003b. BOBES NAVES, Marías del Carmen, La metáfora, Madrid, Gredos, 2004. BOECIO, La consolación de la filosofía, Madrid, Alianza, 1999. BÖLL, Heinrich, Leer nos hace rebeldes, San Salvador, Ediciones Böll, 2002. BOLLMANN, Stefan, Las mujeres, que leen, son peligrosas, Madrid, Maeva, 2006. BONNAFÉ, Marie, Les livres, c´est bon pour les bébés, París, Calmann-Lévy, 2001. BOOTH, Wayne C., Las compañías que elegimos: Una ética de la ficción, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2005. BORTOLUSSI, Marisa y DIXON, Peter, Psychonarratology: Foundations for the Emprirical Study of Literary Response, New York, Cambridge University Press, 2003. BOTREL, Jean-FranÇois, Libros, Prensa y Lectura en la España del siglo XIX, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993. BOWEN, James, Historia de la educación occidental, Barcelona, Herder, 1985. BRADLEY, Lynnette y BRYANT, Peter, “Difficulties in Auditory Organisation as a Possible Cause of Reading Backwardness”, en Nature, n.º 271, 1978, págs. 746-747. _ Rhyme and Reason in Reading and Spelling, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1985. BRASLAVSKY, Berta P. de, La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura, Buenos Aires, Kapelusz, 1962. BRAVO-VILLASANTE, Carmen, Historia de la literatura infantil universal, Madrid, Doncel, 1971. _ Historia de la literatura infantil española, Madrid, Doncel, 1972. _ Antología de la literatura infantil española: Folklore, Madrid, Escuela Española, 1979. BROCKMAN, John (edi.), La tercera cultura: Más allá de la revolución científica, Barcelona, Tusquets, 1996. BRONOWSKY, Jacob, Los orígenes del conocimiento y la imaginación, Barcelona, Gedisa, 1993. BRUNER, Jerome, Acción, pensamiento y lenguaje, Madrid, Alianza, 1989. _ Actos de significado, Madrid, Alianza, 1998. _ Realidad mental y mundos posibles: Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia, Barcelona, Gedisa, 1999. BRYANT, Peter y BRADLEY, Lynnette, Problemas infantiles de lectura, Madrid, 491 Alianza, 1998. BULLOCK, Alan, La tradición humanista en Occidente, Madrid, Alianza, 1989. BURCKHARDT, Jacob, La cultura del Renacimiento en Italia, Madrid, Akal, 1992. BURKE, Edmund, “Reflexiones sobre la Revolución Francesa”, en Textos políticos, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1984. _ Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1985. BURY, Ricardo de, Filobiblión: Muy hermoso tratado sobre el amor a los libros, Madrid, Anaya, 1995. CACCIARI, Massimo, “Brevi inattuali sullo studio dei classici”, en Ivano Dionigi (ed.), Di fronte ai classici: A colloquio con i greci è i latini, Milano, Rizzoli, 2003. CAILLOIS, Roger, Los juegos y los hombres: La máscara y el vértigo, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1986. CAMUS, Albert, El hombre rebelde, Madrid, Alianza, 2001. CARBONELL, Eudald y SALA, Robert, Aún no somos humanos: Propuestas de humanización para el tercer milenio, Barcelona, península, 2002. CASSIRER, Ernst, Filosofía de la Ilustración, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1984. CASTILLA DEL PINO, Carlos, “El Psicoanálisis, la hermenéutica del lenguaje y el universo literario”, en Pedro Aullón de Haro (edi.), Teoría de la crítica literaria, Madrid, Trotta, 1994, págs. 295-386. CASTORIADIS, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad. Vol. I, Barcelona, Tusquets, 1983. _ Los dominios del hombre, Barcelona, Gedisa, 1998. _ Figuras de lo pensable, Madrid, Cátedra, 1999. CATELLI, Nora, El espacio autobiográfico, Barcelona, Lumen, 1991. _ Testimonios tangibles, Barcelona, Anagrama, 2001. CAVALLO, Guglielmo, “Entre el volumen y el codex. La lectura en el mundo romano”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dir.), Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998. CAVALLO, Guglielmo y CHARTIER, Roger (dir.), Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998. CAVELL, Stanley, Reivindicaciones de la razón: Wittgenstein, escepticismo, moralidad y tragedia, Madrid, Síntesis, 2003. 492 CERRILLO, Pedro C., “Lo literario y lo infantil: Concepto y caracterización de la literatura infantil”, en Pedro C. Cerrillo y Jaime García Padrino (coord.), La literatura infantil en el siglo XXI, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001. _ La voz de la memoria: Estudios sobre el Cancionero Popular Infantil, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005. CERTEAU, Michel de, L´invention du quotidien, Paris, Gallimard, 1980. CHALL, Jeanne S., Learning to read: The Great Debate, New York, McGraw Hill, 1967. CHANGEUX, Jean-Pierre, El hombre neuronal, Madrid, Espasa Calpe, 1985. _ Razón y placer, Barcelona, Tusquets, 1997. CHARTIER, Anne Marie y HÉBRARD, Jean, Discursos sobre la lectura (1880 - 1980), Barcelona, Gedisa, 1994. CHARTIER, Roger, Lectures et lecteurs dans la France d´Ancien Régime, Paris, Éditions du Seuil, 1987. _ Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1993. _ El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1995. _ Las revoluciones de la cultura escrita: Diálogo e intervenciones, Barcelona, Gedisa, 2000. CHATEAU, Jean, L´enfant et le jeu, Paris, Éditions du Scarabée, 1967. CHEVALIER, Maxime, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid, Turner, 1976. CHUKOVSKI, Kornei, From two to five, Los Angeles, University of California Press, 1971. CICERÓN, Marco Tulio, Defensa de Ligario. Defensa del poeta Arquías (traducción de Antonio Fontán Pérez), Madrid, Gredos, 1989. _ Sobre la república (traducción de Álvaro D´Ors), Madrid, Gredos, 1991. _ Cartas a Ático (traducción de Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez), Madrid, Gredos, 1996. _ Sobre el orador (traducción de José Javier Iso), Madrid, Gredos, 2002. _ Sobre los deberes (traducción de José Guillén Cabañero), Madrid, Alianza, 2003. _ Disputaciones tusculanas (traducción de Alberto Medina González), Madrid, Gredos, 2005. CLANCIER, Anne, Psicoanálisis, literatura, crítica, Madrid, Cátedra, 1976. CLAUSEN, Christopher, The Moral Imagination: Essays on Literature and Ethics, Iowa, University of Iowa Press, 1986. 493 COHEN, Jean, Estructura del lenguaje poético, Madrid, Gredos, 1973. COHEN, David y MACKEITH, Stephen A., El desarrollo de la imaginación, Barcelona, Paidós, 1993. COLERIDGE, Samuel Taylor, Biographia literaria, Barcelona, Labor, 1975. COLES, Robert, The call of stories: Teaching and the moral imagination, Boston, Houghton Mifflin, 1989. _ La inteligencia moral del niño y del adolescente, Barcelona, Kairós, 1998. COLOMER, Teresa, La formación del lector literario, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998. COMMAGER, Henry Steele, The Empire of Reason: How Europe imagined and Europe realised the Enlightenment, London, Phoenix, 2000. COMTE, Auguste, Curso de filosofía positiva, Barcelona, Folio, 2002. COSSIO, Manuel Bartolomé, “Palabras del presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas”, en Biblioteca en guerra [catálogo de la exposición], Madrid, Biblioteca Nacional, 2005, págs. 41-43. CRICK, Francis, La búsqueda científica del alma: Una revolucionaria hipótesis para el siglo XXI, Madrid, Debate, 1994. CURTIUS, Ernst Robert, Literatura europea y Edad Media Latina, I y II, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1975. DAHL, Svend, Historia del libro, Madrid, Alianza, 1985. DAMASIO, Antonio R., El error de Descartes, Barcelona, Crítica, 1999. _ En busca de Spinoza: Neurobiología de la emoción y los sentimientos, Barcelona, Crítica, 2005. DAWKINS, Richard, El gen egoísta: Las bases biológicas de nuestra conducta, Barcelona, Salvat, 1994. DE MAUSE, Lloyd, Historia de la infancia, Madrid, Alianza, 1982. DELEUZE, Gilles, Spinoza: Filosofía práctica, Barcelona, Tusquets, 1984. DEL PRADO BIEZMA, Javier, BRAVO CASTILLO, Juan y PICAZO, María Dolores, Autobiografía y modernidad literaria, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1994. DESCARTES, René, Discurso del método. Meditaciones metafísicas, Madrid, Espasa Calpe, 1968. DIAMOND, Cora, The realistic spirit: Wittgenstein, philosophy, and the mind, Cambridge, Mass., MIT Press, 1991. DIATKINE, René, “Quelques réflexions sur l’adquisition de la langue écrite par les 494 écoliers”, en Apprentissage et pratique de la lecture à l’école, Paris, Centre National de Documentation Pédagogique, 1980, págs. 210-213. _ “La formation du langage imaginaire”, en Hommage a René Diatkine, Les Cahiers ACCES, nº 4, 1999, págs. 21-24. DÍAZ DEL MORAL, Juan, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, Alianza, 1973. DÍEZ NAVARRO, Mari Carmen, Poesías por alegrías. Apuntes poéticos para maestros en prosa, Barcelona, Octaedro-Rosa Sensat, 2003. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, La sociedad española en el siglo XVII, I y II, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1963 / 1970. DONNER, Christophe, Contra la imaginación, Madrid, Espasa, 2000. DUQUE, Félix, En torno al humanismo: Heidegger, Gadamer, Sloterdijk, Madrid, Tecnos, 2002. _ Contra el Humanismo, Madrid, Abada, 2003. DURAND, Gilbert, La imaginación simbólica, Buenos Aires, Amorrortu, 1971. _ Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid, Taurus, 1981. _ Lo imaginario, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2000. DURKHEIM, Émile, La science sociale et l´action, Paris, Les Éditions G. Crès et Cie., 1970. ECO, Umberto, Lector in fabula, Barcelona, Lumen, 1981. _ “Algunas razones para leer”, en José Antonio Millán (coord.), La lectura en España. Informe 2002, Madrid, Federación de Gremios de Editores de España, 2002. EGAN, Kieran, La comprensión de la realidad en la educación infantil y primaria, Madrid, MEC-Morata, 1991. _ Fantasía e imaginación: Su poder en la enseñanza, Madrid, MEC-Morata, 1994. ELIADE, Mircea, Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus, 1999. ELIAS, Norbert, Humana conditio: Consideraciones en torno a la evolución de la humanidad, Barcelona, Península, 2002. ELKONIN, Daniil B., Psicología del juego, Madrid, Visor, 1985. ERASMUS, Desiderius, “Del menosprecio del mundo”, en Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964. _ “De cómo los niños han der ser precozmente iniciados en la piedad y en las buenas letras”, en Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964. ESCARPIT, Denise, La literatura infantil y juvenil en Europa: Panorama histórico, 495 México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1986. ESCOLAR, Hipólito, Historia de las bibliotecas, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1985. FAULKNER, William, “Banquet Speech”, en Horst Frenz (edi.), Nobel Lectures, Literature 1901-1967, Amsterdam, Elsevier Publishing Company, 1969. FEBVRE, Lucien y MARTIN, Henri-Jean, L´apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958. FERRAROTTI, Franco, Leer, leerse, Barcelona, Península, 2002. FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía, Madrid, Alianza, 1982. FERREIRO, Emilia y TEBEROSKY, Ana, Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, Mexico D. F., Siglo XXI, 1979. FERRERAS, Juan Ignacio, La novela por entregas: 1840-1900, Madrid, Taurus, 1972. _ El triunfo del liberalismo y de la novela histórica (1830-1870), Madrid, Taurus, 1976. FINKIELKRAUT, Alain, La Memoria vana: Del crimen contra la humanidad, Barcelona, Anagrama, 1990. FONTANA, Josep, La historia de los hombres: El siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002. FOUCAMBERT, Jean, Cómo ser lector: Leer es comprender, Barcelona, Laia, 1989. FOUCAULT, Michel, Sobre la Ilustración, Madrid, Tecnos, 2003. FREIRE, Paulo, La educación como práctica de la libertad, Madrid, Siglo XXI, 1976. _ Alfabetización: Lectura de la palabra y lectura de la realidad, Barcelona, Paidós, 1989. _ La naturaleza política de la educación: Cultura, poder y liberación, Barcelona, Paidós, 1990. FRENK, Margit, Entre la voz y el silencio: La lectura en tiempos de Cervantes, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1997. FREUD, Sigmund, “El poeta y la fantasía”, en Psicoanálisis aplicado y Técnica psicoanalítica, Madrid, Alianza, 1984. FROMM, Erich, El humanismo como utopía real, Barcelona, Paidós, 2003. FRYE, Northrop, Anatomía de la crítica: Cuatro ensayos, Caracas, Monte Ávila, 1977. FURET, FranÇois, Livre et société dans la France du XVIIIe siècle, Paris, Mouton, 1965. FUSTER, J. (1992): Diccionario para ociosos. Península, Barcelona. GADAMER, Hans-Georg, La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidós / ICE-UAB, 1991. _ El problema de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 1993. 496 _ Verdad y método, I y II, Salamanca, Sígueme, 2001 y 2002. GAMONEDA, Antonio, “Poesía en la perspectiva de la muerte”, en El cuerpo de los símbolos, Madrid, Huerga & Fierro, 1997. GARCÍA BERRIO, Antonio, Teoría de la literatura, Madrid, Cátedra, 1989. GARCÍA GUAL, Carlos, Diccionario de mitos, Barcelona, Planeta, 1997. GARCÍA PADRINO, Jaime, Libros y literatura para niños en la España contemporánea, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992. _ Formas y colores: La ilustración infantil en España, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. GARIN, Eugenio, La revolución cultural del Renacimiento, Barcelona, Crítica, 1981a. _ Medioevo y Renacimiento: Estudios e investigaciones, Madrid, Taurus, 1981b. GEERTZ, Clifford, Conocimiento local: Ensayos sobre la interpretación de las culturas, Barcelona, Paidós, 1994. GELIO, Aulo, Noctes Atticae, Oxford, Oxford University Press, 1990. GELL-MANN, Murray, El quark y el jaguar, Barcelona, Tusquets, 1995. GIL DE BIEDMA, Jaime, “De mi antiguo comercio con los héroes”, en El pie de la letra, Barcelona, Mondadori, 2001. GILMONT, Jean FranÇois (edi.), La Réforme et le livre: L´Europe de l´imprimé (1517-v. 1570), Paris, Les Editions du Cerf, 1990. GINZBURG, Carlo, “Una entrevista especial a Carlo Ginzburg. Conversaciones con Adriano Sofri (1982)”, en Prohistoria, Rosario (Argentina), nº 3, 1999, págs. 261-281. _ Ojazos de madera, Barcelona, Península, 2000. GLOVER, Jonathan, Humanidad e inhumanidad: Una historia moral del siglo XX, Madrid, Cátedra, 2001. GOETHE, Johann Wolfgang, Ensayos sobre arte y literatura, Málaga, Universidad de Málaga, 2000. GÓMEZ PIN, Víctor, Entre lobos y autómatas: La causa del hombre, Madrid, Espasa Calpe, 2006. GÓMEZ-VILLALBA BALLESTEROS, Elena y PÉREZ GONZÁLEZ, Jesús, Lectura recreativa y aprendizaje de habilidades lingüísticas básicas, Granada, Universidad de Granada, 2003. _ “Innovación en Literatura Infantil”, en Catalina González Las y Daniel Madrid (edit.), Estrategias de innovación docente en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2005. 497 GOODMAN, Kenneth S., “Reading: A psycholinguistic guessing game”, en Journal of the Reading Specialist, 6, 1967, págs. 126-135. GOODMAN, Nelson, Los lenguajes del arte, Barcelona, Seix Barral, 1976. _ Maneras de hacer mundos, Madrid, Visor, 1990. GOODY, Jack, La domesticación del pensamiento salvaje, Madrid, Akal, 1985. GRACQ, Julien, Leyendo escribiendo, Madrid, Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, 2005. GRAFTON, Anthony, “El lector humanista”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dir.), Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998. GRAFTON, Anthony y JARDINE, Lisa, From Humanism to the Humanities, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1986. GRASSI, Ernesto, La filosofía del Humanismo: Preeminencia de la palabra, Barcelona, Anthropos, 1993. GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, Gerardo, Estudio psicoanalítico de cuentos infantiles, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1993. HABERMAS, Jürgen, Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. _ Teoría de la acción comunicativa, I y II, Madrid, Taurus, 1987. _ Ciencia y técnica como “ideología”, Madrid, Tecnos, 1997. HALBWACHS, Maurice, La memoria colectiva, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004. HARDY, Barbara, Tellers ans Listeners: The Narrative Imagination, London, Athlone Press, 1975. _ “Narrative as a primary acto of mind”, en Margaret Meek, Aidan Warlow y Griselda Barton (coord.), The Cool Web: The Pattern of Children´s Reading, London, Random House, 1977. HAVELOCK, Eric A., Prefacio a Platón, Visor, Madrid, 1994. _ La musa aprende a escribir: Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Antigüedad hasta el presente, Barcelona, Paidós, 1996. HAUSER, Arnold, Historia social de la literatura y el arte, I, II, III, Madrid, Guadarrama, 1969. HEIDEGGER, Martin, Carta sobre el Humanismo, Madrid, Alianza, 2000. HERDER, Johann Gottfried, “La idea de humanidad”, en J. B. Erhard et al., ¿Qué es ilustración?, Agapito Maestre y Jorge Romagosa (edi.), Madrid, Tecnos, 2002. 498 HIMMELFARB, Gertrude, The Moral Imagination: From Edmund Burke to Lionel Trilling, Chicago, Ivan R. Dee, 2006. HIRSI ALI, Ayaan, Mi vida, mi libertad, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2006. HOLLAND, Norman N., Psychoanalysis and Shakespeare, New York, McGraw-Hill, 1966. HOOCK-DEMARLE, Marie-Claire, “Leer y escribir en Alemania”, en Georges Duby y Michelle Perrot (dir.), Historia de las mujeres, 4. El siglo XIX, Madrid, Taurus, 1993. HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W., Dialéctica de la Ilustración: Fragmentos filosóficos, Madrid, Trotta, 2001. HUGO, Víctor, El Arte y la Ciencia, Barcelona, Biblioteca de Cultura, s. f. HUIDOBRO, Vicente, “La poesía”, en Poesía. Revista ilustrada de información poética, nº 30-32, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, págs. 231-232. HUIZINGA, Johan, Homo ludens, Madrid, Alianza, 1998. HUME, David, De la moral y otros escritos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982. HÜRLIMANN, Bettina, Tres siglos de literatura infantil en Europa, Barcelona, Juventud, 1968. HUXLEY, Aldous, Literatura y ciencia, Buenos Aires, Sudamericana, 1964. IGLESIAS, Carmen, Razón, sentimiento y utopía, Barcelona, Galaxia Gutenberg–Círculo de Lectores, 2006. ILLICH, Ivan, In the Vineyard of the Text, Chicago, The University of Chicago Press, 1993. ISER, Wolfgang, El acto de leer, Madrid, Taurus, 1987. JACKSON, Philip W., “Sobre el lugar de la narrativa en la enseñanza”, en Hunter McEwan y Kieran Egan (comp.), La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, Buenos Aires, Amorrortu, 1998. JAEGER, Werner, Paideia: Los ideales de la cultura griega, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1962. JAKOBSON, Roman, Ensayos de poética, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1977. JAMES, Henry, La imaginación literaria, Barcelona, Alba, 2000. JAN, Isabelle, “La literatura infantil”, en Claude-Anne Parmegiani (dir.), Libros y bibliotecas para niños, Madrid, Fundación Germás Sánchez Ruipérez, 1987. JANER MANILA, Gabriel, Infancias soñadas y otros ensayos, Madrid, Fundación Germán 499 Sánchez Ruipérez, 2002. JANKÉLÉVITCH, Vladimir, El perdón, Barcelona, Seix Barral, 1999. JAUSS, Hans Robert, La historia de la literatura como provocación, Barcelona, Península, 2000. JEAN, Georges, El poder de los cuentos, Barcelona, Pirene, 1988. _ La poesía en la escuela: Hacia una escuela de la poesía, Madrid, Ediciones de la Torre, 1996. JOHNSON, Mark, El cuerpo en la mente: Fundamentos corporales del significado, la imaginación y la razón, Madrid, Debate, 1991. _ Moral imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics, Chicago, The University of Chicago Press, 1993. JOVELLANOS, Melchor Gaspar de, “Memoria sobre la educación pública”, en Obras escogidas, Madrid, Espasa Calpe, 1966. _ “Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias”, en Obras en prosa, Madrid, Castalia, 1970. JUNG, Carl J., El hombre y sus símbolos, Barcelona, Paidós, 1995. KAMEN, Henry, El siglo de hierro: Cambio social en Europa, 1550-1660, Madrid, Alianza, 1977. KANT, Immanuel, Pedagogía, Madrid, Akal, 1983. _ Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Barcelona, Ariel, 1996. _ Crítica de la razón práctica, Madrid, Alianza, 2000. _ “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración?”, en J. B. Erhard et al., ¿Qué es ilustración?, Agapito Maestre y Jorge Romagosa (edi.), Madrid, Tecnos, 2002. KERNAN, Alvin, Death of Literature, New Haven, Yale University, 1990. KIRKPATRICK, Susan, Las Románticas: Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, Madrid, Cátedra, 1991. KÖVECSES, Zoltán, Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. KRISTELLER, Paul Oskar, El pensamiento renacentista y sus fuentes, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1982. KURZWEIL, Edith y PHILLIPS, William, Literature and Psychoanalysis, New York, Columbia University Press, 1983. LABROSSE, Claude, Lire au XVIIIe siècle: La Nouvelle Héloïse et ses lecteurs, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1985. 500 LAKOFF, George y JOHNSON, Mark, Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 1986. LAPESA, Rafael, Introducción a los estudios literarios, Madrid, Cátedra, 1974. LAQUEUR, Thomas W., “La imaginación moral y los derechos humanos”, en Michael Ignatieff, Los derechos humanos como política e idolatría, Barcelona, Paidós, 2003. LARROSA, Jorge, La experiencia de la lectura: Estudios sobre lectura y formación, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2003. LAUSBERG, Heinrich, Manual de retórica literaria: Fundamentos de una ciencia de la literatura, 3 vols., Madrid, Gredos, 1990. LE GOFF, Jacques, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988. LE GUERN, Michel, La metáfora y la metonimia, Madrid, Cátedra, 1980. LEDERACH, John Paul, The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace, New York, Oxford University Press, 2005. LEDOUX, Joseph E., El cerebro emocional, Barcelona, Ariel, 1999. LEICHTER, Howard J., “Families as environments for literacy”, en Hillel Goelman y otros (edi.), Awakening to literacy, Exeter, NH, Heinemann, 1984, págs. 38-50. LEJEUNE, Philippe, El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid, MegazulEndymion, 1994. LENIN, Vladimir Illich, Sobre arte y literatura, Madrid, Júcar, 1975. LEVINAS, Emmanuel, Humanismo del otro hombre, Madrid, Caparrós, 1993. LÉVI-STRAUSS, Claude, Tristes trópicos, Barcelona, Paidós, 1992. LEWIS, Clive Staples, La imagen del mundo: Introducción a la literatura medieval y renacentista, Barcelona, Península, 1997. _ La experiencia de leer, Barcelona, Alba, 2000. LIZCANO, Emmánuel, Metáforas que nos piensan: Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones, Madrid, Ediciones Bajo Cero-Traficantes de Sueños, 2006. LLEDÓ, Emilio (1991): El surco del tiempo, Barcelona, Crítica, 1992. _ “En el origen de las “humanidades”, en Carlos Nieto (edi.), Saber, sentir, pensar, Madrid, Debate, 1997. LLORENS GARCÍA, Ramón F., “Literatura infantil y valores”, en Puertas a la lectura, nº 9-10, Universidad de Extremadura, 2000, págs. 75-78. 501 LOCKE, David, La ciencia como escritura, Madrid, Cátedra, 1997. LOCKE, John, Ensayo sobre el entendimiento humano, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1982 _ Pensamientos sobre la educación, Madrid, Akal, 1986. LÓPEZ DE LA VIEJA, Teresa, Ética y literatura, Madrid, Tecnos, 2003. LOTMAN, Iurii Mijailovich, Estructura del texto artístico, Madrid, Istmo, 1988. LUKÁCS, Georg, La novela histórica, México D. F., Era, 1966. LURIE, Alison, Niños y niñas eternamente: Los clásicos infantiles desde Cenicienta hasta Harry Potter, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2004. LYNCH, Enrique, El merodeador: Tentativas sobre filosofía y literatura, Barcelona, Anagrama, 1990. LYONS, Martyn, “Los nuevos lectores del siglo XIX”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dir.), Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998. MacINTYRE, Alasdair, Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 2001. MAGRIS, Claudio, Utopía y desencanto, Barcelona, Anagrama, 2001. MAINER, José Carlos, De Postguerra: (1951-1990), Barcelona, Crítica, 1994. MANGUEL, Alberto, Una historia de la lectura, Madrid, Alianza, 1998. _ En el bosque del espejo, Madrid, Alianza, 2001. MARAVALL, José Antonio, “La época del Renacimiento”, en Pedro Laín Entralgo (edi.), Historia universal de la medicina, vol. IV, Barcelona, Salvat, 1975a. _ La cultura del Barroco: Análisis de una estructura histórica, Ariel, Barcelona, 1975b. MARITAIN, Jacques, Humanismo integral: Problemas temporales y espirituales de una nueva cristiandad, Madrid, Palabra, 1999. MARGALIT, Avishai, The ethics of memory, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2002. MARROU, Henry-Irenee, Historia de la educación en la Antigüedad, Madrid, Akal, 1985. MARTIN, Henri-Jean, Historia y poderes de lo escrito, Gijón, Trea, 1999. MATA, Juan, El rastro de la voz y otras celebraciones de la lectura, Granada, Universidad 502 de Granada, 2004. MATE, Reyes, Memoria de Auschwitz: Actualidad moral y política, Madrid, Trotta, 2003. MATEO DÍEZ, Luis, Días del desván, León, Edilesa, 1997. _ Las palabras de la vida, Madrid, Temas de Hoy, 2000. _ “Literatura y memoria”, en Revista Cervantes, nº 1, Instituto Cervantes, Roma, 2001, págs. 23-28. MATO DÍAZ, Ángel, “Bibliotecas populares y lecturas obreras en Asturias (1869-1936)”, en Agustín Escolano (dir.), Leer y escribir en España: Doscientos años de alfabetización, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992, págs. 335-362. MAUROIS, André, La bibliothèque publique et sa mission, Paris, Unesco, 1961. MAURON, Charles, Des métaphores obsédantes au mythe personnel: Introduction a la psychocritique, Paris, José Corti, 1963. McEWAN, Hunter y EGAN, Kieran (comp.), La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, Buenos Aires, Amorrortu, 1998. McKENZIE, Donald Francis, Bibliography and the sociology of texts, Cambridge U. K., Cambridge University Press, 1999. McLUHAN, Marshall, La galaxia Gutenberg, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1993. McSPADDEN, George E., Don Quijote and the Spanish Prologues, Potomac, Ediciones José Porrúa Turanzas, 1979. MEEK, Margaret, En torno a la escritura escrita, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2004. MÈLICH, Joan-Carles, La lección de Auschwitz, Barcelona, Herder, 2004. MENDELSSOHN, Moses, “Acerca de la pregunta: ¿A qué se llama ilustrar?”, en J. B. Erhard et al., ¿Qué es ilustración?, Agapito Maestre y Jorge Romagosa (edi.), Madrid, Tecnos, 2002. MENDOZA FILLOLA, Antonio, Tú, lector, Barcelona, Octaedro, 1998. METZ, Johann Baptist, Por una cultura de la memoria, Barcelona, Anthropos, 1999. MIDDLETON, David y EDWARDS, Derek (col.), Memoria compartida: La naturaleza social del recuerdo y del olvido, Barcelona, Paidós, 1992. 503 MILLÁN, Fernando, La revolución laica: De la Institución Libre de Enseñanza a la Escuela de la República, Valencia, Fernando Torres, 1983. MILL, John Stuart, Essays on Ethics, Religion and Society, Toronto, University of Toronto Press, 1969. MILLS, Charles Wright, La imaginación sociológica, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1961. MINK, Louis O., “Narrative Form as a Cognitive Instrument”, en Robert H. Canary y Henry Kozicki (edi.), The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding, Madison, University of Wisconsin Press, 1978, págs. 129-149. Misiones pedagógicas, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1992. MOKEDDEM, Malika, El desconsuelo de los insumisos, Barcelona, El Cobre, 2006. MONTAIGNE, Michel de, Ensayos, 3 vols., Madrid, Cátedra, 1987. MORAIS, José, El arte de leer, Madrid, Visor, 1998. MORENO, Juan Manuel, POBLADOR, Alfredo y DEL RÍO, Dionisio, Historia de la educación, Madrid, Paraninfo, 1978. MORENO RIVAS, Matilde y GARCÍA MANZANO, María Dolores, “Un cuento de hadas de Rubén Darío: A Margarita Debayle”, en Antonio Romero y otros (edi.), Educación lingüística y literaria en el ámbito escolar, Granada, Grupo Editorial Universitario, 1999. MORIN, Edgar, La mente bien ordenada, Barcelona, Seix Barral, 2000. _ El Método, vol. V. La humanidad de la humanidad: La identidad humana, Madrid, Cátedra, 2003. MORROW, Lesley Mandel, Literacy development in the early years: Helping children read and write, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1997. MOSTERÍN, Jesús, La naturaleza humana, Madrid, Espasa Calpe, 2006. MUÑOZ MOLINA, Antonio, “La novela en la historia, la historia en la novela”, en El campo de Agramante, nº 5, Jerez de la Frontera, 2005, págs. 5-15. MURDOCH, Iris, Metaphysics as a guide to morals, London, Penguin Books, 1992. NADIN, Mihai, The civilization of illiteracy, Dresden, Dresden University Press, 1997. NAFISI, Azar, Leer “Lolita” en Teherán, Barcelona, El Aleph, 2003. 504 NAIPAUL, Vidiadhar Surajprasad, Leer y escribir, Madrid, Debate, 2002. NAUTA, Walle J. H., Fundamentos de neuroanatomía, Barcelona, Labor, 1987. NEUMAN, Susan B. y ROSKOS, Kathy, Language and literacy learning in the early years: An integrated approach, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1993. NIETZSCHE, Friedrich, Ecce homo, Madrid, Alianza, 1994. _ La genealogía de la moral, Madrid, Alianza, 1997. _ Aurora: reflexiones sobre los prejuicios morales, Barcelona, Alba, 1999. _ Humano, demasiado humano: un libro para espíritus libres, I y II, Madrid, Akal, 2001. NUSSBAUM, Martha, Justicia poética: La imaginación literaria y la vida pública, Barcelona, Andrés Bello, 1997. _ El cultivo de la humanidad: Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, Barcelona, Andrés Bello, 2001. _ El conocimiento del amor: Ensayos sobre filosofía y literatura, Madrid, A. Machado Libros, 2005. OLSON, David R., El mundo sobre el papel: El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento, Barcelona, Gedisa, 1998. ONG, Walter J., Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1987. ORTONY, Andrew (edi.), Metaphor and thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1980. OZ, Amos, Contra el fanatismo, Madrid, Siruela, 2003. PÄCHT, Otto, La miniatura medieval, Madrid, Alianza, 1993. PAGDEN, Anthny, La Ilustración y sus enemigos: Dos ensayos sobre los orígenes de la modernidad, Barcelona, Península, 2002. PANOFSKY, Erwin, Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Madrid, Alianza, 1975. PARAÍSO, Isabel, Psicoanálisis de la experiencia literaria, Madrid, Cátedra, 1994. PARKES, Malcolm, “La alta Edad Media”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dir.), 505 Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998. PAULOS, John Allen, Érase una vez un número, Barcelona, Tusquets, 1999. PAVLOV, Ivan, Reflejos condicionados e inhibiciones, Barcelona, Península, 1975. PENNINGTON, Donald H., Europa en el siglo XVII, Madrid, Aguilar, 1973. PERELMAN, Chaïm y OLBRECHTS-TYTECA, Lucie, Tratado de la argumentación: La nueva retórica, Madrid, Gredos, 1989. PETIT, Marc, Elogio de la ficción, Madrid, Espasa, 2000. PETIT, Michèle, Lecturas: Del espacio íntimo al espacio público, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2001. PETRARCA, Francesco, Obras I. Prosa, Madrid, Alfaguara, 1978. _ La medida del hombre: Remedios contra la buena y la mala suerte, Barcelona, Península, 1999. _ “A Dionisio da Burgo San Sepolcro, de la Orden de San Agustín y profesor de Sagradas Escrituras, acerca de ciertas preocupaciones propias”, en María Morrás (edi.), Manifiestos del humanismo, Barcelona, Península, 2000. PETRUCCI, Armando, Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento: Guida storica e critica, Roma, Laterza, 1979. _ Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999. PIAGET, Jean, La construcción de lo real en el niño, Buenos Aires, Nueva Visión, 1976. _ La formación del símbolo en el niño, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1982. PICARD, Michel, La lecture comme jeu, Paris, Les Éditions de Minuit, 1986. PICO DELLA MIRÁNDOLA, Giovanni, “Discurso de la dignidad del hombre”, en María Morrás (edi.), Manifiestos del humanismo, Barcelona, Península, 2000. PINKER, Steven, El instinto del lenguaje, Madrid, Alianza, 1995. _ Cómo funciona la mente, Barcelona, Destino, 2000. PIPER, Isabel, “Memorias del pasado para el futuro”, en Mario Garcés et al. (comp.), Memoria para un nuevo siglo: Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX, Santiago, LOM, 2000, págs.91-97. 506 PITCHER, Evelyn Goodenough y PRELINGER, Ernst, Children tell stories: An analysis of fantasy, New York, International Universities Press, 1963. PLATÓN, “La República” (traducción de José Antonio Miguez), en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1988. _ “Ion” (traducción de Francisco de P. Samaranch), en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1988. _ “Protágoras, o los sofistas” (traducción de Francisco de P. Samaranch), en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1988. _ “Las Leyes” (traducción de Francisco de P. Samaranch), en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1988. PRETA, Lorena (comp.), Imágenes y metáforas de la ciencia, Madrid, Alianza, 1993. PRICE, Martin, Forms of life: Character and moral imagination in the novel, New Haven, Yale University Press , 1983. PRIETO BERNABÉ, José Manuel, “Prácticas de la lectura erudita en los siglos XVI y XVII”, en Antonio Castillo (comp.), Escribir y leer en el siglo de Cervantes, Barcelona, Gedisa, 1999. PROTÁGORAS, Fragmentos y testimonios, Madrid, Aguilar, 1965. PUTNAM, Hilary, El significado y las ciencias morales, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. QUADRINI, Ugo, “Concepto de ´humanitas´ en Cicerón”, en Nicolás Cruz, Giuseppina Grammatico y Ximena Ponce de León (edi.), Paideia y humanitas, Santiago de Chile, Centro de Estudios Clásicos. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1989, págs. 161-170. RAIMONDI, Ezio, El museo del discreto, Madrid, Akal, 2002. READ, Charles, “Pre-school Children´s Knowledge of English Phonology”, en Harvard Educational Review, nº 41, 1971, págs. 1-34. RICO, Francisco, El sueño del humanismo: De Petrarca a Erasmo, Madrid, Alianza, 1993. RICOEUR, Paul, La metáfora viva, Madrid, Cristiandad, 1980. _ Tiempo y narración, III, México D. F., Siglo XXI, 1996a. _ Sí mismo como otro, México D. F., Siglo XXI, 1996b. 507 _ Historia y narratividad, Barcelona, Paidós, 1999. _ La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003. RICHTER, Noë, La lecture & ses institutions, 1700-1918, Le Mans, Bibliothéque de l´Université du Maine, 1987. ROCA MELIÁ, Ismael, “Introducción general”, en Lucio Anneo Séneca, Epístolas morales a Lucilio, I, Madrid, Gredos, 1986. RODARI, Gianni, Gramática de la fantasía: Introducción al arte de inventar historias, Barcelona, Ediciones del Bronce, 1996. ROMBACH, Heinrich, El hombre humanizado: Antropología estructural, Barcelona, Herder, 2004. ROMERO TOBAR, Leonardo, La novela popular española del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1976. RORTY, Richard, Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Paidós, 1996. _ Filosofía y futuro, Barcelona, Gedisa, 2002. ROSENBLATT, Louise Michelle, The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1994. _ La literatura como exploración, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2002. ROUSSEAU, Jean-Jacques, Emilio, o De la educación, Madrid, Alianza, 1990. SAENGER, Paul, “La lectura en los últimos siglos de la Edad Media”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dir.), Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998. SAID, Edward W., Humanismo y crítica democrática: La responsabilidad pública de escritores e intelectuales, Barcelona, Debate, 2006. SALMON, Christian, Tumba de la ficción, Barcelona, Anagrama, 2001. SÁNCHEZ CORRAL, Luis, Literatura infantil y lenguaje literario, Barcelona, Paidós, 1995. SÁNCHEZ RON, José Manuel, “Más allá de las dos culturas”, en Carlos Nieto Blanco (edi.), Saber, sentir, pensar: La cultura en la frontera de dos siglos, Madrid, Debate, 1997. 508 _ El poder de la ciencia, Madrid, Alianza, 1992. SÁNCHEZ TRIGUEROS, Antonio, “Aproximación a la génesis histórica de la noción de sujeto liteario”, en José Enrique Martínez Fernández (coord.), Trilcedumbre: Homenaje al profesor Francisco Martínez García, Universidad de León, 1999, págs. 465-480. SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo, Las ideas estéticas de Marx, México D. F., Era, 1972. SARTORI, Giovanni, Homo videns: La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 2002. SARTRE, Jean Paul, El existencialismo es un humanismo, Barcelona, Edmasa, 1999. SAVATER, Fernando, Humanismo impenitente, Barcelona, Anagrama, 1990. _ Diccionario filosófico, Barcelona, Planeta, 1995. SCHILLER, Friedrich, Cartas sobre la educación estética del hombre, Madrid, Aguilar, 1981. SCHRÖDINGER, Erwin, Ciencia y humanismo, Barcelona, Tusquets, 1998. SCHWARZ, Daniel R., Imagining the Holocaust, New York, St. Martin's Press, 1999. SCIASCIA, Leonardo, La bruja y el capitán, Barcelona, Tusquets, 1987. SEMPRÚN, Jorge, La escritura o la vida, Barcelona, Tusquets, 1995. SÉNECA, Lucio Anneo, Epístolas morales a Lucilio, I y II (traducción de Ismael Roca Meliá), Madrid, Gredos, 1986 y 1989. _ Diálogos (traducción de Juan Mariné Isidro), Madrid, Gredos, 2000. SERNA, Justo, “Qué hacemos los historiadores cuando leemos novelas”, en María Fernanda Mancebo (edi.), Encuentros de historia y literatura: Max Aub y Manuel Tuñón de Lara, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003, págs. 201-219. SHELLEY, Percy Bysshe, “Defensa de la Poesía”, en Ensayos escogidos, Barcelona, DVD, 2001. SIMONE, Raffaele, La Tercera Fase: Formas de saber que estamos perdiendo, Madrid, Taurus, 2001. SIRAT, Colette, Du scribe au livre: Les manuscrits hébreux au Moyen-Âge, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1994. SLOTERDIJK, Peter, Normas para el parque humano, Madrid, Siruela, 2000. SMITH, Adam, La teoría de los sentimientos morales, Madrid, Alianza, 1997. 509 SMITH, Frank, Understanding Reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to Read, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1971. SMORTI, Andrea, El pensamiento narrativo: Construcción de historias y desarrollo del conocimiento social, Sevilla, Mergablum, 2001. SNOW, Charles Percy, Las dos culturas y un segundo enfoque, Madrid, Alianza, 1977. SONTAG, Susan, “La literatura es la libertad”, en Al mismo tiempo: Ensayos y conferencias, Barcelona, Mondadori, 2007. SPINOZA, Baruch, Ética, Madrid, Alianza, 1995. SPITZER, Leo, Lingüística e historia literaria, Madrid, Gredos, 1955. STAROBINSKI, Jean, 1789, los emblemas de la razón, Madrid, Taurus, 1988. STEINER, George, Lenguaje y silencio, Barcelona, Gedisa, 1994a. _ George Steiner en diálogo con Ramin Jahanbegloo, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1994b. _ En el castillo de Barba Azul, Barcelona, Gedisa, 1998. _ La barbarie de la ignorancia: George Steiner en diálogo con Antoine Spire, Barcelona, El Taller de Mario Muchnik, 1999. STEINER, George y LADJALI, Cécile, Elogio de la transmisión, Madrid, Siruela, 2005. STEINER, Rudolf, La filosofía de la libertad: Fundamentos de una concepción moderna del mundo: resultados de una observación introspectiva según el método de las ciencias naturales, Madrid, Rudolf Steiner, 2002. STEVENS, Wallace, “La imaginación como valor”, en El ángel necesario: Ensayos sobre la realidad y la imaginación, Madrid, Visor, 1994. SULZBY, Elizabeth, “Children's emergent reading of favorite storybooks: A developmental study”, en Reading Research Quarterly, nº 20 (4), 1985, págs. 458-481. TEALE, William H. y SULZBY, Elizabeth, Emergent literacy: Writing and reading, Norwood, NJ, Ablex, 1986. TIANA FERRER, Alejandro, “Clases populares, cultura, educación: Siglos XIX-XX”, en Coloquio Hispano-Francés 1987, Madrid, Casa de Velázquez, 1989. TODOROV, Tzvetan, El jardín imperfecto: Luces y sombras del pensamiento humanista, Barcelona, Paidós, 1999. 510 _ Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós, 2000. _ Memoria del mal, tentación del bien, Barcelona, Península, 2002. _ L´esprit des Lumières, Paris, Robert Laffont, 2006. TOMÁS DE AQUINO, Santo, Suma Teológica, I, Madrid, Editorial Católica, 1964. TOOD, Emmanuel, La invención de Europa, Barcelona, Tusquets, 1995. TRILLING, Lionel, La imaginación liberal, Barcelona, Edhasa, 1971. TRINKAUS, Charles, The poet as philosopher: Petrarch and the Formation of Renaissance Consciousness, New Haven, Yale University Press, 1979. TURBAYNE, Colin M., El mito de la metáfora, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1974. VALLA, Lorenzo, “Las Elegancias”, en María Morrás (edi.), Manifiestos del humanismo, Barcelona, Península, 2000. VÁZQUEZ, Félix, La memoria como acción social, Barcelona, Paidós, 2001. VERNANT, Jean-Pierre, El universo, los dioses, los hombres, Barcelona, Anagrama, 2000. VIGOTSKY, Lev S., El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Barcelona, Crítica, 2000. VINCENT, Jean-Didier, Biología de las pasiones, Barcelona, Anagrama, 1988. VIÑAO FRAGO, Antonio, “Alfabetización y primeras letras (siglos XVI-XVII)”, en Antonio Castillo (comp.), Escribir y leer en el siglo de Cervantes, Barcelona, Gedisa, 1999. VIVES, Juan Luis, Instrucción de la mujer cristiana, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1995. VOLTAIRE, “Del horrible peligro de la lectura”, en Opúsculos satíricos y filosóficos, Madrid, Alfaguara, 1978. VRIES, Jan de, La economía de Europa en un período de crisis, 1600-1750, Madrid, Cátedra, 1992. WARNOCK, Mary, La imaginación, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1981. WELLS, Gordon, Aprender a leer y escribir, Barcelona, Cuadernos de Pedagogía-Laia, 1988. WINNICOTT, Donald W., Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 1979. 511 WHORF, Benjamin Lee, Lenguaje, pensamiento y realidad, Barcelona, Seix Barral, 1971. WHITEHEAD, Alfred North, La función de la razón, Madrid, Tecnos, 1985. WILSON, Edward.O., Sobre la naturaleza humana, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1980. _ Consilience: La unidad del conocimiento, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999. WITTMANN, Reinhard, “¿Hubo una revolución en la lectura a finales del siglo XVIII?”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dir.), Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998. WORDSWORTH, William, Prólogo a Baladas líricas, Madrid, Hiperión, 1999. YALOM, Irvin D., Psicología y literatura, Barcelona, Paidós, 2000. YATES, Frances A., El arte de la memoria, Madrid, Taurus, 1974. ZAMBRANO, María, Filosofía y poesía, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2001. ZÖLLNER, Johann Friedrich, “¿Es aconsejable, en lo sucesivo, dejar de sancionar por la religión el vínculo matrimonial?”, en J. B. Erhard et al., ¿Qué es ilustración?, Agapito Maestre y Jorge Romagosa (edi.), Madrid, Tecnos, 2002. ZUMTHOR, Paul, La letra y la voz de la «literatura» medieval, Madrid, Cátedra, 1989. Obras literarias citadas ARISTÓFANES, Las nubes; Lisístrata; Dinero, Madrid, Alianza, 1992. BAUER, Jutta, Madrechillona, Salamanca, Lóguez, 2004. BROWN, Margaret Wise y HURD, Clement (ilustr.), El conejito andarín, New York, HarperCollins, 1995. BURTON, Tim, La melancólica muerte de Chico Ostra, Barcelona, Anagrama, 1999. CABALLERO, Fernán, La mitología contada a los niños, Madrid, Ediciones Irreverentes, 2003. CABRERA INFANTE, Guillermo, Tres tristes tigres, Barcelona, Seix Barral, 1967. 512 CALVINO, Italo, El barón rampante, Madrid, Siruela, 2001. CASTRO, Rosalía de, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1980. CELAN, Paul, Obras completas, Madrid, Trotta, 1999. CERNUDA, Luis, Poesía completa, Madrid, Siruela, 1993. CORTÁZAR, Julio, Rayuela, Barcelona, Edhasa, 1977. DELIBES, Miguel, Los santos inocentes, Barcelona, Planeta, 1981. DICKINSON, Emily, Poemas, Barcelona, Tusquets, 1985. ESPRIU, Salvador, La pell de brau, Madrid, Edicusa, 1968. FARIAS, Juan, Crónicas de Media Tarde (Años difíciles, El barco de los peregrinos, El guardián del silencio), Madrid, Gaviota, 1996. FÉRAUD, Marie, Anne aquí, Sélima allí, Madrid, Alfaguara, 2000. FREYMANN, Saxton y ELFFERS, Joost, Vegetal como sientes, Barcelona, Tuscania, 2003. GALLAZ, Christophe e INNOCENTI, Roberto, Rosa Blanca, Salamanca, Lóguez, 1987. GARCÍA LORCA, Federico, Poesía. Obras Completas I, Barcelona, Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, 1996. GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, Greguerías, Madrid, Austral, 1972. HÄRTLING, Peter, ¿Qué fue del Girbel?, Salamanca, Lóguez, 1991. HAWTHORNE, Nathaniel, Cuentos de Tanglewood, Barcelona, Alba, 1999. _ Un libro maravilloso, Madrid, Anaya, 2002. HEINZ, Janish y BANSCH, Helga, ¡Zas Pum!, Salamanca, Lóguez, 2003. HERNÁNDEZ, Miguel, Obra Completa, Volumen I, Poesía, Madrid, Espasa Calpe, 1993. HORACIO FLACO, Quinto, Epístolas. Arte poética, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002. JIMÉNEZ, Juan Ramón, Una colina meridiana, Madrid, Huerga y Fierro, 2003. _ Platero y yo, Madrid, Anaya, 2006. KÄSTNER, Erich, El hombre pequeñito, Madrid, Alfaguara, 1992. KERTÉSZ, Imre, Sin destino, Barcelona, El Acantilado, 2001. 513 KINGSLEY, Charles, Cuentos de hadas griegos: Los héroes, Palma de Mallorca, Olañeta, 1987. LEAF, Munro, Ferdinando el toro, Salamanca, Lóguez, 1978. LEVI, Primo, Si esto es un hombre, Barcelona, Muchnik, 1995. LINDGREN, Astrid, Pippi Calzaslargas, Barcelona, Juventud, 1994. LIONNI, Leo, Frederick, Barcelona, Lumen, 1998. _ Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, Sevilla, Kalandraka, 2005. LÓPEZ NARVÁEZ, Concha, No eres una lagartija, Madrid, Anaya, 1996. MACHADO, Antonio, Poesías completas, Madrid, Espasa-Clape / Fundación Antonio Machado, 1989. MAEYER, Gregie de y VANMECHELEN, Koen, Juul, Salamanca, Lóguez, 1996. MARCIAL, Marco Valerio, Epigramas completos, Madrid, Cátedra, 1991. MARE, Walter de la, Memorias de una enana, Madrid, Siruela, 2002. MARI, Iela, El globito rojo, Sevilla, Kalandraka, 2006. MARTÍNEZ MENCHÉN, Antonio, Fosco, Madrid, Alfaguara, 1985. _ El despertar de Tina, Madrid, Alfaguara, 1988. _ Fin de trayecto, Madrid, Alfaguara, 1991. MATUTE, Ana María, Los niños tontos, Barcelona, Destino, 1980. McKEE, David, Elmer, Madrid, Altea, 1995. ORLEV, Uri, Una isla entre las ruinas, Madrid, Alfaguara, 1990. PÉREZ GALDÓS, Benito, Novelas, I, Madrid, Aguilar, 1980. PROUST, Marcel, En busca del tiempo perdido. 7. El tiempo recobrado, Madrid, Alianza, 2006. QUEVEDO, Francisco de, Obras Completas: Verso, Madrid, Aguilar, 1988. RODARI, Gianni, ¿Quién soy yo?, Zaragoza, Edelvives, 2006. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de, El principito, Madrid, Alianza, 1971. SCHUBIGER, Jürg, Cuando el mundo era joven todavía, Madrid, Anaya, 1998. SILVERSTEIN, Shel, Lafcadio, el león que devolvió el disparo, Barcelona, Lumen, 2000. 514 SZPILMAN, Wladyslaw, El pianista del gueto de Varsovia, Madrid, Turpial & Amaranto, 2000. TRUMBO, Dalton, Johnny cogió su fusil, Barcelona, Bruguera, 1981. VANDER ZEE, Ruth e INNOCENTI, Roberto, La historia de Erika, Pontevedra, Kalandraka, 2005. ZÚÑIGA, Juan Eduardo, La tierra será un paraíso, Madrid, Alfaguara, 1989. _ Largo noviembre de Madrid, Madrid, Alfaguara, 1990. _ Capital de la gloria, Madrid, Alfaguara, 2003.