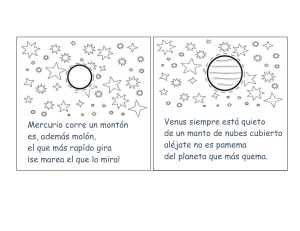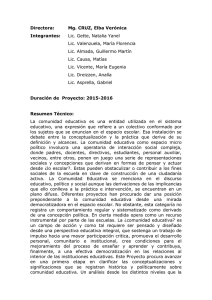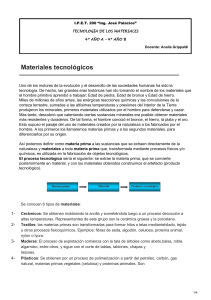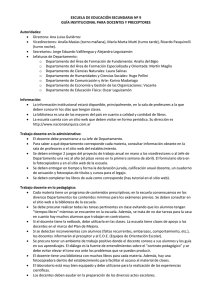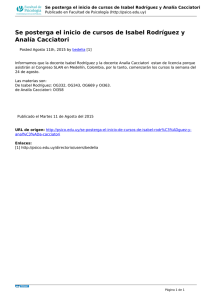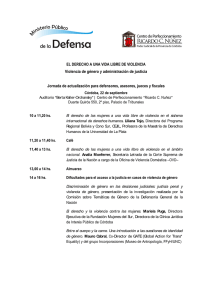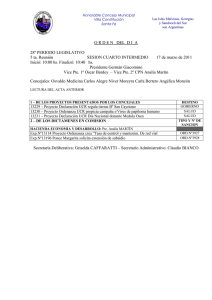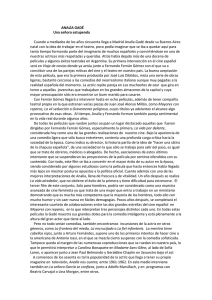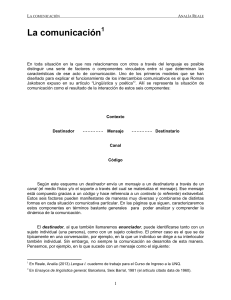Seré mala poeta, pero…
Anuncio
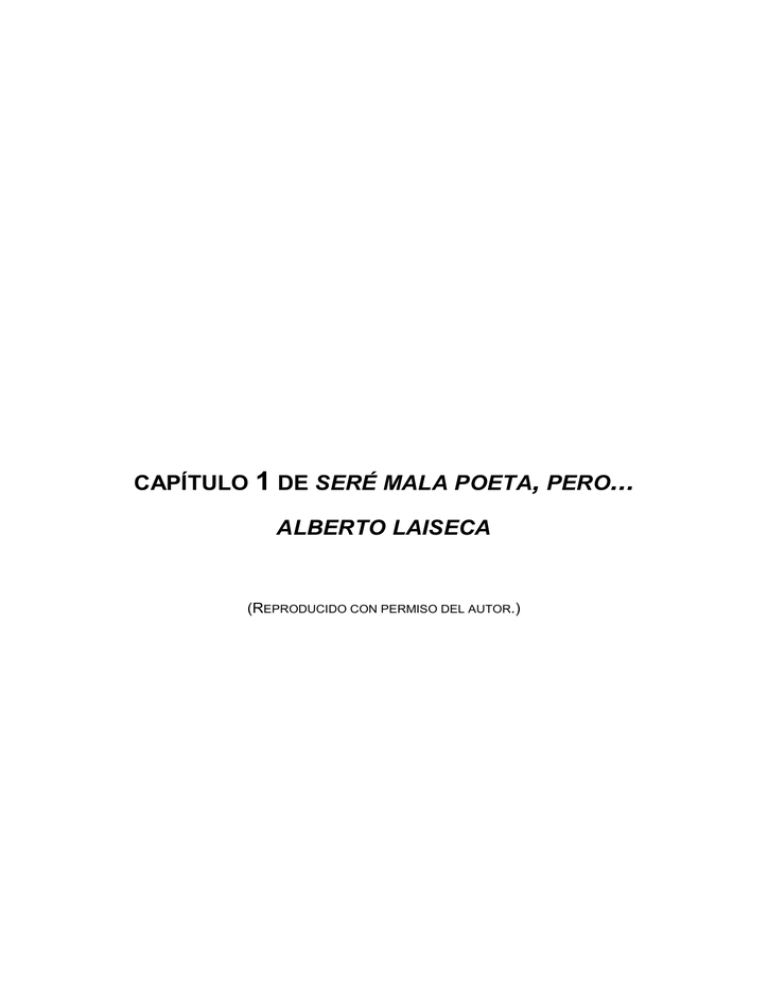
CAPÍTULO 1 DE SERÉ MALA POETA, PERO... ALBERTO LAISECA (REPRODUCIDO CON PERMISO DEL AUTOR.) 1. LA ADORABLE MUERTITA Tojo, el japonés, estaba totalmente decidido a jugarse por su amor. Acababan de sepultar a Analía en el imponente mausoleo de los Waldorf Putossi, en el cementerio de la Recoleta. “Mi adorada: al fin podremos realizar nuestras nupcias”, susurraba el delirante. Pensaba violarla, llevarse sus tetas como despojo romántico y dejar a cambio un crisantemo1. Era noche de diluvio. Con esa buena suerte que suelen tener los locos había saltado el paredón, sin que lo viesen, con ayuda de unos aparejos. Un monstruo amigo (antropófago retirado) le enseñó las mil y un tretas siouxs, cheyennes y pawnees para acceder a panteones supuestamente inviolables. Luego de abrir la rechinante puerta iluminó las tinieblas con su linterna sorda. Muchos ataúdes lujosos, pero en el medio, sobre un catafalco, el sarcófago: como una pequeña tierra prometida: ANALÍA WALDORF PUTOSSI “Analía: te has ido con el amor de toda tu familia. Que la muerte para ti sea leve.”2 El féretro era de cierre clásico. Nada esas horribles chapas soldadas. De modo que la cosa, según suponía el japonés, venía fácil. Encaramóse de un salto y empezó a trabajar con una barreta. Le temblaban las manos, pero no de miedo sino de excitación. “Las cosas marchan bien. Adelante”, se dijo el romántico, sin saber que a esas mismas palabras las pronunció el general Custer un minuto antes de entrar a Little Big Horn. Al fin logró levantar la tapa. Lo que ocurrió a continuación recuerda mucho a la escena del baño de la película Psicosis, del inmortal Alfred Hitchcock. Y hasta con la misma música: “¡Quiii quiii! ¡Quiii quiii! ¡Quiii quiii!...” La muertita abrió los ojos. Al comprender su situación lanzó un alarido horripilante, muy clase “B”, y empezó a estrangular al pobre Tojo quien, como dice Homero, “Lo vio todo rojo, cayó al suelo, sus armas resonaron y pasó al Hades”. 1 2 El crisantemo, como se sabe, es la flor nacional del Japón. A esta inscripción la tomé textual de una tumba romana encontrada cerca de Cádiz. Pertenecía a una mujer llamada Pompeya, que murió a los treinta y un años. Analía, en ese momento y para ser francos, tenía problemas lo suficientemente serios como para justificar el que no se preocupase demasiado por su desdichadísimo salvador. Hipando, gimiendo y sollozando, terminó de salir de su casita de muñecas; más se desplomó que bajó del catafalco y, por último, buscó la puerta del horror de los horrores. Afuera seguía el diluvio y ella sólo con su vestidito a manera de sudario, pero como cualquiera podrá imaginar eso no podía incomodarla dado lo que le estaba ocurriendo. A Analía le costaba creer que esto le pasase. En fin: desgracia con suerte. Al menos para ella, no sé si tanta para el japonés. Analía Waldorf Putossi odiaba los corpiños y jamás los usaba. Decía que eran “unos cortamambos”. Dejó expresas disposiciones testamentarias al respecto, pues temía ser ataviada con la detestada prenda: “Ningún corpiño formará parte de mi ajuar fúnebre”. La familia, aún deplorando la idea decidió cumplir con su última voluntad. De modo que la chica, siempre llorando su horror, caminaba por entre los panteones de la Recoleta aparentando estar desnuda: su vestidito, empapadísimo, se había vuelto como de vidrio y ya nada ocultaba. De pronto, de la negra boca de una falsa cripta, salió un brazo fuertísimo que aprisionó uno de los tobillos de la resucitada. Hipos y llantos se transformaron en alaridos ante este nuevo horror; sobre todo porque la garra, que la hizo caer, comenzó a arrastrarla hacia el foso espantable. Analía se resistía y pareaba con la pierna que le quedaba libre. Todo en vano: quieras que no la obligaban a bajar peldaño a peldaño por la mojada escalera que conducía a la torca espectral y penúltima. Quien la secuestraba comenzó a lanzar chillidos de gozo al tiempo que le decía a otro: “¡Rápido, compañero, que no se nos escape! ¡Aquí está la muertita que prometió enviarnos el Príncipe de las Tinieblas!”. Analía sintió que las manos de otro tipo la tironeaban del pie que le quedaba libre. En un triki trake estuvo en la profundidad de la estancia, tenuemente iluminada con velas negras. Mientras uno de los degeneretis la inmovilizaba el otro cerró con llave la puerta de la falsa cripta. Éste, quien aún no había hablado, gritó jubiloso: “¡Pedro: Él se ha compadecido de nosotros! ¡Nuestra muertita es hermosa, hermosa!” “Te lo dije, Julio, que iba a suceder. Hombre de poca fe. Y está casi desnuda, sin corpiño, al natural. ¡El Príncipe de las Tinieblas es en realidad el Príncipe de la Luz!” “¡Eso! ¡Y qué linda es nuestra muertita! ¡Hasta tiene las tetas caídas!” “¡Vamos a sacarle el sudario!”. En un segundo la víctima quedó desnuda y comenzaron a violarla con desesperación. Analía era muy puta, pero en la última media hora había vivido cosas tan horrorosas que, como es lógico, pensaba en cualquier cosa menos en el erotismo. Se debatió débilmente, mientras intentaba explicarles a los monstruos que no estaba muerta, que la habían enterrado viva. “Sí, claro, me imagino –le dijo Pedro con ironía–. A eso de ‘me enterraron viva’ lo dicen todas las muertas”. Fue demasiado para la chica quien se desmayó. Verla en ese estado sólo tuvo como consecuencia que se excitasen más. Estuvieron toda la noche refocilándose con sus carnes indefensas. Analía no podía saberlo aún, pero estaba en manos de los dos sepultureros locos del cementerio de la Recoleta.