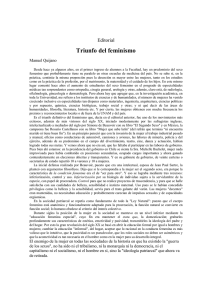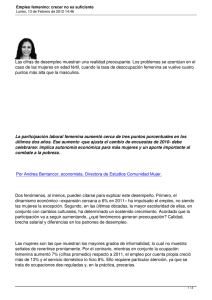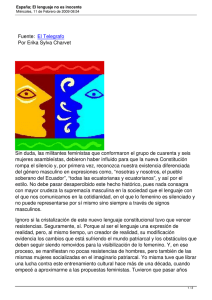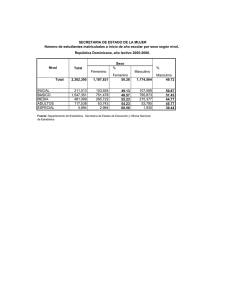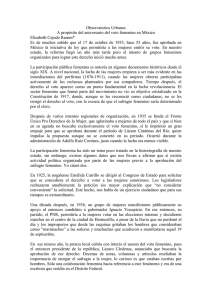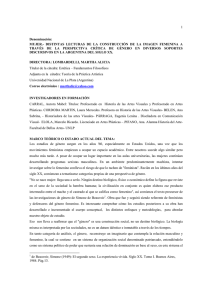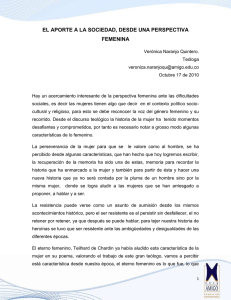los delitos de las brujas la pugna por el control del cuerpo femenino
Anuncio
LOS DELITOS DE LAS BRUJAS LA PUGNA POR EL CONTROL DEL CUERPO FEMENINO THE CRIMES OF THE WITCHES THE STRUGGLE FOR THE CONTROL OF FEMENINE BODY Yolanda Beteta Martín Universidad Complutense de Madrid [email protected] RESUMEN A partir del siglo XV se inicia un proceso de demonización de las actividades mágicas que coincide con la Querella de las Mujeres y desencadena la persecución y deslegitimación de las sanadoras y parteras que quedan asociadas al estereotipo simbólico de la bruja. El análisis de la deslegitimación de estas mujeres se enfoca desde una triple perspectiva: como un enfrentamiento entre el saber empírico de las mujeres y el conocimiento científico masculino que implanta la medicina como una profesión vetada a las mujeres; como una reacción contra la visibilidad pública femenina que plantea la Querella de las Mujeres; y como una criminalización de las prácticas mágicas ante la proliferación de los movimientos heréticos y paganos y la aceptación escolástica del aristotelismo cristiano. PALABRAS CLAVE: Brujas, saber femenino, magia, procesos de deslegitimación, Querella de las Mujeres. ABSTRACT A process of demonization about the magic activities begins in the Low Middle Ages. This process coincides with the Complaint of the Women and triggers the persecution and delegitimization of the healers and midwives, that remain associated with the symbolic stereotype of the witches. The analysis of the delegitimization of the power of these women focuses from a triple perspective: as a clash between the empirical knowledge of the women and the scientific masculine knowledge; as a reaction against the public feminine visibility that raises the Complaint of the Women; and as a criminalization of the magic practices before the proliferation of the heretical and pagan movements and the scholastic acceptance of the Christian aristotelism. KEYWORDS: Witches, feminine knowledge, magic, process of delegitimization, the Complaint of the Women. LOS DELITOS DE LAS BRUJAS LA PUGNA POR EL CONTROL DEL CUERPO FEMENINO1 “Cuando la mujer piensa sola, tendrá diabólicos pensamientos” (Malleus Malleficarum) La Querella de las Mujeres sitúa la condición femenina en el centro de un debate filosófico, político y literario que cuestiona la supuesta inferioridad natural de las mujeres frente a la superioridad masculina. El carácter crítico y reivindicativo de la Querella de las Mujeres enriquece el panorama intelectual de la Europa medieval y sienta las bases de las reivindicaciones feministas posteriores. Pero los aires renovadores de la Querella originan un proceso bidireccional de acciónreacción. Las reivindicaciones sobre la educación de las mujeres recogidas en El Libro de la Ciudad de las Damas de Christine Pizan, la superioridad moral de las mujeres y la revalorización de las mujeres bíblicas defendidas por Isabel de Villena en Vita Christi, la reivindicación de las mujeres escritoras que realiza Teresa de Cartagena en Admiraçion Operum Dey y la proliferación de beguinas y místicas abren un nuevo escenario que cuestiona los postulados del discurso dominante. El poder patriarcal intenta frenar la Querella de las Mujeres silenciando las voces femeninas y demonizando a las mujeres con un discurso de inspiración patrística. La crítica de los tradicionales roles de género redefine las identidades femeninas y el sistema patriarcal incide en la imagen de las mujeres como usurpadoras de los espacios históricamente masculinos. Se convierten en potenciales transgresoras que ponen en peligro los cimientos de la estructura androcéntrica en la medida en que cuestionan los privilegios y derechos androcéntricos. La “guerra contra las mujeres” se libró fundamentalmente en la esfera simbólica, es decir, en la literatura y el arte. La imagen de la decapitación de Juan el Bautista y la entrega de su cabeza a Salomé en una bandeja de plata constituyen una representación de los temores masculinos ante una posible desestructuración del orden social erigido sobre un marco normativo que invisibilizaba a las mujeres en el ámbito privado. Los fantasmas del miedo masculino se desatan ante las posibilidades que plantean la autoría femenina y la entrada de las mujeres en la cultura. La perspectiva de que las mujeres transgredan el tradicional rol femenino, que las concibe como sujetos destinados a perpetuar el linaje familiar y servir a las necesidades masculinas, convierte a las mujeres en una amenaza potencial que debe ser silenciada y deslegitimada desde todas las esferas sociales, económicas, jurídicas y políticas. La misoginia bajomedieval, impulsada por el discurso eclesiástico y el inmovilismo androcéntrico, recupera la imagen de la naturaleza femenina heredada de la tradición cristiana, semítica y oriental que encuentra su máximo exponente en una figura literaria e iconográfica que ha pervivido hasta la actualidad: la bruja, uno de los “monstruos femeninos” de mayor trascendencia en la imaginería occidental. Para comprender las ramificaciones de la agresividad vertida sobre las mujeres en el medievo es necesario analizar el recrudecimiento del discurso patrístico y la deslegitimación del saber empírico femenino mediante la demonización de las curanderas, sanadoras y parteras que quedan asociadas a la imagen literaria de “la bruja”. Para ello es necesario realizar una revisión histórica de la retórica patriarcal que rescata y reelabora una imagen de la mujeres como seres de naturaleza impura, diabólica y monstruosa. La demonización de las mujeres como una estrategia de desautorización no es casual. En el 1 Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto I+D+i HUM 2007-65586 “La Querella de las Mujeres (ss. XIV-XVI) y sus repercusiones sociales y políticas”, dirigido por la Dra. Cristina Segura Graiño. siglo XV el discurso teológico sitúa la brujería como una de las grandes preocupaciones eclesiásticas. La promulgación de la bula Summis desiderantus affectibus expedida por Inocencio VIII en 1484 y la publicación del Malleus Maleficarum recrudecen la percepción de las mujeres como seres naturalmente inclinados al mal y a los asuntos diabólicos. Aunque el miedo a la brujería no estuvo tan arraigado en los reinos hispánicos como en otros países europeos, la representación de las mujeres como seres inclinados a los asuntos demonológicos, la persecución de las tradiciones paganas y la reacción eclesiástica contra los movimientos heréticos recrudecieron el discurso misógino imperante que se institucionalizará en el Concilio de Trento. La demonización de la naturaleza femenina en la Baja Edad Media no puede entenderse sin el auge de la demonología a finales del Medievo. La sociedad medieval se caracterizaba por una fuerte sacralización de la vida cotidiana. Cualquier actividad estaba mediatizada por una religiosidad derivada de las normativas eclesiásticas que regulaba desde el nacimiento de un niño hasta la muerte de un individuo. Pero junto a esa constatación de que la divinidad estaba presente en cada momento de la vida diaria, encontramos también una creencia progresiva en el demonio y en sus artimañas para arrastrar a los hombres al pecado y la condenación. Esta creencia en el demonio se extiende por Europa a partir de los siglos XI y XII, pero es en el siglo XIV, a tenor de los movimientos religiosos derivados de la “devotio moderna” que cuestionan la jerarquía eclesiástica, cuando la demonología -afirmación de la existencia del demonio- condicionó la vida de las gentes y fue aprovechada por las autoridades civiles y eclesiásticas para deslegitimar todas aquellas actitudes y discursos que caían en la transgresión social. Es en los siglos XIV y XV cuando los tratados de demonología inundan Europa y se impulsa la edición de obras que acreditan el inmenso poder del demonio como el tratado De la Demonomanie des sorciers de Jean Bodin, Monstruos y prodigios de Ambroise Paré y la propia edición del Malleus Malleficarum. El demonio, por tanto, constituía una verdadera obsesión para los hombres y mujeres de la Edad Media. El diablo era el punto de referencia al que se acudía para explicar todo aquello que carecía de una explicación racional, desde condiciones climatológicas adversas hasta malas cosechas, el padecimiento de enfermedades y el nacimiento de niños con deformidades físicas. La imagen del demonio se asociaba a animales tales como machos cabríos, sapos, cerdos negros, lobos y gatos, y a figuras humanas de aspecto lúgubre y rasgos grotescos; unas imágenes alimentadas por las descripciones de predicadores y teólogos que alimentaron la imaginación popular y la inspiración de los artistas que dieron forma plástica a este imaginario. En este contexto demonológico se inicia la demonización de la naturaleza femenina que impregna todas las manifestaciones artísticas difundiendo la imagen de un nuevo Satán con cuerpo femenino. En la demonización medieval de las mujeres adquiere un papel fundamental la tradición patrística y su visión misógina de la naturaleza femenina. Los primeros padres de la Iglesia refuerzan la relación entre las mujeres y el mal e inciden en su naturaleza diabólica, pese a que a partir del siglo IV se inicia una paulatina recuperación de la espiritualidad femenina a través de la figura de María. Lactancio persevera en la capacidad de las mujeres para atraer sexualmente a los demonios (LACTANCIO, 1990: 227) y Tertuliano resalta la facilidad del diablo para tentar a las mujeres al afirmar: “(…) ¿No sabes que tú eres Eva? (…) Tú eres la puerta del diablo, tú eres la que abriste el sello de aquel árbol, tú eres la primera transgresora de la ley divina. Tú eres la que persuadiste a aquél a quien el diablo no pudo atacar; tú destruiste tan fácilmente al hombre, imagen de Dios; por tu merecimiento, esto es, por la muerte, incluso tuvo que morir el Hijo de Dios” (TERTULIANO, 2001: 27). San Agustín sienta las bases del “pacto diabólico” entre la bruja y el diablo que esté en el núcleo de las persecuciones de brujas en la Europa Moderna y reconoce la capacidad del diablo para adoptar formas corporales y mantener relaciones sexuales con las mujeres (SAN AGUSTÍN, 1984: 354-356). Y Santo Tomás de Aquino asegura que las mujeres pueden engendrar hijos del diablo (SANTO TOMÁS, 1951: 17 y ss). Otros autores como San Antonio, San Buenaventura, San Jerónimo, San Gregorio el Grande, San Juan de Damás o San Juan Crisóstomo definen a las mujeres como armas del diablo, lanzas del demonio y centinelas avanzados del infierno. No obstante, la exaltación de la naturaleza diabólica de las mujeres se sitúa en un segundo plano en la Alta Edad Media y resurge con fuerza a finales del siglo XIV reforzando los argumentos androcéntricos que deslegitiman las reivindicaciones de la Querella de las Mujeres. Hasta el siglo XV se mantiene la idea agustiniana de que las mujeres son instrumentos mediadores entre el diablo y los hombres; los demonios masculinos –íncubos- podían seducir a las mujeres y tener hijos con ellas extendiendo así el mal entre la sociedad, pero no se concebía un origen femenino del mal. Esta idea surge con la figura de los demonios femeninos –súcubos- y con los pactos entre las mujeres y los demonios que difunde la literatura medieval a finales del siglo XIV como una estrategia de desautorización femenina. La misoginia medieval radicaliza su discurso ante el cuestionamiento crítico que la Querella de las Mujeres realiza sobre los postulados patriarcales. Pero en el siglo XV el cuestionamiento crítico del sistema patriarcal que acompaña a la Querella de las Mujeres, los movimientos heréticos en el seno del cristianismo y la condena eclesiástica a las prácticas mágicas, transforman la tradición medieval y sitúan a las mujeres como seres maléficos. A lo largo de la Edad Media la magia gozó de una amplia popularidad. Las actividades mágicas establecían una conexión entre lo inexplicable y la realidad, fruto del mestizaje entre las tradiciones y creencias clásicas, orientales y hebreas. Sin embargo, en la Baja Edad Media se inicia un proceso de identificación entre las prácticas mágicas y la demonología de la mano de las tesis de San Agustín que sitúa a las adivinas, magas, curanderas y hechiceras en una esfera sobrenatural y diabólica en la que se gestará el estereotipo de la bruja de la Edad Moderna. Pese a que la magia y la hechicería eran practicadas por hombres y mujeres, la misoginia del siglo XV convirtió los “asuntos brujeriles” en una práctica femenina, y las mujeres se convirtieron en el chivo expiatorio de un proceso inquisitorial que intentaba reforzar la unidad de la Iglesia mediante la eliminación de cualquier rastro pagano y herético. La demonización de las mujeres se radicaliza en el siglo XV y la fuente literaria que sintetiza esta percepción de la condición femenina es el tratado de brujería Malleus Maleficarum publicado en 1486. El Malleus Maleficarum es la culminación de un proceso que convierte a las mujeres en seres monstruosos, en la personificación de todos los temores relacionados con la sexualidad y en el “símbolo de la concupiscencia”. La razón de su inclinación natural hacia los asuntos demoníacos procede de su propia creación edénica y de su insaciable apetito sexual. “La razón natural explica que es más carnal que el varón, como se demuestra por sus múltiples torpezas carnales. Podría notarse además, que hay como un defecto en la formación de la primera mujer porque fue formada de una costilla curva, es decir, de una costilla del pecho, que está torcida y es como opuesta al varón. De este defecto procede también, que como es animal imperfecto, siempre engaña (…) Todas estas cosas de brujería provienen de la pasión carnal, que es insaciable en estas mujeres. Como dice el libro de los Proverbios: hay tres cosas insaciables y cuatro que jamás dicen bastante: el infierno, el seno estéril, la tierra que el agua no puede saciar, el fuego que nunca dice bastante. Para nosotros aquí: la boca de la vulva. De aquí que, para satisfacer sus pasiones, se entreguen a los demonios. Podrían decirse más cosas, pero para quien es inteligente, parece bastante para entender que no hay nada de sorprendente en que entre las mujeres haya más brujas que entre los hombres. En consecuencia, se llama a esta herejía no de los brujos, sino de las brujas” (KRAMER & SPRENGER: 2004, 106-107). El Malleus Maleficarum recogió la esencia de la demonización femenina que se gestó a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, endureció la misoginia dominante y desató una oleada de desconfianza hacia las mujeres que pasaron a ser consideradas como siervas del diablo. Los ecos del Malleus impregnaron todos los ámbitos de la sociedad bajomedieval, y la literatura no pudo mantenerse al margen de esta nueva corriente ideológica que recrudece la misoginia a lo largo de todo el medioevo. Aunque el Malleus fue fríamente acogido en los territorios hispánicos, las voces críticas que intentan frenar las reivindicaciones femeninas de la Querella de las Mujeres utilizarán el nuevo discurso eclesiástico que inunda Europa como una nueva estrategia de desautorización femenina. A tenor de lo explicado con anterioridad, las mujeres se convierten en el chivo expiatorio sobre el que verter los temores de la autoridad patriarcal ante las reivindicaciones derivadas de la Querella de las Mujeres. La deslegitimación de las mujeres que se radicaliza a partir del siglo XV responde a uno de los estereotipos de persecución que René Girad señala como propios de la Edad Media: la persecución con resonancias colectivas, es decir, la respuesta violenta de las estructuras políticas y eclesiásticas que adopta un marco de legalidad que respalda la acción y que, a su vez, son estimuladas por una opinión pública sobreexcitada. Las persecuciones con resonancia colectivas se desarrollan fundamentalmente en periodos de crisis estructurales que debilitan las instituciones públicas y favorecen la formación de multitudes capaces de ejercer sobre ellas una presión colectiva. En este tipo de persecución se puede enmarcar la deslegitimación de las mujeres que acompaña a la Querella y la posterior la caza de brujas que asoló Europa en los siglos XV y XVI. Como señala Girard, los perseguidores acaban por convencerse de que un pequeño grupo de individuos, o incluso uno solo, puede llegar a ser extremadamente nocivo para la sociedad pese a su debilidad relativa. Las acusaciones estereotipadas y conjuntas permiten focalizar con precisión la culpabilidad de los chivos expiatorios y sirve de puente entre la pequeñez del individuo y la enormidad del cuerpo social. La acusación acerca a los transgresores a los mecanismos sancionadores y confiere unidad a la sociedad a través de la elección de un grupo claramente definido sobre el que volcar el descontento social. Para que la deslegitimación del grupo social sea efectiva “han de herirle directamente en el corazón o en la cabeza” o bien iniciar el proceso de persecución a escala individual hasta extender el miedo a la transgresión a escala global. Ante la amenaza de desestabilización del sistema patriarcal que conlleva la Querella de las Mujeres, las autoridades androcéntricas responden desencadenando una reacción visceral contra las mujeres que se dirige a dos esferas con una fuerte carga cultural: el ámbito puramente social y el ámbito de lo inconsciente o imaginario simbólico. En el primero de ellos, se inicia un proceso gradual de control social para recluir a las mujeres en espacios controlados por la autoridad masculina -integración de los movimientos religiosos femeninos vinculados a la “devotio moderna” en las órdenes religiosas-. En el segundo, se produce un recrudecimiento de la misoginia patrística para revitalizar la impureza de la naturaleza femenina de la mano de la figura de Eva e intervenir directamente sobre el cuerpo femenino para anular cualquier atisbo de autonomía femenina. En esta segunda forma de control social, el cuerpo de las mujeres ocupa un lugar central. El control del cuerpo femenino se convierte en una pugna social e ideológica que pretende cosificar a las mujeres en una visión de su propio cuerpo como un elemento naturalmente impuro y sexual. La deslegitimación de las curanderas y parteras en la Baja Edad Media constituye un primer ataque contra el conocimiento empírico que tienen las mujeres sobre su cuerpo, y responde a una deslegitimación entendida como un enfrentamiento entre el conocimiento empírico de las mujeres y el conocimiento científico masculino; un enfrentamiento clave en la medida en que acaece en un contexto marcado por la implantación de la medicina como profesión y para cuyo ejercicio se exigía una formación universitaria que excluía a las mujeres de su práctica. Vetar el conocimiento sobre el cuerpo limita la capacidad de respuesta de las mujeres ante las interpretaciones androcéntricas de la naturaleza femenina. El traspaso del conocimiento empírico femenino a la autoridad médica, que como toda autoridad es exclusivamente masculina, supone no sólo la marginación de un saber ancestral transmitido generacionalmente entre las mujeres, sino un conflicto de poder que vino acompañado de la demonización del chivo expiatorio a quien se quería perseguir. En este caso, las mujeres. Por tanto, no es de extrañar que la deslegitimación femenina en la Baja Edad Media fuera acompañada de la desvalorización de aquellas mujeres conocedoras de los “misterios” de la naturaleza femenina: curanderas y parteras. De este modo, y como una reacción represiva ante la Querella de las Mujeres, el imaginario androcéntrico atenta contra el conocimiento del cuerpo femenino mediante la creación de la figura mítica de la bruja-curandera cuyas características y “capacidades maléficas” se detallan en el Malleus Maleficarum. Durante la Baja Edad Media la acusación de brujería abarcó numerosos delitos, desde la subversión política y herejía religiosa hasta la inmoralidad y la blasfemia. Pero todas las acusaciones tenían como nexo de unión su condena a la naturaleza femenina. Tales acusaciones partían de un núcleo normativo que demonizaba a las mujeres por el simple hecho de serlo. Los autos de fe recogen tres acusaciones principales que se repiten sistemáticamente en los procesos contra las brujas en la mayor parte de Europa: lascivia, organización y conocimientos mágicos o saberes médicos empíricos. La acusación de lascivia responde al miedo androcéntrico a la capacidad “castradora” de las mujeres y se erige como uno de los miedos primarios del imaginario patriarcal. La simbología de las mujeres como castradoras de la masculinidad y la percepción de la feminidad como una negación y mutilación de la virilidad despertó al mismo tiempo el deseo y el temor masculino hacia la sexualidad de las mujeres. El deseo de ser poseídos por mujeres sexualmente activas y el temor a ver mermada su masculinidad -mito de la vagina dentata- impulsa una redefinición de la sexualidad femenina que bascula entre ambas pulsiones primarias, el deseo hacia lo femenino y el temor hacia la sexualidad castradora. Pero la mentalidad patriarcal no perfiló a las brujas sólo como mujeres sexualmente activas sino que, además, estaban organizadas. La posibilidad de que las mujeres pudieran organizarse para compartir y hacer uso de un conocimiento empírico que podía rivalizar con el saber médico masculino que se impartía en las universidades suponía una transgresión peligrosa. El imaginario simbólico patriarcal fomentó el temor a la capacidad de actuación colectiva de las mujeres deslegitimando todas aquellas actividades grupales que se realizaban al margen de la autoridad masculina. La creación de un imaginario poblado de aquelarres, sabbats y pactos colectivos con el diablo fomentó la deslegitimación de las mujeres al incidir en el carácter demoníaco de la naturaleza femenina. La acusación de prácticas mágicas culmina el proceso de la deslegitimación del saber empírico femenino. Las brujas detentaban un poder que resultaba inadmisible para una estructura androcéntrica cuya hegemonía comenzaba a ser cuestionada por la Querella de las Mujeres y por los movimientos heréticos que amenazaban con fragmentar la unidad de la Iglesia; el poder del conocimiento. Las comadronas, sanadoras y parteras eran las únicas personas que prestaban asistencia médica a las clases sociales más desfavorecidas y, en especial, a las mujeres sin recursos económicos. Sus conocimientos de herboristería les capacitaban para sanar o paliar enfermedades, aliviar los dolores derivados de los partos, acelerar las contracciones uterinas y provocar abortos en un contexto en el que la Iglesia aún consideraba los dolores del parto como un castigo divino motivado por el pecado original de Eva: “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Génesis 3, 16). El conocimiento de las parteras, comadronas y sanadoras representaba una seria amenaza contra la jerarquía eclesiástica y el nuevo saber científico que se había institucionalizado en las universidades y que aspiraba a monopolizar el cuerpo femenino. Frente al conocimiento científico, las brujas detentaban una sabiduría empírica transmitida de madres a hijas y basada en la experimentación y en la relación causa-efecto. Por el contrario, la Iglesia era profundamente antiempírica, desconfiaba de los sentidos, infravaloraba el mundo natural y, por tanto deslegitimaba cualquier actuación encaminada a investigar las leyes naturales que rigen los fenómenos físicos. El Malleus Maleficarum recoge las palabras agustianas sobre el engaño de los sentidos. “(…) Ahora bien, la causa de los deseos se percibe a través de los sentidos o del intelecto, ambos sometidos al poder del demonio. En efecto, como dice San Agustín en el Libro 83, este mal, que es parte de demonio, se insinúa a través de todos los contactos de los sentidos; se oculta bajo figuras y formas, se confunde con los colores, se adhiere a los sonidos, acecha bajo las palabras airadas e injuriosas, reside en el olfato, impregna los perfumes y llena todos los canales del intelecto con determinados efluvios (KRAMER & SPRENGER, 2004: 42). El saber empírico, contrario al conocimiento científico, es deslegitimado bajo un continuo proceso de demonización que subraya el carácter diabólico de los sentidos. Éstos se convierten en la puerta del demonio, en los mecanismos mediante los que atraer a los hombres para apartarlos de la fe y arrastrarlos al pecado de la carne. El empirismo representaba para el discurso patrístico una rendición a los sentidos y una traición contra la fe. Pero la pregunta clave es ¿el saber empírico habría sido deslegitimado si no hubiera estado en manos femeninas? Si se analizan los factores que intervienen en la desvalorización de los conocimientos empíricos se observa una fuerte influencia de la misoginia y la sexofobia eclesiástica que indican que la deslegitimación no se dirigía tanto al saber empírico como al saber femenino. Las comadronas, parteras y sanadoras encarnaban una triple amenaza: eran mujeres, gozaban de un saber denostado por las normas eclesiásticas, y su sabiduría podía rivalizar con el conocimiento científico que se impartía en las universidades. Este último factor merece especial atención porque está en la base de la pugna por el control del cuerpo femenino que se inicia con la demonización de las comadronas y sanadoras. A partir del siglo XIII se inicia la profesionalización de la medicina como un saber científico impartido en las universidades. Éstas se erigen como centros de conocimiento y socialización exclusivamente masculinos donde no tiene cabida el saber femenino ni la propia presencia física de las mujeres. La exclusión de las mujeres en las universidades supone su alejamiento del nuevo conocimiento científico y, por tanto, de la nueva cultura que se gesta a la luz del Humanismo y posteriormente de la Ilustración. La Iglesia juega un papel determinante en el proceso de institucionalización de la medicina. Durante los siglos V-XIII la doctrina eclesiástica obstaculizó el desarrollo de la medicina como saber científico. El renacimiento de la ciencia a partir del siglo XIII y los contactos con el intelectualismo árabe impulsan el saber médico cuya evolución es ya imparable. Ante esta situación, la doctrina eclesiástica impuso un control riguroso permitiendo su desarrollo sólo dentro de unos límites precisos fijados por la doctrina católica. Así, los médicos nos estaban autorizados a ejercer sin la asistencia y asesoramiento de un sacerdote y tampoco se les permitía tratar a un paciente que se negara a confesarse. La alianza entre la Iglesia, el Estado y la profesión médica alcanzó su mayor vínculo con motivo de la deslegitimación del saber empírico femenino que desembocó en los procesos de brujería. El papel de los médicos en los procesos inquisitoriales contras las sanadoras y curanderas acusadas de brujería manifiesta la complicidad del discurso científico con la deslegitimación de la Querella de las Mujeres. El Malleus subraya la importancia del asesoramiento médico para determinar las acusaciones de brujería cuando afirma lo siguiente: “Y si alguien preguntara cómo es posible determinar si una enfermedad ha sido causada por un hechizo o es consecuencia de un defecto físico natural, responderemos que ante todo debe recurrirse al juicio de los médicos (…) Una mujer que tiene la osadía de curar sin haber estudiado es una bruja y debe morir” (KRAMER & SPRENGER, 2004: 88). La oposición binaria entre cientificidad androcéntrica y empirismo femenino se ve reforzada por la colaboración entre los tres poderes públicos de la Baja Edad Media: la misoginia del Estado, el discurso patrístico eclesiástico y la sexofobia de las universidades. El proceso de deslegitimación femenina sitúa el conocimiento masculino en un plano moral e intelectual superior al femenino, en la medida en que está respaldado por los poderes civiles y eclesiásticos. Por el contrario, el conocimiento de las mujeres se equipara al inframundo, a la esfera de los sentidos y al pecado. Esta demonización de las mujeres y su exclusión del saber universitario refuerza el vínculo simbólico de la naturaleza femenina con el mundo salvaje que ha determinado el discurso patriarcal durante siglos. La desacreditación del saber “médico” femenino culmina en el siglo XVIII cuando la medicina androcéntrica invadió el último bastión de resistencia femenina: la obstetricia. La medicalización de los partos y el uso del fórceps uterino, proclamado como una muestra de la superioridad técnica del saber masculino, es el punto y final de un saber femenino que se había transmitido de generación en generación. La finalidad de la deslegitimación del saber empírico femenino fue, por tanto, invisibilizar la proyección pública de las mujeres en un momento histórico en el que el sistema patriarcal debe hacer frente a varias amenazas que cuestionan sus cimientos ideológicos, políticos, sociales y religiosos: la Querella de las Mujeres, la rivalidad del empirismo femenino frente al saber médico universitario y la emergencia de movimientos heréticos que amenazan la unidad de la Iglesia. Para eliminar su influencia progresiva en el ámbito público, el patriarcado recurre no sólo a la persecución del saber femenino sino que, además, deforma la identidad social de las sanadoras, curanderas y parteras a través de un complejo proceso simbólico que les convierte en “monstruos femeninos”. De esta manera, el saber empírico y las mujeres sabias quedan estigmatizados como elementos monstruosos y diabólicos capaces de alterar el orden social y desestabilizar el sistema; son trasladados a los límites de la cultura y a la marginalidad social. La mujer sabia cede paso al monstruo femenino que encarna todos los miedos androcéntricos del sistema patriarcal. Es necesario, por tanto, analizar brevemente la categoría de lo monstruoso y su relación con la proyección simbólica de las mujeres y el saber femenino. El sistema social penaliza la transgresión de la norma mediante la exclusión de los sujetos transgresores fuera de los límites de la cultura. La frágil línea que separa la cultura de la “nada” expulsa al individuo al estado de naturaleza despojándole de todo aquello que le hacía socialmente reconocible. La exclusión de la cultura supone el abandono progresivo de las convenciones sociales y de todas aquellas cualidades que definen al individuo como un sujeto cultural. La cultura define y delimita lo que somos, en la medida en que los referentes mediante los cuales el individuo se percibe así mismo son de origen sociocultural. El género, la adscripción social, la educación o la sexualidad son construcciones socioculturales que permiten que los sujetos se doten de una identidad que les define en el entramado social y cuyo origen es igualmente cultural. Si el individuo es cultura, su exclusión de la misma le despoja de todo atisbo de identidad, arrebatándole los referentes sobre los que se había definido así mismo. La metamorfosis del individuo en un monstruo constituye un complejo proceso bidireccional de desestructuración y estructuración de la identidad dirigido a neutralizar su capacidad desestabilizadora. El sistema social expulsa al transgresor fuera de los límites de la cultura pero al mismo tiempo se retroalimenta de la transgresión para legitimar el carácter coercitivo y represivo de la estructura política. El sistema permite la transgresión en la medida en que legitima el orden social. El no-sujeto, tras despojarse de su identidad cultural, es nuevamente reclamado y atraído por el sistema para erigirse como un instrumento simbólico que refrenda la capacidad punitiva del sistema social ante la transgresión, y le dota de una nueva identidad en el marco de una categoría cultural perfectamente definida: el monstruo o la antítesis del orden moral. El monstruo se convierte en un símbolo que encarna todo aquello que se encuentra reprimido por los esquemas de la cultura dominante subvirtiendo las prohibiciones de que la sociedad se ha dotado para su supervivencia. Es el reverso del individuo socialmente aceptado. Ronald Cohen define el poder como “la capacidad para influir en el comportamiento ajeno e influir en el control de las acciones importantes”. Una definición aplicable tanto al poder privado, por ejemplo el poder que ejerce un padre sobre su familia, como al poder público que se ejerce en la arena política. El sistema patriarcal canaliza su capacidad para influir en el comportamiento social a través de diversos medios de aculturación que se canalizan en las esferas normativas e ideológicas, siendo esta última la que concentra la caracterización de lo socialmente monstruoso. El primer nivel de control se sitúa en la esfera normativa mediante la regulación de los derechos y obligaciones de los ciudadanos de acuerdo a una estructura social de carácter piramidal. La jerarquización social depende de numerosos factores exógenos tales como la adscripción, la clase social y el sexo. En el caso de los hombres, el sexo constituye un factor de determinación positivo, en la medida en que la naturaleza masculina del sistema patriarcal no obstaculiza el desarrollo vital de los varones, al margen de las limitaciones derivadas de la adscripción y la clase social. Los varones no ven mermada su proyección social en virtud de los roles de género asignados a su sexo. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el sexo supone un lastre social del que resulta difícil liberarse. La discriminación social de las mujeres está regulada y articulada en los marcos normativos que impiden el libre desarrollo de la autonomía femenina en virtud de una supuesta carencia de actitudes naturales. Su vulnerabilidad social, económica y jurídica incapacita a las mujeres para romper las barreras normativas impuestas por una legislación creada por y para los hombres. La ausencia de una vía de escape jurídica delimita la capacidad de reacción de las mujeres que se ven obligadas a traspasar los límites culturales y caer en la senda de la transgresión. Los corpus jurídicos que encorsetan el libre desarrollo de las mujeres y que, en última instancia, protegen al sistema patriarcal del otro femenino -constante presencia del miedo a la alteridadincitan a las mujeres de manera explícita a una transgresión penalizada social y jurídicamente. El sistema patriarcal penaliza la transgresión pero no ofrece alternativas para que las mujeres puedan desarrollarse libremente como individuos autónomos sin caer en las redes de la transgresión. En este punto, sería conveniente plantear hasta qué punto el sistema social se beneficia de las transgresiones femeninas. Ya he mencionado con anterioridad que el sistema mantiene reductos que permiten la ruptura de los límites socioculturales, en la medida en que la transgresión refuerza el carácter punitivo y autoritario del sistema. Pero es conveniente analizar el papel simbólico que juegan los monstruos femeninos –en este caso las brujas- en el imaginario androcéntrico, enlazando así con el segundo nivel de aculturación que se sitúa en el plano ideológico. Lo monstruoso es la categoría simbólica y estética que vulnera el orden moral socialmente institucionalizado. Los monstruos son complejas manifestaciones de todos aquellos comportamientos, actitudes y pulsiones reprimidas culturalmente, en virtud de un pacto social que subordina la libertad individual frente al mantenimiento de un orden social y moral. Es todo aquello que se encuentra reprimido por los esquemas de la cultura dominante. Es la anulación de la diferencia en tanto que los “otros” vulneran la universalidad de las leyes morales y cuestionan la pervivencia del sistema. En este sentido, la categoría de lo monstruoso sólo tiene sentido en relación a lo que el sistema ha instaurado como lo “no monstruoso”, estableciéndose una relación simbiótica entre el transgresor y el conjunto social que, en última instancia, legitima la autoridad del sistema. El sistema social aísla y estigmatiza todas aquellas manifestaciones, actitudes y comportamientos que se escapan de la norma porque todo aquello que es “diferente” representa una amenaza para el estatus social. Lo monstruoso está íntimamente ligado al miedo y ese miedo a la alteridad constituye uno de los pilares básicos que originan el rechazo social del transgresor, convertido en un ser monstruoso. El miedo visceral a lo desconocido desplaza la categoría de lo monstruoso hacia los límites de la cultura, pero esa alteridad es superficial. Todos los individuos son susceptibles de desencadenar una transgresión que les obligue a redefinir su identidad y, por tanto, antes de convertirse en monstruos forman parte del sistema como sujetos sociales. Su implicación en el sistema patriarcal impide considerar a los transgresores como elementos exógenos y, de hecho, su capacidad para desestabilizar el sistema procede que su propia pertenencia innata al mismo. En este sentido, una de las características del transgresor es su pertenencia al sistema y, por lo tanto, el miedo que provoca procede inevitablemente de la transformación de un sujeto social, familiarizado e integrado en la sociedad, en un monstruo capaz de atentar contra la estructura social que lo ha creado. El monstruo encarna todo aquello que, siendo familiar desde un punto de vista psíquico, es reprimido culturalmente; es la encarnación de los miedos, deseos y pulsiones reprimidas que convierten la transgresión en algo siniestro. En resumen, aunque la subestimación de las mujeres fue una constante en la imaginería medieval, la conjunción de factores tales como la Querella de las Mujeres, la demonización de los movimientos heréticos por parte de las autoridades eclesiásticas, la emergencia del aristotelismo cristiano –que sataniza todos los aspectos cotidianos tradicionalmente vinculados a la magia-, la teología escolástica y el control androcéntrico del conocimiento médico cosifican a las mujeres como instrumentos del diablo y seres monstruosos. Las mujeres se convierten en el chivo expiatorio de un sistema patriarcal que en el plano simbólico muestra síntomas de agotamiento. El Malleus Maleficarum responsabiliza a las curanderas de los casos de esterilidad femenina, impotencia masculina y abortos en virtud de un supuesto pacto con el diablo. Tales desórdenes están directamente relacionados con la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Por lo tanto, la deslegitimación de las curanderas es un fenómeno que no puede desligarse de los intentos patriarcales de controlar y demonizar la sexualidad de las mujeres en un momento histórico en el que las reivindicaciones femeninas pueden desestabilizar el equilibrio social entre ambos géneros. En última instancia, la quema en la hoguera de mujeres acusadas de brujería constituye la máxima expresión del control patriarcal sobre el cuerpo femenino. Es la demostración del poder masculino para destruir física y simbólicamente el cuerpo y los saberes de las mujeres. BIBLIOGRAFÍA ACOSTA, Vladimir (1996): La humanidad prodigiosa. El imaginario antropológico medieval. Tomo II, Venezuela, Monte Ávila Editores Latinoamericana. BLÁZQUEZ, Juan (1989): Eros y Tánatos. Brujería, hechicería y superstición en España, Toledo, Arcano. CABRÉ, Monserrat y ORTÍZ, Teresa (2001): Sanadoras, matronas y médicas en Europa, siglos XII-XX, Barcelona, Icaria. CARO BAROJA, Julio (2003): Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza, D.L. CASANOVA, Eudaldo y LARUMBE, Mª Ángeles (2005): La serpiente vencida. Sobre los orígenes de la misoginia en lo sobrenatural, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. COHEN, Roland (1985): El sistema político, en J. Llobera (ed.), Barcelona, Anagrama. DE CASTAÑEGA, Fray Martín (1997): Tratado de supersticiones y hechicerías, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. DELAMEAU, Jean (1989): El miedo en Occidente, Madrid, Taurus. ELIADE, Mircea (2005): Tratado de historia de las religiones, Madrid. GIRARD, René (2002): El chivo expiatorio, Barcelona, Anagrama. IZZI, Massimo (1996): Diccionario ilustrado de los monstruos, Palma de Mallorca, Alejandría. KRAMER, Heinrich y SPRENGER, Jacobus (2004): Malleus Maleficarum, Valladolid, Maxtor. LACTANCIO (1990): Instituciones divinas, Libros I-III, Madrid, Gredos. LE GOFF, Jacques (1986): Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, Gedisa. MEEKS, Wayne (1994): Los orígenes de la moralidad cristiana. Los dos primeros siglos, Barcelona, Ariel. MESSADIÉ, Gerald (1994): El diablo. Su presencia en la mitología, la cultura y la religión, Barcelona, Martínez Roca. PIZAN, Christine (1995): La Ciudad de las Damas, Madrid, Siruela. TERTULIANO (2001): De Cultu Feminarum o El adorno de las mujeres, Málaga Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. PATAI, Raphael y GRAVES, Robert (1988): Los mitos hebreos, Madrid, Alianza. ROMANO, Vicente (2007): Sociogénesis de las brujas. El origen de la discriminación de la mujer, Madrid, Editorial Popular. ROBBINS, R (1988): Enciclopedia de brujería y demonología, Madrid, Círculo. RUSSEL, Jeffrey (1998): Historia de la brujería, Barcelona, Paidós. RUSSEL, Jeffrey (1995): El diablo: Percepciones del mal. De la Antigüedad al Cristianismo primitivo, Barcelona, Laertes. RUSSEL, Jeffrey (1995): Lucifer, el diablo en la Edad Media, Barcelona, Laertes. SAFRANSKI, Rüdiger (2000): El mal o el drama de la libertad, Barcelona, Tusquets. SALISBURY, John (1909): Policraticus, Oxford, C. C. I Webb. SAN AGUSTÍN (1984): La ciudad de Dios, Méjico, Porrúa. SANTO TOMAS (1951): Suma Teológica, Salamanca, Biblioteca de Autores Cristianos. SANTOS, Aurelio, (2000) (ed.): Los evangelios apócrifos, Madrid, Biblioteca de Autores cristianos. SEGURA, Cristina (2008): El pecado y los pecados de las mujeres, A. Carrasco y M. P. Rábade (coord.), Madrid, Sílex Ediciones, pp. 209-226. WENIN, André (2004): La serpiente y la mujer o el proceso del mal según Génesis 2-3, “Concilium: Revista internacional de teología”, nº 304, pp.47-55.
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados