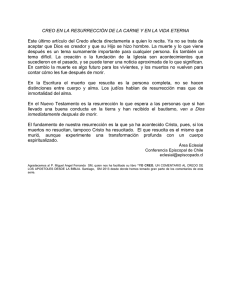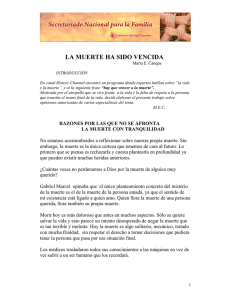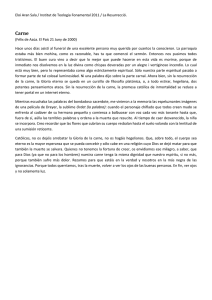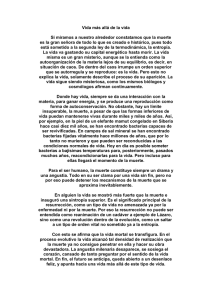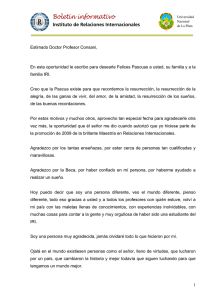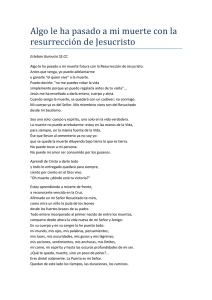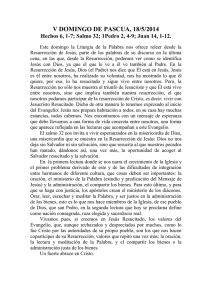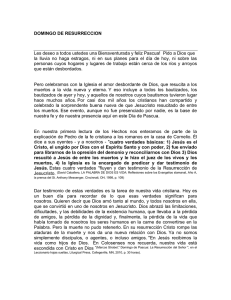muerte - Tele Medicina de Tampico
Anuncio

ESCATOLOGIA MUERTE VIVIR EL MORIR 1 APORTACIÓN ANTROPOLÓGICA APORTACIÓN ANTROPÓLOGICA FELISA ELIZONDO UNA CUESTIÓN SILENCIADA Y VIVA Si tenemos en cuenta la sensibilidad más abundante en nuestras sociedades, los asistentes a encuentros como este incurrimos, si no en la morbosidad, sí en el mal gusto de hablar de un tema altamente desagradable para ser aireado en foro abierto. Tratamos al aire libre una cuestión privadísima, quizá el último de los tabúes que, como veremos, persisten en nuestro mundo al fin desinhibido. Con todo, no estaríamos aquí si se pudiera ladear la gran cuestión que es el morir. Si se la pudiera disociar del todo de nuestra misma existencia personal y de la vida de las personas con quienes tratamos a diario. Posiblemente, detrás de la antimoda, del desprestigio que un término como muerte tiene en una facilona cultura del buen vivir y del disfrute (que no es exactamente cultura de vida y de calidad de vida), algo se elude. Y sospechamos que, pese a que el abordar un tema así puede resultar antiestético, antisocial --y anticuado-- para una percepción bastante común, está en juego una verdad vital: una verdad demasiado afectante para que pueda ser abandonada. El morir es un problema demasiado humano para que quede relegado, o tan sólo aplazado en nuestros días. De hecho, el tema del morir ha merecido atención en muy diversos campos, y desde luego encuentra su lugar en la antropología contemporánea. No en vano es el tema irreductible de las filosofías, el nudo de las religiones de salvación: (una herida abierta por la que amenaza sangrar la fe en los dioses» (Thielicke). La muerte es, por supuesto, un asunto capital para todos, y se vincula al centro de la fe cristiana que confiesa lo decisivo de la resurrección, como se encarga de señalar Pablo. Y sigue siendo, se quiera o no tomar conciencia de ello, el gran escollo; el muro impenetrable con el que se topa cada existencia también en la era postmoderna, secular y planetaria: «el mayor enigma hereditario» (Heine). EL SABER ACERCA DEL MORIR Sabemos que morimos, y este saber es privativo del género humano. A diferencia de otros seres que padecen el cese biológico, los humanos sabemos de nuestra constitutiva caducidad. Aunque nunca accedamos a un saber del todo consciente, articulado, que llegue a agotar la profundidad de esa certeza nativa, fundamental. La certeza del morir es un saber de niño que no se satisface con las respuestas que a lo largo de la vida pueda ir hallando. Así, el saber del morir sigue siendo un saber no sabido, pese a ser un saber de siempre, tan propio del hombre como el pensar. Y la conciencia del tener que morir sigue generando angustia, sigue interrogando aunque ni tal interrogación ni aquel temor asomen al plano de las conversaciones usuales. Porque la muerte, de la que Guardini decía que es nada menos que «el honor ontológico del hombre», participa de la cualidad personal del propio sujeto y comparte su impenetrabilidad. De ahí que haya escrito Gadamer: «A diferencia de todos los otros seres vivientes, poseemos este distintivo: que para nosotros la muerte sea algo. El honor ontológico del hombre, lo que le alcanza de un modo absoluto y le preserva, por así decirlo, del peligro de perder también su propio poder ser libre, consiste en que no se le oculta a sí mismo el carácter inconcebible de la muerte» 1 Unida a nuestro ser proyectivo, a la cultura, al futuro y al sentido del vivir, la muerte es la otra cara de la vida. La muerte sombrea la vida, y fue quizá esta convicción la que llevó a escribir paradójicamente a Goethe que «estamos rodeados por el ensueño de la vida». Tan entrañado está el morir en nuestra vida y en la conciencia del vivir que «nuestra definición es también estar siempre definidos por la muerte»2. Reconocerlo no es caer en un oscurantismo sino respetar el drama del vivir y su seriedad o, lo que es lo mismo, ser coherentes con la calidad además de con la condición humana de nuestra existencia. Sólo mirándola sin velos llegamos a apropiarnos, en el sentido de hacer que algo llegue a ser propio y personal, de la muerte (y de la vida). Así podemos, de algún modo, tomar posesión del destino: algo que es privilegio y tarea de la libertad que al actuarse nos personaliza. Sólo así vencemos, siquiera parcialmente, esta pasividad o pasión que es el morir que nos afecta sin remedio. Hemos hablado a propósito de un vencer parcialmente, porque la muerte no entrega del todo su secreto, y nuestro saber acerca de ella es clarividencia y ceguera al mismo tiempo. No deja de presentarse «como un enigma que la niebla cubre». Y nuestra toma de conciencia trae consigo, al mismo tiempo, la llamada a aceptar su verdad cruda y una cierta necesidad de defendernos de su sombra: «Nada es tan ajeno y tenebroso como el golpe que (la muerte) descarga sobre cada uno», ha escrito Bloch en El principio esperanza. Ya dos antiquísimos textos homéricos muestran esta extraña mezcla de aceptación de la verdad y del inevitable horror al morir: «Como las hojas del bosque son las generaciones humanas; hojas el viento se lleva, y nuevos capullos echa de nuevo el bosque cuando renace la primavera. Son así las generaciones humanas, ésta crece y aquélla se va» (Iliada Vl, 147-149 «No me alabes ahora la muerte por consuelo, esclarecido Ulises, Más quisiera ser labrador y servir a otro, un indigente, carente de recursos, que dominar sobre todas las sombras». (Odisea Xl, 488-491) Una extraña mezcla que hallaríamos en otros siglos y en otros ambientes culturales; que dura hasta nosotros mismos, puesto que sentimos la imposibilidad de acceder a ese salto sin puentes del ser al no ser y nos estremecemos ante la posibilidad de caer en ese vacío, nosotros que anhelamos seguir siendo. El saber que se mueren de los humanos -y el saber que me muero, que representa el paso de las afirmaciones generales al acontecimiento personal- es un signo de humanidad. Encara a cada uno a la tarea indelegable, a la responsabilidad de hacer algo de sí mismo. Ante esa realidad reconocemos ese excedente de vida que es la humana, que no puede proyectarse en un futuro al tiempo que reconoce los límites de ese proyecto. Excedidos, desmedidos, los mortales reconocemos en nosotros una natural resistencia a morir y asistimos al despertar de anhelos de más vida. Y la historia de esta certeza imborrable y rehuida, las expresiones que ha ido teniendo esa naturalidad y extrañeza a la vez con que se nos presenta el morir, muestran que ni la ignorancia o el desentendimiento de la muerte, ni la aceptación sin más del morir como caída en el no ser, en el vacío absoluto, han sido las únicas posturas. Desde antiguo los humanos han cuidado la sepultura de modo llamativo. Y han ensayado un lenguaje y una simbología para interpretar y vivir el morir que constituyen una larga sabiduría. Son patrimonio del que haríamos muy mal en desembarazarnos inconsideradamente. Ya en siglos muy lejanos se daban razones para restar hierro al pensamiento de la muerte. Y es bien conocida una posición como la del ilustrado Epicuro que escribía así a Menoico: «Acostúmbrate al pensamiento de que la muerte no nos atañe... La muerte es la pérdida de la percepción (y justamente por eso una forma de no ser)... Por tanto el más horrible de los males no nos atañe». Pero en ese modo de paliar lo inquietante de la cuestión descubrimos la trampa de una verdad a medias en la medida que, al afirmar lo irrepresentable de la propia muerte, se quiere dejar de saber algo que no es posible ignorar y algo que no podemos no temer al menos en algún grado. Negar que la muerte sea una cuestión tan afectante y recurrir a la distracción (la que lleva tan cerca de la inautenticidad) han venido a ser en nuestro tiempo las formas de defensa más frecuentes. De ahí que resulte ya muy lejano, arrumbado con el viejo latín, el memento mori tan presente y familiar a otros siglos y mentalidades. Al señalar esto no añoramos, por supuesto, los excesos de una obsesiva presencia de lo tremendo y la negrura del morir que ha afectado a etapas pretéritas; que ha conducido a cierto abuso del tema en algunas etapas de la propia predicación cristiana. Nos referimos al engaño de pensar la vida como si la muerte no existiera. Algo que es posible en medio de una abundante visualización de imágenes de muerte como las que recibimos a diario. Aceptar hoy el pensamiento de la muerte supone afrontar una realidad grave, no del todo imaginable y a contracorriente de una cultura vitalista. Pero ese saber sigue alumbrando, y en la sinceridad de muchas conciencias sigue apareciendo la verdad entera, reconocida en estos u otros términos «Muerto. Esto quiere decir: no acabaré mi obra, no volveré a ver más a los que amé, no experimentaré más belleza o dolor. En mis oídos no resonará más la música irrepetible de este mundo; nunca más iré a ninguna parte, en ninguna dirección más allá de mí mismo. Sólo me queda esto último»3. O tal como la expresan los conocidos versos de Juan Ramón Jiménez: Y yo me iré / y se quedarán los pájaros cantando»... Tampoco nosotros, al borde del siglo XXI, somos eximidos de encarar la realidad a que nos conduce el propio vivir, aunque nuestra época tenga sus tentaciones propias y un modo nuevo de avistar la muerte. No es este el momento de recorrer los voluminosos trabajos sobre la historia de la muerte que han salido a la luz en decenios cercanos. ¡Basta asomarse a páginas como la de E. Morin o Ph. Aries, por citar dos de los autores más conocidos, para descubrir cómo, sin mirar demasiado fijamente al morir -no lo consiente- la humanidad ha querido comprenderla en forma de sueño, viaje, descanso o renacer. Intentos de los que el lenguaje ha guardado huella hasta hoy. Es también asimismo bien ilustrativo ver cómo en el pasado se han asociado a ese trance nombres de dioses, genios o poderes que han poblado las mitologías, y cómo se le ha representado con símbolos como el agua, el fuego, la noche o un color adscrito. Los antropólogos señalan también que la muerte forma constelación con otros grandes temas: la individualidad que emerge progresivamente en la historia, el mal, siempre indomable, la religión y la comprensión de la naturaleza. Y las variaciones en la manera de hacerse cargo del morir tiene mucho que ver con esos otros filones del pensamiento y de la experiencia humana4. LOS CAMBIOS RECIENTES: EL ÚLTIMO TABÚ MU/TABU Pero si seguimos atendiendo a los estudios, la interpretación del morir ha conocido variaciones relativamente leves a lo largo de siglos si se las compara con la mutación que, como más adelante veremos, ha experimentado en el nuestro. Efectivamente, las alusiones a la muerte, cada vez más confinada en lugares especiales -hecha la salvedad de la muerte violenta o por accidente- son sentidas en algunos contextos, que se presentan como exponentes de lo que puede hacerse aún más común en el futuro, como una inteligencia y una casi indecencia. La muerte recibe la connotación de tabú que le es restada al sexo, según los observadores. Ahora bien, el silenciamiento, o el recurso al eufemismo, pueden volverse contra nosotros. Así se empieza a reconocer que estamos ante la represión de un saber fundamental que no dejará de tener consecuencias. Y ante el olvido preocupante de una memoria que es expresión de la experiencia de la humanidad, antes que una deformación morbosa o macabra de la realidad. El exceso en el callar y en el ocultar la muerte parece tener relación con algo que es bien advertible: la impreparación para lo inevitable o lo doloroso que se manifiesta en el shock desproporcionado que las dificultades causan en algunos adolescentes o jóvenes, en el desguace de personalidad ante la primera desgracia o la primera contrariedad que podría evitarse con un mayor realismo, con una adecuada advertencia de que hay un lado oscuro en la vida. Es cierto que la difícil relación con la muerte que experimenta nuestro pensamiento muestra su alteridad y deja entrever también la no adaptación al morir que se da en los humanos. Esa dificultad expresa también que es imposible naturalizar del todo la muerte, y pone de relieve que el difuso e indefinible temor que el morir provoca tiene mucho de natural. Por ello se puede prever que, pese a toda represión psicológica o social, la sombra de la muerte y su gran cuestión persistirán en nuestras sociedades programadoras del mínimo detalle en muchos campos y, a la vez, despreocupadas de las cuestiones que fueron importantes en otros tiempos. Abundantes testimonios confirman que los hombres y mujeres de sociedades antiguas no se resignaron a reconocer naturalidad absoluta al morir. De hecho, son incontables y antiquísimos los datos que atestiguan una relación con los muertos, la afirmación de un sobrevivir, de una inmortalidad. Generaciones y culturas muy varias vivieron en una familiaridad con la muerte explicable por la frecuente presencia del morir que confirman los datos hallables acerca de la mortalidad y morbilidad en épocas pasadas. Conocieron también la muerte como acto social, acto del que participa el entorno cercano y la familia ensanchada. Se sirvieron de ritos religiosos y usos culturales y sociales para alejar el maleficio de los muertos, para dominar su poder sobre los vivos, y controlaron el universal horror al cadáver. Ahora bien, el emerger de la individualidad y la evolución de las sociedades junto con su fragmentación, así como ulteriores procesos de racionalización y laicización del morir, han modulado de diversos modos el que todavía en el primer medioevo europeo era un morir previsto, aprovisionado, presentido. Aquel entregarse al morir que encontramos en muchos personajes de la historia y de la literatura. De ellos leemos que «sintieron próxima su muerte» y, sin excesivo dramatismo, se dispusieron a bien morir. Así lo documentan los testamentos y los relatos de despedidas que aún hoy nos conmueven. (Basta consultar los testimonios reunidos por algunos estudiosos del tema como Thomas y Aries, por citar nombres conocidos, para comprobarlo). El s. XVIII, a juzgar por las investigaciones de Aries, publicadas en L'homme devant la mort, había distanciado del morir la problemática del más allá -al menos en los círculos ilustrados- y, en contraste con los siglos de anteriores en que tuvieron un marcado acento lo macabro, la culpa y el miedo, había atenuado la presencia del mal y del infierno en el ámbito de la muerte, progresivamente naturalizada. El s. XIX marca el acento, más que en el morir de uno mismo, en el morir del otro/a amado, haciendo prevalecer post-mortem el dolor de la separación y la ausencia. Y en el siglo actual se han producido cambios llamativos que, si bien en parte prolongan tendencias anteriores, en parte afloran con visos de novedad. Así estamos asistiendo, como tendencia cultural que se afirma, a un morir desocializado y desacralizado, aséptico por la creciente preocupación higiénica; un hecho privatizado y discreto hasta caer en la incomunicación (tanto de quien experimenta la angustia como de quienes viven el dolor de la pérdida de alguien); y medicalizado. Esos son los caracteres que se asocian, por parte de observadores agudos, a este momento siempre humano y personal, imposible de eliminar del todo de la preocupación de todos, aunque nos reconozcamos hombres y mujeres que viven en circunstancias que han variado manifiestamente. Condiciones sociales y circunstancias nuevas han hecho variar no sólo la expectativa de vida, que hace menos habitual que nunca la visión cercana de un cadáver, o la de un entierro (dado lo invisible de los cortejos fúnebres y el cuidado en evitar el desagrado del ver morir de cerca en los centros hospitalarios donde terminan sus días ya la mayoría de nuestros contemporáneos). Además, hoy por hoy, un morir discreto, limpio, incoloro, silencioso, parece representar el ideal cuando se vive tal trance en esas circunstancias y en esos ambientes. Y un duelo imperceptible ha sustituido a lo que todavía no hace muchos decenios subsistía desde tiempo inmemorial en occidente. Las descripciones de los agentes, empresas, lugares y modos de hacer de las modernas funerarias contrastan enormemente con lo que todavía era habitual en Europa hasta la primera guerra mundial, como lo era hasta hace sólo unos decenios en nuestros mundos rurales y provinciales. Se ha invertido el sentido del morir -es la conclusión final de Aries y de Thomas- porque ha variado la percepción del mal, porque se ha acrecentado hasta hacerse casi incondicional la confianza en la medicina, y porque han aumentado notablemente las expectativas de salud. Junto con lo anterior ha aparecido, y parece cundir desde círculos o países concretos, cierta vergüenza de lo que rodea al morir, relegado al más estricto de los ámbitos privados y confinado en los recintos de las modernas unidades hospitalarias. La muerte, el dolor que produce su cercanía, lo que la rodea, conoce algo así como el pudor de lo que sería mejor no pronunciar. Puede advertirse que algo así como un pudoroso silencio, desconocido en otras áreas y desde luego en otros tiempos, se va extendiendo como un uso educado. De manera que socialmente resulta más recomendable que cualquier palabra o gesto que hable del morir un tiempo de silencio. Se trata además de un silencio-silencionamiento que afecta a los enfermos puesto que se refiere a la no advertencia o preparación para la muerte cercana. Un silencio que plantea cuestiones éticas al personal médico y a los familiares, y cuestiones de humanidad. Sin embargo, el esfuerzo por negar a la muerte su dramatismo, su misteriosidad, se encuentra con la roca dura que es la muerte misma, que sigue siendo el último enemigo, el último muro. Una realidad que sigue estando presente en forma de temor difuso o con una carga de angustia que no puede ser negada ni maquillada. Por ello, la necesidad de humanizar la muerte no habría de contentarse con reducirla a un tránsito que no trastorna ni conmueve en demasía a una sociedad que ante la anomalía de la muerte de los individuos ha previsto como nunca la continuidad y tejido una red de seguridades. La necesidad de humanizar la muerte reclama que el morir sea realmente reconocido, como quiere una saludable sabiduría y exige una sana consciencia, como la otra vertiente del vivir, el otro lado de nuestra existencia; tan real como la cara oscura de una esfera iluminada. Y reclama que nos esforcemos porque los otros, como ha dicho G. Gutiérrez hablando de los pobres, no «mueran antes de tiempo». O no mueran «demasiado solos», por parafrasear la profunda verdad de Pascal. Además, al ser «componente básica de toda vida humana» (Heidegger) y estar presente en toda vivencia, unida a nuestra condición de «apátridas y trashumantes fundamentalmente» (Boros), la muerte, temida, idealizada, eludida o reprimida, sigue presente como una consciencia en penumbra, y su presencia está latente en todo el vivir. De la muerte, inaferrable, se nos dan ciertas anticipaciones o vislumbres en determinadas situaciones. Ella asoma en forma de pre-sentimientos o indicios. INDICIOS DE LA MUERTE INEXPERIMENTABLE Siendo un «germen innato» y una «enfermedad de origen» (Hegel), la muerte, unida al misterio del yo humano, al existir en un tiempo limitado, al ser corporalmente, es inexperimentable en sí misma, como adelantábamos. Pero un estremecimiento ante los grandes interrogantes, un sentimiento de la propia inseguridad, de una impotencia básica para realizar cumplidamente nuestros propios sueños, o bien la percepción de lo precario y pasajero de tantas realidades y de nuestro propio vivir, actúan como anticipaciones de la muerte. Nuestra reacción ante ellos muestra que una nativa desmesura, un querer radical, inagotable, nos llevan más allá de nosotros mismos, como vio Blondel. Ante las señales del morir experimentamos cómo se da en nosotros un tender «hacia la experiencia todavía no hallada, la experiencia de lo todavía no experimentado». Y, como también Bloch ha señalado, ante la posibilidad de morir se alza también nuestra natural resistencia a morir del todo; junto con la conciencia de lo inexorable de la muerte se da en nosotros la necesidad de afirmar una especie de contramuerte, al modo como las notas fúnebres son contrarrestadas en parte por otras llenas de claridad en los requiem de los grandes compositores. Nuestra resistencia profunda a no ser aparece así en forma de esperanza de durar, persistente pese a su debilidad. Sin detenernos, como hemos hecho en otro lugar5. Señalaremos éstos entre los presentimientos de muerte: --La percepción del paso del tiempo, tantas veces simbolizada en los relojes, en el paso de las estaciones o en las caraclerizaciones de las edades de la vida. --El envejecimiento experimentado en la pérdida de vitalidad, en el encogimiento del espacio vital, en el sentirse ladeado de la vida que corre por otras generaciones. También como maduración y profundidad lograda, como interiorización y mayor coincidencia consigo mismo. --La enfermedad y otros riesgos, sentidos en los casos graves como mordedura de muerte; vividos con la angustia del quizá. --La despedida de paisajes o de rostros, de etapas, de formas de vida, que anticipa el momento en que la ausencia será sentida. --La muerte de las personas queridas, vivida como una mutilación del yo, tan vinculado a las relaciones que teje con él con un tú verdadero. Una situación en la que quien queda llega a «hacerse un enigma para sí mismo». Basta recordar el relato de la pérdida del amigo y la experiencia del dolor en san Agustín: «De dolor se ensombreció mi corazón, y lo que veía era la imagen de la muerte. Hasta mi ciudad natal se me convirtió en tormento, y la casa paterna en innegable pena. Dondequiera le buscaban mis ojos, pero no lo encontraban. Y todo se me tornó aborrecible, porque las cosas no eran ya. Yo mismo me volví un enigma ante mis ojos»6 Una confesión semejante de la presencia de la muerte propia a través de la muerte de otros encontraríamos en cualquier descripción de la muerte de un ser querido. Así el escueto final de León Felipe, después de evocar la muerte de una niña: «...y yo no vi ya más que mis lágrimas». Podriamos seguir señalando modos de presencia anticipada de la muerte que, sin embargo, se oculta: mors certa hora incerta, decían los antiguos concisamente. Pero lo dicho basta para caer en la cuenta de lo legitimo de la pregunta, del asombro estremecido ante ese lado de la vida: «Puede decirse que se ha despojado de humanidad aquel a quien le son indiferentes las preguntas de hacia dónde se dirige la historia entera, cuál es el último estado reservado a los humanos; ¿o se trata tan sólo del triste y eterno ciclo de los fenómenos? Se ha limitado sin duda en exceso -la advertencia es de Schelling en un siglo desmitizador- la visión de los misterios, al no caer en la idea de que éstos contenían, por así decirlo, también una revelación sobre el futuro del género humano». Y es que la muerte es demasiado importante para el vivir humano, que no puede pasar sin detenerse ante ella. Sin interrogarse y querer vencerla: sin esperar. LA ACTITUD ESPERANZADA La esperanza (hablamos de la esperanza del creyente que supera sin negar la estimable «pasión de esperar») acepta la realidad negativa del morir como algo que nos afecta personalmente. Y afronta el cuestionamiento que la muerte plantea al amenazar dejar sin sentido tantas vidas y muertes olvidadas o inocentes. La esperanza espera el sentido de cada vida humana, irrepetible e insustituible para quienes amaron a esa persona, única también para Dios, decimos los creyentes. La actitud esperanzada no elude las preguntas: resiste. La lucidez de la esperanza -que llega a ser «contra toda esperanza» en la compresión cristiana de la resurrección y recapitulación final- no es «el sereno equilibrio del creyente que se funda en el delirio patológico de su religión», según la frase mordaz de uno de los hombres que, sin embargo, más ha estirado las posibilidades del esperar intramundano (Bloch). Quien espera conoce la angustia ante la caída en el vacío que amenaza con engullir el yo, la perplejidad ante el gran enigma, el temor a ser desnudado y el temblor por la victoria del último enemigo. Más aún: la esperanza sabe poco -su conocer es certeza de confianza entregada- de cómo será esa otra vida en la que ésta se cambia: vita mutatur non tollitur anuncia con parquedad la Liturgia. La esperanza no ahorra seriedad al morir -como no priva de responsabilidad al vivir. Quien espera experimenta que aceptar la realidad no es lo contrario sino lo requerido por la misma esperanza. Pero ocurre que la realidad aceptada en la confianza de quien cree y espera tiene dimensiones que exceden lo medible, lo controlable y verificable. Porque, fundados en un Dios que crea la vida, fundamos nuestro no morir para siempre ni del todo en ese mismo Dios de la vida que ha vencido a la muerte. En esperanza vivimos el morir incrustado en nuestra vida. Pero confiados en que será la vida la que ganará espacios a la muerte y se transfigurará ella misma: «si el pensamiento de morir nos entristece, nos consuela la certeza de la futura resurrección» dice un texto antiguo en una celebración cristiana de la muerte que es celebración de la vida. Alguien, recientemente, nos ha dejado unos versos llamativos porque restan pesadez y oscuridad a la muerte sin negarle su peso y seriedad. Son el testimonio de quien ha vivido el morir esperanzadamente: «Morir sólo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva (...) Y hallar, dejando los dolores lejos, la noche-luz tras tanta noche oscura»7. .............. 1. Cf. B. MADISON (ed.), Sentido y existencia. Estella, 1977, 27. 2. H. THIELICKE, Vivir con la muerte. Barcelona, 1984, 28. 4. Cf. entre otrO-, F. MORIN, El hombre y la muerte. Barcelona, 1973. 5. Cf. La muerte, encrucijada de las antropologías. Moralia, 48, 1990 6. SAN AGUSTÍN, Confesiones. IV, 4, 7-9. 7. J. L. MARTÍN DESCALZO, Testamento del pájaro solitario. Estella, 1977. (·ELIZONDO-FELISA. _LABOR-HOSPES/225. Págs. 194-198) APORTACIÓN BÍBLICA por ÁNGEL GONZÁLEZ NÚÑEZ EL TEMA Sobre la vida y la muerte atesora la Biblia variadas y hondas experiencias. El tema presenta desafíos, primeramente, por su extensión. Es uno de sus grandes temas, en los libros narrativos, que, en sus relatos de tipo biográfico y en las grandes versiones de la historia humana, nos hace ver sus aspectos más fácticos y externos; en los libros poéticos y sapienciales, que nos revelan el lado emocional y el reflexivo; y en los libros visionarios, proféticos y escatológicos, que orientan la atención a más allá del espacio y del tiempo. El tema conduce al lector desde la creación hasta la apocalipsis, de la protología a la escatología. El nuevo testamento gira enteramente en torno a la resurrección, la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. Pero, si uno se ve desbordado por la amplitud de los materiales, se sentirá quizá desconcertado por el modo del tratamiento. Vida y muerte aparecen enfocados en diversos sentidos o en niveles diversos. Es la suerte natural del ser viviente, del nacer al morir; es la realización moral de la persona, que cumple o no con lo que el ideal humano espera de ella; es el destino y la suerte eterna, de salvación o de condenación. Esos planos se relacionan de diversas maneras en los textos: se diferencian o se confunden, colisionan o se armonizan. A nosotros nos es imprescindible desdoblar los niveles, deslindar los sentidos, si realmente queremos saber en dónde estamos y qué valor tiene en cada caso el lenguaje. Establecer un poco de orden en el maremagnum de los textos es, pues, la operación metódica primera, contando con que, en muchos casos, los sentidos se imbrican de modo inseparable, y sin la pretensión de aprehender todas las ramificaciones de un texto. Distinguiremos, por lo tanto, la vida y muerte natural, la moral y la escatológica, y las trataremos por separado. No es nuestra intención afirmar dogmas, sino comentar experiencias de la vida y de la muerte. Otros factores de complejidad son todavía la evolución de los conceptos y los géneros literarios. En los largos siglos que cubre la literatura de la Biblia hay crecimiento de experiencias y variación de puntos de vista, cambio de formulaciones y de acentos y desplazamiento de ideas y creencias. Eso afecta considerablemente al tratamiento de nuestro tema. Los varios géneros literarios de los textos presentan diversos talantes, estilos e intenciones: el talante informativo y el comunitario, el prescriptivo y el didáctico, el proclamativo y el profético. Pero la segunda operación, después de diversificar, será volver a integrar los planos y los sentidos, para así conseguir al fin, la imagen bíblica de la muerte y la vida. Por lo demás, en la experiencia del hombre y en su ser, esos niveles se encuentran integrados: el hombre es un ser natural, moral y abierto al infinito. En cada uno de los niveles tendremos que preguntarnos qué son allí la vida y la muerte y cómo se compaginan la una con la otra. En cada paso dado debemos comprobar cómo se armonizan los diversos niveles y cómo repercuten los unos en los otros. Habrá algunos que digan que el tema es muy sencillo: la muerte como problema tiene la resurrección como respuesta. Pero esa tan simple sencillez es engañosa: requiere muchos supuestos y sólo es válida para algunos. Y aun para los que vale, es una respuesta compleja y misteriosa. Porque ¿qué es la resurrección? El lenguaje sobre la muerte y la vida, a veces, en lugar de expresar, parece que oculta. Lo cual se debe seguramente al desafío que esas realidades plantean al lenguaje. Aun en los planos más sencillos queda algo que el lenguaje no puede aprehender. El título de nuestro tema podría concentrarnos en el acto mismo de vivir el morir. Pero, realmente, la Biblia no abunda en contar agonías. De lo que verdaderamente se interesa es de la vida y la muerte como realidades sustantivas, duraderas. Así, la muerte comprende el morir, a la vez que la condición natural de la persona, su opción moral y su destino escatológico. La muerte es un componente de la vida, que debe contar con ella y vivirla como una más de sus muchas vivencias. Pero ¿cómo vivir una experiencia que es justamente lo opuesto de la vida? ¿Puede, a su vez, la vida penetrar en los cerrados dominios de la muerte? VIDA Y MUERTE NATURALES Qué es la muerte En lugar de ofrecernos una explicación teórica del hecho, la Biblia nos sitúa en presencia del muerto: dejó de respirar; Dios retiró su aliento y dejó de vivir. La muerte es el cese de la vida natural de la persona, el final de su existencia. La vida termina en ella, le cede el puesto, y su implacable contrario la suplanta. El nacer y el morir son las fronteras de la vida, una al principio y otra al fin (Ecl 3, 2). La vida se define como la aventura que corre entre los dos hechos, dos actos esenciales de su definición, como lo son comprensiblemente los lindes de cada cosa. Se dice que «el amor es más fuerte que la muerte» (/Ct/08/06), seguramente porque el amor es la vida en plenitud y la muerte su vaciamiento. Entre las dos es la primera la que tiene la primacía. El que muere es el hombre, definido de muchas maneras por las muchas antropologías. En contraste con la definición platónica del hombre, que le ve como un espíritu encarnado, la Biblia lo conoce como un cuerpo animado. Sus actividades espirituales emanan del cuerpo mismo. Con el cese de la animación muere el todo. No hay nada en él que pueda eludir la muerte, ni el cuerpo ni ese aliento impersonal que es espíritu. El hombre es todo cuerpo y todo espíritu, y la muerte lo alcanza todo, acabando con la persona. El árbol tiene una esperanza: aunque lo corten vuelve a brotar y sigue echando renuevos... Pero muere el hombre y queda inerte, ¿a dónde va cuando expira? (Job 14, 7.10) ¿Qué sucede cuando uno muere? Nadie tiene experiencia directa, hasta que él mismo llega a ese momento; y entonces pocos habrá que lo entiendan, lo vivan conscientemente, y, en todo caso, no le será fácil expresar lo que acontece en el centro de su persona. Morir es seguramente algo único, inefable, incomunicable. Pero antes que llegue ese momento, el hombre ya tuvo experiencia de lo que es desvivir, a lo largo de toda la vida. Desde fuera del trance vienen datos que intentan decir en qué consiste. La Biblia dirá escuetamente que, al retirarle Dios el aliento, el hombre se reintegra a la tierra. Si Dios decidiere recuperar su espíritu y su aliento, al instante los seres vivientes morirían, volverían de nuevo al polvo (Job 34, 14 s). Todos van al mismo lugar: todos vienen del polvo y todos vuelven a él (Ecl 3, 20). Antes que el polvo vuelva a la tierra de donde vino y el espíritu vuelva a Dios que lo dio (Ecl 12, 7). Jesús dio otro fuerte grito y exhaló el espíritu (Mt 28, 50). Lo sabido sobre la muerte A la luz de su observación, el hombre bíblico, como todos los hombres, tuvo buena experiencia de la muerte: hizo constataciones, consiguió evidencias y sacó conclusiones. Quizá la fundamental de toda ellas es que el hombre es mortal, un ser vivo inexorablemente avocado a la muerte. La conclusión la confirma, día tras día, el desfile de los que mueren. Nadie oculta sus muertos; se muere a la vista de todos, y así se puede observar el hecho y el modo. Consciente de su finitud, el hombre contempla la muerte como el fin natural de su proceso biológico y de su aventura biográfica. El que mantenga los ojos abiertos podrá recorrer con luz el túnel de esa hora. El capitulo primero de la historia del hombre en la Biblia se escribe con una lista de descendientes de Adán, en la que se anota de cada uno los años que vivió, los hijos que engendró y el dato indefectible «y murió» (Gn 5). Mi aliento no permanecerá para siempre en el hombre que es de carne mortal (Gn 6, 3). Todos hemos de morir: Somos agua derramada en tierra que ya no se puede recoger (11 Sm 14, 14). (Son vanos los que pretenden): Hemos firmado un pacto con la muerte, una alianza con el abismo (Is 28, 15). Ya sé que me devuelves a la muerte, donde se dan cita todos los vivientes (Job 30, 23). El hombre no es dueño de su vida ni puede retener su aliento (Ecl 8, 8). No presumas ante un muerto, recuerda que todos moriremos (Eclo 8, 7). No temas tu sentencia de muerte, recuerda a los que te precedieron y a los que te seguirán. Es el destino asignado a todos los vivientes (Eclo 41, 3 s). Toda carne es como hierba, como flor del campo su encanto (IS 40, 6). Es de todos sabido que la muerte tiene su tiempo y su hora. «Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir» (Ecl 3, 2). Pero esa hora es incierta: el hombre no es dueño de ella «ni adivina el momento» (Ecl 9,12); lo más seguro es que le pille por sorpresa. Insensato, esta noche te reclamará la vida (Lc 12, 20). Lo cierto es que esa hora llegará temprano, en seguida, velozmente: la vida es efímera. Mis días corren más que un correo... se deslizan como lanchas de papiro, como águila que se lanza sobre la presa (Job 9, 25 s). Mis días corren más que una lanzadera... Recuerda que mi vida es un soplo (Job 7, 6 s). El hombre nacido de mujer tiene la vida corta (Job 14, 1). Mis días son una sombra que se alarga, me voy secando como la hierba (Sal 102, 12). Los días del hombre están contados: es mucho si llega a cien años (Eclo 18, 9). El hombre es un soplo fugaz, una sombra que pasa: se afana por cosas fugaces, atesora y no sabe quien lo ha de recoger (Sal 39, 8). Con esas características, el inexorable destino de la muerte pone en la vida miedo y amargura. El hombre se está preguntando cómo se enfrentará en su hora con la muerte. En realidad ya lo está haciendo a lo largo de toda la vida. La muerte se hace vivir adelantada, haciendo gustar la nada y asistir a la pérdida de la propia identidad. Prototipo de pesadilla es la espera angustiosa del día de la muerte» (Eclo 40, 2). Agag, rey de Amalec, lucha por sobreponerse a su angustia «Parece que pasó la amargura de la muerte» (I Sm 15, 32). Uno llega a la muerte sin un achaque.... otro muere lleno de amargura (Job 21, 23.25). Me envolvían redes de muerte, me atrapaban los lazos del abismo (Sal 116, 3). Me han arrojado vivo en un pozo que taparon con piedras (Lm 3, 53). (Jesús en Getsemaní:) Padre mío, si es posible, que pase de mí este trago (Mt 26, 39). En los días de su vida mortal ofreció sacrificios y súplicas, a gritos y con lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte (Hbr 5, 7). Circunstancias más dolorosas Uno de los aspectos penosos de la muerte es la pérdida de todo lo que se ha adquirido en la vida. Como salió desnudo del vientre de su madre, así volverá allí y nada se llevará del trabajo de sus manos (Ecl 5, 14). Pero más penosa todavía es la pérdida de las facultades, la idea del apagamiento, progresivo o repentino, de la conciencia de uno mismo: lo que fue. Mirando hacia ahí, desde la cercanía de la vejez, el sabio piensa y sentencia: «No me gusta» (Ecl 12, 1). Y el factor de más amargura es que ese viaje sea sin retorno. Pasarán años contados y emprenderé el viaje sin retorno (Job 16, 22). Antes de que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra (Job 10, 21). Retira tu mirada para que respire, antes de que me vaya y ya no exista (Sal 39, 14). Circunstancia que aumenta la amargura y provoca el rechazo de la muerte es la de su irrupción «en medio de los días», sin que la vida se haya consumado ni se haya realizado el proyecto. Su Ilegada a destiempo priva de la plenitud que la persona alcanza en su vejez, y es como si viniera desde fuera, sin dar largas a familiarizarse con ella desde dentro. El rey Ezequías enfermo se lamenta: A la mitad de mis días tengo que franquear las puertas del abismo, me privan del resto de mis años (Is 38, 10). Se marchitarán antes de sazón y no volverán a verdear sus ramas (Job 15, 32). Los traidores y sanguinarios no cumplirán la mitad de sus años (Sal 55, 24). No seas malvado en exceso, no seas insensato, ¿para qué morir antes de su hora? (Ecl 7, 17). Y otra circunstancia penosa de la muerte es el morir «sin hijos», privado del descendiente que consuele en esa hora, que perpetúe el apellido y que ayude a vivir más allá de la muerte. Abrahán: Señor, ¿de qué me sirven tus dones, si me estoy yendo sin hijos? (Gn 15, 2). Jacob: Mi hijo José no bajará con vosotros. Si le sucede una desgracia en el viaje que emprendéis, de la pena daréis con mis canas en el sepulcro (Gn 42, 38). Oíd, en Ramá se escuchan gemidos y llanto amargo: Es Raquel que llora inconsolable a sus hijos que ya no están (Jr 31, 15). (La peor de las maldiciones:) Que su posteridad sea exterminada y que en una generación se acabe su nombre (Sal 109, 13). Actitudes frente a la muerte ¿Hay lugar a hacer algo ante la muerte? ¿Esperarla quizá pasivamente, con fatalismo y resignación? No es esa la actitud que se observa en los textos. El hombre es el único ser consciente de su muerte; su atención a los muertos es una de las señales de su humanización. Por eso no la mira llegar como algo ajeno o que viene sólo de fuera, sino que la está aguardando como suya, viviéndola desde dentro, convirtiéndola en acto humano. El trance le pertenece; él es su sujeto y ni él puede ignorarlo ni otro puede privarle de él. Seguramente lo habrá vivido a lo largo de toda la vida y le habrá sacado partido: le habrá enseñado a calibrar el valor de las cosas. ¿Por que no ha de tener utilidad en la última hora? Vale más visitar la casa de duelo que la casa de fiesta, porque en eso acaba todo hombre y el vivo reflexiona... El sabio piensa en la casa de duelo, el necio en la casa de fiesta (Ecl 7, 2.4). Hasta el último trance hay una oportunidad para encontrar o quizá para conferir un sentido a la vida. La demanda de «conocer la duración» no es sólo para quejarse de lo efímera que es la vida, sino para reforzar la decisión de tomarla en la propia mano y defenderla de la amenaza de la muerte que se avecina. Señor, dame a conocer mi fin y cuantos serán aún mis días, a fin de que me dé cuenta de lo frágil que soy (Sal 39, 5). Enséñanos a calcular nuestros días, para que adquiramos un corazón sabio (Sal 90, 12). La vida es el más valioso de los bienes: por ella el hombre lo hace todo y lo da todo. Así lo asevera el satán del prólogo de Job. Por la vida el hombre da todo lo que tiene (Job 2, 4). ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si malogra su vida (Mt 16, 26). El hombre monta la guardia en su defensa y la lleva hasta la última instancia en que alguien puede interesarse por su causa. Es lo que vemos hacer al hombre orante en las súplicas del salterio. Como una muestra de todas ellas, la antes citada de Ezequías. Señor, recuerda que me he conducido en tu presencia con corazón sincero e íntegro y que he hecho lo que te agrada (11 Re 20, 3). La solidaridad exige de todos trabajar con él en ese trance. Libra al que llevan a matar, no abandones al que está en peligro de muerte (Prv 24, 11). El más horroroso de los crímenes es el del que atenta contra la vida, derramando la sangre. La vida seguirá denunciando eternamente al que la ha destruido. A Caín: La sangre de tu hermano grita desde la tierra (Gn 4, 10). (Rubén, defendiendo a José:) No derraméis su sangre... no pongáis vuestras manos sobre el (Gn 37, 22). Si uno derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya (Gn 9, 6). No matarás (Ex 20, 13). Las comadronas respetaban a Dios y en vez de hacer lo que les mandaba el rey de Egipto, dejaban con vida a los recién nacidos (Ex 1, 17). Sobre vosotros recaerá la sangre inocente, derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, al que matasteis entre el santuario y el altar (Mt 23, 35). Pero, a veces, la vida es tan pobre que el que la vive añora Ia muerte. La valora como un alivio para su desesperación, un refugio para evasión. Elías, camino del Horeb: Basta, Señor; quítame la vida, que no soy yo mejor que mis antepasados (I Re 19, 4). Jeremías: ¿Por qué no me hizo morir en el vientre?... ¿Para qué salí del vientre, para ver penas y tormentos? (Jr 20, 17 s). Job: ¿Por qué no quedé muerto desde el seno? ¿Por qué no expire recién nacido? (Job 3, 11). Ojalá quisiera Dios aniquilarme, dejarme de su mano y aventarme (Job 6, 9). Consideré a los que ya han muerto más afortunados que los que todavía viven (Ecl 4, 2). Mejor la muerte que una vida amargada, el eterno reposo que enfermedad incurable (Eclo 30, 17). Oh muerte, que agradable es tu sentencia para el hombre indigente y desvalido, para el viejo cargado de años y problemas, para el que se rebela, perdida la esperanza (Eclo 41, 2). Pero lo más espantoso de la muerte es cuando uno se quita la vida por su mano. Judas arrojó en el templo las monedas, se marchó y se ahorcó (Mt 27, 5). En cambio, tiene sentido dar la vida por otros: hacerlo todo por ellos y en ellos asegurarse la propia continuidad. Prototipos de esto, el Siervo de Yavé y Jesús de Nazaret. Por haberse entregado en lugar de los pecadores, tendrá descendencia, prolongará sus días y por medio de él tendrán éxito los planes de Yavé (Is 53,10). Con dificultad se dejaría uno matar por una causa justa, pero por una buena persona afrontaría uno la muerte. Pero el Mesías murió por nosotros, cuando éramos aún pecadores (Rm 5, 7 s). . Presentándose como simple hombre, se abajó, obedeciendo hasta la muerte (Flp 2, 8). Celebración de la muerte Las exequias, honras fúnebres, son el obsequio que tributan los vivos al que muere. Es un acto comunitario, porque la muerte es algo de todos: todos han de morir y el que muere es un miembro de la comunidad. Pero son los seres queridos los que viven la muerte más cerca. Seguramente no hay experiencia más honda de la muerte que la que se vive cuando se quiere al que se muere. Cierto, para los enemigos la muerte puede ser motivo de alegría: es la inicua caricatura de la fiesta. Y es algo que preocupa ya al que va a morirse, como si eso reforzara el poder destructivo de la muerte. Que no se alegren a costa mía mis traicioneros enemigos, que no se hagan guiños los que me odian sin razón (Sal 35, 19). Los que buscan mi muerte me tienden trampas: ¿cuándo morirá y se perderá su apellido? (Sal 41, 6). No te alegres de la muerte de nadie, recuerda que todos moriremos (Eclo 8, 7). ¡Cómo han caído los héroes!... Que no se alegren las hijas de los filisteos, que no lo celebren las hijas de los incircuncisos (11 Sm 1, 19 s). La verdadera celebración del hecho de la muerte es la que hacen los familiares, los amigos y la misma comunidad. Con el enterramiento y el luto expresan al que muere su humana solidaridad, prestándole el obsequio de su acompañamiento y expresando el deseo del eterno descanso. La Biblia registra sistemáticamente esos sentimientos. Murió Sara... y Abrahán fue a llorarla y hacer duelo por ella (Gn 23, 2). Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, Belén. Jacob levantó una estela sobre el sepulcro: es la estela del sepulcro de Raquel que todavía existe hoy (Gn 36, 19 s). Los israelitas lloraron a Moisés durante treinta días, cumpliendo con ello el tiempo del luto por un muerto (Dt 34, 8). Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá (I Sm 28, 3). Hicieron duelo, llorando y ayunando hasta la tarde, por Saúl y por su hijo Jonatán (II Sm 1, 12). Rasgad vuestras vestiduras, cubríos de saco y haced duelo por Abner (II Sm 3, 31). Todo Israel hizo gran duelo por Jonatán y lo lloró durante muchos días (I Mac 13, 26). Tobit: Si veía a alguno de los de mi raza muerto y abandonado tras las murallas de Nínive, lo enterraba (Tob 1, 17). Llora por un muerto porque perdió la luz... Siete días dura el duelo por un muerto (Eclo 22, 11 s). José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca... María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro (Mt 27, 5961). Final terrible es el de aquél que queda sin sepultura y que muere sin ser llorado, sin alguien que le despida y le desee el descanso. La soledad de esa hora pesa sobre el que muere más allá de la vida. No ha tenido a quien encomendársela o en quien depositar su última mirada. Es el encuentro absolutamente a solas con la muerte. Grandes y pequeños morirán en esta tierra sin ser enterrados ni llorados; nadie se hará por ellos cortaduras ni se rasurará la cabeza; nadie partirá el pan con quien está de luto para consolarlo por un muerto; nadie le ofrecerá la copa de la consolación por el padre o la madre (Jr 16, 6 s). Terrible como no ser llorado es no llorar, tener que ahogar dentro de sí el llanto por el que muere. A Ezequiel: Hijo de hombre, voy a quitarte de repente a la que hace tus delicias, pero tú no te lamentes, no llores ni viertas lágrimas. Suspira en silencio, no hagas luto, ponte el turbante en la cabeza, cálzate las sandalias, no te tapes la barba, no comas lo que te ofrezcan los vecinos en día de luto (Ez 24,16 s). Pero los ritos funerarios no son sólo de obsequio al que muere. Son también providencia saludable en favor de sus familiares; y son para todos desahogo del sentir solidario. Vivir un poco la muerte, para luego volver a la vida. El sabio formula así la filosofía de las exequias: acompañar al muerto en su paso, desearle el descanso, librarse de la muerte y seguir viviendo. Conviene hacerlo así por uno mismo y por él. Hijo, por un muerto vierte lágrimas, para expresar tu pena entona lamentaciones; hazle un entierro como se merece y no dejes de visitar su tumba. Llora amargamente, da rienda suelta a tu dolor, guárdale el luto que le corresponde... pero luego consuélate de su pena. Porque la pena acarrea la muerte y un corazón triste quita las fuerzas. Con los funerales pase también la pena, I que una vida de tristeza es insoportable. No abandones tu corazón a la tristeza, recházala, piensa en el futuro. Recuerda que no hay retorno; al muerto no le aprovechará tu tristeza y te harás daño a ti. Ten presente que su suerte será también la tuya: A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Con el reposo del muerto deja que repose su memoria, consuélate de él después de su partida (Eclo 38, 1623). Muy cerca de esos consejos está la enseñanza de Jesús, que llama a no quedarse con el muerto en la muerte; por el contrario, tomar enseguida el camino de la vida. Señor, deja que vaya primero a enterrar a mi padre. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos (Mt 8, 21 s). A dónde van los muertos Hay una respuesta inmediata, pero vaga, que remite también a un lugar vago, sin contornos: al seol, la morada eterna de los muertos. Morada sombría de vidas apagadas, más bien sombras de vida. Más que de un lugar, se trata de una situación, de la cual no conocemos datos positivos. Sin perderse en especulaciones sobre el tema, la Biblia describe esa situación supuesta de los muertos como de inanidad e inactividad, de total incomunicación y eterno olvido. De ese lugar-situación «no hay retorno» (Eclo 38, 21). Pero esa respuesta vaga no acalla las preguntas que se hicieron los sabios. ¿Qué es, realmente, de los muertos? ¿Tiene sentido preguntarse sobre su suerte y su condición? ¿Es la muerte un final definitivo y total o, por el contrario, queda algo del que ha muerto? La respuesta más espontánea sería la más pesimista. Pero lo cierto es que con ella los sabios infiltran de nuevo la pregunta. El hombre, cuando muere, queda inerte, ¿a dónde va cuando expira?... El hombre que yace muerto no se levantará jamás, se gastarán los cielos y él no despertará, no volverá a levantarse de su sueño... ¿Puede un hombre muerto revivir? (Job 14, 10.12.14). ¿Es realmente la muerte el final absoluto de la vida? La Biblia se muestra parca al respecto. Pero los moribundos que presenta y la apreciación general de la muerte por parte de los vivos nos muestran un panorama de sobria serenidad y una increíble contención de sentimientos. ¿Significa eso resignación o fatalismo, aceptación o conformidad? Los sabios enfocan el tema de manera teórica y lo tratan como problema. Antes de ellos la muerte es aceptada como suerte inevitable, que se ve como normal y llevadera, siempre que cumpla con unas condiciones: que la muerte llegue al final de una vida cumplida y satisfecha; que de muerto reciba sepultura en la tumba de sus antepasados, que le quisieron y le esperan; que el moribundo vea a su lado un descendiente que prolongue su nombre hacia adelante. En definitiva, es la solidaridad humana la que hace la muerte llevadera: la deja, de alguna manera, enganchada a la vida. Las fórmulas con que se pinta la muerte de una persona aluden sistemáticamente a esas condiciones. Expiró Abrahán, murió en buena ancianidad y fue a reunirse con sus antepasados (Gn 25, 8). Murió Isaac y fue a reunirse con sus antepasados, anciano y lleno de días (Gn 55, 29). Jacob a José: Cuando vaya a reunirme con mis antepasados sácame de Egipto y entiérrame en su sepultura (Gn 47, 30). A Moisés: Morirás allí en el monte e irás a reunirte con tus antepasados, como tu hermano Aarón (Dt 32, 50). Gedeón murió en buena ancianidad y fue sepultado en la tumba de su padre (Ju 8, 32). Murió Josafat y fue sepultado con sus antepasados, en la ciudad de David (I Re 22, 51). Bajarás a la tumba sin achaques, como una gavilla en sazón (Job 5, 26). Llegará un día en que no habrá anciano que no colme sus años (Is 52, 20). La vida plena rebasa los límites del tiempo: tiene dentro eternidad. La plenitud consiste en la perfecta integración personal, social y cósmica. El que haya logrado la armonía en todos esos niveles, al fin, descansará en ella. Cuando la vida alcanza plenitud, la muerte viene sosegadamente desde fuera y desde dentro. V/EXTENSA-INTENSA: Parece que se la acepta con el comprensible realismo, con sosiego y en paz. La pérdida de facultades concentra el interés del que se muere en unas pocas cosas, con lo que la vida pierde en extensión, pero gana en intensidad. En el instinto para valorar lo esencial radica la proverbial sabiduría del anciano. Cuando de alguien se dice que muere con sus facultades y en pleno vigor, se está describiendo una vida que ha alcanzado su plenitud. Moisés tenía ciento veinte años cuando murió. Ni sus ojos se habían apagado ni se había debilitado en su vigor (Dt 34, 7). Otra de las condiciones de la muerte tranquila y en paz es la compañía, al lado del lecho y de la tumba, de un hijo o descendiente, que garantice la prolongación de su vida hacia adelante. Es lo más consolador en ese trance, junto con la idea de ir a reunirse con los suyos, la raíz de la vida hacia atrás. El hombre bíblico vive muy hondo el componente comunitario: su gente y su pueblo están en él y él en ellos. En los pocos que le acompañen, en la ruptura de la vida, se hace presente el amor de todo el pueblo y el de Dios. En la antes citada lista de patriarcas prediluvianos (Gn 5), con el dato de que «murió» se deja también asentado cuantos hijos dejó. La lista no quiere ser una crónica de la muerte, sino una afirmación de la continuidad de la vida, a pesar de ella. Jacob a José: No pensaba volver a verte, pero Dios me ha concedido ver incluso a tus descendientes (Gn 48, 11). Jacob vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También recibió sobre sus rodillas, al nacer, a los hijos de Maquir (Gn 50, 23). Job conoció a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y, al fin, murió anciano y colmado de días (Job 42, 16 s). Cuando un padre tiene la suerte de bendecir a los hijos a la hora de la muerte, después de enseñarles a vivir, les enseña a morir: «poner en orden la casa» y transmitir el bien que él creó. Muere el padre y como si no muriese pues deja detrás de sí un hijo como él. Durante su vida se alegra de verlo, en el momento de la muerte no siente tristeza (Eclo 30, 4 s). A falta de un hijo, puede valer también un sucesor, alguien que lleve adelante el proyecto que el muerto no acabó. Es el caso de Moisés con Josué (Dt 34,9), y de Elías con Eliseo (I Re 19, 20) y de Jesús con sus discípulos (Mc 16, 20). Si falta el hijo y el sucesor, están siempre las obras que uno hizo y, eventualmente, un monumento que guarde la memoria. Absalón se había hecho un monumento en el valle del rey, pensando: No tengo hijos para conservar el recuerdo de mi nombre, y había puesto su nombre al monumento. Todavía se le conoce actualmente como el monumento de Absalón (I Sm 18, 18). El recuerdo se valoró siempre como un modo de sobrevivencia. El justo jamás sucumbirá, siempre será recordado (Sal 112, 6). Pero, frente a eso está la nota del escéptico, que contrapone al recurso inseguro el olvido inmediato y cierto. En el futuro no quedará recuerdo ni del sabio ni del necio (Ecl 2, 16). Es la aseveración fría de un sabio, implacable como el Qohelet, que, vaciando la vida de valores, ve alzarse la muerte en su lugar como un absoluto. Hay que advertir que el hombre del Qohelet es un individuo solitario, sin conexión con la familia y con el pueblo. Eso es raro en la Biblia. Si a él se le agranda la muerte como a nadie, es por causa de su individualismo. El que en la vida no está obligado a nadie, al final no encontrará una mano a la que pueda agarrarse. El hombre muere, pero el pueblo, sustitutivo aquí de la especie, es eterno. Con él sobrevive el hombre, que lleva marcado en su ser el componente comunitario. A David: Su estirpe durará siempre... El hombre, como la hierba son sus días, pero el amor de Yavé dura por siempre para los que le temen (Sal 103, 15.17). ¿En qué medida responde todo esto a la pregunta «a dónde van los muertos»? En medida pequeña, pero seguramente suficiente para explicar la relativa tranquilidad ante la muerte y la docilidad del hombre ante ella. No es ninguna doctrina, pero es más que eso: es una experiencia, en la que se juntan constataciones, insinuaciones y atisbos que llevan y anclan la atención más allá de la muerte. Ningún componente de la persona es inmortal, todos se mueren. Y, sin embargo, hay algo allí que se resiste a la aniquilación y que no encuentra suficiente respuesta en la consideración naturalista de la vida. Aunque nadie se libre de la muerte, el anhelo de vivir permite ver más allá de ella: hay vivencias que la rebasan. La persona está tan ligada a la vida, que la muerte no puede imponerle la anulación de todo lo que fue y de todo lo que hizo. Aparte la plenitud desbordante que la vida pueda tener, el vínculo más fuerte que le amarra a ella es la solidaridad con sus seres queridos y su pueblo, con antepasados y descendientes. A los primeros les dio la mano y prolongó su vida hacia adelante. Ahora le esperan: al morir, se reúne con ellos. A los segundos les encomienda la guarda de su recuerdo, depositando en sus manos y en sus vidas lo que él hizo y fue. Con los suyos, como con él, está el Dios de la vida, que abre horizonte infinito al anhelo humano. Quizá aquí pueda calmarse la angustia de soledad que, pese a todo, las compañías, inevitablemente asalta al que muere. Rodeada de sus doce hijos, exclama, sobrecogedora, una madre, momentos antes de morir: Sé que estáis todos aquí, pero ninguno puede valerme. Para vencer las incertidumbres que conllevan la intuición y la esperanza de algún modo de sobrevivencia, el hombre de la Biblia, pertrechado con otras representaciones y otros presupuestos, llegó a afirmar la sobrevivencia en términos más audaces y con categorías más contundentes. Pero éstas descansan en la base de las temblorosas experiencias que hemos analizado. Quizá la respuesta humilde que en este plano insinúa el hombre de la Biblia, siga siendo tan significativa como las doctrinas más pretenciosas de la sobrevivencia. VIDA Y MUERTE MORALES La realización moral humana Los términos vida y muerte que en sentido directo designan procesos biológicos, aparecen abundantemente en la Biblia en sentido figurado para dar cuenta de la realización moral humana, conseguida o malograda. La vida y la muerte se sitúan, así, dentro del marco de la existencia, en el espacio delimitado por el nacer y el morir, y están en las manos del hombre. Son categorías morales, que definen calidades de vida. La vida propiamente dicha será la que entrañe la realización cabal de la persona, según las exigencias de la normal condición humana, el ideal marcado por la conciencia personal y los valores vigentes en su ámbito. Muerte, por el contrario, sería el modo de existencia que no cumple con esas condiciones, con lo que no llega al nivel de lo que es propiamente vida humana. La fidelidad a las normas de la realización ideal de la persona es principio de vida; la infidelidad, por el contrario, es principio de muerte. Como categorías morales que son, la muerte es el mal y la vida el bien. El que actúa según justicia, vivirá, el que persiga el mal, morirá (Prv 11, 19). La clave de la vida y de la muerte está en las manos de la persona, de su conducta moral. El hombre, ser libre y responsable, puede optar por la una o por la otra. El que siembre el mal recogerá muerte; el que siembre el bien tendrá frutos de vida. El espacio hábil para hacer la opción es el de la vida natural. El hombre hace en ella su opción fundamental y en ella puede también dejar esa opción e irse a la contraria. La decisión para vida o para muerte no es nunca definitiva: está en dinámico ejercicio a lo largo de la existencia; ni es tampoco precisa, matemática: vida y muerte se tocan; la una entra en terreno de la otra. La muerte física es la que retira a la persona el tiempo de la opción, la que interrumpe el dinamismo. Relación del plano moral con el natural y el escatológico El uso de los mismos términos en el plano moral y en el natural supone una analogía: es lo que justifica el lenguaje figurado. El plano natural ofrece al moral el espacio para la opción. La opción libre, por su parte, es lo que hace decididamente del hecho biológico un hecho personal, humanizando con ello la vida y la muerte. Lo que sería destino común de todos los vivientes, se convierte en historia. En realidad, lo que es experiencia y obra humana tiene siempre categoría moral; pero ahora esta dimensión es la que prima. Y lo hace confiriendo a la existencia natural un determinado cariz y un peso específico. La muerte natural adquiere mayor gravedad con la muerte moral; la vida, mayor densidad. En el hombre real lo natural y lo moral se superponen: lo segundo intensifica y califica lo primero. Pero, aunque se superpongan y se influyan, no debieran, de manera ninguna, confundirse. Lo natural no depende del hombre, le es inevitable; lo moral está en sus manos, puede plasmarlo según su elección. No se puede, por lo tanto, decir que la muerte moral, el pecado, la culpa del hombre responsable, sea la causa de la muerte natural. Ésta está decretada por la misma naturaleza y alcanza a todo hombre, justo o pecador. La muerte moral, por el contrario, es fruto del hombre que actúa indebidamente y traiciona el ideal del ser humano. La inmortalidad natural es una idea extraña al pensar bíblico. El hombre paradisíaco, con la opción entre vivir y morir, no es una figura natural, sino moral. La vida paradisíaca es la propia del inocente, y el que la destruye es el hombre pecador. La confusión entre los dos planos trae consigo aberrantes concepciones, que crean problemas insolubles, para colmo, problemas falsos. La vida y muerte moral tienen también continuidad en el plano escatológico que luego definiremos. Lo humano y lo trascendente no tienen fronteras definidas. La moral bíblica no es autónoma, sino heterónoma: lugar de convergencia de la autoridad humana y la divina. La ley es considerada como palabra de Dios y es refrendada desde el cielo. El criterio de la vida moral es Ia obediencia-desobediencia a la ley y a los principios del evangelio. Con la vida o la muerte moral el hombre prepara su suerte escatológica. Pero, aunque las fronteras entre los dos planos sea permeables, no debieran tampoco confundirse. Por definición, el hombre no puede controlar el alcance del plano trascendente, terreno de lo gratuito. Por su parte, el plano moral tiene su propia entidad, como se puede observar en las motivaciones que acompañan sus normas y sus principios: apelan a la experiencia y a criterios humanos. El plano es intermedio al natural y al escatológico. Es terreno del hombre, que desde ahí puede influir en la vida y muerte natural y en la escatológica, aunque la una le preceda y la otra le sobrepase. Opción entre la vida y la muerte Al poseer el privilegio de la opción entre el bien y el mal, el hombre decide también su vida o su muerte moral, dependientes de aquélla. La Biblia establece, a su misma entrada, el valor de esa opción. Del árbol de conocer el bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él morirás (Gn 2, 17). P/MU/VINCULACION MU/P/VINCULACION: : Es un principio, una norma, un test de la obediencia al normador. Pero lo que se sigue después de la transgresión no es muerte física: Adán y Eva siguen viviendo y creando nueva vida. Lo que se sigue es la muerte moral, que consiste en encontrarse con la propia creaturidad, la desnudez, la conciencia de fallo y de fracaso, la vergüenza y el miedo. La Biblia abundará luego en la expresión de esa experiencia de vida y de muerte, dependiendo dE la opción del hombre libre. Hoy te pongo delante vida y felicidad, muerte y desgracia. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia (Dt 30, 15.19) Yo os pongo delante el camino de la vida y el camino de la muerte (Jr 21, 8). El justo vivirá por su fidelidad (Hab 2, 4). Buscadme y viviréis, buscad el bien y no el mal (Am 5, 4.6). Delante del hombre están muerte y vida, se le dará lo que él elija (Eclo 18, 17). Muerte y vida dependen de la lengua: según se elija, así se recibirá (Prv 18, 21). Los orgullosos que guardan su rencor... y no imploran cuando Dios los encadena, mueren en plena juventud, su vida acaba en la adolescencia (Job 36, 13 s). El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia... ese hombre es intachable y vivirá (Ez 18, 5.9). El hombre justo valora su justicia como un título de vida cabal. Las protestas de inocencia que encontramos en Job y en muchos salmos de súplica, reclaman una vida mejor. Vinculación muerte-pecado La muerte de que estamos hablando tiene que ver con el pecado. Es su consecuencia o se le identifica. «El día en que comas de él morirás». Insistimos en que no se trata de la muerte natural, que no está en las manos del hombre. Es la muerte moral, la vinculada con el pecado. El plano natural se contagia de ella. Por la mujer entró la muerte en el mundo y por ella morimos todos (Eclo 25, 24). La muerte alcanzó a todos los hombres, porque todos pecaron (Rm 5, 12). Por la desobediencia de uno, todos pecadores; por la obediencia de uno, todos justos (Rm 5, 19). El pecado es ruptura de ligámenes vitales con los demás hombres y con Dios. Esa ruptura despierta en el hombre la conciencia de culpa, y la vida en esas condiciones es mísera y solitaria: una vida que es como muerte. Por eso se habla oportunamente de pecado mortal. Y si el pecado significa muerte, la inocencia es vida. Es la vida paradisíaca. El hombre la pierde y la gana. El temor del Señor alarga la vida, los años del malvado se acortan (Prv 10, 27). ¿Podemos seguir con vida, si los pecados pesan sobre nosotros?... Juro que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Convertíos, cambiad de conducta, malvados, y no moriréis (Ez 33, 10 s). No os procuréis la muerte con vuestra vida extraviada, ni os acarreéis la perdición con las obras de vuestras manos (Sab 1, 12). Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma... para que cambie de conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre (Ez 3, 18). En el nuevo testamento es Pablo el que más profundiza en esta suerte de vida y de muerte. El plano moral es el que predomina en su lenguaje, aunque indisolublemente vinculado con el plano natural y con el escatológico. El pecado es muerte, la inocencia es vida. Al hombre se piden cuentas de su condescendencia con las tendencias de la carne, que traicionan el ser cristiano. El hombre no puede suprimirlas, pero puede controlarlas y hacer que prevalezcan las tendencias del espíritu. Él es, por lo tanto, responsable de su vida y de su muerte. Las tendencias de la carne son muerte, las del espíritu, vida (Rm 8, 6). Del pecado viene a la muerte su venenoso aguijón (I Cor 15, 56). Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte alcanzó a todos los hombres, porque todos pecaron (Rm 5, 12). El salario que paga el pecado es la muerte (Rm 6, 23). Cuando estábamos sujetos a las apetencias desordenadas, las pasiones pecaminosas, atizadas por la ley, producían frutos de muerte (Rm 7, 5 s). El que cultiva los bajos instintos, cosechará frutos de muerte; el que cultiva el espíritu cosechará vida eterna (al 6, 8). El pecado, para demostrar que lo era verdaderamente, me causó la muerte, sirviéndose de la ley que en sí es buena (Rm 7, 13). Detrás de estos mecanismos de vida y de muerte moral se asoma el supuesto de un ordenamiento general, como un orden primigenio, según el cual debería darse una correspondencia entre la conducta y la suerte y una segura correlación entre la obra y su resultado. En ese supuesto se basa el principio de la retribución, que daría indefectiblemente a cada uno su merecido: tal conducta, tal suerte; y eso debería verse ya en la vida en el mundo. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia perpetua (Dn 12, 2). Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. También murió el rico y fue sepultado. En el abismo, entre tormentos, levantó el rico los ojos y vio desde lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno (Lc 16, 22 s). Aquí el lugar de destino no es el anodino seol que iguala a todos, independientemente de sus conductas: es ya lo que corresponde al cielo y al infierno. La conducta moral es refrendada desde más allá de la muerte por suertes diferentes. RETRIBUCION/GOTERAS: Es verdad que la doctrina de la retribución tiene muchas goteras. Las dificultades para admitirla provienen, sobre todo, de que se espera que funcione a la vista, en la historia. Pero la experiencia no puede confirmar que a los malos les vaya mal (muerte) y a los buenos les vaya bien (vida). Con frecuencia, lo que se ve es justo lo contrario. La doctrina se desatasca, al abrírsele como espacio el más allá de la muerte. Quizá el principio no deba tomarse a la letra, sino como norma de conducta, aunque no se pueda verificar el resultado. Una misma suerte toca a todos: al inocente y al culpable, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no, al justo y al pecador, al que jura y al que tiene reparo en jurar (Ecl 9, 2). Con frecuencia el malvado llega a la muerte sin achaques, del todo tranquilo y en paz, mientras el justo muere en la amargura, sin haber conocido nunca el bien; uno y otro se encuentran juntos en el polvo, cubiertos de gusanos (Job 21, 23.25). Experiencia de la muerte moral No es una entelequia: se la vive como experiencia. En Gn 3, como ya vimos, la desobediencia a la norma trae consigo la experiencia del fallo y del fracaso, del miedo y de la vergüenza. Es la muerte anunciada en el morirás: muerte moral. En las personas y cosas de su alrededor, Caín percibe voces que le piden cuentas de la sangre de su hermano. Su tierra le echa fuera y, por donde quiera que vaya, la muerte le va siguiendo. Y su grito desesperado: «Mi pena es demasiado grande para poderla soportar» (Gn 4, 13). El crimen cometido acarrea una suerte de muerte del culpable: «una turbación y un remordimiento que inquietan la vida» (1 Sm 25, 3). En las Lamentaciones, los salmos penitenciales (Sal 6; §1...) y las grandes confesiones comunitarias de época tardía (Sal 78; Bar 1, 15-2, 10; Neh 9, 5-37), las desgracias y las calamidades de la vida conducen al hombre y al pueblo a entrar en sí mismos. El examen de la conducta moral despierta en ellos sentimientos de culpa, susceptibles de arrancar su confesión y su conversión. La muerte moral se asocia ahí con los precursores de la muerte natural, las perturbaciones de la vida. Señor, no me reprendas en tu ira ni me corrijas en tu enojo... Sáname, que mis huesos están descoyuntados... En la muerte nadie se acuerda de ti, en el seol ¿quién puede alabarte? (Sal 6, 2s.6). Mi alma está harta de males, mi vida, al borde del seol, contado entre los que bajan a la fosa, como un hombre acabado (Sal 88, 4 s). Sofocaron mi vida en una fosa y echaron piedras sobre mí (Lm 3, 53). Yo callaba y mis huesos se consumían... mi vigor se debilitaba como un campo en los ardores del estío. Reconocí mi pecado, no oculté mi culpa.... y tú me absolviste de mi culpa, perdonaste mi pecado (Sal 32, 35). El pecado se ve asociado con la muerte y la muerte con el pecado. Se trata de la muerte moral, que no puede disociarse de la muerte natural; pero de aquélla se vuelve a la vida por la conversión y el cambio de conducta. De esa muerte se puede revivir. Respetar al Señor es manantial vivo que aparta de la muerte (Prv 14, 27). El triunfo de la vida En esos mismos contextos de experiencia de pecado y de muerte, se experimenta también, por la conversión, el retorno a la vida. Era muerte vencible. Está en las manos del hombre, que puede restablecer los lazos vitales que haya roto: la cabal relación con los demás hombres y con Dios. También el corregido por el dolor de su camilla.... si hay junto a él un mensajero que le diga cuál es su deber.... su carne se renovará con vigor juvenil, volverá a los días de su adolescencia (Job 33, 19.23.25). Si yo digo al malvado: Vas a morir, y él se convierte de su pecado y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá (Ez 33, 14 s). Devuélveme el gozo y la alegría y exulten estos huesos que tú has quebrantado. Retira tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas (Sal 51, 10 s). Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado (Lc 15, 24). Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida (Apc 2, 10). Convertirse es recuperar la armonía consigo mismo, por la vuelta a los otros y a Dios. Es un ejercicio en que el hombre estará toda la vida. El camino de la vuelta está señalado por los valores, las normas y los principios que buscan la realización cabal de la persona. Presentan tonalidades y acentos distintos, todos complementarios, en las leyes y en la sabiduría, en las interpelaciones del hombre carismático y en los consejos del evangelio. El revivir en el plano moral despeja el horizonte hacia la vida escatológica. Frente a la muerte natural, el bien que uno haya puesto en el mundo le da paz y sosiego; por medio de la bendición lo entrega en herencia, y así seguirá viviendo el que hace el legado. Ninguno de los pecados que cometió se le tendrá en cuenta ha observado el derecho y la justicia y ciertamente vivirá (Ez 33, 16). Es preferible no tener hijos y poseer virtud, porque la virtud se recuerda para siempre: es conocida por Dios y por los hombres (Sab 4, 1). El justo, aunque muera prematuramente, hallará el descanso (Sab 4, 7). Creyeron los insensatos que habían muerto, tuvieron por desdichada su salida de este mundo, pero ellos están en paz... El final de la gente perversa es, en cambio, cruel (Sab 3, 2.19) El momento de mi partida es inminente. He competido en noble competición... y desde ahora me aguarda la corona de la justicia (2 Tim 4, 68). La clarificación de la responsabilidad de la persona en su vida y muerte moral proyecta una nueva luz sobre la vida y la muerte natural y también sobre el plano escatológico. En el plano moral decide el hombre el sentido de su vida y confiere a la existencia la profundidad y la calidad que corresponden al ser humano. Lo que en esa realización se haya logrado proyecta su plenitud desbordante hacia adelante y abre la puerta hacia la vida escatológica, la que rebasa las categorías del tiempo y del espacio. Con ello la hora de morir la muerte exigida por la naturaleza, no es ciego ni vacío. Es el momento de recoger el premio de la vida y de decidir cómo se quiere sobrevivir a ese trance. MUERTE Y VIDA ESCATOLÓGICAS Muerte y vida esenciales, universales, escatológicas Aunque originarias del plano biológico, las categorías vida-muerte no enfocan ahora entradas, presencias y salidas del hombre de este mundo, ni tampoco conductas morales, como figurativamente denotan esos términos, sino suertes definitivas, esenciales, que atañen al hombre universal. De conceptos existenciales, pasan ahora a ser símbolos de suertes humanas, fuera de las coordenadas del tiempo y del espacio; destinos escatológicos, finales, definitivos, en lo que suele llamarse otro mundo. Aparentemente se alejan de la esfera de la existencia; pero ello no es porque estén fuera de ella, sino porque la desbordan por su alcance. En realidad le atañen en su esencia, en cuanto horizonte de expansión de la condición natural y de la categoría moral de los seres humanos. No hay, por lo tanto, que considerar esas acepciones de vida y de muerte como productos de exportación a otro mundo, sino como bien para consumir en este mundo. Nosotros no las vamos a enfocar como doctrina, sino como experiencia. Para hacerla, no hay que esperar a un más allá: es experiencia que se hace en este mundo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no el alma, temed a los que pueden llevar alma y cuerpo a la perdición (Mt 10, 28). Los términos vida y muerte en esta acepción reparten la realidad humana y cósmica en dos campos, exageradamente estereotipados en su oposición: vida y muerte se enfrentan como categorías definitivas y en el antagonismo más absoluto. Sus sinónimos y equivalentes, también absolutizados, son el bien y el mal, el caos y la creación, la bendición y la maldición, la salvación y la perdición. Si escuchas atentamente la voz de Yavé tu Dios... vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones... Si no escuchas la voz de Yavé tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones (Dt 28, I s.l5). El sujeto de estas experiencias no es específicamente el hombre natural ni el moral, sino el hombre religioso, el atento a la presencia trascendente activa en el mundo. Ése entiende que más allá del hombre hay quien tiene señorío sobre la vida y la muerte. Dios creó al hombre para la inmortalidad, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo (Sab 2, 23 s). Eso no implica depreciación del plano natural ni del moral, sino apertura de los mismos hacia más allá de las coordenadas del espacio y del tiempo. Allí encontrarán su expansión y su corroboración. Sobre cómo son esa muerte y esa vida que trasciende lo empírico, la Biblia no especula. Lo que realmente le interesa es el adelanto de su experiencia, lo que supone contar con ellas para la humana existencia. El orden de los conceptos debe ahora invertirse: muerte-vida, en lugar de vida-muerte. Y ello porque la muerte es el punto de partida y la vida es la meta intencionada. El plano natural y el moral son el marco en donde se fragua esa nueva creación y orden nuevo. El protagonismo divino que en ello se manifiesta no pone al hombre fuera de juego; al contrario, le compromete en la creación de ese orden definitivo. Se supone que éste tiene que producir frutos históricos: debe orientar hacia esa meta la vida del hombre en la tierra. Si el orden moral convierte en historia el orden natural, la orientación escatológica debe hacer de la historia el Reino. Éste no implica escapada a otro mundo, sino la transformación de éste en un mundo nuevo. Experiencia de la muerte y de la vida escatológica La muerte y la vida escatológicas no son pura especulación: tienen su fundamento en la experiencia. Ésta tiene que ver con la experiencia del mal y del bien en grado incontrolable, desbordante, y de un modo que sobrecoge. Sobrepasado por esa fuerza tanto del mal como del bien, de la muerte y de la vida, al hombre se le abren los ojos hacia un horizonte infinito, desde donde el trascendente, Dios, viene a su encuentro. La comunión con él confiere a la vida una fuerza, capaz de desafiar el poder de la muerte. Tú no abandonarás mi alma en el seol ni dejarás a tu amigo ver la fosa. Tú me enseñas el camino de la vida: en tu presencia hay gozo hasta la hartura, a tu diestra, delicias eternas (Sal 16, 10 s). De la soledad impotente ante la muerte se salta así, milagrosamente, al rapto místico, plenitud de la vida. Pero tú estás siempre junto a mí: me tomas de la diestra, me guías con tu consejo y al fin me recibes en tu gloria. ¿Qué otro hay para mí en el cielo? Estando junto a ti, no hallo gusto en la tierra (Sal 73, 2325). En las súplicas del salterio nos encontramos con verdaderas vivencias de la muerte. El hombre se siente atrapado por la fuerza del mal, empujado por todas las miserias hacia las puertas del seol. Un grito hacia la fuente de la vida, un proceso de lucha y,ahí mismo, el salto milagroso, que conduce al rapto místico. En el curso de una oración tiene lugar ese milagro, consistente en saltar de la muerte a la vida. Olas de muerte me circundan, las aguas del averno me atropellan, me rodean los brazos del seol, delante de mí hay trampas de muerte. En la angustia clamé hacia Yavé, hacia mi Dios elevé un grito, y él escuchó mi voz desde su santuario, mi clamor alcanzó sus oídos (Sal 18, 57). Respóndeme, Yavé Dios mío, ilumina mis ojos, no me duerma en la muerte (Sal 13, 4). Pero Dios rescatará mi vida, me arrancará del poder del seol (Sal 49, 16). Yo espero que he de gustar la bondad de Yavé en la tierra de los que viven (Sal 27, 13). A ti clamo, Yavé, y digo: Tú eres mi refugio, tú mi porción en la tierra de los que viven (Sal 142, 6). Ten piedad de mí, Yavé, rescátame del poder de la muerte. Yo cantaré tus alabanzas a las puertas de la hija de Sión, celebraré con júbilo tu auxilio (Sal 9, 14 s). En la muerte nadie se acuerda de ti, y en el seol ¿quién puede alabarte? (Sal 6, 6). Tú, Yavé, sacaste mi vida del seol, me arrebataste de entre los que descienden a la fosa (Sal 30, 4). A la hora de la vejez no me rechaces, no me abandones, cuando decae mi vigor (Sal 71, 9). Le daré bienes a hartura y le haré gustar mi salvación (Sal 91, 16). En ti está la fuente de la vida (Sal 36, 10). Del poder del seol nos librará, de la muerte nos rescatará (Os 13, 14). La experiencia y la esperanza hablan conjuntamente, en estas expresiones calientes, de liberación de la muerte y de afianzamiento de la vida. De la experiencia se pasará, en su momento, a afirmaciones doctrinales. Yavé da muerte y da vida, hace bajar al seol y retornar (I Sm 2, 6). Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen de Yavé (Eclo 11, 14). No fue Dios quien hizo la muerte: él todo lo creó para que subsistiera (Sabe 1, 13 s). Después de sentirse creados y salvados, tanto el individuo como el pueblo, después de experimentarlo así en la vida y en la historia, pasan a reconocer a Yavé Dios como su creador y salvador. Es justamente lo que proclaman en las grandes versiones de la creación cósmica y de la historia humana, el eje de toda la Biblia. La protología conoce las cosas saliendo del no ser a la existencia, del caos a la creación, para llegar a hacerse todas buenas La historia de la salvación presenta la humanidad encarnada en un pueblo, en trance de hacer el camino hacia la realización definitiva. La escatología dibuja el proyecto protológico perfectamente acabado. Esas son las coordenadas de la temática de la Biblia. Tan audaz y halagüeña visión tiene su fundamento en la experiencia, lugar en el que convergen como agentes el trabajo humano y el poder gratuito del Eterno. Expresiones de la victoria de la vida sobre la muerte Resurrección, inmortalidad. Muchos son los lenguajes con los que la Biblia expresa la victoria de la vida sobre la muerte. El más experimental es seguramente el de la vivencia del salto milagroso de la muerte a la vida, que observamos en las citadas súplicas del salterio. En el género narrativo y de tipo más anecdótico, están las leyendas sobre personas a las que Dios habría preservado arrancándolas del mundo de la muerte, como Enoc y Elías (Gn 5, 24; Il Re 2,11); y están también los relatos de reanimación de ciertas personas que, por obra de un poder taumatúrgico, retornan de la muerte a la vida. Elías reanimo al hijo de una viuda (I Re 17, 1724). Ezequiel ve cómo el espíritu de Dios convierte en seres vivientes los huesos de un cementerio (Ez 37, 114). Jesús reanima a la hija de Jairo (Mt 9, 18.24 s). Pedro vuelve a la vida a una mujer (Hch 9, 36 ss). Por medio de una persona, el poder de la vida se impone al poder de la muerte. Ésta no puede retener al que ha sido su presa. La tierra devolverá sus muertos y éstos revivirán (Is 26, 19). Yo sé que mi redentor está vivo y que él, al final, se alzará sobre el polvo, y después que mi piel se haya consumido, con mi propia carne veré a Dios (Job 19, 25 s). La apocalíptica, a partir del siglo segundo a. C., intensifica el antagonismo entre la muerte y la vida y cuanto estos conceptos representan. La muerte es el mundo malo en que reina el satán; la vida es la nueva creación en que la muerte no tendrá cabida. Termina un eón, el del mundo malo, y empieza el eón del mundo redimido. El categórico dualismo «este mundo otro mundo» se resuelve en la victoria del segundo sobre el primero. Es la victoria de la vida. El maravilloso acontecimiento encuentra en esta época tardía dos términos que lo expresan: resurrección e inmortalidad. La resurrección, concepto en vigor desde el siglo II a. C., no consiste en la reanimación que hace volver a una persona de la muerte a la vida mortal, sujeta de nuevo a la muerte. Es el despertar del cuerpo animado, la persona con sus facultades, a una vida sin fin en la nueva creación o en el reino. Es algo que tendrá lugar al final de los tiempos, en la cima de la historia. Hasta entonces, los muertos la esperan. Los muchos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio (Dn 12, 2). Los que mueren por la ley resucitarán para la vida eterna (11 Mac 7, 9). Por eso tiene sentido el rezar por los muertos. Judas Macabeo, al hacerlo, «actuó recta y noblemente, pensando en la resurrección» (II Mac 12, 43). En el siglo I a. C. se abre camino en el judaísmo otro término, inmortalidad, que proviene de la tradición religioso-filosófica griega. De raíces más débiles en la tradición de Israel, sería complementaría y eludiría aspectos difíciles de la resurrección de un cuerpo descompuesto. La inmortalidad no es retorno de un muerto a la vida. Es la misma supresión de la muerte, en cuanto que lo esencial del hombre, el alma, es inmortal por naturaleza. Si la resurrección resquebraja el sepulcro, la inmortalidad elimina la muerte. Es la afirmación mas categórica del triunfo de la vida. Si el alma es naturalmente inmortal, también lo es el hombre, porque aquélla es su esencia. La filosofía platónica que concibe al hombre como un espíritu encarnado, se hizo aceptar por el cristianismo. Lo que muere es el cuerpo, pero el alma no muere. Vivir la muerte no tiene sentido, en este caso, porque muerte de lo que es propiamente el hombre no existe. Habría, no obstante, que matizar que Platón no dedujo esa verdad de las luces de su razón, sino de una tradición religiosa basada en los mitos órficos. Es, por lo tanto, verdad religiosa! antes que filosófica. En la tradición judía y cristiana, al menos la original, la inmortalidad no es propiedad congénita del alma espiritual, sino don de Dios al hombre justo. No se deduce de la razón, sino de la experiencia religiosa. Si el alma humana fuera por naturaleza inmortal, no tendría sentido decir que los malvados quedarán en la muerte eterna. El alma de los justos está en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno... Su esperanza estaba llena de inmortalidad (Sab 3, 1.4). La inmortalidad acompaña su recuerdo (Sab 4, 1). Dios lo traslada al cielo (Sab 4,10, con alusión a Gn 5, 24). La novedad del nuevo testamento El cristianismo inició su andadura en el marco de la apocalíptica. Pero su gran novedad es que no vino marcado por el dualismo óntico-cósmico de aquélla, separando temporal y espacialmente dos eones, este mundo y el otro mundo. En el cristianismo naciente los dos mundos se entrecruzan, se enlazan y conviven. Aunque no del todo, el nuevo eón ya está ahí, en el viejo que continúa. La resurrección de los muertos, el gran acontecimiento del final de la historia, se adelantó a esa hora y se hizo ya hecho del presente en la resurrección de Jesús. Ése es el mensaje central del nuevo testamento. Jesús es la primicia de ese acontecimiento, en principio tan distante, que «muchos judíos» rechazan (I Cor 15,12) y que hace reír a los griegos que oyen hablar a Pablo (Hch 17, 36). ¿Qué hay detrás de ese término que pretende victoria definitiva de la vida sobre la muerte? ¿Tiene apoyo en alguna experiencia? ¿Cómo encaja ese eterno futuro en este fugaz presente? Jesús frente a la muerte La resurrección de Jesús plantea, de entrada, la pregunta sobre su actitud frente a la muerte y su actividad en contra de ella. Quizá valga como respuesta que entre las señales que le definen, en la contestación a los enviados del Bautista, está la de que «los muertos resucitan» (Mt 11, 5). En la persona y obras de Jesús se nota un poder taumatúrgico: «actúan en él poderes milagrosos» (Mt 14, 2), empleados en superar la muerte y dar la vida. El plano en que eso sucede es indistintamente el natural, el moral y el escatológico, complementarios los unos de los otros. Jesús reanima en el plano natural, regenera en el moral y resucita en el escatológico. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto... Éste que dio la vida al ciego ¿no podría haber hecho algo para evitar la muerte de su amigo?... El que cree en mi, aun que muera, vivirá (Jn 11, 21.25.37). Y ¿cuál es la actitud de Jesús frente a su propia muerte natural? La suya es una de las agonías más detalladamente pintadas en la Biblia. Jesús siente en ese momento el rechazo que sienten todos. Padre mío, si es posible, aparta de mi esta copa de amargura... Si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieras (Mt 26, 39.42). Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mc 15, 34) Y, con todo, la muerte parece un dato integrado en la vocación misma de Jesús, un componente de su misión. ¿No es eso lo que significa su decisión de ir a su encuentro en Jerusalén? Jesús empezó a manifestarles que el hijo del hombre tenia que sufrir mucho, que había de ser rechazado... y que le matarían (Mc 8, 31). Ya véis que vamos camino de Jerusalén. Allí el hijo del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley: ellos le condenarán a muerte y le pondrán en manos de extranjeros, que se burlarán de él, le escupirán y le matarán (Mc 10, 33 s). ¿Por qué tenía que entrar la muerte en su misión? Se dirá que ésa era la suerte de un profeta. Os aseguro que Elías ya vino y ellos no le reconocieron, sino que le maltrataron cuanto quisieron. Y el hijo del hombre va a sufrir de la misma manera a manos de ellos (Mt 17, 12). Si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros antepasados, no nos habríamos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas (Mt 23, 30). ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de entrar en su gloria? (Lc 24, 26). Los judíos fueron los que mataron a Jesús, el Señor, y a los profetas (I Tes 2, 15). En efecto, la gente reconoce en Jesús la personalidad de un profeta y él, a su vez, se presenta como tal. En todas partes es estimado un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa (Mt 13, 57). ¿Quién es el hijo del hombre?... Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o algún otro profeta (Mt 16, 14). Jesús es, seguramente, el profeta escatológico, anunciado en la persona del primero de los profetas, Moisés (Hch 3, 22, con Dt 18, 15). Este hombre tiene que ser el profeta que iba a venir al mundo (Jn 6, 14) Que el Mesías había de sufrir era algo que de antemano habían anunciado los profetas. Dios mismo os lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano, y vosotros... Ie clavasteis en la cruz y le matasteis (Hch 3, 18). La aceptación de la muerte por parte de Jesús recuerda concretamente la figura del Siervo de Yavé (Is 52,1353.12). Dos razones aclaran, en ambos casos, el sentido de la aceptación de la propia muerte: que es por otros, en su bien, y porque es una muerte que tiene por delante la perspectiva indudable de la vida. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus llagas nos curó... Mi siervo traerá a muchos la salvación, cargando con sus culpas (Is 53, 5.11). El hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos los hombres (Mc 10, 45). Si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un único grano, pero si muere, producirá fruto abundante (Jn 12, 24). Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo anunciado en las Escrituras (I Cor 15, 3). Y la otra razón de la aceptación de la muerte por parte del Siervo de Yavé es que la muerte no era su final: el final era la elevación, el triunfo de la vida. Mi siervo va a prosperar, crecerá y llegará muy alto... Por haberse entregado a la muerte en lugar de los pecadores, tendrá descendencia, prolongará sus días y por medio de él tendrán éxito los planes de Yavé (Is 52, 13; 53, 10) ¿Y el final de Jesús? Dios resucitó a Jesús de entre los muertos Lo fundamental de la fe cristiana está en saber que Jesús resucitó o que Dios le elevó de entre los muertos. La resurrección, concepto en perfecta armonía con la antropología de la Biblia, afirma la recuperación para la vida de la persona integral, cuerpo y espíritu, no en una nueva existencia histórica y mortal, sino en una existencia escatológica, del final de los tiempos. La resurrección de Jesús hace que ese final futuro sea ya un presente. Dios le ha resucitado, librándole de las garras de la muerte (Hch 2, 24). El crucificado no está aquí: ha resucitado, tal como había dicho... Anunciad a los discípulos que Jesús ha resucitado, que va delante de ellos, camino de Galilea. Allí le veréis (Mt 28, 6 s). La muerte no era sino el paso hacia la vida, la cima de la verdadera esperanza. El que vive preocupado solamente por su vida, terminará por perderla; en cambio, el que no se apegue a ella en este mundo, la conservará para la vida eterna (Jn 12, 25). El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que dé su vida por mi causa, ése la salvará (Lc 9, 24). Con su muerte y su resurrección, Jesús el Cristo derribó el poder absoluto de la muerte: representaba a todos aquellos que buscan la vida verdadera. Estuve muerto, pero ahora, ya ves: mía es la vida y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo (Apc 1, 18). Y como último enemigo destruirá la muerte (I Cor 15, 26). RS/EXPERIENCIA: EXP-DE-RS: ¿Cómo se sabe de esa victoria de la vida sobre la muerte? La resurrección de Jesús es una realidad que tiene su apoyo en la experiencia. Fue vivida por sus discípulos. En un primer momento, la muerte del Maestro fue para sus seguidores escándalo y decepción. Habían esperado siempre una victoria; pero esa muerte física les arrebató a ellos la vida: moral y espiritualmente estaban muertos. La muerte natural no había hecho con el Maestro ninguna excepción. Pero discípulos y seguidores se vieron sorprendidos por su nueva presencia y descubrieron una suerte de vida que no es destruida por la muerte natural. Esa presencia les hizo a ellos revivir, y por eso le reconocieron a él vivo. Era la experiencia de la resurrección ya acontecida. Los relatos de las apariciones se basan sobre esas experiencias transformadoras, que de esclavos de la muerte y del pecado hicieron personas libres (Flp 2, 4 s); de amedrentados, testigos valientes; de personas vencidas, taumaturgos capaces de hacer milagros (Hch 1, 8). Sobre esa base entienden los discípulos qué es la resurrección o, más que entenderla, la viven. Es un encuentro con el Maestro en otra clave: en sus propias vidas. Su vida no es la de un reanimado que vuelve a la vida mortal, sino vida total y definitiva, vida escatológica que desafía la muerte y que anima otras vidas. Es la experiencia que viven los discípulos en virtud de la poderosa presencia del Maestro. La muerte en la perspectiva de la resurrección La solidaria vinculación de los discípulos con la suerte del Señor muerto y resucitado cambia todas sus vidas. Los cristianos entienden que ha comenzado el orden nuevo de la escatología iniciada. Si el Maestro resucitó, resucitarán también los que le siguen. El revivir que experimentan en sus vidas, antes muertas, es la prueba de la resurrección del maestro y de la suya. Jesucristo murió por nosotros, a fin de que, despiertos o dormidos, vivamos siempre con él (I Tes 5, 10). Si se proclama que Cristo ha resucitado, venciendo a la muerte, ¿cómo andan diciendo algunos que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan es que tampoco Cristo ha resucitado (I Cor 15, 12 s). Dios que resucitó a Jesús, el Señor, nos resucitará también a nosotros (11 Cor 4, 14). Si el espíritu de Dios que resucitó a Jesús vive en vosotros, él mismo infundirá nueva vida en vuestros cuerpos mortales (Rm 8, 11). Nosotros creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado; y así Dios ha de llevarse consigo igualmente a quienes han muerto unidos a Jesús (I Tes 4, 14). Si morimos con Cristo, viviremos con él (11 Tim 2, 11). Esta perspectiva de vida escatológica plantea requerimiento a la vida terrena. El discípulo debe hacer suya la suerte de Jesús y vivir según su evangelio. La vida nueva es para aquellos que muestran anhelarla en que han hecho algo por ella. La vida eterna produce frutos en la vida terrena: son las señales y los fruto de la resurrección. ¿Podréis vosotros beber la misma copa de amargura que yo bebo o recibir el mismo bautismo que yo recibo? ... Sí, podremos hacerlo (Mc 10, 38 s). Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, quedando asimilados a su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte resucitando por el glorioso poder del Padre, preciso es que también nosotros emprendamos una vida nueva (Rm 6, 4). Habéis resucitado con Cristo. Orientad, pues, vuestra vida hacia el cielo... Poned el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Muertos al mundo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vida vuestra, se manifieste, también vosotros apareceréis, junto a él, llenos de gloria (Col 3, 14). Ahora vivo para Dios, crucificado juntamente con Cristo. Ya no soy yo quien vive; es Cristo quien vive en mí (Gal 2,19 s). Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, compartir sus padecimientos y morir su misma muerte. Espero así alcanzar en la resurrección el triunfo sobre la muerte (Flp 3, 10 s). Amando a nuestros hermanos, hemos pasado de la muerte a la vida. En cambio, el que no ama sigue muerto (I Jn 3,14). La efectividad de la vida escatológica -de resucitado- en el hombre hace que éste no tropiece, ya en su vida mortal, con la muerte-pecado como barrera infranqueable, pues han sido vencidos. En su lucha moral, la persona se siente asistida: ahora ya puede enfrentarse con un poder que ha dejado de ser absoluto. Así como el pecado trajo el reinado de la muerte, así también será ahora la gracia la que reine por medio de Jesucristo (Rm 5, 21). Cuando erais esclavos del pecado, os considerabais libres respecto al bien... Pero todo aquello venía a parar en muerte. Pero ahora habéis sido liberados del pecado, sois siervos de Dios... y tenéis por meta la vida eterna. Porque el salario que ofrece el pecado es la muerte, mientras que Dios ofrece como regalo la vida eterna por medio de Cristo Jesús (Rm 6, 2023). La nota de la actualidad de esa vida escatológica es tema insistente en Juan. Jesús, su vida, su evangelio y sus frutos, están todos presentes en la comunidad que vive en torno a él. Esa vida es el fruto palpable de la resurrección: la vida eterna presente en el tiempo. En éste se puede experimentar su realidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6). Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre (Jn 6, 35). Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre (Jn 6, 51). Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá (Jn 11, 25). El que beba el agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna (Jn 4, 14). Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna (Jn 3, 16). Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. En vida o en muerte, del Señor somos (Rm 14, 8). En Pablo la vida terrena se ve como tiempo transitorio, anhelante de vida eterna, la vida verdadera del hombre espiritual. En la vida de este hombre están juntos lo transitorio y lo eterno. El hombre está a la vez en los dos polos, que ya dejan de serlo, porque la eternidad se mete en el tiempo. Con intención a la vez proclamativa y didáctica, Pablo trabaja así el orden nuevo. Aunque nuestra condición física va desmoronándose, nuestro ser interior va recibiendo cada día vida nueva (11 Cor 4, 16). Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay cuerpo animal, también lo hay espiritual... El primer hombre procede de la tierra y es terreno; el segundo viene del cielo... Y así como hemos incorporado en nosotros la imagen del hombre terreno, incorporamos también la del celestial (I Cor 15, 44.47.49). A los que vivimos en esta morada corporal nos abruma la aflicción, pues no queremos quedar desnudos, sino sobrevestidos, de modo que lo mortal sea absorbido por la vida (11 Cor 5, 4). Valor del lenguaje escatológico Muerte y vida son en el plano escatológico términos simbólicos: desde el nivel natural, analizable, orientan la atención hacia un nivel profundo, misterioso, no abarcable ni por la ciencia ni por la razón. La muerte y la vida tienen aquí carácter de absolutos, y el lenguaje no los comprende. Los símbolos hacen pie sobre una analogía que se espera que haya entre lo natural-moral, accesible a la comprensión, y lo escatológico desbordante. Se entiende que las realidades deben ser homogéneas: lo escatológico sería lo negativo y lo positivo de la muerte y de la vida en grado sumo. Pero, en definitiva, se trata de un destino que, si bien preparado por el hombre y en correspondencia con su opción, le es dado, le espera y le llega, desbordando todas sus capacidades y sobrepasando su tiempo de acción. El supuesto escatológico cuenta con la continuidad de la persona más allá y por encima de la muerte, fuera del régimen de las categorías del espacio y del tiempo. ¿Es realmente asumible ese supuesto? ¿Tiene lógica ese lenguaje? ¿Es, de alguna manera, objeto de vivencia para que se pueda hablar de vivir la muerte y la vida en ese plano? En cualquier caso, tenemos un sujeto, que ha sido consciente de sí y del mundo de su alrededor; que ha hecho cosas que que dan en el mundo; que ha cultivado relaciones por las que ha entrado en la historia humana y cósmica, y que ha mantenido una comunión con el Dios trascendente, supuestamente señor de la muerte y de la vida. Cimentado en lo más profundo de su ser, ese sujeto sintió siempre una repugnancia irreprimible hacia la aniquilación y un anhelo irrenunciable de vivir, no acallado ni por la evidencia de los sentidos ni por las seguridades de la razón en sentido contrario. Más todavía, ese sujeto entiende que ha saboreado adelantos de lo que pudieran ser la muerte y la vida absolutas, en los desbordamientos del mal y del bien que ha conocido a lo largo de su vida. Y cuenta, incluso, experiencias de haber sobrevivido a muchas formas de muerte en su vida, lo cual le ha dado pie para anhelar la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. Es lo que se proclama con los términos resurrección e inmortalidad. ¿Valen algo esos títulos? En el fondo no son razones tan diversas de las que alimentaban alguna esperanza de vida más allá de la muerte en el plano natural. Las de ahora se asientan sobre ellas, pero son más audaces, en cuanto que se hacen soporte de la acción sobrehumana. Pero de ésta no hay prueba objetiva, porque su objeto no es racionalmente abarcable ni científicamente analizable. El lenguaje que habla de ella no es doctrina capaz de comprender, es símbolo que sugiere, que apunta, que insinúa. Pero hay que decir que lo que sugiere entra de lleno en la vida, tiene más férrea realidad que objeto alguno. Ese lenguaje, por lo tanto, no tiene valor de ciencia o de teoría, pero sí de experiencia, que llega a mayor hondura. Cierto, para que el lenguaje mantenga su valor, la experiencia ha de estar siempre en activo. Si dejara de haber quien viva esa experiencia, el lenguaje se quedaría sin apoyo. CONCLUSIÓN Armonización de niveles La Biblia, lo hemos visto, ahonda en el tratamiento de la vida y de la muerte en sus varios niveles. Distinguirlos era metodológicamente indispensable para penetrar en los entresijos de esas experiencias cardinales del sujeto humano, conociendo en cada momento el sentido y valor del lenguaje. Al verlos individualizados, alguno tal vez decidirá aceptar como válido un nivel y excluir otro. La verdad es que se entrecruzan de tal suerte que es casi imposible aislarlos. Quizá el que excluya alguno, en realidad, lo dejará sumergido en los otros, pues se trata de componentes que integran el mismo sujeto humano, que es naturaleza, responsabilidad y esperanza. Reintegrar otra vez esos niveles es también metodológicamente necesario, si se quiere enfocar al hombre entero, integrado por lo biológico, lo moral y lo religioso o, lo que es lo mismo, por la obra de la naturaleza, la acción personal y el favor del Dios trascendente. La existencia encuadrada entre el nacer y el morir es el espacio natural, el campo de oportunidades, para decidir la muerte o la vida en el plano moral, o para realizarse como persona, conforme a criterios de conciencia, de valores y de ideales; y esos planos natural y moral son los espacios dados para preparar la muerte o la vida en el sentido escatológico y para experimentar ya la una o la otra. La vida y la muerte en el plano natural vienen ya dadas y no están en las manos del hombre; en el plano moral el hombre es dueño de optar entre una u otra, con lo cual se cultiva como ser humano, decide la calidad de su existencia y prepara su último destino. Desde el plano moral el hombre controla de alguna manera los restantes. Desde ese centro humaniza su condición natural y la convierte en historia; y también desde ahí se abre camino hacia más allá del tiempo y espacio de la historia, y se asoma al Reino. Aquí la muerte y la vida son definitivas, intemporales y eternas, cualidades que apuntan a la resolución sobrehumana de lo humano. En la vida y la muerte natural cuenta el plano moral: en éste el hombre trabaja para mejorar el proyecto humano; pero los dos se orientan al plano escatológico, en el que la muerte o la vida se consuman. Propiamente sólo la vida es aquí meta: la derrota de todas las muertes. El Reino es la suprema aspiración, y a ella el hombre no puede renunciar. Pero el presentismo de la resolución escatológica no quita a la muerte física su amargo sabor. Éste es un componente de lo humano que nadie le puede ahorrar. El despliegue de las dimensiones moral y escatológica lo hacen más soportable. La plenitud de vida que ya se experimenta en el grado más elemental de la vida humana, se corrobora y se refuerza en los otros niveles. El hombre cabal, la persona humana, se realiza con la integración y armonización de las tres dimensiones: ser natural, moral y religioso. La vida escatológica salta de los esquemas del espacio y del tiempo; pero es en la mundana existencia en donde se la conoce, y también allí donde se empieza a vivirla. La eternidad entra por ella en el tiempo. Vivir la muerte MU/QUE-ES-VIVIRLA: Pese a tan amplio tratamiento de la vida y de la muerte, la Biblia no nos hace asistir a muchas agonías. Y es que allí la muerte no espera a ser vivida en el trance mismo de morir. Este momento es generalmente imprevisible, impreciso, con frecuencia inconsciente. En todo caso, el moribundo es raramente capaz de hacer giros que aporten algo nuevo, no vivido ya previamente. Realmente la muerte se vive en el desvivir que se escalona a lo largo de toda la vida, en el contexto de otras experiencias y con muy variada incidencia. La muerte esta en la misma vida como un componente de su definición, como criterio de valoración y como principio de acción. El hombre la vive cuando asume su condición y cuando hace su opción por su destino, por su modo de sobrevivir. Es vivencia que llena el tiempo de la existencia, rebasando sus limites. Vivir la muerte es tenerla presente en la conciencia y sacarle partido en favor de la vida. Esto lleva consigo no mirarla pasiva y resignadamente, como una fatalidad que llega desde fuera, sino como hecho humanizable que viene desde dentro. Desde aquí se la siente venir y se la acoge como una vivencia, con una beligerancia frente a ella que ya tiene carácter de victoria. Hemos visto cómo esto ocurre en los varios niveles. En vista de ella se adoptan actitudes, se toman decisiones, se deciden comportamientos, todo eso que constituye el entramado de la vida. La muerte pregunta a la vida cómo quiere sobrevivir. Y la vida responde haciéndose sus caminos. ¿Aprender a morir? Un capitulo de la asignatura de aprender a vivir. La vida sabia es la que se hace cargo de la muerte, ganándole la delantera para que no sorprenda "como ladrón inesperado». No es el caso de anticipar la vivencia de ese momento, ni de pretender mirarlo estoicamente, como algo que no nos afecta. Es el caso de utilizarla para aquilatar los caminos de la vida. Para el que la tiene presente, cuando llegue, será en armonía con lo que desde antes le ha significado, en función de la condición natural, de la opción moral y del destino escatológico. La vida en su campo de prácticas, en que la muerte se ha desabsolutizado, es un límite limitado, tratable, superable por la fuerza de la vida. «El amor es más fuerte que la muerte» (Ct 8, 6). BIBLIOGRAFÍA ALLMEN, J. J. VON: Muerte. En Vocabulario bíblico. Madrid, 1968, 207 ss. BOISMARD, M. E.: Nuestra victoria sobre la muerte según la Biblia. En Concilium 105 (1975; El deseo de inmortalidad), 256-265. DUBARLE, A. M.: Los sabios de Israel. Madrid, 1959, 218 ss, 242 ss, 312 ss. GRESCHAKE, G.: Hacia una teología de la muerte. En Concilium 94 (1974: La muerte y el cristiano), 7694. HOFFMANN, P. y VOLK, H.: Muerte. En Conceptos fundamentales de teología lll. Madrid, 1971, 312 ss. PIEPER, J.: Muerte e inmortalidad. Barcelona, 1970. RAD, G. von: Teología del antiguo testamento 1. Salamanca, 1972, 474 ss. RAHNER, K.: Sentido teológico de la muerte. Barcelona, 1969. SCHMlTT, E.: Muerte. En Diccionario de teología bíblica. Barcelona, 1967, 684688. (·GONZALEZ-NUÑEZ-A. _LABOR-HOSPES/225. Págs. 198-213 APORTACIÓN PASTORAL José Carlos Bermejo Acercarnos desde la fe a quienes están para morir nos sobrecoge y en muchas ocasiones nos deja como perdidos. Por un lado nos damos cuenta de que el uso de un lenguaje exhortatorio o la propuesta sacramental, muchas veces, están fuera de lugar porque sentimos que puede ser una evasión de nuestra propia angustia o una violación del respeto al enfermo. Pero a la vez nos parece que nuestra fe nos tendría que impulsar a decir algo. Numerosos sentimientos y una compleja situación espiritual puede que nos dejen sin palabras, frustrados, o que nos lleven a alguna socorrida forma de salir de la situación1. Encontrar a enfermos terminales nos hace entrar en contacto inevitablemente con la precariedad de nuestra existencia, nos pone ante nuestra miseria, y nos la hace tocar, ver, vivir, sentirnos impotentes y envueltos en una aureola de absurdidad o de misterio. ¿Qué actitud, de qué medios dispone el agente de pastoral de la salud para afrontar la necesidad de una asistencia espiritual al moribundo? ¿Qué aporta la presencia del agente de pastoral para lo que de modo tan acertado se llama «vivir el morir»? ¿Cuál es lo específico de la acción del agente de pastoral que le distinga, por tanto, de los otros profesionales sanitarios que también acompañan al enfermo en el último tramo de su vida? "El tema es difícil y hermoso. Sugestivo también, pero en cierto modo, molesto, porque con excepciones, la muerte es una cuestión que afecta, como problema, a actitudes humanas esenciales, hondas. El hombre experimenta ante la idea un inevitable sentimiento que no es fácilmente cualificable, una mezcla de pudor, miedo, vértigo, curiosidad, desolación y, también de serenidad". CELEBRAR LA VIDA, CELEBRAR LA MUERTE CELEBRAR/QUE-ES MU/CELEBRARLA Cuando se habla de celebración tendemos a imaginar fiestas alegres, movidas, en las que se olvidan por un momento las dificultades de la vida metiéndonos en una atmósfera de música, baile, bebidas y conversaciones agradables. Sin embargo, en el sentido cristiano de la palabra, celebrar es mucho más que esto. La celebración, como nota Nouwen3 es posible sólo donde amor y temor, alegría y dolor, sonrisas y lágrimas, puedan coexistir. Celebración es aceptación de la vida en la conciencia cada vez más clara de su preciosidad, y la vida es preciosa, valiosa, no sólo porque se puede ver, tocar y gustar, sino también porque un día ya no la tendremos. «Cuando se es capaz de celebrar la vida en todos sus momentos decisivos -en los que ganancia y pérdida, es decir vida y muerte están siempre presentes- entonces se puede celebrar también la propia muerte porque se ha aprendido de la vida que quien la pierde la encuentra (Mt 16, 26)»4. La actitud que proponemos, pues, desde el punto de vista cristiano, es la de acompañar a quien vive sus últimos días a celebrar la muerte. Ciertamente no proponemos una actitud de huida de la dureza de la realidad. «Hay una situación en la que el amor celebra su ser-con de forma dramática: el momento de la agonía y de la muerte. La muerte es la laceración del ser-con; la agonía es asistir impotentes a esta laceración. Cuando nos amamos, se agoniza y se muere juntos de una agonía y de una muerte con frecuencia más dolorosa que la del enfermo porque se es más consciente. Quizá por primera vez se descubre que en ciertas ocasiones, incluso el amor es impotente»5. Celebrar la muerte significa aceptarla como un misterio que hay que vivir en comunión. Es, pues, concelebrar el misterio de la vida que llega a su fin y que está invadida del amor de Dios por la realización, en cada persona que muere, del Misterio Pascual de Jesús. Y es que el objeto central de toda celebración cristiana es el acontecimiento Pascual del Señor vivido por la asamblea de los cristianos. Para celebrar la muerte cristiana es preciso tomar conciencia de cómo ha vivido Jesús su propia Pascua y tener bien en cuenta que «la celebración, tanto en su proyecto como en su realización, tiene precisamente que asumir el pasado, el presente y las tensiones hacia el porvenir bajo la fuerza enjuiciadora y transformadora de la pascua del Señor»6. En la celebración confluyen de modo armónico las tres dimensiones del tiempo: el pasado que se recapitula, que se recuerda, que se hace vivo en el presente sintiendo que éste es expropiado porque está inundado por la presencia del Señor (Gal 2, 20) y el futuro al que se proyecta y que se espera. Esta estructura comunitaria -eclesial y consciente de la historicidad supone vivir cristianamente la enfermedad y la muerte y, por lo tanto, invita a acompañar pastoralmente a quien se encuentra envuelto por tales misterios 7. Así, el conocido poeta Rilke, no intentando sustraerse a la amenaza de lo terrible, sino afirmándolo y traduciéndolo, escribe: «Di, oh poeta, ¿qué haces tú?--Yo celebro. Pero lo mortífero y lo prodigioso, ¿cómo lo resistes, cómo lo soportas?--Yo celebro. Pero lo sin nombre, lo anónimo, ¿cómo lo llamas, oh poeta, no obstante?--Yo celebro... ¿Y por que la quietud y la impetuosidad como la estrella y la tormenta te conocen? --Porque yo celebro»8. Jesús, consciente y dueño de la muerte próxima celebra su última cena. En ella reúne a los suyos, resume y recapitula su vida en pocas palabras (con el mandamiento del amor), se despide de ellos, crea una nueva forma de presencia simbólica (sacramental) para el futuro (la Eucaristía). En una palabra: vive y celebra el misterio de su Pascua, de su vida y de su muerte, y lo hace en comunión con los suyos. Veamos a continuación las implicaciones pastorales de estas consideraciones. La mirada al pasado permitirá hacer con el enfermo un camino de reconciliación y de pacificación de la propia historia, la mirada al presente hará tomar conciencia de la expropiación de la vida y de la muerte por parte de Cristo que vive en nosotros y la mirada al futuro llevará a abandonarse en los brazos de Dios en actitud de esperanza. Comunidad cristiana CON-CELEBRAR La VIDA Y LA MUERTE enfermo PASADO Reconciliación con la propia historia y con Dios PRESENTE Expropiación de la vida y de la muerte FUTURO Abandono esperanzado en Dios Padre RECONCILI¦NDOSE CON LA VIDA Una de las experiencias más comunes en la etapa final de la vida es la mirada hacia atrás, que permite tomar conciencia del propio pasado. Se dice que el modo de morir depende en no poca medida de lo que una persona siente que ha conseguido en su vida: una vida llena y sensata o vacía y sin sentido9. Y parece como si al final pasara por delante de la pantalla de la persona la película de la propia vida y en ella se hace con frecuencia la experiencia del sentimiento de culpa que desencadena una de las formas que adquiere la angustia10. El enfermo se convierte así en juez y acusado de su propio pasado. «Es el sentimiento de angustia o autocondena que a veces nos atenaza y nos hace sentir un nudo en el estómago. Por ejemplo la angustia por haber transgredido una prohibición y el consiguiente miedo al castigo. O bien la autoacusación por no haber sido digno de las expectativas del otro y el consiguiente miedo de perder su amor. O bien la humillación de aparecer a nuestros ojos con la imagen rota de nosotros mismos»11. Parece como si, encontrándose con la verdad de la vida, se nos anulara la tendencia que tenemos a olvidar sin haber sanado, porque el recuerdo pudiera hacerse muy pesado en nuestra mochila12. Emerge entonces el sufrimiento que pide ser sanado mediante el recuerdo sereno de quien quiere enfrentar su condición de herido (Mc 2, 17). Por eso dice NOUWEN: "Si los ministros son memoriales, su primera tarea consiste en ofrecer espacio en el que los recuerdos hirientes del pasado puedan aflorar y ser traídos a la luz sin miedo. Cuando la tierra no está arada, la lluvia no puede llegar hasta las semillas. Así también, cuando nuestros recuerdos permanecen ocultos por el miedo, la ansiedad o la sospecha, tampoco la palabra de Dios puede fructificar en nosotros»13. Es un proceso de pacificación consigo mismo necesario para serenarse con los demás y con Dios. No se consigue única y necesariamente mediante el sacramento de la reconciliación que tanto bien puede acarrear al enfermo terminal ayudándole a descubrir detrás del sentimiento de culpa una Presencia amorosa que le trasciende 14. Es necesario un tiempo para poner en orden las propias experiencias acumuladas en la vida y poder perdonar interiormente a quien te ha herido y pedir perdón abierta o simbólicamente a quien se ha ofendido 15. Difícilmente se puede alcanzar este objetivo si el agente de pastoral, que cumple un rol privilegiado en este terreno por su carácter simbólico y su función facilitadora 16, no «se aproxima al misterio y a la vulnerabilidad de estas historias, ofreciendo a los protagonistas lo que ellos invocan: la sencillez del respeto y del calor humano» 17. Difícilmente se puede acompañar al enfermo terminal en este proceso de autoperdón y de autocuración si antes no se hace un camino de integración de la propia dimensión negativa reconociéndose curador herido. Sólo aceptando los propios límites y con el peso de dolor inherente a la propia condición humana será capaz de permanecer al lado de la persona que sufre, dejándose afectar por su tragedia y manteniendo con ella un contacto cargado de ternura y de comprensión y ayudándole a descubrir las fuerzas curativas que le permitan pasar de la desesperación y la culpa a la serenidad y a la esperanza 18. Este reconocimiento de la propia negatividad hace al agente de pastoral más tolerante y comprensivo y no tiene por qué ir acompañado, como sucede normalmente, por un sentimiento de tristeza y de amargura, sino de jovialidad y de profunda alegría 19. El agente de pastoral que quiera acompañar al enfermo a vivir el morir de una manera digna, se encuentra con quien está a punto de perderlo todo: la vida, las cosas que ya no podrá hacer y las cosas que le disgusta haber hecho y que ya no puede cambiar20. Es la experiencia del luto anticipatorio por la que pasa el paciente, equivalente a la que experimentamos cuando nos sentimos ante una amenaza y elaboramos la frustración consiguiente, la experiencia de las posibles pérdidas cercanas21. Estamos acostumbrados a pensar en el luto atribuyendo el proceso sólo a quienes han perdido a un ser querido; sin embargo es un experiencia que se hace ante toda pérdida real o previsible. J/EMPATIA: EMPATIA/J: El luto anticipatorio ayuda a los enfermos y a los familiares «a tomar conciencia de cuanto está sucediendo, a liberar los propios estados de ánimo, a programar el tiempo en vista de la muerte inevitable»22. La escucha, el dialogo abierto del agente de pastoral con el enfermo, sin evitar ni condenar cualquier tipo de sentimientos con actitud empática, le ayudará a comprender las pérdidas, a semejanza de Jesús, cuando encuentra a la viuda de Naín «En el pueblo de Naín, Jesús no espera a que le hagan petición alguna. Se conmueve ante la viuda cuyo hijo único va a se enterrado. Como si se metiera en sus zapatos y calculara lo hondo de su pena y el significado de la pérdida de su hijo (... Lc 7 11-15). (...) La empatía de Jesús va mucho más lejos de la simple percepción de los sentimientos ajenos. Cala en lo más hondo de la integridad personal y descubre las ansias de liberación que allí palpitan. Eso se manifiesta siempre que Jesús dice: se te perdonan tus pecados»23. En el fondo, ayudar al enfermo a hacer las paces con el propio pasado, con la propia vida, es acompañarle a vivir algunas de las fases descritas por Kubler-Ross 24, como la ira, cuando ésta es producida por la angustia experimentada al encontrarse realmente consigo mismo y no poder huir (negar), o el pacto, cuando de modo psicológicamente infantil se pretende comprar lo imposible pagando con algo que anteriormente quizás no se haya vivido (por falta de una verdadera adhesión al bien), o la depresión que nace de la experiencia de cuanto se ha perdido, de las oportunidades no aprovechadas25. La mirada reconciliadora hacia el pasado permite además encontrar en él el maestro personal que ha ido enseñando en la vida ir muriendo las pequeñas muertes que se han vivido ante la necesidad de elaborar cada una de las pérdidas personales26. CELEBRANDO EL MOMENTO PRESENTE Celebrar el misterio de la enfermedad y la muerte, el misterio de la vida, hace mirar al pasado y descubrir en él tanto la presencia de Dios cuanto los aspectos necesitados de un proceso de asimilación y aceptación reconciliadora. Pero significa también mirar al presente y tomar conciencia de la propia condición para no vivir la última etapa de la vida de espaldas a la muerte, sino entrar en ella «con los ojos abiertos», es decir, siendo protagonista, consciente, porque eso es precisamente lo que nos distingue como hombres: la conciencia de que hemos de morir27. MU/MORIBUNDO/DIALOGO: Este contacto con la propia muerte es, por otra parte, ineludible e íntimo, como dice Nigg: «El coloquio con la muerte es de una intimidad extraordinaria y se lleva adelante con un estilo reservado que hoy es más bien raro. Lo que el hombre y la muerte se susurran no lo oye nadie más, sino sólo los dos interlocutores que saben mantener el secreto de este diálogo»28. Y encontrándose en diálogo con nuestra condición se plantea de modo más lúcido el escándalo de la muerte: la razón humana no puede comprenderlo todo. Ahora bien, incluso cuando no comprende, puede fijar con exactitud y claridad qué es lo que no se entiende, y por qué no se entiende. De esta forma, pensar un misterio no es resolverlo, pero sí fijar exactamente por qué algo nos resulta incomprensible. D/AUSENCIA-PRESENCIA: La ausencia de una visión clara, de un Dios que se haga en todo momento visible y palpable, es también motivo de celebración. Nouwen dice al respecto: «Aunque el misterio de la presencia es indudablemente muy valioso, necesita ser balanceado de continuo con el ministerio de la ausencia. Esto es así porque pertenece a la esencia de un ministerio creativo el convertir constantemente el sufrimiento por la ausencia del Señor en una comprensión más profunda de su presencia. Pero para que la ausencia pueda ser convertida en otra cosa, primero ha de ser experimentada. Por eso los ministros no cumplen adecuadamente su cometido cuando testimonian tan sólo la presencia de Dios y se muestran intolerantes para con la experiencia de la ausencia. Si es cierto que los ministros son memoriales vivos de Jesucristo, entonces ellos han de buscar los modos concretos que hagan que no sólo su presencia sino también su ausencia recuerde a la gente a su Señor»29. Es necesario, pues, afirmar y celebrar la ausencia, el vacío, la falta de sentido. La gran tentación del ministerio consiste en celebrar tan sólo la presencia del Señor, olvidando su ausencia. Dice Nouwen que con frecuencia lo que más preocupa al ministro es dejar a la gente contenta y crear una atmósfera de apariencia de estar totalmente O.K. De este modo, todo queda recubierto y no se deja espacio vacío en el que se pueda afirmar nuestra básica carencia de plenitud. Se tiende a una superficial apariencia de felicidad y de sentimientos de presencia de Dios negando su ausencia, el dolor, la falta de explicaciones propia de nuestra condición y tan presente en la experiencia del que trabaja en el mundo de la salud y del sufrimiento30. De nada serviría cualquier respuesta teórica a la pregunta sobre el sentido en el orden de las especulaciones filosóficas cuando la pregunta se plantea en el plano experiencial, de lo que psicológica y espiritualmente se experimenta ante la prospectiva de una irremediable partida definitiva. La lamentación que pueda surgir en los momentos de lucha interior del enfermo es una ocasión privilegiada, por una parte para acoger el mundo interior del enfermo, sus sentimientos, hablando abiertamente de la muerte. La doctora ·Kubler-Ross ha afirmado muy claramente cómo es verdaderamente liberador el diálogo sobre la muerte con los pacientes terminales 31. Por parte del agente de pastoral es importante la disponibilidad a afrontar esta conversación cuando sea propuesta directa o indirectamente por el enfermo. Muchas veces basta que sepa que no se evitará la palabra muerte32 y que haya comprobado que no se censurará el discurso aunque se presente de forma absurda, emotiva, etc.33, que no se jugará con la mentira, aunque no se pueda decir toda la verdad34, que se será sincero respondiendo incluso «no lo sé" si es ésta la única respuesta que se encuentra al porqué de tal situación35, lo cual no equivale a matar todo tipo de esperanza en el paciente36. La lamentación, el grito ante lo incomprensible o ante el miedo, liberado del freno de la vergüenza que a veces se inflige por el hecho de experimentarlo37 puede llevar, por otra parte, a que el agente de pastoral ayude al enfermo a convertirlo en oración a semejanza de Jesús: «Ahora mi alma está turbada. Y ¿qué he de decir? ¡Padre, líbrame de esta hora!». (Jn 12, 27a). En línea con la actitud de Job (c. 3), del salmista (Sal 55, 2-3.5-6), de Jeremías (Jr 20, 7-10.14-18), la protesta que puede nacer de la angustia es la forma de manifestar la necesidad de un interlocutor en el diálogo que le permita sentirse persona, es decir, ser en relación, aún en medio de la miseria humana. Es la misma actitud de Jesús, que en el Getsemaní pide ayuda a sus amigos: «Permaneced aquí y velad» (Mc 14, 35b). Y se verifica que el verdadero interlocutor en esta situación no es otro que Dios mismo35 que mediado a veces por el agente de pastoral, acoge abiertamente lo que hay en el corazón del hombre. La comunicación, la relación de ayuda, es un modo de vencer la «muerte interior» 39 que supone la soledad emotiva impuesta por miedos, tabúes, defensas, etc. Cuanto venimos diciendo nos hace comprender que en el acompañamiento espiritual al enfermo grave es necesario respetar al máximo sus emociones y las fases por las que atraviesa. La descripción del proceso hecho por Kubler-Ross u otros autores no significa que la etapa de la aceptación deba pensarse como una fase feliz en la que el enfermo viva casi un vacío de sentimientos y la lucha por la vida haya terminado40 porque en el acto de esperar propio del cristiano «hay una radical inconformidad»41. No se trata, pues, de promover en el moribundo una actitud de aceptación entendida como resignación pasiva y de renuncia a la lucha. «Es más bien una actitud compleja que comprende inseparablemente la tarea de luchar y la de aceptar cuando y en la medida en que la lucha acusa su impotencia»47. De hecho, en alguno de los casos, «lo que en una observación clínica aparece como libre aceptación de la muerte, ¿no será más bien la lenta extinción de las últimas energías?»43. La misma Kubler-Ross, a la pregunta «¿Qué significa para usted la aceptación de su muerte?» responde: «Significa estar dispuesto a morir cuando me toque; significa que intentaré al menos vivir cada día como si fuese el último; significa, pero no es necesario decirlo, la esperanza de tener mil días más como éste»44. No hay, por tanto, un único modelo proponible de actitud ante la muerte para que ésta sea vivida de forma humana y digna. De hecho, Walter Nigg ha descrito bien cómo la muerte de los santos -que quizá tienda a proponerse muchas veces como modelo- no puede reducirse a un único denominador, sino que debe ser descrita en su multiplicidad45. Por eso se habla hoy de «vivir la propia muerte», es decir, ser protagonista de la propia muerte sin ser arrastrado por otros en un proceso de expropiación de la misma que lleve a que a una persona «la mueran los demás». Desde el punto de vista de la fe no es indiferente, ciertamente, la actitud tomada, pero la cuestión no es meramente psicológica, como nota Arregui: «El problema no es si se muere con resignación o con angustia, sino si hay motivos para estar angustiado o resignado. Lo que importa no es morir con resignación, porque ése sea el modo más higienico o el menos doloroso recomendado por la medicina, sino si la resignación, la depresión o la angustia, son las actitudes correctas ante la propia muerte. Y en este punto no caben las generalizaciones, pues la actitud correcta ante la propia muerte depende esencialmente de cómo se haya vivido. Sustituir un problema existencial por una cuestión psicológica es errar absolutamente el tiro»46. La cuestión es, más bien, teológica. Si es cierto como apunta Frankl que un comportamiento digno da valor y significado a la vida, aun en las circunstancias extremas porque con tal actitud el hombre siente la propia responsabilidad para con los valores y esto hace emerger la dimensión especifica del ser humano, es decir, la propia conciencia y responsabilidad47, es cierto también que hemos sido expropiados de nuestra vida y de nuestra muerte por el mismo Cristo que ha asumido la condición humana. «Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos» (Rm 14, 8). El principio que transforma el sentido del sufrimiento y de la muerte es el hecho del «ser-en-Cristo» o «con-Cristo» propio del bautizado. En la persona de Jesús, en su «cuerpo» ya glorioso, tenemos ya una «morada eterna»: éste es el principio último que hace comprender la transformación del sentido de nuestras penas y tribulaciones45. Esta realidad muestra la intimidad que la resurrección ha creado entre Jesús y los que creen en él y la verdadera superación de la angustia ante la muerte. «Hay, pues, una verdadera apropiación de nuestra muerte por parte de Cristo»49. De aquí se comprende, pues, que pastoralmente no sea el lenguaje exhortatorio el que en muchas situaciones se manifieste como el más apropiado, puesto que no se trata de acompañar para que el enfermo terminal adopte una actitud especifica, cuanto de participar con él en la experiencia humana y espiritual de sentirse envueltos en el Misterio de la vida, en el Misterio de la misma fe. Es interesante la respuesta que Bernanos pone en boca de la priora en el libro Diálogos de las carmelitas: «Madre María: No merecíamos el gran honor de ser introducidos y asociados por obra vuestra a lo que en la Santísima Agonía fue ocultado a la mirada de los hombres... ¡Oh, Madre! ¡No os preocupéis por mi! Preocuparos ya solamente de Dios. Priora: ¡Qué soy yo en esta hora, miserable de mí, para preocuparme de Él! ¡Que se preocupe antes que nada Él de mi!"50. VIATICO/QUÉ-ES: Éste es, quizás, el sentido profundo del Viático: la identificación con Cristo precisamente en el momento en que se experimenta la muerte cercana. La Eucaristia-viático transfigura la muerte, asumiéndola en el misterio Pascual de Cristo, confiriéndole el sentido de una iniciación a la gloria. Es signo del misterio Pascual celebrado en la Eucaristía. Pero el verdadero sentido de la celebración del misterio de la vida y de ia muerte cuando se está envuelto en el sufrimiento producido por la enfermedad grave tiene su culmen en el sacramento de la Unción de enfermos. UNE/QUE-ES: El encuentro de amor misericordioso con Dios, núcleo central del significado del sacramento de la Unción, hace que la celebración del mismo tenga como objeto «vivir cristianamente la enfermedad»51, es decir, reconocer y acoger en comunidad el don de la gracia de Dios en medio de la dificultad impuesta por la enfermedad y presentar a Dios el profundo deseo de una curación total (cuyo núcleo es precisamente la relación con Dios que ya tiene lugar en el sacramento -de ahí su efecto sobre la salud) 52, Éste es el núcleo de la celebración: «Un sacramento que, como los demás, actualiza el misterio único y central de la Pascua, pero que en la situación de enfermedad vivida por los hermanos, les permite, no tanto sufrir el dolor con paciencia y resignación, sino luchar contra él y vencerlo con actitud pascual. Pero un Sacramento también que expresa y testimonia una comunidad que, con signos y palabras, hace presente el misterio de curación recibido de su Señor»53. El sacramento de la Unción se inscribe en el contexto de la comunidad cristiana que lucha contra la enfermedad mediante todos los medios posibles. Por eso hay que decir que «el sacramento es el punto culminante de nuestra preocupación cotidiana por los enfermos; es la epifanía de las dimensiones y de las motivaciones de esa preocupación»54. Es la «condensación» de la «sacramentalidad difusa»55 presente en la actividad sanitaria56. Es difícil ponerse de acuerdo sobre la práctica pastoral de este sacramento 57 que sigue temiéndose y reservándose a la decisión de la familia para cuando «no se moleste» al enfermo y por tanto, cuando difícilmente pueda ser protagonista del encuentro con la gracia de Dios. Hay quien opina que es un contrasentido su celebración cuando uno no puede vivir su significado55 o no está consciente59 y hay quien prefiere seguir las indicaciones del Derecho. En cualquier caso, siguiendo ante todo el dictado del máximo respeto y de una fina sensibilidad humana a la situación del enfermo y de su familia, cabe siempre preguntarse si se celebra la vida en su precariedad, el encuentro con el amor y la gracia sanadora y salvadora de Dios o si se administra cómoda e indistintamente en cualquier situación. MU/INTEGRARLA: Parece que es requisito importante para acompañar a los enfermos graves a hacer este camino de vivencia cristiana de la propia realidad, que el agente de pastoral, además de las aptitudes especificas de su rol, realice un proceso de integración de la propia condición mortal. Este requisito viene dado por el hecho de que para quien se acerca al que debe morir en breve, la muerte del enfermo prefigura la propia y supone hacer una experiencia del fracaso en lo que éste tiene de más absoluto y definitivo. Una cosa es saber que se ha de morir y otra es estar en constante contacto con quien va muriendo y tener que reflexionar: «todo esto me sucederá algún día a mí probablemente». Cada uno de nosotros parece que siente la necesidad de vivir de espaldas a la muerte. Sin embargo, considerarse criaturas conlleva la aceptación de nuestra condición mortal y lleva a una catarsis de la propia existencia60 y confiere a cada momento de la vida un valor último (Mt 25, 31-46) y «nos descubre la consistencia real de los proyectos que llenan nuestra vida»61. Integrar el trauma de la muerte en el contexto de la vida es símbolo de madurez humana y religiosa». «Entonces la muerte queda destronada de su status de señora de la vida y última instancia. Triunfa el Eros sobre el Thánatos; y el deseo gana la partida. Pero hay un precio para esta inmortalidad: la aceptación de la mortalidad de la vida. Aceptar morir, frustrar el deseo empírico y superficial que pretende vivir eternamente, es condición indispensable y, de este modo, triunfar de manera absoluta»62. Integrar la propia muerte significa vivir sabiéndose finito, reconociéndose limitado, dispuesto a morir las pequeñas muertes de cada día, poniendo las bases de la propia vida en valores que trascienden la inmediatez del espacio y del tiempo. Sólo quien es capaz de hablar de la propia muerte puede ayudar a elaborar el luto anticipatorio de los enfermos terminales y sus allegados y puede acoger abiertamente sus miedos. Si queremos prevenir tanto la frialdad defensiva como el síndrome del bourn-out hemos de desarrollar una buena capacidad contemplativa en nuestro hacer ministerial como recurso para comprender y vivir la especificidad de nuestro ministerio en relación a la aportación de otros profesionales en ayuda de los enfermos terminales. Así afirma Nouwen: «El ministerio es contemplación. Es un descubrir cada día la realidad y la revelación de Dios, así como la oscuridad del género humano. En esta perspectiva la pastoral individual no podrá limitarse nunca a la aplicación de una capacidad o de una técnica porque, en último término, se trata de una continua búsqueda de Dios en la vida del pueblo a quien se quiere servir»63. En esta actitud, el agente de pastoral estará en mejor disposición de acompañar al moribundo espiritualmente, liberándose, por otra parte, de ciertos sentimientos de culpa que se experimentan ante quien sufre por el hecho de poseer una situación de salud muy distante a la del enfermo, por el hecho de estar bien. ABANDONÁNDOSE EN LA ESPERANZA La dimensión histórica, comunitaria y mistérica propias de la celebración64 hacen que el centro de la celebración de la vida y de la muerte sea el misterio pascual, el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Se plantea así el tema de la esperanza humana, de la esperanza cristiana de la que se dice que el esfuerzo por infundirla es el factor humano-terapéutico.más importante65. La esperanza es ese «constitutivum de la existencia humana"66 que trasciende el mero optimismo en situaciones como la del enfermo terminal y de la que el autor de la primera carta de Pedro nos invita a dar razón (I P 3, 15). El agente de pastoral se siente llamado a ser hombre de esperanza en una encrucijada de sufrimiento y oscuridad, una esperanza que permite mirar más allá de la satisfacción de los deseos inmediatos, e incluso más allá del dolor y de la muerte, una esperanza que proviene de Dios: «Una guía cristiana es un hombre de esperanza, cuya fuerza, en último término, no está fundada en la confianza en sí mismo que deriva de la propia personalidad ni de expectativas concretas de futuro, sino sobre una promesa que le ha sido hecha»67. En el fondo, se trata de un acto de fe en que la muerte no tendrá la última palabra. Una esperanza en cosas futuras, por importantes que sean, no tendrá nunca el valor de la esperanza en Dios, es decir, de las esperanzas de hombres que se confían a Él sabiendo que «el futuro no se llama reino de los hombres sino reino de Dios, donde Dios será todo en todas las cosas"68. La fe cristiana no espera en tal o en cual cosa que haya de suceder en un futuro más o menos lejano, sino que confía en una persona y en una definitiva comunión con ella. De modo sintético, dice Greshake, «quien espera, no espera en el paraíso como en un mundo feliz, sino que espera en Dios, el cual, en cuanto que se le conquista y se alcanza, es ya el paraíso, es decir, la realización de todas las aspiraciones del hombre a la comunicación personal, al amor y a la perfección»69. Ahora bien, esta realización total del deseo de comunión y liberación plena, ¿es una fuga en el futuro ante la dura situación presente y ante el evidente fracaso por la proximidad de la muerte o se encarna como un dinamismo actual? La necesidad de mantener relaciones basadas en el amor en el presente, ¿puede mantenerse sin futuro? Si por un lado la idea de una vida que va hacia la muerte es más aceptable mediante la fe en la resurrección70, la espera de la resurrección, por otro lado, da a la vida el futuro del que necesita para poder amar71. Por su propia naturaleza, la esperanza dinamiza el presente, lanza a vivir el amor en las circunstancias concretas de la vida, hace que las relaciones del ahora sean vividas como la anticipación de la comunión profunda con Dios. Más allá de las esperanzas particulares de nuestra vida tiempo, el Padre nos da una esperanza que va más allá del tiempo, no para evadirnos de la historia, sino para introducir en el corazón del mundo una anticipación del «mundo futuro» del que la Iglesia es, de alguna forma, presencia sacramental72. La relación pastoral con el enfermo grave, realizada «en el nombre del Señor» (Hch 4, 10) es anticipación de la deseada relación con Dios, realización de la misma, porque «el cielo ya ha comenzado en el interior de este mundo. Vamos gozando de antemano y en pequeñas dosis las fuerzas del mundo futuro (Hbr 6,5)"73. Cada encuentro, cada relación significativa, cada diálogo que el agente de pastoral logra establecer en el amor, es sacramento de la esperanza, es actuación del compromiso presente y operante al que conduce la esperanza, bajo la acción del Espíritu. Porque «no habrá motivo de esperarse mucho del futuro si los signos de la esperanza no se hacen visibles en el presente»74. Así, Ia relación pastoral de ayuda con el enfermo terminal es empeño por vencer la muerte y todo lo que ella significa mediante la vida de comunión y de fraternidad en medio de los sufrimientos. Se realiza así «el milagro de la fe: la esperanza contra toda esperanza". La esperanza va más allá de la muerte, «surge de experiencias positivas, de experiencias de sentido, que se hacen en esta vida»75. EP/SEGURIDAD: SEGURIDAD/ESPERANZA: La esperanza que dinamiza el momento presente y fundamenta el encuentro y el diálogo pastoral, se debe concretar en el enfermo terminal en un conjunto de actitudes que serán fruto de la presencia del Espíritu. Así, la esperanza, «no se adapta»76, no se queda satisfecha hasta el cumplimiento de la promesa77, porque no se reduce al mero deseo, ni al mero optimismo superficial del «todo se arreglará». La esperanza no está reñida con la inseguridad (la «seguridad insegura» dice Laín Entralgo)78; más aún, «la seguridad no pertenece a la esperanza», dice santo Tomás79. En realidad este carácter de inseguridad tiene sus beneficios, contrariamente al pensar común: MIEDO/ESPERANZA:EP/MIEDO: «Cuando miramos al futuro que se abre ante nosotros, oscuro e indeterminado, es la esperanza la que nos da coraje, pero sólo el miedo o la angustia nos hacen circunspectos y cautos. Así, pues, ¿puede la esperanza ser prevenida y prudente sin el miedo? El coraje sin cautela es estúpido. Pero la cautela sin coraje hace a las personas escrupulosas e indecisas. En este aspecto «el concepto de la "angustia" y el "principio esperanza" no son opuestos, después de todo, sino que son complementarios y mutuamente dependientes". 80 -Junto con la inseguridad y el miedo, la esperanza conlleva el coraje, que no se reduce a la mera vitalidad, al simple instinto por sobrevivir, sino que supone «el coraje paciente y perseverante que no cede al desánimo en las tribulaciones»81. -El coraje, en muchas situaciones se traduce en paciencia, en «entereza» o «constancia» (gr. «Hypomoné»). «La paciencia que tan esencialmente pertenece a la esperanza, expresaría en forma de conducta esa conexión entre el futuro y el presente. La esperanza se realiza, cuando es genuina, en la paciencia. La esperanza es el supuesto de la paciencia. Esperanza y paciencia se hallan en continua relación" 82. La esperanza, pues, es fuente de paciencia y quien se ejercita en la paciencia en medio de las dificultades y a las puertas de la muerte, acabará sintiendo que su vida se abre hacia una meta consoladora y esperada. Y la paciencia supone confianza. Pablo abunda en sus escritos en la exhortación a la paciencia en medio de las dificultades. A los hebreos les escribe: «Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir lo prometido» (Hbr 10, 36). A los cristianos de Roma les escribe: «Esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia». (Rm 8, 25). La paciencia, no obstante, no implica la falta de «intranquilidad», en cierto sentido, de «impaciencia»: «La resurrección de Cristo no sólo es un consuelo en el sufrimiento, sino también un signo de la oposición de Dios contra el mismo sufrimiento. Por eso, donde la fe se desarrolla en esperanza no hace a las personas tranquilas, sino intranquilas, no las hace pacientes sino impacientes. En vez de amoldarse a la realidad dada, esas personas comienzan a sufrir por ella y a oponerse a la misma» 83 Incluso la desesperación, en cierto sentido, forma parte de la dinámica de la esperanza. El desesperado aún espera, siente que puede esperar aunque no sepa el objeto de su esperanza. «El gran riesgo de la desesperación es que termine en la desesperanza. En este estado, el sujeto no solamente no tiene un proyecto, sino que, además, está seguro de que nunca lo tendrá. Su vida no solamente no tiene ningún sentido, sino que está seguro de que no lo hay, y no puede haber, nada capaz de dar a su propia existencia (...) un sentido verdaderamente satisfactorio»84. -Moltmann dice también que «la conversión es la práctica de la esperanza viva85. El que no posee ninguna esperanza no puede convertirse, puesto que no tiene futuro ante sí para el que «cambiar» hacia algo mejor. Pablo dice a los cristianos de Tesalónica: «Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza». (I Tes 4, 13). --En último término, la esperanza se traduce en abandono en Dios, en quien se deposita el máximo de confianza. Abandonarse en Dios en total confianza no significa una actitud pasiva de resignación86. Más bien tiene lugar una dialéctica entre lucha y aceptación. Es una lucha que acepta que Dios diga la última palabra, una lucha como expresión de la esperanza y vivida desde la aceptación en la que la persona es sujeto. En conclusión, el hacer del agente de pastoral con los enfermos terminales debe estar embebido de la verdadera esperanza, la que supera la simple búsqueda de la satisfacción de los deseos y tiene sus raíces en una Persona. De esta forma podrá dar testimonio de la propia esperanza (I P 3, 15) en una relación que nutrirá la verdadera esperanza, «el arte de esperar» del enfermo y dará calidad y salud a la vida en medio del sufrimiento (Tit 2, 2), una relación basada, pues, en la esperanza en Dios, sabiendo que «la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones» (Rm 5, 5). Dios es la única fuerza, en el fondo, de la esperanza en medio del sufrimiento y ante la muerte. Dios, que se manifiesta por medio de las personas, de signos sacramentales, de su Palabra. El cielo será la salud plena para el cristiano. Y el testimonio de esta realidad lo dará el agente de pastoral con su saber estar, en medio de la pobreza radical experimentada ante los enfermos terminales, en medio del profundo silencio al que invita la sacralidad de tal situación, en el cual el misterio puede ser concelebrado. Para la reflexión personal CELEBRAR LA VIDA, CELEBRAR LA MUERTE n ¿Tiendo a celebrar sólo lo positivo en la vida? ¿Cuáles serían las notas más personales de una actitud de celebración de la muerte? n En las celebraciones litúrgicas, en las homilías, en las oraciones, ¿presento un Dios que llena siempre el vacío» o «dejo espacio» también a un «Dios escondido y ausente»? n ¿He hecho con mi pasado un proceso de integración de lo negativo, de «reconciliación con la vida» y sus límites? n ¿Y yo, experimento la gracia del perdón mediante la celebración del sacramento o también para mí está en crisis? n ¿Tiendo a concebir y calificar de "buena muerte" aquella que es más higiénica, poniendo el acento en las actitudes o reacciones psicológicas? n ¿De qué manera siento que me afecta el misterio Pascual en la vida cotidiana? n ¿Reduzco la esperanza a la dimensión moral (actitudes), psicológica, o siento que me afecta constitutivamente? n ¿Qué modos y qué dificultades encuentro para "dar razón de mi esperanza»? n ¿En qué circunstancias pediría yo la celebración del sacramento de la unción para mí? n ¿Cómo vivo mis pérdidas personales? ¿Qué puedo aprender de las pérdidas de mis seres queridos ya vividas? n En mi ministerio, ¿me centro en el activismo o vivo la dimensión contemplativa? ¿Como podría adiestrarme en contemplar en mi acción pastoral? ======================== 1. Cfr. TORNOS, A.: Cristo ante los moribundos, en: AAVV., Morir con dignidad. Madrid, Marova, 1976, págs. 210-211. 2. AAVV: Sociología de la muerte. Madrid, Sala, 1974, pág. 11. 3. Cfr. NOUWEN, H. J. M.: Ministerio creativo. Brescia, Queriniana, 1981, págs. 100101 4. NOUWEN, H. J. M.: o.c., p. 101. 5. COLOMBERO G.: Dalle parole al dialogo. Aspetti psicologici della comunicazione interpersonale. Milano, Paoline, 1987, págs. 28-29. 6. COSTA, E.: Celebración. Fiesta, en: AAVV., Diccionario teológico interdisciplinar, II. Salamanca, Sigueme, 1982, pág. 28. 7. Cfr. MONGUlLLo, D.: La malattia: esperienza da vivere e mistero da ce/ebrare, en: Camillianum, 1990 (2), pág. 339-341. 8. Citado por ARREGUI J. V.: El horror de morir. Barcelona, Tibidabo, í992, pág. 154. 9. Cfr. ELÍAS, N.: La solitudine del morente. Milano, 11 Mulino, 1985, págs. 77-78. Dice Nigg: «Hay personas que justo poco antes de morir ven pasar por delante de sus ojos, una vez más, toda la vida, como si estuviese escrita en un texto desconocido y advierten que de repente, dentro de ellos, la dureza que les ha inundado hasta entonces, deja espacio a la dulzura y al perdón". NIGG, W.: La morte dei giusti. Dalla paura alla speranza. Roma, Citta Nuova, 1990, pág. 87. 10. Es la angustia que Alonso-Fernández llama «metafísico-religiosa sentida como culpa o posible condenación y que ha sido estudiada especialmente por Kierkegaard y Jaspers. Otro tipo de angustia sería la existencial como amenaza de la afirmación del ser ante la muerte, estudiada particularmente por Heidegger y, por último, la angustia espiritual, como amenaza de absurdidad de la existencia, estudiada especialmente por Tillich. Cfr. ALONSO FERNÁNDEZ, F: Psicología médica y social. Barcelona, Salvat, 1989 (5), páginas 33 y 668). 11. CENCINI, A.: Vivere riconciliati. Aspetti psicologici. Bologna, Dehoniane, 1986, pág. 27. 12. OLVIDO/REPRESION REPRESION/OLVIDO: Dice Tillich: «Algo en nosotros nos impide recordar, cuando el recuerdo resulta demasiado difícil y penoso. Olvidamos los favores obtenidos porque el fardel de la gratitud es demasiado pesado para nosotros. Olvidamos nuestros viejos amores, porque el fardel de las obligaciones supera nuestra capacidades. Olvidamos nuestros viejos odios, porque el trabajo necesario par alimentarlos turbaría nuestro espíritu. Olvidamos nuestros viejos dolores, porque son todavía demasiado penosos. Olvidamos la culpa porque no soportamo el dolor que provoca en nosotros. Pero tal olvido no es espontáneo; supone nuestra colaboración. Se reprime lo que no se consigue soportar. Olvidamos enterrando dentro de nosotros. En la vida cotidiana, el olvido nos libera de forma natural de una cantidad innumerable de pequeñas cosas. El olvido mediante la represión no es liberador. Parece que nos aleja de lo que nos hace sufrir, pero no lo consigue del todo, porque el recuerdo permanece enterrado en nosotros y sigue infiuyendo en cada instante de nuestra vida". TILLICH, P.: L'eterno presente. Roma, Astrolabio, citado en: LINN, D. e M.: Come guarire le ferite della vita. Milano, Paoline, 1992, pág. 141 13. NOUWEN, H. J. M.: La memoria viva de Jesucristo. Buenos Aires, Guadalupe, 1987, pág. 21. «Lo que es olvidado no puede ser sanado y lo que no puede ser curado puede convertirse fácilmente en causa de un mal mayor». Cfr. Ibidem, pág. 15. 14. Cfr. GRELar, P.: Ne//e angoscie la speranza. Milano, Vita e Pensiero, 1986, pág. 289. 15. Cfr. NIGO: o.c., pág. 134. 16. Cfr. PANGRAZZI, A.: Creatividad pastoral al servicio del enfermo. Santander, Sal Terrae, 1988, págs. 19-23. 17. Ibidem, pág. 86. 18. Cfr. BRUSCO, A.: El counseling pastoral En: PANGRAZZI, A. (ed.): El mosaico de la misericordia. Santander, Sal Terrae, 1990, pág. 170. «Si el ayudante comprometido en actividades paramédicas, médicas o pastorales se da cuenta de sus propias sombras, ve en todas sus relaciones personales y profesionales que puede ser también él un herido y que también él necesita de aquél a quien debe y quiere servir". Cfr. HARING, B.: Proclamare la salvezza e guanre i malati. Bari, Acquaviva delle Fonti, 1984, pag. 80. 19. Cfr. BOFF, L.: San Francisco de Asis. Ternura y vigor. Santander, Sal Terrae, 1982, pág. 196. 20. Cfr. SMITH, C. R.: Vicino alla morte. Guida al laboro sociale con i morenti e i familiari in lutto. Trento Erickson, 1990, pág. 86. 21. Cfr. BUCKMAN, R.: Cosa dire? Dialogo con il malato grave. Torin Camilliane, í990, pág. í48. 22. PANGRAZZI, A.: Perder a un ser querido. Madrid, Paulinas, 1992 23. GONZÁLEZ, L. J.: El diálogo liberador. México, Librería Parroquial, 1981, págs. 174í75. 24. Cfr. KÜBLER-Ross, E.: Sobre la muerte y los moribundos. Barcelona, Grijalbo, 1974. 25. MORIBUNDOS/ETAPAS CURACION-SICOLOGICA: Dennis y Matthew Linn, en su libro Cómo curar las heridas de la vida, plantean un paralelo entre las fases descritas por Kubler-Ross y el camino necesario para curar los traumas del pasado. Dicen: «Según Elisabeth Kuble Ross, quien afronta la herida emotiva de la muerte inminente normalmente debe superar cinco fases: rechazo, cólera, pacto, depresión y aceptación. A su parecer, estas cinco fases son el itinerario normal para curar de cualquier trauma profundo. Se constata que, en la curación de los recuerdos, normalmente se recorren las mismas cinco fases. Aunque la curación de un recuerdo puede obtenerse con una sola oración, como la muerte puede ser aceptada inmediatamente, el método normal para afrontar los recuerdos y la muerte es pasar poco a poco por las cinco fases». LINN, D. e M.: o.c., pág. 21. 26. Asi se podrá evitar que suceda que "quien no muere antes de morir se corrompe cuando muere». Cfr. NIGG, W.: O.C., pág. 116. 27. Cfr. ELIA5, N.: O.C., pág. 23. Esto no significa que haya que pensar unicamente en la muerte en la fase final de la vida o que no haya muerte digna si no es consciente. Lo que proponemos es una actitud de muerte apropiada, distinta de la muerte eludida, negada, buscada o absurda. Cfr. ARREGUI, J. V., O.C., pág. 64. 28. NIGG, W.: O.C., pág. 106. 29. NOUWEN, H. J. M.: La memoria viva de Jesucristo. Buenos Aires, Guadalupe, 1987, págs. 41-42. 30. Cfr Ibldem, págs. 43-44. 31. Cfr. KÜBLER-Ross, E.: o.c., pág. 339. 32. Cfr Ibídem, p. 328. 33. Cfr. CASERA, D.: ll passaggio all 'altra sponda. Varese, Salcom, 1985 pág. 15. 34. Cfr. KÜBLER-Ross, E.: o.c., pág. 50. 35. Cfr Ibldem, págs. 17-18. 36. Cfr. SPINSANTI, S.: Psicologi incontro ai morenti. En: Medicina e morale, 1976 (1.2), pag. 84. 37. Cfr. BUCKMAN, R.: o.c., pag. 65. 38. Cfr. BONORA, A.: Giobbe: il tormento di credere. Padova, Gregoriana, 1991, pág. 120. 39. Cfr. COLOMBERO, G.: La malattia, una stagione per il coraggio. Roma, Paoline, 1981, págs. 47-49. 40. Cfn SPINSANTI, S.: a.c., pág. 95. 41. Cfn LAjN ENTRALGO, P.: La espera y la esperanza. Madrid, Alianza, 1984, pág. 306. 42. SPINSANTI, S.: Malattia e morte nel popolo delle beatitudini. Varese, Salcom, 1976. 43. VORGRIMLER, H.: El cristiano ante la muerte. Barcelona, Herder, 1981, pág. 16. 44. KÜBLER-Ross, E.: Domande e risposte sullo morte e il morire. Como, Ed. di red. studio redazionale, 1989, pág. 146. 45. Cfn NIGG, W.: o.c., pág. 98. 46. ARREGUI, J. V.: o.c., pág. 85. 47. Cfn CINA G.: La ricerca di senso nella sofferenza negli scritti di Viktor E. Frankl e le sue sollecitazioni per la recente riflessione teologica. Roma, Gregoriana, 1992, pág. 52. 48. Cfr. CINA G.: o.c., pág. 157. 49. FONDEVILA, J. Mª: Sentido teológico de la muerte. En: Labor Hospitalaria, 1979 (171), pág. 33. 50. BERNANOS, G.: Dialoghi delle carmelitane. Brescia, Morcelliana 1988 (12), pág. 65. 51. Cfn BRESSANIN, E.: Los sacramentos y la liturgia. En: PANGRAZZI, A. (ed.): El mosaico..., o.c, pág. 148. 52. Mario Alberton dice al respecto: "En la celebración del sacramento de la unción, pues, se debería eliminar toda alusión a sus efectos (sacramento hecho para...) y hablar del encuentro de dos amores, de ese nosotros vivido entre el enfermo y Cristo-médico-salvador-vida, el que ama siempre primero gratuitamente, hasta el fondo». Cfr. ALBERTON, M.: Un sacramento per i malati. Bologna, Dehoniane, 1982, pág. 86. 53. ÁLVAREZ, C.: El sentido teológico de la Unción de los enfermos. Bogotá, Pontificia Universidad Javierana, 1983, pág. 424. 54. ALBERTON, M.: o.c., pág. 103. 55. Cfr. BRESSANIN, E.: Annunciare e vivere il vangelo nel mondo della salute oggi. Verona, Quaderni del Centro Camilliano di Pastorale, n. 2,1986, pág. 49. 56. "La Santa Unción no es, de ningún modo, el anuncio de la muerte cuando la medicina no tiene ya nada que hacer. Más aún, la Unción no es ajena al personal sanitario y asistencial, pues es expresión del sentido cristiano del esfuerzo técnico». Cfr. Orientaciones doctrinales y pastorales del episcopado español, Ritual de la Unción, n. 67. 57. El Concilio intenta timidamente rescatarlo como sacramento de los enfermos y «no sólo de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida» (SC 73), pero el CIC (c. 1005) indica que se suministre incluso en la duda de si ha fallecido ya. 58. ORTEMAN, C.: Il sacramento degli infermi. Torino, ElleDiCi, 1971, pág. llO. 59. Cfr. Al BERTON, M.: o.c., pág. 125. 60. Cfr. VIDAL, M.: Moral de la persona. Madrid, PS, 1985, pág. 269 61. LAíN ENTRALGO, P.: oc., pág. 596. 62. BOFF, L.: O.C., págs. 205-206. 63. NOUWEN, H. J. M.: Ministero creativo, o.c., pág. 73. En otra obra el autor afirma: «Sin una sólida ref;exión teológica, los líderes cristianos del futuro serán poco más que pseudo-psicólogos y pseudo-asistentes sociales. Creerán tener la obligación de ayudar y animar al prójimo, de tener que ser modelos a imitar o hacer el papel de padre o madre, de hermanos o hermanas mayores, uniéndose así a tantas personas que se ganan la vida intentando ayudar al prójimo a afrontar las tensiones y las dificultades de la vida cotidiana». NOUWEN, H. J. M.: Nel nome di Gesu. Riflessione sulla lidership cristiana. Brescia, Queriniana, 1990, pág. 62. 64. Cfr. SODI, M.: Celebración. En: AAVV., Nuevo diccionario de liturgia. Madrid, Paulinas, 1987, págs. 240-242. 65. Cfr. AAVV.: Por un hospital más humano. Madrid, Paulinas, 1986, pág. lll. 66. Cfr. LAIN ENTRALC;O, P.: o.c., pág. 238. 67. NOUWEN, H. J. M.: ll guaritore ferito. Brescia, Queriniana, 1982, pág. 72. 68. BOFF, L.: Hablemos de la otra vida. Santander, Sal Terra pág. 140. 69. GRESHAKE, C.: Más fuertes que la muerte. Santander, Sal 1981, pág. 28. 70. Cfr. ALFARO, J.: Speranza cristiana e liberazione dell-uomo. Brescia, Queriniana, 1.973, pág. 53. 71. Cfr. MOLTMANN, J.: Teologia della speranza. Brescia, Queriniana, 1979, pág. 367. 72. Cfr. GRELOT, P.: o.c, pág. 343. 73. BOFF, L.: Hablemos de la otra vida, o.c., pág. 76. 74. NOUWEN, H. J. M.: Ministero creativo, o.c., pág. 26. 75. VORGRIMLER, H.: o.c., pág. 43. 76. «En el acto de esperar hay una radical inconformidad, frente a la situación de cautividad y privación en que se encuentra el esperanzado". LAíN ENTRALGO, P.: o.c., pág. 306. 77. Cfr. MOLTMANN, J.: Teologia della speranza, o.c. pág. 371. 78. Cfr. LAIN ENTRALGO, P.: o.c., pág. 570. Cfr. también DELISLE LA PIERRE, I.: Vivir el morir. Madrid, Paulinas, 1986, pág. 1Ol. 79. Cfr. LAjN ENTRALGO, P.: o.c. pág. 174. 80. MOUMANN, J.: Experiencias de Dios, o.c., pág. 64. 81. ALFARO, J.: Speranza cristiana e liberazione dell'uomo, O.C., pág. 38. 82 LAjN ENTRALGO, P: o.c., pág. 350 83. MOLTMANN, J.: Experiencias de Dios, o.c., pág. 26. 84. Cfr. ROCAMORA, A.: El orientador y el hombre en crisis. En: AAVV., Hombre en crisis y relación de ayuda. ASETES, Madrid, 1986, pág. 559. 85. MOLTMAN, J.: Experiencias de Dios, o.c., pág. 42. 86. Cfr. MOLTMANN, J.: Teologia della speranza, o.c., pág. 228. (·BERMEJO-JOSÉ-CARLOS. _LABOR-HOSPES/225. Págs. 214-221) NECESIDADES ESPIRITUALES DEL ENFERMO TERMINAL J. H. Thieffrey Después de los debates sobre eutanasia y el empeño terapéutico, asistimos, en Francia, desde hace algunos años, al desarrollo de los cuidados de acompañamiento o cuidados paliativos. Estos cuidados se refieren a las personas al término de su vida. Comprenden un conjunto de técnicas, de prevención y de lucha contra el dolor. También se añade la toma en consideración de sus necesidades individuales, sociales y espirituales. La noción de espiritual designa aquí una propiedad mucho más amplia que la fe religiosa. Este trabajo tiene como objetivo precisar lo que recubre para los cuidadores y los acompañantes esta noción de necesidades espirituales, cómo responder a ello, y a qué lectura teológica acuden. Es mucho lo que se juega. Para los cuidadores, esta clarificación puede favorecer la salida de una antropología reductora y precisar su rol en el apoyo que se debe dar a los enfermos. Para los cristianos, el juego consiste en percibir cómo las necesidades que se observan interpelan su fe y su forma de ser testigos. El juego consiste también para todo hombre en descubrir los valores que se mantienen al final de la vida. Ante todo tomaremos las publicaciones medicales y de enfermería para localizar la noción de necesidades espirituales. Luego propondremos un ensayo de tematización de estas necesidades a partir de las diferentes aproximaciones. Desarrollaremos la noción de apoyo espiritual. En fin, en una última parte, propondremos una lectura teológica y evocaremos ciertas incidencias pastorales. Estas páginas son el fruto de una experiencia de un cuidador --médico en servicio de reanimación y radioterapia, luego cuatro años en el Senegal en un dispensario como coordinador de un programa de medicina preventiva-- de una corta experiencia de capellán de hospltal y de una reflexión al final de un recorrido teológico. Reclamarán una profundización en el porvenir. OCURRENCIA DE LA PREGUNTA ENFERMOS-TERMINALES: Desde hace varios años en los cuidadores se desarrolla un concepto de necesidades espirituales que cubre parcialmente el dominio religioso. Algunos puntos de referencia nos ayudarán a descubrir lo que abarca esta noción. Recorremos la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, las publicaciones medicales y de enfermería, las directrices ministeriales y ciertas iniciativas concretas. Evocaremos luego algunas razones de interés en los cuidadores para la dimensión espiritual del hombre enfermo. El derecho francés La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre de 1789 reconoce y garantiza la libertad religiosa y la libertad de expresión (artículos 7.10). Desde la separación de la Iglesia y del Estado, el artículo I de la ley del 9 de diciembre de 1905 estipula que la República asegura la libertad de conciencia. «Garantiza el libre ejercicio del culto bajo la sola restricción emanada del interés del orden público». En virtud de este artículo, las capellanías permanecen de derecho en los hospitales, teniendo como tarea el permanecer efectiva, con la posibilidad para todo ciudadano, incluso hospitalizado, de ejercer libremente su culto. No pudiendo asistir al culto, es preciso que el culto llegue hasta él... Actitud de los cuidadores según las publicaciones medicinales y de enfermería El personal cuidador ha tomado ventaja en la conciencia de la dimensión espiritual y religiosa de los pacientes, después de haber tenido como objetivo principal el aspecto puramente medicinal de las enfermedades. Ante todo esta atención se ha volcado sobre la transmisión de las peticiones religiosas a los ministros del culto. Luego se ha ligado con la identificación y la respuesta que se debe dar a las necesidades espirituales de los enfermos, descubierto en el sentido más amplio y no restringido del aspecto religioso. En 1968, la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) publicó una guía para la dotación de un hospital con personal de enfermería. Margarita Paetznick abordaba las necesidades espirituales en el cuadro del confort psicológico: en este campo, el rol del personal de enfermería consistía en «ofrecer al enfermo la posibilidad de recibir la asistencia del ministro de su culto, de tener acceso a libros u objetos religiosos susceptibles de apoyo en la prueba". En este documento, espiritual y religioso, se recupera la asistencia del ministro del culto, solicitada en razón del apoyo que puede aportar en la prueba y no como un derecho en sí mismo. En 1969, Virginia Henderson, en otro documento de la OMS, afirma que respetar las necesidades espirituales de los enfermos y asegurar que puedan satisfacerlas en todas las circunstancias hace parte de los cuidados de enfermería de base. El sentido de la palabra espiritual está aún cerca de religioso. No obstante, la introducción de la obra, sin hablar explícitamente de las necesidades espirituales, vuelve a situar el cuidado de enfermería en el más vasto cuadro de las necesidades fundamentales de todo hombre: todos conocen que el nursing toma su fuente en las necesidades fundamentales del hombre (H/NECESIDADES-FMS). La enfermera no debe perder jamás de vista que todo hombre está animado por un deseo innato de seguridad, de nutrición, de albergue, de vestido: de una necesidad de afecto y comprensión, de un sentimiento de utilidad, de confianza mutua en sus relaciones sociales y que es así en la persona que le asiste, enferma o con salud. Admitido sin réplica, estas necesidades elementales reconocidas y aceptadas por los sociólogos y los filósofos, han sido muchas veces desfiguradas u olvidadas. Cada cultura las interpreta diferentemente y cada individuo lo hace a su guisa. No las presentaremos como una fórmula pudiendo explicar el comportamiento humano, el cual guarda su aspecto misterioso en despecho de todo lo que se ha conocido en esta materia. Estas necesidades enunciadas no incluyen particularmente este deseo común de una fe reconfortante en el Ser supremo o una forma ética sirviendo de finalidad al hombre o de guía en su comportamiento. Tampoco expresan su deseo de responder a las exigencias de esta fe ni del sentir que anda bajo la mirada de Dios. En París, en 1971, en las Jornadas de perfeccionamiento del Centro Cristiano de Profesiones de la Salud, se reunieron más de mil cuidadores, en su mayoría enfermos. Tras una larga exposición sobre nefrología, se pidió al padre P. Deschamps, una intervencion sobre las necesidades psicológicas y espirituales del paciente con larga enfermedad. Numerosos participantes no reclamaban explicitar la fe cristiana. El hecho mismo de esta conferencia en el curso de un congreso técnico es pues significativo de lo que podía ser capaz de interesar este tema en los cuidadores más allá de la comunidad creyente. Pero el padre Deschamps rechazaba el distinguir lo que era específico del dominio espiritual en relación con la propiedad psicológica afirmando que «la gracia no asciende en el aire pero que se enraiza en el mantillo humano». En su intervención, el concepto espiritual desborda el religioso, no está asimilado al psicológico, pero no está aún lo suficiente definido. En el Canadá, en 1973, Kozier du Gas, después de haber afirmado que no se puede tratar a un enfermo en su conjunto sin aportarle una ayuda física, psicológica y espiritual, distinguía el apoyo directo que puede dar el mismo cuidador de la cohesión necesaria a tener entre el paciente y sus propias fuentes de asistencia espiritual. Aquí lo que depende de religiosos está situado en el interior de lo espiritual. En 1975, la traducción francesa de la obra completa de E. Kubler-Ross iba a permitir examinar otra actitud frente a la muerte que la estéril alternativa entre el encarnizamiento terapéutico y la eutanasia. Las necesidades espirituales no son evocadas como tales, pero la autora trata de la relación del enfermo grave con su enfermedad, de la persona colocada frente a sí misma y a su historia. La expresada experiencia desmantela el mutismo del personal médico y de enfermería desvelando el deseo de los enfermos de hablar de su enfermedad, de su muerte, de sus cosas y de su esperanza. MU/5-ETAPAS: La doctora E. Kubler-Ross identifica cinco etapas observadas con frecuencia en el acercamiento de la muerte: rechazo, despecho, regateo, depresión y aceptación. No propone un saber conducir a una terapia, pero sí unos puntos de referencia exaltando la naturaleza indeformable de nuestra humanidad y el bloqueo pernal requerido por aquel que le acompaña. Por otra parte, la presentación del Centro «St. Christopher» de Londres en la revista Laennec (1975), describía, no sólo la necesidad de un nuevo acercamiento al final de la vida, sino la realidad de una institución fundada desde el año 1967 para concretizar una respuesta adaptada a esa necesidad. Odette Thibault, siempre en el año 1975, que luchará para el derecho de la eutanasia, recuerda sin embargo que es importante el no reducir el acompañamiento al final de la vida a la asistencia médica puramente técnica: «La utilización de los medios técnicos es un (falso) substituto a una ayuda psicológica infinitamente más difícil». También evoca la asistencia religiosa ofrecida por el Hospicio «St. Christopher». En 1978 reaparecía el artículo del padre Deschamps, en la revista Laennec y la escuela de graduación del personal de enfermería de Poissy aceptaba que Jacques Cougnaud consagrara su memoria sobre el tema preciso de las necesidades espirituales. El objetivo de este trabajo era dar la nota sobre la controvertida actitud de los cuidadores frente a esta noción. NECESIDADES-ESPAS: C. Jomain definía en 1984 las necesidades espirituales tomadas en un sentido amplio: se trata de necesidades de las personas creyentes o no, a la búsqueda de la nutrición del espíritu, de una verdad esencial, de una esperanza, del sentido de la vida y de la muerte, o también deseando transmitir un mensaje al final de la vida. En 1986, B. Simsen publicaba un estudio sobre las necesidades espirituales de los enfermos hospitalizados, desvelando que la mayoría de entre ellos posee una forma de buscar: sobre el sentido de su enfermedad y de su vida. El doctor Renée Sabag Lanoe describía los determinantes de la identidad de las personas mayores acogidas en los servicios de hospitalización de mediana y larga duración, determinantes a tener en cuenta necesariamente por el personal de enfermeria. El mismo año el primer congreso de cuidados paliativos de Ginebra reunía a más de 600 profesionales de la salud. Roette Polletti evocaba la dimensión espiritual del sufrimiento del canceroso, al cual debe responder un acompañamiento espiritual. Estuvo organizada una mesa redonda sobre el apoyo psicológico y las necesidades espirituales de los pacientes y de las familias y Cosette Odier, capellán del CESCO (Centro de Estudios y de Cuidados Continuos) intervenía sobre las modalidades del acompañamiento espiritual». J. Pillot, psicólogo, en 1987, entraba en los problemas psicológicos del sufrimiento de las personas al final de su vida. Distinguía el sufrimiento físico accesible a un tratamiento médico del sufrimiento psicológico, moral. Para el autor, este sufrimiento moral es la expresión de una búsqueda del significado en medio del caos provocado por la irrupción de la enfermedad y de la muerte. El padre Jean Vimort publicaba el mismo año un capitulo entero sobre las necesidades espirituales de los enfermos y de sus familias del cual hablaremos más adelante. En 1988, el doctor C. Saunders explicaba cómo el final de la vida hace nacer el deseo de acceder y colocar en primer lugar lo que se considera como verdadero y valioso. Pero también ella subraya cómo este deseo puede correr el riesgo de dar nacimiento al sentimiento de sentirse incapaz o indigno de vivir según estas prioridades, engendrando un sufrimiento espiritual. Paralelamente la revista Jalmay publicaba un número especial en el cual el padre J. Pillot había hablado hasta entonces de sufrimiento psicológico, casi moral, utiliza explícitamente el término de necesidades espirituales del moribundo. Este tema, numerosas conferencias (1989) lo trataron explícitamente. La revista AH (Capellanías Hospitalarias) consagraba el número de abril a la «experiencia espiritual de la enfermedad», cuyo primer articulo se titulaba: Necesidades espirituales y andadura religiosa. Cuando el Congreso de Ginebra sobre los cuidados paliativos, reuniendo esta vez más de 1.100 cuidadores, C. Odier intervenía con la noción de apoyo espiritual. En cuanto al Centro de Pluridisciplina de Gerontología de Grenoble, programaba una sesión de cuatro días sobre espiritualidad y fin de la vida. En los cuidadores, hay pues una convergencia de interés para un tercer campo de comprensión de la persona enferma. Se asiste al reconocimiento explicito de necesidades que no son, ni estrictamente fisiológicas, ni precisamente psicológicas, calificadas unánimamente como «necesidades espirituales». Evolución de las normas ministeriales en materia de formación y de cuidados El retoño de interés para un más allá del acercamiento técnico y psicológico de las personas y de la enfermedad se encuentra en la orientación de las normas ministeriales en materia de formación de enfermaría y de los cuidados terminales. --La reforma hospitalaria de 1970 tenía en cuenta los problemas que planteaba la defunción en el hospital. Pretendía quitar a la muerte en el hospital «su carácter atroz porque era público». La solución que prevalecía, como más humana, consistía en trasladar el enfermo a su casa para que allí terminara su vida. --El decreto del 14/01/1974 preveía siempre la evacuación a domicilio «si el mismo enfermo o su familia, expresaban el deseo. Pero si no abandona el hospital, está previsto el trasladarlo a una habitación particular. Se admite a sus allegados a permanecer cerca de él y a asistirle en sus últimos momentos.» (Art. 67). En él no se menciona el «deber de asistencia» por parte de los cuidadores. Éste estaba reservado a la familia. --En 1979 la Orden Ministerial referente al programa de estudios preparatorios al diplomado de Enfermería identificaba cinco necesidades fundamentales a tener en cuenta en la perspectiva de cuidados: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de pertenencia, de consideración, del más allá. Este análisis, tomado a Maslow, abre un horizonte más amplio que la bipolaridad psicofisiológica. --En febrero de 1984, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio Francés de Asuntos Sociales organizaba dos jornadas de información y de intercambio sobre el modelo conceptual de los cuidados propuestos por Virginia Henderson. Este modelo se aceptó oficialmente por la Asistencia Pública de los hospitales de París en 1984. Ya hemos mencionado sus orientaciones. --En julio de 1984, en el artículo primero del decreto referente al ejercicio de la profesión de enfermería, el Ministerio de la Salud consideraba la asistencia de las personas en sus últimos instantes de vida como el tercer objeto de los cuidados de enfermería, citado seguidamente después de promoción, conservación, restauración de la salud y el alivio del sufrimiento. --En agosto de 1986, el profesor J. F. Girard, Director General de la Salud, emitía una circular sobre los cuidados terminales a fin de apartarse de la falsa alternativa entre la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico y evitar los riesgos de una actitud únicamente esmerada frente a la muerte. Según la circular, «los cuidados de acompañamiento tienden a responder a las necesidades específicas de las personas llegadas al término de su existencia. Comprenden un conjunto de técnicas de prevención y de lucha contra el dolor, de un asidero psicológico del enfermo y de su familia, de una toma de consideración de sus problemas individuales, sociales y espirituales. Espiritual está pues diferenciado aquí del psicológico en una antropología a cuatro bandas. Las unidades de cuidados paliativos y las asociaciones de acompañamiento Las publicaciones medicinales o de enfermería y las normas ministeriales no son los solos testigos de la atención a la dimensión espiritual del hombre. En cinco años han nacido 50 asociaciones de acompañamiento reagrupando cuidadores y acompañantes benévolos; y desde 1987 han salido a la luz 16 unidades de cuidados paliativos. Algunas razones de la atención a las necesidades espirituales Pero, por qué es así? ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo de la salud para que se tenga necesidad de estar atento a lo que en otro tiempo había pasado bajo el silencio o parecía ir como una seda? La exclusión de la muerte fuera de la vida social MU/MARGINADA-SOCIAL: La muerte en la sociedad tradicional. Durante milenios, el hombre ha sido el amo soberano de su muerte y de las circunstancias de su muerte. Hoy ha cesado de serlo. Hasta los siglos XVIII y XIX, si no se había dado cuenta él mismo, su entorno, su familia, su médico juzgaba como un deber el advertirle, pues la muerte repentina era temida. «Señor, ¡líbranos de la muerte repentina! (letanías). El moribundo podía poner orden en sus asuntos, dar los adioses a los suyos, dictar sus ultimas voluntades, ver al sacerdote para estar preparado delante de Dios. El moribundo era también el autor de su forma de partir. Ya en el siglo XIX, si el anuncio de la muerte era siempre un deber de sus allegados, había llegado a ser difícil. Los ritos funerarios tenían mucha menos importancia. A principios del siglo XX, la forma oficial del luto declinó progresivamente y luego desapareció. La muerte en la sociedad técnica. La ética de la muerte se ha invertido en algunas generaciones. El enfermo condenado o en grave peligro no debe tener conciencia de su estado. Se pueden evocar varias razones: la secularización, el progreso de la medicina (cada vez se sabe menos si una enfermedad es grave o mortal), la medicalización de la fase terminal, la visión de la muerte como un fracaso, o el desplazamiento del lugar de la muerte hacia el hospital. El paciente se ve desposeído del derecho de morir conscientemente. Louis Vincent Thomas, en 1980, constataba lo siguiente: «Para una sociedad dirigida por la rentabilidad, el provecho, el agonizante está de sobra y de más, y se le hace comprender indirectamente. Su muerte ha cesado de ser un acontecimiento social y público. En su casa, pero sobre todo en el hospital el moribundo agoniza y luego muere solo, sin estar preparado para ello... Escondido y sin testigo, todo se pasa como si la muerte no existiera. A lo mejor se le estará agradecido de morir discretamente. Si se queja muy fuerte, se le agravia. Si cierra los ojos y se vuelve hacia la pared, se le reprocha secamente su rechazo antisocial de comunicación, su renuncia culpable en la lucha vital. El ideal es precisamente "la muerte de aquel que tiene apariencia de que no va a morir"». Hoy hay.una evolución en relación con la muerte. El cuerpo médico se encarga cada vez más del fin de la vida de los enfermos y poco a poco pone de relieve la necesidad y las ventajas de estar en verdad con los pacientes. Del desplazamiento hacia el hospital del lugar de la muerte El hospital se ha convertido principalmente en el lugar de defunción en Francia. En 1964, el 63,2 % de personas morían en su domicilio, el 33,5 % lo hacían en el hospital (en otros, 3,2 %). En 1976, el tanto por ciento es el mismo en el hospital como en el domicilio. En 1982, la relación es inversa: el 30,6 % mueren en su domicilio y el 67,8 % lo hacen en el hospital. Después de esta fecha se estabiliza: en 1987 los porcentajes respectivos eran de 29,9 % contra el 66,3 %. Así, la muerte en el hospital es mucho más frecuente que en el domicilio y esto sucede muy rápidamente sin que el hospital esté preparado; sin que ningún médico, enfermera o auxiliar hayan estado debidamente formados para asumir estas funciones; sin que hayan podido aprender un mínimo del saber hacer, de saber estar, algo indispensable para hacer frente correctamente a la situación. Ciertamente se puede deplorar este fenómeno medicinal de la muerte que conlleva el desplazamiento del domicilio hacia el hospital. Pero está ligado probablemente a toda suerte de elementos diferentes, tales como: el mejor acceso a los cuidados medicinales, la creencia en la eficacidad de la medicina, la nuclearización de la familia, la soledad, el espacio exiguo del domicilio. A esto hay que añadir las dificultades materiales a veces insolubles y la angustia que provoca la presencia de un agonizante en el seno del hogar, en una sociedad donde la mayoría de las mujeres trabajan y ya no aseguran el rol tradicional que les estaba asignado en otro tiempo. Por ello, progresivamente se encuentran profesionalizados los cuidados a los moribundos. Es toda la persona que se encuentra en manos de los cuidadores. Deben considerar todas las necesidades de los enfermos, estar atentos al hombre más allá de su enfermedad y de su psíquico y descubrir lo que se debe hacer cuando ya nada se puede hacer. El aumento de la técnica de los cuidados El enfermo está actualmente rodeado en el hospital de un personal con numerosas tareas, cada vez más técnicas, aumentando el número de los intermediarios; acarreando cada vez más lejos las relaciones cuidadores-cuidados. Aún más, el doctor Jean Roger expresa como «la muerte de otro reaviva nuestros propios miedos y subraya nuestra impotencia». Hay que reaccionar rápido para no huir de ese enfermo y protegerse contra nuestra propia imagen refiejada en el rostro atacado por el sufrimiento. Se tiene tendencia a luchar más contra la muerte que hacia la agonía, a ocuparse más de la enfermedad que del enfermo. La respuesta técnica invade entonces el campo relacional. Con el tiempo, esta actitud genera en el enfermo el sufrimiento de estar considerado solamente a través de su cuerpo, de no estar reconocido en su identidad de hombre, único, con su historia, sus cuestiones, sus esperanzas. C. Jomain relata el análisis de las aprendices y de los cuadros de enfermería donde testifican la soledad del moribundo en el hospital, de la ausencia casi absoluta de ayuda moral. Demuestran un sufrimiento del personal ante la muerte que constituye no solamente una demora en cuestión de su competencia profesional, sino también una llamada a su propia finitud. Estos cuadros de enfermería constataban que el saber y la habilidad del personal médico de los hospitales generales, expertos en la práctica de cuidados curativos y somáticos, estaban inadaptados para satisfacer la ayuda moral necesaria en el caso del fin de la vida; esta ayuda requiere una respuesta de orden relacional. Hay pues necesidad de buscar en qué consiste esta ayuda y cuáles son esas necesidades espirituales. Vamos a contrastar las diferentes semejanzas y empezar por precisar ciertos términos utilizados, pues varía el sentido según los autores. Vocabulario Enfermedades-graves Entendemos por enfermedades graves las situaciones donde se perfila la eventualidad de la muerte o donde acontece un handicap grave y duradero, que va a trastornar el sentido de la vida del enfermo, sus seguridades y la jerarquía de sus valores. Por enfermedades graves, entendemos también las afecciones con un claro pronóstico, pero que conllevan mitos sociales, como el cáncer; tocan entonces a la persona más allá de su cuerpo, y alteran toda la forma de estar en el mundo. Éstas son las enfermedades que conducen al paciente a la toma de conciencia de su posible mortalidad, de su precariedad y de los límites del dominio que pensaba tener sobre su vida. Por definición, estas enfermedades subrayan los límites del poder médico. Para no ahogarse frente a estos trastornos, la persona enferma busca las modalidades de adaptación a su situación. Necesidades (espirituales) El concepto de necesidad es ambiguo, y por lo mismo, es aquel que han retenido los cuidadores. El término necesidad se refiere clásicamente a un objeto cuya ausencia puede estar colmado por el mismo objeto. La no satisfacción de las necesidades físicas en el hombre (necesidad de comer, de beber, de respirar, de dormir) lleva de inmediato a un sufrimiento, y a largo plazo una amenaza vital. Ciertos déficits en el organismo reclaman ser colmados. El consumo del objeto que falta hace desaparecer la necesidad inicial. La medicina considera también al hombre en sus necesidades físicas. El programa de formación de las enfermeras reconoce bajo la rúbrica de necesidades fundamentales del hombre, después de las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, de pertenencia y de consideración. A diferencia de necesidad fisiológica colmada por un objeto, las necesidades psicológicas hacen un llamamiento a las relaciones interpersonales, requiriendo a los individuos en su libertad. La respuesta a estas necesidades compromete al sujeto que le responde. El objeto deseado no es consumado, se ciñe a sí mismo. Este objeto conserva su modificación. La noción de necesidad es pues analógica. Debemos anotar que las necesidades fisiológicas y las necesidades psicológicas se han de distinguir, pero sería en vano querer separarlas. ¿Se puede hablar de necesidad cuando se trata de la dimensión espiritual del hombre? En efecto, si se puede medir las necesidades fisiológicas en relación con la falta de algo preciso que debe estar colmado, si se puede evocar las necesidades psicológicas solicitando una relación de ayuda, puede hablar en términos de necesidad cuando se trata de un exceso o de un interrogante del hombre sobre sí mismo. La palabra deseo es más apropiada, pero la noción de necesidad significa para el cuidador que el no tener en cuenta este aspecto del paciente, está en posibilidad de provocar un sufrimiento. La necesidad espiritual solicita a sus allegados a dar un apoyo. ¿De qué apoyo tiene necesidad el paciente afrontado a una enfermedad grave que trastorna toda su forma de vivir y que derrumba seguridades y esperanzas? Tal es la pregunta que se plantean progresivamente los cuidadores y que lo hacen con una precisión y claridad creciente. Espiritual Hemos hecho notar como el desplazamiento al lugar de defunción del domicilio al hospital obliga al personal de enfermería a considerar al enfermo en su globalidad y no una antropología implícita en dos términos (bio-psicológica): «La vida no se resume en el silencio de los órganos. Hemos remarcado en las publicaciones de los cuidadores un aspecto que desborda la cercanía psicológica. El cuerpo y el psíquico no lo dicen todo del hombre. Hay un tercer elemento, una tercera instancia, es aquella por la cual el hombre puede asumir su condición, llevar su fardo de hombre, sea la enfermedad o la miseria. La salud según la tercera instancia está al principio de la salud psíquica porque está justamente ordenada a la buena iniciación del hombre. Está al principio de la salud del cuerpo en la medida en que el cuerpo, no separado, testifique la concordia del hombre consigo mismo y con todo». Esta tercera instancia espiritual no hace número con las otras dos, pero las atraviesa. Es el hilo rojo que entrelaza los elementos. Aquí espiritual no está tomado en sentido religioso. Ha sido a veces expresado por moral (sufrimiento moral). Se refiere al interrogante existencial del hombre. Este interrogante y las respuestas dadas pueden expresarse en un vocabulario y a través de convicciones religiosas. El sufrimiento, la enfermedad, la muerte son circunstancias donde aparece el interrogante de forma explícita. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ESPIRITUALES Preliminar Siendo el hospital el lugar habitual de residencia de los enfermos graves o en el final de su vida, hemos ya mencionado cómo el personal de enfermería se ha visto confiar el cuidado de los pacientes según una cercanía global, física, psíquica, espiritual. Será pues útil el circunscribir los diferentes aspectos de la demanda espiritual para mejor conocerla y tenerla en cuenta mejor. No obstante en el relato del congreso de Ginebra, C. Durand y P. Nouspikel se dan cuenta de cómo es delicado de discernir y evaluar una petición espiritual en su contexto siendo al mismo tiempo sociocultural y personal. Esto es más difícil aún cuando la demanda está en pleno movimiento, bajo el impacto de la enfermedad, de la desorientación espacio-tiempo y de la sed de encontrarse mejor. Virginia Henderson recuerda también que en todo enunciado de necesidades humanas, se debe tener en cuenta que la motivación es más fuerte en algunas personas que en otras; y que, a lo largo de la vida, las necesidades pueden crecer y decrecer. Así pues, la conceptualización de las diferentes necesidades que proponemos aquí en este capítulo no constituyen puntos de referencia. En razón de la convergencia de los autores hemos retenido la necesidad de ser considerado como persona, la de releer su vida, la búsqueda del sentido, la necesidad de liberarse de culpabilidad, la de reconciliarse, la de abrirse a la transparencia y de percibir un más allá a los límites de su propia vida. Evocaremos las modificaciones con relación al tiempo y a la expresión religiosa de las necesidades espirituales. Necesidad de ser reconocido como persona La prueba de la enfermedad y de la hospitalización amenazan a la persona en su identidad de distintas maneras. La ruptura de la unidad de la persona La enfermedad con frecuencia toca al sujeto en la unidad de su persona; se le aparece como una intrusa que la acordona a pesar de ella y que invade su conciencia sin su consentimiento... El enfermo se ve forzado a comprometerse en una obscura discusión donde el compañero es el cuerpo, hasta aquí sumiso y dócil, y ahora rehúsa obedecer. Impone su ley por la fatiga, la fiebre, la parálisis, el entumecimiento o el sufrimiento. El cuerpo se desolidariza. Pone en descalabro la unidad de la persona... La enfermedad determina un desgarro, una división de sí, consigo y puede llevar a una desavenencia consigo mismo. Prueba el yo, que ya no se reconoce en el espejo y busca en la mirada del otro la seguridad de ser reconocido. El anonimato Estas amenazas por la identidad de aquel que sufre pueden aumentar por el cambio del lugar de residencia. Desde su entrada al hospital, sobre todo la primera vez, el enfermo puede experimentar el sentimiento de estar despersonalizado. A veces tiene la impresión de que es sólo una matrícula. «Y por tanto, tiene un nombre, una familia, una historia, sus inquietudes y sus proyectos los cuales son su razón de vida. Al exterior es alguien; aquí sólo un número». Se da cuenta como se imprime delante de él 25, 30 etiquetas llevando su número de inscripción, su nombre, fecha de entrada. Está fichado. En la sala, a pesar de todas las órdenes contrarias, se hablará del número X, en lugar de decir el señor Tal o el señor Cual. Le despojarán de sus ropas, las que expresan su personalidad, y revestido del pijama y de la bata, uniforme del hospital. Estará sumergido en el anonimato. «Se siente reducido o identificado con su enfermedad». Se arriesga a vivir como algo que se manipula. La indiferencia y la reducción del otro al estado de objeto niega la relación y mata al sujeto». La ruptura social La privación de los roles sociales, de sus responsabilidades y de sus compromisos amenaza también al sujeto en su identidad y aviva su soledad. Dependiente, se encuentra obligado a poner entre las manos de otro, con frecuencia apartado de las decisiones que le conciernen, con la impresión de ser inútil. Estas diferentes rupturas avivan en el paciente la sensación de soledad. El deber de ser reconocido como persona es una necesidad. El no tenerlo en cuenta es mortal como testifica R. Sebag Lanoe: «Desde nuestra llegada al hospicio, hemos estado impresionada por la evidencia del rechazo, de la exclusión social que representa esta puesta en gheto de la vejez en los hospicios situados al exterior de las ciudades con el mismo rótulo que los cementerios (...). Nos hemos dado cuenta de la rapidez con que el anciano pierde su identidad en el hospicio. Esta muerte de la propia identidad precedía y provocaba con frecuencia la muerte biológica. ¿Cuáles son los determinantes de nuestra identidad? IDENTIDAD/CONSISTE: Ante todo somos un apellido, un nombre, una historia, un rostro, un cuerpo que tienen necesidad de aprecio. Pertenecemos a un país, a una ciudad. Estamos marcados por nuestra función social, un oficio, un saber-hacer. Somos igualmente un fuero familiar. Nuestra identidad, es aun un espacio familiar, nuestra petenencia a un movimiento o a una confesión religiosa. Nuestra identidad procede también de los demás, de la representación que se hacen de nosotros. Así la necesidad de ser reconocido como persona se expresa por la necesidad de ser nombrado, de estar señalado más esencialmente que por el lugar del tumo o el número de la habitación. De hecho, ser identificado regularmente por su número o por su órgano enfermo --incluso si se está bien atendido-- puede en la negación de sí como persona llegar incluso al deseo de curar: curar, ¿para qué, si no existo? ¿Cómo tolerar en sí las huellas de la enfermedad sin acumular en un solo centro de gravedad bajo su nombre, inscrito en la historia de la cual se busca el sentido? Ser reconocido en la unidad de su persona cuando el cuerpo está mutilado, es tener necesidad también de ser mirado con aprecio. «Id a visitar a la señora X... pues tiene necesidad de ser apreciada», decía un cirujano a un miembro de un equipo de capellanía, a propósito de una mujer después de una operación de cáncer en el rostro. Continuar vigilando la estética de un cuerpo que se degrada es testimoniar el respeto que se le da, es luchar contra el desprecio que el enfermo podría tener, y esto estimula y apoya el deseo de vivir. Frente a este sentimiento de desvalorización de sí mismo, el paciente busca un amor incondicional y gratuito en una especie de contrato de no abandono. Ser considerado como un sujeto es beneficiarse de una información leal sobre su estado de salud, ventajas e inconvenientes desprendidas de tal o cual tratamiento, estar asociado a las decisiones terapéuticas, incluso cuando éstas no son quirúrgicas. De este modo --cuenta P. Deschamps--, una joven mujer de treinta años, leucémica, podía describirme su enfermedad, las reacciones previsibles, los fracasos, los recursos en este caso... y ella añadía la expresión exacta del médico: «es grave, pero no trágico». Gracias a las explicaciones que le habían dado, participaba plenamente. Tenía la impresión de dominar la situación». La necesidad de ser reconocido como sujeto comprende la necesidad de ser amado en su diferencia. Ser amado al final de la vida es sentirse aceptado tal cual, en la situación donde se encuentra. En este adelantamiento terminal, poder ser uno mismo, sin reprobación, encontrar la libertad de expresar sus actitudes, sus aprehensiones, su pena, su miedo, sus dificultades». Se podría añadir en esta sección, la necesidad de amar, de dar, de tener iniciativa en el amor, no sólo de recibir. Terminaría con una frase de Pr. Geindre, decano de la facultad de medicina de Grenoble, pronunciada poco antes de morir de cáncer: «Una medicina humana sería una medicina de persona a persona, una medicina de escucha de la persona en su globalidad, que no fuera de cuerpo a cuerpo con la vida, con la muerte negando la persona de la cual es la sede». Necesidad de volver a leer su vida La enfermedad o el accidente grave coloca al sujeto delante de su propia vida. Esta relectura puede ser casi automática, durar algunos minutos o algunas horas, hasta toda la noche. Puede hacerse también en varias semanas con un testigo, en presencia de otro. La grave enfermedad suscita la necesidad de volver a su pasado para apreciarlo. El enfermo tiende de nuevo a vivir su vida, a volvérsela a apropiar en todo. «El relato llena una función clarificadora encadenando los acontecimientos de la vida". Cada enfermo se cuestiona en el momento de mayor riesgo. Algunos prefieren desechar estos pensamientos para luchar mejor. Otros elevan el hilo de su historia y se aventuran a buscar un sentido allí donde no veían otra cosa que la casualidad. El paciente amenazado en su identidad trata de redescubrirse como sujeto a través de cierta continuidad y coherencia de los diferentes momentos y actividades de su vida. «El hombre no es el desarrollo de un sentido fijado ya al nacer, pero, en los momentos cruciales, procura mirar su pasado con un trayecto". La enfermedad grave provoca una urgencia de verdaderas palabras. Hay como una necesidad vital que esta palabra sea escuchada, atendida. No basta hablar para curar... pero la cuestión ¿no es también volver a unir lo que había sido desligado por esta prueba? Existe una necesidad de formular la confusión, de agarrarse al hilo de su historia con sus líneas de tensión, sus fracturas, y su continuidad. Martine Douillet recuerda la necesidad de hablar de su vida pasada, de lo positivo realizado y del deseo de ser reconocido en lo mejor de sí mismo. Se observa, en el transcurso de esta lectura una búsqueda de lo que pesa, de lo que se mantiene ante la prueba, de lo que es más fuerte que la muerte. Se organiza una nueva jerarquía de valores: después de haberse dado cuenta que el fin de su vida estaba próximo y haber visto toda su vida durante la noche, este hombre cuya vida había sido tortuosa, me dijo: «La sola cosa que valga la pena investigar en la vida es amar". Descubriendo con retraso lo que no hubiéramos podido ver, comprendiendo de otra forma los confines y salidas de los acontecimientos que nos han acometido, nos podemos cambiar y así volver a tomar en mano el pasado para vivirlo de una forma nueva. J. Vimort observa que es necesario tener una idea suficientemente positiva de su propia existencia para afrontar la muerte en las mejores condiciones. Mirando su experiencia, los enfermos aceptan más fácilmente ver llegar el fin de su vida cuando pueden pensar que todo ha ido bien, el balance es más bien positivo. Pero Cecily Saunders hace notar que, si el fin de la vida hace nacer el deseo de llegar a lo que se considera como verdadero y precioso, este deseo puede hacer brotar el sentimiento de ser incapaz o indigno de acceder a ello. Esta situación puede suscitar sentimientos de amargura, de rabia y de ausencia total de opinión, engendrando lo que se llama un sufrimiento espiritual. El ardid de esta relectura es adherirse a lo que se ha recibido para continuar recibiéndolo; hay un sufrimiento de muerte sin haber dicho sí a su propia vida. La búsqueda de un sentido MU/CRISIS-EXISTENCIAL: La búsqueda de un sentido (opinión) es mencionada por todos los autores, pero expresada muy diferentemente. Maslow coloca esta necesidad en la cima de su pirámide. Subyace ya en el deseo de ligar los diferentes momentos de su existencia y de apreciar lo que se sostiene cuando está amenazada la vida. «Este hombre encamado busca a atar la gavilla de sus acciones y a recogerle el fruto». La cercanía de la muerte coloca a cada uno frente a lo esencial, de la extrema necesidad de encontrar un sentido a su propia existencia. Para J. Pillot, esta cercanía de la muerte se presenta como la última crisis existencial del hombre, en el curso de la cual, al momento de dejar su vida, la cuestión del sentido de lo que ha sido, de lo que ha vivido se va a plantear con agudeza. La idea de su muerte le coloca delante el sentido de su historia personal. El problema del fin se impone a su conciencia para dar un sentido al sufrimiento en un ensayo de comprensión de su vida. Con frecuencia este interrogante del ser no se le planteará de una manera tan fuerte como en el transcurso de su existencia. ¿Es que existe un lazo entre el principio y el fin de su vida, una orientación discernible, una utilidad? A través de este difícil balance, el sujeto intenta encontrar su unidad. Si no es comprendido, este ensayo de comprensión de su vida permanecerá como un «sufrimiento apagado», resentido como un malestar indefinible. Esta búsqueda, dolorosa a veces, conducirá a otros enfermos en un proceso doloroso pero creador hecho de renuncias y de nuevos bloqueos, como un último parto de ellos mismos. J. Vimort dice también como el enfermo busca identificar y rectificar las decisiones y las orientaciones fundamentales que han guiado su vida. Es esta rectificación que da sentido a su vida y seguridad delante de la muerte. P. Deschamps cita que en el curso prolongado del enfermo, la gran prueba es tomar conciencia de que es un ser limitado y acabado. Ya no puede eliminar la muerte por el rechazo de contemplarla o el alejarlo por el olvido; le pertenece darle un sentido. Pero este sentido no puede darse, debe encontrarse. Victor Frankel afirma que todo hombre puede encontrarle un sentido a su vida (incluso al sufrimiento, punto capital según él, delante del cual el psicoanálisis clásico permanece sin respuesta). Este sentido puede encontrarle en un verdadero dialogo en el cual él puede expresar lo que le preocupa. «Si no hay alternativa al sufrimiento, entonces somos responsables de la actitud que manifestamos al sufrir». No obstante, en despecho de todas las opiniones dadas, en algunos casos permanece la angustia de la dislocación del yo. Así esta búsqueda del sentido podrá encontrar una respuesta en la percepción de un hilo rojo a lo largo de su existencia, pero también la decantación de los valores dejando emerger lo que le mantiene...". Este sentido puede expresarse a través de la fe religiosa renovada en una verdadera relación con Dios más allá de la forma exterior de los ritos. El sentido encontrado frente a la muerte vuelve a dar sentido a la vida. Liberarse de culpabilidad «¿Por qué a mí?». «¿Qué es lo que he hecho al Buen Dios para que me suceda esto?» ¿Por qué ahora? El sentimiento de culpabilidad en el curso de graves enfermedades puede tener dos orígenes. El primero está en relación con el deseo de encontrar una explicación al mal. El segundo es lo que ya hemos citado bajo la expresión sufrimiento espiritual. Muchos pacientes buscan una explicación, un sentido, cuando sucede un accidente grave o una enfermedad mortal irrumpe en su historia. Algunos viven esta ruptura como una expiación de su vida pasada, como un castigo, sea con relación a Dios, o a la vida en general. Si hay castigo es que ha habido falta, incluso si no ha sido identificada por el que se tiene como culpable... Esta actitud engendra en segundo lugar lo que E. Kubler llama el regateo. Para ornamentar esta actitud, J. Vimort invita a distinguir las circunstancias de la muerte, con la misma mortalidad. Sea cual fuere nuestra vida, todos somos mortales, pero nuestra manera de vivir puede influenciar el momento y las condiciones de nuestra muerte. Disociar eventualmente estos dos aspectos y cambiar lo que puede ser su modo de vida, permitirá al sujeto medir la realidad y los límites de su responsabilidad. El segundo aspecto de la culpabilidad proviene de la percepción de una infidelidad con relación a las opciones fundamentales tomadas anteriormente por el sujeto. La adhesión a una nueva jerarquía de valores o el retorno a las opciones fundamentales según las cuales el sujeto estaba orientado al umbral de su vida de adulto, puede hacer aparecer una distancia con lo que se es o con lo que realmente se ha vivido. «En el momento en que nuestra culpabilidad nos descalifica, la adhesión a los valores nos revaloriza al mismo tiempo que nos juzga». Para salir de esta culpabilidad se puede conducir a la persona a descubrir como este sentimiento revela de hecho que no estaba enteramente bloqueada en sus deplorables actos y a volver a escoger las opciones fundamentales que han guiado su vida. El que acompaña también puede ayudar al enfermo a no limitar la relectura de su vida frente a su lado negativo... Esto nos conduce a evocar la necesidad de hacer la verdad, de reconciliación. Deseo de reconciliación Cada ser humano lleva consigo gestos de odio, de ruptura, repliegue sobre sí mismo. La enfermedad es a veces el momento en que estos gestos brotan de forma viva en la memoria. B. Batray recuerda la importancia en los moribundos (que uno se imagina tan débiles) de su inclinación a la relación». Explayan energía de una intensidad insospechada para expresar la verdad: Ios pasos dados para solicitar el perdón no son raros (...). Esta verdad lleva también la esperanza que, ellos muertos, la vida del otro seguirá bajo el signo de la reconciliación». Jung habla de la «urgencia en el moribundo a enderezar lo que ha mal vivido»; y Douillet del deseo de poner en orden lo que ha sido una falta hacia él y hacia los demás. C. Odier cita el deseo expresado por un enfermo «de ser correcto para el más allá». Para C. Suande permitir a los enfermos confrontarse con la realidad, de reconciliarse y de dar sus adioses, en una palabra, de ser verdaderamente ellos mismos, es uno de los desafíos continuos de los que acompañan a los enfermos. Es el mismo paso enfocado por los Simonton para ayudar a sus pacientes y luchar contra el cáncer solucionando los lugares de conflicto por la reconciliación y no por complicidad con la muerte». La identificación de este deseo, de esta necesidad recuerda la expresión antigua. Fulano de tal, sintiendo su muerte cercana, puso en orden sus asuntos. Para J. Vimort, jamás es tarde para rechazar, negar y retira el mal que hemos hecho. Pero, para esto hay que creer al bien posible y pues, beneficiar con el perdón alguna parte, de una confianza que no puede venir sino de los otros. Incluso si los ministros del culto están habitualmente mejor calificados para acompañar y dar este paso cuando se expresa en términos religiosos, es deseable que aquel que se encuentre cerca de un paciente, partir de lo que es y de lo que él vive, pueda entender, comprender, respetar, reconciliar. Hay sonrisas, manos colocadas delicadamente sobre la frente o una palabra pacífica que serán para el paciente, fuente de cierta reaceptación de él mismo. Así para afrontar la muerte de una manera apacible y serena es necesario recibir el perdón de los otros, de perdonar a los otros, de perdonarse a sí mismo, de estar en armonía con la trascendencia, sea expresada o no bajo la forma religiosa. La postura con relación a la trascendencia es por otra parte, otra de las constates observadas por los que están cerca de enfermos graves. Necesidad de establecer su vida más allá de sí mismo Esta necesidad se manifiesta de dos formas: apertura a la trascendencia y necesidad de reencontrar el sentido a la solidaridad. C. Odier arranca del presupuesto de que todos hemos vivido momentos privilegiados en donde nos hemos encontrado a nosotros mismos y al mismo tiempo abiertos a la realidad que nos excede infinitamente. Son momentos de intensa felicidad o de profundo pavor porque nos hacen ver que no nos pertenecemos. TRASCENDENCIA Graf Durkeim distingue cuatro motivos privilegiados de recurso y de apertura a la trascendencia: la naturaleza, el arte, el reencuentro, el culto. C. Odier los aclara con su experiencia: «La naturaleza: es y con mucho un lugar privilegiado, fuente de recursos y de paz. Al Cesco, hospital situado en plena campiña ginebrina, se reconoce a las personas por su forma de contemplar los árboles, las flores, los pájaros, por no sentir la necesidad de compañía o de disponer de un televisor... Estas personas reciben las fuerzas que necesitan a través de esta sencilla contemplación. El arte: la creatividad humana, que expresa la belleza de los seres y de las cosas, dice para los otros lo esencial de su relación con el no importa quien... El reencuentro: entre un hombre y una mujer, un joven y un anciano puede abrir con frecuencia el camino de esta comunicación profunda donde cada uno se descubre a sí mismo como único, pero cercano y semejante al otro. Este lugar donde el amor puede tener un rostro, sea de un instante o de toda la vida puede ser percibido como el signo de un amor que nos superó con largueza ... El culto: en la organización del tiempo y del espacio, el rito del culto, sea cual fuere su tradición, expresa a los fieles reunidos la apertura al tiempo y a la presencia de Dios. En la adoración como partida, consideran que pertenecen a un mundo que les supera, dando al mismo tiempo sentido a su vida actual. Será útil localizar cual de estos campos es un lugar de encuentro privilegiado con no importa quien por aquel de quien es acompañado. C. Jomain recuerda también el deseo de muchos enfermos de encontrar más allá de ellos mismos una fuente donde llenarse. Reencontrar una idea, el pensamiento de un autor, la obra de un músico, la contemplación de una creación artística. Un enfermo creyente se siente siempre reconfortado al poder hablar de sus dudas, de su esperanza. El impacto de grupos fundados alrededor de Maggy Lebrun es un testigo de esa necesidad de trascendencia por encima de las fronteras de confesiones religiosas. En el umbral de la muerte, el sentimiento que puede dominar es el de la angustia de la desintegración del Yo. Pero, para J. Vimort, si el hombre tiene el sentimiento bastante despejado de estar en comunión con otros, como miembro de un todo, está asido con un nosotros que le sobrepasa, un nosotros bastante sólido para resistir frente a la muerte. Esta necesidad de extender su vida individual en las dimensiones de una vida comunitaria puede extenderse hasta el horizonte de la humanidad entera. «Esta comunidad de destino es fuente de sentimientos; y es por lo mismo, en el cuadro del acompañamiento, toda relación, incluso en bosquejo (...) puede ser una respuesta a esta necesidad de percibir la solidaridad. Esta apertura a la trascendencia se manifiesta también en la necesidad de continuidad. Necesidad de continuidad, de un más allá La necesidad del sentido citado anteriormente, no es sólo una mirada hacia atrás, sino también una mirada hacia adelante. Algunos buscan el situar su existencia en un conjunto más extenso, a coger algunos restos de una continuidad en la defensa de los valores de fraternidad, de justicia, de respeto, seguido por otros a través de un sindicato, un partido o una iglesia. Esta continuidad puede vivirse por sus descendientes cuando las relaciones familiares son buenas. Puede realizarse a través de una obra, una empresa, pero, hoy son raras las que ven sucederse en varias generaciones de una misma familia. Puede ser la necesidad para aquel que parte de entregar un mensaje, una palabra, el fruto de lo que ha recogido después de haber pesado lo que tenía delante de la muerte. Debe el familiar recoger este esencial como si tuviera que volver a coger la antorcha. Esta necesidad de continuidad se manifiesta también por la vitalidad actual de las creencias en la reencarnación, al ciclo energético, al ciclo vital. Se la encuentra en el sentido de la continuidad de la historia y el renuevo de la fe en la Resurrección. Existe también con frecuencia un deseo de continuidad después de la muerte, pero acompañado de muchas dudas, incluso entre los creyentes, en cuanto a la realidad de esta vida en el más allá. Existe una vaga noción de la inmortalidad del alma, en la percepción de que se da una realidad vital que no proviene del que la vive. Podrá ser nombrada y conceptuada convenientemente cuando el enfermo se inscriba en una fe religiosa. La conexión con el tiempo La situación de crisis que representa la enfermedad grave coloca al sujeto en una nueva relación con el tiempo. El tiempo puede ocultarse al negar la gravedad de la enfermedad. Es el tiempo irreal, la ausencia del tiempo en la ausencia de las verdaderas relaciones. Pero con frecuencia, el sujeto enfermo intensificará su relación con el pasado, con el presente y con el porvenir: en el pasado por la necesidad de volver a leer, de conectar, de volver a apropiarse su vida. El sujeto se coloca delante de los acontecimientos y la duración de su vida pasada. Con el porvenir: el tiempo limitado puede ser vivido como una frustración, una angustia, la inconcebible. Pero también puede ser apertura a la trascendencia sobre lo que se mantiene delante de la muerte. Con el presente: la proximidad del fin de la vida provoca a veces al que es confrontado a considerar una nueva jerarquía de valores. Esta proximidad puede revalorizar peso, gusto y sentido en el instante presente. Conduce al deseo de verdaderas relaciones aquí y ahora. «Saber vivir al día» es un aprendizaje doloroso pero fecundo. La expresión religiosa en las necesidades espirituales Citamos aquí sencillamente, en el límite de nuestra exposición, el punto de vista cristiano de la dimensión religiosa en las necesidades espirituales. Lo repetiremos en el análisis teológico. En muchos creyentes, la fe es puesta a prueba por la enfermedad grave o crónica, por el sufrimiento y la cercanía de la muerte. Hay una rebeldía en todo el ser. Puede expresarse en blasfemar contra Dios que ha sido presentado como el todopoderoso y que no hace nada para curarlo y apaciguar su sufrimiento. ¿Por qué no interviene Dios? ¿Está sordo Dios? «Debe ser muy viejo». ¿Por qué las oraciones no son eficaces? La apertura a una fe más profunda no se hará sin un paso a través de esta crisis. La petición de la visita del sacerdote o del pastor puede ser la expresión de apertura a la trascendencia, de un deseo de relación con Cristo. Los visitadores laicos contribuyen a mantener al paciente en una relación de sujeto a sujeto, de creyente a creyente, la oración en común lleva a incorporarse en el centro de sus interrogantes y de sus esperanzas. El enfermo puede encontrar en la lectura de los salmos la fórmula de su exclamación y de su confianza. Puede encontrar en la adhesión al mensaje evangélico la expresión cristiana de su nueva jerarquía de valores: ¡Oh! ¡sabe usted! cuando pienso en mi vida pasada, me digo que «sólo cuenta el amor». La petición del sacramento de los enfermos a veces es ambigua. Con frecuencia es la familia quien solicita la administración del sacramento de la extrema unción en el momento donde la proximidad de la inconcebible desaparición de un pariente cercano necesita el signo de una continuidad, de una trascendencia. Cuando el enfermo está ya inconsciente, la extrema unción es más un signo y apoyo para los familiares que para el mismo enfermo. El sacramento de los enfermos expresa en algunos el deseo de estar juntos, en el centro de su amenazadora historia, por Aquel que perciben como fuente y origen de su identidad. En fin, este sacramento es también la sencilla expresión de la fe en la acción concreta de Dios y principalmente en las circunstancias donde la medicina llega a sus límites. En continuidad con la relectura de toda su vida, ciertos pacientes expresan el deseo de vivir una confesión generaL Otros solicitan, a más de los pasos interpersonales de reconciliación, la seguridad sacramental del perdón. Después de haber medido en su vida lo que les faltaba, descubren en Dios Aquel que podía tocarles en las raíces de su misma historia. Esta expresión del perdón viene a confirmar que pueden atreverse a vivir según su nueva jerarquía de valores. Otros encuentran en la comunión sacramental al cuerpo de Cristo, expresión de su apertura a la trascendencia y la seguridad de permanecer miembro de una comunidad creyente. La fe en la resurrección será para otros enfermos, la expresión de la esperanza del sujeto responsable habiendo optado por valores que se mantienen ante la muerte. Conclusión La tematización de las necesidades espirituales que hemos propuesto requiere varias observaciones: -- No hay fronteras semánticas impermeables entre el contenido de las diferentes necesidades enunciadas. -- Existe cierta organización entre ellas. No hemos desarrollado este aspecto. No obstante, se puede ya dar a conocer varios artículos: la necesidad de volver a leer su vida está condicionada por la búsqueda de un juicio; el sentimiento de culpabilidad está ligado a la relectura y al deseo de reconciliación. La necesidad de colocar su vida en un más allá de si mismo es distinta pero dependiendo del sentido encontrado y de la apertura a la trascendencia. La toma de conciencia y la respuesta a estas necesidades espirituales presuponen un sujeto reconciliado, libre y responsable. En fin, como lo decíamos al principio de este capitulo no se trata de un saber pero de referencia para caminar siempre con adelantos, retrocesos y ambivalencias. EL APOYO ESPIRITUAL Al término del acompañamiento, cuyo sentido puede ser demasiado pasivo, hemos reservado el de apoyo. Veremos en qué sentido se puede hablar de apoyo espiritual, llamado a desempeñar este rol y cuáles son las condiciones de este apoyo. ¿Tiene sentido la noción de apoyo? La noción de apoyo se relaciona con el actuar cuyo principal actor es el sujeto sostenido. Si la dimensión espiritual del hombre no hace número con su psicología, su fisiología, su inserción social, pero las atraviesa, ¿es que tendrá lugar para un apoyo espiritual específico? La mayoría de los autores se avienen a subrayar que no hay técnica de cercanía espiritual de los enfermos o de los moribundos. No obstante, las diferentes necesidades descritas en los capítulos anteriores requieren de los parientes una atención particular. Esta atención de apoyo, se expresa de múltiples formas. Pasan por los cuidados (en relación con el cuerpo), por la escucha (en la relación de sujeto a sujeto), por el facilitar las diligencias de reconciliación, el mantener un rol social y el discernimiento de los lugares de recursos. La relación al cuerpo: prodigar un cuidado sin proferir una palabra, corre el riesgo de ser percibido por aquel que lo recibe (o el que lo sufre) como una negación de su condición de sujeto, una reducción al estado de objeto. Pero este cuidado expresado como signo de atención al otro acompañado de la palabra; palabra de explicación, de felicitación, palabra que nombra. Hay palabras que matan la vida que se pretende salvar. Hay otras que apoyan el esfuerzo de vivir y lo inscriben en la urgencia terapéutica con la misma rúbrica que los tratamientos médicos». Hay formas de examinar un enfermo, de prodigar un cuidado que sólo son ejecución y otros que suscitan el deseo de vivir La escucha: se trata de provocar un espacio de tiempo donde el enfermo podrá tomar el riesgo de formular sus angustias y su dudas, sus esperanzas y sus temores. Esta escucha no evita todo el sufrimiento, ni el luto, ni el trabajo de renacer, pero abre un pasillo humanizado y preserva la identidad de aquel que lo sufre. Facilitar las gestiones de reconciliación: una petición de eutanasia, el rechazo de comunicar, el sentimiento de culpabilidad, la rigidez ante un acontecimiento ya pasado, son a veces signo de sufrimiento en nexo con un deseo de reconciliación que no ha podido expresar o terminar. El rol de los allegados es de identificar este deseo y facilitar ciertas gestiones: puede ser el facilitar un encuentro con un miembro de la familia, escuchar con benevolencia la historia de una vida que el mismo paciente ya no puede mirar con agrado o de provocar la posibilidad de una diligencia sacramental. La apuesta es ayudar al enfermo a amar su vida; para aceptar mejor el perderla. Mantener el rol familiar y social: es por ejemplo permitir; enfermo tras una larga enfermedad el que pueda votar, asociar a una decisión o acontecimiento familiar. Es también permitirle «poner en orden sus asuntos", redactar un testamento, tomar las decisiones necesarias para la paz después de muerto. Discernir los lugares de recursos: Hemos evocado ya esta confrontación a la trascendencia y las diferentes formas de expresar su apertura a otro cualquiera: arte, naturaleza, bloqueo en la relación, y participación en el culto. Sostener esta apertura conducirá a veces a leer un poema o un pasaje bíblico que le gusta al paciente, a permitirle la audición de tal o cual música, a facilitar su desplazamiento al lugar del culto. Para el equipo de capellanía, será el permitir y autentificar una transformación de la imagen de Dios o de acompañar la expresión de la oración: «Los salmos nos ofrecen numerosos ejemplos de la forma como un creyente expresa sus sentimientos y sus esperanzas, sus decepciones y se dirige a Dios». El rol del acompañante es de percibir lo que oprime al enfermo y de formular con él una oración ante Dios. Sin este apoyo, el creyente corre el riesgo de sentirse incomprendido, de no poder orar hasta tal punto de vivir las últimas etapas de su vida como un abandonado de Dios. ¿Quién sostiene? Después de haber subrayado el deseo de las personas enfermas de ser reconocidas en su globalidad, su individualidad, el error sería reservar el apoyo espiritual a sólo los profesionales de la relación interpersonal: «Esto no sería confiscado por los clérigos, no fuera que, porque el hombre fragilizado por su enfermedad, el hombre presentando intuitivamente la cercanía de su muerte, soporta mal (...) una dicotomía entre su cuerpo físico objeto de cuidados de un equipo medical (...), su personalidad confiada al psicólogo y finalmente su ser espiritual a quien se entregaría in extremis al capellán de servicio. El apoyo se traduce en múltiples formas; es asunto de todos: El médico; en la forma de desvelar la verdad al enfermo, no como un condenado sino como una situación nueva donde todos los recursos disponibles deberán ser movilizados. El equipo cuidador: en la forma de prodigar los cuidados. Por otra parte, parece que una pequeña parte de cuidadores para quien esto no plantea ninguna dificultad, la mayoría de entre ellos no se encuentran a gusto con la invitación a considerar al paciente en su globalidad (comprendiendo también la dimensión religiosa). Por otra parte, por su trabajo, están implicados en las relaciones intensas con ciertos pacientes, y comparten con todos la misma condición de humanidad con sus interrogantes y sus esperanzas. Reconocer esto, es para ellos admitir que tal paciente utiliza un sexto sentido, chanceándose de las etiquetas profesionales, podrá escoger entre ellos la persona con la cual podrá caminar. El rol del equipo cuidador pasa también por la observación de la actitud del enfermo frente a sus allegados, de su manera de hacer hacia la enfermedad, y de los signos exteriores de una práctica religiosa (biblia, oración, medallas...). Su rol será saber pasar el relevo a otros, si fuera necesario. Las asistentas sociales: contribuyen a mantener el rol social asociando el enfermo a las decisiones que les conciernen directamente (p. ej., traslado a cierta casa de reposo). El apoyo espiritual es también un asunto de familia. Por su ternura y la fidelidad de su presencia afirma la continuidad entre lo que el enfermo vive hoy y lo que era ayer (a pesar de los cambios de su cuerpo y la variación de sus humores). Es también asunto del equipo de capellanía. Su rol es responder de su fe y de su esperanza sin imponer su mirada sobre la vida. Es más proclamar a Dios que anunciarle. Se ha de cuestionar con ellos y con ellas, pacientes y cuidadores, que buscan el sentido de su vida, de sus acciones, y de subrayar por su presencia y su atención hacia cada uno, que todo ser humano, sea cual fuere su edad o su enfermedad, queda un ser humano íntegro digno de respeto y de amor. Si los laicos de un equipo de capellanía son dignos de solidaridad humana y fraterna, el sacerdote es aún más el signo de la presencia personal de Jesucristo. En el caso de rebelión contra Dios, si no se puede decir nada, se puede probar de ser como Jesucristo: meterse con los que sufren, estar cerca de ellos, compartir en la medida de lo posible, sus sufrimientos, sus interrogantes, dejarse incluso interrogar por ellos mismos. Tratar de testimoniar nuestra fe y nuestra esperanza a través de una verdadera amistad hacia estos enfermos. Gracias a esa asistencia, el moribundo podrá sentir o incluso experimentar la misteriosa presencia de Dios a su lado, y confiarse en la fe al misterio de la muerte». Pero la capellanía, en un ambiente hospitalario, no podrá llenar su rol sino en estrecha colaboración con las demás personas que intervengan. Puede vivir bajo la forma de un regreso de información en el respeto de las confidencias. Sin este regreso, los cuidadores tienen la impresión de que se les hurta «lo mejor de su relación». Este regreso puede sostener al equipo de cuidadores recordando como el enfermo se siente sostenido por el mismo por la actitud o la presencia de tal cuidador/a, hasta de todo el equipo. Los otros enfermos tienen también su lugar: así el padre Guy Deblic, jesuita-obrero, muerto a los treinta y dos años, escribía en 1970: «Para el personal cuidador/a se es ante todo un enfermo (...). Para los otros enfermos, sois un compañero de fatigas, alguien que tiene su pasado, su trabajo, sus proyectos, en una palabra, una persona, a quien se le puede hablar y decir sus temores y sus esperanzas". El enfermo tiene necesidad de un confidente, pero es él quien lo escoge y no se puede prever con antelación quien dentro de los miembros del equipo será el escogido. Podrá recaer en aquel que desempeña las tareas más humildes sin la pantalla de un aparato médico o clerical. El rol de los que intervienen en el apoyo espiritual muestra la necesidad de un trabajo en equipo pluridisciplinar y de una comunicación más allá del de los roles precisos, predeterminados. Esta necesidad revela como cada uno es requerido en su humanidad más allá de sus competencias. Tal vez sea un camino de humanización en el campo de la medicina. Las condiciones del apoyo El acompañar requiere un cierto número de condiciones. B. Millison formula cinco para los cuidadores: -- Atreverse a comprometerse el compartir espiritualmente con el enfermo. -- Ser consciente de su propia espiritualidad, sea religiosa o no. -- No imponer sus propios valores espirituales al enfermo. -- Aceptar que alguien poco religioso llegue a ser más religioso en un momento de crisis. -- Alentar la demostración de la espiritualidad de los pacientes incluso si esta manifestación difiere o se opone a la suya. Se pueden añadir a las descritas por Millison estas otras condiciones: -- Aceptar la ambivalencia de ciertos deseos del enfermo como lo expresa este paciente: «El entorno, en su conjunto, debería ayudar a la persona gravemente enferma a permanecer el mayor tiempo posible fiel a lo que era ella antes de la enfermedad, en su personalidad, sus roles y sus responsabilidades pues su imagen forma parte integrante de su persona, y participa de su misma estima. -- «Pero al mismo tiempo, lo que puede parecer paradoxal, es ser capaz de una escucha y adaptación de lo que puede vivir el enfermo en momentos de debilidad, de dependencia como una parte aceptable de él mismo; la ternura y la acogida de la otra cara del espejo no la mobilizará, al contrario, ello será la condición necesaria para un nuevo resurgimiento de esperanza". -- ...Ser uno mismo apoyado en el interior de un equipo. -- ...Saber pasar el relevo. -- ...Haber hecho un trabajo de duelo si ello fuera necesario. -- ...No fundar la relación con el enfermo buscando una gratificación (por ejemplo la satisfacción de llenar el hueco del otro) pero desear entrar en relación de persona a persona centrado en el ser del otro)). Conclusión El apoyo espiritual es asunto de todas las personas cercanas a los enfermos graves, cada una a su nivel. El apoyo no impide el sufrimiento, ni toda la angustia, pero humaniza el paso. Pone en juego la propia palabra y la subjetividad de aquellos que se comprometen. Se agota si vive solo. Puede ser enriquecedor si se vive en el seno de una red de relaciones... Hace, de los que acompañan, los depositarios de palabras de sabiduría y de testimonio de las actitudes de fe de los que han atravesado la prueba y encontrado la paz. LECTURA TEOLÓGICA Introducción Nuestra lectura teológica no será ni dogmática, ni directamente pastoral. Nuestro objetivo es percibir a qué estructuras fundamentales del hombre atribuyen las necesidades espirituales ya descritas y analizadas. Así veremos cómo el paso de la fe se enraiza en estas necesidades. Nuestra principal referencia será el Tratado Fundamental de Karl Rahner. El hombre como sujeto responsable Hemos narrado cómo la reducción del hombre a un objeto de cuidado era causa de un sufrimiento profundo, casi mortífero. Esto que es observado de forma empírica, K. Rahner lo trata como una gestión reflexiva. Define al hombre como persona sujeta a salir más allá de las antropologías particulares reductoras. Su razonamiento comporta dos puntos: constata ante todo que todas las ciencias empíricas que tratan del hombre tienen por fin analizarle, explicarle, deducirle: le observan y le explican como el producto de datos que no son este hombre concreto. El hombre se toma entonces como advenedizo por otra casa que él. Pero seguidamente hace notar que este hombre experimenta paradojalmente su subjetividad cuando se pone frente a sí mismo como el producto de esto que le es radicalmente extraño. Justamente es la confrontación con la integración de sus condicionamientos que le manifiestan como aquel que es más que la suma de sus elementos. Poder referirse a sí mismo, cuestionarse a sí mismo, es lo que constituye el carácter subjetivo del hombre. Ser persona significa de tal manera la autoposesión de un sujeto como tal en una dependencia consciente y libre en relación al todo. El hombre es persona y sujeto; esto quiere decir que él es el que no prevalece, aquel que no puede edificarse de forma adecuada a partir de otros elementos disponibles. Es aquel que desde siempre se remite a él mismo. La experiencia de la enfermedad grave es un momento particular donde el sujeto experimenta como el resultado de aquello que no es otra cosa que él. Vive la enfermedad como una intrusa. Pero, por otra parte esta situación le coloca frente a él mismo, le interroga sobre su historia. Habérselas con uno mismo, refuerza su subjetividad. Ahora bien, la medicina con frecuencia funciona según una antropología implícitamente reductora, tomando solamente al hombre como el producto de unos datos físicos y psicológicos. La negación de las individualidades le han dado la eficacia que se le conoce. Pero, particularmente al término de la vida donde la eficacia de la terapia es limitada, la ausencia de no tener en cuenta la individualidad del paciente es fuente de sufrimiento. Esto invita a la medicina a redescubrir que ella es sólo una antropología particular... No dice el todo del hombre que permanece sujeto responsable más allá de lo que le determina; ignorarlo perjudica al destino de vivir de aquel que pretende cuidar. La enfermedad grave como lugar donde emerge la experiencia trascendental Hemos citado la apertura a la trascendencia y la necesidad d una continuidad; ¿cómo esto se junta con el hombre en su profunda estructura? K. Rahner describe cómo el hombre efectúa la experiencia de su trascendencia y por qué se puede distraer. En efecto, a pesar de la finitud de su sistema, el hombre está puesto desde siempre delante de sí mismo como un todo y como una cuestión. Experimentando su limitación de forma radical, pasa esta limitación y la sufre como ser trascendente, como espíritu. Experimenta el infinito de su interrogante como un horizonte que se aleja siempre. Pero el hombre puede intentar dejar aquí la limitación alarmante a la cual se encuentra expuesto en su cuestionamiento. Por angustia se puede refugiar en su quehacer cotidiano para evitar la cuestión. Puede también distraerse de esta experiencia de la trascendencia consagrándose enteramente a su tarea en un actuar situado en el espacio y el tiempo. Algunos lo hacen de forma sencilla, viviendo lejos de sí mismos, inmersos en lo concreto. No desean preocuparse de cuestiones que sobrepasen lo que pueden abarcar con la mirada. Otros son conscientes de englobar la existencia concreta pero deciden soportar la cuestión declarando que no hay respuesta posible. Otros optan por el contrasentido y abogan la cuestión . De hecho, es porque la experiencia originaria de la trascendencia no puede realizarse normalmente si no es por la mediación del mundo circundante o del mismo hombre que esta experiencia puede escaparse fácilmente a la mirada. MU/CRECIMIENTO: Ahora bien, la enfermedad grave es un momento privilegiado donde el sujeto, libre del actuar cotidiano, es llevado a entrar en un interrogante consigo mismo: ¿por qué yo? ¿Cuál es el sentido de esta enfermedad? ¿Cuál es el sentido de mi vida? El problema de su limitación se impone a su conciencia. A veces, esta cuestión del ser no será planteada de la misma manera de forma tan fuerte como en su pasada existencia. Ciertos enfermos rechazan este interrogante y la verdad de su situación en complicidad con su entorno. Pero muchos viven entonces en un malestar incomprensible. Otros pueden sufrir manteniéndose en un interrogante sin respuesta, sobre todo si no son ayudados. Otros aún viven esta apertura a la trascendencia, no sin adelanto, como un explayamiento de ellos mismos. Adquieren su plena condición de hombre. E. Kubler-Ross habla de la muerte como la última etapa del crecimiento. En fin, se puede decir con K. Rahner que esta apertura a la trascendencia es la presuposición de una auténtica adhesión a la fe. Se comprende el porqué numerosos enfermos viven descubriendo o profundizando en la fe a lo largo de su enfermedad. Para muchos este paso no es un refugio, el auxilio de la fe. Ésta significa la adhesión a su condición de hombre abierto a la trascendencia, de la que se habían apartado hasta ahora. Necesidades espirituales y fe en la resurrección ¿Qué presuposiciones son necesarias en el hombre para que la fe en la resurrección tenga sentido? ¿Qué relación hay entre las necesidades espirituales y esta fe en la Resurrección? K. Rahner considera la esperanza trascendental de la resurrección como el horizonte de experiencia de la Resurrección de Jesús. Todo hombre quiere afirmarse él mismo en un estado definitivo. Así por una necesidad trascendental, realiza bajo el sistema de acogida libre el acto de esperanza que concierne su propia resurrección, o su rechazo por una libre negación. Para Rahner, la esperanza del hombre en su propia resurrección se expresa bajo la forma de un consentimiento a considerar su existencia como habitante válido a salvar. Este consentimiento se expresa también en la decisión donde el sujeto se compromete totalmente. Aquel que, una vez, ha sido confrontado a una decisión éticamente buena comprometiéndose en la vida y en la muerte, de forma radical (...) éste ya ha hecho la experiencia de la eternidad. La vida eterna es pues la dimensión definitiva de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Así, cuando un enfermo cuya vida está amenazada en recoger el fruto y se compromete en lo que se mantiene delante de la muerte, éste considera su existencia como válida a salvar. Hace la experiencia de la espera trascendental de su propia resurrección. Esto es el horizonte ininteligible en el seno del cual sólo puede estar previsto y experimentado algo como la Resurrección de Jesús. Pero en la etapa del desprendimiento de lo que se mantiene frente a la muerte, sostenido por el deseo de continuidad, el relato de la Resurrección de Jesús va a ratificarlo y concretizar la esperanza en su propia resurrección. En la Resurrección de Jesús, hay correspondencia lograda e indisoluble entre la esperanza trascendental de la resurrección y el antecedente real de tal resurrección. (...). Es en la fe y en la esperanza de su propia resurrección donde se experimenta el valor de mantenerse por encima de la muerte, y está inclinando la mirada hacia el Resucitado que aparece ante nosotros en el testimonio apostólico. Esto es una invitación a afirmar el testimonio de la fe en la Resurrección de Cristo con el caminar del enfermo, con lo que descubre como válido a salvar. En esta etapa, este anuncio es tanto un llamamiento a la fe como la revelación de lo que ya ha vivido. ¿Qué salvación puede haber cuando Dios, Jesucristo, no ha podido ser mencionado en un acompañamiento? La cuestión se plantea particularmente para los equipos de capellanía. ¿Qué objetivo apuntar? En efecto, ciertos enfermos acompañados mueren sin haber reconocido a Cristo como su origen y su porvenir. Incluso ni el mismo nombre de Cristo ha podido ser mencionado. ¿Qué puede pensar el creyente? ¿Que este acompañamiento ha ido hasta el final? ¿Se debía haber pronunciado el nombre de Cristo? ¿En dónde está la salvación de estas personas? Las razones que pueden conducir a estas situaciones son distintas. Retenemos: -- La diversidad de confesiones religiosas de los pacientes en Francia. -- La actitud de no decir la verdad el entorno del paciente quien oculta la gravedad de la enfermedad y le prohíbe un acto de fe en relación con la eventualidad de un fin cercano. -- La rapidez de la evolución de la enfermedad cuando la persona permanece en el estado de denegación de la gravedad de la afección que le ha acometido. -- El rechazo de la fe cristiana en razón de una falsa imagen del Dios de Jesucristo achacado en nombre de la justicia. Esta imagen de Dios puede ser la que domine en el ambiente familiar o social, o ser la consecuencia de un contra-testimonio de cristianos. -- La apertura a la trascendencia expresada a través del arte, la naturaleza, el reencuentro y la necesidad de amar, pero que no ha reconocido al otro cualquiera en Jesucristo. -- El rechazo de la apertura a la trascendencia y a Cristo, puede ser también la expresión de un acto libre y consciente. ¿Cuál es la salvación de las personas fallecidas en estas disposiciones? Una primera respuesta nos la da el Concilio Vaticano II con esta afirmación: «En fin, en cuanto a los que no han recibido el Evangelio, bajo formas diversas, ellos también constituyen el Pueblo de Dios. Y en primer lugar, este pueblo ha recibido la alianza y las promesas, y del que Cristo desciende según la carne (Cf. Rm 9, 4-5) mas en cuanto a la elección son amados en atención a sus padres porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables (Rm 11, 28-29). Pero el destino de salvación envuelve también a los que reconocen al Creador, en primer lugar los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham, adoran con nosotros al Dios único misericordioso, futuro juez de los hombres en el último día. Incluso otros, que buscan aún en la sombra y bajo imágenes de un Dios que ignoran, de estos mismos, no está lejos Dios, puesto que El es el que da vida a todos, el aliento y todas las cosas (Ac 17, 25-28), y puesto que como Salvador quiere conducir a todos los hombres a la salvación. En efecto, los que, sin tener culpa por su parte, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con corazón sincero y se esfuerzan, bajo la influencia de su gracia, en actuar y cumplir su voluntad tal como su conciencia se lo revele y se lo dicte, ellos también pueden llegar a la salvación eterna. Así es reconocida la posibilidad de salvación para una gestión de fe hecha en el interior del Islam o del Judaísmo, cuando estas personas no han rechazado voluntariamente el anuncio del Evangelio. Esto es importante para la práctica habitual del acompañamiento en una sociedad multiconfesional. Pero ciertos pasos artísticos, la contemplación de la naturaleza, el deseo de darse, de amar pueden traducir una primera etapa de consentimiento a su propia transcendencia, un acto de fe no tematizado... Por otra parte, la negación del Dios de Jesucristo puede ser una adhesión real a los valores de justicia y de verdad, si el conocimiento del cristianismo no se ha hecho hasta entonces mas que a través de cristianos practicando la injusticia, en contradicción con su afirmación de fe. Se pueden deducir varias connotaciones como consecuencias: si la salvación no puede ser obtenida mas que por la fe, este acto de fe puede ser mediatizado por la adhesión a la religión de su ambiente y por las otras formas de apertura a la trascendencia en las cuales la persona busca un corazón sincero al actuar según la verdad de su conciencia. Una necesidad de verdad se ha observado a lo largo de enfermedades graves. ¿Hay que atenerse a esto? No, según K. Rahner, pues la esperanza, la búsqueda de la verdad, la fe no tematizada están en búsqueda de Revelación y de expresión categorial de la esperanza trascendental. La misión de los cristianos es pues ser testigos por su vida y su fe "con suavidad y respeto» de ser capaces de dar cuenta de su esperanza en JESUCRISTo. Pero ¿dónde se origina explícitamente esta misión de los cristianos al lado de los enfermos? Ante todo en la misma vida de Cristo, una de cuyas partes más importante del ministerio se ha efectuado al lado de los enfermos. De esto testimonian los numerosos relatos de curaciones en los Evangelios y el sentido que da Jesús a su misión: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha dado la unción para anunciar la buena nueva a los pobres... Me ha enviado a librar a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a licenciar a los oprimidos y ponerlos en libertad, proclamar un año de acogida por el Señor (Lc 4, 18-19 TOB). Esta misión de los cristianos tiene su origen en las palabras de Jesús: cuando envía a sus discípulos a curar a los enfermos y cuando bendice a los que han llegado hasta él en la persona de los enfermos (Mt 25). Los mismos apóstoles han efectuado curaciones (Mc 5, 12; 14, 8). La primitiva Iglesia ha continuado llevando la inquietud de los que sufren: como testimonio la epístola de san Jaime: «Uno de vosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la Iglesia y que recen después de haberles ungido con el aceite en nombre del Señor» (Jc 5, 14). La carta de Policarpo a los Filipenses contiene esta prescripción a los presbíteros: "Que hagan volver a los descarriados que visiten a todos los enfermos». Este afán se transmite en la Iglesia por la práctica sacramental de la unción, por las estructuras hospitalarias, las cofradías, y hoy por el desarrollo de las capellanías en los hospitales. Así: -- Todo hombre esperando la revelación de Jesucristo tiene acceso a la salvación, en la verdad de un paso en la fe. -- La presencia de enviados al lado del enfermo procedentes de una comunidad cristiana debe ser el signo de este Dios deseado aunque desconocido. Esta presencia será para algunos la ocasión de un cambio de la imagen de Dios hasta ahora rechazada, y la posibilidad de un adelanto de fe en Cristo. Lo categorial y lo trascendental / apoyo espiritual y sacramentos En el párrafo 5-2, hemos citado la nota de K. Rahner precisando que la experiencia origen de la trascendencia no puede realizarse normalmente si no es por la mediación de la objetividad del mundo ambiental o del mismo hombre. Así en el transcurso de enfermedades graves, esta experiencia es mediatizada por el cuerpo, la relectura de la vida, la cuestión del sentido de la enfermedad, la presencia del otro y la relación al Dios personal. El apoyo espiritual pasará por las mismas mediaciones concretas: la forma de prodigar los cuidados, la de asociar al paciente a las decisiones, la presencia gratuita y fiel de la familia, la del equipo cuidador y de la capellanía y la comunión en la oración. Esto es una invitación a la colaboración de todos los que intervienen. Es también una invitación a articular la práctica sacramental con la andadura de los enfermos, y a rechazar una concepción de los sacramentos como en un para sí, cercano a lo mágico. Hemos reflejado ya cómo aquel que lleva la comunión a un enfermo es él mismo signo de comunión entre ese enfermo y la comunidad, ella misma signo de comunión con Dios. El padre Philippe Deschamps testimoniaba del contra-sentido de un respuesto eucarístico depositado sobre una mesa de noche para comulgarse todos los días. La escucha atenta llena de estima hacia aquel que relee su vida o todo lo que contiene de actos de los que se arrepiente, es ya signo de una posible reconciliación con Dios que puede desear y acoger. La presencia, la fidelidad, el respeto y el bloqueo de aquel a quien cuida o acompaña son ya signos de la presencia, de la fidelidad y del amor de Dios que un gesto sacramental, una unción de aceite podría sellar simbólicamente. El gesto sacramental revela el don de Dios habitando en los grandes símbolos de la humanidad. No se limita a significar alguna cosa de Dios ya prefigurada en la actitud del prójimo. Une los extremos de lo divino y de lo humano, tiene acceso a la realidad del misterio. Pero, el padre Deschamps pregunta: «si es por su humanidad primero, por su comportamiento humano, su atención a las personas, su respeto a cada una de ellas, sus actividades humanas que Jesucristo ha revelado y hecho experimentar el amor de Dios; ¿no será por la misma vía, los mismos medios, los mismos sentimientos que tenemos, nosotros también, el testimoniar de este amor de Dios?". Así los gestos sacramentales toman todo el sentido si están enraizados en una gestión humanitaria, en un apoyo espiritual que concierne a todos los cercanos más allá de la misión específica de la capellanía. Si el mismo Dios se ha ligado por los sacramentos, se da también libremente fuera de ellos y particularmente en el encuentro con el otro; «estaba enfermo y me visitasteis" (Mt 25, 36). CONCLUSIÓN La emergencia, en el mundo de la salud, del concepto de necesidades espirituales, no reducida a la fe religiosa, es el testigo de un cambio de la antropología implícita de los cuidadores e interroga a los creyentes. Hemos demostrado, cómo entre la estéril alternativa del encarnizamiento terapéutico y la eutanasia, las experiencias de cuidados paliativos habían abierto una tercera vía considerando a los enfermos en su globalidad. Hemos seguido cómo la ética de los cuidados había integrado progresivamente la atención a las necesidades espirituales de los enfermos. Pero la diversidad de acercamientos obligaba a un ensayo de tematización. Hemos conservado siete aspectos de estas necesidades: la necesidad de ser reconocido como persona, la de releer su vida, la búsqueda de un sentido, la necesidad de liberarse de culpabilidad, de reconciliarse, de abrirse a la trascendencia y de percibir un más allá a los límites de su propia vida. Se trata más de un deseo que de necesidades pero la ausencia de respuesta provoca sufrimiento: lo llaman apoyo... Este apoyo al deseo de ser requiere aquel que le corresponde para fijarse en sí mismo más allá de su función: Es asunto de todos. Se expresa por la forma de aplicar los cuidados, la fidelidad de sus allegados, la verdad de las relaciones, la escucha de los interrogantes existenciales, la acogida de las palabras que surgen cuando se desliga lo esencial de una vida, y por la comunión de la apertura a la trascendencia. Estas necesidades están formuladas con frecuencia fuera de la fe religiosa pero interpelando la fe cristiana. El deseo de releer su vida y de asir lo que resiste a la muerte subetiende la esperanza de la Resurrección. Descubrir el amor como lo esencial de la vida nos repite el corazón del mensaje evangélico. La experiencia de falibilidad y el deseo de reconciliación nos hablan de la necesidad de la salvación y de la importancia del perdón. La salvación es accesible a todos en una real gestión de la fe, incluso si no ha sido explícitamente ordenada a Cristo. Pero esta fe aspira implícitamente a la buena nueva revelada en Cristo. Cristo aparece como el Salvador capaz de responder a las aspiraciones de aquel que se encuentra frente a si mismo, pero la acogida del Evangelio depende en parte de la autenticidad de los testigos. La relectura, la reconciliación, el discernimiento de lo que sostiene en la vida y en la muerte para comprometer son elementos presentes en la grande Tradición de la Iglesia, en particular en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Es una invitación a todo cristiano, para todo hombre, de no esperar el fin de su vida para ver claro y para comprometerse radicalmente en lo que tiene sentido. En fin, el retroceso y la sed de verdad hacen del que se va un conductor sabio de una palabra de vida para los que se quedan Aquí hay una encuesta vital para la medicina, para los cuidadores, para los creyentes y para todo hombre. ¿Quién sabrá asirlo? (·THIEFFREY. _LABOR-HOSPES/225. Págs. 222-236) DIFERENTES MODOS DE VIVIR EL MORIR TESTIMONIOS Si siempre la experiencia ha gozado de un valor especial en el campo de la pastoral, en el tema de vivir el morir se constituye en alternativa casi única de conocimiento humano y acercamiento científico. La experiencia de quien muere no nos es posible obtener. La de quien va a morir sí; y la de quien acompaña desde la amistad, desde la vinculación familiar, desde la dimensión profesional, también. Puede resultar difícil, pero es posible. Y en terrenos como el que nos movemos, como ya hemos indicado, toda teorización que no vaya avalada por la experiencia resulta intrínsecamente sospechosa. El impacto, por ejemplo, de propuestas como las que hace la doctora E. Kübler-Poss --que acogemos en este mismo número de LABOR HOSPITALARIA-se debe en buena medida al compromiso que ella ha adquirido atendiendo a miles de moribundos. Sin esa experiencia, sus teorías no dejarían de ser hermosas pera a buen seguro, carecían de la credibilidad de la que en estos momentos gozan. De ahí que en el presente número hayamos decidido ser especialmente generosos con el grupo de testimonios a los que hemos tenido acceso. Testimonios famosos unos, anónimos otros, pero todos preñados de sinceridad y generosidad que se supone en quien es capaz de compartirla honda densidad humana que le ha significado ese momento. Todos conocemos tristes experiencias de formas de morir, y de acompañar, o mejor, abandono en el morir. Tal vez demasiadas, o al menos suelen ser las que más verbalizamos. Pero todos conocemos, asimismo, situaciones en las que morir ha sido un momento hermoso de amistad, de compañía, de amor, de fe. A incrementar estas últimas páginas pueden contribuir las experiencias que a continuación detallamos. Son trozos de vida en los que seres humanos como nosotros han vivido experiencias vitales, aunque, o quizá precisamente, se hayan fraguado al contacto con la muerte. ***** LA MUERTE DE Ml MUJER ME MARCÓ PARA SIEMPRE IÑAKI GABILONDO (Revista Pronto) Un drama de 10 años Aunque afortunado en su profesión, ya que siempre trabajó en lo que quiso y pocas veces sufrió el paro, no lo ha sido tanto en su vida privada. A sus espaldas queda un drama de diez años, durante los cuales vivió de cerca el sufrimiento de su mujer, victima de una terrible enfermedad. --«Ver desaparecer lentamente a un ser querido sin poder hacer nada por evitarlo es absolutamente demoledor. La pérdida de mi mujer me marcó muchísimo, fue una experiencia terrible que hizo de mí un hombre nuevo, tal vez más envejecido. Me enseñó a valorar lo que de verdad importa y a no preocuparme de las tonterías. Cuando Maite murió me pasé tres meses sin poder moverme. Fue muy fuerte, devastador». Iñaki Gabilondo y Maite se habían casado en San Sebastián el 31 de mayo de 1967. Fue a los 28 años cuando Maite cayó enferma; le diagnosticaron el mal en una revisión médica de rutina y desde el primer momento se le dijo que no tenía cura. --«Al principio pensamos que iba a ser un proceso más acelerado, pero luego se alargó a diez años. Diez años de ver sufrir a una persona. Pasamos de la desesperaci¢n al desorden y finalmente a la serenidad. En su última etapa ella nos decía a mí y a mis hijos: "¡Pero disfrutad! ¡No os dais cuenta de lo que tenéis!". Y nosotros estábamos en paz porque sabíamos que habíamos hecho por ella todo lo que pudimos. Maite, que se convirtió en una especie de ser mágico que infundía serenidad y ganas de vivir, me dio la actitud vital que tengo ahora, mi actual forma de vida». --Es como si tú mismo hubieras estado desahuciado y hubieras vuelto a la vida... --«Sí, algo así... Aunque la enfermedad de Maite me dejó bastante apagado, aprendí a sacarle el máximo jugo a todo, consciente de que no soy eterno. Yo no pierdo de vista la idea de la muerte, lo cual me hace ser más melancólico, pero también más pasional. Huyo del aburrimiento y la vulgaridad, y el dinero, la notoriedad y la fama me parecen ideas ridículas. Me interesa lo que sucede a mi alrededor y trato de disfrutar de todo, del aroma de una flor, de la compañía de un buen amigo...». ***** HE SENTIDO MUY CERCANA LA MANO DE DIOS FRANCISCO MORENO RUIZ (Carta) Queridos amigos de la Comisi¢n PROSAC: Os agradecemos vuestro telegrama, tarjetas, etc., de condolencia. Sabed que al darle un abrazo a Joan en la Iglesia Parroquial de Alcañiiz, en ese abrazo estabais TODOS, desde el primero al último de los incorporados a nuestro movimiento de Pastoral Sanitaria. Os sentí muy próximos a nosotros, haciendo lo que humanamente era posible, pero que s¢lo la solidaridad de los hombres buenos y sobre todo la fe, ayuda a superar. He sentido muy cercana la mano de Dios; he palpado las lágrimas de Jesús de Nazaret. Vivimos en la esperanza cierta de que Franc está con su PADRE, que está bien y gozoso, esperando el reencuentro con nosotros. Mª Asun sigue mal, pero sigue; yo no tengo ni tiempo ni ganas de pensar hacia dentro, de pensar en mí. Tengo que seguir firme para seguir ayudando. Firme en mi fe en Cristo Resucitado; firme en confiar en Dios-Padre-Bueno, firme en que mi hijo me ha precedido en la Casa del Padre. Firme mientras sea consciente de mis actos, ideas o sentimientos. Noto la mano de Dios que me ayuda cada mañana a vestirme, que me ayuda a seguir. ***** HOMILÍA ESCRITA PARA SER LEÍDA EN SU PROPIO FUNERAL PACO FERNÁNDEZ BEORLEGUI (Vitoria) Amigos: Bienvenidos todos a celebrar este funeral: Mi Funeral. Agradezco la voluntad que cada uno de vosotros ha puesto para venir. Unos, para cubrir expediente social; otros, para simbolizar el último saludo; otros para rezar una oraci¢n por Paquillo; y otros, para comunicarse con el Señor y encomendarme a Él, y a la vez decirme: ¡Paco, hasta pronto! A todos Gracias. Cuando la Ciencia Médica me desahució, porque mi enfermedad así lo requería, y me dieron la noticia de que me quedaba poca vida, me sentó como un mazazo. Pocas horas después, agradecía al médico amigo que me tradujo el historial clínico y me hizo ver con tanta claridad la gravedad del momento. Me di cuenta que prefería dar cara a la realidad por triste que sería, que entrar en la incertidumbre, desconfianza y desesperación, al ver que cada día que pasaba me encontraba peor sin saber la razón ni el motivo que lo originaba, para al final sentirme desorientado, engañado y desconsolado. Yo mismo me extrañé de la Paz que tenía dentro de mi, ante la situación. Después de meditar y analizar todo ello, me di cuenta, que tenía dos razones de peso para sentirme así. 1ª El cuadro clínico que presentaba era irreversible dado lo avanzada que estaba mi enfermedad, por ello, no cabía hacerme ilusiones vanas pidiéndole a la Medicina lo que no podía hacer. 2ª Tampoco procedía recurrir al que todo lo puede, a Dios, porque cuando me operaron del cáncer de garganta ya le pedí una oportunidad para sacar la familia adelante. Le hablé de diez años, y han pasado trece desde entonces. Eso quiere decir que me ha dado tres de propina ¿qué más puedo pedir? Tal vez alguno de los que me habéis tratado últimamente os preguntéis de dónde he sacado la resignaci¢n y la paz que he tenido. Permitidme unos momentos para que lo explique: de una profunda convicción. Yo siempre he tenido una inquietud por saber de dónde procede el don más grande de este mundo: la vida. He preguntad a unos y a otros, he consultado a libros para que me dieran Ia respuesta. Siempre he tenido contestaciones teóricas y aunque las que más me satisfacían eran las que me daba la Iglesia Católica, tal vez por llevar la contraria a esas que mis padres siempre me enseñaron, también me planteaba otras. Un buen día encontré el gran libro que aclararía mis dudas: la madre naturaleza. Todo empezó un día de octubre. Fuimos de caza al paso Palomas en el puerto Vitoria. Llegamos al sitio antes del amanecer y yo me quedé solo en un puesto. La noche era tremendamente oscura y hacía más bien frío. Me acurruqué junto a un brezo. No andaba un pelo de viento, y el silencio era tal, que como se suele decir, era un silencio sepulcral. Me recordó las Tinieblas del Evangelio. Pasó el tiempo y de pronto, las estrellas perdieron su brillo, la claridad se hizo presente y pude observar, cómo por el hecho de llegar la Luz, el silencio era menos silencio. Amanecía un día nuevo. Con la fuerza de la Luz, llegó la energía de la Vida. Lo pajarillos empezaron a cantar e ir de rama en rama. Los insectos y animalillos se movían de un sitio para otro buscando afanosos el maná que todos los días les llega sin saber ni de dónde ni cómo, pero les llega. Pensé: ¡un d¡a más la Luz ha vencido a las Tinieblas! La pregunta que siempre quedó sin respuesta, de dónde vengo y adónde voy, queda ahora para mí totalmente aclarada. Toda la fuerza que da la Luz, toda la energía que da la Vida es creada, dirigida y controlada por un Ser superior. A ese Ser los católicos le llamamos Dios. Por supuesto que cada uno puede llamarle como mejor le parezca, pero toda energía que da Vida por ley y razón natural, procede de ese Ser superior, y a ese Ser superior ha de volver, una vez vivida y cumplida la misión para la que ha sido destinada en este Mundo. A mi, desde entonces ya no me vali¢ eludir tal verdad diciendo: --Como no veo a ese Ser Superior no creo en Él. Porque tampoco veo el Viento y sin embargo, es una fuerza real que está entre nosotros, incluso en un momento dado me puede tambalear y no soy capaz de verlo. Desde esta convicción, he meditado y analizado los Evangelios y me he convencido de que la Esencia de los mensajes y enseñanzas de Jesús van estrechamente paralelos a las enseñanzas de la Madre Naturaleza, y ambas proceden de la Magnitud del gran Creador, del Ser supremo. Incluso diré, que Jesús para que mejor podamos entenderle, en muchas de sus parábolas, se apoya en hechos concretos y precisos de la Naturaleza: el sembrador y las semillas, la vid y los sarmientos, la higuera seca, etc. Y como colofón de su entrega, quiere quedarse entre nosotros y para nosotros en dos frutos, productos de la Naturaleza: el pan y el vino. Para terminar, os diré, que tengo una pena, no poder llevar las manos más llenas, porque mi soberbia, mi orgullo y mi egoísmo no me han permitido ser mejor con todos vosotros y daros más cariño y amor, principal razón por la que he sido creado. Confío que el Señor de la Bondad y Misericordia, junto con María Madre me reciban, cuando después de atravesar la oscuridad de mi ultima noche, llegue para mi la aurora de un nuevo amanecer. ***** A PESAR DE ESTAR MURIENDO, ESTOY VIVO JOSEP BREU Sacerdote. Murió en Medellín el 14-5-87 «Los que trabajan en la sanidad tienen que estar preparados de manera especial para acompañar a los enfermos, en su proceso de dolor y sufrimiento. Si no, no deben trabajar con enfermos, hacen mucho daño con sus actitudes, gestos y palabras inhumanas». «La enfermedad es la pobreza más radical que puede experimentar el ser humano... En la enfermedad he descubierto una manera nueva de ejercer mi ministerio sacerdotal. «Dejarme querer y cuidar por los demás, dejarme ungir». La enfermedad es una experiencia limite de la existencia humana, donde nos volvemos niños y todos nuestros sentimientos profundos como el llanto, brotan a flor de piel, nos volvemos dramáticos, hipersensibles, la enfermedad nos replantea nuestro estilo de vida, nuestra filosofía, nuestra acción. Cuando estamos aliviados andamos, somos, hacemos, estamos en continua actividad y esta situación nos hace sentir autónomos, independientes, autosuficientes, pero corremos el peligro de perder valores trascedentales profundos. «Frente a un diagnóstico serio, definitivo, es necesario tener caridad, respetar al enfermo, tratarlo como a una persona adulta, decirle la verdad, con un lenguaje adecuado, sencillo, simple que pueda ser entendido por todos. --Frente a mi situación personal concreta; quiero saber, doctor, lo que me pasa, si tiene algo que hacer por mí que dé calidad a mi vida, hágalo; si no, déjeme morir con dignidad, no prolongue mi vida en cantidad. Usted tiene su ética y yo la mía. Mi vida es mía, desde este momento y quiero vivirla con serenidad, primero, porque médicamente no hay nada que hacer y, segundo, porque tengo fe, esperanza, creo en el Señor y me siento en camino, quiero encontrarme con el Padre lo más pronto posible. Por otro lado, no tengo nada que de verdad me apegue, que no permita estar listo para el viaje, no por mí mismo, sino por el amor del Señor conmigo y por la ayuda de todos ustedes que me han hecho sentir su solidaridad, su cariño, su compañía. Así que me siento en camino, aligeremos el equipaje que tenemos a todo nivel: cosas, personas, trabajo, lugares, vivir en continuo desprendimiento, despojo, preparando el único equipaje que necesitamos para morir: «Yo mismo con lo que soy vivo». Sólo podemos llegar a ese momento con paz, serenidad, alegría si hemos vivido un estilo de vida, de apertura, disponibilidad, entrega, amor, despojo, desprendimiento, Pobreza». «Poder mirar con serenidad, con alegría, con paz interior la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, llegar a ese momento existencial definitivo así, es posible por la solidaridad, la compañía, el amor de ustedes, la amistad, el servicio de cuidarme. Sólo podemos asumir esta situación y aceptarla cuando no nos sentimos solos, cuando sentimos la presencia de los otros, que junto al dolor, nos cogemos de la mano, por la ayuda del Señor, porque Él es mi fuerza, mi roca, mi salvación». «Después de esta noche de angustia, de ansiedad, de tristeza quiero rezar y el texto de la oración es la oración del huerto. Es el signo de esta experiencia fuerte y el salmo "El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación" son el material de esta oración, el abandono (y sólo me sale esta oración) "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Ayúdame, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. La rebeldía, la protesta, el rechazo fuerte a lo que vivimos, son sentimientos que cuando nos sentimos mal, afloran a flor de piel y tenemos que expresarlos sin miedo. Sólo la fe, la presencia del Señor, su fuerza, su amor y la solidaridad de los otros nos ayudan a seguir adelante. Mi actividad es "abandonarme en las manos del Padre bueno que no me deja y ayuda en todo momento». «La enfermedad nos pone en tónica de camino hacia el Padre, porque nos despoja, nos hace sentir pobres. La muerte no puede con la vida, no vence a la vida. A pesar de estar muriendo estoy vivo, siento la vida y hoy más que nunca experimento cómo la muerte, la enfermedad, no vence; este cáncer no me mata, mina mi salud física pero no la vida. Cristo ha vencido a la muerte, yo estoy llamado también a vencer a la muerte con mi vida». «La enfermedad es una experiencia de desierto profundo. Uno vive a fondo los problemas que en la vida ha vivido materialmente, acá los vive intensamente y dentro de un mar profundo de impotencia, mezclado con grandes conclusiones y oscuridades. Queda el abandono en Dios dentro de una fe impotente y oscura». ***** LA MUERTE ES EMPEZAR A VIVIR DE VERDAD NARCISO YEPES (MU/NARCISO-YEPES NARCISO-YEPES/MU) (Revista Época) «Yo supongo que Dios no se repite. Cada hombre es un proyecto divino distinto y único; y para cada hombre Dios tiene un camino propio, unos momentos y unos puntos de encuentro, unas gracias y unas exigencias. Y toda llamada es única en la historia». «Así como hasta entonces Dios no contaba nada en mi vida, desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial, ni lo más serio, en lo que yo no cuente con Dios. Y eso en lo que es alegre y en lo que es doloroso, en el éxito, en el trabajo, en la vida familiar, en una pena honda como la de que te llame la Guardia Civil a media noche para decirte que tu hijo ha muerto». --Esa noticia, ese desgarro, ¿no le hizo encararse con Dios y... pedirle explicaciones?, ¿lo aceptó a pie firme? ¿Pedirle explicaciones? ¿Por qué iba a hacerlo? Sentí y sigo sintiendo todo el dolor que usted pueda imaginarse... y más. Pero sé que la vida de mi hijo Juan de la Cruz estaba amorosamente en las manos de Dios... Y ahora lo está aún con más plenitud y felicidad. Por otra parte, cuando se vive con la fe y de la fe, se entiende mejor el misterio del dolor humano. El dolor acerca a la intimidad de Dios. Es... una predilección, una confianza de Dios hacia el hombre». Dios trata duro a los que quiere santos... «Pues... sí. Así es. Pero no es el trato duro, áspero e insufrible de un todopoderoso tirano, sino... ¿sabré hacerme entender?, la caricia de un padre que se apoya en su hijo. Y esa caricia... Iimpia, sosiega y enriquece el alma. Y se obtiene la certeza moral y hasta física de que la muerte ha de ser un paso maravilloso: llegar, por fin, a la felicidad que nunca se acaba y que nada ni nadie puede desbaratar... ¡Empezar a vivir de verdad! ***** LA MUERTE NO EXISTE. ES UN CAMBIO DE VIDA, NADA MAS MARINA LODEIRO (Alandar) Los primeros meses me derrumbaron. Yo me preocupaba, ¿y ahora qué hago? Mis programas de vida y mis proyectos ya no valen. Pedí al señor que me diera una fe fuerte y me la dio. No pienso que voy a morir, sino que voy a vivir intensamente el tiempo de vida que me queda, disfrutando y haciendo disfrutar a los demás. ¿La muerte? No existe, es un cambio de vida nada más. Dejas ésta y te encuentras con otra en donde ves a Dios directamente. Cada noche me encomiendo al Padre y digo hasta mañana y sea lo que Él quiera. Cuando me veo muy mal no llamo a mis hermanas para no hacerles pasar una mala noche. Eso sí, si supiera que es la última noche las llamaría para despedirme de ellas» . ***** ORACIÓN SINCERA PABLO MAGALLON (Delegado de Pasloral Sanitaria Tarazona). Capellán del Hospital de Calatayud ¡Señor! Hace años, en un arranque de fervor, pero con plena conciencia de lo que decía y hacía, te ofrecí mi vida por la fe de El Frasno, pueblo que Tu voluntad me había encomendado. Este ofrecimiento lo repetí, también conscientemente, en Ateca y por Ateca en momentos difíciles para mi trabajo pastoral. En ambos pueblos fueron mi auxilio la Virgen de Pietas y la Virgen de la Peana, mis verdaderas protectoras. Agradezco a ambos pueblos la ayuda inmensa que me habéis dado para ser aunque no lo haya conseguido, cada día más Sacerdote, más disponible para todos, y a descubrir a Cristo en mi vida y en todos vosotros, principalmente en los enfermos. Te doy gracias Señor por la Iglesia, por la Diócesis querida de Tarazona, por todos mis hermanos Sacerdotes que tanto me han ayudado con su vida ejemplar; por todas las personas que me he encontrado en este camino de la vida y que, con su ejemplo han fortalecido mi vocación. Gracias, especialmente por los enfermos, mis hermanos y por todo el personal sanitario y servicios del Hospital, desde Dirección hasta el último. Para vosotros no encuentro palabras: vuestro cariño, comprensión, delicadezas y atenciones no se pueden agradecer con palabras. No obstante lo único que sé deciros es: Gracias, gracias, gracias. Pero siento lo mucho que os hago sufrir con mis impertinencias: Perdonadme. Gracias Señor por esta enfermedad que me aqueja y que acepto con gran paz interior como medio para llegar a Ti y entregarte lo que te ofrecí: mi vida. Finalmente siento una gran alegría al no tener que perdonar a nadie porque nadie me ha ofendido. Todos han sido muy buenos y han perdonado mis muchos fallos. Y si personalmente he ofendido a alguna persona, jamás ha sido intencionadamente; pero os pido sinceramente perdón con toda la humildad de que soy capaz. Que Dios pague vuestra generosidad. ¡Señor! Esto es lo poco que puedo poner en tus manos cuando presiento que se acerca el fin de mi vida; pero Tú que sabes todo, sabes que has sido y eres siempre mi esperanza, por ello a Ti me acojo, estoy en tus manos. ¿Qué quieres de mí? ***** REFLEXIONES DE UN CAPELLÁN Y ENFERMO SOBRE EL MORIR JOSÉ MARÍA SUQUÍA Capellán del Oncológico. San Sebastián En mi ya larga experiencia sobre la muerte, revive el gozoso ejemplo que de pequeño recogimos en nuestros caseríos. El hogar vasco vivía la enfermedad y la muerte. Se rezaba familiarmente junto a la cama de los enfermos, a la vez que se recibían sus consejos de vivir fraternalmente en mutua ayuda. Era el gozo de la fe el que iluminaba ese paso tan temido para nuestra materializada sociedad actual, en la que los sentimientos no hallan dónde fundamentar la esperanza en el más allá... Al igual que aceptamos el nacer, arropados en el regazo de la madre, independientemente de nuestra intervención, ¿por qué no aceptar también la muerte, acogidos a los brazos de la Madre del Salvador? Es como pasar --valga la comparación--, sano y salvo, a la otra orilla del río de esta existencia, a nado... El dolor desarma al hombre... La fe, sin embargo, da luz suficiente para acercarnos a Jesús en el camino del Calvario, ayudado por el cirineo.. ¡Cuánto me consuela ese pensamiento en mi ya larga enfermedad...! Dios que me ha hecho también a mí un poco cirineo junto a mis enfermos, confío ciertamente que también cuida del que ha de ser el mío, hasta mi encuentro con Él... Siendo la vida el bien supremo, es un honor trabajar por su conservación, tanto en nosotros como en los demás. Avalar la vida con amor, con amistad y hasta con compasión, es maravilloso, porque esa actividad es esencialmente humana, aún a niveles distintos de servicio, de edades y de posibilidades. Vivir y morir tienen pleno sentido, si se ofrecen por los demás, como nos enseñó Jesús: «Si el grano de trigo no muere, después de caer en tierra, queda sólo, pero, si muere, da mucho fruto». ¿No es esa la revelación de la relación existente entre esta vida y la muerte? La vida es amor... Supone servicio y entrega... Hacer lo que hizo Jesús de Nazaret... Por consiguiente, no servir y no amar es carencia de vida; resulta muerte, porque se le deja sin sentido...! En la vida de servicio y entrega no ha lugar a la muerte, ya que el acto mayor de la entrega vital es el amor...! El sacerdote y el cristiano han de buscar despertar la fe en los enfermos. Ello requiere acogida entrañable, amor fraternal y comprensión humana, para que se sientan caminantes con Jesús al calvario de sus vidas, y conscientes de que Jesús mismo es su cirineo, encarnado en todos los que le asisten. Su desconocimiento provoca en el enfermo más miedo a Dios que amor, porque le impide ver los brazos abiertos del Padre! Lo que mejor capta el enfermo es el papel consolador del cirineo... Lo que para Jesús fue, lo es también para el enfermo... Dios es Padre que nunca nos abandona a nuestras solas fuerzas... A los enfermos les cuesta dar sentido a su vida, que juzgan deficiente... Hay que ir descubriéndoseles el valor de su vida enferma, procurando conectar su necesidad humana con la oración a Dios, que no dejará de aparecerle con la ayuda de los demás... Hay que trabajar con cariño y paciencia para hacerles ver que Dios necesita nuestra libre colaboración con los medios de la ciencia y con sus colaboradores, para la recuperación de la salud perdida. Es el modo y camino que Dios emplea para atender a sus hijos y acogerles en su Reino. Todo este camino conviene andarlo con el enfermo/a y sus familiares a la vez. Estos aceptan con mayor dificultad la realidad del enfermo... Y más de una vez impiden conectarle con la confianza en Dios Padre! Es mi personal y gozosa experiencia de enfermo y de Capellán de enfermos --en mis 20 años (cumplidos ya 81)--, en un Centro exclusivamente oncológico y, --desde 1983--, uno más entre ellos. ***** QUIERO ENSEÑARLES A MORIR «Si les he enseñado a vivir quiero enseñarles a morir como cristianos» Hna. ARACELI GIL. He tenido la suerte de conocer y convivir con una Hermana enferma, afectada de una enfermedad incurable, durante varios años. Siempre fue una mujer de profunda vida de oración. Durante varios años vivió y soportó la enfermedad en el más absoluto silencio. ¿Sabía que era un mal sin remedio? ¿Entendió que aquel era su destino y debía aceptarlo así? Nadie nos dimos cuenta de que ella soportase una tal enfermedad. Siempre serena, tranquila, jovial, totalmente entregada a largas horas de trabajo y oración. Su vida era para Dios y para los demás. Pasaba horas enteras ante el Santísimo. Aun cuando una metástasis generalizada destruía su cuerpo, todo su ser respiraba paz, equilibrio, serenidad. Cuando los médicos descubrieron la realidad de su diagnóstico y proceso quedaron sorprendidos y confirmaron que el proceso anterior debió ser largo y penoso. El silencio, tan custodiado por la Hermana, se llevo a la tumba el torrente de vida interior, que circulaba en la vida de la Hermana. Ella siguió fiel a su trabajo hasta los últimos momentos siempre serena, vivió con elegancia y señorío su enfermedad. Su estancia en el hospital fue muy corta, estaba desahuciada, no había nada que hacer sino esperar el desenlace final. Sufrió mucho a pesar de los analgésicos, pero tan a penas se le oía quejarse. En medio de este sufrimiento repetía «Señor, se me acaban los días, pero tú sabes que nunca te he negado nada». «Soy feliz, te doy gracias por esta alegría que siento». «Si yo no te hubiese sido fiel, obra también tuya, el tránsito de la muerte hubiera sido para mi más duro, sin embargo, «qué ganas tengo de despertar en tus brazos». Las alumnas subían a verla, las atendía de tal manera que las niñas quedaban impactadas de la ejemplaridad de la Hermana. Le indicaron que no era conveniente recibir visitas de las alumnas porque la cansaban y ella contestó: «por favor, no retiréis a las niñas, si les he enseñado a vivir, también quiero enseñarles a morir como cristianas». Al final, a medida que su cuerpo se deterioraba, su apariencia externa era de paz, de serenidad, de algo que atraía. ¿Qué pasaría entre Dios y su alma profundamente contemplativa, quien pasó gran parte de su vida orando y enseñando o acompañando a orar? En esta actitud orante entregó su alma a Dios. ***** SU OBSESIÓN VICTORIA CAMPS, Catedrático de Ética. Barcelona (Revisla Tiempo) «Llevo bastante tiempo obsesionada por la idea del envejecimiento y de la muerte. Creo que la Filosofía debería servirnos para aprender a morir. Muchos filósofos han dicho que el hombre es un ser para la muerte y prepararse para ella es una forma de aprender a vivir. Durante los primeros años no somos conscientes del significado de la muerte; incluso tenemos cierta sensación de inmortalidad. Cuando van desapareciendo los que están delante de ti y vas quedando en primera línea, te das cuenta de que la muerte va en serio y no sabes cómo afrontarla. Eso, unido al envejecimiento, al deterioro físico y mental, te enfrenta a preguntas terribles: ¿Todo esto merecía la pena? ¿He hecho algo en serio? ¿Para qué ha servido mi vida?» ***** Ml MUERTE AGUSTi ALTISENT, monje de Poblet (De La Vanguardia) Hay que quitarle hierro a la muerte: es un acto importante de la vida, sí, pero no es ningún drama. Se ha hecho demasiada literatura sobre ese trance. De niño y adolescente moría poquísima gente (que yo conociera; lo demás ocurría muy lejos): la muerte afectaba a dos o tres personas de los mayores. Total: la muerte era un pequeño asunto de los demás y afectaba a gente diferente como contratada ex profeso. En mi muerte personal, no pensé hasta muchos años después, muy pasada la edad en la que entré --es un decir-- en el uso de la razón. Entonces pensé en la muerte instintivamente, en forma de tic y a propósito de trivialidades. Un día, por ejemplo, me sorprendí pensando: «Qué lata. Ahora que he descubierto esta manera rápida de atarme los zapatos voy a tener que morirme». Luego murieron familiares muy queridos. Era muy triste; me saltaban grandes lagrimones. La vida continuó. Más adelante observé otro grave fallo en la organización: fueron falleciendo parientes y amigos entrañables ¡casi de mi edad! ¡Eso tampoco nos lo habían dicho! Preparar la eternidad y vivir de este modo lo que me quedaba de vida, tratando de ayudar a los demás con alegría, eran unas vacaciones. Naturalmente: no por eso dejé de gozar de este mundo como está mandado y que Dios ha hecho también para nuestra felicidad. Hoy sigo aproximadamente igual. Sólo que no veo tan rápido eso de mejorar: Dios lleva la batuta y es lento (seguramente por listo), no me necesita para hacerme bueno (aunque me haga el honor de necesitarme un poco para ello) y Él decide los modos y los tiempos. Pero sigo queriendo ser poroso a su acción en mí. Total: en lo que no llego a mejorar, trato de aceptarme como soy (que ya es pena; y vergüenza expiatoria). Eso sí: vivir me entusiasma. ¡Todo me gusta! Y pienso en mi muerte con naturalidad: igual que por la mañana me levanto al sonar el despertador, cuando toquen a morirme me moriré. ¿He de preocuparme por la muerte venidera? Por ahora no me lo parece. ¡Si Dios lo organiza todo...! (Lamento ya mis pecados futuros y acepto todo lo de doloroso que me traiga la vida, incluido, al final, el estrecho desfiladero: desgarrarme por dentro en soledad durante unos días, los tubos metidos por todas partes que no le dejan a uno morir en paz, la UVI...). Mirado en conjunto, morir será incómodo, no lo niego, ¡pero la maqueta habrá tenido el V.° B.° de Dios! Por lo demás, trato de vivir con alegría de un niño que juega, atento a las peripecias del juego, pero olvidado de todo lo demás porque en casa tiene el plato en la mesa. Alguna vez me había preocupado no saber cuándo y cómo, pero ahora pienso que eso es una tontería: Dios me mandará la muerte cuando y como sea mejor para mí; una muerte adecuada y puntuaL. Él está de mi parte, mi muerte será la de una criatura suya y a El le va un poco de su honor en que yo salga bien. Será, por lo tanto, una muerte escogida, cuidada, una muerte a domicilio (aunque fuera en carretera) portes pagados. Por descontado, Dios no tratará de pescarme en un mal momento. ¡Ni sabría hacerlo! ¿Iba a despilfarrar de este modo la crucifixión de su Hijo? Esta convicción hace que, si me ocurre pensar en los traqueteos de carrocerías previas al tránsito, me quede tranquilo: podrán sí, entonces, chirriar mis nervios, pero será como si me lavaran con agua hirviendo, jabón reseco, estropajo áspero y frotando fuerte para quedar como nuevo y entrar pimpante en la sala de fiestas. Donde, por cierto, tengo ya tantos familiares queridísimos que me ovacionarán alegremente, que pronto tendré más ganas de ir allí que de quedarme. Lo cual facilita muchísimo. En cualquier caso, mi muerte no será un prêt-à-porter de talla general: estará hecho exprofeso, pensada para mi. Y no me digan: «Claro, usted dice misa cada día y está en gracia de Dios», porque oír misa está al alcance de todas las fortunas y el estado de gracia se recobra en un instante. Y sobre todo tienen que entender que yo --como todos, santos incluidos-- no hallo la paz más que mirando, más allá de mi conciencia, la misericordia de Dios, que es Él quien tiene la última palabra. (_LABOR-HOSPES/225. Págs. 243-257) ............................................................................................................................................. NO HAY NINGÚN NIÑO QUE NO SE DÉ CUENTA DE SU MUERTE INMINENTE MU/NIÑOS NIÑOS/MU ·Kübler-Ross-Elisabeth Elisabeth Kübler-Ross es internacionalmente conocida por su labor pionera en el campo de la muerte y de los que van a morir. Para los lectores de LABOR HOSPITALARIA no es necesaria la presentación ya que serán pocos los que no hayan tenido acceso a su obra más importante "Sobre la muerte y los moribundos". Recordarán que con motivo de la presentación de una más de sus múltiples ediciones de este libro en 1989, LABOR HOSPITALARIA tuvo la ocasión de charlar con ella y ahora no ha querido dejar escapar la oportunidad de volverlo a hacer. El día 10 de noviembre, la doctora Kübler-Ross vino a Barcelona para presentar la versión castellana de su nuevo libro La muerte y los niños, motivo que aprovechó el Hospital de San Juan de Dios para invitarla a visitar su Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, única en España. LABOR HOSPITALARIA quiere aclarar que tenía pactada una entrevista con la doctora Kübler-Ross pero debido a un retraso en el horario previsto, sólo pudimos acceder al coloquio que mantuvo con el equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos. En un lenguaje sencillo y cálido, la doctora Kübler-Ross nos habló de los miedos, dudas, confusión y angustia de todas las personas que se enfrentan a una enfermedad terminal o a la muerte de un niño. Elisabeth Kübler-Ross nació en Zurich, Suiza. Se licenció en Medicina y Psiquiatría por la Universidad de Zurich. Participó como voluntaria junto con los equipos norteamericanos, en la recuperación del campo de concentración de Meidaneck, Polonia. En 1957, se marchó a Nueva York donde trabajó en el Manhattan State Hospital como investigadora. Durante 25 años ha trabajado en distintos hospitales, en las secciones de enfermos terminales. Es Doctora Honoris Causa por veinte Universidades de varios países. ***** --Doctora Kubler-Ross, ¿cómo podemos concebir la muerte de los niños terminales y aportarles la ayuda más eficaz? Lo que hace falta es enseñar a todo el mundo que trata con enfermos un lenguaje simbólico y eso no es castellano, ni inglés, ni francés, es un lenguaje universal. No hay ningún niño que no se dé cuenta de su muerte inminente. Vuestro trabajo, ya seáis médicos o enfermeras, es saber leer entre líneas lo que los niños dicen. La manera más sencilla de hacerlo es dejarlos que pinten con lápices o ceras de colores sobre un papel en blanco. Nunca debemos decirles lo que tienen que pintar, sencillamente les diremos que dibujen algo. En diez minutos nos daremos cuenta que los niños saben lo que les ocurre; por ejemplo, si hay uno que tiene un tumor cerebral saber perfectamente donde lo tiene y además, siempre está en lo cierto. Lo único que queda por hacer es comentar el dibujo con ellos y, de repente, nos estarán hablando de la misma manera que hablan consigo mismos. --Entonces el niño tiene conocimiento de su muerte, ¿cómo lo percibe y vive, según su edad? Un niño sabe, no conscientemente sino por intuición, cuál será el término de su enfermedad, pero depende también de la actitud de sus padres. Si los padres están aterrorizados ante la idea de la muerte, les transmitirán ese miedo a los niños. En cambio, si los padres no tienen miedo, ellos tampoco tendrán miedo ante la muerte. Sólo tienen miedo si se les ha explicado consciente o inconscientemente el hecho de la muerte. Un niño sano de padres sanos sólo tiene miedo del enterramiento porque al verlo en televisión o al vivirlo de cerca, por ejemplo con la muerte de su abuelito, han visto cómo lo metían dentro de una caja que tapaban con clavos y martillos, luego lo introducían dentro de un gran agujero y, por si eso fuera poco, encima le echaban tierra. Esta imagen les hace sufrir mucho y les asusta, sobre todo a los niños de 5, 6 ó 7 años. Así que para no transmitirles ese miedo debemos explicarles que el abuelo no está ahí sino que se ha ido y está por encima de todo eso. Os voy a mostrar lo que les enseño a mis niños: como ellos siempre se toman las cosas al pie de la letra, deberéis hacer vuestro propio gusanito de seda. (En este instante muestra un pequeño muñeco de tela a modo de gusano de seda con una cremallera en la parte inferior que, al abrirla, se da la vuelta y aparece una mariposa). Así, les podréis explicar que cuando el abuelo fue atropellado por el coche, la única cosa que ocurrió es que se rompió el capullo y entonces, apareció la mariposa. Ese es el abuelo de verdad. Lo que enterramos sólo es el capullo, de esta manera, los niños son capaces incluso de echar tierra sobre el ataúd. Este gusanito, que hace un tiempo que viene conmigo, es para niños de dos o tres años pero hay para más mayores. Los hacemos con retales y trozos de tela. --¿Y qué respuesta obtiene del niño con este ejemplo? EI ni¤o lo entiende totalmente. Sólo los adultos se hacen un lío, los niños son mucho más sencillos. De esta manera pueden hablar con el abuelo que anda por ahí. Por tanto, nunca debemos mentir a los niños, siempre hay que decirles la verdad. Cuando muere un familiar hay que decírselo de la manera más cariñosa posible. Según la edad utilizaremos un lenguaje distinto. A los niños más pequeños que trato cuando les digo que mamá o el abuelo han muerto, utilizo mi muñeco. De esta manera se convierte en algo más aceptable. Cuando han muerto de cáncer les digo que ya no sufren más. En el caso de la guerra del Vietnam, cuando llegaban los padres muertos pero además mutilados, les contaba que estaban de nuevo completos en un lugar donde hay belleza, humor, paz y amor. Pero el único inconveniente que hay al contarlo es que nosotros debemos creer todo lo que les explicamos. Si, sencillamente, les decimos que está en el cielo y es muy bonito pero no creemos en ello, ningún niño nos creerá. Incluso en esta sencilla cuesti¢n debemos ser totalmente honestos. (_LABOR-HOSPES/225. Págs. 258 ss.) LA MUERTE, EL GRAN FRACASO DEL HOMBRE EN LAS MANOS DE DIOS JOSEP GIL No siempre ocupa la muerte el lugar que debiera en la reflexión teológica. La muerte en sí misma, quiero decir. Fácilmente se pasa por encima de ella, y el discurso se centra en el más allá de la muerte. Quizás ocurre que no se sabe muy bien qué decir de ella. La predicación cristiana habla ciertamente del hombre que muere: de él afirma que la vida "mutatur, non tollitur", que hay vida más allá de la muerte. La predicación cristiana también habla del porqué de la muerte: el hombre muere porque es pecador. Pero apenas se habla de la muerte si no es para presentarla en relación y en función del Juicio y de la sentencia que del Juicio se sigue y, en definitiva. como antesala de la eternidad. A la muerte tampoco le cabe mejor suerte en los esquemas de la moderna escatología cristiana, a pesar de que en cualquier manual figura obligadamente un capítulo dedicado a la teología de la muerte. Parece como si hubiera demasiadas cuestiones previas y concomitantes: la cuestión de la inmortalidad del alma, la del llamado "estado intermedio", la del "momento" de la resurrección, etc. Y no digo que estas cuestiones no sean importantes e incluso imprescindibles; digo que con ellas todavía no se responde directamente a la cuestión de la muerte. Una correcta teología de la muerte debería ser capaz de responder a la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando un hombre muere?; una pregunta que no es exactamente esta otra: ¿qué le pasa al hombre cuando muere? Se trata, por tanto, de la muerte como acontecimiento, un acontecimiento que ciertamente le ocurre al hombre, pero que además pertenece al hombre. Desde esta perspectiva -la muerte como acontecimiento del hombre-, la muerte tiene que ser tratada del lado de la vida y como final de la vida. Cabe entonces la pregunta: ¿es la muerte algo más que el final de la vida? Al hombre, como organismo vivo, le ocurre la muerte como el último momento de su vida; y, desde luego, la muerte no ocurre en la vida del hombre, sino que consiste precisamente en la cesación de la vida: el hombre, como organismo vivo, camina hacia la muerte pero nunca podrá encontrarse con ella. En este sentido, la vida y la muerte son irreconciliables. Pero el hombre es mucho más que un organismo vivo; o, mejor, el hombre es un ser vivo-que-vive-su-vida. El hombre es libertad, generosidad, desamor, mezquindad, deseo, esperanza. El hombre no sólo es un ser biológico, sino también biográfico; un ser que escribe su vida para que permanezca siempre. El hombre vive en el tiempo, pero también produce tiempo, un tiempo que carece de las limitaciones de aquello-que-pasa, para revestir ]as características de lo eterno. Lo que el hombre va alcanzando a lo largo de su vida con el ejercicio de su libertad se resiste a la voracidad del paso del tiempo; y en su misma libertad el hombre encuentra refugio para permanecer para siempre. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la vida vivida libremente por el hombre, la muerte ocurre en la vida y es, algo más que el fina] de la vida. La muerte es, a la vez, catástrofe y plenitud, aunque en planos muy distintos. En efecto para la conciencia del hombre, la muerte aparece como la gran amenaza contra su libertad y contra todo lo que con su libertad ha llegado a ser; catástrofe y violencia, porque atenta contra la biografía humana y pretende reducirla al silencio absoluto. Por ello el hombre vive anticipadamente su muerte y, aunque quisiera olvidarla se la encuentra por todas partes como su gran situación límite. El hombre reconoce a la muerte en la misma fragilidad de] tiempo-que-pasa, precisamente por ser lo mas contradictorio de aquella eternidad que su libertad ha engendrado. MU/FRACASO-PLENITUD:Pero, para la misma libertad, la muerte aparece como el lugar más seguro y permanente. La biografía del hombre no cabe ni puede quedar encerrada en el momento vivido; de ahí que la libertad del hombre se proyecte siempre hacia adelante, en busca de un último momento en el que desaparezca la caducidad del tiempo-que-pasa; y éste es, sin duda, el momento de la muerte. Claro que, para que el momento de la muerte sea un momento de plenitud, se requiere que sea un momento no cerrado, sino infinitamente abierto a la vida: y esto es algo que la libertad del hombre parece que no puede dejar de postular, pero que el hombre, por sí mismo y por sí solo, es incapaz de asegurar. Es evidente que en este momento caben toda clase de hipótesis; hipótesis que responden a diversos tipos de planteamientos antropológicos. Hasta ahora nos hemos movido en el terreno de lo puramente experiencial y vivencial, aunque no hemos podido evitar unas ciertas opciones de fondo que llevan el marchamo de unas determinadas coordenadas antropológicas. Esto no es grave, y además es inevitable. Nunca podemos ponernos a pensar desde cero, ni siquiera cuando nos ponemos a pensar "teológicamente". De hecho, la teología ha echado mano de unas determinadas concepciones antropológicas cuando ha querido "interpretar" cristianamente el acontecimiento de la muerte; y esto no es malo, siempre, claro está, que se distingan los planos y los niveles. Y puede ocurrir -y de hecho ha ocurrido- que una determinada concepción antropológica haya sido incorporada, más o menos "oficialmente", a la interpretación cristiana de la muerte, en cuyo caso la prudencia teológica y, principalmente, pastoral exige cierta circunspección a la hora de aventurar nuevas explicaciones, quizá más acordes con la antropología actual. Sin embargo, el déficit está ahí. Y creo que la preocupación por "explicar" cristianamente el acontecimiento de la muerte ha hecho olvidar la verdadera dimensión teológica de la muerte. Por otra parte comprendo que las urgencias pastorales estén aconsejando dejar las cosas como están: que la muerte es la separación entre el alma y el cuerpo, que el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió y que el alma inmortal se apresta a recibir de Dios el premio o el castigo que mereció. Pero quisiera dejar constancia de que las urgencias pastorales no siempre dan buenos consejos. Yo voy a presentar una teología de la muerte centrada en tres puntos. En primer lugar quisiera insistir en el carácter "kenótico" de la muerte de acuerdo con la tradición veterotestamentaria y con la experiencia de la cruz de Jesucristo. En segundo lugar, también de acuerdo con la tradición veterotestamentaria, recogida en parte por el Nuevo Testamento, consideraremos la relación entre pecado y muerte. Finalmente, vamos a contemplar el acontecimiento de la muerte desde la perspectiva de lo ocurrido en el Crucificado-resucitado y desde la perspectiva de la temporalidad misteriosa de la Iglesia. 1. La muerte, el gran fracaso A pesar de los evidentes progresos de la fe judía respecto de los contenidos teológicos de la muerte, permanece inalterable la convicción de que la muerte es un gran fracaso. Y lo es no sólo para el hombre que muere, que se ve alejado de los bienes de la Alianza. sino, en cierto modo, también para Dios. En ninguna parte suena la muerte como liberación. La única luz que permanece encendida en la tiniebla es la seguridad en el poder de Yahvé, el único ante cuya presencia el poder de la muerte tiene que doblegarse. A lo largo de la formidable experiencia histórico-religiosa de Israel aparece un momento que va a abrir nuevos horizontes: la retribución debida a justos y a pecadores exige espacios de ultratumba. Sin embargo continúa siendo Yahvé el único que puede y tiene que arreglárselas con el hombre que ha muerto; y. desde luego la muerte continúa siendo la gran devoradora del hombre entero. Por otra parte, los componentes apocalípticos introducidos en la conciencia histórica de Israel no hicieron sino entenebrecer más el fondo oscuro de la muerte. Si la esperanza de Israel se dirige incansablemente a la acción escatológica de Dios, que hará nuevas todas las cosas, no hay duda que lo "nuevo" esperado es cada vez más lo "otro", y el abismo que separa el antes y el después apenas deja llegar para la continuidad de la creación y de la salvación. Es verdad que este clima de fracaso no aparece en los libros del Nuevo Testamento,. pero no creo que en la conciencia cristiana originaria hubieran cambiado demasiado las cosas; más aún, la muerte del hombre cristiano abre nuevos interrogantes que oscurecen todavía más el horizonte de la muerte. De hecho la proximidad de la parusía (que Pablo, por ejemplo en 1 Tes 4.13-18, no afirma, pero que da por supuesta) hacía prácticamente inconcebible la muerte, previa a la "transformación gloriosa", propia de la parusía: lo normal sería que nosotros, los que vivimos fuéramos al encuentro del Señor después de ser "transformados" (cf. l Cor 15,51). Pero, suponiendo que la parusía no fuera tan próxima como era previsible y, por tanto, que la ley biológica de la muerte produjera sus efectos entre los que esperan el santo Retorno, ¿qué sentido tiene entonces la muerte? Novedades, en el Nuevo Testamento, las hay muchas e importantes. En primer lugar, la muerte aparece como "ganancia": ¿es que se trata de una liberación? Desde luego, tanto 2 Cor 5,1-10 como Flp 1,21-23 quieren iluminar la situación de los difuntos cristianos antes de la parusía. Y el Nuevo Testamento es taxativo: a pesar de la muerte, y más allá de la muerte, hay "vida eterna". El cristiano sabe de memoria lo que dice el evangelio de Juan: "Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viniere a mí no lo echará fuera, pues he bajado del cielo para hacer no mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ésta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que dio no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Porque ésta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y le resucite yo en el último día" (6,37-40). Y la fe pascual anuncia gozosa: por la muerte nos viene la vida; en el caso de Jesús es evidente, y en el caso de los que están asociados a Cristo por el bautismo también: "En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo: mas, si muere, lleva mucho fruto. Quien ama su vida la pierde; y quien aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Quien me sirve. sígame; y donde estoy yo, allí también estará mí servidor. A quien me sirviere, mi Padre le honrará" (Jn 12.24-26). El cristiano sabe que ha sido liberado de la limitación de la muerte y que su vida permanece abierta al Señor; por eso asume su muerte, porque morir es morir para el Señor: "Pues ya sea que vivamos, para el Señor vivimos; ya sea que muramos, para el Señor morimos. Tanto, pues, si vivimos como si morimos, del Señor somos" (Rom 14,8). Cuando San Pablo habla de "la existencia en Cristo Jesús" (cf. 1 Cor 1,30), piensa evidentemente en una realidad de orden sobrenatural que, desde la situación actual "escondida", tiende a su propia manifestación (cf. 2 Cor 4,17; Col 3,4; Flp 3,20-21). Pero, en cualquier caso, hay algo en el hombre que, al morir, va a ser recibido en el regazo del Padre, de acuerdo con las palabras de Jesús: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23,46). Sin embargo, la muerte continúa siendo negativamente tenebrosa. La muerte continúa siendo rompimiento, hundimiento, crisis. También para el cristiano la muerte biológica es la culminación de un proceso de concienciación de un tiempo y de un mundo, culminación que incluye realmente la pérdida de este tiempo y de este mundo, tiempo y mundo que son el espacio vital para la experiencia humana y para la comunicación humana. La experiencia pascual es harto elocuente. Es cierto que la cruz de Jesús es para el cristiano la "spes unica", pero lo es porque la cruz es el hundimiento de toda esperanza. Jesús murió realmente, y esto hay que entenderlo también "teológicamente", es decir, como la caída en el ateísmo radical. Y es que Dios, en su ausencia infinita y desde su ausencia infinita, hace brotar lo "nuevo". El "descendit ad inferos" del Credo cristiano no nos permite pensar de otra manera. La muerte y resurrección de Cristo significan para el creyente la imposibilidad de continuar viviendo para si mismo (cf. Rm 14,7-9). Y esto lo sabe el Nuevo Testamento a partir de la experiencia de Pascua. Pablo, por ejemplo, sabe que su existencia está sometida a mil muertes (cf. 1 Cor 4,9ss; 15,30: 2 Cor 4.7-16- 6.4, 11,23: 12 10). El cristiano sabe que, desde el día en que empezó a morir y a resucitar con Cristo, este proceso de muerte y resurrección durará toda su vida. Cada vez que muera al egoísmo, resucitará a la generosidad..., muriendo en su muerte resucitará para la vida. Un día el último de su existencia terrenal, tendrá que asumir su propia muerte: es lo que le faltaba, es el sello de su morir día tras día; por eso la muerte, y sólo la muerte, le da la posibilidad de una resurrección integral con Cristo: "Por lo cual no desfallecemos, antes bien, aun cuando nuestro hombre exterior se desmorone, empero, nuestro hombre interior se renueva día tras día" (2 Cor 4.16). Digámoslo de una vez. No parece que el Antiguo Testamento, ni siquiera en sus últimas etapas, haya conocido el famoso dualismo que divide al hombre en alma y cuerpo. Tampoco conoce este dualismo el Nuevo Testamento. El texto, por ejemplo, que hemos citado, 2 Cor 4,16-18, a pesar de sus referencias "hombre exterior-hombre interior", "cosas que se ven-cosas que no se ven", no presenta ninguna alternativa dualista: el "hombre interior" y "aquello que no se ve" son la resurrección escatológica que, en nuestra situación actual, es "la vida escondida en Dios junto a Cristo" (Col 3,3). De hecho, los versos inmediatamente anteriores y posteriores a la cita no admiten otra alternativa: el apóstol acepta de todo corazón el "peligro de muerte que amenazó a Jesús" (vv. 10.12), lo que hace que "la vida de Jesús se manifieste" en su existencia abocada a la muerte (vv. 10-11), ya que "sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará y pondrá a su lado juntamente con vosotros" (v. 14); la existencia arriesgada del apóstol y la seguridad de que "esta casa terrena, en que vivimos como en tienda, se viene abajo" encuentran su sentido en que "tenemos una construcción puesta a nuestra disposición por Dios, no hecha por mano de hombre, definitiva, en el cielo" (5,1). "Perder el cuerpo", morir, no es algo deseable. San Pablo sabe que los que vivirán el día de la parusía no pasarán por la muerte, sino que serán transformados (/1Co/15/51-52), saldrán al encuentro del Señor (1 Tes 4,15) y serán "sobre-vestidos, a fin de que eso mortal quede absorbido por la vida" (2 Cor 5,4). Esta sería la mejor solución: "Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, por cuanto no queremos ser despojados, sino más bien sobrevestidos". MU/CRISIS:En el proceso de crecimiento del cristiano y de la vida cristiana, la muerte es una verdadera crisis. El cristiano no quisiera pasar por esta crisis; pero tampoco se trata de desesperarse: en la parusía del Señor, "los muertos en Cristo resucitarán primero" (1 Tes 4,16). Según mi modo de ver, la muerte es, pues, un auténtico momento "kenótico" en el proceso de la salvación: un momento, por otra parte, que interpela a todos nosotros los vivos, porque cuando un hombre muere, se revela la ineficacia de nuestro amor, que no sabe retener en la vida al que muere. La muerte es realmente el gran fracaso. 2. Morimos, porque somos pecadores P/MU:MU/P:La reflexión teológica del Antiguo Testamento había llegado a relacionar profundamente pecado y muerte. San Pablo recoge esta tradición cuando dice: "Por esto, como por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres alcanzó la muerte, por cuanto todos pecaron..." (/Rm/05/12). El pecado, en este texto, no es el de Adán (v. 14), sino una fuerza hostil a Dios que se manifiesta victoriosa por la muerte biológica o, mejor dicho, que se manifiesta victoriosa caso de no haber intervenido la muerte y resurreción de Cristo. "mas, donde aumentó el delito, sobreabundó la gracia, a fin de que, como reinó el pecado en la muerte, así también reinase la gracia por la justicia para la vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro" (vv. 20-21). En el Nuevo Testamento se habla de muchas muertes. Hay una muerte, que no es la biológica, que ha sido eliminada de la vida del creyente (Cf. Jn 3,15-16.36; 6,47.51; 8,51; 10,28; 11,26). San Pablo nos dice: la fe y el bautismo, como sacramento de la fe, producen la comunión con la muerte de Cristo (cf. Rom 6, 4.fi-8). Esta muerte es la "muerte al pecado" (Rom 6,2) y la "muerte al mundo" (Gal 6,14), que produce "la vida para Dios" (Rom 6,11). Pero esta muerte puede sobrevivir o volver a vivir en el creyente, porque el "pecado" puede volver a reinar en nuestros "cuerpos mortales" (Rom 6,12), y "el pecado merece la muerte" (Rom 1.32) y "la muerte es el salario del pecado" (Rom 6,23). En cualquier caso, la muerte biológica, a la luz del Nuevo Testamento, sólo puede ser entendida en relación con esta otra muerte y con el pecado que perdura de alguna manera en nuestros cuerpos mortales: o, lo que es lo mismo: la existencia cristiana continúa sometida a la ley de la muerte, y la muerte biológica continúa ejerciendo su fuerza en el creyente, en la medida en que permanece en el creyente una cierta presencia del pecado, presencia que sólo será eliminada del todo precisamente cuando se produzca la muerte biológica. San Pablo afirma: "Ninguna condenación pesa ahora sobre los que están en Cristo Jesús" (/Rm/08/01). No se puede decir, por tanto, que la muerte sea un "castigo" por el pecado; si el pecado de verdad ha sido amnistiado, no puede haber castigo. Naturalmente, esto vale si caminamos según el Espíritu (Rom 8,9). Lo cierto es que el creyente que se entrega libremente a Jesucristo es introducido en una verdadera solidaridad con él, por la que el Espíritu del Resucitado actúa eficazmente en el creyente en el sentido de una auténtica regeneración. El pecado no sólo ha sido expiado por la muerte de Jesucristo, sino que ha sido realmente eliminado del creyente, en la medida en que éste acepta esta acción redentora de Jesucristo. Y, sin embargo, el hombre, incluso el creyente, permanece pecador. El hombre todavía participa de la realidad de este "mundo", es decir, pertenece a la creación de ahora, la creación "que espera y anhela la redención de los hijos de Dios" (Rom 8,19-22). El hombre, como dice San Pablo, está en deuda no con la carne, de tal modo que tenga que vivir según sus caprichos, sino con el Espíritu; si el hombre vive según la carne, tendrá que morir; en cambio, si con la abundancia del Espíritu bloquea las iniciativas de la carne, vivirá (Rom 8,12-13). En cualquier caso, el pecado que permanece en el hombre justificado por la redención de Jesucristo se instala, por así decir, en la periferia del hombre. Antes de ser cristianos, "cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados, atizadas por la ley, obraban en nuestros miembros para llevar fruto en pro de la muerte" (Rom 7,5). La situación del creyente es diferente, "porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte" (Rom 8,2). Con todo, el pecado instalado en la periferia humana continúa amenazando la "vida" del creyente, y esta situación durará hasta el día de la muerte, cuando la "carne" será sometida al "espíritu" y la fe "que vence al mundo" habrá alcanzado la perfección propia de la "visión". Como puede fácilmente verse, nos encontramos con unas afirmaciones que deben ser matizadas por una correcta desmitologización. Sería un absurdo imaginar el pecado como un elemento físico introducido entre el alma y el cuerpo del hombre, capaz de producir la muerte biológica. No es esto. Y, sin embargo, con estas afirmaciones se nos dice que pertenece claramente a la fe cristiana. Para un cristiano, la muerte biológica significa la culminación de un proceso de configuración con la muerte de Cristo que lleva a la experimentación de la fuerza de su resurrección (cf. Flp 3 10-11); la muerte es algo así como un sacramento por el cual el hombre creyente muere definitivamente al pecado. Por otra parte, cuando Pablo habla de "la redención de nuestro cuerpo", piensa en el cumplimiento de la esperanza cristiana, de la esperanza escatológica, de la esperanza que nos salva (cf. Rom 8.24), precisamente porque uno la recibe en su "conciencia del pecado del mundo", es decir, en la conciencia de la máxima lejanía que es la muerte biológica. En efecto, el pecado, según las Escrituras, antes de ser una infidelidad personal, a escala de conciencia individual, es la afirmación radical y "original" del hombre frente a Dios: es aquella "lejanía progresiva", exigida por la misma autonomía de la realidad creada, que, por otro lado, hace posible el proceso de aproximación al Dios-que-salva. El hombre, como "conciencia en el mundo", no puede dejar de reflejar en su existencia personal este pecado, y su signo es la muerte biológica. Es cierto que el hombre puede añadir a este "pecado" sus propios "pecados personales", que han sido radicalmente eliminados por la redención de Cristo; "pecados" que no son otra cosa que la "conciencia refleja y voluntaria" de una radicalidad pecadora que se afirma a sí misma como desesperación, es decir como afirmación consciente del "pecado del mundo". El aspecto regenerador de la redención de Cristo, muerto y resucitado, destruye estos "pecados personales", y el hombre por la fe alcanza "la fuerza de la esperanza", por la cual es salvado; es decir, recibe el Espíritu que da "vida" a "nuestros cuerpos mortales", como prenda del segundo efecto de la redención, la "resurrección" (cf. Rom 8.11-23). Hay que retener, pues, desde la fe, que el hombre muere porque es pecador, más allá de cualquier representación mítica. El cambio, sin embargo, que la muerte y la resurrección de Cristo han producido en la muerte hace que la muerte biológica del creyente sea realmente "muerte al pecado". El pecado es siempre "mortal"; pero en el mismo momento en que el pecado produce la muerte, el pecado muere. En este sentido, la muerte del cristiano significa la consumación de una etapa de crecimiento en la que el pecado es definitivamente superado. Como verdadera "crisis" de dicho crecimiento, la muerte nos introduce dolorosamente -con el hundimiento de la parte de cosmos que hay en nosotrosen el ámbito de la resurrección. 3. El momento «sacramental» de la muerte El momento de la muerte es el momento privilegiado del encuentro del hombre justificado por la fe con el Señor resucitado "que vuelve"; en él se cumple la palabra de la Escritura: "...otra vez vuelvo y os tomaré conmigo. para que donde yo estoy estéis también vosotros" (Jn 14,3). En este sentido, el momento de la muerte de un hombre tiene todo lo que tiene que tener para ser el "momento fronterizo con la parusía". En este momento, y no "después" de la muerte, tiene lugar la retribución esencial, en forma de visión beatífica o de castigo eterno, para cada hombre que muere; en este sentido hay que interpretar el "mox post mortem" de la "Benedictus Deus" (D. 1000). Es un momento marcado por la "kénosis" o hundimiento en el ateísmo radical, pero es también el momento en que se hace presente la acción escatológica de Dios, a partir de la cual el hombre que muere accede a la visión beatífica. MU/JUICIO:En efecto, Dios es Aquel que "hace nuevas" todas las cosas: Dios tocará con su acción escatológica el momento de la muerte de un hombre y todo lo que de tiempo humano habrá sido condensado en este momento. En el hombre que muere, y en el mismo momento de la muerte, incide la "luz de Dios" que hace posible la "visión de Dios": la acción escatológica de Dios incide en la definitividad que el hombre ha alcanzado con su muerte, definitividad que recoge todo lo que el hombre ha vivido y todo lo que el hombre "todavía no" ha vivido; a lo que hay que añadir todo lo que, después de su muerte, irá surgiendo como plenitud de lo que el hombre ha hecho, ha pensado y ha amado, todo lo que necesita el desarrollo pleno de la historia humana y que, hasta que dicha historia humana no llegue a su fin, el hombre no podrá recuperar: todo lo que pertenece al hombre como miembro de la humanidad histórica. Esto es lo que la acción escatológica de Dios pone al alcance del hombre que muere. Y esto quiere decir dos cosas: que el hombre que muere no necesita ninguna mediación temporal para alcanzarlo; y también que la recuperación efectiva del auténtico futuro humano, para cada hombre que muere, no puede ocurrir en el momento de la muerte, sino en el momento final de la historia de la humanidad. En el momento de la muerte la acción escatológica de Dios da al hombre que muere todo lo que necesita para recibir gratuitamente la "reconstrucción de la persona humana", que en el lenguaje oficial de la Iglesia se llama "resurrección de la carne" o "de los muertos". Sin embargo, no es esto lo más importante. El momento de la muerte, para el hombre que muere, es el último momento de su vida, en el que, humanamente hablando, queda prisionero. La filosofía tiene que investigar cómo es posible una vida plenificada en el momento de la muerte: quizá se le ocurre pensar que el momento de la muerte pertenece también al tiempo de este mundo; la teología sabe que este momento pertenece al "tiempo de la Iglesia". La teología sabe que Cristo resucitado inauguró un "tiempo sagrado" que se clausurará el día de su Retorno glorioso. Es el "tiempo de la Iglesia peregrina", marcado exteriormente por el ritmo de las celebraciones litúrgicas, e interiormente por la acción misteriosa del Espíritu Santo, que promueve la progresiva conversión de los fieles. Desde la Ascensión de Jesucristo a los cielos, cualquier hombre, especialmente el creyente, es introducido en este "tiempo sagrado". Ahora bien, el "tiempo de la Iglesia peregrina", tiempo de fe y de esperanza animadas por la caridad, experimenta quasisacramentalmente la presencia de lo escatológico "en" el momento de la muerte de un cristiano. Recordémoslo: es el momento en que Dios se lleva con Jesús a los que se han dormido con él (1 Tes 4.14), es el momento de "ir con el Señor" (2 Cor 5.8), es el momento de "estar con Cristo" (Flp 1,23). Y la Iglesia recoge con devoción en su memoria el momento de la muerte de un cristiano, porque en ese momento ella se ha visto gozosamente sorprendida por la presencia de su Esposo, que llama a la puerta para recordarle el banquete de bodas que la aguarda (cf. Ap 22.10-22; Mt 25,1-13). SUFRAGIOS:Y el momento de la muerte de un hombre es también el momento en que la Iglesia se autorrealiza y se automanifiesta como madre. Todos los creyentes son convocados por la madre Iglesia para que asistan y tomen parte en este momento de la muerte de cada hombre, para que aporten lo mejor que tienen, su amor, y con él llenen ese momento, cuando el hombre que muere es despojado de todas sus posibilidades de ser más. Por eso la Iglesia ofrece oraciones y sufragios por los difuntos, recordando el gesto antiguo de Judas Macabeo (/2M/12/43-46), con el convencimiento que la parusía manifestará no sólo la Gloria de Cristo en él y en nosotros, sino también nuestras obras y la obra del ministerio (cf. 1 Cor 3.10-17). El momento de la muerte de un cristiano es ciertamente un momento de "crisis" para la Iglesia. Pero la experiencia cristiana del momento de la muerte de un hombre es para ella la experiencia anticipada del gran día de la resurrección. (·GIL-JOSEP._PHASE/063.Págs. 61-72) LA MUERTE COMO ACONTECIMIENTO BIOLÓGICO Y PERSONAL - La muerte como escisión - La muerte como decisión - La muerte, fenómeno natural y consecuencia del pecado. ***** La muerte como acontecimiento biológico y personal A la luz de esta concepción unitaria del hombre cuerpo-alma, ¿qué significa la muerte? La definición clásica de muerte como separación del alma y del cuerpo se caracteriza por una grave indigencia antropológica, pues presenta la muerte como algo que afecta solamente a la «corporalidad humana» y deja al «alma» completamente intacta. Esta descripción considera la muerte como un hecho biológico: cuando las energías biológicas del hombre llegan al punto cero, entonces sobreviene la muerte. Esta concepción sugiere también que la muerte es algo que sobreviene extrínsecamente a la vida: ambas, muerte y vida, se oponen; no existe entre ellas ninguna interrelación. Por ello, en la definición clásica, la muerte es un acontecimiento que aparece sólo al final de la vida biológica. Por el contrario, en la visión antropológica que hemos expuesto la muerte surge no como un simple hecho biológico, sino como un fenómeno específicamente humano. La muerte afecta a la totalidad del hombre y no únicamente a su cuerpo. Si el cuerpo es afectado y constituye una parte esencial del alma, entonces también el alma queda envuelta en el círculo de la muerte. Además, la muerte humana no es algo que llegue como un ladrón al final de la vida: está presente en la existencia del hombre, en cada momento y siempre, a partir del instante en que el hombre aparece en el mundo55. Las fuerzas se van gastando, y el hombre va muriendo a plazos, hasta acabar de morir. La vida humana es esencialmente mortal o, como dice san Agustín, en el hombre hay una muerte vital56. La muerte no existe. Lo que existe es el hombre moribundo, como un ser para la muerte. Esta no viene desde fuera, sino que crece y madura en la vida del hombre mortal. De esta forma, la experiencia de la vida coincide con la experiencia de la muerte. Prepararse para la muerte significa prepararse para la vida verdadera, auténtica y plena. De ahí se sigue que la escatología no está aislada de la vida y proyectada hacia un futuro distante, sino que es un acontecimiento de cada instante de la vida mortal. La muerte acontece continuamente, y cada instante puede ser el último. La muerte como escisión MU/NACIMIENTO: MU/CRISIS-BIOLOGICA: El último instante de la muerte vital o de la vida mortal tiene carácter de ruptura, pero no entre el alma y el cuerpo (porque éstos no son dos cosas que puedan separarse, sino únicamente dos principios metafísicos). La ruptura se da entre un tipo de corporalidad limitado, biológico, restringido a un pedazo de mundo, esto es, al cuerpo, y otro tipo de corporalidad y relación con la materia ilimitado, abierto y pancósmico. Con la muerte, el hombre-alma no pierde su corporalidad, pues ésta le es esencial, sino que adquiere otro tipo de corporalidad más perfeccionada y universal. El hombre-cuerpo, como nudo de relaciones con la totalidad del universo, puede ahora, al fin, por vez primera en la muerte, realizar la totalidad, que ya en la situación terrestre podía vislumbrar y sentir parcialmente. El hombre-alma, por la muerte, es introducido en la unidad radical del mundo; no deja la materia, ni puede dejarla, porque el espíritu humano se relaciona esencialmente con ella. Por el contrario, la penetra mucho más profundamente en una relación cósmica total, baja al corazón de la tierra (Mt 12,40). La muerte es semejante al nacimiento. Al nacer, la nueva creatura abandona la matriz que la alimentaba, pero que poco a poco se había hecho sofocante. Pasa por la crisis más penosa de su vida fetal, a cuyo término irrumpe en un mundo nuevo y en una nueva relación con él. Es empujada por todos lados, apretada, casi sofocada y arrojada fuera, sin saber que después de este paso la espera el aire libre, el espacio, la luz y el amor 57. Al morir, el hombre atraviesa una crisis biológica semejante a la del nacimiento. Se debilita, va perdiendo el aire, agoniza y es como arrancado del cuerpo. No experimenta aún cómo va a irrumpir en horizontes más amplios que le hacen comulgar, de forma esencial, profunda y perfecta, con la totalidad de ese mundo58. La placenta del recién nacido en la muerte no está ya constituida por los estrechos límites del hombre-cuerpo, sino por la globalidad del universo total. La escisión asume aún otro aspecto: marca el término de la vida terrestre del hombre, no sólo en su sentido cronológico, sino principalmente humano. La muerte establece un término al proceso de personalización dentro de las coordenadas de este mundo biológico y espacio-temporal. La teología dirá que el último instante de la vida y la muerte inauguran el fin del status vitae peregrinantis y el encuentro personal con Dios. Si la muerte significa un perfeccionamiento del hombre debido a su relación más íntima con el universo, entonces posibilita también la plenitud del conocer, del amor, de la conciencia. Como ha señalado M. Blondel, nuestra voluntad, en su dinamismo interior, no se agota ni se satisface plenamente en ningún acto concreto: no quiere simplemente esto o aquello, sino la totalidad. La muerte significa el nacimiento del verdadero y pleno querer. El hombre conquista por fin su libertad, desinhibido de los condicionamientos exteriores, de la propia carga arquetípica inconsciente, del superego social, de las propias neurosis y mecanismos represivos. La personalidad, con todo lo que ella construyó en su vida terrestre, puede ejercer su voluntad en el vastísimo campo operacional del universo. J. Marechal y H. Bergson descubren la misma estructura del querer en el conocer, en el sentir y en el recordar. En el hombre reina un dinamismo insaciable que le lleva a no agotar jamás su capacidad de conocer, sentir y recordar. Ningún acto concreto resulta adecuado al impulso interior. La muerte abre la posibilidad a la total reflexión y a la inmersión en el horizonte infinito del ser. La sensibilidad humana, en una vida terrestre limitada por la selección natural de los objetos sensibles, se libera al fin de estas trabas y puede abrirse a una capacidad inimaginable de perfecciones. La muerte es el momento de la intuición profunda del corazón del universo y de la presencia total en el mundo y en la vida. G. Marcel ha llamado la atención sobre el dinamismo inmanente del amor humano, que se define como donación y entrega, de tal suerte que sólo en el amor se posee lo que se da. En la condición terrestre, el amor nunca puede ser donación total debido a la autoconservación congénita del ser viador. La muerte implica la total entrega de nuestro modo terrestre de existencia. Este hecho permite a la persona entregarse completamente con la más pura libertad. En la muerte, el hombre entra en comunión radical con toda la realidad de la materia. Los filósofos E. Bloch y G. Marcel han analizado en especial la dimensión «esperanza» en el hombre, que no debe ser confundida con la virtud: esta dimensión es un verdadero principio en el hombre que da cuenta del extraordinario dinamismo de su acción en la historia, de su capacidad utópica y de su orientación hacia el futuro. Aparece como verdadero no lo que es, sino lo que vendrá. El hombre no es nunca una síntesis completa. Su futuro, que vive como dimensión, no puede ser manipulado ni totalmente agotado en un acto concreto; sin embargo, pertenece a la misma esencia humana. La muerte creará la posibilidad de que el ser y el será se conviertan en un plano es, en un futuro realizado. La muerte como escisión se revela principalmente en el momento en que la curva de la vida biológica se cruza con la curva de la vida personal. La primera está constituida por el hombre exterior, que nace, crece, llega a la madurez, envejece y va muriendo biológicamente cada momento hasta acabar de morir. La otra curva está constituida por el hombre interior: a medida que va envejeciendo biológicamente, crece en él un núcleo interior y personal: la personalidad. La enfermedad, las frustraciones y las demás energías del hombre exterior pueden servir de trampolín para un mayor crecimiento y madurez de la personalidad. En sentido inverso a la curva biológica que va decreciendo, la curva de la personalidad va creciendo y abriéndose cada vez más a la libertad, al amor y a la integración hasta acabar de nacer. La muerte llega cuando ambas curvas se cruzan y cortan. MU/DESARROLO-HUMANO: El desarrollo pleno del hombre interior (personalidad) exige la muerte del hombre exterior (vida biológica) para poder seguir desarrollándose. Por eso la muerte, para los santos y los hombres de gran individualización de la personalidad, es como una hermana, como el paso necesario a otro nivel de vida personal y libre de mayor plenitud. Como para los antiguos cristianos, la muerte surge entonces como el vere dies natalis, como el verdadero día del nacimiento en el que el hombre realiza plenamente su ser auténtico para siempre. En el decurso de la vida, los actos de nuestra libertad personal tienen un carácter preparatorio y nos educan para la verdadera libertad. «Muriendo -decía Franklin- acabamos de nacer»63. La muerte como decisión MU/DECISION: Si el momento de la muerte constituye, por excelencia, el instante en que el hombre llega a una completa madurez espiritual y en el que la inteligencia, la voluntad, el sentir, la libertad pueden ser ejercidos sin traba alguna y en conformidad con su dinamismo natural, entonces se da por primera vez la posibilidad de una decisión totalmente libre que expresa la totalidad del hombre ante Dios, ante Cristo, ante los demás hombres y el universo. El momento de la muerte rompe con todos los determinismos; el verdadero ser del hombre escoge las relaciones con la totalidad que lo constituirán como personalidad abierta a todos los seres. Inmerso en el espacio y en el tiempo terrestre, el hombre era incapaz de expresarse totalmente en un acto definitivo. Todas sus decisiones eran verdaderas, pero precarias y mudables. Debido a su ambigüedad constitutiva, ninguna de ellas podía surgir con un carácter definitivo que implicase por sí solo el cielo o el infierno. En la muerte (ni antes ni después), es decir, en el momento del paso del hombre terrestre al hombre pancósmico, libre de todos los condicionamientos exteriores, en la posesión plena de sí como historia personal y con todas sus capacidades y relaciones, se da una decisión radical que implica el destino eterno del hombre. En ese momento de total conciencia y lucidez, el hombre conoce lo que significan Dios, Cristo y su autocomunicación, cuál sea el destino del hombre, sus relaciones de apertura a la totalidad de los seres. Entonces es cuando, conforme con la personalidad que él se forjó a lo largo de su vida, totalizando todas las decisiones tomadas, puede decidirse por la apertura total que implica salvación o por el cerrarse sobre sí mismo que excluye la comunión con Dios, con Cristo y con la totalidad de la creación. La muerte es un penetrar en el corazón de la materia y de la unidad del cosmos. En ella tiene lugar un encuentro personal con Dios y con Cristo resucitado, que llena todo con su presencia, el Cristo cósmico. Ahora, en la mejor oportunidad, puede el hombre decidirse de la mejor forma, totalmente libre de coacciones exteriores y definitiva. En ese encuentro con Dios y con la totalidad se da el juicio y también el purgatorio como proceso de purificación radical. Delante de Dios y de Cristo, el hombre descubre su ambigüedad, pasa por una última crisis cuyo desenlace es un acto de total entrega y amor o de cerrazón y opción por una historia sin otros y sin nadie. Esta decisión produce una escisión definitiva entre el tiempo y la eternidad, y el hombre pasa de la vida terrestre a la vida de comunión íntima y facial con Dios o de total frustración de su personalidad, llamada también infierno. La muerte, fenómeno natural y consecuencia del pecado. MU/FENOMENO-NATURAL MU/CASTIGO-P: Hasta aquí hemos visto que la muerte pertenece al mismo contexto de la vida terrestre. Esta es siempre vida mortal o muerte vital. Mucho antes de que en la evolución surgiera el hombre mortal, ya se consumían las plantas y morían los animales. Este dato tiene su importancia, porque la Biblia y la teología presentan la muerte como consecuencia del pecado del hombre. Pablo dice claramente que «la muerte entró en el mundo a través del pecado» (/Rm/05/12; Gn 3). El segundo Concilio de Orange (529) y después el de Trento (1546) lo subrayan con igual claridad: la muerte es el precio del pecado (DS 372 y 1511). ¿Cómo se ha de entender esto ? Al parecer, la sentencia bíblica y conciliar se opone a lo que hemos expuesto hasta aquí. Pero una reflexión más atenta sobre el sentido de esta afirmación nos hará comprender la validez (de las dos posturas, la que afirma que la muerte es un fenómeno natural y la que sostiene que la muerte es consecuencia del pecado. La teología clásica, sobre todo a partir de san Agustín, ha enseñado siempre que la muerte es un fenómeno natural por cuanto la vida biológica va desgastándose hasta que el hombre termina sus días. No cabe decir que el hombre no puede morir (non posse mori). Constitutivamente es un ser mortal. No obstante, en virtud de su orientación originaria hacia Dios y en su primera situación, el hombre primitivo (Adán) estaba destinado a la inmortalidad. El podía no morir (posse non mori). «Cuando la fe nos enseña esto -como bien dice K. Rahner en su célebre ensayo sobre el Sentido teológico de la muerte- no nos dice que el hombre paradisíaco, de no haber pecado, habría prolongado indefinidamente la vida terrena. Podemos decir, sin ningún reparo, que el hombre habría terminado su vida temporal. Habría permanecido en su forma corporal, pero su vida habría llegado a un punto de consunción y de plena madurez partiendo de dentro... Adán habría tenido una cierta muerte». Lo cual quiere decir que habría una escisión entre la vida terrestre y la vida celeste, entre el tiempo y la eternidad. Habría un paso y, por tanto, muerte en el sentido antes explicado. Pero tal muerte estaría integrada en la vida. Debido a la armonía total de] hombre, no sería sentida como pérdida, ni vivida como un asalto, ni sufrida como un despojamiento. Sería un paso natural, como natural es el paso del niño del seno materno al mundo, de la infancia a la edad adulta. Alcanzada la madurez interior y agotadas las posibilidades para el hombre cuerpo-espíritu en el mundo terrestre, la muerte lo introduciría en el mundo celeste. Adán habría muerto como el pequeño príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, sin dolor, sin angustia y sin soledad. Sin embargo, debido al pecado original que afecta a todos los hombres, y debido también al pecado personal, la muerte ha perdido su armonía con la vida. Se siente como un elemento que aliena y roba la existencia. Es miedo, angustia y soledad. La muerte concreta e histórica, tal como es vivida (vivir la muerte y morir la vida son sinónimos), es fruto del pecado. De una parte, es natural como término de la vida. De otra, en la forma alienante en que se sufre, es antinatural y dramática. La muerte implica una última soledad. Por eso el hombre la teme y huye de ella, como huye del vacío. Simboliza y sella nuestra situación de pecado, que es soledad del hombre que ha roto su comunión con Dios y con los otros. Cristo asumió esta última soledad humana. La fe nos dice que él descendió a los infiernos, esto es, pasó los umbrales del vacío radical existencial, para que ningún mortal pudiese en lo sucesivo sentirse solo. El hombre puede integrar la muerte en la vida, abrazándola como total despojo y último acto de amor, como entrega confiada. El santo y el místico, como la historia demuestra, pueden integrar paradisíacamente la muerte en el contexto de la vida y no ver en ella una usurpadora de la vida, sino a la hermana que nos libera y nos introduce en la casa de la vida y del amor. Entonces el hombre aparece libre y liberado, como un Francisco de Asís. La muerte no le hará ningún mal porque es el paso para una vida más plena. .................... 55 Recordemos la conocida frase de Heidegger: «Cuando el hombre comienza a vivir ya es suficientemente viejo para morir»; Sein und Zeit (Tubinga 1953) 329. 56 Confesiones, 1,6: «dicam mortalem vitam an mortem vitalem nescio». 57 Cf. R. Troisfontaines, op. cit., 109. 58 L. Boros, op. cit., 88; íd. 63 R. Troisfontaines, op. cit., 118-119. (Pág. 520-527) ***** LA RESURRECCIÓN DEL HOMBRE EN LA MUERTE MU/RS: Hasta aquí no hemos introducido en nuestras reflexiones el pensamiento de la resurrección, que para la fe cristiana no es revivificación de un cadáver, sino la total realización de las capacidades del hombre cuerpo-alma, la superación de todas las alienaciones que estigmatizan la existencia desde el sufrimiento y la muerte hasta el pecado y, por fin, la glorificación plena, como divinización del hombre, por la realidad divina. La resurrección es la realización de la utopía del reino de Dios para la situación humana. Por ello, en el cristianismo no hay lugar para utopías, sino sólo para una topía, porque, al menos en Jesucristo, la utopía de un mundo de total plenitud divino-humana ha encontrado ya un topos (lugar). 1. ¿Cómo se articula la antropología con la resurrección? ¿ Cómo se articula y relaciona nuestra fe en la resurrección con el esbozo antropológico que hemos expuesto? ¿Hay elementos intrínsecos en la antropología que se ordenen a una posible resurrección? Nos parece que podemos responder afirmativamente a las dos preguntas formulando dos proposiciones: la resurrección viene a responder a un anhelo profundo y ontológico del hombre; la antropología revela una estructura que puede articularse con la fe en la resurrección. Ya hemos señalado el carácter excéntrico de la existencia humana, su ser y su continuo poder ser, el hecho de un principio esperanza en el hombre que es la causa del pensamiento utópico y crítico en la historia. El hombre no es sólo un ser, sino ante todo un poder ser. Existe en el hombre-ser un hombre latente que quiere revelarse en su plenitud total: el homo revelatus. Los cristianos le hemos visto en Jesucristo para quien todo el futuro se transformó en presente al realizarse en él la escatología. El es el nuevo Adán y la nueva humanidad. La resurrección es la respuesta al principio esperanza del hombre; consume la utopía de total realización del hombre con que soñaba el Apocalipsis: «Donde ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga, porque todo esto pasó» (21,4), porque todos serán pueblo de Dios y Dios mismo estará con ellos. Por otro lado, la interpretación de la muerte que ha elaborado la antropología moderna se compagina bastante bien con el concepto cristiano de resurrección. La muerte significa la plenitud de la personalidad del hombre y de sus capacidades, elevadas a la dimensión del cosmos total. El hombre-cuerpo, como nudo de relaciones con todo el universo, puede realizarse perfectamente como comunión. Ahora bien, por la resurrección, el hombre-cuerpo alcanza su última realidad al ser glorificado por Dios. En el orden concreto no existe un destino natural del hombre que no sea simultáneamente su destino sobrenatural. Si la muerte es el momento en que alcanzan su dimensión total las posibilidades contenidas en la existencia humana, entonces en él está implicada también su realización en el orden sobrenatural. Tal hecho nos hace pensar que la resurrección acontece ya en la muerte. Dado que la muerte significa el fin del mundo para la persona, nada quita que se realice también ahí la resurrección del hombre. Después de la muerte, el hombre entra en un modo de ser que supone la abolición de las coordenadas del tiempo y pasa a la atmósfera de Dios, que es la eternidad. Desde este punto de vista se puede decir que no es comprensible afirmar cualquier tipo de "espera» de una supuesta resurrección al final de los tiempos. Ese final del tiempo cronológico no existe en la eternidad. Por ello, la "espera» de la resurrección final es una representación mental inadecuada al modo de existir de la eternidad. Por la resurrección, el hombre, nudo de relaciones con el universo, se abre totalmente, se transforma a semejanza de Cristo y posee como él una ubicuidad cósmica. Todo lo que alimentó e intentó desarrollar a lo largo de su existencia consigue ahora su mejor florecimiento. Su capacidad de comunión y apertura encuentra su perfecta adecuación. Con todo, hay también una resurrección para la muerte (segunda), la del hombre que se negó a la comunicación con los otros y con Dios, que se encerró en sí mismo hasta el punto de convertirse en un pequeño mundo aislado. Ese hombre resucita a la absoluta frustración. En él se consuman definitivamente las tendencias de negación que alimentó y dejó crecer en su existencia. Por la resurrección, el hombre se abre o se cierra radicalmente a lo que en vida se estuvo abriendo o cerrando. Por eso la resurrección no se puede definir como algo mecánico o automático, sino que incluye un aspecto de decisión e implica las dos opciones posibles dentro del campo de la libertad humana. 2. La resurrección devuelve al hombre una identidad corporal y no material Con la resurrección, todo en el hombre es transfigurado o frustrado: el cuerpo y el alma. Conviene observar que cuerpo no es sinónimo del cadáver que queda en este mundo después de la muerte y que se descompone. Hemos visto que el cuerpo no es un añadido accidental al hombre-alma, sino «una dimensión inseparable de sí mismo», el modo concreto como el espíritu se encarna en la materia, se hace presente en el mundo y se autorrealiza. El espíritu es espíritu encarnado, pero no se identifica totalmente con la materia, porque puede relacionarse más allá del cuerpo y con la totalidad de los cuerpos; y no es totalmente distinto de ella, porque es siempre espíritu encarnado. También la personalidad es esencialmente material. Por eso, la personalidad que a lo largo de la existencia se va formando dentro del mundo en el contexto de sus múltiples relaciones va creando su expresión material. El cuerpo de resurrección poseerá la misma identidad personal, pero no material, que la que teníamos en la existencia espacio-temporal. No podemos confundir identidad corporal con identidad material (de la materia del cuerpo). La biología nos enseña que la materia del cuerpo cambia cada siete años y, sin embargo, tenemos la misma identidad corporal. Como adultos somos ahora diferentes, materialmente, de lo que éramos cuando niños, y a pesar de ello somos el mismo hombre corporal. Por la resurrección seremos mucho más diferentes aún, pero personalmente idénticos hasta el punto de poder decir: yo soy yo espíritu-cuerpo. Lo que resucita es nuestro yo personal, el que formamos en interioridad dentro de la vida terrestre, ese yo que siempre incluye también la relación con el mundo y que por ello es cuerpo. Diríamos más: en la resurrección cada uno recibirá el cuerpo que ejerce, el que corresponde a su yo y lo eXpresa total y adecuadamente. En la tierra, el cuerpo no expresa siempre bien nuestro estar en el mundo. Puede expresar deficientemente nuestra interioridad y constituir un estorbo para su realización en la materia, pues está marcado, hasta sus últimas fibras, por la historia del pecado, por lo cual puede desaparecer materialmente y volver al polvo. Ahora bien, por la resurrección el hombre se libera de obstáculos, e irrumpe (si es para la vida eterna) la perfecta y cabal adecuación espíritu-cuerpo-mundo, sin las limitaciones espacio-temporales y las alienaciones de la historia del pecado. Cada cual se expresará a su manera en la totalidad de la materia y del mundo, porque el hombre asume una relacionalidad pancósmica. El hombre, nudo de relaciones de todo tipo, se transfigura y realiza totalmente por Dios y en Dios. En esta línea de reflexión, podemos decir que la asunción de María, más que algo exclusivamente suyo, es un ejemplo de lo que acontece con todos los que están ya con el Señor (2 Cor 5,ó-10). La constitución apostólica Munificentissimus Deus, de 1950, expresa la esperanza de que «la fe en la asunción corporal de María al cielo pueda hacer más fuerte y más activa nuestra fe en la propia resurrección". Aunque el documento no tenga la intención de colocar a María como ejemplo de nuestra misma resurrección en la muerte, «podemos encontrar en esta verdad invitación a intentar elaborar el sentido de la escatología en general, partiendo de la verdad concreta y definida de la asunción". La constitución Lumen gentium propone de hecho "a la Madre de Dios, ya glorificada en el cielo en cuerpo y alma, como imagen y primicia de la Iglesia que ha de alcanzar su perfección en el mundo futuro». Comentando la relación entre María y la Iglesia, opina un teólogo que "María no es la personificación de un estado futuro de la Iglesia gloriosa, sino la expresión personal del estado presente de la Iglesia celestial... María, elevada al cielo, ejemplifica la vida redimida en los moldes con que es ya participada por los santos en la gloria. Nosotros, prisioneros aún del cuerpo, vemos ya delante de nosotros lo que será la vida nueva. Este estado final ha sido alcanzado en Cristo no sólo por María, sino también por aquellos que están ya con el Señor». María no es, pues, una excepción, sino un ejemplo. Mientras, convendría que repitiésemos aquí la diferencia que hay entre el cuerpo glorificado del Señor y el nuestro. Y lo mismo valdría para el cuerpo transfigurado de la Virgen. Su cuerpo, a diferencia del nuestro, no estaba marcado por la historia del pecado. Como Inmaculada, su cuerpo era sacramento de Dios y de la interioridad graciosa de su espíritu pues fue el receptáculo de la encarnación del Verbo. Aunque vivía en el viejo mundo, era presencia del nuevo cielo y de la tierra nueva. Teniendo en cuenta estos motivos teológicos, podemos afirmar que el cuerpo carnal de la Virgen fue transfigurado y no tuvo que pasar por las vicisitudes del cadáver humano que lleva sobre sí la historia del pecado personal y del mundo y vuelve por eso al polvo de la tierra. En ella, como en Cristo, apareció el homo matinalis, para quien la muerte constituye el paso transfigurante a lo que es definitivo y lo realiza en clave divina. A diferencia de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, la Constitución apostólica Munificentissimus Deus no afirma la exclusividad de la asunción de María. Esto nos permite ver este dogma como una brecha abierta para extender la misma gracia a los que mueren en el Señor. Así, M. Schmaus, uno de los teólogos más moderados y eclesiales, dice en su manual de teología dogmática La fe de la Iglesia: «No hay ninguna verdad de la revelación que se oponga a la tesis de que el hombre, inmediatamente después de morir, obtiene una nueva existencia corporal, mientras que su cuerpo terrestre es llevado a la sepultura o al crematorio o abandonado a la descomposición. Semejante transformación inmediata no puede probarse con absoluta certeza, pero hay argumentos que la hacen probable». Estos argumentos, antes aducidos, fundamentan una probabilidad real, que es mucho más que una mera posibilidad. Y esa probabilidad, fundada en argumentos antropológicos y bíblicos, justifica la utilización pastoral de semejante tesis, que para muchos cristianos es motivo de serena alegría, de liberación y renovado compromiso por la causa cristiana entre los hombres. El mismo Schmaus argumentaba: «Si respondemos que la resurrección sólo acontece al final de los tiempos, entonces esa verdad de fe resulta cada vez más vacía y pierde su fuerza vital; si debemos esperar millones y millones de años, entonces esta fe se va diluyendo en el horizonte de la conciencia humana. Nadie puede imaginarse conscientemente tal espacio inmenso de tiempo". 3. El hambre resucita también en la consumación del mundo De todos modos, la resurrección en la muerte no es totalmente plena: sólo el hombre en su núcleo personal participa de la glorificación. Pero este hombre tiene una relación esencial con el cosmos, y el cosmos no queda todavía totalmente transfigurado con la muerte del hombre. Sólo podemos hablar de resurrección radical si su patria, el cosmos, es también transformada. Por ello, a pesar del carácter de plenitud personal que puede asumir la resurrección en la muerte, y a pesar de que la transformación del nudo de relaciones con el universo haya afectado de alguna forma también al propio cosmos, podemos hablar todavía de resurrección en la consumación del mundo. Únicamente entonces Dios y Cristo serán todo en todas las cosas (Col 3,11; 1 Cor 15,28), de modo especial en el hombre, esencialmente relacionado con el universo. Vl CONCLUSIÓN Pablo llamaba al hombre resucitado «cuerpo espiritual». Se refería al hombre todo entero, alma~cuerpo, pero totalmente realizado y repleto de Dios. ¿Cómo llamaríamos al hombre resucitado? Utilizando una categoría de la antropología basada en el principio «esperanza», tal vez pudiéramos llamarle homo revelatus. Con la resurrección se reveló realizado el verdadero hombre que estaba creciendo en la situación terrestre, el que realmente Dios quiso cuando lo puso en el proceso evolutivo. El hombre verdadero, en su radical manifestación, es únicamente el hombre escatológico. Por la resurrección, el poder ser del hombre-ser se realizó exhaustivamente; salió totalmente de su ocultamiento. En él, pues, se reveló el designio de Dios sobre la naturaleza humana: hacerla participar de su divinidad con toda su realidad del cuerpo-espíritu abierta a la totalidad. El homo revelatus participa de la ubicuidad cósmica de Dios y de Cristo; posee una presencia total. Así nace el homo cosmicus. Ahora, en la actual condición espacio-temporal, está latente el homo revelatus: está todavía preso en las categorías de este mundo, vive en la condición de simul iustus et peccator. La muerte lo libera y le posibilita una penetración más profunda en el corazón del cosmos. Por la resurrección en la muerte, el hombre participa del Cristo resucitado y cósmico. En la consumación del universo se potenciará más aún, porque el cosmos le pertenece esencialmente. Al final de la vida terrestre, el hombre deja detrás de sí un cadáver. Es como un capullo que hace posible la salida radiante de la crisálida y de la mariposa, no presa ya por los estrechos límites del capullo, sino abierta al amplio horizonte de toda la realidad. A la pregunta fundamental de toda antropología —¿qué será del hombre?, ¿qué podemos esperar?— la fe responde jubilosa: una vida eterna del hombre-cuerpo-espíritu en comunión íntima con Dios, con los otros y con todo el cosmos. «Pasa ciertamente la figura de este mundo deformada por el pecado -nos dice el Vaticano II-, pero aprendemos que Dios prepara una morada nueva y una nueva tierra. En ella habita la justicia, y su felicidad satisfará y superará todos los deseos de paz que suben desde los corazones de los hombres. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo... y toda la creación que Dios hizo para el hombre será liberada de la esclavitud, de la vanidad... El reino ya está presente en misterio aquí en la tierra, y llegando el Señor se consumará» (GS n. 39). Son realmente consoladoras las palabras del prefacio de la Misa de Difuntos, que resumen toda la teología expuesta en este estudio: «En Cristo brilló para nosotros la esperanza de la feliz resurrección. Y a los que la certeza de la muerte entristece, les consuela la promesa de la inmortalidad. Porque, para los que creen, la vida no termina, se transforma, y deshecho nuestro cuerpo mortal, se nos da en los cielos un cuerpo imperecedero». (·BOFF-LEONARDO-2. Págs. 528-535) LA MUERTE COMO PARTICIPACIÓN EN LA MUERTE DE CRISTO SCHMAUS 1. La muerte de Cristo J/MU: a) Cristo transformó toda la vida y por tanto también la muerte, que pertenece a ella. En Cristo, el logos divino tomó sobre sí el destino humano. Por el hecho de que la persona del logos divino se apropió de la naturaleza humana hasta el punto de convertirse también en fundamento de su existencia, el Hijo de Dios asumió el destino mortal propio de la vida humana. De suyo el Hombre Jesucristo no estaba obligado como los demás a la muerte, porque no estaba como ellos en la serie de las generaciones, es decir, en la serie de los pecadores. El Hombre Jesucristo era en su más íntima sustancia personal absolutamente viviente, era incluso la vida misma, porque su persona era divina y era, por tanto, la vida personificada. Pero el yo divino de Cristo, al ser portador de todas las acciones de la naturaleza humana, se sometió a la ley de la muerte obligatoria para todo hombre. San Pablo razona este hecho diciendo que Cristo tomó sobre si los pecados de los hombres. Hasta no se horroriza de decir que Cristo se hizo pecado por todos nosotros, es decir, en lugar nuestro, en representación de nosotros y por nuestro bien (/1Co/05/21). Por eso permitió que ocurriera también en El la muerte que proviene del pecado. Se sometió incondicionalmente al juicio de muerte infligido sobre la humanidad pecadora, al mandato paternal de soportar el destino humano hasta las últimas consecuencias para transformarlo. La muerte no le llegó, por tanto, como una contrariedad o como una inevitable fatalidad. Su muerte fue más bien una acción, la acción de la entrega sin reservas. b) Si queremos explicarla más exactamente podemos entenderla desde Dios y desde el hombre. Vista desde Dios, la muerte de Cristo es un juicio como la muerte de cualquier otro, y, sin embargo, esencialmente distinta de la muerte de todos los demás. Cristo, que tomó sobre sí los pecados de todos, fue enviado a la muerte por el Padre, a una muerte en la que se hacía justicia sobre todos los pecados de la historia. El horror y la ignominia de su condenación fueron la expresión externa de la seriedad de su juicio que en su muerte hacía Dios mismo misteriosamente sobre El convertido en pecado por todos nosotros, y en El sobre la humanidad. En ella se revelaba Dios como el santo ante quien el hombre no puede subsistir. Sin embargo, Dios no es un Dios de tormento y de muerte, sino que es el amor, y todo lo que hace está por tanto sellado por el amor (1 Jn 4, 7). El juicio que el Padre hace en la muerte de Cristo fue, por tanto, un juicio de amor. El amor que se manifiesta en ella es un amor al Hijo y al mundo. El amor al Hijo tendía a que el Padre le introdujera mediante la muerte en la gloria que había tenido junto a El antes de que el mundo existiera y de la que se había desposeído (Jn 17, 1-5; Phil. 2, 7). El amor al mundo se expresa en estas palabras: "Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en El no perezca, sino que tenga la vida eterna" (/Jn/03/16:A-D/MU-J). El amor que Dios es se manifestó de modo que el Padre no entregó a la muerte a cualquiera, sino a su unigénito Hijo muy amado, para que en El se cumpliera y agotara toda justicia que el hombre había merecido. Por eso quien se une a El no será ya alcanzado por la justicia condenatoria. En la muerte del Hijo se hizo presente en el mundo el amor del Padre, o mejor el amor que es el Padre, de forma que quien se entrega a la esfera de influencia de este muerte -en la fe y en los sacramentos- entra a la vez con ellos en el campo de acción del amor salvador y plenificador (por ejemplo, /Rm/06/01-11). Vista desde el hombre, la muerte de Cristo es obediencia al Padre. Mientras que los primeros hombres quisieron construir en su autonomía antidivina y vida apartada de Dios, Cristo al morir se sometió a Dios Padre hasta la última posibilidad y le dejó que dispusiera de su vida del modo más radical. Con ello lo reconoció como Señor absoluto que tiene poder sobre la vida del hombre. A la vez lo afirmó como el santo ante quien el pecador no puede existir, sino que tiene que perecer. Así devolvió al Padre el honor que le habían quitado los hombres y que le era debido como a Señor santo. La muerte de Cristo fue, por tanto, adoración hecha carne, y por ser adoración, expiación y satisfacción. Su muerte, por ser obediencia al amor, fue a la vez una respuesta de amor. Fue obediencia amorosa y amor obediente. Cristo aceptó la llamada del amor del Padre y dejó que el Padre lo llevara a la gloria de Dios. El amor que él realizó en la muerte se dirige también a los hombres. Se entregó por muchos (Mc. 14, 24; Lc. 22, 19; Mt. 26, 28). Que la muerte fue vuelta a la gloria del Padre y entrega de su naturaleza humana al Padre, se manifiesta en la Resurrección. En ella el cuerpo revivido de nuevo se convirtió en expresión de la gloria de Dios presente en El y, por tanto, en cuerpo humano en el sentido más pleno. La muerte se revela así como poderoso transformador. Cristo alcanzó en su muerte el modo de existencia del kyrios, como se dice repetidamente en las Epístolas paulinas. Fue elevado a una forma de existencia que está más allá del dominio de la muerte. c) Resumiendo, podemos decir: en la muerte de Cristo, Dios se impuso perfectamente como Señor, como el Santo. como el Amor, en la medida que podría imponerse y revelarse en la creación. La imposición de Dios en la creación significa la imposición del divino poder de vida en ella. Para el hombre tiene, por consecuencia, la salvación, la transformación hacia una vida perfecta, libre del pecado y de la muerte. La Sagrada Escritura llama a este estado reino de Dios. En la muerte de Cristo se impuso el reino de Dios en la máxima forma posible en la creación. En ella fue creada en la creación la vida en su máxima intensidad. Como Cristo es el centro y a la vez la culminación de la creación, su muerte tuvo profundas consecuencias para los hombres e incluso para todo el mundo. Cristo murió como primogénito de la creación. Murió como representante de la humanidad e incluso del cosmos. La creación ofreció a Dios Padre, por medio de Cristo, su cabeza, amor y adoración incondicionales. Cristo alcanzó la vida corporal en la gloria de Dios como primogénito entre muchos hermanos (Sant. 1, 18; 1 Cor. 5, 17). El poder de la muerte fue quebrantado por su muerte para toda la creación. En el futuro no reinará ya la muerte, aunque pertenezca todavía a la creación, sino la vida (I Cor. 15, 54-56). En todo el cosmos se infundieron las fuerzas de gloria y resurrección que partían y se extendían desde el cuerpo glorificado del Señor. Hasta su segunda vuelta son gérmenes escondidos. Sin embargo, pertenece a las convicciones fundamentales de la Sagrada Escritura que el actual mundo sometido a la caducidad experimentará un proceso de transformación en el que se asemejará al modo de existencia de Cristo (por ejemplo, /Rm/08/29; /2Co/03/18). La muerte y resurrección de Cristo causaron, por tanto, una nueva situación en el mundo. Ya no reina más la muerte, signo de la ira divina, sino la vida signo de la divina gracia. Karl ·Rahner-K (Zur Theologie des Todes, en: Synopsis. Studien aus Medizin und Naturwissenschaft, edit. A. Jores 3 (1949) 8-112), intenta explicar esta relación de la manera siguiente: "en la muerto logra el hombre, en cuanto persona espiritual, una relación abierta con la totalidad del mundo. El alma no se convierte al ocurrir la muerte en ultraterrena sin más, sino que se hace "pancósmica", aunque su relación con la creación no es, por supuesto, la misma que con su cuerpo. El alma que se abre al universo codetermina la totalidad del mundo, incluso en cuanto fundamento de la vida personal de los demás seres corpóreo-espirituales. En la muerte se funda como determinación duradera del mundo en cuanto totalidad la realidad personal total actuada en la vida y en el morir. El hombre deja tras sí el resultado de su vida como una duradera contribución al real y radical fundamento de unidad del mundo y la convierte así en situación previa de la existencia de los demás. Aplicando estas reflexiones a la muerte de Cristo, se puede decir: "La realidad que Cristo poseyó desde el principio y actuó a lo largo de su vida se reveló en su muerte para todos, fue fundada para la totalidad del mundo, de que viven los hombres como de previa situación existencial, se convirtió en existencial de todos los hombres. El hecho de que el mundo fuera purificado por la sangre de Cristo es verdadero en un sentido mucho más real de lo que a primera vista pudiéramos sospechar. Por el hecho de que Cristo llega a plenitud en su muerte, es decir, a la plena imposición de la gracia divina a su propia humanidad en la glorificación de su cuerpo, esta gracia se convierte a través de su humanidad, que al morir se abrió a todo el mundo, en principio interno del universo y, por tanto, en existencial de toda vida personal" (pág. 110). MU/ETAPAS: 2. La muerte del cristiano como muerte en Cristo. MU/PARTICIPA-MU-X El primer llamado a esta transformación es el hombre. Es llamado a participar libre y responsablemente en el destino de Cristo, es decir, en su vida, muerte y gloria. En la participación de la vida, muerte y gloria de Cristo alcanza el hombre la salvación. La participación en la muerte y resurrección de Cristo es fundamentada en el bautismo. De ello da un claro testimonio el Apóstol San Pablo (/Rm/06/01-11). En el bautismo ocurre, por tanto, un morir. El bautizado padece una muerte. Muere al ser alcanzado por la muerte de Cristo. La muerte de Cristo ejerce un poder sobre él. Así se da un golpe de muerte contra su vida perecedera, puesta bajo la ley del pecado. También se puede decir que la muerte de Cristo se hace presente al imponerse en el hombre. Es una dynamis presente. A la vez se manifiesta también en el neófito la resurrección de Cristo. Este cae bajo el campo de acción de la muerte y de la resurrección de Cristo. En este sentido se puede decir que el bautizado está injertado en la resurrección y en la muerte de Cristo. Cuando San Pablo describe el modo de existencia del cristiano con la fórmula "Cristo en nosotros, nosotros en Cristo", con ello atestigua que el cristiano está en la esfera de acción de Cristo, que el yo del cristiano es dominado por el yo de Cristo. Este ser y vivir de Cristo en el cristiano significa, así entendido, la penetración del cristiano por el kyrios que pasó por la muerte, fue sellado por ella para siempre y ahora vive en la gloria. El golpe de muerte dado en el bautismo contra la vida perecedera es corroborado en cada sacramento. Pues todos los sacramentos viven de la cruz del Señor. Su muerte actúa en todos ellos desde distintos puntos de vista. Actúa con máxima fuerza en la Eucaristía, ya que en ella y sólo en ella es actualizado el suceso de la cruz como acontecer sacrificial. Lo que en los Sacramentos ocurre en el ámbito del misterio y, por tanto, en una profundidad misteriosamente escondida, sale hasta el dominio de la experiencia en los dolores y padecimientos de la vida (/2Co/04/07-18). Todos los sufrimientos y tormentos se convierten así en modos renovados de la participación en la muerte de Cristo fundada en el bautismo. Estas diversas formas de participar en la muerte de Cristo alcanzan su plenitud en la muerte corporal. Los Sacramentos y los dolores de la vida son, por tanto, precursores del morir. Lo comenzado en el bautismo, continuado en los demás sacramentos y empujado hasta el ámbito de la historia en los dolores de la vida es llevado a su última plenitud por la muerte corporal. Esta se manifiesta, por tanto, como la última y suprema posibilidad de participación en la muerte de Cristo, posibilidad continuamente anticipada y prenunciada por los Sacramentos y por los dolores de la vida. No es el punto final casual o naturalmente ocurrido de la vida caída en caducidad, sino el supremo desarrollo y maduración de lo que fue fundamentado en el bautismo. La muerte está, por tanto, siempre en el punto de mira de quien está unido con Cristo crucificado. Ella es la última posibilidad siempre presente de su vida. Todo el transcurso de la vida está caracterizado por ella. Quien se incorpora a Cristo por la fe participa en su modo celestial de existencia; para él la muerte pierde su aguijón. Cristo no dio ningún medio físico contra la muerte; la fe en Cristo no es un medio mágico para alargar la vida. La exención de la muerte como forma de vida, que Dios concedió al hombre en el Paraíso, no vuelve, pero gracias a Cristo la muerte adquiere sentido nuevo; se convierte en tránsito a una vida nueva e imperecedera. Por la fe y el bautismo el hombre es incorporado en la Muerte y Resurrección de Cristo y hecho, por tanto, partícipe del poder de su Muerte y de la gloria de su Resurrección; se asemejará a Cristo y estará unido a El, que vive como crucificado y resucitado. Las formas de vida terrenas y caducas reciben en el bautismo golpe de muerte y es infundida germinalmente al hombre la vida cristiforme. En la muerte corporal se manifiesta lo que ya desde el principio estaba en el hombre. MU/BAU: SO BAU/MU:La muerte corporal es la terminación y culminación de la muerte que el hombre muere en el bautismo, que es un "morir en el Señor" (Apoc. 14, 13; I Thess. 4, 16; I Cor. 15, 15), un morir que no es propiamente muerte, porque quien vive y cree en Cristo no morirá eternamente (Jn 11, 26; 2 Tim. 2, 11; Rom. 6, 8). Dice Rahner en la pág. 110 del artículo citado: "Lo que llamamos fe, incorporación a Cristo, participación en su muerte, etc., no es sólo una conducta ética o un referirse intencional a Cristo, sino que es un abrirse a la gracia que perdura en el mundo por la muerte de Cristo y sólo por ella; a la gracia que vence a la muerte y al pecado; a la gracia que justamente por lo que tiene de muerte se convirtió en realidad, que sólo por la libre afirmación de la persona espiritual es aceptada y apropiada de forma que se convierte en su salvación y no en su juicio y justicia reales. Pero como el hombre en su propia muerte toma inevitablemente posición ante la totalidad de su realidad -previamente dada y propuesta a decisión-, su muerte en cuanto acción también es necesariamente postura ante la realidad de la gracia de Cristo, que fue derramada por todo el mundo al quebrarse en la muerte el vaso de su cuerpo." La muerte del cristiano, por ser un morir en Cristo, realiza el mismo sentido que la muerte de Cristo porque es participación en la muerte de Cristo, no en la plenitud y poder de ésta, sino sólo débil, aunque realmente. De ella podemos y tenemos que decir, por tanto, en sentido aminorado, pero cierto y análogo, todo lo que hemos dicho de la muerte de Cristo. Del mismo modo que hemos intentado entender la muerte de Cristo desde Dios y desde el hombre, podemos también tratar de entender la muerte del cristiano desde Dios y desde el hombre. En general, la muerte de Cristo revela que la muerte y todos los padecimientos del hombre no son fatalidades basadas en leyes mecánicas o biológicas, sino pruebas de Dios. En los dolores y tormentos de la enfermedad, en los accidentes y padecimientos de la vida, Dios prueba al hombre. Es su voluntad la que actúa en los sucesos de la vida humana ocurridos según leyes mecánicas y biológicas o causados por libres decisiones de los hombres. En ellos el hombre es llamado al destino de Cristo, el Primogénito. Cuando Dios pone la mano sobre el hombre en la muerte se cumple, como en la muerte de Cristo, un juicio del Santo e Intangible, del Señor sobre el pecador. Dios no revoca el juicio bajo el que puso a la historia humana desde el comienzo. No se deja convencer a lo largo de los siglos y milenios, como un padre bondadoso, para cambiar su juicio de justicia impuesto al hombre. El hombre tiene que responder a lo que él mismo ha provocado. Tiene que soportar el destino que ha invocado. Dios le trata como a un mayor de edad, como a un adulto que sabe lo que hace. Sin embargo, el hombre puede liberarse del juicio bajo el que padece como pecador, no de forma que le sea ahorrado el destino de muerte, sino realizando ésta con un sentido nuevo. Se concede al hombre que padezca la muerte en comunidad con Cristo. El juicio cumplido en la muerte se convierte para él en participación del juicio cumplido en la muerte de Cristo. Este juicio se extiende sobre los cristianos. El juicio a que el cristiano se somete en la muerte tiene, por tanto, el mismo carácter que el juicio a que se sometió el Señor mismo. Dios se manifiesta en él como Señor absoluto, como el Santo ante quien el hombre pecador tiene que perecer. La muerte es en la historia humana la inacabable revelación de la majestad y santidad de Dios y el desenmascaramiento del pecaminoso orgullo del hombre. Se levanta como un monumento de Dios en el mundo. La muerte cumple su tarea manifestando la finitud y limitación, la nadería de la existencia humana. En ella llega al fin la forma de existencia terrena tan familiar y querida para nosotros. No puede ser revocada por ningún poder de la tierra. El fin es irrevocable e ineludible. Por la muerte, el hombre sale para siempre de la historia y del círculo de la familia y de los amigos. La muerte está llena del dolor de la despedida, de una despedida definitiva, ya que al morir desaparecen para siempre las formas terrenas de existencia. Los separados por la muerte no pueden ya tratarse del modo que acostumbraban en la tierra. En ello está la amargura de la muerte. Es aumentada por el pecado. Pues éste da a la muerte su aguijón (/1Co/15/55). La muerte es una penitencia y expiación impuestas al hombre. En ella el hombre que quiso ser igual a Dios sufre una extrema humillación. El que quiso traspasar sus límites es irresistiblemente revocado a sus límites. Nada puede contra el que le señala los límites. San Pablo alude a este poder aniquilador de la muerte, a su carácter de penitencia y castigo cuando llama a la muerte el enemigo que puede mantener su poder hasta el final (I Cor. 15, 26). Esta caracterización de la muerte está dicha completamente en serio. Sin embargo, la muerte tiene otro carácter para quien muere con Cristo, para aquel en quien se realiza la muerte de Cristo y no muere la desesperanzada muerte de Adán, sino la muerte de Cristo. Lo mismo que la sentencia del Padre sobre Cristo es una sentencia de amor, para quien participa en la muerte de Cristo la sentencia de Dios cumplida en su muerte es un juicio de amor. Con ello la muerte es liberada de su desesperanza. En la muerte llama Dios al hombre, a quien trata como a un adulto y hace sentir, por tanto, las consecuencias de su acción, desde los padecimientos a la plenitud y seguridad de vida que Cristo alcanzó en la Resurrección. En el NT la muerte es interpretada también como vuelta al Padre. En él se invierten las medidas que nosotros solemos usar en la vida corriente. Los que viven aquí son los peregrinos y viajeros que han levantado sus tiendas en tierra extraña para una estancia transitoria (2 Cor. 5, 1); los que han pasado la muerte son los llegados a casa. PEREGRINO/MU:MU/PEREGRINO:En la muerte llega Cristo como guía de la vida (Hebr. 2, 10), como mensajero del Padre, y lleva a los suyos a la gloria en que El mismo vive desde la Ascensión (lo. 14, 2; Hebr. 3, 6). La muerte sirve, por tanto, a la transformación para una nueva vida (I Cor. 7, 31; 5, 17; Apoc. 21 y 22). No es por tanto exclusivamente el fin irrevocable, sino también un comienzo nuevo. Es el fin de los modos de existencia perecederos, desmedrados y siempre en peligro y el comienzo de la forma de vida para siempre liberada de la caducidad y dotada de seguridad y plenitud. Entre la forma de vida terrena y la que comienza con la muerte hay sin duda una fundamental y profunda diferencia, pero hay también una estrecha relación. Al comienzo iniciado con la muerte no sigue ya ningún fin. MU/TRANSFORMACION:La muerte en Cristo es la transformación de una nueva vida. El hombre vive en continua transformación. En la muerte terminan los continuos cambios del hombre, porque la muerte da al hombre su figura definitiva. Hasta cierto punto, esa figura espiritual definitiva aparece también en el aspecto corporal. Aunque la muerte es el enemigo del hombre (/1Co/15/26), es a la vez su amigo; en Cristo se convierte en hermana. Aunque el hombre sea derrotado por ese enemigo, sale vencedor, porque en la derrota gana la plenitud de la vida. El enemigo está al servicio de la vida de aquel a quien hiere. San Pablo, que la llama enemigo sin ningún atenuante, puede decir a la vez: "Que para mí la vida es Cristo, y la muerte, ganancia. Y aunque el vivir en la carne es para mí fruto de apostolado, todavía no sé qué elegir. Por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor" (/Flp/01/21-23). Con la misma fe reza la Iglesia en el prefacio de difuntos: "Digno y justo es, en verdad, debido y saludable, que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Señor Santo, Padre todopoderoso, Dios eterno, por Cristo nuestro Señor. En el cual brilló para nosotros la esperanza de feliz resurrección; para que, pues, nos contrista la inexorable necesidad de morir, nos consuele la promesa de la inmortalidad venidera. Porque para tus fieles, Señor, la vida no fenece, se transforma, y al deshacerse la casa de nuestra habitación terrenal se nos prepara en el cielo eterna morada." En muchos otros textos se llena también la liturgia de la alegría de la resurrección. A esta idea de la muerte corresponde el hecho de que la Iglesia antiguamente llamara bienaventurados a quienes lograban en la muerte el anhelo de su vida, llamara día natalicio para el cielo al día de la muerte y cantara el aleluya y vistiera de rojo incluso en las misas de difuntos. En las iglesias griegas unidas a Roma todavía se usan los ornamentos rojos. El aspecto sombrío de la muerte se destaca cuando a principios de la Edad Media empezó a verse la muerte más como juicio de los pecados, que como entrada al cielo (Dies irae, dies illa). La fe en Cristo, que murió su acerba muerte y venció a la muerte, abarca tanto el miedo a la muerte como la alegría de la venida de Cristo en la muerte. La concepción cristiana de la muerte se distingue de todas las demás; fuera de ella la muerte es mal interpretada; o es ensalzada como punto culminante de la vida o soportada como fin sin salida. En el primer caso puede ser interpretada naturalísticamente (y hasta con pasión dionisíaca) como incorporación a la vida total de la naturaleza (muerte como artificio de la naturaleza para tener más vida) o espiritualísticamente, como liberación de la persona de Ias ataduras e impedimentos. En este segundo caso a veces es lamentada como tragedia inevitable y a veces aceptada con obstinación pseudoheroica. LA MUERTE COMO FIN DEFINITIVO DE LA PEREGRINACIÓN TERRESTRE Dentro de la historia humana, que tiende, en cuanto totalidad hacia una meta, que es la segunda venida de Cristo, la vida de cada hombre se mueve hacia su fin, que es la entrada en el mundo celestial en que vive Cristo. Es lo que ocurre en la muerte. La muerte es el fin irrevocable de la vida de peregrinación y el principio de una vida cualitativamente distinta de la vida empírica. Llamamos status viae a la fase de vida anterior a la muerte, y status termini a la fase que sigue a la muerte. La vida no puede ser recorrida dos veces, es única e irrepetible. El símbolo de la vida individual es el mismo de la vida colectiva y total: la recta y no el círculo. La vida que empieza después de la muerte no es ni prolongación ni continuación de la vida de peregrinación, sino que es una vida misteriosa, análoga a la actual, más desemejante que semejante a ella. Incontenible, sin reposo y sin pausa corre hacia el fin ineludible de su forma terrena de existencia. En el Fausto, de Goethe (II 5, 5), se dice acertadamente: "El tiempo se hace el señor, el anciano yace en la arena, el reloj está parado, está parado. Calla como la media noche. La manecilla cae." El mismo hecho está a la base de la estrofa de Michael Franck (Koburg, 152): "¡Qué fugitivos y qué naderías son los días del hombre! Como una corriente empieza a correr y en el correr nada retiene, así fluye nuestro tiempo de aquí abajo." MU/SOLEDAD:SOLEDAD/MU:Nadie puede experimentar anticipadamente su propia muerte con toda esta su implacabilidad en la que la forma de existencia terrena es destruida de una vez para siempre. Todos tienen que padecerla, pero lo que conocemos son, por decirlo así, las antesalas de la muerte. Sólo a título de prueba se puede percibir su seriedad en la muerte de los demás. ·Jaspers dice sobre esto: "La muerte de los hombres más próximos y amados con quienes yo estoy en comunicación es la más profunda ruptura en la vida presente. He quedado solo cuando dejando solo al que muere en el último momento no he podido seguirlo. Nada se puede hacer volver. Es el fin para siempre. Jamás se podrá uno dirigir al muerto. Todos mueren solos. La soledad ante la muerte parece perfecta, lo mismo para el que muere que para los que quedan. La manifestación de la convivencia mientras existe conciencia, este dolor de la separación, es la última expresión desvalida de la comunicación" (Philosophie ll: Existenzerhellung, 221). La ineludible importancia de la función de la muerte de dar fin definitivo consiste en que la muerte significa una decisión definitiva. No sólo es el fin en sentido terminal o cronológico, sino en el sentido de una fijación definitiva del destino humano. Más allá de la muerte no se pueden tomar resoluciones que cambien la forma de vida adquirida en la muerte. Después de la muerte ya no hay posibilidad de adquirir méritos o deméritos. Esto no significa el fin de la actividad humana. Sino que el hombre alcanza más allá de la muerte la posibilidad y capacidad del supremo amor o del supremo odio. Pero ni el uno ni el otro tendrán jamás carácter de mérito o demérito. (·SCHMAUS-7.Pág. 375-386) SABIDURÍA, MUERTE Y POBREZA Reflexión sapiencial sobre el seguimiento de Cristo JOSÉ RAMÓN BUSTO Prof. de Sagrada Escritura Univ. Comillas. Madrid. 1. Sabiduría «natural» ante la muerte MU/SB-ANTE-LA: Un doble eje configuró durante siglos el pensamiento de Israel sobre la muerte. Para los israelitas, la muerte aparecía, ante todo, como un mal. El mal definitivo que tiñe de absurdo la existencia toda del hombre. Y, sin embargo, la muerte participa, al mismo tiempo, de la ambigüedad de todas las creaturas. En los textos bíblicos la muerte designa el último y definitivo mal que aqueja al hombre, al tiempo que evoca el conjunto de males, dolores y limitaciones entre los que camina la vida del hombre. Muerte es lo contrario de la vida y, en ese sentido, todos los males que hieren la vida y dificultan la vida plena forman también parte del ámbito de la muerte. Evitar la muerte es, a fin de cuentas, imposible. Por eso, el hombre debe, al menos, retrasarla lo más posible. La vida es, por el contrario, el único bien. De ahí la insistente oración del salmista: «Vuélvete, Señor, pon a salvo mi vida; sálvame, por tu misericordia: que en el reino de la muerte nadie te invoca y en el abismo ¿quién te da gracias?» (Sal 6,5-ó). La muerte aparece así como la gran herida abierta en la existencia humana, sobre todo si la muerte ocurre de una manera injustificada o acaece en la juventud, truncando una vida aún no realizada. Para Qohelet, estas formas de muerte (cualquier muerte, en el fondo) vuelven sin sentido la existencia: «Para los vivos aún hay esperanza, pues 'vale más perro vivo que león muerto'. Los vivos saben... que han de morir; los muertos no saben nada, no reciben un salario cuando se olvida su nombre. Se acabaron sus amores, odios y pasiones, y jamás tomarán parte en lo que se hace bajo el sol» (Qo 9,46). Y además, la muerte, al nivelar por igual a todos los hombres, tan distintos por su vida y por sus obras, no sólo convierte la existencia en algo sin sentido, sino que la hace injusta: «Pero comprendí que una suerte común les toca a todos, y me dije: la suerte del necio será mi suerte, ¿para qué fui sabio?, ¿qué saqué en limpio?; y pensé para mí: también esto es vanidad» (Qo 2,1 5) . ¿Será la muerte lo último y definitivo que al hombre le cabe esperar? Qohelet no acierta a dar la respuesta, pero deja planteada la pregunta: «Todos caminan al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube arriba y el aliento del animal baja a la tierra?» (Qo 3,20-21). Por fin, también en la tradición sapiencial, aunque desde otra perspectiva, la muerte es vista en su ambigüedad. Ni siempre ni bajo todas las condiciones es la muerte un mal. Puede ser también una liberación. De ahí que la muerte del hombre anciano y en paz pueda verse también como bendición de Dios (cfr. Job 42,16-17). La muerte participa, pues, de la ambigüedad de toda la creación: «¡Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el que vive tranquilo con sus posesiones, para el hombre contento que prospera en todo y tiene salud para gozar de los placeres! ¡Oh muerte, qué dulce es tu sentencia para el hombre derrotado y sin fuerzas, para el hombre que tropieza y fracasa, que se queja y ha perdido la esperanza!» (Eclo 41,121. 2. Sabiduría "sobrenatural» ante la muerte Israel fue guiado por Dios al conocimiento de la revelación en los acontecimientos históricos. Los hechos acrecidos en la historia fueron interpretados por los profetas de manera que el conocimiento de Dios y de su voluntad respecto al hombre se fue alcanzando gradualmente en la interrelación del hecho y la palabra profética. La palabra del profeta predecía y/o explicaba el acontecimiento, despojándolo así de su ambigüedad, mientras que el hecho legitimaba la palabra del profeta y lo lastraba con el peso de lo real. El pueblo judío vivió en la última etapa de la formación de los textos veterotestamentarios un tipo de muerte especial: la muerte martirial. La persecución religiosa de Antioco IV Epífanes, que se nos narra en los libros de los Macabeos (167-164 a.C.), condujo a muchos fieles a la muerte. Una muerte que los mártires judíos aceptaron por fidelidad a la fe de sus padres. Una muerte que podemos calificar, por eso, de buscada y elegida por ellos. Morirán sólo los judíos fieles a la Ley, que podían librarse de la última pena con relativa facilidad. Les habría bastado con sacrificar un poco de incienso a los dioses oficiales del Estado y habrían evitado la muerte. Y ni siquiera eso. Habría sido suficiente, incluso, fingirlo (cfr. 2 Mac 6,21). En aquellas circunstancias, elegir la muerte se convirtió en condición de posibilidad de la fidelidad a Dios y entrega a su voluntad (cfr.. 2 Mac 6,10-11). A partir de ese momento la muerte dejó de ser para el israelita un mal a evitar, sin más. Aunque evitarla no habría sido difícil, hacerlo habría supuesto abdicar de la fidelidad a Dios. Por eso se pudo decir del anciano Eleazar que murió "dejando no sólo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud" (2 Mac 6,31). MARTIRIO/RS: De ahí que la muerte ya no pueda ser la última palabra dirigida al hombre por el Dios fiel del A.T. Si la muerte fuera lo último que el hombre puede esperar, Dios sería infiel. Dios se habría dejado ganar en fidelidad por la fidelidad del mártir. Y esto contradice abiertamente la experiencia histórica del pueblo elegido. Los beneficios de Dios a su pueblo siempre han estado por encima de los merecimientos de este: "Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del Señor-; como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes más que vuestros planes" (Is 55,~-9). La muerte aparece así, al final del período veterotestamentario, como una realidad equívoca. Hay muertes y muertes. Porque se puede morir de una manera o de otra, la muerte puede ser el acto supremo de virtud o, sencillamente, una desgracia. La muerte del mártir es la entrega de la vida donde se realiza de manera más excelsa la mejor fidelidad que el hombre puede mostrar a Dios. La muerte del mártir resulta así plena de sentido. Y no sólo la muerte del mártir va a adquirir su sentido de la fidelidad del hombre a Dios, sino que desde entonces la muerte de cualquier hombre adquirirá también su valor de relación del hombre con Dios. No se explica la muerte del mártir a partir de la muerte habitual del hombre normal. Es, sencillamente, lo contrario: la muerte de cada hombre se juzga a partir de la muerte del mártir. No se trata de comparar la muerte de cada uno de los hermanos jóvenes del libro segundo de los Macabeos (cfr. 2 Mac 7) con la muerte de un anciano que la recibe pacíficamente al final de su vida realizada de forma que aparezca la muerte del anciano como algo natural, mientras que la muerte del joven se vea como una desgracia, una injusticia o una frustración. Al contrario, la muerte del anciano se compara con la muerte del mártir, y será la muerte del anciano la que se vea libre de ser considerada una frustración, en la medida -y sólo en la medida- en que haya realizado a lo largo de sus dilatados años de vida la entrega en fidelidad a Dios que únicamente el mártir realizó de forma excelsa. El libro de la Sabiduría de Salomón juzgará unas y otras, todas las muertes, a partir de lo que su autor llama justicia o lo que es lo mismo, espíritu santo. Por eso, para el libro de la Sabiduría la muerte temprana, que a primera vista parecería frustrar la vida, sólo es comprendida de forma adecuada por el sabio: «Vejez venerable no son los muchos días ni se mide por el número de años; canas del hombre son la prudencia, y edad avanzada, una vida sin tacha. (El justo joven) agradó a Dios, y Dios lo amó; vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó lo arrebató para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que la perfidia no sedujera su alma» (Sab 4,8-10). Y desde aquí es desde donde la última sabiduría de Israel resitúa todas las realidades de la vida. Ya no sólo la muerte, sino también la vida misma cobra su valor o su sinsentido de aquello a lo que sirve. Es el mismo libro de la Sabiduría el que pone en boca del impío, o sea, de quien no organiza su vida de acuerdo con la justicia, cuál es su forma de actuar y de vivir: La vida es corta y triste, y el trance final del hombre, irremediable; y no consta de nadie que haya regresado del abismo ¡Venga!, a disfrutar de los bienes presentes a gozar de las cosas con ansia juvenil; a llenarnos del mejor vino y de perfumes, que no se nos escape la flor primaveral Atropellemos al justo que es pobre, no nos apiademos de la viuda ni respetemos las canas venerables del anciano; Que sea nuestra fuerza la norma del derecho» (Sab 2,1.~7.10-11). 3. Muerte y pobreza MU/POBREZA POBREZA/MU: Los conceptos de muerte y pobreza no son radicalmente distintos. Como he indicado más arriba, en la tradición bíblica "muerte" es un concepto que evoca todo el mundo de limitaciones, dolores y pobrezas que afectan al hombre. Muerte es lo que no es vida y, por tanto, muerte es el dolor, la injusticia y el sufrimiento. El seguimiento de Jesús incluye seguirle no sólo en su "programa" de actuación, sino, sobre todo, cargar con su Cruz (Mt 16,24 y Lc 9,23) o, lo que es lo mismo, seguirle en su muerte y en su pobreza. La comprensión de la pobreza en el N.T. tampoco es unívoca, sino que presenta unos contornos calcados de la concepción veterotestamentaria de la muerte que acabo de exponer. No entiendo, en las líneas que siguen, el término "pobreza" sólo desde un punto de vista socioeconómico, ni tampoco como la virtud cristiana de la pobreza que constituye el núcleo del voto de pobreza en la vida religiosa, sino como ese conjunto de limitaciones, sufrimientos, dolores y pobrezas que afectan a la vida de los hombres. La pobreza socioeconómica y cultural es uno de ellos. Pero quiero indicar, ya desde ahora, que la virtud cristiana de la pobreza -y también las de castidad y obediencia- encuentra su raíz en lo que poco más adelante voy a llamar "la pobreza que se elige". Me parece, pues, que los textos del N.T. nos permiten considerar la pobreza desde un triple punto de vista. 3.1. La pobreza que se supera Como la muerte, el sufrimiento y la pobreza son, antes que cualquier otra cosa, males a evitar. Ello ocupa un puesto central en el mensaje de Jesús que es la buena noticia del Evangelio. Jesús anuncia el fin del dolor y de la pobreza: "Dichosos vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios es vuestro" (Le ~,20). Así lo entiende también el evangelista Lucas cuando copia como expresión de la actuación programática de Jesús el texto de Is 61,1-2 en su capítulo cuarto. Cualquiera de ambos textos resume el anuncio de Jesús de que las esperanzas de Israel ]legan a su cumplimiento con El. Esos dones del Reino alcanzan a todos los hombres, especialmente a aquellos -paganos, pobres y pecadores- a los que las estructuras religiosas y sociopolíticas de Israel veían al margen de la bendición de Dios. Hay, pues, una aproximación primera a la pobreza a partir de los textos evangélicos: la pobreza, como el dolor y la muerte, es un mal y no puede ser querida por Dios. Apuntarse al mensaje de Jesús, que da la buena noticia de que ha llegado el Reino de Dios, exige la conversión de los oyentes. Es evidente que trabajamos por aquellas causas en las que creemos. ¡Qué difícil se nos hace perder un solo segundo en algo con lo que no estamos de acuerdo! Seguir a Jesús supone creer que la voluntad de Dios respecto de los marginados de este mundo es enriquecerlos con los bienes de su Reino. Estos bienes aparecen descritos con relativa frecuencia en el A.T., pero copio un texto de Ezequiel que explica la primera petición del Padre Nuestro: "Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino". Según Ezequiel, lo que aquí se pide es lo siguiente: «Santificaré mi nombre ilustre... Os recuperé por las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con un agua pura que os purificará... Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres; vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de vuestras inmundicias, llamaré al grano y lo haré abundar y no os dejaré pasar hambre; haré que abunden los frutos de los árboles y las cosechas de los campos, para que no os insulten llamándoos 'muertos de hambre'» ( Ez 36,23-30 ). Cada vez que los cristianos rezamos la oración de Jesús, pedimos, ya desde la primera petición, el primer deseo de Jesús: la reconciliación con Dios, un corazón de carne para nuestras relaciones con El y con los hombres y la superación de nuestras pobrezas. 3.2. La pobreza que se elige Decía antes que existe una comprensión sapiencial de la muerte, donde ésta ya no es el mal último y definitivo a evitar, porque la muerte cobra su sentido de la entrega y la fidelidad a Dios. Por ejemplo, el creyente no juzga la muerte de Mons. Oscar Romero desde lo que tiene de triunfo del mal sobre el bien, sino en lo que tiene de entrega y fidelidad que arrostra conscientemente la cruz engastada en la opción. Fue quizá providencial que dicha muerte ocurriera durante la celebración de la Eucaristía, ese memorial que los cristianos hacemos de la entrega de Jesús, tal como El la expresó y simbolizó, desde su consciencia, la noche antes de padecer. De modo análogo ocurre en la concepción cristiana de la vida con el sufrimiento y la pobreza. La pobreza y el dolor no pueden juzgarse nunca por sí mismas, sino desde aquellas realidades a las que sirven. La descripción del Reino de Dios que hace el A.T. puede resumirse, como hemos visto más arriba, en la reconciliación de Dios con el hombre, la humanización de las relaciones entre los hombres y la paz con la creación (cfr., entre otros textos, Is 11 y 61). Pero en la concepción cristiana del servicio al Reino, tan importante al menos como los valores que lo configuran es la forma de llevarlo adelante. La estrategia de Jesús no es indiferente para el cristiano. El discípulo de Jesús sigue al maestro no sólo en el programa del Reino, sino, sobre todo, en la forma de llevarlo adelante. Y ésta es la estrategia elegido por Jesús: «El, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomo la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Así, presentándose como simple hombre, se abajo, obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz» (Flp 2,6-8) Más aún, la posibilidad de llevar adelante el Reino desde el poder es presentada en los sinópticos (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13), y también en Juan (ó,15), como tentación. Esta forma de trabajar por el Reino no vale sólo para Jesús, sino que constituye también la forma de hacerlo y la estrategia para el discípulo (cfr. Mt 10,24; Lc 5,40; Jn 15,20; Mt 5, 10-11). Inmediatamente antes del himno de Filipenses (cfr. 2,5), Pablo nos ha invitado a tener la misma actitud que Jesús. Por eso el N.T. está plagado de invitaciones a elegir la pobreza (cf. Mt 19,21; Lc 19,8). Es precisamente en esta búsqueda del seguimiento radical de Jesús, que supone caminar tras sus pasos no sólo hacia el mismo sitio, sino de la misma manera, donde se insertan algunos elementos importantes de la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, el tercer grado de humildad de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, que ocurre "quando... por imitar y parescer más actualmente a Christo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Christo pobre que riqueza, opprobios con Christo lleno dellos que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Christo que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo" (EE 167). Es este texto una maravillosa expresión de esta pobreza que se elige y que, sea dicho de paso, San Ignacio coloca en el libro de los Ejercicios inmediatamente antes de las elecciones. Ahora bien, la pobreza y el sufrimiento sólo pueden elegirse si sirven, y en la medida que sirvan, al cumplimiento de la voluntad de Dios, como ocurrió en el caso de Jesús. Por eso San Ignacio indica que el ejercitante pida en la oración "que el Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera y mayor y mejor humildad, para más le imitar y servir" y solamente "si igual o mayor servicio y alabanza fuere a la su divina majestad" (EE 168). El seguimiento de Jesús en su programa de reconciliación del hombre con los hombres y con la creación es suscrito, creo yo, por todos nuestros contemporáneos, aun no creyentes, al lado de programas más o menos semejantes de otros grandes hombres de la historia. Pero hay un aspecto importante que convierte de verdad en cristiano el seguimiento de Jesús. Ese aspecto es seguir a Jesús también en la forma de comprometerse con el Reino: "Si hemos quedado incorporados a El por una muerte semejante a la suya, ciertamente también lo estaremos por una resurrección semejante" (Rm. 6,5). Ya finalizó Platón su Fedón diciendo que "son comunes las cosas de los que se aman" (279 c). 3.3. La pobreza que se acepta Así pues, la vida cristiana lo es si se mantiene tendida en una bipolaridad entre el dolor que se cura y el sufrimiento que se arrostra, entre la pobreza que se supera y la pobreza que se elige. Sin embargo, ¡qué pocas posibilidades reales de elección nos ofrece la vida! El tercer grado de humildad está bien como ejercicio espiritual (cfr EE 1), pero ¿podemos elegirlo alguna vez? Lo que ocurre es que, una vez elegido en la intimidad de la oración la estrategia de Jesús, su forma de hacer realidad el Reino, se nos recolocan todas las realidades de la vida. Cada creatura cobra su valor y su sentido del hecho de que sirva o no al Reino de Dios y de que lo haga de la misma manera que Cristo lo hizo. Entonces, ¿qué pasa con el dolor y la pobreza que no son queridos ni elegidos y que, por otra parte, son los únicos que nos ofrece la vida real? A Jesús nadie le quita la vida. Es El quien la entrega. Ahora bien, los ladrones crucificados junto a Jesús ni han logrado evitar la muerte ni tampoco, por supuesto, la han elegido. Ambos mueren la misma muerte, pero cada uno de ellos la hace distinta al vincularla o no a la muerte y al dolor de Cristo. "Hoy estarás conmigo en el paraíso" (/Lc/23/43) es la respuesta de Jesús, que acepta así la vinculación a su muerte del dolor no superado y no elegido del hombre que muere junto a El. Una cuestión con frecuencia planteada se pregunta por los rasgos que diferencian las actuaciones del cristiano y del no creyente. En lo que llevamos dicho hay un elemento importante de diferenciación. La sabiduría del cristiano le permite elegir la pobreza y el dolor como la manera de superar esa pobreza y ese dolor siguiendo así, en el programa y en la estrategia, a Jesús de Nazaret. Pero, al mismo tiempo, la sabiduría del cristiano le permite vivir con sentido las pobrezas y los dolores que la testaruda y dura realidad le impide superar, o los que no quiere elegir porque no los entiende vinculados a la voluntad de Dios con respecto a él. Con cualquiera de estos dolores el cristiano "va completando en su carne mortal lo que falta a las penalidades de Cristo por el bien de su cuerpo que es la Iglesia" (cir. Col 1,24). (·Busto-Saiz-JR. _SAL-TERRAE/87/01. Págs. 7-16) RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS por JOSÉ A. PAGOLA ELORZA Introducción ANTES QUE NADA, hemos de preguntamos si realmente tiene algún interés para el hombre de hoy interrogarse por lo que puede suceder después de la muerte. Probablemente, G. LOHFINK expresa el sentir de muchos contemporáneos cuando formula estas preguntas: «¿No seria mejor encauzar todas nuestras fuerzas a realizar lo mejor posible nuestra existencia en este mundo? ¿No deberíamos esforzarnos al máximo en llevar la vida que se nos ha dado ahora, lo más decente y humanamente posible y callamos respecto a todo lo demás? ¿No es mejor aceptar silenciosamente el misterio de la vida, su oscuridad y sus enigmas, con paciencia, valentía y una confianza callada y serena y dejar el más allá como un misterio del que nada sabemos» . En realidad, estamos demasiado cogidos por el «más acá» para preocupamos del «más allá». Sometidos a un ritmo de vida que nos aturde y esclaviza, abrumados por una información asfixiante de datos y noticias, fascinados por mil atractivos objetos que el desarrollo técnico ha puesto en nuestras manos, sostenidos en nuestro vivir diario por un sinfin de pequeñas e inmediatas esperanzas, no parece que necesitemos un horizonte más amplio que «este mundo» en el que vivimos encerrados. De hecho, y a pesar de algunos síntomas de signo contrario, el mensaje de una vida más allá de la muerte no parece lograr, por lo general, un interés o una credibilidad especial. Incluso se diría que verdades como la resurrección de los muertos que, según Hebreos 6, 1, tiene una importancia fundamental para los creyentes, apenas merece hoy la atención de muchos cristianos. Personalmente, he podido comprobar que no son pocos los que aun confesando su fe en Dios y su adhesión a Jesucristo, expresan sus dudas o profundas reservas ante la propia resurrección después de la muerte. Se trata, sin duda, de una de esas verdades de la revelación que «están en constante peligro de perder su "existencialidad' en la práctica de la vida cotidiana del hombre»2. Y, sin embargo, tarde o temprano, surge el interrogante. La muerte de un ser querido, el sufrimiento de una enfermedad inexorable, la amenaza de una vejez cada vez más cercana, la experiencia del fracaso o la soledad, el mismo aburrimiento de una vida rutinaria y sin problemas.... nos empujan a preguntamos de muchas maneras: La vida, ¿es sólo «esta vida»? La muerte sigue siendo nuestro gran drama, el desafío principal a todos nuestros logros, la más drástica «anti-utopía» de todas nuestras aspiraciones, «el gran fallo del sistema». La realidad que destruye de raíz todos nuestros proyectos individuales y colectivos. El hombre contemporáneo, como el de todas las épocas, sabe que en el fondo de su corazón está latente siempre la pregunta más seria y difícil de responder. ¿qué va a ser de todos y cada uno de nosotros? Cualquiera que sea nuestra ideología, nuestra fe o nuestra postura ante la vida, el verdadero problema al que estamos enfrentados todos es nuestro futuro. ¿En qué van a terminar los esfuerzos, luchas y aspiraciones de tantas generaciones de hombres? ¿Cuál es el final que le espera a la historia dolorosa pero apasionante de la humanidad? Si la vida de¡ hombre es un breve paréntesis entre dos nadas, si lo único que espera a cada hombre y, por lo tanto, a todos los hombres es el vacío final, ¿qué sentido último pueden tener todas nuestras luchas, esfuerzos y combates? «¿Qué significan la historia de la humanidad, la historia de la civilización, si tanto los individuos como los pueblos no cesan de extinguirse y desaparecer?»3. Pero ¿podemos hablar con sentido y responsablemente del futuro que nos espera más allá de la muerte? Podemos hablar ciertamente de la realidad actual que controlamos y verificamos. Podemos también hablar del futuro cuando ese futuro es una mera repetición o continuación del presente que conocemos y podemos observar. Pero, ¿qué se puede decir de un futuro totalmente nuevo que queda más allá de la muerte, fuera de todas nuestras posibilidades de observación y verificación? Nosotros no tenemos una experiencia inmediata de lo que sucede en el interior mismo de la muerte y menos aún de lo que nos espera más allá de nuestro morir. Las experiencias que se nos describen hoy de personas que han "vívido» la muerte no prueban nada a favor de una posible vida después de la muerte. Estas personas han experimentado unos procesos psico-físicos, inmediatamente anteriores a la muerte, pero no han traspasado el umbral mismo de la muerte4. En realidad, nadie puede demostrar de manera puramente racional la existencia de la vida eterna ni podemos deducirla a partir de la experiencia de nuestra realidad mundana actual. El único lenguaje que podemos emplear al hablar de nuestro futuro último es el lenguaje de la esperanza. Y la única manera de esperar, no de manera arbitraria e irracional, sino con una confianza responsable y del todo razonable es descubrir que ese futuro nuestro se ha iniciado ya de alguna manera y está actuando en nuestra propia existencia. El presente trabajo tiene como objetivo clarificar qué es lo que los cristianos confesamos cuando decimos: «Esperamos en la resurrección de los muertos». En primer lugar, tomaremos conciencia más clara de que esta esperanza de los cristianos se apoya en el acontecimiento de la Resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, trataremos de delimitar mejor el contenido de esa esperanza, definiendo cuál es la vida y la salvación final hacia la que se orienta nuestra fe. Por último, reflexionaremos sobre el dinamismo que la fe en la resurrección de los muertos introduce ya en nuestra actual existencia y sobre algunas consecuencias que implica para nuestro vivir de hoy. 1 La Resurrección de Jesucristo fundamento de nuestra esperanza EL ACONTECIMIENTO que constituye la garantía y la promesa de nuestra propia resurrección es la Resurrección de Jesús. Esta es la fe que anima a las primeras comunidades cristianas: «Aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él» (2 Co 4,14). 1 La fe en la resurrección en la tradición bíblica DURANTE MUCHOS siglos los israelitas han pensado que la muerte es el destino definitivo de los hombres. Generaciones de judíos creyentes han vivido apoyados en una fe inconmovible en «Yahveh», pero sin creer ni sospechar una resurrección de los muertos. Al morir los hombres descienden al sheol que es un lugar subterráneo, de oscuridad, silencio y olvido total donde los muertos llevan una existencia de sombras (refaim) que no merece el nombre de vida. Allí no existe la alegría de la comunicación ni la posibilidad de alabar a «Yahveh-. Es el país de los muertos, lugar sin retorno ni esperanza, del que no se puede volver ya a la vida. Como señala W. EICHRODT, para el israelita la muerte es una radical separación de Dios que hunde al muerto en el olvido. El motivo último que subyace a esta concepción de la muerte parece ser la idea de que los muertos quedan fuera de la historia de salvación en la que Dios actúa. «Yahveh» sólo interviene en la historia terrestre y, por lo tanto, no hay esperanza alguna para los que han muerto 6. El «sheol» está bajo el poder de Dios, pero no es objeto de su acción salvadera. No es éste el momento de describir el largo camino que ha recorrido el pueblo judío hasta llegar a la fe en la resurrección de esos muertos que habitan el «sheol». Solamente señalaremos los motivos principales que animan su búsqueda. «Yahveh» es para Israel un Dios único, que no depende de nadie, Señor de la historia y de la creación entera. El es Señor de la vida y de la muerte. «Yahveh da muerte y da vida, hace bajar al "sheol» y retornar» (1S 2,6). La experiencia humana de la muerte y de la vida no están sometidas a ningún otro poder sino a la Palabra de «Yahveh». «La vida como don y bendición de Dios y la muerte corno castigo y maldición de Dios constituyen los dos ejes entre los que oscila el destino de una humanidad que Dios ha creado libre y responsable». Por otra parte, aparece en los salmos la experiencia de creyentes que viven con tal profundidad su comunión con Dios que no parece poder admitir una ruptura. No es que afirmen que Dios resucita a los muertos, pero su anhelo de amistad y comunión eterna con Dios les hace esperar que permanecerán para siempre ante Él o junto a Él. Así canta el Salmo 16: «No me entregarás a la muerte ni dejarás al que te es fiel conocer la fosa. Me enseñarás el sendero de la vida, me colmarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha» (Sal 16, 10-11. Conf. también Sal 49, 73, etc.). Por otra parte, Israel cree en la justa retribución de Yahveh a los hombres. Al comienzo y desde una visión colectiva del clan como responsable, se hablará de una retribución colectiva. Luego, a medida que se va descubriendo el valor del individuo y su responsabilidad en el propio destino, se dirá que Dios hace justicia a cada uno según sus obras a lo largo de su vida terrestre (DT 24, 16; Jr 31, 29-30; Ez 18, 2-4), La literatura sapiencial trata de demostrar que es así, a pesar de las evidentes contradicciones que se pueden observar en la realidad. Se comprenden las reacciones exasperadas del libro de Job y del Qohelet que protestan contra la doctrina tradicional, pues no siempre los justos reciben de Dios lo que merecen en esta vida. La fe de Israel, celosa de salvaguardar la justicia de su Dios, irá apuntando entonces hacia una retribución que se ha de dar después de la muerte. Pero será la gran persecución bajo Antíoco Epífanes (167-164 a.C.) la que pondrá en crisis la fe tradicional y empujará decisivamente a Israel a espera para sus mártires una vida más allá de la muerte. ¿Cómo va a abandonar «Yahveh» a sus hijos más fieles que, perseguidos injustamente, han muerto por su causa? Dios los vengará resucitándolos a una nueva vida y abandonando para siempre en la muerte a sus perseguidores (2 M 7). De manera global podemos decir que lo que unifica todos estos datos es «la incapacidad radical de Israel, como individuos y como pueblo, para alcanzar la vida prometida por Dios e intuida mediante la experiencia de fe, sin una intervención nueva y radical de 'Yahveh. El primer texto que habla explícitamente de la resurrección es con bastante probabilidad el Apocalipsis de Isaías 24-27 (s. 111 a.C.). «Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo. Porque tu rocío es rocío de luz y la tierra de las sombras los dará a luz(ls 26, 19). Pero los dos pasajes indiscutidos que nos hablan expresamente de la resurrección de los muertos son del tiempo de los Macabeos. Así, podemos leer en el libro de Daniel (ca. 165/164): «Muchos de los que duermen en el polvo despertarán: unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua» (Dn 12, 1-2). Por su parte, el relato del martirio de los siete hermanos macabeos nos ofrece una teología explícita y firme de esta misma resurrección (2 M 7). Esta fe en la resurrección va a ir transformando el pensamiento tradicional de Israel. El «sheol» ya no será el país definitivo de la muerte, sino el lugar de espera donde los muertos aguardan el juicio y la resurrección final. En tiempos de Jesús estaba ya muy extendida la fe en la resurrección, aunque no es fácil describir las creencias del judaísmo en esta época, pues «las concepciones de la vida futura no son uniformes, sino variadas y algunas veces incoherentes»9. En los ambientes saduceos de línea tradicional se rechazaba la idea de una resurrección como una innovación intolerable y en desacuerdo con la Tora. En Qumran no parece que la doctrina de la resurrección haya preocupado demasiado a la comunidad. No se han encontrado textos que hablen de ella, aunque estudiosos como K. SHUBERT, J. VAN DER PLOEG opinan que algunos pasajes hablan probablemente de una entrada en un universo transformado, En los ambientes fariseos y en la mentalidad popular se cree en la resurrección, aunque de maneras muy variadas y a veces confusas. Lo mismo observamos en la literatura apocalíptica donde todas las combinaciones y variaciones son posibles. A veces, se nos dice que todos resucitarán antes del juicio para recibir la salvación o la condenación. Otras veces, que resucitarán únicamente los justos para participar de la vida eterna. Se nos describe la resurrección como algo que sucederá en esta tierra, en esta tierra transformada en el paraíso. Será con un cuerpo restaurado, transformado, sin cuerpo.... 2 La fe cristiana en la resurrección de los muertos PERO LA FE de las primeras comunidades cristianas no ha surgido como desarrollo o articulación de ninguna de estas especulaciones apocalípticas del judaísmo tardío. No es tampoco una certeza de orden metafísico que se deduce racionalmente de la antropología semita o de la concepción que podían tener aquellos hombres del universo y las leyes cósmicas. «Un cristiano no cree en la resurrección de los muertos como un griego podía creer en la inmortalidad del alma 10. No proviene tampoco de una especie de revelación que Jesús habría descubierto a sus discípulos sobre la suerte del hombre después de la muerte. «El creyente no está mejor "informado» sobre los acontecimientos, los lugares y las situaciones del futuro, como equivocadamente solía presuponer la escatología tradicional» 11. Tampoco se trata de un optimismo sin fundamento alguno o de una rebelión irracional contra el destino brutal del hombre que parece acabar definitivamente en la muerte. La fe cristiana en la resurrección se funda en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es una actitud de confianza y esperanza gozosa que ha nacido de la experiencia vivida por los primeros discípulos que han creído en la acción resucitadora de Dios que ha levantado al muerto Jesús a la Vida definitiva. El punto de partida de la fe cristiana es Jesús experimentado y reconocido como viviente después de su muerte. En esto concuerdan todos los testimonios de las primeras comunidades, por encima de divergencias y diferencias: «El Crucificado vive para siempre junto a Dios como compromiso y esperanza para nosotros». 12 Los primeros creyentes nunca han considerado la resurrección de Jesús como un hecho aislado que sólo le afectara a Él, sino como un acontecimiento que nos concierne a nosotros, porque constituye la garantía de nuestra propia resurrección. Si Dios ha resucitado a Jesús, esto significa que no solamente es el Creador que pone en marcha la vida. Dios es un Padre, lleno de amor, capaz de superar el poder destructor de la muerte y dar vida a lo muerto. Si Dios ha resucitado a Jesús, esto significa que la resurrección que los judíos esperaban para el final de los tiempos ya se ha hecho realidad en Él. Pero Jesús sólo es el primero que ha resucitado de entre los muertos. El primero que ha nacido a la vida. «El primogénito de entre los muertos» (Col 1, 18). El que ha abierto el seno de la muerte y se nos ha anticipado a todos para alcanzar esa Vida definitiva que nos está reservada también a nosotros. Su resurrección no es sino la primera y decisiva fase de la resurrección de la humanidad. Porque Jesús no sólo resucita cronológicamente el primero. Dios lo resucita como «el iniciador de un nuevo mundo» 13, las primicias de una cosecha que con él comienza ya a recogerse: «Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango: Cristo como primicias; luego, los de Cristo en su venida» (1 Co 15, 20-23; cfr. 1 Ts 4, 14). Uno de los nuestros, un hermano nuestro, Jesucristo, ha resucitado ya abriéndonos una salida a esta vida nuestra que termina fatalmente en la muerte. En él reviviremos también nosotros. Es su resurrección la que nos abre la posibilidad de alcanzar la nuestra. Si vivimos desde Cristo, un día resucitaremos con Él. «Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros por su fuerza(1 Co 6, 14). Por eso, la meta de nuestra esperanza no es simplemente nuestra resurrección, sino la comunión con el Señor resucitado. Cuando los cristianos confesamos nuestra esperanza, vinculamos nuestro destino al de Cristo resucitado por el Padre 14. Él es para nosotros «el último Adán, espíritu que da vida» (1 Co 15, 45). En Él alcanzará la humanidad su verdadera plenitud. «Si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en vosotros» (Rm 8, 11). «La resurrección de Jesucristo es, por consiguiente, el fundamento, núcleo y eje de toda esperanza cristiana» 15. Él es quien «tiene las llaves de la muerte» (Ap 1, 18). Ciertamente, como decía S. Pablo, «si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe» (1 Co 15, 17). 2 El contenido de nuestra fe en la resurrección de los muertos PERO, ¿QUÉ SIGNIFICA, en concreto, creer en la resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que realmente esperamos cuando hablamos de nuestra resurrección? ¿Cuál ha sido la fe de los primeros creyentes? Naturalmente, la nueva vida después de la muerte resulta inaccesible a todo lenguaje que pretenda describirlo. Los primeros cristianos no hacen sino sugerirla por contraste y en oposición a nuestra condición actual. Sin embargo, su lenguaje es muy clarificador para captar mejor el contenido de nuestra esperanza. 1 Vida más allá de la muerte UNA CERTEZA anima la fe de todas las comunidades cristianas. Si Dios ha resucitado a Jesús, esto significa que Dios no abandonará nunca a los hombres, no permitirá su fracaso final. Dios está dispuesto a salvar al hombre, incluso por encima y más allá de la muerte. La muerte no tiene la última palabra. La Vida es mucho más que esta vida. La historia de los hombres no es algo enigmático, oscuro, sin meta ni salida alguna. No es un breve paréntesis entre dos vacíos silenciosos. En el resucitado se nos descubre ya el final, el horizonte de vida que da sentido a toda nuestra historia. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha reengendrado a una esperanza viva» (1 Pe 1, 3). Esta esperanza en una «vida eterna» no es algo inútil y sin sentido. Y cuando se desvanece entre los hombres, el mundo no se enriquece, sino que queda vacío de sentido y pierde su verdadero horizonte. Si lo reducimos todo a las esperanzas internas de la historia, «¿qué clase de esperanza en el más acá puede haber aquí y ahora, para quienes sufren, para los débiles, los vencidos, los viejos, para todos cuantos no forman parte de la élite de quienes empujan la historia hacia un futuro de salvación» 16. ¿Qué esperanza podremos tener nosotros mismos, que no tardaremos en formar parte del número de quienes no han visto cumplidos sus anhelos, esperanzas y aspiraciones? ¿Qué sentido puede tener nuestra vida eternamente inacabada y sin posibilidad alguna de realización definitiva? Pero hay que decir algo más. La humanidad necesita una esperanza no sólo para las generaciones futuras, como pretende ofrecer el marxismo, sino también para los que han muerto ya en el pasado, para todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han sido vencidos, humillados, oprimidos, y hoy están ya olvidados. Si no hay otra vida, ¿cuándo podrá triunfar la víctima inocente sobre su verdugo? RS/REVOLUCION:REVOLUCION/RS: K. MARX olvida demasiado ligeramente el carácter alienante de la muerte. Si todo termina en la muerte, ¿quién hará verdadera justicia a tantos hombres y mujeres que han luchado y luchan hoy por construir una sociedad mejor que ellos nunca disfrutarán? Si el revolucionario tiene que morir y terminar en la nada, en definitiva, se le niega el fruto de su trabajo revolucionario, que será capitalizado y disfrutado por otros que un día vivirán a su costa. Y, entonces, queda sin solución última precisamente el problema que Marx quería resolver: que no haya nadie que viva a costa de otros. "Con la muerte, el revolucionario queda desposeído del fruto de su trabajo en-la-historia, del que, en el mejor de los casos, sólo disfrutará una casta de privilegiados que no tienen más mérito para ello que el haber nacido en otro tiempo: el esquema de "unos a costa de otros' se mantiene» 17. R. GARAUDY ha captado perfectamente el problema: «¿Cómo podría yo hablar de un proyecto global para la humanidad, de un sentido para la historia, mientras que millares de millones de hombres en el pasado han sido excluidos de él, han vivido y han muerto... sin que su vida y su muerte hayan tenido un sentido? ¿Cómo podría yo proponer que otras existencias se sacrificaran para que nazca esta realidad nueva, si no creyera que esa realidad nueva las contiene a todas y las prolonga, o sea, que ellos viven y resucitan en ella? 0 mi ideal de socialismo futuro es una abstracción, que deja a los elegidos futuros una posible victoria hecha a base del aniquilamiento de las multitudes, o todo sucede como si mi acción se fundara sobre la fe en la resurrección de los muertos» 18. Como apuntaba E. BLOCH, nadie sabe científicamente si esta vida contiene o no algo que sea susceptible de ser totalmente transformado, pero la fe cristiana apoyada en la resurrección de Jesús lo afirma dando así un sentido último a toda nuestra historia. 2 Radical transformación en Cristo resucitado CUANDO los primeros cristianos confiesan su fe en la resurrección de los muertos, no piensan nunca en una prolongación indefinida de lo que ha sido la vida en la tierra. Se alejan así, decisivamente, de ciertas corrientes de¡ judaísmo tardío. Nosotros no creemos en la reanimación de unos cadáveres que retornan a esta vida para continuar indefinidamente nuestra existencia actual. «El hombre resucita no a la vida biológica, sino a la vida eterna que ya no se ve amenazada por la muerte» 19. La resurrección significa para nosotros la asunción en la realidad última de Dios, Origen y Meta última de nuestra existencia. La resurrección inaugura para nosotros una era nueva y definitiva en un cosmos renovado. Supone, por consiguiente, una radical transformación a un estado nuevo y definitivo que designamos con el término de vida eterna. Una transformación del hombre entero, recreado por la acción vivificadora de ese Dios que ha resucitado a Jesús. «Un ingreso en el más hondo y originario fundamento y sentido del mundo y del hombre, en el inefable secreto de nuestra realidad: un arribo de la muerte a la vida, de lo visible a lo invisible, de la oscuridad mortal a la luz eterna de Dios» 20. RS/COMO-SERÁ: Pero esta radical transformación no es una ruptura con nuestra realidad actual. La resurrección no es una creación a partir de la nada, sino la transformación radical de un muerto al que Dios introduce en la vida eterna. Seré yo mismo el que resucite aunque no sea el mismo. La resurrección implica, pues, una continuidad de la persona, pero una transformación radical de su condición terrestre. San Pablo utiliza una analogía muy sencilla para tratar de expresar su pensamiento. De la misma manera que Dios hace surgir una planta nueva de una semilla, así también puede hacer surgir un hombre nuevo a partir de aquél que ha caído en la muerte. «Alguno preguntará: ¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Necio, lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y, además, ¿qué siembras? No siembras lo mismo que va a brotar después, siembras un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Es Dios quien le da la forma que a él le parece, a cada semilla la suya propia» (1 Co 15, 35-38). Pero también nosotros tenemos derecho a preguntar como los corintios. ¿Es que vamos a resucitar con un cuerpo? ¿Con qué cuerpo? Antes que nada, hemos de entender correctamente el lenguaje de los primeros cristianos. San Pablo no puede ni imaginar una existencia sin cuerpo después de la muerte. Es que para él, como para todo semita, el cuerpo (soma) indica al hombre entero y no esa realidad física, biológica en la que nosotros habitualmente pensamos cuando empleamos ese término. En la mentalidad semita, el cuerpo no es la parte material que tiene el hombre, como contrapuesta a su parte espiritual. No es, como en la concepción griega, la cárcel o el sepulcro donde queda encerrada el alma. El cuerpo es el hombre entero en cuanto que es un ser que se manifiesta, se relaciona y entra en comunión con Dios, con los hombres y con los demás seres. En realidad, para un hebreo, el hombre no «tiene cuerpo» sino que «es» cuerpo, es decir, comunión, apertura, relación 21. Supuesto esto, ¿cómo conciben los primeros cristianos nuestra resurrección? Antes que nada afirman que nuestra condición futura será la que corresponde al modo de existencia de Cristo resucitado. Seremos configurados y conformados con el cuerpo de su gloria. Esta es la esperanza de San Pablo: «Nosotros somos ciudadanos de¡ cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro cuerpo de miseria en un cuerpo de gloria como el suyo, con esa energía que le permite incluso someterse todas las cosas» (Flp 3, 20-21). La resurrección significa que Dios lleva a su plenitud esa vida que ha empezado ya a crear en nosotros por medio de Cristo resucitado. Incluso, podemos decir, que la resurrección no es otra cosa sino «Jesucristo mismo, en cuanto que penetra en la vida individual de los hombres y se convierte en la fuerza de una vida nueva que llega a su plenitud por el acto creador de Dios en la resurrección de los muertos» 22. Pero, ¿no podemos decir nada más de nuestra condición futura de vida plena en Cristo resucitado? San Pablo se limita a expresarse en un lenguaje de contraste con nuestra actual condición. «Así pasa con la resurrección de los muertos: se siembra lo corruptible, resucita incorruptible; se siembra lo miserable, resucita glorioso; se siembra lo débil, resucita fuerte; se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15, 42-44). San Pablo habla de nuestra transformación futura en la resurrección trazando una oposición entre nuestra condición actual y la que viviremos una vez resucitados en Cristo 23. Nuestra condición actual está marcada por la corrupción, es decir, por un proceso de destrucción y deterioro que va arruinando nuestra vida y alienando nuestra existencia. Somos mortales no porque al término de nuestra vida biológica hay un final, sino porque constantemente nuestra vida se va vaciando desde dentro, se va desgastando y va «muriendo». La incorruptibilidad de los resucitados significa la plenitud de la vida, la eliminación de la muerte en todas sus formas, la libertad plenamente realizada. «Cuando esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: «Se aniquiló la muerte para siempre(/1Co/15/54-55). Actualmente, vivimos en una condición de miseria, rota la relación viva de comunión que nos podía unir con Dios. Pero, resucitados, viviremos con un «cuerpo de gloria», es decir, vivificados por la fuerza creadora de Dios, transfigurados por su gloria, en total comunión, apertura y comunicación con Él. «Los sufrimientos de¡ tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria que va a revelarse reflejada en nosotros» (Rm 8, 18). Por eso, los creyentes «se sienten seguros en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios(Rm 5, 2). Apartados de Dios, nuestra situación actual es de fragilidad, debilidad e impotencia. Resucitados, será la misma fuerza de Dios que la transformará todo nuestro ser. Los cristianos esperan ser resucitados después de la muerte por esa «fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos(Ef 1, 19-20). Actualmente, nuestro cuerpo es «síquico». Para San Pablo, el hombre «síquico» es el hombre dejado a sí mismo, a sus propios recursos, cerrado a Dios. Pero los resucitados tendrán un «cuerpo espiritual», es decir, una personalidad vivificada por el Espíritu mismo de Dios, transformada y penetrada por el Aliento vital del Creador. El resucitado es un hombre determinado totalmente por el Espíritu de Dios. Alguien "que se halla definitivamente en la dimensión de Dios, que se ha adentrado total y absolutamente en el señorío de Dios» 24. En resumen, lo que Pablo quiere expresar es que el resucitado es un hombre lleno de la realidad divina, alguien «en quien la vida de Jesús se ha manifestado» (2 Co 4, 10), Como dice P. N. WAGGETT, «no se nos pide que creamos en la reconstrucción del cuerpo según un modelo que pertenece al reino de la muerte, sino creer que tanto la muerte del cuerpo como la muerte del espíritu han sido vencidos por Cristo» 3 Salvación integral CON EL FIN de entender mejor lo que significa creer en la resurrección de los muertos vamos a contraponer la fe cristiana con otras dos concepciones: la inmortalidad del alma y la reencarnación. 1 SEGÚN la filosofía platónica, en el hombre hay un alma inmortal que no se ve afectada por la muerte de¡ cuerpo. Al contrario, cuando el cuerpo muere, el alma queda liberada de las ataduras de la materia y regresa al reino de la vida divina y eterna. De esta concepción se derivan una serie de consecuencias importantes. En primer lugar, parece que la muerte del hombre no se toma con la debida seriedad. No es una muerte total. Es el cuerpo lo único que muere, como si el núcleo más ínfimo de la persona quedase indemne, sin ser afectado por la muerte. Consiguientemente, tampoco se toma en serio la superación de la muerte. No hay resurrección total. Lo que tiene futuro y alcanza su plena realización no es el hombre en su totalidad, sino tan sólo una parte: su alma. Además, como advierte oportunamente E. KÄSEMANN: «No es tan seguro que la simple supervivencia garantice sin más la felicidad» 26. Pero, sobre todo, lo que hay que señalar es que, según esta concepción griega, el principio que asegura la supervivencia del hombre está en el mismo hombre y no en la acción de Dios. Se trata de una concepción antropológica que se quiere basar en la naturaleza misma de¡ hombre y no de una esperanza que se apoya en la intervención salvadora de Dios. Pues bien, aunque durante muchos años se ha predicado casi más sobre la inmortalidad del alma que sobre la resurrección de los muertos, y aunque son bastantes los cristianos que creen más en la inmortalidad del alma que en la acción resucitadora de Dios, hemos de decir que en todo el Nuevo Testamento no encontramos el más mínimo rastro de una esperanza de vida eterna que se apoye en la naturaleza inmortal del alma. La esperanza de los cristianos se funda exclusivamente en la intervención poderosa de Dios que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Cristo es nuestra esperanza. Los hombres no alcanzamos nuestra realización definitiva por nosotros mismos, en virtud de un alma indestructible que hay en nosotros, sino por la acción salvadera de Dios que nos con-resucita con Cristo. Por otra parte, la esperanza de los cristianos no piensa sólo en el futuro para una parte de la persona. No es sólo el alma la que alcanza su plena realización, sino también el cuerpo, es decir, todo el hombre. La fe cristiana excluye cualquier visión de la vida eterna que menosprecie el cuerpo como algo sin futuro. No creemos en una continuidad material de nuestra actual condición corporal, pero sí en una transformación de nuestra actual corporal¡dad. Como dice R. GUARDINI: «El cristianismo es el único que se atreve a situar un cuerpo de hombre en pleno corazón de Dios» 27. Pero hemos de ser conscientes de todo lo que esto significa. Según nuestra fe, el hombre no alcanza su realización plena como un «yo» espiritual ajeno al mundo y a la historia, sino que, por el contrario, regresa a Dios como hombre entero, incluso con su corporalidad y, por lo tanto, con su mundo, su historia y su vida entera. La resurrección del cuerpo arrastra consigo la del mundo y la de la historia en la que el hombre está inserto gracias a su corporalidad. Creemos en la resurrección de la persona total y concreta, que ha llegado a ser lo que es por su relación con el mundo y su actuación corpórea en la historia mundana. No esperamos un futuro para almas que emigran de este mundo, sino para personas en las que están inscritas y conservadas las huellas de nuestra historia y nuestro mundo. Es el hombre entero y, por tanto, su mundo concreto y su historia, los que recibirán de Dios un nuevo futuro. Por consiguiente, este mundo no es para nosotros un lugar material perecedero cuyo único objetivo es producir espíritus puros para el otro mundo. En realidad, los cristianos no deberíamos hablar de otro mundo, de otra vida, sino de este mundo y de esta vida nuestra que serán transformados y serán «otros» por la acción resucitadora de Dios inaugurada en Jesucristo. Con estas expresivas palabras recoge W. BREUNING el sentido de la fe cristiana en la resurrección total del hombre: «Dios ama algo más que las moléculas que en el momento de la muerte se encuentran en el cuerpo. Ama a un cuerpo marcado por el cansancio, pero también por la nostalgia insatisfecha de un peregrinar, a lo largo del cual ha dejado muchas huellas tras de sí en un mundo que se ha hecho humano en virtud de dichas huellas... Resurrección del cuerpo significa que, para Dios, nada de todo ello ha sido en vano, porque Él ama al hombre. Él ha recogido todas las lágrimas, y ni la más mínima sonrisa le ha pasado inadvertida. Resurrección del cuerpo significa que el hombre no recupera en Dios únicamente su último momento, sino toda su historia» 28. 2 HEMOS de distinguir también con suficiente claridad nuestra fe en la resurrección de los muertos de la creencia en la reencarnación o la transmigración de las almas. Esta cosmovisión que aparece por vez primera en la literatura religiosa hindú y más tarde en el budismo y en la doctrina de la metempsícosis de diversas escuelas filosófico-religiosas de Grecia, es aceptada hoy ampliamente en Oriente y suscita un interés no despreciable en algunos ambientes occidentales. Según esta creencia, el hombre para alcanzar su purificación y liberación definitivas tiene que peregrinar por varias vidas terrenas. La muerte no es, por tanto, una partida definitiva, sino que se nos ofrece de nuevo la posibilidad de otra vida que recomienza desde el principio. Todo este proceso de evolución o involución está dirigido por la ley del Karma, es decir, toda acción (karma) buena o mala tiene un efecto que automáticamente determina el destino del hombre y la índole de la próxima reencarnación. Las acciones buenas llevan automáticamente a una reencarnación de orden superior y más feliz, mientras las acciones malas conducen, inevitablemente, a una reencarnación de rango inferior y más infeliz. En el budismo, esta serie de reencarnaciones pueden culminar en el nirvana y la fusión con el Absoluto. No carece esta visión de aspectos sugestivos para más de uno. Se explica satisfactoriamente la diferencia de condiciones y destinos de los individuos. Se ofrece a todos la posibilidad de purificación. Se entiende mejor la brevedad de nuestra vida individual en contraste con la inconmensurabilidad del tiempo cósmico. Sin embargo, quizá sus principales limitaciones se detectan al cotejarlo con la fe en la resurrección. Los individuos no tienen cada uno verdadero valor. Lo importante es la eterna génesis del Uno, del Absoluto. Los individuos van circulando y transmigrando como una necesidad de esa génesis del Todo. «La realidad se despliega en una sucesión indefinida y recurrente de nacimientos y muertes, de evolución e involución, sobre el fondo inmutable de la rigurosa unicidad del Ser. Sólo existe de verdad el Uno, el Absoluto. La multiplicidad es ilusión o tragedia metafísica propiciada por la encarnación» 29. Por el contrario, desde una perspectiva cristiana, Dios crea por amor a cada individuo como un ser único y singular que nunca deberá ser sacrificado al Todo divino, pues Dios mismo quiere entablar con él un diálogo personal. Además, en la visión reencarnacionista, el mal se concibe como una realidad física y, consiguientemente, la salvación aparece como un proceso mecánico dirigido por la ley inflexible del «Karma» y donde el amor está ausente. Para los cristianos, el mal es moral y consiste en la ruptura personal con ese Dios que es Amor. Por eso, la salvación no es algo mecánico, sino fruto del amor salvador de Dios y de la conversión personal del hombre que se va madurando en el espacio de su existencia temporal. La muerte puede finalizar su tiempo, pero no destruir su vida, pues el Amor creador de Dios lleva a su plenitud aquella vida que empezó a crear en nosotros como individuos aquí en la tierra. Por todo ello, para los cristianos esa vida futura después de la muerte sólo puede llevar un nombre que no es el de inmortalidad o reencarnación, sino el de resurrección. 4 ¿Cuándo resucitaremos? SIN DUDA, son muchas las preguntas que nos podemos hacer en tomo a esta resurrección. ¿Cuándo sucederá? ¿Hemos de esperar hasta «el final de los tiempos» o podemos esperar una resurrección inmediata en el momento en que morimos cada uno? ¿Qué pensar de ese «estado intermedio» entre la muerte y la resurrección final? ¿Cómo imaginar la situación del hombre durante esa larga espera? San Pablo mantiene firme su esperanza en Cristo, pero su pensamiento permanece indeciso al hablamos de ese estado intermedio entre la muerte individual de cada uno y la resurrección final. Ciertamente, nuestra transformación gloriosa tendrá lugar cuando venga el Señor. Entonces seremos «revestidos» de su gloria (Flp 3, 20-21). Pablo preferiría llegar a ese momento vivo, es decir, «vestido» con su cuerpo. Pero ve cada vez con más claridad la probabilidad de morir antes de la venida del Señor. Lo único que nos afirma de este estado intermedio entre la muerte y la resurrección final es lo que sigue. El hombre está «desnudo», es decir, sin cuerpo. Pero «vive con el Señor» (2 Co 5, 8), está con el Señor. Este «vivir con el Señor», sin el cuerpo, es más deseable que vivir en la tierra con cuerpo pero lejos del Señor. Pablo lo prefiere. «Mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor.... y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor» (2 Co 5, 6-8). La convicción que parece subyacer en todo su planteamiento es que el creyente está tan unido al Señor desde esta vida, que la muerte no puede interrumpir esa comunión, sino que prosigue y se hace más real, aun sin alcanzar todavía la plenitud final de la resurrección. San Pablo no sabe probablemente explicar cómo es que el muerto puede vivir con el Señor sin que haya sucedido todavía la resurrección final. Pero su fe es firme y clara: «Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos» (Rm 14, 8). No duda de su fe: «Estoy plenamente seguro, ahora como siempre, de que Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte, pues, para mí, la vida es Cristo y, morir, una ganancia» (Flp 1,20-21). ¿Qué podemos decir nosotros? En primer lugar, la muerte no nos podrá separar de Cristo que es «Señor de vivos y muertos» (Rm 14, 9). El hombre sigue viviendo en el Señor antes de la resurrección final. Pero esta «vida-en el Señor» no es todavía la resurrección gloriosa del fin cuando irrumpa en plenitud el poder de Dios sobre el mundo. No es fácil explicar ese -estado intermedio». HOY son bastantes los que, abandonando la doctrina de un alma inmortal, hablan de una resurrección que acontece en la muerte misma del individuo 30. Según esto, al morir, el hombre sale del tiempo y penetra ya en la eternidad. Pero en ese mundo eterno de Dios ya no existe nuestro espacio ni nuestro tiempo. Por eso, el muerto deja tras de sí el tiempo histórico y penetra en el final del mundo. Ya no existe estado intermedio. Los hombres van muriendo en distintos momentos de la historia, pero todos van encontrando a Dios en el único y eterno punto de la «vida eterna». Posición sugestiva que, sin embargo, ofrece sus dificultades. «¿Cómo puede propiamente finalizar ya la historia en algún sitio (¡fuera de Dios mismo!) mientras que en realidad se encuentra todavía de camino?» 31. ¿Qué ocurre con la dimensión universal de la resurrección? ¿Llegará alguna vez la consumación final del cosmos? Con fecha de 17 de mayo de 1979, la Congregación de la Fe publicaba una «Carta referente a algunas cuestiones de escatología». En ella se dice que «la Iglesia afirma la continuidad y la existencia autónoma del elemento espiritual en el hombre tras la muerte». Y, sin pretender limitar la investigación teológica, afirma que no hay fundamentos sólidos para prescindir del término «alma», sino que, por el contrario, ve en él «un instrumento verbalmente necesario para asegurar la fe de la Iglesia». Lo que sí debemos decir es que no se trata de «canonizar» una determinada metafísica ni una teoría del «alma separada» . Se trata más bien de afirmar la continuidad de nuestro «yo» más allá de la muerte, cuando ya no posee un cerebro como sustrato fisiológico e instrumento de actuación. No es propiamente «un alma separada», sino un «yo» que ha «interiorizado» la materia a lo largo de la vida y ha llegado a ser lo que es por su actuación a través de la corporalidad. Tampoco se trata de la parte indestructible del hombre que por su misma esencia exige pervivencia, sino del yo del hombre que recibe la vida de quien es el Amor. Algunos como P. BENOIT 33 piensan que ese «YO» del hombre muerto es vivificado por su unión vital con el cuerpo de Cristo resucitado. El Espíritu que vivifica al hombre más allá de su muerte sería el Espíritu de Cristo resucitado que, al final de los tiempos, llevará a sus elegidos a la plenitud. 3 Dinamismo de la fe en la resurrección LA FE EN LA RESURRECCIÓN final introduce un dinamismo nuevo en nuestra existencia actual e implica ya unas exigencias en nuestro modo de vivir «el más acá». Antes que nada, hemos de decir que la comunión final con Cristo resucitado en la plenitud de su gloria, exige ya desde ahora una comunión de vida y de actuación durante nuestra vida terrestre. Para decirlo gráficamente con JON SOBRINO: «Sería un error pretender apuntarse a la resurrección de Jesús en su último estadio, sin recorrer las mismas etapas históricas que El recorrió» 34. Vivimos ya como hombres «resucitados», en camino hacia la Vida definitiva, en la medida en que recorremos el camino de Jesús. Resucitaremos en la medida en que hayamos vivido animados por el Espíritu que lo resucitó a Él. No todo resucitará. De todos nuestros esfuerzos, luchas, trabajos y sudores, permanecerá lo que haya sido vivido en el Espíritu de Jesús, lo que haya estado animado por el amor. «Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros» (Rm 8, 11; cfr. Ga 6, 7-8). Tenemos que vivir como San Pablo, «tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos» (Flp 3, 11). 1 Fe radical en el Dios de Jesucristo LA FE EN LA RESURRECCIÓN implica una radicalización de nuestra fe en el Dios que ha resucitado a Jesucristo. Nosotros creemos que Dios no es sólo el Creador de la vida que, en los orígenes, llama de la nada al ser, sino el Resucitador que, al final, es capaz de llamar de la muerte a la vida. Él está al comienzo y al final de la vida. Es Alfa y Omega. Nosotros «no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos» (2 Co 1, 9). Creemos que más allá de la muerte, más allá de los límites de todo lo que en esta vida experimentamos, Dios tiene la última palabra. Palabra que crea una vida que ni la misma muerte puede detener, pues es vida que procede del amor infinito de Dios y, por tanto, más fuerte incluso que la muerte. 2 Amor a la vida QUIEN ha creído en la resurrección comienza a creer en Dios de manera nueva, como un «Dios de vivos», como un Padre «apasionado por la vida» y, en consecuencia, comienza a amar la vida de manera radicalmente nueva, con un amor total: amor a la vida antes de la muerte y amor a la vida después de la muerte. Quien vive desde la dinámica de la resurrección afirma la vida y la ama ya desde ahora. Vive creciendo como hombre, liberándose de toda servidumbre, esclavitud o alienación que nos esteriliza y mata, acrecentando la capacidad de amar, desarrollando todas las posibilidades creativas. Pero, al mismo tiempo, quien cree en la resurrección afirma la vida eterna, la ama y la busca frente a «una absolutización de la vida vivida aquí y ahora» 35. Frente a ese grito que, de diversas maneras se escucha en nuestra sociedad: «Lo queremos todo y lo queremos ahora», frente a ese afán de estrujar la vida y reducirla al disfrute del presente, frente «al hedonismo como ideología del goce irreflexivo de la vida, el consumismo como ideología de la disponibilidad ilimitada sobre los bienes de consumo de la sociedad de la opulencia» 36, nosotros afirmamos que este mundo no es lo definitivo, la realidad última en la que debemos enraizar nuestra felicidad. Somos peregrinos que arrastramos esta tierra hacia su plenitud. Probablemente, muchos suscribirían también hoy las palabras apasionadas de NIETZSCHE: «Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis en los que os hablan de experiencias supraterrenas. Consciente o inconscientemente, son unos envenenadores.... La tierra está cansada de ellos; ¡que se vayan de una vez!» Pero ¿qué es ser fiel a esta tierra que clama por una plenitud y reconciliación total? ¿Qué es ser fiel al hombre y a toda la sed de felicidad que se encierra en su ser? Los cristianos hemos sido acusados de haber puesto nuestros ojos en la otra vida y habernos olvidado de ésta. Y, sin duda, es cierto que una esperanza mal entendida ha conducido a bastantes cristianos a abandonar la construcción de la tierra e, incluso, a sospechar de casi toda felicidad o logro terrestre disfrutado por los hombres. Y, sin embargo, la esperanza en la resurrección consiste precisamente en buscar y esperar la plenitud y realización total de esta tierra. Ser fiel a este mundo hasta el final, sin defraudar ni desesperar de ningún anhelo o aspiración verdaderamente humanos. 3 Nueva actitud ante el morir MU/DESHUMANIZADA: EN LA SOCIEDAD moderna existe una verdadera crisis sobre el sentido que hemos de dar a la muerte. «No podemos conservar ya la actitud antigua cara a la muerte y todavía no hemos descubierto una actitud nueva respecto a ella» 37, Se está imponiendo una nueva manera de morir. La muerte repentina, antes rara, se ha convertido en algo frecuente en nuestros días. Por otra parte, los enfermos no mueren en el entorno familiar del hogar, sino en un centro médico, rodeados de los más modernos adelantos técnicos, pero donde «la agonía se convierte en un proceso mecánico, despersonalizado y, a menudo, deshumanizado- 38. La muerte se ha convertido para muchos en un acontecimiento solitario, aislado, confinado al mundo de los técnicos sanitarios. En ese «aislamiento de la muerte», el hombre apenas recibe algo que lo ayude a vivir más humanamente ese momento transcendental de su vida. Una de las situaciones más crueles de nuestra sociedad es la soledad en la que queda abandonado el moribundo con sus dudas, sus miedos y angustias, privado de su derecho a conocer, preparar y vivir humanamente su propio morir. P. L. BERGER ha dicho que «toda sociedad humana es, en última instancia, una congregación de hombres frente a la muerte». Por ello, precisamente es ante la muerte donde aparece con más claridad la «verdad» de la civilización contemporánea que no sabe exactamente qué hacer con ella si no es ocultarla asépticamente y evitar al máximo su trágico desafío. ¿Qué es lo que puede aportar la esperanza cristiana? El creyente no acepta el nihilismo de quienes se acercan a su muerte como a la definitiva extinción en la nada. El morir no es para los cristianos ese hecho brutal y absurdo del que nos habla J. P. SARTRE y que nos convierte en puro despojo para los otros 39. No entendemos tampoco nuestra existencia como un «ser-para-la-muerte» en el sentido en que habla M. HEIDEGGER. Tampoco nos acercamos a nuestro morir en esa actitud hecha de impaciencia, curiosidad y anhelo de la que nos habla E. BLOCH recogiendo la famosa frase de Rabelais ya moribundo: «Me voy a buscar un gran "quizá». Quien cree en la resurrección, adopta una actitud nueva ante el morir. Su muerte es un «con-morir con Cristo» hacia la vida, la libertad y la plenitud 40. «No morimos hacia una oscuridad, un vacío, una nada, sino morimos hacia un nuevo ser, hacia la plenitud, el pleroma, la luz de un día del todo distinto» 41. 4 Lucha contra la muerte MU/LUCHAR-CONTRA: V/A: CUANDO uno vive desde la fe en la resurrección, adopta una actitud radical de lucha por la vida y combate contra la muerte. La razón es sencilla. La fe en la resurrección de Jesús y en la nuestra propia nos descubre que Dios es alguien que pone vida donde los hombres ponen muerte, alguien que genera vida donde nosotros la destruimos. Esta lucha contra la muerte debemos iniciarla en nuestro propio corazón «campo de batalla en el que dos tendencias se disputan la primacía: el amor a la vida y el amor a la muerte» (E. FROMM). Desde el interior mismo de nuestra libertad vamos decidiendo el sentido de nuestra existencia. O nos orientamos hacia la vida, por los caminos de un amor creador, una entrega generosa al servicio de la vida, una solidaridad generadora de vida. O nos adentramos por caminos de muerte, instalándonos en un egoísmo estéril y decadente, una utilización parasitaria de los otros, una apatía e indiferencia total ante el sufrimiento ajeno. La fe en la resurrección ha de impulsar al creyente a hacerse presente allí donde «se produce muerte», para luchar contra todo lo que ataque la vida. Hemos de testimoniar con hechos que la vida del Resucitado ha roto el dominio universal de la muerte. Hemos de tomar partido por la vida dondequiera que la vida sea lesionada, ultrajada, secuestrada, destruida. Esta lucha del cristiano contra la muerte, no nace sólo de unos imperativos éticos, sino de su fe en la resurrección y en la vida. Y debe ser firme y coherente en todos los frentes: muertes provocadas por la violencia, genocidio de tantos pueblos del tercer mundo, aborto, eutanasia activa, exterminio lento por hambre y miseria, destrucción por tortura, amenaza de la vida por la implantación de armas nucleares, destrucción de la naturaleza... Naturalmente, no todo debe ser juzgado de la misma manera. Pero es en esta situación que K. MARTI ha llamado de «mutuo asesinato», donde los creyentes hemos de demostrar que nuestra esperanza en la resurrección es algo más que «cultivar un optimismo barato en la esperanza de un final feliz» (H. KÜNG). El creyente sabe que desde ahora y aquí mismo se nos llama a la resurrección y a la vida. «La resurrección se hace presente y se manifiesta allí donde se lucha y hasta se muere por evitar la muerte que está a nuestro alcance» 42. 5 Defensa de los crucificados LOS CRISTIANOS hemos olvidado con frecuencia algo que los primeros creyentes subrayaban con fuerza: Dios ha resucitado precisamente al crucificado por los hombres (Hch 2, 23-34; 3, 13-15; 4, 10, etc.). El resucitado lleva las llagas del crucificado (Lc 24, 40; Jn 20, 20). Esto significa que la resurrección de Jesús ha sido la reacción de Dios ante la injusticia de los que han crucificado a Jesús. El gesto resucitador de Dios nos descubre no sólo el triunfo de la omnipotencia de Dios, sino también la victoria de su justicia sobre las injusticias de los hombres. Por eso, la resurrección de Jesús es esperanza de resurrección, en primer lugar, para los crucificados. No le espera resurrección a cualquier vida, sino a una existencia crucificada y vivida con el espíritu de¡ crucificado. Caminamos hacia la resurrección cuando nuestro vivir diario no es una cómoda evasión de los problemas y sufrimientos de las gentes, sino una entrega constante y crucificada a los demás. Cuando nuestra vida no es la búsqueda de un confortable «bien-estar», sino un desvivirse sacrificado por una vida más humana para todos. Sólo desde esa participación humilde de la crucifixión de Jesús podemos esperar con confianza la resurrección. "Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2 Co 4, 10). Pero, además, entrar en la dinámica de la resurrección del Crucificado, es ponerse de parte de todos los que sufren crucificados de tantas maneras. No es esperanza cristiana la que nos conduce a desentendemos del sufrimiento ajeno. Precisamente, porque cree y espera un mundo nuevo y definitivo, el creyente no puede tolerar ni conformarse con este mundo lleno de lágrimas, sangre, violencia, injusticia y extorsión. Quien no hace nada por cambiar este mundo, no cree en otro mejor. Quien no hace nada por desterrar la violencia, no cree ni busca una sociedad más fraterna. Quien no lucha contra la injusticia, no cree en un mundo más justo. Quien no trabaja por liberar al hombre del sufrimiento, no cree en un mundo nuevo y feliz. Quien no hace nada por cambiar y transformar la tierra, no cree en el cielo. ¿Estamos del lado de los que crucifican o de aquellos que son crucificados? ¿Estamos de parte de los que destruyen la vida de los hombres o de aquellos que defienden a los crucificados aun con riesgo de su propia crucifixión? La fe en la resurrección daba a los primeros creyentes capacidad de vivir sin reservas y de manera incondicional el amor al hermano. Quien cree desde su corazón en la resurrección es un hombre libre que no puede ser detenido en su amor liberador con nada ni por nadie. «La libertad comienza allí donde súbitamente se deja de tener miedo. Todo acaba con la muerte y, por tanto, la vida es, de alguna manera, todo; tal es el pilar más firme de las ideologías de poder.... Todos los movimientos liberadores comienzan con un par de hombres que pierden el miedo y se comportan de modo distinto a como esperaban de ellos sus dominadores» 43. Conclusión ES/QUE-ES: TERMINAMOS con unas palabras de R. H. ALVES que pueden ser interpeladoras para todo hombre que busca honradamente un sentido último al misterio del hombre: ¿Qué es la esperanza? «Es el presentimiento de que la imaginación es más real y la realidad menos real de lo que parece. Es la sensación de que la última palabra no es para la brutal¡dad de los hechos que oprimen y reprimen. Es la sospecha de que la realidad es mucho más compleja de lo que nos quiere hacer creer el realismo, que las fronteras de lo posible no están determinadas por los límites del presente y que, de un modo milagroso e inesperado, la vida está preparando un evento creativo que abrirá el camino hacía la libertad y hacia la resurrección» 44. Para los cristianos, este presentimiento y esta sospecha se hace fe firme y esperanzada en el encuentro con el Resucitado. Dios nos ha aceptado a los hombres tan profundamente, y nos ama tan entrañablemente que nos quiere encontrar por toda la eternidad en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. (·PAGOLA-ELORZA-1._CHAMINADE. Págs. 9-66) .................... 1 G. LOHFINK, La muerte no es la última palabra en Pascua y el hombre nuevo, Santander, 1983, p. 27. 2 K. RAHNER, La resurrección de la carne en Escritos de Teología, Madrid, 1961, II, p. 209. 3 E. BLOCH, Geist der Utopie, Frankfurt a. M, p. 318 (citado por J. L. Ruiz de la Peña en ¿Resurrección o reencarnación? en Communio, mayo-junio 1980, p. 292. 4 R. A. MOODY, Reflexiones sobre vida después de la muerte, Madrid, 1981. 5 W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, Stuttgart (1961). 2,3, p. 151. 6 F. FESTORAZZI, Speranza e risurrezione nell'Antico Testamento, en Resurrexit (Actes du Symposium International sur la Résurrection de Jésus), Roma, 1974, p. 11. 7 P. GRELOT, La Résurrection de Jésus et son arriére-plan biblique et juif en La Résurrection du Christ et I'exégése modeme, París, 1969, pp. 25-26. 8 F. FESTORAZZI, Speranza e risurrezione nell'Antico Testamento, en Resurrexit (Actes du Symposium Intemational sur la Résurrection de Jésus), Roma, 1974, pp. 15-16. 9 C. F. EVANS, Resurrection and the New Testament, Londres, 1970, p. 19. 10 M. GOURGEs, El más allá en el Nuevo Testamento, Estella, 1983, p. 48. 11 G. GRESHAKE, Más fuertes que la muerte. Lectura esperanzada de los novísimos, Santander, 1981, pp. 35-36. 12 H. KONG, ¿Vida etema? Madrid, 1983, p. 182. 13 R. BLÁZQUEZ, Resucitado para nuestra justiflcación, en Communio, Enero-Febrero, 1982, p. 710. 14 San Pablo ha expresado esta vinculación utilizando una serie de verbos compuestos de la partícula «syn»: sufrir con (Rm 8, 17); crucificados con (Ga 2, 19; Rm 6, 6); morir con (2 Tm 2, 1 l); sepultados con (Rm 6, 4; Col 2, 12); resucitados con (Ef 2, 6; Col 2, 12; 3, l); vivificar con (Ef 2, 5; Col 2, 13); vivir con (Rm 6, 8; 2 Tm 2, ll); heredar con (Rm 8, 17). hacer sentar con (Ef 2, 6); glorificar con (Rm 8, 17), reinar con (2 Tm 2, 12). 15 G. GRESHAKE, Más fuertes que la muerte. Lectura experanzada de los Novísimos, Santander 1981, p. 35. 16 G. GRESHAKE, Más fuertes que la muerte. Lectura esperanzada de los Novísimos, Santander 1981, pp, 47-48. 17 J. I. GONZÁLEZ FAUS, La Humanidad Nueva, Madrid, 1974, I, pp. 172-173. 18 R. GARAUDY, Palabra de hombre, Madrid, 1976, pp. 219 y ss. 19 L. BOFF, La resurrección de Cristo. Nuestra Resurrección en la muerte, Santander, 1980, p. 113. 20 H. KÜNG, ¿Vida eterna?, Madrid 1983, p. 193. 21 La moderna antropología se acerca claramente a esta perspecbva semita. Cfr. F. P. FIORENZA-J. B. METZ, El hombre como unidad de cuerpo y alma, en Mysterium Salutis, Madrid, 1969, 11/2, pp. 661-714, con amplia bibliografia; J. B. METZ, Corporalidad en Conceptos fundamentales de la Teología, Madrid, 1966, I, pp. 317-326, y la correspondiente bibliografia. 22 E. SCHWEIZER, La resurrección, ¿realidad o ilusión?, en Sel. de Teol., 81, 1982, p. 12. 23 Para lo que sigue, ver sobre todo, M. CARREZ, ¿Con qué cuerpo resucitan los muertos?, en Concilium 60, 1970, pp. 88-98. 24 W. KASPER, Jesús el Cristo, Salamanca, 1976, p. 185. 25 Citado por A. M. RAMSEy en La resurrección de Cristo, Bilbao, 1971, pp. 155-156. 26 E. KÄSEMANN, citado por J. GNILKA en La resurrección corporal en la exégesis moderna, en Concilium 60, 1970, p. 134. 27 Citado por F. VARILLON en Joie de croire, joi de vivre, París, 1981, p. 186. 28 Citado por G. GRESHAKE, Más fuertes que la muerte. Lectura esperanzada de los Novísimos, Santander 1981, pp. 97-98. 29 J. L. RUIZ DE LA PEÑA, ¿Resurrección o reencarnación? en Communio III, 1980, p. 288. Ver, sin embargo, nuevas actitudes en algunas corrientes actuales del hinduismo. S. RAYAN, La esperanza escatológica del hinduismo en Concilium 41, 1969, pp. 121-123. 30 Vgr. G. Lohfink, G. Greshake, etc. Véase también el catecismo holandés. 31 J. RATZINGER, Entre muerte y resurrección, en Communio, 111, 1980, p. 281. 32 Cfr. J. M. GONZÁLEZ-RUIZ, ¿Hacia una desmitologización del «alma separada»? en Concilium 41, 1979, pp. 83-96. 33 P. BENOIT, ¿Resurrección al final de los tiempos o inmediatamente después de la muerte? en Concilium, 60, 1970, pp. 99-111, sobre todo 109-111. 34 JON SOBRINO, Jesús en Amériica Latina. Su significado para la fe y la cristología, Santander, 1982, p. 245. 35 H. KÜNG, ¿Vida eterna?, Madrid 1983, p. 309. 36 H. KÜNG, ¿Vida etema?, Madrid 1983, p. 309. 37 Ver Ph. ARiEs, La mort inversée: la changement des attitudes devant la mort dans les societés occidentales en La Maison-Dieu 101, 1970, pp. 57-89. E. MORIN, L'homme et la mort, París, 1970. 38 Ver E. KÜBLER.ROSS, On Death and Dying, Nueva York, 1969. 39 J. P. SARTRE, L'étre et le néant, París, 1946, p. 617. 40 K. RAHNER, Sentido teológico de la muerte, Barcelona, 1969, pp. 75-80. 41 H. KÜNG, ¿Vida etema?, Madrid 1983, p. 284. 42 J. M. CASTILLO, ¿Cómo, dónde y en quién está presente y actúa el Señor resucitado? en Sal Terrae 3, 1982, p. 212. 43 J. MOLTMANN, Sobre la libertad, la alegría y el juego, Salamanca, 1972, pp, 27-28. LA MUERTE NO ES LA ÚLTIMA PALABRA por GERHARD LOHFINK 1. ¿Es repetible la experiencia de Pascua? El fragmento evangélico de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35), aun considerándolo sólo desde el punto de vista literario, es uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento. «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día va de caída». ¡Qué profundidad y sencillez narrativas se aprecian ya en esta breve cita! Y así de sencilla y profunda es toda la narración. A pesar de todo, este fragmento evangélico nos plantea un problema en apariencia difícil. Pienso ahora, por ejemplo, en la dificultad que puede plantear el que Cristo se aparezca, aquí en la tierra, como un dios mitológico al estilo de los que aparecen en las narraciones homéricas, asumiendo la figura de un extraño, dándose a conocer después de un cierto tiempo y desapareciendo de nuevo como un dios de las leyendas griegas. Hoy día resulta relativamente fácil solucionar esta dificultad. Sabemos mejor que otras generaciones anteriores que las narraciones bíblicas tienen tras sí una larga tradición: que han podido ser reelaboradas, readaptadas teológicamente, matizadas y estilizadas usando los clichés de los distintos géneros literarios y narrativos que tenían a su alcance. No hay duda de que en la narración de los discípulos de Emaús se han incorporado elementos de historias de epifanías de origen griego y veterotestamentario. Pero, tal y como hemos dicho, no es en ese punto, precisamente, donde radican hoy las auténticas dificultades. Tenemos derecho a suponer que en la narración de los discípulos de Emaús, aun con todos los condicionamientos propios de la época, se narra un encuentro real con el Resucitado. Dos hombres han experimentado a Cristo resucitado y han vivido esa experiencia de un modo tan profundo y real que transformó en ascuas su corazón y les impulsó a volver inmediatamente a Jerusalén para encontrar a sus amigos y contarles la experiencia. El problema PAS/EXPERIENCIAS: EXPERIENCIAS/PAS: El auténtico problema de esta y de todas las restantes historias de Pascua está en otro lugar. El verdadero problema radica en que nosotros, al parecer, ya no tenemos, hoy día, experiencias semejantes. Vamos a decirlo con absoluta claridad: ya se han acabado las experiencias de Pascua. A ninguno de nosotros se nos ha aparecido jamás el Resucitado. Las experiencias de las apariciones de Pascua que nos narran los Evangelios parecen irrepetibles. Aquí está el auténtico problema de las narraciones pascuales. Pues si las experiencias que se esconden tras esas narraciones no son ya accesibles para nosotros, si no pueden ser descubiertas y alcanzadas de nuevo por nosotros, por nuestra propia experiencia, entonces sucede que esas narraciones son algo muerto y ni la mejor de las exégesis puede devolverles la vida. En ese caso, una narración como la de los discípulos de Emaús no tendría ya nada que ver con nosotros y con nuestra propia existencia. Por eso tenemos que preguntarnos, ahora, con toda seriedad y precisión: ¿Es realmente verdad que ya no existen para el hombre actual experiencias semeJantes a las que recogen los Evangelios al hablarnos de las historias de Pascua? ¿Es plenamente cierto que ya no están a nuestro alcance tales experiencias? El memorial de Pascal Después de la muerte del matemático y científico francés Blas Pascal (PASCAL-B/EXPERIENCIA), encontraron en una prenda suya de vestir un fragmento de papel meticulosamente escrito que sin duda tenia para él una importancia extraordinaria, ya que lo había llevado siempre consigo. Este Memorial -así es como se le ha llamadocontiene la experiencia de un día muy concreto y de una hora totalmente exacta de la vida de Pascal. El texto es el siguiente: «Año de gracia de 1654, lunes, 23 de noviembre, día de San Clemente, Papa y mártir, y de otros Santos del martirologio, vigilia de San Crisóstomo mártir, y de otros; desde alrededor de las diez y media de la noche hasta aproximadamente la una de la madrugada, fuego. El Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no el dios de los sabios y filósofos. Seguridad plena, seguridad plena. Sentimiento. Alegría.. Deum meum et Deum vestrum. Tu Dios debe ser mi Dios. Olvido del mundo y de todas las cosas, excepto de Dios. Sólo se encuentra en los caminos que nos muestra el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre santo a quien el mundo no ha conocido, pero yo sí que te he conocido. Alegría, alegría, alegría, lágrimas de alegría. Dereliquerunt me fontes aquae vivae. Dios mío, ¿me abandonarás? Que no me aparte de El jamás. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, verdadero y único Dios y al que enviaste, Jesucristo. Jesucristo. Yo me he separado de El; he huido de El; le he negado y crucificado. Que no me aparte de El jamás. El está únicamente en los caminos que se nos enseñan en el Evangelio: abnegación interior; renuncia total, completa. Sumisión plena a Jesús y a mis directores espirituales. Una alegría eterna en comparación de un día de sufrimiento en la tierra. Non obliviscar sermones tuos. Amen.» Este Memorial habla de una experiencia auténticamente real. Nos ofrece unos datos exactos, precisos. Pascal la ha recogido casi con la misma precisión con que se recogen los datos de un experimento científico. La experiencia que vivió y que plasmó en este Memorial se puede comparar con la de los discípulos de Emaús. No se trata de intuiciones teológicas, que se pueden tener cualquier día, sino de la experiencia estremecedora y transfiguradora de un momento exacto y preciso, que transforma toda la realidad y que no se puede olvidar jamás. Tampoco se trata aquí de una experiencia humana común y corriente, que puede tener cualquier hombre religioso, sino de una experiencia específicamente cristiana, que tiene una historia anterior; a saber, la historia de fe de muchas generaciones. Pascal ha encontrado a Cristo en una hora concreta y precisa y en Cristo ha encontrado al Dios de Abrahán, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Este encuentro le produjo una profundísima alegría y paz. No podemos interpretar como nos parezca las palabras «Alegría, alegría, alegría, lágrimas de alegría». Pascal encuentra la paz en esa alegría. Y encuentra una paz que reorganiza de nuevo la vida, que la sitúa en un plano distinto, que la hace plenamente clara y transparente. Pascal descubre repentinamente que hasta entonces había estado separado de Cristo, aunque ya antes de ese acontecimiento había admitido la fe. Está convencido de que sólo ahora ha encontrado a Cristo y con El a Dios. Y tiene una profunda certeza de todo eso, de modo que lo repite dos veces. ¿Se dan entre nosotros experiencias del Resucitado? Dejemos ahora el Memorial de Pascal y planteémonos la última y decisiva pregunta: ¿Tenemos nosotros experiencias semejantes a la que Pascal vivió aquella noche? ¿O es esto algo tan totalmente singular que sólo está reservado a determinados hombres a manera de excepciones absolutas? Tal y como Pascal la vivió es, sin duda, irrepetible. Experiencias que están tan vinculadas a la historia de una persona absolutamente determinada, no pueden repetirse nunca de la misma manera. Y precisamente este es también el motivo por el que ya no pueden volver a repetirse las experiencias pascuales de los primeros testigos. Tales experiencias presuponen una situación histórica totalmente determinada que ya no vuelve a repetirse. Y sin embargo, en las apariciones de Pascua, en la experiencia de Pascal y en Ias experiencias de muchos cristianos de todos los tiempos, existe algo común que puede volver a repetirse: la experiencia de que se encuentra uno, de repente, ante la figura de Cristo Dios y de que uno no puede evadirse de El; la experiencia de que a uno se le pone en ascuas el corazón; la experiencia de una alegría tan profunda que hace palidecer a todas las demás alegrías de este mundo; la experiencia de una profunda paz y de una seguridad y convencimiento definitivos. Todas estas experiencias pueden tener matices muy diferentes. Pueden sobrecogernos y abrumarnos, pero pueden, también, penetrar en el corazón de un modo tan delicado que pasen desapercibidas. Pero con unos u otros matices, puede tenerlas cualquier cristiano. Puede tenerlas y experimentarlas, sobre todo, si está dispuesto a seguir a Jesús y a dejarse guiar por Él. Pueden tenerse, también, cuando uno está dispuesto a hacer tan sólo la voluntad de Dios y nada más que su voluntad. Son posibles esas experiencias si estamos dispuestos a ayudar a los demás con todas nuestras fuerzas y energías. Quien ha vivido alguna vez experiencias de este tipo, ya no puede prescindir jamás de ellas. Las podrá tapar, desplazar y arrinconar, pero vuelven después, otra vez, en cualquier momento. Puede cuestionarse uno mismo sobre ellas y puede uno ver con claridad que, en el marco de tales experiencias, no existe lugar alguno que permanezca inescrutable y oculto a los medios utilizados por la psicología. Pero, a pesar de todo, sabemos que no existe psicología alguna que pueda explicar suficientemente la experiencia de la alegría, de la convicción, del sentido que se ha captado y vivido en el encuentro oculto y misterioso con Jesús y con Dios. Como no puede comprenderse adecuadamente una obra de arte moviéndonos en el plano de un análisis puramente científico, tampoco se comprenden adecuadamente las experiencias religiosas con los medios al alcance de la psicología. Para decirlo una vez más con toda claridad: No puede afirmarse que tales experiencias, tal como las he intentado describir, sean objetivamente idénticas, sin más, a las experiencias pascuales de los primeros testigos. Pero quien ha vivido alguna vez las experiencias descritas, estará capacitado para creer que en otro tiempo, hace ya casi dos mil años, dos discípulos experimentaron, en un camino bien concreto y a una hora exacta y precisa, que Jesús seguía viviendo; que Jesús está con nosotros; que hace que arda nuestro corazón y que nos regala su paz pascual. Y también creerá que llegará alguna vez el momento, del que todas las experiencias pascuales de este mundo no son más que un preludio, en el que tendrá lugar el encuentro último y definitivo; el momento de la alegría que todo lo inunda, en el que nosotros conoceremos de un modo definitivo y en el que Jesús ya no desaparecerá más de nuestros ojos. Entonces ya no habrá noche, ni podrá declinar el día. La alegría del banquete no tendrá fin. 2. ¿Dónde desembocó la Ascensión de Jesús? Narraciones veterotestamentarias y extrabíblicas semejantes a la Ascensión ASC/FORMA-LITERARIA: Él historiador romano Tito Livio cuenta en su voluminosa historia el final de la vida de Rómulo, el primer rey de la ciudad de Roma, del modo siguiente: «Rómulo tuvo un día ante los muros de la ciudad una asamblea con el pueblo. De repente se desencadenó una tormenta, que envolvió al rey en una nube espesa. Cuando se disipó la niebla, ya había desaparecido Rómulo de la tierra. Rómulo había ascendido al cielo. El pueblo estaba desorientado al principio pero pronto algunos comenzaron a venerarlo y por fin todos le rindieron veneración como al protector de la ciudad que había sido arrebatado al cielo». También otros autores célebres de la Antigüedad contaron historias parecidas de personajes arrebatados al cielo; así, por ejemplo, la historia de Hércules, la de Empédocles o la de Alejandro Magno. Historias semejantes las encontramos también en el judaísmo. Se cuenta que Henoc, Moisés, Ezra y Elías fueron arrebatados al cielo al final de su vida. Una característica de todas estas narraciones de personajes arrebatados al cielo es que el acontecimiento se desarrolla en presencia de espectadores o testigos ante cuyos ojos desaparece el correspondiente personaje aludido. A menudo se ve envuelto en una nube que le arrastra hacia arriba. No pocas veces acontece todo en un monte o en una colina. Casi siempre, antes de la desaparición, los personajes confían misiones importantes y pronuncian las últimas palabras de despedida. Pienso que no es necesario demostrar con detalle que las dos narraciones de la Ascensión propuestas por San Lucas (Lc 24,50-43; Hech 1, 4-12) coinciden, hasta en los detalles, con el estilo de narraciones de este tipo anteriormente existentes. No hay duda alguna: Cuando se describe en el Nuevo Testamento el desarrollo visible y concreto de la marcha de Jesús a Dios, se presenta en la forma corriente en que se describían historias de otras ascensiones; es una forma narrativa que era usual y corriente en la Antigüedad y que, como sucede en nuestra actual narrativa, estaba al alcance de cualquiera que tuviera que contar el fin de la vida de algún personaje importante. Los teólogos que hace cien años se permitían establecer vinculaciones histórico-religiosas entre este tipo de narraciones eran privados de sus cátedras. Nosotros, en cambio, no nos horrorizamos por el reconocimiento de que una narración bíblica se cuenta con formas y ejemplos narrativos existentes previamente y reelaborados al efecto. Esos conocimientos nos parecen, más bien, una ayuda para penetrar más hondamente en el significado de las cosas, pues de esa manera queda definitivamente aclarado que narraciones de ese tipo no son relatos documentales, sino que expresan en imágenes, y manifiestan de un modo cifrado y simbólico, lo que de otra manera resultaría extremadamente difícil de expresar. Ascensión: Llegada a Dios De lo que se trata, en definitiva, en las dos narraciones de San Lucas que nos hablan de la Ascensión, no es de transmitirnos una descripción de procesos históricos que acontecen en el tiempo y en el espacio, sino de explicarnos un acontecimiento que significa, precisamente, la transcendencia del espacio y el tiempo: el camino del hombre hacia el último sentido de toda la historia, el camino del hombre hasta Dios. Lucas quiere demostrar que el camino que Jesús ha recorrido y dejado tras Él no acaba en el fracaso y el vacío, sino que tiene un sentido que lo llena y plenifica todo. No acaba en la oscuridad de este mundo, sino en la luz de Dios. No acaba en la nada absoluta, sino en el corazón de aquel a quien Jesús llamaba su Padre. A este respecto, no existe en el Nuevo Testamento ninguna diferencia real entre la Resurrección y la Ascensión. Ambas expresiones pretenden, cada una con distintas imágenes y dentro de un horizonte imaginativo diverso, expresar que Jesús no ha permanecido en la muerte, sino que precisamente en la muerte ha alcanzado el último sentido de toda la historia, que es Dios. Sólo así, en esta perspectiva, tienen sentido nuestras preguntas. Y ante todo esta pregunta: ¿Todo esto es verdad? ¿Fue la muerte de Jesús realmente un camino que llevaba desde la oscuridad de este mundo a la luz eterna de Dios? ¿Encontró Él, realmente, al Padre en el que había creído y al que había predicado? O expresándonos gráficamente, ¿encontró Jesús al abrir los ojos después de la muerte la nada vacía, fría, carente de sentido? «Discurso de Cristo muerto» del poeta Jean Paul Jean Paul, un gran poeta alemán casi olvidado, trata precisamente este problema en uno de sus escritos. El texto que quiero mencionar lo escribió el año 1795 y lleva el título «Discurso de Cristo muerto, desde el Edificio del Mundo, en el que afirma que Dios no existe». Es precisamente un fragmento contrario a la historia bíblica de la Ascensión. Ya el mismo título anuncia algo inusitado y terrible. Inusitado y escalofriante es también todo el texto. Jean Paul nos cuenta un sueño. Ve en este sueño cómo se abre el cielo en la noche, y nos brinda una mirada al universo infinito. Ve cómo aparece al descubierto lo más externo y lo más íntimo del mundo, cómo se resquebrajan los sepulcros y los muertos avanzan temblorosos hacia la resurrección. Después aparece en el cielo Cristo muerto, una figura infinitamente noble, estremecida por un indecible dolor. Cuando aparece, salen a su encuentro, invocándole, los muertos de la tierra, llenos de un terrible interrogante: Dínoslo, Cristo, ¿existe Dios? Cristo no tiene más remedio que responderles: ¡No existe Dios! Y después Cristo cuenta a los muertos de los sepulcros lo que le sucedió a Él en el momento de su propia muerte: «Atravesé los mundos, subí a los soles, volé con la vía láctea a través de los desiertos del cielo; pero no existe Dios. Descendí hasta el límite más apartado en el que el ser proyecta su sombra, contemplé el abismo y exclamé: Padre, ¿dónde estás Tú? Pero no pude oír más que el rugido de la tormenta eterna a la que nadie rige y ver el arco iris protector... que aparecía sin el sol que lo formó sobre el abismo y dejaba caer las gotas». Después viene la parte más terrible del texto. Cristo sigue contando cómo buscó en el espacio inconmensurable los ojos del Padre y no los encontró. Sólo el cosmos infinito le miraba rígidamente con su órbita vacía y sin fondo; y la eternidad yacía en el caos y se roía y rumiaba a sí misma. El «Discurso de Cristo muerto, desde el Edificio del Mundo, en el que afirma que Dios no existe» es literariamente uno de los textos más importantes de la literatura alemana; y también, sin duda, uno de los más espeluznantes. Jean Paul no sólo anticipó con él muchas de las angustias y soledades del hombre moderno, sino que expresó también con certeras palabras la tentación que se podría formular así: ¿Qué sucedería después de la muerte si no existiera nada de cuanto anuncia la fe? ¿Qué pasaría si después llegara la nada, la noche profunda, el sueño eterno sin fin y sin un nuevo despertar? ¿Y si toda esperanza y toda fe hubieran sido en vano? ¿Y si nuestra muerte acabara no en un último sentido, sino en un interrogante eterno, en un último y definitivo fracaso? Creo que sólo haciéndolo así, planteamos a las narraciones bíblicas de la Ascensión las preguntas más auténticas y decisivas. Quien, todavía hoy, sigue especulando respecto a estas narraciones sobre si se han desarrollado los acontecimientos, basta en sus más mínimos detalles, tal como lo cuenta el evangelista, es que no ha entendido aún de qué se trata realmente. Se trata, en definitiva, de lo siguiente: «¿Tiene nuestra vida una última meta o no? ¿Tiene nuestra vida un último sentido, que da significado a todo lo demás, o no?». La respuesta a estas preguntas no puede darla nadie por nosotros. Somos nosotros mismos los que tenemos que decidir entre la perspectiva que esboza Jean Paul y la que dibuja San Lucas; entre un último sentido y un vacío definitivo; entre un último sentido y un último sinsentido. Ante esta opción nos sitúa la fiesta de la Ascensión de Cristo; ante esta opción nos sitúa la Pascua; esta es la opción que tenemos que hacer durante toda nuestra vida. 3. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿«Qué sucede después de la muerte?» ¿Tiene auténtico sentido esta pregunta? ¿Tenemos derecho a formularla de esta manera? ¿Nos es lícito hablar sobre realidades que trascienden nuestra existencia? ¿Puede realmente ayudarnos una mirada al más allá? ¿Nos hacemos mejores si reflexionamos sobre una vida imperecedera? ¿Nos volvemos más nobles, más honrados, más justos, más sabios, más humanos? ¿No sería mejor encauzar todas nuestras fuerzas a realizar en este mundo, lo mejor posible, nuestra existencia? ¿No deberíamos esforzarnos al máximo en llevar la vida, que se nos. ha dado ahora, lo más decente y humanamente posible y callarnos respecto a todo lo demás? ¿No es mejor aceptar silenciosamente el misterio de la vida, su oscuridad y sus enigmas, con paciencia, valentía y una confianza callada y serena, y dejar el más allá como un misterio del que nada sabemos? Hace algún tiempo hablaba yo con un anciano pastoralista al que se le. estimaba y que gozaba de bastante prestigio en su obispado. Había servido ejemplarmente a su parroquia y había explicado de modo responsable el Evangelio, domingo tras domingo, a su comunidad. No se le podía reprochar, en modo alguno, que hablase a la ligera e irreflexivamente. Me quedé muy pensativo cuando este hombre me dijo en el curso de nuestra conversación: «Mire Ud.: nosotros los teólogos hablamos demasiado fácilmente de la vida después de la muerte, del más allá, de la resurrección. Se nos escapan las palabras de los labios con demasiada facilidad al tratar estos temas. Yo he conocido en mi comunidad a muchas gentes y especialmente a personas humildes y sencillas, como también a ancianos y enfermos. Y tengo que confesarle que lo que más preocupaba a estas gentes no era lo que vendría después de la muerte. Su auténtica preocupación era: ¿Son felices mis hijos? ¿He hecho yo lo suficiente por ellos? ¿Qué será de mis seres queridos? ¿Cómo se las arreglará mi marido o mi esposa cuando falte yo? O también: ¡Estoy siendo una carga para los demás con mi enfermedad! » Estos eran sus problemas y preocupaciones. «¡He conocido a tantos hombres», me decía este anciano párroco, «que no hablaban nunca del más allá y que no preguntaban jamás por la vida eterna y que, sin embargo, habían aprendido a aceptar tranquilamente su vida y que supieron, en definitiva, vivirla hasta el fin con paciencia y valentía! ¿No es ésta, realmente, la auténtica postura cristiana? ¿Es que se puede conseguir más? ¿Debemos hablar nosotros a estos hombres también del más allá?» Estas palabras me han hecho reflexionar mucho, precisamente porque las había pronunciado un párroco que era un pastor ejemplar y del que yo sé que jamás ha omitido lo más mínimo del mensaje cristiano. Y sin embargo, yo no podía estar de acuerdo con lo que me decía. Es verdad, naturalmente, que muchos hombres no viven para sí mismos, sino también para los demás; que han aceptado su vida con paciencia y valentía y que apenas preguntan por el más allá, si es que lo hacen alguna vez, y que no se puede negar que llevan una verdadera vida cristiana en el fondo, porque dicen sí a esta vida, a su sentido y a su misterio. En esto estoy plenamente de acuerdo. Pero pienso que este modo de vivir el cristianismo, de una manera silenciosa y callada, no puede ser el último objetivo. Así como es humano aceptar silenciosamente lo inescrutable, no podemos olvidar que el hombre es, al mismo tiempo, un ser que no deja de preguntarse y que sigue indagando en la búsqueda de la realidad total sin cansarse nunca de formular nuevos interrogantes. Precisamente esa actitud indagadora es la que le distingue del animal, y cuando se limita a callar y se resigna y no se inquieta constantemente buscando siempre nuevas preguntas, con la esperanza de obtener una respuesta, hay que decir que no se realiza en su plenitud como auténtico ser humano. Por eso opino que podemos y debemos preguntarnos: ¿Qué viene después de la muerte? ¿Qué sucede con nuestra vida; con nuestro yo; con nuestra conciencia; con nuestra existencia, una vez que hemos muerto? ¿Se acaba todo en ese momento para nosotros? ¿Viene entonces la noche interminable, el sueño eterno, la nada? ¿Nos extinguimos para siempre, o surge en ese instante lo auténtico, la verdadera vida, que nosotros los cristianos designamos como la bienaventuranza eterna (una expresión un poco desfasada quizá, pero al fin y al cabo insustituible)? ¿Qué sucede después de la muerte? Tenemos el derecho y el deber de plantearnos esta pregunta. Pero aun admitiendo que tengamos derecho a plantearnos estas preguntas, ¿existe realmente una respuesta? Cuando hablamos sobre el aspecto teológico de la muerte, es decir, sobre lo que nos sucede en la muerte y más allá de la muerte, estamos hablando sobre una cuestión que ninguno de nosotros ha experimentado aún y sobre un camino que ninguno de nosotros ha recorrido todavía. ¿Puede haber una respuesta a semejantes preguntas? Es claro que no es posible una respuesta fuera del ámbito de la fe. Lo que nos sucede después de la muerte sólo lo podemos saber por la fe y, por eso, sólo es posible abordar el tema a partir de la fe. Esto tiene que quedar bien claro desde el principio. No hablo aquí como experto en ciencias naturales, ni como médico ni como filósofo, sino como teólogo, es decir, como un intérprete de la palabra de Dios. Y por eso recalco, una vez más, que lo que nos sucede después de la muerte sólo lo podemos saber por la fe. La expresión «sólo podemos conocerlo por la fe» no hay que entenderla como algo negativo, como algo a lo que hay que recurrir cuando no se sabe nada con exactitud. Pues no es eso lo que significa «creer», considerado desde una perspectiva teológica. La fe significa un conocimiento personal. Creer significa fiarse totalmente de otro y llegar a conocer por ese medio. Lo decimos en el mismo sentido en que nos sucede llegar a conocer las realidades más importantes de la vida humana, sólo porque creemos y confiamos. A/RIESGO/FE: FE/A-RIESGO: Comencemos inmediatamente por la realidad más sublime e importante para la vida humana: la experiencia del cariño y del amor. Que haya alguien que nos ame de corazón, sólo podemos creerlo; y sólo podemos fiarnos de que sea verdaderamente así. No sirven en esto los análisis ni los experimentos. Cuanto más seccionamos e investigamos a un hombre psicológicamente, tanto más se nos escapa de las manos. Naturalmente que hay expresiones, signos e incluso pruebas de amor. Pero ¿cómo podemos saber si tras todas esas expresiones de amor que nos da una persona no se oculta el más sutil y larvado egoísmo? Que una persona nos ame verdaderamente, sólo lo podemos creer. Sólo cuando creemos en el amor del otro y le correspondemos con nuestro propio amor y sólo cuando somos capaces de asumir el riesgo de que nos dejen plantados como estúpidos o engañados, es cuando experimentamos realmente y de un modo definitivo que somos amados. Así acontece, tal como hemos dicho, con las realidades más importantes de nuestra vida humana; y así sucede, por tanto, con nuestro conocimiento sobre lo que encontraremos en el momento de la muerte. También en esto tenemos que creer y confiar. Tenemos que creer que en nuestra muerte están escondidos la meta y el misterio de nuestra vida; sí, tenemos que creer que en la muerte se abrirá ante nosotros un horizonte infinito, porque nosotros no morimos para sumergirnos en la nada, sino en Dios: entonces es cuando encontraremos definitivamente y para siempre a Dios. Pero con esto no hemos conseguido todavía adentrarnos en el contenido nuclear del tema, que es el siguiente: ¿Qué viene después de la muerte? Y la primera respuesta es ésta: En nuestra muerte encontraremos definitivamente y para siempre a Dios Lo decisivo de esta frase es la palabra «definitivamente». Porque, ya en nuestra vida terrena, encontramos a Dios de muchas maneras. Le encontramos en los momentos de felicidad y cuando rezamos para pedir algo que necesitamos. Le encontramos en nuestros actos litúrgicos, cuando levantamos hacia El nuestra mirada y le damos gracias por algo. Le encontramos también en cada servicio que prestamos a otros y en cualquier intercambio positivo que mantenemos con nuestros semejantes. Pero en todos estos encuentros Dios permanece oculto para nosotros. Parece callar. Sí; parece como que se nos escapara constantemente de nuestra vista. No le podemos retener nunca ni podemos decir jamás: ahora le he conocido. Constantemente nos encontramos de camino en su búsqueda y constantemente tenemos que comenzar a buscarle. Encontramos a Dios de muchas maneras, pero nunca llegamos a conseguir el fin apetecido del encuentro pleno. Sin embargo, en la muerte encontraremos definitivamente a Dios; al Dios de nuestras oraciones; al Dios de nuestras aspiraciones, de nuestra esperanza y de nuestra fe. Cuando hablamos del cielo, no nos referimos a una cierta clase de cosas que allí nos esperan. Sólo hay cosas en este mundo terreno. Cielo significa exclusivamente encuentro con Dios mismo. Dios mismo resplandecerá entonces ante nosotros y no existe hombre alguno que pueda describir cómo será eso. Lo más que podemos hacer es pensar en momentos de nuestra vida en los que parecen desprenderse repentinamente las escamas de nuestros ojos y en los que súbitamente, como sacudidos por un profundo estremecimiento, descubrimos relaciones y conexiones que antes no habíamos soñado ni imaginado nunca. Pero tales comparaciones no son, en el fondo, más que pálidos reflejos que tienen que difuminarse ante el estremecimiento gozoso y pleno del encuentro real con Dios. En nuestra muerte encontraremos a Dios definitivamente. Y entonces comprenderemos que siempre ha estado enormemente próximo a nosotros, de un modo misterioso; incluso en los momentos que pensábamos que El estaba lejos. Entonces conoceremos lo grande y lo santo que es Dios; infinitamente más grande y más santo que la imagen que de El nos habíamos formado. Dios aparecerá tan grandioso y santo ante nosotros que sólo con eso colmará todo nuestro pensamiento y todo nuestro ser. definitivamente y para siempre. Desde esta perspectiva, «el descanso-eterno», expresión con que los cristianos acostumbramos a designar la vida junto a Dios, no me parece a mí una expresión acertada y feliz. El encuentro con Dios no es un descanso eterno, sino una vida increíble y vertiginosa; un huracán de dicha que nos arrastra, pero no en un sentido indeterminado cualquiera, sino cada vez más profundamente hacia el amor y la bienaventuranza de Dios. En nuestra muerte encontraremos definitivamente y para siempre a Dios. Y así llego a la segunda afirmación: Este encuentro se convertirá para nosotros en juicio JUICIO/QUE-ES: Cada uno de nosotros ha experimentado ya, sin duda, algo semejante. Encontramos a un hombre que es pura bondad y rectitud y entonces se ve uno a sí mismo con otros ojos. Advertimos, de pronto, que nuestra postura era egoísta y estrecha hasta en las fibras más profundas del corazón; que el camino que hemos recorrido ha sido triste y que deberíamos dar un vuelco total a toda nuestra vida. Precisamente cuando un hombre bueno e importante tiene confianza en nosotros y nos aprecia y ama, nos invade -a pesar de toda la inmensa alegría- una profunda turbación; la turbación por lo poco que hemos merecido la confianza y el amor de los demás. Experiencias de este tipo son plenamente necesarias, si queremos comprender por qué el encuentro con Dios se va a convertir en juicio para nosotros. Cuando encontremos a Dios en el momento de nuestra muerte, conoceremos, por primera vez, lo que realmente hemos sido. Dios no necesita sentarse para ser nuestro juez; no necesita interrogarnos como interroga el juez humano a sus acusados; no necesita decirnos: en este y en este punto has fallado lamentablemente, esto y esto tienes que pagar; aquí está tu culpa, no tengo más remedio que condenarte. No, Dios no celebrará un juicio de ese tipo. Todo será de una manera completamente diferente: precisamente al experimentar nosotros, en el encuentro definitivo con Dios, la plena dimensión de la bondad y del amor con que Dios nos amó durante nuestra vida terrena, se nos abrirán los ojos sobre nosotros mismos. Y reconoceremos, sumidos en una terrible turbación, nuestra autosuficiencia; nuestra dureza de corazón; nuestra falta de amor y nuestro egoísmo. Todos nuestros autoengaños y las ilusiones vanas que hemos ido forjando en nosotros a lo largo de nuestra vida se derrumbarán de golpe. Caerán también todas las máscaras tras las cuales nos. hemos escondido. Tenemos que abandonar también todos los papeles que hemos desempeñado ante nosotros mismos y ante los demás. Esto será infinitamente doloroso y nos quemará como el fuego. Cuando Dios resplandezca con toda su luz ante nosotros, comprenderemos de golpe lo que nosotros habríamos podido ser y lo que hemos sido en realidad. PURGATORIO/QUE-ES: Eso es también, y al mismo tiempo, nuestro «purgatorio». La palabra «purgatorio» es ciertamente una palabra totalmente desafortunada y equívoca que sólo de muy mala gana sale hoy en nuestras conversaciones. Es una palabra lastrada. No aclara las cosas, sino que las hace aún más difíciles. Pero el núcleo medular que esta palabra realmente expresa es una realidad que también la teología moderna sabe tomarse muy en serio. Su contenido fundamental consiste en que a nosotros se nos abrirán los ojos sobre nosotros mismos en el encuentro con el Dios santo; que el conocimiento de lo que somos en realidad, será para nosotros terriblemente doloroso; que este dolor va a ser precisamente el que nos va a purificar y nos va a capacitar, en última instancia, para realizar el encuentro con Dios. Pero todo esto no como un proceso que se nos impone como castigo temporal o como un estado, sino como un acontecimiento que se realiza inmediatamente en el encuentro con Dios; como un acontecimiento que es el que realmente posibilita ese encuentro con Dios. Lo mejor sería afirmar sencillamente: El encuentro con Dios en el momento de nuestra muerte se va a convertir para nosotros en juicio; en JUiCio que nos va a quemar como fuego. Quizá todo esto serían afirmaciones unilaterales si no añadiéramos inmediatamente una tercera afirmación: En este encuentro experimentamos nosotros a Dios no sólo como nuestro juez; sino que experimentamos, al mismo tiempo y para siempre, su misericordia y su amor. Permítaseme, también en este punto, tomar el agua desde más arriba. Una de las exigencias más claras y apremiantes propuestas por Jesús es la obligación que tenemos siempre de perdonarnos unos a otros. No sólo siete veces, sino setenta veces siete; es decir, siempre. Y no sólo debemos perdonar a aquellos que nos aman y son buenos con nosotros, sino justamente también a aquellos que nos odian. Dios exige, por tanto, de nosotros una ilimitada disponibilidad al perdón, sin medidas ni condiciones previas. Esto significa, así mismo, que Dios perdona de la misma manera. De otro modo, nos exigiría a nosotros algo que El mismo no hace. Eso no puede ser. El perdona siempre y sin ninguna excepción. Su misericordia no conoce limites. Si no, ¿cómo podría haber dicho Jesús que nosotros teníamos que ser misericordiosos como lo es nuestro Padre del cielo? Podemos confiar, pues, en que encontraremos a la hora de la muerte a un Dios bueno y misericordioso. La bondad y el amor de Dios no sólo nos acompañan durante la vida, sino que solamente se nos revelarán en toda su plenitud cuando encontremos definitivamente a Dios; cuando se nos abran los ojos y conozcamos nuestra dureza de corazón y nuestra falta de misericordia. Precisamente entonces saldrá Dios a nuestro encuentro como el padre bondadoso de la parábola; no nos interrogará sobre nuestras culpas y nuestra justicia, sino que nos apretará contra su corazón animado por una alegría infinita. Esta será la auténtica experiencia de nuestra muerte: el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Ya he dicho anteriormente que sólo por fe podemos creer que la meta y el misterio de nuestra vida están escondidos en nuestra muerte. Y ahora deseo añadir también que sólo por la fe podemos esperar que Dios saldrá entonces a nuestro encuentro lleno de amor y misericordia. Es claro y evidente que esto no se puede demostrar en modo alguno. Pero ya lo hemos dicho también antes: el amor nunca se puede probar. Sólo se puede creer en él. Sólo se puede responder a él arriesgando nuestro propio amor. El que está dispuesto a asumir el riesgo de creer en el amor de Dios, al final no pertenecerá al grupo de los estúpidos ni de los desengañados. Al que cree en el amor de Dios, la muerte le conducirá al misterio incomprensible e inefable de ese mismo amor de Dios. Hasta ahora hemos hablado bastante extensamente de Dios; de Dios tal como saldrá al encuentro del hombre en el momento de la muerte; del Dios que resplandecerá ante nosotros; del Dios justo y perdonador. Ha llegado el momento de ocuparnos algo más detalladamente del hombre al que va a salir a recibir ese Dios. Habrá podido notarse, sin duda, que hasta ahora he hablado siempre del «hombre», y nunca de su alma. Hasta ahora no he dicho nunca: el alma del hombre va al encuentro de Dios en la muerte, sino siempre: el hombre encuentra a Dios. Esto lo he dicho conscientemente y muy en consonancia con una amplia corriente dentro de la teología actual. En los siglos pasados era muy frecuente encontrar esta formulación: En la muerte, el alma del hombre se separa del cuerpo; el alma llega a Dios y es juzgada por El. Si Dios concede la bienaventuranza eterna al alma, ésta goza de la visión beatífica de Dios hasta que le sea asignado el cuerpo transfigurado por Dios el día del Juicio final, cuando resuciten los muertos. Esta concepción se impuso pronto en la teología, durante los primeros siglos y sigue aún viva dentro de amplios sectores cristianos. Pero tiene que quedar bien claro que esta explicación no es sino una imagen auxiliar; un tipo de representación ligada a un momento cultural determinado. Este modelo imaginativo intentaba explicar que el Nuevo Testamento habla de la resurrección del hombre completo al final de los tiempos; a la vez tenía que tener en cuenta que ya inmediatamente, en el mismo momento de la muerte, tiene el hombre que encontrarse con Dios. No es posible eliminar de la fe cristiana ninguno de estos elementos: la resurrección corporal en el juicio final y el encuentro de cada hombre con Dios ya en el momento de la muerte. Se pretendía mantener ambos elementos y se pensaba que sólo era posible mantenerlos imaginando que el alma, inmediatamente después de la muerte, iba al encuentro con Dios y que el cuerpo, por el contrario, sólo al fin del mundo sería resucitado por Dios. Todo este modo de entender las cosas va siendo abandonado hoy cada vez más por la teología, pues esta concepción parte de unos presupuestos que no provienen, en modo alguno, de la Biblia, sino de la filosofía griega; presupuestos que le resultan cada vez más discutibles a la teología moderna; a saber: que el hombre pueda descomponerse limpiamente en cuerpo y alma; que, además, el alma sea la parte mejor y más importante del hombre y que el alma pueda ir, incluso sin el cuerpo, al encuentro con Dios. Pero ¿puede hablarse de alma entendida en ese sentido?; ¿es lícito imaginar el cuerpo y el alma como dos elementos que pueden disociarse y separarse y a los que también se les puede unir de nuevo? Evidentemente hoy no es posible hablar así. ALMA/CUERPO: CUERPO/ALMA: El cuerpo y el alma no son dos partes del hombre, sino dos modos diversos de una realidad única e indivisible que es el hombre. El hombre es alma y cuerpo. Pero es ambas cosas en una unidad indisoluble. Por eso la muerte afecta, también, a todo el hombre. Quien sostenga que la muerte sólo afecta al cuerpo, no toma en serio la realidad de la muerte. Parece entonces como si el alma, en la muerte, liberada del cuerpo como de una cárcel, se dirigiese al encuentro con Dios. No; la muerte alcanza a todo el hombre, a toda su existencia. Nosotros tenemos que morir, nosotros y todo lo que es nuestro. Quien se represente las cosas de otra manera, tiene que preguntarse si hace realmente justicia a la pavorosa importancia y seriedad de la muerte. Sí; tiene que preguntarse si no considera al cuerpo como algo superfluo, quizá, incluso, como algo negativo. Pues si el alma halla su plena y perfecta felicidad en la contemplación intuitiva de Dios, prescindiendo del cuerpo, entonces la resurrección de la carne es algo sencillamente superfluo. ¿No se habrá deslizado en esta concepción del hombre un oculto desprecio y desestima del cuerpo? También es válida entonces esta otra formulación: si se afirma que el hombre constituye una unidad, que es todo el hombre el que debe experimentar la muerte, entonces será más fácil y más inequívoco mantener que, en la muerte, es también todo el hombre, en cuerpo y alma, el que llega a Dios. Pues cuando morimos no nos sumergimos en la nada, sino en la vida eterna junto a Dios. La muerte nos afecta como totalidad, pero nos sitúa también en lo que será nuestro permanente estado definitivo, frente a Dios. Nosotros y todo lo que es nuestro tiene que morir. Eso es cierto. Pero también esto otro es igualmente cierto: nosotros llegaremos a Dios, nosotros y todo lo nuestro. Si afirmáramos solamente que nuestra alma llega a Dios en Ia muerte y entendiéramos el alma como una realidad distinta de nuestro cuerpo, entonces no podríamos mantener la afirmación de que somos nosotros, con todo lo que constituye nuestro ser humano, los que llegamos a Dios. Pues el hombre no es sólo un alma abstracta. El hombre es también cuerpo; más aún, el hombre es todo un mundo. Al hombre le pertenecen sus alegrías y sus sufrimientos, sus gozos y sus tristezas, sus acciones buenas y malas, todas las obras que ha llevado a cabo en su vida, todas las cosas que ha creado, todas las ideas y proyectos para los que ha vivido, todos los momentos que ha soportado, todas las lágrimas que ha derramado, todas las sonrisas que han alegrado y vivificado su rostro, su larga y personal historia que ha recorrido: todo esto es el hombre. Y todo esto no lo es sólo en cuanto alma; esto lo es también, y precisamente, en cuanto cuerpo. Si no llegara todo el hombre con alma y cuerpo a Dios, no podría tampoco presentar toda la historia de su vida ante El. Hace muy poco llegó a mis manos una poesía del poeta ruso Jewgenij Jewtuschenko que me impresionó mucho. Había sido capaz de explicar, de un modo intuitivo, lo que quiero decir. La poesía es como sigue: Cada uno tiene su mundo propio, secreto, personal. Se dan en este mundo los mejores momentos, hay en este mundo horas terribles; pero todo esto permanece oculto a nuestros ojos . Y cuando muere un hombre, muere también con él su primera nieve y su primer beso y su primera lucha... todo se lo lleva él consigo. ¿Qué sabemos nosotros sobre los amigos, los hermanos? ¿Qué sabemos nosotros de nuestros seres más queridos? Y sobre nuestro propio padre nosotros, que todo lo sabemos, no sabemos nada. Los hombres se van... Ya no es posibIe el regreso. Sus secretos mundos no pueden reaparecer. Continuamente desearía yo gritar de nuevo esta irreversibilidad. Cada hombre, dice Jewtuschenko, es un mundo para sí, un mundo propio, incambiable. En cada hombre palpitan las vivencias y experiencias de su pasado. Sumidas en lo profundo del inconsciente descansan la experiencia de nuestro primer amor, la experiencia de nuestro primer dolor, la vivencia de nuestra primera nieve. Y porque cada uno tiene sus experiencias totalmente propias, que sólo puede tener él y que sólo a él le pertenecen, por eso es cada hombre un misterio infinitamente valioso e incomprensible y exactamente por eso es la muerte algo terrible. Cuando un hombre muere, mueren con él, al mismo tiempo, su primer beso y su primera nieve, todo su amor y todo su sufrimiento, su alegría y su dolor. Cuando muere un hombre, desaparece un mundo plenamente personal, un mundo original y único, distinto a todos los demás que le habían precedido y que le seguirán. Yo opino que esta perplejidad ante el mundo misterioso e incambiable que es propio de cada hombre, es un presupuesto incondicionalmente necesario para poder comprender, de alguna manera, lo que se quiere decir cuando hablamos de la resurrección de los muertos desde una perspectiva de fe. Pues la resurrección significa que es todo el hombre el que llega a Dios; todo el hombre con todas sus experiencias y con todo su pasado, con su primer beso y con su primera nieve, con todas las palabras que ha pronunciado y con todos los hechos que ha realizado. Pues bien: todo esto es infinitamente más que un alma abstracta y, por eso, no es imaginable que sea sólo el alma la que llegue a Dios en el momento de la muerte. Por tanto me gustaría añadir esta cuarta afirmación: En el momento de la muerte se presenta ante Dios todo el hombre en «cuerpo y alma»; es decir, con toda su vida, con todo su mundo personal y con toda la historia incambiable de su vida. H/RELACION: Ahora tenemos que dar un paso más. Es uno de los conocimientos básicos de la antropología actual que el hombre no puede realizarse a sí mismo sin el encuentro con los demás hombres. Existencia significa vivir en contacto con los demás. Existir significa recoger experiencias en contacto con los demás. Sólo el que de niño ha experimentado la bondad de sus padres puede ser más tarde, él mismo, bondadoso y bueno. Sólo aquel que ha sido amado profundamente es capaz de amar, él mismo, más adelante. Sólo el que ha conocido y admitido a otros hombres en su rica y multiforme diversidad puede conocerse a sI mismo. El hombre se realiza realmente como hombre en relación con los demás, en una vivencia común del mundo. He dicho anteriormente que cada hombre posee su mundo propio y personal y que lleva consigo ese mundo a Dios. Y ahora tengo que añadir: A este mundo propio y personal pertenecen también los demás hombres con los que cada uno ha convivido durante su vida. A este mundo pertenecen el padre y la madre, la hermana y el hermano, la esposa y el esposo, los hijos, los parientes, los amigos, aquellos por quienes se asumió una responsabilidad y otros muchos hombres más. Todos ellos han dejado su impronta en nosotros; todos ellos pertenecen a la historia de nuestra vida. Nuestra realización humana no es ni siquiera pensable sin los múltiples vínculos que nos ligan a los hombres que viven en nuestro entorno. Si es verdad que nosotros nos presentamos ante Dios con todo nuestro mundo, es verdad también que nos presentamos ante El con todos estos hombres. Y si pensamos ahora que los hombres con quienes estamos vinculados nosotros están ellos, a su vez, vinculados con otros muchos más y así sucesivamente, entonces comprenderemos que no sólo se puede hablar del encuentro de cada hombre con Dios, sino que se tiene que hablar también y al mismo tiempo del encuentro de todos los hombres con Dios; sí, del encuentro de toda la historia con Dios. Por eso formulo esta quinta afirmación: El resto del mundo y toda la historia están indisolublemente vinculados con nuestro propio mundo personal. Por eso, en el momento de la muerte, se presenta juntamente con nosotros, ante Dios, todo el resto de la historia. También la Iglesia ha creído siempre que toda la historia se presentará ante Dios; que Dios aparecerá ante todos los hombres y ante la historia toda; que El juzgará a todos los hombres y a toda la historia; y finalmente, que no participaremos de la vida de Dios como individuos particulares, sino en la comunidad de los santos. La teología dogmática tradicional desplazó naturalmente este encuentro de toda la humanidad con Dios a un determinado momento, en el Fin del Mundo. Desde el momento en que se admite en serio que es el hombre entero el que comparece ante Dios en el momento de la muerte, y se acepta, al mismo tiempo, que a cada hombre particular le pertenece su cuerpo y toda una parte del mundo, y que ese mundo lo constituyen otros muchos hombres, desde ese mismo instante hay que admitir necesariamente que yo y cada uno de los hombres tendremos que presentarnos ante Dios, en el momento de la muerte, con todos los hombres que tienen vinculación conmigo y con mi propio mundo; es decir, que tendremos que comparecer cada uno de nosotros ante Dios con todo el resto de la humanidad. Pero ¿cómo va a ser eso posible? ¿No es todo esto absurdo? Yo vivo, pero muchos de mis amigos han muerto ya. ¿Cómo van a presentarse ellos al mismo tiempo que yo ante Dios? Y otra dificultad: yo muero, pero otros siguen viviendo. Y también: yo y los hombres con los que he convivido hemos muerto; pero la historia sigue su curso milenio tras milenio. ¿Cómo puede afirmarse que toda la historia, que todos los hombres, comparecerán juntamente conmigo ante la presencia de Dios en el momento de mi muerte? Pienso que es imprescindible, en este momento, decir algo respecto al concepto de tiempo. TIEMPO/QUE-ES: El tiempo aparece ante nosotros, sin duda, como algo sumamente real. El tiempo dentro del cual queda enmarcada nuestra vida se nos presenta como algo férreo e inmodificable. Vivimos en el tiempo, tenemos que adaptarnos a él y no podemos saltárnoslo. Y sin embargo, el tiempo es algo mucho más irreal y quebradizo de lo que pudiera parecer en un primer momento. Pues el tiempo no es una cosa como las demás cosas de este mundo. El tiempo en sí mismo no es una realidad. El tiempo es una forma de captación de nuestra conciencia. Es un esquema en el que nos otros vivimos la duración de las cosas. Ya en la microfísica se le asesta un duro golpe a nuestro concepto del tiempo. Los fenómenos parapsicológicos muestran bien claramente la relatividad del tiempo. Más allá de nuestro mundo, ¿existe aún tiempo? Nosotros suponemos esto con frecuencia como algo evidente. El que distingue entre el juicio personal después de la muerte y el Juicio U1timo al Fin del Mundo, presupone que existe tiempo en el más allá. Quien admite que la purificación del hombre después de la muerte exige un determinado tiempo, presupone que existe tiempo en el más allá. Quien admite que el alma humana está, en primer lugar, junto a Dios sin el cuerpo y que el cuerpo sólo se une a ella más adelante, presupone que existe el tiempo en el más allá. Sin embargo, en realidad, el tiempo, exactamente lo mismo que el espacio, es una función de nuestro mundo terreno. El espacio y el tiempo son formas de captación con las que nosotros experimentamos la existencia terrena. Tienen consistencia o caen con la experiencia de este mundo nuestro. En el mundo de Dios ya no existe nuestro espacio ni tampoco nuestro tiempo. Esto significa, por tanto, que el hombre, desde el momento en que muere y penetra en el mundo de Dios, no existe ya en el tiempo, sino más allá de todo tipo de tiempo terreno. Sólo tiene algo que ver con el tiempo terreno en cuanto que todos los momentos de su existencia están refundidos en su nueva existencia junto a Dios. Su nueva existencia junto a Dios es el compendio y el fruto de todo su tiempo terreno, ciertamente transfigurado y sublimado por Dios; pero su nueva existencia, en sí misma, ya no es una existencia en el tiempo. Si estas reflexiones son válidas, entonces no podemos decir que un hombre concreto esté junto a Dios antes que otro cualquiera. Eso supondría, sin duda, que en el más allá sigue existiendo el tiempo terreno; que allí transcurren los días, los meses y los años igual que en este mundo. Pero, más bien, tenemos que decir lo siguiente: Como junto a Dios ya no sigue existiendo ningún tipo de tiempo terreno, entonces todos los hombres, aunque hayan muerto en épocas e instantes diversos, encontrarán a Dios «al mismo tiempo», en el único y eterno «momento» de la eternidad. Como junto a Dios ya no existe ninguna clase de tiempo terreno, entonces ha pasado ya la historia en el momento en que yo muero, y mi encuentro con Dios coincide con el encuentro de toda la humanidad con El. Como junto a Dios ya no hay ninguna clase de tiempo terreno, entonces mi muerte es ya el Ultimo Día e igualmente ha llegado con mi muerte la resurrección de la carne. Es posible también formular todo esto del modo siguiente: Al morir un hombre y dejar, por eso, el tiempo tras sí, llega a un «punto» en el que todo el resto de la historia llega con él «al mismo tiempo» a su fin Y todo esto, a pesar de que esta historia, «dentro» de la dimensión del tiempo terreno, haya dejado atrás tramos inmensos e inconmensurables. Ahora puede comprenderse por qué parto con tal confianza de que no sólo es mi alma la que encuentra a Dios, sino toda mi existencia y juntamente con ella toda la humanidad. Y ahora es posible comprender, también, por qué los novísimos, es decir, las realidades más transcendentales de este mundo, que se vislumbran tan lejanas en la teología dogmática tradicional que no parecen llamar especialmente la atención de nadie, adquieren una gran actualidad y una diáfana cercanía. El Fin del Mundo está llamando ya a mi puerta. El momento del Juicio no está lejano. Todos nosotros vivimos en los últimos tiempos; estamos ya próximos al fin. Y ahora la sexta afirmación: En la muerte se desvanece todo tiempo. Por eso, al traspasar la muerte, experimenta el hombre no sólo su propia plenitud, sino, al mismo tiempo, la plenitud y consumación del mundo. Y llego a un último punto que, entendido correctamente, es el más importante. Hasta ahora he estado hablando sólo de Dios y del hombre, pero no había introducido a Cristo en la reflexión. Esto significa, por tanto, que todavía no había abordado la dimensión auténticamente cristiana de Ia muerte y la eternidad. Ha llegado ahora el momento más propicio para hacerlo con toda claridad. Cuando el Nuevo Testamento habla de la vida eterna, es decir, de aquello que acontece en la muerte y al Fin del Mundo, no habla jamás sólo de Dios, sino siempre conjuntamente de Jesucristo. Y lo mismo hace toda la tradición cristiana. Todo lo que he dicho hasta ahora del encuentro definitivo del hombre con Dios se explica en el Nuevo Testamento, de la misma manera, como encuentro con Cristo. Nuestra muerte es el gran y definitivo encuentro con Cristo; El aparecerá ante nosotros; El es nuestro juez y salvador; El transformará nuestro pobre cuerpo asemejándolo a la figura de su cuerpo resucitado; El juzgará al mundo y otorgará la vida eterna: Todo esto lo afirma de Jesucristo el Nuevo Testamento. Esta presencia conjunta de Dios y de Jesucristo en los acontecimientos finales no es mera yuxtaposición de dos presencias. Si somos exactos, tenemos que decir: Nosotros encontraremos a Dios en Jesucristo. En El resplandecerá Dios ante nosotros. En su presencia contemplaremos nosotros la presencia de Dios. En el encuentro con El experimentaremos el Juicio de Dios. En El nos concederá Dios su misericordia. En El encontraremos la vida eterna de Dios. En una palabra: Nuestro definitivo encuentro con Dios acontece en Jesucristo Si queremos profundizar en las afirmaciones mantenidas por el Nuevo Testamento y la Tradición, cabe preguntarse por qué es esto así; por qué encontraremos definitivamente a Dios en Jesucristo. Y la respuesta no puede ser más que ésta: Porque así ha sido también en la historia. Dios nos ha hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras; pero su última, definitiva e insuperable palabra nos la ha dicho en Jesucristo. En El, Dios se ha convertido en la definitiva revelación y en la definitiva presencia en este mundo. En El se ha vinculado Dios definitivamente a este mundo. En El se ha revelado el sí amoroso de Dios al mundo y al hombre de un modo definitivo y para siempre. Quien desde ahora desee saber quién es Dios, tiene que contemplar a Jesús. El que le ve a El, ve también al Padre. Jesús es el lugar en el que la acción liberadora y redentora de Dios para con el mundo ha alcanzado su máxima profundidad. Ahora bien, si Jesús es el lugar en el que se ha instituido de ese modo la manifestación y la acción definitiva de Dios en nuestra historia y si la historia terrena no tiene sencillamente una proIongación en el más allá, sino que encuentra allí su definitivo estado permanente en el que queda inmerso todo lo que ha sido esencial alguna vez en la historia terrena, entonces será también Jesucristo, más allá de toda la historia, el auténtico lugar de nuestro encuentro con Dios. El será, ya para toda la eternidad, lo que ha sido ya aquí en la tierra: Aquel en quien Dios nos comunica la palabra eterna de su amor. Permítaseme acabar en este momento, porque hemos llegado al misterio más profundo y más hermoso de nuestra fe: Dios nos ha aceptado a los hombres tan profundamente, y nos ama tan entrañablemente, que solo nos quiere encontrar, por toda la eternidad, en el hombre Jesús; sí: encontraremos, para siempre y eternamente, a Dios mismo en el corazón de un Hombre y allí nos veremos envueltos en el amor infinito de Dios. (·LOHFINK-GERHARD. _ALCANCE 29. Págs. 11-54) EL MORIR COMO ACCIÓN 1. Carácter personal de la muerte La muerte es un acontecimiento que afecta al hombre. Ocurre bajo el imperio de las leyes físico-químicas y biológicas. Es, por tanto, un proceso natural al que el hombre está entregado sin poder sustraerse. PERSONALIDAD/QUE-ES: Pero como todo lo que afecta al hombre está caracterizado por ser personal, también la muerte está con máxima intensidad determinada por la personalidad del hombre. Como hemos visto en anteriores ocasiones, la personalidad implica dos cosas: autopertenencia, responsabilidad de sí mismo y finalidad independiente por una parte, trascendencia de sí mismo hacia las cosas, hacia el tú (comunidad) y hacia Dios, por otra parte. La personalidad desde el punto de vista ontológico implica un elemento inmanente y otro trascendente, y desde el punto de vista ético, la fidelidad a sí mismo y la entrega a la comunidad, a Dios en último término y definitivamente. Es una tarea continua e imposible de cumplir perfectamente el realizar la fidelidad a sí mismo, es decir la autoconservación, entregándose a sí mismo, y la entrega autoconservándose. Esto significa que la fidelidad a sí mismo no puede conducir a cerrarse frente al tú, especialmente frente al tú divino, y que la autoentrega no puede conducir a la pérdida de la mismidad en el mundo de las cosas o en la realidad personal. MU/DOMINARLA: La muerte ofrece al hombre una posibilidad especial de realizar su ser personal. La mortalidad significa, para el hombre, una especial tarea. En ella hay una llamada a la mismidad personal del hombre a hacerse consciente de ella y a dominarla espiritual y anímicamente, es decir, a apoderarse de ella conscientemente y ordenarla en el conjunto de la realización de la vida. Esta tarea le es impuesta al hombre durante toda su vida. Cuando la cumple, se ejercita para el proceso del morir mismo. Este mismo proceso dirige con gran energía a la mismidad personal del hombre una llamada a penetrarla y configurarla anímico-espiritualmente. Aunque el morir es primariamente un padecer que le sobreviene al hombre, tiene que ser apropiado conscientemente por él si no quiere abandonar su personalidad. La pasión se convierte así en acción. La passio moriendi se convierte en actio moriendi. 2. La muerte como autorrealización MU/AUTORREALIZACION: Además, hay que observar que toda acción humana que cumple el sentido de lo humano está al servicio del autodesarrollo que ocurre paso a paso dentro de la vida humana, en la fidelidad a sí mismo y en la entrega al mundo y a Dios. La muerte representa la suprema posibilidad intrahistórica para el autodesarrollo del hombre. Como antes hemos visto, la muerte es el fin de la vida humana no sólo en el sentido de una fecha, sino en el sentido de una fijación definitiva del destino humano. Ofrece al hombre alcanzado por ella la última y más importante posibilidad de determinar para siempre su destino. Requiere al hombre para que lleve a fin definitivo lo que debió ocurrir durante toda la vida, a saber, la autorealización en la autoconservación y entrega de sí. La muerte exige, por tanto, que el hombre tome postura de modo definitivo ante la totalidad de su vida. El hombre sólo puede hacerlo cuando se entiende a sí mismo con sobriedad y verdad, y reúne todas sus fuerzas poniéndose con decisión concentrada a favor de sí mismo y por tanto de Dios. La muerte regala, por tanto, al hombre la última y extrema ocasión intrahistórica de su máxima realización. Esta tesis se distingue esencialmente de la interpretación de la muerte, antes citada, de la filosofía existencial. Esta tiene razón, sin duda, cuando afirma que el hombre alcanza en la muerte la suprema posibilidad de llegar a sí mismo. Pero comete un error esencial cuando, como antes vimos, sólo le interesa de ello el cómo y no el qué de la postura humana. Lo que interesa es precisamente el contenido. Es de suma importancia saber si el hombre a la hora de la muerte afirma a Dios o sólo se afirma a sí mismo negando y olvidando a Dios. MU/LLAMADA:El hecho de que en la posibilidad de autorrealización abierta al hombre por la muerte haya la exigencia de ser fieles a sí entregándose a Dios, se basa en que el hombre procede de Dios y es por tanto semejante a El. Esta exigencia se profundiza por el hecho de que en la muerte llega al hombre Dios mismo. Dios mismo se dirige al hombre cuando se aproxima la muerte. La muerte es el medio por el que Dios llama al hombre hacia sí. Es una llamada de amor y de justicia a la vez, una llamada que Dios dirige al hombre en la muerte. El hombre sólo entiende, por tanto, correctamente la muerte, si la acepta como encuentro con Dios. Si no se abriera en la muerte con incondicional disposición a Dios, no realizaría tampoco de modo apropiado la fidelidad a sí mismo. El cerrarse a Dios le conduciría a la definitiva pérdida de sí mismo. El encuentro con Dios es un encuentro con el Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo (Eph. 2, 18), encuentro por medio de Cristo, que se entregó en su propia muerte al Padre, ofreciendo con ello un sacrificio configurado por el Espíritu Santo (Heb. 9, 14) 3. Posibilidades ético-religiosas del hombre en la muerte Aquí surge un problema de gran importancia existencial. Hay que preguntar, en efecto, si a la hora de la muerte el hombre está en posesión de las fuerzas espirituales y anímicas que necesita para poder entregarse con vida concentrada a Dios. La muerte implica precisamente la debilitación e incluso la paralización de las fuerzas humanas. El problema se agudiza para los casos en que el hombre es sorprendido por la muerte. ¿Tiene entonces tiempo de acordarse de Dios? MU/PREPARACION: Este problema tiene dos raíces, por así decirlo: una psicológico-metafísica y otra psicológico-existencial. La primera parte de la cuestión es si el hombre a la hora de la muerte, es decir, en un estado en que desaparecen sus fuerzas y se hunde su conciencia, posee la posibilidad interior de concentrarse una vez más, e incluso más que en toda su vida, para ofrecerse a Dios con energías concentradas. La segunda parte de la cuestión se refiere a si el hombre en el momento de la muerte sólo puede realizar aquello para lo que está preparado. No se entiende, sin más, que un hombre que ha pasado su vida frente a Dios se dirija a El en el momento de su muerte con intenso arrepentimiento y amor. La transformación de la aversión y odio en amor perduradero sólo se podría entender como fruto de una intervención especial de la gracia divina. Para que el hombre pueda esperar que la muerte se le logre tiene que haberse ejercitado para morir durante toda su vida. Este ejercicio implica una acción análoga al morir. Puede ser descrita como distanciamiento del mundo y entrega a Dios. La antigua Iglesia entendió sobre todo esta distancia del mundo como ayuno, vigilia y continencia sexual. Una posibilidad especial ofrece la enfermedad, presagio y precursora de la muerte. En ella obliga y ata Dios al hombre. En su aceptación el hombre obedece a Dios: renuncia a su movimiento en el mundo y deja que Dios disponga de él. (ENFERMEDAD/MU:Como la enfermedad sólo es signo de la muerte en general y no necesita presagiar la muerte como un acontecimiento inminente, esto no impide que el hombre no intente apartar la enfermedad como un mal. Corresponde incluso a su misión en el mundo el hacerlo. Con ello sigue siendo compatible la incondicional disposición para lo que Dios quiera y para sus inescrutables designios.) Ya antes vimos que el distanciamiento del cristiano frente al mundo no puede ser confundido con el odio budista al mundo. Por lo que respecta a la posibilidad psicológico-metafísica de actividad humana en el momento de morir, se puede suponer que la intensidad del alma humana se hace tan grande bajo la presión de la situación de la muerte y bajo la iluminación de la gracia divina, que el espíritu humano adquiere para su actividad una independencia relativamente grande y posee, por tanto, una conciencia despierta a pesar de la catástrofe de las fuerzas corporales. El hombre no puede juzgar hasta qué punto llega él mismo a poseerse en la muerte y elevarse en ella hasta la última y perfecta figura. Sobre ello dirá la última palabra Dios mismo inmediatamente después de la muerte. Pero si el hombre queda por detrás de su total entrega a Dios, Dios mismo le concederá más allá de la muerte la posibilidad de recuperar lo desperdiciado. El hombre se convierte definitivamente en ser que ama, si entra en la muerte en el sentido que Dios quiere. Sin embargo, no puede alcanzar ninguna seguridad de que el amor alcanzado y realizado por la muerte esté también completamente purificado. La Extremaunción (UNE) le da capacidades especiales para ello. Pues le consagra para morir y para dominar la muerte haciéndole semejante a Cristo, ya que éste fue consagrado por la muerte para el cielo. LA ACTITUD HUMANA FRENTE A LA MUERTE EN SUS ACTOS CONCRETOS: MU/ACTITUDES 1. Obediencia MU/ADORACION MU/OBEDIENCIA:MU/ACEPTACION La actividad humana en el proceso de morir puede ser descrita de muchos modos. En primer lugar implica la obediencia a Dios, el Señor, que tiene un poder último e incondicional y un supremo derecho para disponer de los hombres. Esta obediencia tiene que ser entendida como participación en la obediencia con que Cristo dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya (/Mt/26/39). Quien es obediente de esta manera se deja aprisionar incondicionalmente por Dios y renuncia con ello a toda voluntad propia y a toda autonomía. Entonces es rendido a Dios el honor que le conviene, el honor de ser el Señor de modo incondicional y radical. Sólo en Cristo y por Cristo es posible tal honor de Dios (cfr. el final del canon de la misa). Quien tiene tal disposición de ánimo permite que el reino de Dios se instaure en él. Deja que nazca en él el reino de Dios. La muerte es, por tanto, la suprema posibilidad de edificar el reino de Dios. A la suprema y extrema posibilidad de honrar a Dios por parte do las criaturas la llamamos adoración. En la muerte ocurre, por tanto, lo que ocurre siempre que el hombre encuentra a Dios del modo debido: adora a Dios. En la muerte ello ocurre del modo más puro y fidedigno. La seriedad de la adoración sufre en ella su más dura prueba. En la adoración el hombre se somete a Dios no porque frente a él la opresiva prepotencia de Dios no deje lugar a otra elección, sino porque la dignidad y santidad de Dios es frente a él equitativa y recta. Dios no emplea su poder externo contra el hombre, sino que hace valer en él su voluntad de amor por esencia santa, justa y omnipotente. Lo hace sin violentar al hombre, de forma que no lo arroja al polvo, sino que le concede la posibilidad de decidir libremente. La muerte es la última y más urgente llamada a la adoración. Como la adoración es el verdadero sentido de la vida, la muerte es dentro de la vida de peregrinación una posibilidad privilegiada de realizar el sentido de la vida. 2. Expiación y satisfacción El reconocimiento de Dios implica el reconocimiento de su santidad. A la visión de lo santo se une el conocimiento y confesión de la humana pecaminosidad. Como el hombre es pecador, es justo que tenga que morir. Cuando se entiende convenientemente, se acepta la muerte, por tanto, con disposición de penitencia y expiación. Se interpreta como participación en la expiación que ocurrió por la Cruz de Cristo. Ante la Cruz se dice: pertenezco propiamente a la Cruz, pues yo fuí culpable de lo que fue expiado en la Cruz. Por el pecado eché a perder la vida. Quien entiende la relación de pecado y muerte, de santidad divina e impureza humana acepta la muerte como lo que le corresponde, por haberse rebelado contra Dios que es la vida. En la muerte se devuelve a Dios el honor que le fue quitado en el pecado. Este proceso puede verse desde dos puntos de vista: desde arriba y desde abajo. Por una parte Dios mismo se toma el honor debido al apoderarse del hombre, poner sobre él su mano, y revelarse a sí como Señor. Por otra parte, quien resiste la muerte convenientemente regala a Dios el honor que antes le había quitado por su pecaminosidad y egoísmo. En la muerte puede dar honor a Dios en nombre propio y en nombre de los demás. Su muerte tiene, por tanto, un sentido individual y otro social. El cristiano debe tener el anhelo de dar a Dios el honor que le es debido en nombre de los demás. Pues ve en los demás no extraños y lejanos ante quienes puede pasar indiferente, sino hermanos y hermanas por quienes Cristo entregó su sangre como precio de compra. Se sabe, por tanto, solidario de ellos y se hace responsable de toda la comunidad de los redimidos por Cristo. Se esforzará, pues, por dar a Dios el honor y el amor que le debe la comunidad de hermanos y hermanas en que vive. Cuando uno u otro miembro de esta comunidad se canse de honrar a Dios y se olvide de ello, en el cristiano vigilante y despierto nacerá con tanta más urgencia el deseo de hacer él mismo lo que hay que hacer y no se hace por omisión de los demás. Una posibilidad privilegiada para ello ofrecen las tribulaciones y dolores de la existencia, en las que siente la mano de Dios y se somete a El. Por eso puede alegrarse en sus padecimientos. Sin embargo, la suprema posibilidad es la muerte. Al reconocer en la muerte a Dios como Señor que tiene derecho a disponer de la vida humana, rinde homenaje a Dios de la manera más perfecta y no sólo en propio nombre, sino también representativamente en nombre de los hermanos y hermanas. Sólo puede hacerlo cuando en su corazón actúa el amor de Cristo que es la cabeza de todos. MÁRTIR:MU/ACTITUD-SOCIAL:La máxima expresión de este hecho es la muerte del mártir. El mártir muere en nombre de la Iglesia y honra con ello a Dios en nombre de todos. Su obra expiatoria se convierte en expiación de todos. Erik Peterson dice en la explicación de la Epístola a los Filipenses (Der Philipperbrief [1940], 30; cfr. también E. Peterson: Zeuge der Wahrheit, 1937): "La gracia del dolor concedida a los testigos de Cristo en la hora del martirio es compartida también por la Iglesia. La Iglesia, que participa en la gracia del mártir, participa también en el amor del mártir, en el fuego del Corazón de Jesús, de forma que ocurre una sobreabundancia de amor en la historia." De modo menor vale esto de toda muerte cristiana. La muerte tiene, por tanto, alcance no sólo individual, sino social. Pues quien muere como cristiano muere como miembro de la comunidad cristiana. Cada muerte individual es una muerte del organismo. 3. Penitencia a) La penitencia que hace quien recibe la muerte convenientemente significa un comportamiento opuesto al pecado. El pecado es siempre la entrega desordenada al mundo como que fuera Dios. Por tanto, la penitencia implica siempre un abandono del desordenado amor al mundo, que no es más que egoísmo. b) En el morir realiza el hombre la distancia del mundo sin la que no hay amor al mundo conforme al espíritu de Cristo. Las buenas obras que conoció la antigua Iglesia, ayuno, vigilia, continencia, son precursoras del último alejamiento del mundo ocurrido en la muerte. San Pablo exige crucificar la carne (Gal. 5, 24). Tampoco esta distancia del mundo, como todas las demás del cristiano, es un desprecio del mundo, como lo es el distanciamiento de los budistas, sino que es verdadero amor al mundo, aquel amor que ve el mundo desde el punto de vista de su figura futura, y considera su figura actual como algo transitorio. El hombre en la muerte rechaza el mundo, pero no porque no quiera saber nada de él, sino porque cree que no vale la pena meterse en el mundo definitivamente. Se despide de él y de los hombres porque con ello quiere confesarse incondicionalmente a favor de Dios como último y supremo valor, como vida verdadera y propia, como supremo tú, a la vez se hace capaz de un nuevo amor al mundo. Cfr. E. Peterson: Marginalien zur Theologie, 1956, 65-78. c) Quien se aparta del mundo se aparta de su figura externa. Pero esta especie de abandono del mundo no significa ninguna separación del corazón, pues en el amor con que el hombre se dirige a Dios dispuesto a todo está también incluido el mundo amado por Dios. Por tanto, cuando el hombre entra en la muerte entregándose incondicionalmente a la voluntad de Dios, acoge en el movimiento de su corazón a las cosas y hombres creados por Dios, especialmente a los que están unidos a El. Tal movimiento hacia Dios y la ordenación en él de los hombres y cosas amados es acogido en un movimiento mayor y más amplio: el que muere entra en el movimiento que Cristo cumplió en la cruz. Por la entrada en el movimiento del Señor ante el rostro del Padre adquiere el morir del cristiano significación salvadora para el mundo. La muerte del cristiano tiene, por tanto, fuerza cósmica. d) Este hecho se hace todavía más claro si recordamos una idea ya antes dicha. El mundo es salvado cuando se honra a Dios y perece cuando se le niega a Dios el honor. Por tanto, si la muerte significa el máximo honor de Dios, es una acción salvadora. Que la muerte del cristiano se hace continuamente activa en la historia lo debe a la acción salvadora que Cristo realizó al morir. Así se entiende que San Pablo escriba a los Colosenses (1, 24): "Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia." La muerte se convierte así en tarea por los hermanos y hermanas, por la Iglesia, por el mundo. El último servicio al mundo a que todos estamos llamados se cumple de modo supremo en la hora en que nos apartamos radicalmente del mundo. 4. La muerte como amor MU/A-D:A-D/MU: Cuando Dios llama al hombre en la muerte lo llama hacia su propia vida. La llamada es una llamada de amor, del amor que no puede soportar que el amado siga viviendo pobre y en miseria, en angustia y preocupación, del amor que anhela la presencia del amado. La llamada del amor tiene, sin duda, la incondicionalidad obligatoria propia de todas las palabras de Dios. Pero en esta incondicionalidad se dirige al hombre el amor salvador y plenificador. La respuesta verdadera a ella es el amor del llamado. La muerte es, por tanto, simultáneamente obediencia y amor encarnados. Lo es todo en una sola cosa: es amor obediente y obediencia amorosa. El amor encarnado en la muerte tiende a la unión con Dios. La muerte es sentida como vuelta a la casa del Padre. El amor realizado en ella es, por tanto, una realización del amor con que Cristo clamó en la cruz: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (/Lc/23/46). Acepta lo que San Pablo dijo de la muerte: "Anhelo disolverme y estar con Cristo." Se siente empujado a clamar: "Ven, Señor Jesús" (I Cor. 16, 22; Apoc. 22, 20, Doctrina de los doce Apóstoles 10, 6). Anhela la manifestación del Señor (I Cor. 11, 26). Tales actitudes ante el morir sólo son accesibles a quien entiende y quiere su muerte como participación en la muerte de Cristo. 5. Preparación para la muerte Para ello se necesita un ejercicio durante toda la vida, pues a la hora de morir suele faltarle al hombre la fuerza y atención necesarias para la realización de tales disposiciones de ánimo. Sólo quien se esfuerza y está dispuesto de antemano y continuamente a aceptar la muerte como penitencia y expiación en obediencia y amor tendrá la fuerza necesaria para ella en la hora de la seriedad, que es una hora de debilidad. La preparación para la muerte consiste en que el hombre realiza continuamente en su disposición de ánimo su participación en la muerte de Cristo fundada en el bautismo. Ello ocurre en el abandono del egoísmo y mundanidad, en la aceptación de las tribulaciones y sufrimientos, de las enfermedades y dolores, que son los mensajeros de la muerte. Quien se desprende de las cosas de este mundo entregándose a sí mismo a Cristo y las confía a Dios realiza un continuo morir. Hace lo que San Pablo exige a los cristianos: crucifica su carne con sus placeres (Gal. 5, 24). El apartamiento del mundo se une con la esperanza en Cristo, con el anhelo de encontrarse con El. Quien acepta previamente la muerte no huye de las tareas del mundo. Está entregado al presente y vive, sin embargo, orientado hacia el futuro. Toma en serio cada momento y su respectiva exigencia y, sin embargo, está tan lleno del Cristo futuro, que es capaz en cada momento de bendecir lo temporal, es decir, de entregarlo a Dios y ponerse a su disposición (H. E. Hengstenberg: Einsamkeit und Tod, 1936). Para él es la muerte el gran paso de salida de este mundo, para el que se ha ejercitado ya con muchos pasos pequeños. La hora de morir es para él una hora feliz porque es el cumplimiento de las esperanzas y garantías anteriores. Puede, por tanto, repetir la palabra del Señor y decir con El: Todo está consumado (Jn 19, 30). 6. Angustia y confianza MU/ANGUSTIA:MU/CONFIANZA: a) La revelación de Cristo da una sobria visión de la muerte. No la sumerge en el esplendor irreal de un acontecer mágico o fantástico. A su luz recibe su gravedad y amargura que en último término le viene del pecado, que fue lo que la causó. El consuelo que la revelación ofrece en vista de la muerte no oculta lo horrible y terrible de ella, sino que lo descubre en su desnuda mostruosidad para ayudar después a soportarlo y superarlo. El cristiano penetra en la muerte confiadamente, porque más allá de sus dolores ve surgir la vida eterna. Pero entra en ella con el acorde anímico con que el hombre se encuentra siempre con lo terrible: el acorde de la angustia. En cierta manera es el modo objetivo y verdadero de portarse ante la muerte, ante la aniquilación, ante el no ser, ante el perecer de las formas terrenas de existencia, ante el inevitable e inexorable final. La mirada hacia el fin de la existencia vital no es la razón más profunda de la angustia. También el fin inminente de la vida corporal puede llenar de horror al hombre. Pero este horror no es el mayor. Con más fuerza aterroriza al hombre la posibilidad de que detrás de la muerte se apodere de él la nada, de que la vida se convierta en puro absurdo. Para los paganos que nada saben de Dios la angustia no puede calar muy hondo. Ante el cristiano se abre, sin embargo, un abismo todavía más profundo. La razón última de la angustia que siente el cristiano ante la muerte está en que la muerte es el sueldo del pecado. En su horror ve surgir la faz del pecado. La angustia ante la muerte es, por lo tanto, en definitiva, angustia ante el pecado y ante la revelación de su terrible figura por el juicio de Dios, que descubrirá todo lo malo. Es la angustia ante la lejanía de Dios y, por tanto, ante el absurdo más extremo. A la vista de la muerte le acosa al hombre esta cuestión: ¿Se revelará mi lejanía de Dios o mi proximidad a Dios? En la muerte siente el hombre que es un pecador, un condenado, y le acosa la idea: ¿Estoy en gracia de Dios de nuevo? ¿Soy tal que pueda ser agraciado por El? b) Quien está unido a Cristo en la fe y en el amor no será atormentado y atribulado por esta cuestión hasta el punto de que tenga que entrar en la muerte con temor y temblor. En su angustia están incluidas la esperanza y la confianza y en tanta mayor medida cuanto mayor sea el amor. Así podrá soportar la angustia. Pero la angustia sólo puede callar en los corazones abrasados por el amor de Dios y no alejados de El por ningún resto de egoísmo. Creemos que María murió la muerte como pura muerte de amor. No sabemos si aparte de ella hubo algún hombre capaz de tal muerte. Quien no está totalmente penetrado con el amor a Dios será acosado, si no ha ensordecido ya, no preguntando nada ni teniendo vivencia alguna ante la muerte, por la preocupación de que sean descubiertas sus debilidades, ya que hasta el hombre más perfecto las tiene. Tal preocupación se mezcla también en el anhelo del cristiano por volver a la casa del Padre. Cuanto más se aproxima el último paso hacia la gloria de Dios, tanto más claramente siente el hombre su oposición a Dios. Pues cuanto más se le acerca Dios, tanto más aprende a medirse, a medir su insuficiencia e impureza con la medida de Dios. Entonces puede parecerle terrible y doloroso lo que mientras vivía la vida humana le pareció mínimo o indiferente. Así se entiende que una santa con la fuerza de entrega de Teresa de Lisieux (TEREN/MU:MU/TEREN) se alegrara cuando sintió el primer signo de la muerte inminente y, sin embargo, fuera invadida de una profunda y devoradora angustia cuando vio la muerte junto a sí. En la Edad Media se expresa perfectamente esta unión de preocupación y confianza en el himno al sol de Francisco de Asís: "Alabado seas, Señor mío, por nuestra hermana la muerte. Ningún ser vivo puede librarse de ella." Pero inmediatamente después dice: "¡Ay de aquellos que mueren en pecado mortal!" El hombre tiene motivos para angustiarse ante la muerte en la medida en que sobre él impera el pecado. Y superará la angustia ante la muerte en la medida en que haya dado paso al amor (1 Jn 4, 18). c) El hombre no puede librarse de ella por sus propias fuerzas, porque de suyo no puede entrar y sumergirse en el fuego del amor divino. Es pura gracia de Dios que el amor llegue hasta el sentimiento y disposición de ánimo del hombre e inunde de tal forma ese estrato, que la angustia apenas tenga en él puntos de apoyo. d) Al cristiano no le es permitido huir de la angustia de la muerte más que por el amor y la confianza, y no por el adormecimiento y olvido de la muerte y de sus signos. Con ello caería en contradicción con su unión a Cristo. Pues la angustia de la muerte es una parte de su participación en el destino de Cristo y tiene que soportarla con la obediencia y confianza con que Cristo la aceptó. Es, en efecto, participación en la angustia mortal de Cristo. En la angustia de Cristo ante la muerte se hace visible la razón última de la angustia del cristiano: es el pecado que Cristo tomó sobre sí para apartarlo en su muerte de la humanidad. Del mismo modo que la pasión del Señor se completa en la pasión de sus discípulos, su angustia ante la muerte se completa en la angustia de los cristianos ante ella. La huida de ella significaría, por tanto, que el hombre se cierra al sentido de la muerte, que se endurece frente a Dios, que en la muerte le llama por Cristo y en el Espíritu Santo ante el juicio de su amor. La indiferencia y sordera frente a la muerte serían, por tanto, indiferencia frente al Padre celestial. Despreciar la muerte en sentido propio sería un desprecio objetivo a Dios. e) El pagano que no conoce a Dios ni al pecado puede despreciar la muerte. Sólo conoce el aspecto superficial y biológico de la muerte. El hombre tiene que intentar enfrentarse con el dolor biológico y el final biológico sosegadamente. El poeta Marcial (Epigramas, II, 47, 30) dice: "No debes ni desear ni temer el último día." Pero el cristiano que sabe que en la muerte viene Dios a él no debe enfrentarse con la muerte despectiva e indiferentemente, sin atención e ignorándola, porque se enfrentaría despectivamente con Dios que es el juez y el amor. Esto sería degradar a Dios y ensoberbecer al hombre. El hombre mantendría así incluso en la hora de su muerte su hybris antidivina, su radical autonomía que no quiso someterse a Dios durante la vida. La muerte sería para él la última y suprema posibilidad de endurecerse frente a Dios. Tal posibilidad se cumpliría para siempre en la muerte. f) Es instructivo que Cristo no nos exija morir sin angustia. No nos anima a tal cosa, aunque muchos preceptos suyos parezcan exigencias al sentimiento natural. Nos manda más bien -lo cual es especialmente instructivo en nuestro caso- no tener angustia ante los peligros e inseguridades de la existencia del mundo. Nos exige superar la angustia puramente biológica ante la muerte. El miedo nacido de la omnímoda amenaza de la vida debe ser vencido. "No os inquietéis por vuestra vida, sobre qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, sobre con qué os vestiréis" (/Mt/06/25). Su exigencia se eleva incluso a la siguiente altura: "No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla" (/Mt/10/28). Tal exigencia no nace de la ceguera ante los múltiples y violentos peligros de la vida terrena. Al contrario, Cristo quitó todos los velos que pudiera esconder al hombre los abismos de la inseguridad. El hombre tiene que contar con que puede ser matado. A los ojos de Cristo eso no es un peligro de excepción, sino que es una continua amenaza. Con ello revela Cristo a los hombres su máximo peligro. Quita todas las seguridades intramundanas. No consuela con gestos fáciles, sino que descubre todos los horrores. Tampoco promete ninguna aportación contra ellos. Al despedirse no da, según el testimonio del Evangelio de San Juan, ninguna promesa para la vida terrena (lo. 14, 1). Sin embargo, exige no tener angustia alguna ante los peligros de este mundo, exigencia apenas soportable para el hombre que piense mundanamente y confía en las seguridades mundanas. Sobre este fondo se destaca tanto más oscuro el precepto de tener miedo ante un acontecimiento: ante el encuentro con Dios juez (Mt. 10, 28). También el cristiano debe conservar y soportar esa angustia. Precisamente él la tendrá, el infiel no conoce a Dios y nada sabe del peligro que implica encontrarse con El. Cierto que tiembla justamente en los casos en que el cristiano no debe temblar. Pero aunque es mandado tener miedo ante Dios, inmediatamente se manda también no ser víctimas de esa angustia ni ahogarse en ella (lo. 14, 1-4). El precepto de temer a Dios se une a la llamada de levantarse desde el abismo de la angustia a la confianza en Dios. "Confiad en Dios, y confiad en Mí" (/Jn/14/01), dice Cristo a sus discípulos a la hora de despedirse para sacarlos de su estado de paralizante angustia. La confianza a que les llama está fundada. A su vista aparece la muerte de Cristo y la suya propia, pero la muerte se convierte para ellos en camino hacia el Padre. Este camino es viable, pues Cristo lo abre en su muerte. Quien está unido a Cristo conoce la muerte como un camino hacia la Patria y puede recorrerlo. Sabe que esperará más allá de la muerte. Allá tiene preparada una morada (lo. 14). Allí le está preparado, por tanto, lo que le fue negado en la vida terrena: plenitud y seguridad de vida. Cristo prometió ambas cosas no para la vida dentro de la historia humana, sino para la vida más allá de la existencia terrena. Quien oye y acoge esta promesa puede, confiando en ella, soportar y superar la angustia ante el juicio de Dios que ocurre en la muerte. Y así "la rigidez de la angustia se convierte en el temblor de la espera: el Señor vendrá" (J. Goldbrunner, op. cit., 42). Quien espera no se deja, por tanto, seducir para olvidar el abismo de la muerte cerrando los ojos y defenderse de su horror por apartamiento y adormecimiento de la conciencia. Creerá más bien que desde el abismo de la angustia le busca una mirada, que es invisible, pero que sabe que está dirigida a él, tratará de cogerse a una mano, imperceptible, pero presente, en las tinieblas; se confiará a un corazón cuyo latido no puede oír, pero que, sin embargo, está vivo. Mientras que el hombre que se abandona a la angustia busca seguridad y cierra su yo en su voluntad de seguridad, quien confía abre su corazón y deja que fluya en él el amor de Dios. Cuanto más dispuesto esté para Dios, con tanta mayor fuerza podrá resistir la angustia en la confianza y en el amor. San Juan se refiere a la llamada de Cristo a confiar en el Padre y en El mismo cuando dice: "En la caridad no hay temor, pues la caridad perfecta echa fuera el temor; porque el temor supone el castigo, y el que teme no es perfecto en la caridad" (I lo. 4, 18). ¿Y quién podrá alcanzar este amor perfecto durante la vida? Supondría la plena falta de pecado. Pero San Juan sabe que ningún mortal medio llega a ello. Si lo afirmara, caería en la sospecha de ser un mentiroso y de engañarse a sí mismo y a los demás (I lo. 1, 8). Por tanto, a la vista de la muerte sólo queda la confianza y la esperanza en que cada uno se dirige a Dios. Con estas fuerzas se puede resistir la inevitable angustia ante la muerte. 7. Falsos intentos de seguridad MU/FALSA-SEGURIDAD a) Del mismo modo que el hombre sólo puede llegar a dominar perfectamente la muerte mediante un ejercicio que dure toda su vida, también a la última y suprema obstinación contra Dios conduce una línea recta desde la vida: la locura de seguridad en que el hombre cree no necesitar de Dios, sino poder ayudarse a sí mismo en todo. Se agarra a la tierra y lo espera todo de ella, de la posesión terrena, del poder, del placer; por ella vive como que no fuera a vivir eternamente y no fuera a morir. Expulsa de su vida la muerte y todo lo que se la recuerde. Aun cuando tropiece con ella no la refiere a sí mismo, sino a los demás. Los hombres se acunan en la ilusión de que "su casa durará una eternidad, que subsistirá perpetuamente su morada y pondrán sus nombres a sus tierras". Es una locura. "Pero el hombre, aún puesto en suma dignidad, no dura; es semejante a los animales, perecedero. Tal es su camino, su locura; y, con todo, los que vienen detrás siguen sus mismas máximas" (/SAL/049/13[48] y sigs.; cfr. /Lc/12/20). El salmista pide a Dios que le destruya esta falsa seguridad (/SAL/039/05 [38]): "Dame a conocer, ¡oh Yavé!, mi fin y cuál sea la medida de mis días; que sepa cuán caduco soy." En la engañadora seguridad con que los hombres intentan sustraerse a la muerte caminan como sombras. b) En la embriaguez de vida del renacimiento y del barroco pudo acallarse así la angustia de la muerte. Encontramos la glorificación de la muerte olvidada de Dios siempre que el hombre no cree encontrar al morir un Dios personal: en la concepción panteísta de Dios y en la filosofía finitista de la actualidad. En la atmósfera panteísta del romanticismo, por ejemplo, la muerte es saludada como libertador de la prisión de la existencia individual y temporal y como tránsito hacia el universo impersonal. El anhelo de universo se convierte en anhelo de muerte. En Nietzsche la muerte se convierte en la suprema posibilidad de la libertad humana. No es opuesta a la vida, sino que es su mayor culminación. Pues en la muerte el hombre se muestra como el más viviente, supuesto que muera bien, que muera no la muerte natural, la muerte del cobarde, sino la muerte libre que le ocurre al hombre cuando quiere y como quiere la muerte, que él mismo se da. Quien muere así es un santo negador de la vida cuya altura y límites ha alcanzado. Parecidas alabanzas retóricas a la muerte resuenan en la obra de Ricardo Wagner. La muerte posee para él un sello embriagador y dionisíaco. Desde entonces no ha enmudecido la mística extática de la muerte. También en la concepción filosófica de la muerte de Rilke encontramos un resultado emparentado con la comprensión romántica de la muerte. La muerte es el punto culminante de la vida. Por eso es familiar como la tierra. "Te quiero, amada tierra. ¡Oh! No necesito, créelo, / más primaveras tuyas, una, / una sola es ya demasiado para la sangre. / Me he decidido por ti indeciblemente desde hace mucho. / Siempre tuviste razón y tu santa ocurrencia es la muerte familiar e íntima" (Duineser Elegierz, 9). Parecidos tonos percibimos también en Jaspers (Existenzerhellang, pág. 225). En realidad el hombre nunca consigue procurarse un perfecto sentimiento de seguridad. A pesar de todas las seguridades superficiales no está libre del más íntimo desasosiego. Se manifiesta "en la renovada elección y cimentación de los bienes (carnales), en la ganancia creciente de dinero, honor y poder, porque este aumento parece ser idéntico con una ganancia más abundante en seguridad. Pero por cierto que sea que este desasosiego siempre está animado de la esperanza de que por la adquisición de esos bienes satisfago o puedo satisfacer mi vida, hay desasosiego al fondo de la seguridad. Por eso, vista desde esta perspectiva, también la intranquilidad fáustica es seguridad: es querer vivir sin muerte (Thielicke, o. c., 172). c) Este sentimiento de seguridad penetrado de desasosiego en el que no hay auténtica angustia ante la muerte es culpable. San Pablo dice de los paganos (Rom. 1, 18 y sig.) que no tienen conocimiento alguno de Dios porque reprimían tal conocimiento y caían en un consciente o inconsciente apartamiento del Dios vivo. No hay, por tanto, ninguna auténtica ignorancia de Dios. Ni tampoco hay auténtica ignorancia del sentido de la muerte. Donde parece existir es fruto de un no querer reconocer el sentido de la muerte, de la huida de la muerte intentada por todos los medios, del ensordecimiento del espíritu y del corazón ante su terrible llamada. Por lo demás, cuando la muerte cae sobre el hombre y destruye su falsa seguridad, éste ya no es capaz de la auténtica angustia, que es una participación en la angustia mortal de Cristo y puede ser soportada creyendo en El. Entonces, o cae en la abierta desesperación o reprime también la desesperación y se endurece en una obstinación luciferina. Cuando la obstinación le libera de la excitación del ánimo, nace la fría calma de la muerte de todos los movimientos del corazón que tienden hacia Dios. En él se ha separado el hombre plenamente de Dios e intenta alcanzar una vida independiente y cerrada en sí. En tal estado de calma el hombre está muerto para Dios y Dios está muerto para él. Pero más allá de la muerte esa calma se convertirá en máximo desasosiego. Si el más profundo sentido de la muerte consiste en ser un encuentro del hombre con Dios, la muerte es un proceso entre Dios y la persona humana. Interesa inmediatamente a quien afecta. El morir ocurre en la soledad del tú divino y del yo humano. En la muerte el hombre es remitido a sí mismo. Tiene que superar la muerte y el encuentro con Dios que en ella ocurre por sí mismo y, en definitiva, solo. Así se hace consciente de sí mismo. Es su propia mismidad lo que ve en su verdadera figura al morir, y no otra cosa. En este encuentro con Dios el hombre no puede ser representado por ningún otro. MU/SOLEDAD:Nadie puede robarle a otro la muerte. No puede sumergirse en la masa para no ser visto. Aunque en su vida jamás haya podido estar solo ni se haya soportado a sí mismo, aunque haya estado siempre perdido en las distracciones y en la opinión pública para no tener opinión propia y no tener que decidir por sí mismo, en la muerte es el individuo quien es llamado por Dios, quien tiene que presentarse a El para tener que sufrirla él solo, no soportado ni protegido por los demás. Tiene que hablar y contestar por sí solo, aunque no lo haya hecho en toda la vida. Nadie puede hacerlo por otro. En la muerte se revela y realiza la unicidad e insustituibilidad del hombre. Al recto comportamiento frente a la muerte corresponde estar dispuesto a presentarse ante Dios como individuo. Dentro de las posibilidades de este mundo no hay ningún medio de privar a la muerte de su soledad. Pero desde Dios hay una posibilidad de resistirla. Del mismo modo que el verdadero misterio de la existencia consiste en que el cristiano es dominado por el yo de Cristo conservando, sin embargo, su propia mismidad, el misterio de la muerte cristiana consiste en que el hombre muere como individuo realizando, sin embargo, en su muerte la muerte de Cristo. Participa en la muerte de Cristo y en esa participación muere, sin embargo, su propia muerte. La unión con Cristo no hace, a pesar de su intimidad, que su yo se funda con el yo de Cristo, pero le ayuda a superar la radical soledad del yo. A ello se añade la unión de los cristianos con los ángeles y todos los miembros del Corpus Christi mysticum en la comunión de los santos. La Iglesia invoca también a los ángeles y santos para que conduzcan al que muere a la presencia de Dios. (·SCHMAUS-7.Pág. 393-412) LA MUERTE: DESTINO HUMANO Y ESPERANZA CRISTIANA Introducción QUIEN SE ACERQUE hoy a la temática de la muerte habrá de comenzar evocando la trayectoria en zigzag que el binomio muerte-inmortalidad ha descrito en los últimos tiempos. De la persuasión cuasi unánime en una sobrevida, vigente hasta el siglo XIX y sus «maestros de la sospecha», se pasó a una convicción antiinmortalista, mayoritaria primero en pensadores y filósofos y después ampliamente popularizado a nivel de calle, como lo muestran las numerosas encuestas sobre el asunto realizadas en los últimos decenios. Últimamente, en fin, vuelve a ser objeto de consideración, desde diversas e inesperadas perspectivas, la tesis de una posible victoria sobre la muerte; baste citar a JASPERS, MORIN, BLOCH, ADORNO, GARAUDY, como hitos sintomáticos de la reactivación de la idea inmortalista. JASPERS ve en la muerte el acceso a una trascendencia, no por incógnita menos real. MORIN proponía en los años cincuenta su teoría sobre una esperable inmortalidad biológica, lo que él denomina «la amortalidad», alcanzable por procedimientos clínicos. BLOCH detecta en lo humano un «núcleo exterritorial» a la muerte, inexpugnable a su asalto. GARAUDY (REVOLUCION/RS RS/REVOLUCION) estima que el compromiso revolucionario está postulando la resurrección; por lo demás, algo semejante había escrito antes ADORNO: «Allí donde el materialismo es más materialista -sostiene el autor de la Dialéctica negativa-, su anhelo sería la resurrección de la carne»; de otro modo no se ve cómo «se pueda seguir viviendo después de Auschwitz». Por eso -concluye el filósofo frankfurtiono- hay que dejar abierta la puerta a «la esperanza que se refiere a una resurrección corporal». MU/NOS-DOMINA: Este rastro zigzagueante de nuestro tema delata su carácter agónico (nunca mejor dicho), su esencial ambigüedad y oscuridad, su capacidad para comprometer apasionadamente a cuantos lo encaran. De una parte, la muerte, como la vida, es indefinible; las ciencias experimentales más directamente involucradas en su análisis -la medicina, la biología- confiesan la perplejidad en que se ven sumidas cuando tratan de fijar su esencia. En realidad, si pudiésemos decir exactamente en qué consiste la muerte, la habríamos vencido;- definir una cosa equivale a enseñorearía. No podemos definir la muerte porque no la podemos dominar, es ella la que nos domina a nosotros. De la muerte el hombre no tiene, no puede tener, ciencia; tiene vivencia. La ciencia versa sobre el antes y el después de la muerte, sobre el aún vivo o el ya muerto, pero no sobre el en sí de la muerte misma. Ahora bien, lo que no se deja definir no es sin más lo incomprensible, lo irracional; puede ser lo misterioso. En efecto, éste es el caso: la muerte es (guste o no, quiérase o no) misterio; convendría releer a este respecto las páginas antológicas de BLOCH glosando a MONTAIGNE y su célebre «grand Peut-étre» («me voy -exclamaba el MONTAIGNE moribundo- hacia el gran Quizás»). Es el misterio de la vida; volveremos sobre esto más tarde. De otra parte, esta realidad indefinible, inasible y enigmática que es la muerte es, a la vez, lo más propiamente humano. Lo ha dicho en versos memorables un poeta alemán contemporáneo, E. FRIED:MU/POEMA Un perro que muere y que sabe que muere como un perro y que puede decir que sabe que muere como un perro es un hombre. Cobra expresión aquí, nítidamente, brutal- mente, lo que años atrás estipulara en su oscura jerga ("el Dasein es ser-para-la-muerte») un ilustre compatriota del poeta, corroborado por cierto por el actual alcalde de esta Villa y Corte («no hay nada más humano y que mejor defina la finitud que perecer»). Resulta por ello escandalosa la censura previa que hoy ejerce nuestra civilización tecnocrática sobre el hecho de la muerte. Su escamoteamiento es una praxis hasta tal punto habitual que se ha convertido en objeto de conocidos estudios sociológicos. Al hombre de la sociedad postindustrial, que pretendería aclararlo todo, el enigma-muerte se le hace insufrible. No pudiendo esclarecerla, la reprime, dimite de su presentimiento, delega su cuidado en instituciones especializadas y en personal profesionalizado. Así las cosas, y en trance de pronunciar una palabra cristiana sobre la muerte, conviene sondear antes con algún detenimiento sus reales dimensiones, lo que se implica en el fenómeno que estudiamos. Una vez hecho esto, podremos ya dar el paso hacia su lectura y su comprensión desde la óptica de la fe. Exploraremos, pues, en primer lugar, la muerte como realidad humana. Propondremos, en segundo término, la respuesta cristiana a los interrogantes que suscita, respuesta que el Credo formula con sus palabras finales: «esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro». Y concluiremos estas páginas con unas breves consideraciones sobre el problema del estado intermedio, es decir, sobre la situación (si cabe hablar así) del difunto entre la muerte y la resurrección. 1 Muerte y condición humana COMO SE HA SEÑALADO ANTES, la muerte es lo más propio de la condición humana; constituye la evidencia física, empírica, brutalmente irrefutable, de esa cualidad metafísica de la realidad del¡ ser humano que llamamos finitud. Haber puesto en claro esto, una vez por todas, y pese a la conjura de silencio orquestada en torno al morir en nuestros días, es el mérito indiscutible de la actual reflexión sobre el tema. La praxis represiva de la muerte conduce a una insoportable deformación de la conciencia personal y colectiva del hombre, porque ignorando malévolamente la magnitud del fenómeno, falsifica las reales proporciones del contexto en que acaece; un contexto que abarca la globalidad de la existencia humana. No estamos, en efecto, ante un problema sectorial, sino global. La pregunta sobre la muerte desata en cascada otras cuantas, de forma irreprimible: el sentido de la vida; el significado de la historia; la validez de imperativos éticos absolutos (justicia, libertad, dignidad ... ); la dialéctica presente-futuro; la posibilidad de la esperanza y la localización de su sujeto... Pero sobre todo la pregunta sobre la muerte es una variante de la pregunta sobre la singularidad, irrepetibilidad y validez del individuo concreto, que es en definitiva quien la sufre. Todas estas dimensiones de la muerte han sido tocadas, con mayor o menor profundidad, por las tanatologías actuales, desde la de los existencialismos hasta la del marxismo humanista. Revisemos esas dimensiones más detenidamente. 1) LA PREGUNTA sobre la muerte es la pregunta sobre el sentido de la vida. El hombre es, en cuanto finitud constitutiva, ser-para-la-muerte, tanto desde el punto de vista biológico («vivir significa morir», decía ya ENGELS) como desde el punto de vista existencial-ontológico (como ha observado HEIDEGGER). Siendo ser-para-la-muerte en ese doble aspecto, su vida tendrá sentido en la medida en que lo tenga su muerte. Y viceversa: una muerte sin sentido corroe retrospectivamente a la vida con su insensatez. Parece, pues, que no se puede dar respuesta a la pregunta por el sentido de la vida mientras que no se esclarezca el sentido de la muerte. En tanto esto ocurra, deberíamos demandarnos con SCHAFF: «¿Para qué todo esto si al fin hemos de morir?». 2) LA PREGUNTA sobre la muerte es la pregunta sobre el significado de la historia. Ya no es posible alojar la muerte en el recinto de lo que atañe sólo a los individuos, como pretendía el marxismo clásico; ya no es lícito difamar la angustia que suscita calificándola de egocentrismo inmaduro, de deformación pequeño-burguesa, de fijación neurótica, etc. Según reconocía ENGELS, la muerte del individuo es índice de la mortalidad de la especie; la mortalidad, por así decir, microscópica es mero reflejo localizado de una mortalidad macroscópica, que constituye la atmósfera en la que se mueve y respira todo lo que vive. La muerte individual debe ser contemplada en el horizonte de la muerte total. Más concretamente: la finitud del hombre es trasunto y metáfora anticipatoria de la finitud de lo humano, de todo lo humano, a saber, de la humanidad y del mundo humanizado por el hombre. Con lo cual el ideal marxiano de una humanización de la naturaleza como meta de la historia, como sentido de la actividad humana, se revela cuestionable, pues a fin de cuentas lo que parece prevalecer es el cosmos sobre el logos; lo que parece triunfar es la materia reabsorbiendo al hombre (su manifestación episódica) por medio de una ley biológica, y no el hombre dominando a la materia por medio de la racionalidad dialéctica. 3) LA PREGUNTA sobre la muerte es la pregunta sobre los imperativos éticos de justicia, libertad, dignidad. ¿Es posible atribuir estos valores absolutos a sujetos contingentes? Si un hombre tratado injustamente muere para quedar muerto, ¿cómo se le hace justicia?, preguntaba HORKHEIMER. Y si ya no se le puede hacer justicia a él, ¿con qué derecho puedo exigir yo que se me haga justicia a mí? ¿Cómo se devuelve la dignidad y la libertad a los tratados como esclavos si realmente ya no serán más porque la muerte ha acabado con ellos definitivamente? Son estos interrogantes los que mueven a GARAUDY -no sólo a él; también a los postmarxistas ADORNO y HORKHEIMER- a sentar lo que él llama «el postulado de la resurrección», supuesto previo, a su juicio, de una opción revolucionaria coherente y honesta. 4) LA PREGUNTA sobre la muerte es la pregunta sobre la dialéctica presente-futuro. Vivimos en un presente poco acogedor, inhóspito, dominado por la alienación, reino de la contradicción. Por eso soñamos con un futuro que sea «patria de la identidad» (BLOCH). Pero entre el presente sufrido y el futuro añorado se intercala el hiato, la sima de la muerte. ¿Es posible franquear esa sima, tender un puente por el que podamos transitar del presente al futuro? ¿Es posible que los contenidos de futuro alcancen también al presente? ¿O habrá que resignarse a considerar el presente como medio y a sacrificarlo a un futuro considerado como fin? El papel de las generaciones intermedias ¿habrá de ser el de servir de andamiaje o material de derribo para la revolución escatológica? 5) LA PREGUNTA sobre la muerte es la pregunta sobre el sujeto de la esperanza. Decir contingencia ¿no será lo mismo que decir inconsistencia, falta de fundamento y, por tanto, desfondamiento, interinidad incurable? ¿Tiene sentido conferir o demandar esperanza para la contingencia? ¿No será más realista contentarse con adjudicarle una modesta tasa de expectativas, pero no una esperanza? Lo finito no parece sujeto apto de esperanza. Su fragilidad ontológica no la soporta, puesto que es por definición lo abocado a la nulidad. El individuo ¿posee esperanza o, más bien, es la esperanza de la especie? Las generaciones intermedias ¿tienen esperanza o son más bien lo que permite contemplar con esperanza a las generaciones futuras? Ser esperanza para otros no es igual que tener esperanza, no es ser sujeto de esperanza propia, sino objeto de una esperanza ajena. 6) EN FIN, LA PREGUNTA sobre la muerte es una variante de la pregunta sobre la persona, sobre la densidad, irrepetibilidad y validez absoluta de quien la sufre. La cuestión radical que plantea la muerte podría formularse así: todo hombre ¿es o no un hecho irrevocable, irreversible? Si lo es, tal hecho no puede ser pura y simplemente succionado por la nada. Si no lo es, si también el hombre pasa como pasan los demás hechos, no hay por qué tratarlo con tanto miramiento; la realidad persona es una ficción especulativa y debe ser reabsorbida por esa realidad omnipresente que llamamos naturaleza. Pero entonces la muerte es un fenómeno trivial, y el pensamiento humano podría ahorrarse el tiempo que le ha estado dedicando. Con otras palabras: si la persona singular es valor absoluto, entonces tiene sentido la pretensión de una supervivencia personal. Si el hombre ciertamente no es personalmente inmortal, entonces ciertamente no es valor absoluto. En resumidas cuentas: la magnitud que se. reconozca a la muerte está en razón directa de la que se reconozca a su sujeto paciente. Podemos decir con J. MARíAs que las dos preguntas radicales son: ¿quién soy yo?; ¿qué será de mí? Pues bien; "si a la segunda pregunta tengo que contestar al final "nada"..., esto anula la primera, me obliga a responder igualmente. Si muero del todo, todo dejará de importarme alguna vez... Nada importa verdaderamente, luego nada vale la pena». Está claro ahora que la minimización de la muerte es el índice más revelador de la minimización del individuo mortal. Y a la inversa, una ideología que trivialice al individuo, trivializará la muerte. Por el contrario, si la muerte es captada como problema es porque el hombre es aprehendido como un valor que trasciende el del puro hecho bruto. Como se ve, se han multiplicado las preguntas; es dudoso que un discurso puramente racional esté en grado de ofrecer las correlativas respuestas. Las más positivas entre las elaboradas por las tanatologías actuales (JASPERS y MARCEL, BLOCH y GARAUDY) no son, en sentido estricto, conclusiones racionales; son más bien opciones transracionales de un discurso más meta-religioso que científico o filosófico. Para los pensadores que formulan respuestas afirmativas, las cosas parecen presentarse así: la muerte es necesaria por vía de hecho y parece imposible por vía de absurdo. La inmortalidad sería entonces necesaria por vía de razón, aunque parezca imposible por vía de hecho. El espíritu oscila indefinidamente entre ambos polos: necesidad de la muerte-necesidad de una victoria sobre la muerte. La razón, por sí sola, no alcanza a despejar esta torturante ambigüedad, porque una y otra vez se da de bruces con el espesor de] hecho opaco, compacto, impenetrable, del tener que morir. UNAMUNO expresaba la misma dolorida perplejidad cuando escribía que ni el sentimiento logra hacer del consuelo una verdad, ni la razón logra hacer de la verdad un consuelo. ¿Qué queda entonces? Queda la esperanza. La cual -notémoslo bien- sería imposible si fuesen certezas apodícticas o la aniquilación o la sobrevida. La esperanza es posible justamente porque ninguna de las alternativas se impone categóricamente sobre su contraria. Recordemos de nuevo a MONTAIGNE: la única postura sensata aquí es la de «el gran Peut-étre». Junto a la esperanza, y suscitada por ella, resta también la trascendencia. Explícitamente reclamada por existencialistas como JASPERS y MARCEL, por marxistas como BLOCH y GARAUDY: por postmarxistas como HORKHEIMER y ADORNO, implícitamente aludida por el último HEIDEGGER, la idea de trascendencia ha perdido hoy el preciso significado técnico que le atribuía la tradición filosófico-teológica para tomarse más fluida y genérica. Con ella se expresa ahora el anhelo esperanzado de un non omnis confundar («no desapareceré enteramente»: BLOCH), el voto de que el núcleo auténtico del ser humano no se volatilice para siempre con la muerte de su sujeto, la confianza de que, a la postre, el ser prevalecerá sobre la nada. Pero éste es ya, insisto, un discurso cuasi religioso. Llegados a este punto, por tanto, es preciso recurrir a otra forma de reflexión y a otro tipo de fuentes. Es preciso, en suma, escuchar la palabra que la revelación bíblica profiere acerca de nuestro tema y reflexionar teológicamente sobre ella. 2 La muerte en la Biblia 1 La evolución de las ideas en el Antiguo Testamento SEGURAMENTE PARA MÁS DE UNO constituirá una sorpresa (incluso una sorpresa incómoda y desconcertante) el constatar que Israel tardó muchos siglos en encontrar salida al enigma de la muerte. El camino recorrido por el Antiguo Testamento hasta llegar a la doctrina de la resurrección ha sido largo y atormentado. Y aun en su fase terminal, los resultados distan de ser brillantes; habrá que esperar al Nuevo Testamento para declarar cerrado el extenuante debate que la religiosidad bíblica desarrolló sobre el dilema muerte-inmortalidad. El punto de partida de este debate lo representa, en el Antiguo Testamento, una acendrada religación a la vida temporal y a sus bienes. Israel ha sido objeto de la predilección de Yahvé, que lo ha creado como pueblo suyo de la nada (Dt 7,6-8) y lo ha hecho destinatario de una promesa cuyo despliegue tiene lugar en el marco de la historia. Una existencia larga, próspera, una descendencia numerosa y prolongada a través de varias generaciones, son signos de la bendición de Yahvé. Por otra parte, el afincamiento del individuo en el clan y su radicación en la comunidad han sido datos tan indeleblemente incrustados durante siglos en la conciencia colectiva del pueblo israelita que reprimían la preocupación refleja por el destino de las personas concretas, Ese destino es, sin duda, a juzgar por la evidencia fenomenológica, la muerte. Frente a ella no faltan los pasajes que la evalúan de forma casi naturalista, con serena impavidez, incluso con una cierta complacencia. Morir es «tomar el camino de toda carne» (Jos 23,14; 1 Re 2,2), «irse en paz con los padres» (Gen 15,15), «ir a reunirse con su pueblo» (Gen 35,29); nada parece haber en ello de especialmente repulsivo o escandaloso, máxime cuando se muere «en buena ancianidad y saciado de días» (Gen 25,8). En todo caso, la muerte del hombre singular no detiene el proceso de cumplimiento de la promesa, que continuará realizándose en sus descendientes. Así se despide Jacob moribundo de su hijo José: «yo muero, pero Dios estará con vosotros y os devolverá a la tierra de vuestros padres» (Gen 48,21). En cuanto a Moisés, «acabó diciendo estas palabras a todo Israel: tengo ya ciento veinte años. No puedo ir y venir más. Yahvé me ha dicho: tú no pasarás este Jordán... Sed valientes y firmes, porque Yahvé, tu Dios, marcha contigo y no te dejará ni abandonará» (Dt 31,1-6). Con todo, esta interpretación aséptica de la muerte, localizada en franjas muy antiguas de la tradición veterotestamentaria, no es la única. La repugnancia que produce, el sentimiento de rebelión ante su inexorable necesidad, asoma con vigor en otros textos. Es cierto que ella no importa la aniquilación total de su sujeto; el muerto no se extingue por completo, pero conduce una suerte de infravida miserable en el scheol (SEOL), alojamiento indiscriminado de todos los que abandonaron este mundo. La situación de sus inquilinos es singularmente ingrata, sobre todo porque allí cesa cualquier atisbo de vida comunitaria; cesa incluso la posibilidad de relacionarse con Dios. El muerto es un excomulgado; estar en el scheol es habitar en «el silencio» (Sal 31,18; 94,17; 115,17) y «el olvido- (Sal 88,13), «ser arrancado de la mano de Yahvé» (Sal 88,6), «no poder alabarlo» (Sal 6,6; 30, 1 0), etc. A decir verdad, ninguna de estas ideas y representaciones pueden considerarse originales; concepciones semejantes eran participadas por los diversos pueblos y culturas contemporáneos. Pero con tales premisas se plantea un espinoso interrogante: si el scheol es el destino común de todos (buenos y malos, ricos y pobres, jóvenes y viejos), ¿dónde, cómo, cuándo retribuye Dios al hombre? Dios, en efecto, es un señor justo, del que cabe por tanto esperar que dé a sus siervos lo que éstos merecen con sus acciones. RBA/IDUL-COLE RETRI/IDUL-COLE: La primera respuesta que Israel dio a este interrogante es la siguiente: Yahvé sanciona el bien y el mal, la fidelidad y la infidelidad, en esta vida, con premios y castigos temporales y colectivos. Tanto Lev 26 como Dt 28 nos han transmitido un largo catálogo de bendiciones y maldiciones, que tienen por objeto contenidos exclusivamente intrahistóricos y por sujeto a la entera colectividad. El carácter secundario de la responsabilidad individual dentro de este esquema retributivo llegó a plasmarse en una sentencia proverbial: «los padres comieron agraces y los hijos sufren la dentera» (Jer 31,29; Ez 18,2). Sin embargo, dicha responsabilidad no era desconocida para la legislación mosaica: «no morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá por su propio pecado» (Dt 24,16; cf. Ex 32,33; Lev 20,3; Num 15,30-31). Con todo, habrá que esperar a la gran crisis del exilio babilónico para asistir a una efectiva reivindicación de este principio. El refrán recogido por Jer 31,29 y Ez 18,2 es categóricamente refutado por ambos profetas, que le oponen la norma de Dt 24,16: «cada cual morirá por su culpa; quienquiera que coma el agraz, tendrá la dentera» (Jer 31,30); «nunca me diréis este proverbio en Israel... El que peque, ése morirá» (Ez 18, 3-4). No obstante, sigue concibiéndose la retribución en términos puramente temporales. Los salmos 1, 91, 112 y 128 son otros tantos ejemplos de una sanción del bien y del mal que se ejecuta en esta vida y con bienes o males exclusivamente materiales: prosperidad-desgracia, riqueza-pobreza, fecundidad-esterilidad, etc. Comienzan empero a detectarse síntomas de insatisfacción ante una tesis que dista de ser avalada por la experiencia. Ésta, en efecto, notifica con harta frecuencia que la correlación bondad-felicidad (o su contraria, maldad-infelicidad) está ausente del curso normal de los acontecimientos. El patético soliloquio de /Jr/15/10-18 expresa con acentos conmovedores la desolada perplejidad del israelita piadoso ante el silencio de un Dios que no sale en su defensa, y que por ello justifica la punzante sospecha del profeta: «¿serás Tú para mí como un espejismo, aguas no verdaderas?» La angustia de esta situación alcanza su cota más alta en el libro de Job. Los dos monólogos iniciales del protagonista (capítulos 3, 6, y 7) plantean con crudeza antológica una enmienda a la totalidad de la tesis retribucionista clásica. Los amigos no saben sino reiterar esa tesis; la doctrinaria obstinación con que apelan a la experiencia (4, 7-8; 8,8 ss.) sólo sirve para afianzar la convicción de Job: la respuesta tradicional es «pura falacia» (21,34). La triste, desconcertante verdad es que en el mundo no hay justicia; que la injusticia, el dolor, la enfermedad, la muerte, reinan indiscriminadamente sobre buenos y malos, y que el scheol acaba por nivelar el destino de unos y otros (3,17-19; 7,7-10). La brecha abierta por el libro de Job se ensancha con el del Quohelet; al airado paroxismo de aquél sucede el escepticismo corrosivo de éste: «yo tenía entendido que les va bien a los temerosos de Dios» (8,12), pero lo cierto es que «hay un destino común para todos, para el justo y para el malvado» (9,2.3). Sólo resta, pues, gozar de los menguados placeres que la vida ofrece; he ahí «la única paga del hombre» (3,22). Lo demás, concluye el sabio lapidariamente, es «vanidad de vanidades» (1,2; 12,8). ¿Qué se ha hecho, a estas alturas, de la figura entrañable del Dios de la Alianza? Con la quiebra de la teodicea clásica, cabría esperar también la quiebra de la vieja imagen de Yahvé; el mérito de Job y Quohelet radicaría en haber planteado por primera vez el dilema insuperable de todo ateísmo militante; Dios es u omnipotente y malvado o impotente y bondadoso. Lo que no puede ser es omnipotente y bondadoso a la vez. Pero contra esta lectura (posible) de ambos libros se alza el hecho, evidente en una simple ojeada de todo el texto, de que sus dos autores continúan siendo radical y visceralmente creyentes. La experiencia de un Dios silente no se resuelve en la sospecha de un Dios inexistente: «yo sé que mi vindicador vive y que Él, el último, se levantará sobre la tierra ... » (Job 19,25). JOB/FE-DUDAS FE/DUDAS-JOB: Precisamente en esta inconmovible fidelidad reside la grandeza fascinante de Job. Porque, ante todo y sobre todo, es la causa de Dios lo que aquí está en juego; en este debate, la causa del hombre ocupa un lugar secundario. Es no tanto el derecho debido al hombre cuanto el honor que Dios se debe a sí mismo lo que confiere su cabal magnitud a este impresionante forcejeo con el misterio de la existencia. Por eso Job no se cansa de instar a Yahvé para que comparezca ante él (9, 15.32-33; 13, 3.22: 21, 35-37): porque se trata de salvar la identidad divina, antes que de restaurar la condición humana. Si Dios no existiese, el tenso dramatismo de la situación no se sostendría, el mal ya no sería escándalo, la protesta -privada de su destinatario natural- no tendría sentido. «¿Todavía crees en Dios? Cree en Dios y muérete»; en esta increpación de la mujer de Job (2,9) se refleja la distancia que media entre creencia e increencia cuando una y otra afrontan las situaciones-límite padecidas por Job. En todo caso, Dios no es primariamente el retribucionista, el Dios-lotero que reparte premios y castigos, que existe para esto. La cuestión Dios es distinta y autónoma respecto a la cuestión retribución. Ahora bien, de un lado, tras Job y Quohelet la tesis tradicional de una retribución temporalista ha saltado hecha añicos; de otro, empero, el problema sigue en pie porque la imagen de Dios sigue en pie. Los creyentes habrán de imprimir, por tanto, un nuevo sesgo a sus reflexiones para encontrar una salida. Puesto que Dios es veraz y fiel a su promesa, puesto que ésta no se cumple a menudo en esta vida, se impone indagar en la única dirección que queda abierta todavía: la que trasciende el límite espacio-temporal de la existencia. Hace falta, con otras palabras, revisar las arcaicas concepciones sobre la muerte, los muertos y el scheol. Ante todo, hay que repensar la inhibición que se atribuía a Yahvé en lo tocante al reino de los muertos. Creer que la muerte señala el límite del poder de Dios sería, lisa y llanamente, negar a Dios como Dios. Si Él es el señor de la vida, ha de serlo también de la muerte y los muertos. Si además se ha manifestado como amor inconmovible y misericordioso, la muerte del amigo no puede dejarlo indiferente. «No abandonarás mi vida al scheol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa», exclama el justo que ha gozado de la intimidad divina durante su existencia (Sal 16). Otros dos salmos, el 49 y el 73, aplicarán ya directamente al problema de la retribución el principio de un Dios cuyo amor y fidelidad al hombre no se detienen en el umbral de la muerte, son más fuertes que el poder del scheol: "Dios rescatará mi vida; de las garras del scheol me tomará» (Sal 49,16); "a mí, sin cesar junto a Ti, de la mano derecha me has asido, me guiarás con tu consejo y al fin en gloria me tomarás... Aunque mi carne y mi corazón se consuman, es Dios la roca de mi corazón, mi porción para siempre» (Sal 73,23ss.). Es claro que en estos tres salmos no se enuncia, clara y distintamente, un modelo de supervivencia personal; su intuición va por otro camino. Si la muerte había sido vista hasta entonces como privación de toda relación (también de la relación con Dios), como incomunicación absoluta e irreversible (también respecto a Dios), ahora se afirma lo contrario: la relación Dios-hombre posee una tal densidad que ni la muerte puede romperla. La esperanza de una victoria sobre la muerte no es aquí el resultado de un raciocinio o de una comprobación empírica. Ningún silogismo podría probar la sobrevida; ninguna experiencia directa podría comprobar su realidad. Aquí sólo cabe como fundamento una vivencia, una experiencia religiosa: la comunión de vida en el presente garantiza la esperanza de sobrevida en el futuro. Sólo quien ha vivido a Dios, quien tiene experiencia de Él (como Job, como Jeremías y el Quohelet ... ) puede tener razones para confiar en la definitividad de tal experiencia, en la solidez eterna de este vínculo interpersonal. En cualquier caso, la vieja representación de un scheol indiferenciado, receptáculo de justos e injustos, ha de abandonarse; siendo el scheol «silencio» y «olvido», estado de incomunicación, esa situación no puede predicarse del que está unido a Dios por el amor, porque tal unión interpersonal trasciende incólume cualquier obstáculo, incluido el de la muerte. MARTIRIO/RS RS/MARTIRIO: De aquí a la afirmación de una forma precisa de supervivencia no hay más que un paso. Habrá que esperar, sin embargo, el estadio final del Antiguo Testamento para asistir a la primera formulación de esta idea. Ello ocurre en unas circunstancias históricas muy singulares. La persecución de que hizo objeto Antíoco Epífanes a los judíos piadosos vuelve a poner sobre el tapete las dramáticas preguntas de Job. ¿Acaso puede Dios desatender las súplicas de sus fieles? ¿Va a prevalecer definitivamente la injusticia sobre el derecho, la apostasía sobre la fidelidad? En el caso límite del martirio, estos interrogantes se alzan con impar crudeza, pues el mártir no es el justo sin más, el que se mantiene fiel a Yahvé en la vida; es el fiel a Yahvé en la vida y en la muerte. ¿Le será fiel Yahvé a él en esa muerte? Estas preguntas, a las que Job no encontraba respuesta, van a recibirla ahora: Dios garantiza con su fidelidad la vida de los más fieles, a saber, de los mártires. En 2 Mac 7 la idea de resurrección rubrica el tormento de cada uno de los siete hermanos: « ... el rey del mundo nos resucitará para la vida eterna a los que morimos por sus leyes» (/2M/07/09/14). El capítulo /2M/12/43-46 extiende el estatuto martirial a los soldados muertos en defensa de la fe, para los que también rige «el pensamiento de la resurrección». Finalmente Dan 12,2.13 emplaza la resurrección en el escenario del drama escatológico: «muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán para la vida eterna... Y tú, vete a descansar; te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días». ¿Por qué se expresa la esperanza en la supervivencia en términos de resurrección? La antropología hebrea concibe al hombre unitariamente, como carne animada, o alma encarnada. La corporeidad es indiscernible de la condición humana. Si, pues, hay un futuro para el hombre más allá de la muerte, tal futuro tiene que ser formulado en términos de encarnación, no de desencarnación. No obstante, el libro de la Sabiduría, contemporáneo o ligeramente posterior a los textos resurreccionistas antes citados, no menciona la palabra resurrección y sí en cambio la de «inmortalidad» (o «incorruptibilidad»). ¿Será ello síntoma de que se ha asumido en él el pensamiento filosófico griego de una inmortalidad natural del alma? No necesariamente: el autor en realidad no hace sino prolongar la idea de los tres salmos místicos sobre el tema de la comunicación vital entre Dios y el hombre: el justo no conocerá la muerte, sino que será «trasladado» o «tomado» por Dios (4,10.11.14); su esperanza está, pues, «llena de inmortalidad» (3,4); más allá de la muerte física, su vida «está en manos de Dios» (3,1). En suma, contrariamente a los impíos, «los justos viven eternamente; en el Señor está su recompensa» (5,15). Eso es también lo que quieren significar los autores de 2 Mac y Dan cuando hablan de la resurrección. A la postre, pues, el pensamiento bíblico ha desembocado en la aseveración de una vida postmortal merced a un progresivo esclarecimiento del misterio de la identidad de Dios. Las premisas de la resurrección versan sobre la teología, no sobre la antropología. El trasfondo de la fe resurreccionista es el problema de la teodicea: la resurrección del hombre es la autojustificación de Dios. El discurso antropocéntrico se queda mudo ante la muerte, que es (según se ha observado más arriba) muda y hace mudos. Si Job no se dejó acallar por ella, si Israel terminó descubriendo en ella algo más que el «olvido» y el «silencio» de sus primeras aproximaciones al tema, ello ha sido posible porque el horizonte último de la entera cuestión estaba dominado por una antigua palabra: «Yo seré vuestro Dios», un Dios «de vivos, no de muertos». Y por una inquebrantable certidumbre: «Yahvé es la roca de mi corazón». Con tales premisas, no podía no imponerse esta conclusión: «El rey del mundo nos resucitará para la vida eterna». 2 El Nuevo Testamento: resurrección de Cristo y de los cristianos LA CREENCIA en la resurrección, recién nacida prácticamente en el umbral del Nuevo Testamento, fue objeto de disputas escolásticas en el judaísmo del tiempo de Jesús. Fariseos y saduceos estaban divididos, entre otras, por esta cuestión. Contra los saduceos polemiza Jesús en Mc 12,84ss. Su argumentación confirma cuanto se ha dicho sobre la índole teológica de la fe en la resurrección: Dios no lo es de muertos, sino de vivos; la idea de la resurrección surge como explanación de la idea de Dios. La conexión antes reseñada entre el "Yo seré vuestro Dios» y la resurrección es expresamente establecida por Jesús: "¿no habéis leído en el libro de Moisés... cómo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?». Pero el teocentrismo de la fe resurreccionista va a evolucionar con Pablo hacia un decidido cristocentrismo. El texto clave de la teología paulina de la resurrección es el capítulo 15 de 1 Co (/1Co/15). Los exegetas no se han puesto de acuerdo todavía sobre las precisas señas de identidad del error que el Apóstol quiere refutar; probablemente se trata de una interpretación presentista-espiritualista de la resurrección, en línea con aquella a la que se alude en 2 Tim 2,18: «la resurrección ya ha sucedido». Contra esta interpretación, Pablo subraya: a) el carácter escatológico (futuro) de la resurrección (vv.20-28); b) la índole somática de la existencia resucitada (vv.35-44); c) la causalidad eficiente (vv.20-21) y ejemplar (vv.45-49) que ejerce Cristo sobre esa existencia. Respecto al carácter escatológico de la resurrección, importa señalar cómo Pablo recuerda a sus eufóricos adversarios que hasta ahora únicamente Cristo ha resucitado; los demás resucitarán «en su venida» (v.23). Y que la muerte sigue estando ahí; su reinado sólo será abolido tras la abolición del resto de las fuerzas hostiles al Reino: «el último enemigo en ser destruido será la muerte» (v.26). La única alternativa válida a este imperio de la muerte es la resurrección, sin la cual la existencia humana queda desposeída de todo futuro y encapsulada en un presente que agota su sentido en las funciones puramente vegetativas: «si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos» (v.32). En cuanto a la índole somática del acontecimiento, Pablo pugna por atajar la proverbial repugnancia griega a la idea de encarnación. La corporeidad de los resucitados no incluirá las negatividades que caracterizan el actual estatuto encarnatorio. Será una corporeidad pneumática («se siembra un cuerpo mortal, resucita un cuerpo espiritual»: v.44), a saber, pura expresión del Espíritu que da vida (v.45). Conviene advertir que en el vocabulario paulino el término cuerpo no designa una parte del hombre opuesta a otra (el alma); cuerpo en Pablo denota siempre al hombre entero en su capacidad de relación, en su ser con los otros y con el mundo. Hablando, pues, de «cuerpo-espiritual», el apóstol está tratando de decir lo que luego expresará con otra palabra: «todos seremos transformados» (w.51-52). La fe en la resurrección estatuye una dialéctica entre continuidad y ruptura, identidad y mutación cualitativa; el sujeto de la existencia resucitado es el mismo de la existencia mortal, pero transformado. Dentro de la identidad hay que mantener la estructura somática de una y otra forma de existencia, no ya como aspecto parcial del hombre, sino como momento constitutivo de esa identidad: el hombre es -y no sólo tiene- cuerpo. Pero la mutación cualitativa alcanza al «revestimiento de lo corruptible y mortal por lo incorruptible e inmortal» (vv.53-54): el hombre-cuerpo deviene «cuerpo espiritual». El cristocentrismo de la resurrección es sin duda la nota dominante del capítulo entero. Pablo hace arrancar toda su argumentación del hecho de que Cristo ha resucitado: «si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?» (v. 12). Y añade: «si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó» (/1Co/15/13-16). La frase ha dado lugar a diversas interpretaciones. La más probable es: la resurrección de Cristo es el fundamento de la resurrección de los muertos. Y no: la resurrección de los muertos es el fundamento de la resurrección de Cristo. La tesis paulina no sería que Cristo resucitó porque los muertos resucitan, sino que los muertos resucitan porque Cristo resucitó. Es esto lo que se da a entender en los w.20-23, donde a Cristo resucitado se le llama por dos veces «primicias», «por el cual viene la resurrección de los muertos». Y así se comprenden también mejor los w. 45-49: la resurrección hace posible el que podamos «revestir la imagen» del que era «primicias de los que durmieron» (v.20). En suma: según Pablo, resucitamos porque Cristo ha resucitado y a imagen de Cristo resucitado. El capítulo 6 de 1 Co añadirá todavía un tercer rasgo a esta definición cristocéntrica de la resurrección: resucitamos como miembros del cuerpo de Cristo resucitado; «Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros... ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?» (/1Co/06/14-15). La concatenación, sin duda deliberada, de los dos versos permite glosarlos de este modo: Dios nos resucitará a nosotros porque resucitó a Cristo y nosotros somos los miembros del propio Cristo resucitado. J/RSD-INCOMPLETO: De alguna forma, este carácter corporativo (y no sólo corporal) de nuestra resurrección, como consumación y plenitud de la de Cristo, había sido ya avanzado en 1 Co 15 con la idea de Cristo-primicias. El sujeto cabal de la resurrección es el cuerpo de Cristo, al que los cristianos pertenecen orgánicamente como miembros. Podría decirse así con toda verdad que Cristo resucitado no está completo hasta que resuciten todos los que integran su grupo. O, lo que es equivalente, que nuestra resurrección completa lo que aún falta a la resurrección de Cristo, como nuestros sufrimientos consuman lo que aún resta a su pasión. ¿Desaparece bajo esta relectura cristológica del dato resurrección la comprensión teológica que subrayábamos en el Antiguo Testamento y que sobrevive todavía en Mc 12,18 y ss.? No enteramente. En la identificación de Dios sigue siendo determinante su poder resucitador. Pero si antes del hecho Jesús la expresión «resurrección de los muertos» no era -en feliz frase de BARTH- sino un circunloquio del término «Dios», ahora el circunloquio de Dios es «el que resucitó a Cristo de entre los muertos» (1 Tes 1,10; 1 Co 6,14; Rom 8,11 y 10,9; 2 Co 4,14; etc.). Entre Dios y la resurrección se intercala ahora el hecho nuevo de Cristo resucitado. 3 Consideraciones teológicas 1 Un poco de historia LA IDEA DE RESURRECCIÓN como respuesta al dilema vida-muerte representa una oferta inédita en el mercado de las ideologías. Fuera de la Biblia, en efecto, tal dilema se sustancia bien con la teoría de la reencarnación o metempsícosis (transmigración de las almas), bien con la doctrina de su inmortalidad. La fe resurreccionista supone, por tanto, algo nuevo y original, tan nuevo y original como la teo-logía y la antropo-logía de las que depende y en cuyo contexto se emplaza. La transmigración (sam-sára, «pasar a través de») de las almas constituye una pieza esencial de la religiosidad hindú, que se sirve de ella además para resolver el problema de la retribución. La acción (karma) buena o mala repercute en la índole de la próxima reencarnación. Más aún, el transmigracionismo psíquico se inscribe en el marco más amplio de una cosmovisión globalmente transmigracionista; es un mero reflejo del transmigracionismo cósmico. La realidad se despliega en una sucesión indefinida y recurrente de nacimientos y muertes, de evolución e involución, sobre el fondo inmutable de la rigurosa unicidad del Ser. Sólo existe de verdad el Uno, el Absoluto; la multiplicidad es ilusión o tragedia metafísica propiciada por la encarnación. Encarnándose, el alma (partícula de Brahma) se individualiza, e individualizándose se aliena. La redención consistirá en invertir este proceso degenerativo, que va del todo a la parte, por la renuncia a la singularidad y la reintegración en la totalidad. Aunque el budismo posee y se nutre de fuentes literarias propias, las ideas hindúes del sámsara y el karma han sido asimiladas por él y exportadas a otros países asiáticos como China y Japón. Uno de los textos budistas más populares es el Jatakas («historias de nacimientos»), en el que se describen en más de quinientos episodios los nacimientos de Buda en diversidad de formas, tanto animales como humanas. El último le confirió la existencia con que se apareció en la presente edad del mundo; durante dicha existencia, Buda alcanzó el supremo esclarecimiento que lo ha conducido finalmente al nirvana. Aproximadamente hacia la misma época en que el hinduismo y el budismo propagaban en el Extremo Oriente la doctrina de la metempsícosis, esta misma doctrina se asienta en Grecia y Oriente próximo, merced a una variada gama de pensadores y de escuelas filosófico-religiosas. Las afinidades entre la versión helenística y la asiática son, a juicio de TOYNBEE, demasiado notables para deberse al azar; pese a que ambas localizaciones son muy remotas -máxime alrededor del año 500 antes de Cristo, cuando las comunicaciones entre uno y otro punto eran precarias y lentas-, el historiador inglés conjetura la existencia de una Völkerwanderung, o corriente migratoria de pastores nómadas, como única explicación del doble brote de la doctrina. El hecho cierto es que en el siglo vi a.C. el orfismo difunde, desde Ática hasta Sicilia, la teoría de la reencarnación. El género humano, surgido de los despojos de los Titanes devoradores de Diónysos, soporta en su contextura la antinatural amalgama del elemento titánico y el dionisíaco. El proceso de depuración de éste respecto de aquél pasa por el kyklos tés genéseos, la recirculación de nacimientos, a través de la cual, y mediante la iniciación órfica y la ascesis, puede alcanzarse una final reinserción en el seno de la divinidad dionisíaca. Así pues, la metempsícosis o ensomatosis es, al igual que ocurría en el hinduismo y el budismo, un mecanismo de purificación y desalienación. Ahora bien, mientras que la versión asiática de la doctrina operaba sobre el fondo de una ontología de signo prevalentemente monista, esta versión helénica funciona desde premisas dualistas, que se mantendrán invariables (incluso acentuadas) en las diversas formulaciones occidentales de la tesis. Un tal dualismo está ya claramente expresado en una frase de la escuela pitagórica que, con distintas inflexiones, hará fortuna en el pensamiento antropológico griego: «el cuerpo es el manto del alma». A la misma escuela se remonta, según parece, el célebre juego de palabras soma-sema, esto es, la ecuación cuerpo = sepulcro. El alma, precipitada de las alturas en que coexistía con los dioses, está sometida al juego de las reencarnaciones, incluso en cuerpos de animales, hasta que logra desinfectarse y retornar a su lugar de origen, donde vuelve a disfrutar de la existencia divina. En apoyo de esta concepción, viejas tradiciones atribuían a PITÁGORAS memoria precisa de anteriores reencarnaciones de su alma. Según PLATÓN, el alma, al ser ingénita, es incorruptible e inmortal. Mientras se sostiene en su perfección natural, «camina por las alturas y administra el mundo entero», pero si la pierde «ha de tomar un cuerpo de tierra» (Fedro, 246 c). La unión de cuerpo y alma es, pues, un status penal y en él ha de persistir el alma en tanto no se purifique totalmente. Del orfismo a PLATÓN, en suma, se estabiliza en Occidente una teoría del alma que incluye en sus postulados el carácter ingénito e inmortal de ésta, la encarnación como caída y estado de purificación y, consiguientemente, la posibilidad de sucesivas encarnaciones para asegurar el retorno del alma a su condición original: la salvación sería desencarnación. El plotinismo, la gnosis y el maniqueísmo prolongaron hasta la era cristiana la vigencia de estas concepciones en el mundo cultural grecolatino. Lo que, como es obvio, no facilitaba las cosas a la proclamación cristiana de la resurrección de los muertos. El peligro de que se confundiese este anuncio evangélico con la doctrina transmigracionista era real y explica en parte la insistencia de los Padres y los símbolos de fe en subrayar que la resurrección acontece «con los mismos cuerpos», «en este cuerpo», «en esta carne», etc. No obstante los ingenuos maximalismos a que estas fórmulas dieron lugar, la firmeza con que los cristianos de los primeros siglos las defendieron arroja como saldo positivo el haber puesto en claro, desde el primer momento, que una cosa es la resurrección de los muertos y otra bien distinta la inmortalidad desencarnada o la reencarnación de las almas. 2 Por qué resurrección, y no desencarnación o reencarnación RS/REENCARNACION REENCARNACION/RS: LA PRIMERA REFLEXIÓN TEOLÓGICA sobre la resurrección ha de versar, al hilo de cuanto antecede, sobre su razón de ser frente a las alternativas que se acaban de reseñar: ¿por qué resurrección, y no reencarnación o inmortalidad de un alma desencarnada? Se ha adelantado ya que los motivos derivan tanto de la doctrina bíblica sobre Dios como de la doctrina bíblica sobre el hombre. Examinemos este punto con más detención. Según hemos visto, la tesis de la metempsícosis se afinca tanto en el monismo hinduista y budista como en el dualismo que traspasa el pensamiento helenista, desde la escuela órfica hasta la gnosis y el neoplatonismo. El monismo impone la condena de la individuación; el dualismo entraña la descalificación de la corporeidad. En rigor cabría preguntarse si ambas cosmovisiones son, a fin de cuentas, tan polarmente distintas como parecería sugerirlo la terminología; si el dualismo no será, en último análisis, la inflexión ética de una metafísica esencialmente monista. La verdad es que los sistemas dualistas otorgan realidad cabal y auténtica sólo al espíritu, y descifran la materia como anti-realidad o realidad degradada e inauténtica. Los dualismos serían, pues, a la postre, derivaciones antropológicas de un originario panteísmo espiritualista. Sea cual sea la validez de esta interpretación, parece evidente que el rechazo de la individuación que acontece en el monismo tiene su precisa correspondencia en el rechazo de la corporeidad vigente en el dualismo; la corporeidad viene a ser, en una y otra ideología, el agente ejecutivo de ese extravío metafísico que es la individuación. Esta se opone -tanto en el monismo como en el dualismo- a la reimplantación del hombre en su matriz nativa, el Gran Uno espiritual, que es a la vez el Gran Todo único y únicamente verdadero. La individuación- encarnación responde a una apostasía e implica la más trágica amnesia, el fatídico eclipse de la propia identidad. En todo este proceso discursivo se sobreentiende que la más eficaz receta para liquidar la muerte es liquidar el yo mortal. La operación no es difícil, porque ha sido preparada por el previo descrédito de la realidad individual. Cuando el yo singular es reputado cual quantité négligeable, más aún, cuando ha sido difamado como efecto de un acto nefando -la multiplicación disgregadora del Ser- , nada se opone ya a la disolución de la conciencia separada en el magma del Unum. La pérdida de la individuación no es tal pérdida, sino ganancia; la desencarnación no es la extinción del propio yo corpóreo, sino la liberación de la esencia más propia de ese yo, que se sitúa en las antípodas de la corporeidad. La consecuencia inmediata de las doctrinas de la desencarnación o la metempsícosis es la indefinición a que se ve sometida la entera existencia humana. Las almas circulan ágilmente, con billete de ida y vuelta, del más allá al más acá y viceversa. No hay génesis sin palingénesis, ni evolución sin involución. El péndulo oscila endémicamente entre vida y muerte, hasta el punto de que ya no se sabe en verdad qué es vida y qué es muerte. Thánatos, la discontinuidad mortal, se revela en las lecturas que comentamos como fenómeno epidérmico, o mejor, como espejismo; por debajo de él palpita y fluye eternamente la continuidad de Bíos, la vida. A lo sumo habría entre las distintas fases de la misma y única vida un resorte cancelador de la memoria, un baño lustral en las aguas del Leteo, que proporciona la ilusa persuasión de un comienzo desde cero y de un término aquietante. Pero por más que el pasado prenatal se estratifique fuera del alcance de la anámnesis, sigue estando ahí, impidiendo a la vida que recomienza ser algo más que mero avatar de una entidad que no conoce inicio ni, por ende, término. El no cristiano a estas doctrinas está ya preanunciado en el no a sus premisas ontológicas y éticas. El último artículo del Credo ("esperamos la resurrección de los muertos») se deriva estrictamente del primero («creemos en Dios Padre, creador de todo lo visible y lo invisible»). La creación, en efecto, impone el reconocimiento de la bondad radical de la individuación: el Ser confiere graciosamente la existencia a los seres. Sólo un Dios que se define como Amor puede no ya tolerar magnánimamente sino promover activamente la existencia de lo otro, de lo distinto de sí; la multiplicidad es el resultado de la libérrima y amorosa autodonación de Dios. La materia se remonta, como el espíritu, a este mismo y único designio creador: el cuerpo es, por consiguiente, realidad tan digna, auténtica y cabal como el alma. Justamente por ello es posible el hombre, alma encarnada, carne animada, milagrosa síntesis de materia y espíritu, armónicamente conjugados en la unidad sustancial de la persona humana. Esa persona (cada persona) es un ser libremente querido por Dios como valor absoluto; la muerte puede finalizar su tiempo, mas no extinguir su vida. La palabra creadora es palabra promisoria; nada, ni siquiera la muerte, puede acallarla. Y esa palabra crea y promete vida; una vida que, como el amor de donde procede, es más fuerte que todo, más fuerte incluso que la muerte. Una vida cuyo destinatario es el mismo tú elegido por Dios en su precisa singularidad, en la infalsificable mismidad de su ser corpóreo-espiritual. Si, pues, cada hombre es un hecho irrevocable, anclado para siempre en la memoria vivificante de su creador, si hay para él un futuro a pesar y más allá de la muerte, ese futuro ha de tener por nombre resurrección, esto es, recuperación y consumación de la vida en todas sus dimensiones constitutivas, entre las que figura destacadamente la condición somática. Y no desencarnación o reencarnación, nombres que ignoran o desdeñan la corporeidad definitoria de lo humano. Por lo demás, y como enseña Pablo, resurrección es un concepto comunitario, corporativo. La carne que resucita está hecha de projimidad, ha sido amasada en el molde de la socialidad. La salvación que se promete y confiere con la resurrección no es el salvamento del náufrago solitario, sino la reconstitución de la unidad originaria de toda la familia humana. No es tampoco la desmundanización del hombre o su exilio a una especie de no man's land. Por el contrario, la fe cristiana ha conectado siempre al anuncio de la resurrección el de la nueva creación; juzga tan impensable una consumación autónoma de lo mundano como una consumación acósmica de lo humano. En resumen, diciendo resurrección, la fe no habla: a) de una salvación espiritualista (del alma sola); b) de una salvación individualista (del yo singular solo); c) de una salvación desmundanizada o acósmica (de la humanidad sola). Diciendo resurrección, la fe habla de una salvación: a) del hombre entero (en cuerpo y alma); b) de la comunidad humana (y no de sus individuos aislados); c) de la entera realidad (a una humanidad resucitada corresponde un mundo transfigurado). 3 Credibilidad de la resurrección RS/CREDIBILIDAD: LA FE EN LA RESURRECCIÓN parece, pues, preferible a las alternativas presentadas por otras religiones o sistemas filosóficos; es también, sin duda, altamente sugestiva y prometedora. ¿Será además creíble? La pregunta es pertinente, porque en la historia de la transmisión de las doctrinas cristianas apenas si se encontrará alguna que haya encontrado más resistencia (y ello desde el principio) que ésta. Y, sin embargo, es ésta una doctrina que, adecuadamente presentada, contaría con buenos motivos de credibilidad. Para ello es preciso recordar cuáles fueron sus orígenes. La fe resurreccionista ha nacido, como vimos, en un contexto martirial (2 Mac y Dan); Cristo, el resucitado por antonomasia, es el mártir por antonomasia, el inocente inicuamente ajusticiado. La idea de resurrección tiene, pues, mucho que ver con la idea de reivindicación del justo inmerecidamente condenado, de rehabilitación de la causa aparentemente perdida; no es por tanto mero oportunismo pretender explanarla como desenlace de la promesa utópica de justicia para todos, de libertad para todos y de todas las alienaciones. RS/JU-PARA-TODOS JUSTICIA/RS: Justicia para todos. Pero al muerto injustamente no se le hará justicia con ceremonias póstumas; se le hará justicia si se le recupera para la vida. O hay victoria sobre la muerte o no hay victoria sobre la injusticia; como deploraba amargamente HORKHEIMER, el verdugo prevalece definitivamente sobre la víctima al ser homologado la suerte de ambos por la fosa común que los acoge indistintamente. «Justicia para todos» es una promesa falaz si no resucitan todos; de lo contrario, a lo sumo y en la mejor de las hipótesis, habrá justicia para una parte, no para todos. Habrá, a fin de cuentas, justicia parcial, es decir, injusticia total. RS/LBT-PARA-TODOS LBT/RS MU/ALIENACION ALIENACION/MUERTE: Libertad para todos y de todas las alienaciones. Pero mientras subsista el terror y la necesidad fatal del tener que morir, no se habrá suprimido la alienación más radical; aquélla por la que el hombre -en frase de SARTRE- es expropiado de su ser y de su haber para devenir «botín de los supervivientes». Por otra parte, las fuerzas opresoras han manejado siempre como último resorte de la represión la amenaza de la muerte; un auténtico proceso de liberación ha de incluir, por consiguiente, la certidumbre de una victoria sobre la muerte. Ya HEIDEGGER observaba lúcidamente que la libertad más liberada, la libertad liberadora es libertad ante y para la muerte. La libertad de Jesús ha sido supremamente capaz de morir («nadie me quita la vida; soy yo quien la da») desde su insuperable certidumbre de resucitar. UTOPIA/RS: Así pues, puede o no darse crédito a la resurrección. Pero quien la descartase como un sueño ciertamente irrealizable tendría que tener el coraje de ir hasta el fondo y declarar irrealizables con análoga certeza los valores absolutos de una justicia y una libertad universales. A no ser que fuese capaz de mostrar cómo tales valores se cumplen también en los muertos injustamente, en los que han sido tratados como esclavos, en la legión innumerable de los humillados y ofendidos. Pero ¿acaso no hará falta una fe todavía mayor que la postulada por la resurrección para creer que la historia rescata a sus muertos, reivindica a los inocentes y libera a los oprimidos? O incluso sin exigir tanto: ¿es verdaderamente creíble la hipótesis de una historia que alcanza por su propio pie la justicia y la libertad universales, absolutas y estables? ¿Será, en fin, verosímil una historia en la que no tengan ya cabida las preguntas de Job? ¿O creer en tal historia (porque de un acto de fe se trataría) es al menos tan arduo como lo sea el creer en la resurrección? 4 Entre la muerte la resurrección ACABAMOS DE VER que la respuesta cristiana al problema de la muerte es la resurrección. Pero entonces, ¿cuál es la situación inaugurada por la muerte misma? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Cuál es su estado de la muerte a la resurrección? Es ésta la llamada "cuestión del estado intermedio», vivamente debatida hoy por teólogos, exegetas y filósofos. 1 Los datos del problema CONVIENE, ante todo, discernir en este problema lo que pertenece a la fe de la Iglesia (y, por consiguiente, es doctrina vinculante) y lo que queda abierto a la discusión. Son de fe (en el sentido que se explicará a continuación) los cuatro datos siguientes: a) la inmortalidad del principio espiritual del ser humano; b) la retribución inmediatamente subsiguiente a la muerte; c) el carácter escatológico de la resurrección; d) la posibilidad de una purificación postmortal. A estos cuatro datos, cuyo carácter dogmático los hace inesquivables para cualquier teoría sobre el estado intermedio, debe agregarse un quinto, no de fe, pero harto obvio para poder ser negado razonablemente: la duración vigente fuera de la historia no es la misma que transcurre dentro de la historia. a) ALMA/INMORTALIDAD INMORTALIDAD/ALMA: Inmortalidad del principio espiritual del ser humano. En páginas anteriores hemos denunciado como ajena a la fe cristiana e insuficiente antropológicamente la tesis dualista de la inmortalidad desencarnada del alma. Cuando, por tanto, el Concilio Lateranense V define la inmortalidad del alma (D 738), está refiriéndose a algo distinto de lo denotado con la misma expresión en el lenguaje filosófico no cristiano. El alma cuya inmortalidad se afirma en el concilio no es un espíritu puro, sino «el alma forma del cuerpo», no es un ser desencarnado en su origen y desencarnable en su término, al que la encarnación sobreviene como un accidente infeliz o una condena, sino uno de los principios de ser del hombre. Su inmortalidad no es, pues, la forma definitiva de su existencia, sino la condición de posibilidad de la resurrección. Fijémonos más atentamente en este último punto. La idea de resurrección implica la identidad del hombre resucitado con el hombre histórico. Es el mismo yo que ha muerto el que resucita de entre los muertos. Ahora bien, para que tal identidad sea real, y no meramente verbal, tiene que haber en ese yo algo que sobreviva a la muerte, que sirva de nexo entre las dos formas de existencia, sin lo cual no habría resurrección sino creación de la nada. Para que se dé verdaderamente lo que la Escritura llama resurrección, la acción resucitadora de Dios no puede ejercerse sobre el vacío absoluto, sobre la nulidad total del ser humano; ha de apoyarse sobre un elemento constitutivo del mismo. La muerte es fin del hombre entero, mas no enteramente. Que el hombre, por la muerte, cese de ser no significa que sea succionado totalmente por la nada; persiste en él un quid, que ciertamente no es el hombre, pero que se impone a la atención de Dios, que se graba en su memoria y a partir de lo cual el amor divino reconstruye al ser humano en su integridad. De otro modo, y caso de dar por buena la hipótesis de la aniquilación total, habría que postular el absurdo metafísico de que Dios cree dos veces a un ser del que se dice que es único e irrepetible por definición. Nótese además que crear a tal ser una segunda vez supondría no sólo replicar una determinada entidad singular, sino también introyectarle un banco de recuerdos, sentimientos, vivencias, experiencias ... ; sólo así se obtendría el mismo hombre. ¿Es esto concebible? Lejos, pues, de oponerse a la fe en la resurrección, la doctrina de la supervivencia del principio espiritual del hombre es, lisa y llanamente, su condición de posibilidad. Condición de posibilidad: tal doctrina es funcional -y secundaria- respecto a la fe en la resurrección. Pero es a la vez irrenunciable si por resurrección se entiende lo que la Biblia enseña con ese término 1. b) Retribución inmediatamente subsiguiente a la muerte. La muerte es, según la fe cristiana, no sólo término de la condición itinerante del hombre; es también comienzo de su condición definitiva (salvo que entre en juego la posibilidad a que nos referiremos más abajo, d). Así lo estipula la constitución dogmática Benedictus Deus, de BENEDICTO XII (D 530 y ss.), quien dirimió las vacilaciones que sobre este asunto se registraron en algún momento de la historia de la doctrina, y que afectaron incluso a su antecesor, JUAN XXII. EP-CR/EP-JUDIA: Con este aserto, la esperanza cristiana se distancia de la esperanza judía, que difería el cumplimiento de la promesa de salvación al extremo final de la historia. Cristo muerto y resucitado ha cumplido exhaustivamente esa promesa; la pascua de Cristo es la reapertura del paraíso (J/MUPARAISO /Lc/23/43: "hoy estarás conmigo en el paraíso»). No hay, pues, una dilación en la posesión de lo esperado; el «seno de Abraham», destino inmediato de los muertos judíos, han sido derogado por el ser-con-Cristo, destino inmediato de los muertos cristianos. c) Carácter escatológico de la resurrección. El dato de la inmediatez de la retribución ha de ser conjugado dialécticamente con el carácter escatológico de la resurrección. Todos los textos resurreccionistas del Antiguo y del Nuevo Testamento convienen en la ubicación del acontecimiento en el éschaton. ¿Por qué? Porque, como se ha indicado ya, el concepto bíblico de resurrección es un concepto comunitario, corporativo. Es el cuerpo de Cristo, llegado a la totalidad de sus miembros, el que resucita. Atomizar la resurrección en resurrecciones es privatizarla, despojándola de su índole cristológica y eclesiológica. Ni siquiera Cristo ha resucitado a título privado, sino como «primicias» (1 Co 15, 20.23), es decir, como cabeza de su cuerpo. Los cristianos, por su parte, resucitan como miembros de dicho cuerpo (1 Co 6, 1415). He ahí la lógica inherente al carácter escatológico de la resurrección. d) Posibilidad de una purificación postmortal. ¿Es posible morir en gracia, como amigo de Dios, pero sin haber alcanzado el grado de madurez o limpieza de corazón que Dios podía esperar? Sí; la praxis de la oración por los difuntos (recogida ya en la Escritura: 2 Mac 12,40ss; 1 Co 15,29; 2 Tim 1,16s.) acredita tal posibilidad, solemnemente sancionada por el Concilio de Florencia (D 693). PURGATORIO/DONDE-ESTA: La definición conciliar no exige que la purificación postmortal cristalice en una situación local o temporalmente extensa; hace años que H. U. VON BALTHASAR propuso en un célebre artículo la condensación del purgatorio en el instante puntual del encuentro del muerto con Cristo, y esta propuesta ha encontrado un amplio consenso entre los teólogos. Con ella se toca lo que será nuestro próximo objeto de reflexión: la forma de duración de quien versa fuera de la historia. e) La duración vigente fuera de la historia no puede ser la misma que transcurre dentro de la historia, Siendo el modo de perdurar mera dimensión del modo de ser, a un modo de ser distinto responderá un distinto modo de perdurar. La duración del muerto es inconmensurable con la nuestra; pensar como simultáneas muerte y resurrección (vid. infra, teorías de BOROS, GRESHAKE y otros) es reincidir en una concepción ingenua, acrítica, del problema 2. Pero sin llegar a tanto, se incurre en la misma ingenuidad acrítica cuando se predican unívocamente (incautamente) del muerto nuestros adverbios temporales o nuestros tiempos verbales (el muerto ¿ya ha resucitado?; ¿aún no?; resucitará mañana?; ¿resucitó ayer?). Tales modos de hablar tienen sentido exacto en su propio marco de referencias; fuera de él no se sabe con precisión qué pueden significar mientras: 1) no se determine el nuevo marco; y 2) no se establezcan equivalencias fiables entre ambos marcos. Pero la condición 1) -y consiguientemente la condición 2)- sólo puede cumplirse de forma negativa y aproximativa: la duración propia del muerto, esto es, del que ha salido del tiempo y de la historia para entrar en la vida (o en la muerte) eterna, no puede ser el tiempo, duración continua, sucesiva y limitada; ha de ser una duración que trascienda el tiempo. Pero tampoco puede ser la misma duración divina, la eternidad propiamente dicha; en tal caso se borraría la frontera inviolable que separa a Dios del hombre, al Absoluto del contingente, y la vida eterna sería, no ya salvación, sino pérdida por absorción del ser humano en el Ser divino. La duración propia del muerto no es, pues, ni el tiempo del hombre mortal ni la eternidad del Dios inmortal. Para designarla (lo que apenas es algo más que poner sobre ella un punto de interrogación), los antiguos hablaban de «evo». Acaso sea preferible la expresión «eternidad participada»; eternidad, porque se trata de un estado definitivo, irrevocable, y por ende de una duración interminable o ilimitada; eternidad participada porque, a diferencia de la eternidad estricta, ha de darse en ella una cierta sucesividad, aunque no necesariamente continua. 2 Ensayos de solución HASTA AQUÍ, los datos con que toda explicación de nuestro problema tiene que ajustar cuentas. A tenor de los mismos, no parecen satisfactorias (puesto que no encajan con alguno de ellos) las teorías siguientes: a) EL MUERTO, al salir del tiempo, entra en la eternidad de Dios, es decir, en una duración sin sucesión. El punto débil de esta teoría consiste en operar sólo con dos modelos de duración: o el tiempo o la eternidad dialéctica (planteamiento, por lo demás, típico de la teología dialéctica radical: BARTH, BRUNNER y el primer ALTHAUS). b) LA SITUACIÓN de alma separada, presunto sujeto de la retribución entre la muerte y la resurrección, es inviable, tanto por motivos metafísicos -siendo el alma principio de ser, no ser, no podría subsistir en estado de desencarnación- como por motivos teológicos -el esquema del alma separada induce un doblaje ilegítimo de los éschata, hasta el punto de devaluarlos o vaciarlos-. Para obviar esta representación del alma separada se propone alguna de estas dos hipótesis o variantes de la teoría: 1) El hombre asume en el instante de la muerte una corporeidad nueva; con todo, la resurrección propiamente dicha es escatológica, tiene lugar al término de la historia, al ser un acontecimiento social (resurrección universal) y cósmico (nueva creación). Así piensan SCHOONENBERG, BOROS, MARTELET y otros. 2) La resurrección acontece sin más en la muerte, y no al término de la historia; en realidad no sería menester un término de la historia; ésta puede ser una magnitud indefinidamente abierta. El patrocinador más destacado de esta hipótesis es GRESHAKE. La fragilidad de la teoría b, en cualquiera de sus dos hipótesis, estriba en la postulación gratuita de un nuevo soma que el hombre cobra en la muerte misma, al margen del éschaton. A más de ser extraña a la Biblia, esta idea se enfrenta con serios interrogantes: ¿es todavía la muerte algo realmente letal?; ¿es la resurrección escatológica algo más que un producto residual del pensamiento apocalíptico? La variante 2) de esta segunda teoría, procediendo a la liquidación pura y simple de la resurrección escatológica y sustituyéndola con una multiplicidad de resurrecciones, choca frontal y expeditivamente con el dato c), antes expuesto. La variante 1) quedaría invalidada por el dato e); leyendo a sus partidarios da, en efecto , la impresión de que se piensa que la línea continua y sucesiva que es nuestro tiempo se desdoble, del lado de allá, en otra línea paralela, homogénea, igualmente continua y sucesiva, puesto que se sostiene que a la sucesión de muertes puntuales corresponde una sucesión de resurrecciones puntuales. Esta segunda variante, por tanto, no negaría (¡bien a su pesar!) la existencia de un estado intermedio, temporalmente extenso; negaría tan sólo la idea de alma separada como sujeto de dicho estado. A estas altura del debate, que se interna ya en un fárrago de confusas sutilezas, seguramente interese recordar que estamos ante una cuestión secundaria. La fe se juega no en ella, sino en sus antecedentes: en los cuatro datos antes recensionados. Con todo, no es una cuestión superflua; así lo muestra la abundante literatura a que ha dado origen. ¿Será lícito abundar aún en el fárrago, continuar indagando en otras vías de salida? Para ello es preciso examinar un aspecto del problema que ha pasado comúnmente inadvertido 3. La solución de la teología clásica, cuestionada hoy con argumentos sobradamente conocidos 4, operaba con dos premisas: alma separada; duración extensa de la misma entre la muerte y la resurrección. Ambas premisas se han venido considerando, al menos de hecho, como indisociables o mutuamente involucradas. ¿Es esto exacto? No; ni la afirmación del alma separada conlleva la de su duración extensa, ni la negación de esa duración extensa conlleva la del alma separada. Éste es el punto que va a reclamar ahora nuestra atención. En 1979 la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo público un documento sobre problemas actuales de escatología (cf. AAS 71, 1979, 939-943). En lo tocante a nuestro tema, el texto romano toma postura a favor de «la continuación y subsistencia tras la muerte del elemento espiritual (del hombre)... incluso desprovisto de su complemento corporal», y añade que «para designar este elemento, la Iglesia usa el vocablo alma». El sentido obvio de estas frases es inequívoco; se nos está remitiendo al alma separada, premisa primera de la solución tradicional. La segunda premisa, en cambio, es silenciada por el documento; no se estipula, en efecto, la índole de la duración del alma separada; y tanto menos se estatuye que sea una duración extensa. Se dice tan sólo que la Iglesia espera la parusía (y por tanto la resurrección) como acontecimiento «distinto y diferido» respecto a «la condición propia de los hombres inmediatamente después de la muerte». Muerte y resurrección no son, pues, eventos simultáneos, sino sucesivos. Son eventos «distintos». ¿Son también distantes?; ¿hay que intercalar entre ellos una duración extendida a lo largo de un eje continuo? De ello nada dice la declaración del dicasterio romano. En realidad, las reservas que suscita el concepto de alma separada surgen de la precariedad de su estatuto ontológico, que se acentuaría si se le asignase una persistencia extensa. Desde luego, y de acuerdo con el dato e), no se debe proyectar más allá de la muerte la duración temporal propia del más acá. Lo que para nosotros está situado al término de una extensión temporal continua, no tiene por qué estarlo para el muerto. En rigor, es legítimo conjeturar que quien ha salido del espacio-tiempo ha llegado, eo ipso, al fin de los tiempos, al éschaton, y por ende a la eternidad, con tal que con ello no se pretenda, como sostenía la teoría a), que ha desembocado en el nunc eterno exclusivo de Dios. De otra parte, empero, sin echar mano de la idea alma separada es imaginable una muerte-tránsito, pero deviene impensable una muerte-ruptura. Sin embargo, la muerte humana es, ante todo, ruptura, fin del hombre entero; Getsemaní autentifica con memorable realismo esta dimensión de la muerte. Pues bien; apenas se podría hablar de muerte real si no se produjera una inmutación ontológica en su sujeto (análogamente, apenas se podría hablar de resurrección real si no se registrase una reconstitución somática de dicho sujeto, su restitutio in integrum). De ambos extremos -muerte real, resurrección real- da razón el concepto alma separada; si se abandona, ya no se entiende muy bien en qué consiste realmente tanto la muerte como la resurrección. La muerte pierde su temible incisividad; la resurrección, su carácter de auténtica novedad. Con otras palabras; supuesto que la muerte importa una genuina ruptura ontológica, mas no una aniquilación, la idea de alma separada expresa tanto la afirmación de la ruptura como la negación de la aniquilación, dejando así abierto el hecho muerte al hecho resurrección. RESUMIENDO: el descrédito que rodea hoy al concepto de alma separada, y contra el que nos precave la Congregación para la Doctrina de la Fe, parece inmerecido. Probablemente dicho concepto pueda restar buenos servicios a la hora de sopesar con rigor la verdad de la muerte y de la resurrección. Otra cosa es adscribir a esa situación ontológica una dimensión cronológica. La fractura que produce la muerte y que constituye el presupuesto de la resurrección comporta la idea de alma separada. Ahora bien, no se ve por qué la duración de ese status crítico haya de tener más extensión que la necesaria y suficiente para que se dé la secuencia muerte-resurrección. No es obligado distender muerte y resurrección en un intervalo cuantitativamente mensurable. Dicho de otro modo: la realidad "alma separada» concierne a un orden metafísico que incluye la sucesión entre dos formas de ser, pero no necesariamente la duración extensa intercalada entre ambas 5. Resta todavía por decir una palabra sobre la vertiente pastoral de la cuestión, que es lo que ha motivado la toma de postura de la Congregación. Como es bien sabido, una cosa es el plano de la pesquisa y el debate teológicos y otra el del kerigma y la catequesis; lo que se mueve en aquél no es transferible sin más a éste. Buen ejemplo de ello es precisamente el problema que nos ocupa. La respuesta tradicional al mismo tiene la innegable ventaja de estar aclimatada al medio, de ajustarse casi espontáneamente a los hábitos mentales vigentes (al menos hoy por hoy) en el hombre de la calle. Usada secularmente como vehículo expresivo de la fe en los datos dogmáticos reseñados más arriba (inmortalidad del alma, retribución inmediata, resurrección escatológica, purificación postmortal), los explana con sencillez y eficacia pastoral bien probada. No es desdeñable este hecho a la hora de emitir un juicio sobre la entera cuestión . Por el contrario, todo nuevo ensayo interpretativo habrá de demandarse cómo lee los antedichos datos y qué grado de receptividad puede lograr en el pueblo cristiano, especialmente sensible desde siempre -icf. 1 Tes 4, 13 ss.; 1 Co 15, 35ss.!- a este sector de la doctrina de la fe. (·RUIZ-DE-LA-PEÑA-2. _CHAMINADE. Págs. 9-75) ................... 1. Cuán difícil resulte garantizar la identidad entre el hombre resucitado y el histórico sin contar con este supuesto, se manifiesta, por ejemplo, en el libro de X. LEÓN-DUFOUR. Jesús y Pablo ante la muerte, Madrid 1982, pp. 293 y ss. Habiendo de explicar «la continuidad... que une al resucitado con el hombre que vivió en la tierra», el ilustre exégeta francés recurre a «dos factores:: 1) «el mismo Dios que da la vida y devuelve la vida»; 2) «el amor que a lo largo de mi vida se ha ido encarnando en mí». En cuanto al factor 1), hay que preguntarse si la acción divina de devolver la vida es la misma que da la vida; en tal caso, según ha quedado dicho antes, no hay resurrección, sino creación, y ambas cosas distan de ser idénticas. En cuanto al factor 2), ¿cuál es el sujeto del amor al que se alude? Para que el amor sea "factor de continuidad», tiene que tener un soporte ontológico, ha de pertenecer a alguien: ni hay muecas sin rostro ni hay amor sin amante. 2. Incluso en el ámbito de la física, el concepto de simultaneidad se ha tornado problemático. «¿Cuándo podremos decir que dos sucesos que tienen lugar, el uno en la tierra y el otro a una gran distancia de ella... son simultáneos?... La palabra simultáneo ha perdido su sentido>, «Nos hemos acostumbrado a entender siempre (a propuesta de Einstein) la palabra simultáneo con la condición 'relativo a un determinado sistema de referencias"»; W. HEISENBERG, Más allá de la Física. Madrid 1974, pp. 112 y 114. 3. Salvo para C. RUINI. Immortalitá e risurrezione nel Magistero e nella Teología oggi, «Rassegna di Teologia» 1980, pp. 102-115; pp. 189-206. He aquí un espléndido trabajo; personalmente agradezco al autor la atención que dedica a mis escritos sobre el tema. Mi posición está perfectamente reflejada en su artículo (lo que no siempre sucede) y sus observaciones me han hecho reflexionar. 4. Cf. J. L. RUIZ DE LA PEÑA. La otra dimensión, pp. 384. 5. La «unicidad», de la Asunción de María, recordada por el documento de la Congregación, estaría a salvo, en todo caso, porque en ella se da una auténtica «resurrección inmediata», incluso para el punto de vista de quienes la contemplan aun desde la historia; la Asunción sustrae a la corporeidad de María de las leyes del tiempo y de la muerte. De otro lado RAHNER advierte sagazmente (0.c., pp. 464s.) que si el privilegio de la Asunción se entiende como prioridad cronológica de la resurrección de María, sería difícil explicar Mt 27,52 y su eco en la tradición patrística, que naturalmente no han querido ser desautorizados por la Bula definitoria del dogma asuncionista. 6 Cf. sobre esto J. RATZINGER, Entre muerte y resurrección. «Revista Católica Internacional Communio», mayo-junio 1980, pp. 273-286. RATZINGER es hoy el más destacado defensor de la doctrina tradicional del estado intermedio; vid. su Eschatologie. Tod und ewiges Leben, Regensburg 1977. (Hay traducción española). LA MUERTE, FRACASO Y PLENITUD Juan Luis RUIZ DE LA PEÑA «Si Dios es quien dice ser, si Dios es el amigo fiel del hombre, si Dios ha creado al hombre por amor y para la vida, Dios no puede ser vencido por la muerte ni puede contemplar impasible la muerte de su amigo». ¿Qué piensa el hombre de nuestros días sobre la muerte? ¿Cómo la afronta? ¿En qué medida se siente cuestionado por ella? ¿Con qué respuestas cuenta para establecer su sentido? De esto es de lo que les querría hablar hoy dentro de este ciclo sobre «El hombre y el Absoluto». La muerte está siendo objeto de represión, de maquillaje, de enmascaramiento, de silencio, de sublimación, de glorificación, pero en cualquier caso esta ahí omnipresente y humana, humana hasta el punto de que alguien que sabe mucho de esto y que ha escrito un precioso libro sobre el tema, Edgar Morin, ha escrito que ella diversifica al hombre del animal más nítidamente todavía que el utensilio, el cerebro o el lenguaje. Nada tiene de extraño, por tanto, que, tras un breve paréntesis de olvido sistemático, filósofos y antropólogos le concedan hoy de nuevo un rango de honor en sus reflexiones. Pero con un sesgo distinto del que venía siendo habitual: el discurso actual sobre la muerte se ha desvinculado del discurso sobre la inmortalidad. En realidad, la filosofía de la muerte ha sido tradicionalmente una filosofía sobre la inmortalidad, no sobre la muerte. Pues bien, en nuestros días asistimos al nacimiento de un discurso sobre la muerte en el que ésta es abordada en sí misma y por sí misma o en su relación con la vida, y no como simple propedéutica o pórtico de una eventual sobre-vida o de una presunta inmortalidad. De ahí -muy brevemente y a modo de introducción- quisiera tomar el punto de partida para esta charla: de la ruptura que introduce Feuerbach entre muerte e inmortalidad y de la recuperación de esa idea con M. Scheler. A partir de ahí querría intentar una síntesis de lo que la reflexión contemporánea está dando de sí en su indagación sobre el tema que nos reúne. No voy a referirme, por tanto, a un aspecto tan importante de la cuestión como es la actitud sociológicamente imperante hoy ante la muerte. Baste señalar únicamente la atención preferente que los profesionales del pensamiento le vienen dedicando al tema, en contraste con el desentendimiento que parece reinar a nivel de calle sobre la cuestión. Tampoco me referirá a la respuesta cristiana al problema, esa respuesta que el credo enuncia al final con las palabras «espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro». Solamente al final haré una brevísima alusión a ella, como término de mi exposición. Quiebra de la idea de inmortalidad En el patrimonio cultural que Occidente recibió de los griegos figuraba, y por cierto en un lugar muy destacado, la creencia en la inmortalidad. Esta creencia dominó durante al menos dieciocho siglos, salvo raras y secundarias excepciones. Este consenso secular se rompe en el siglo XIX por obra sobre todo de Feuerbach y de la izquierda hegeliana, la izquierda materialista. Esa ruptura alcanza en nuestros días proporciones espectaculares. El hombre actual es prevalentemente escéptico con respecto a la posibilidad de sobrevivir a la muerte. Estadísticas al canto, aunque no sean muy recientes: en Inglaterra la mitad de la población, según encuesta realizada en 1955, no creía en ninguna forma de supervivencia; en Estados Unidos (la encuesta data de 1959) sólo un 55% se inclinaba por la admisión de una vida después de la muerte; un 43% en Francia dice creer en Dios y no creer en la supervivencia (datos de 1961); un 58% en Alemania Federal (datos de 1968); un 62% en Inglaterra (datos también del 68); un 30% en Estados Unidos (datos de 1973)... Las cifras son aún más sorprendentes si se tiene en cuenta que muchos de los que confiesan creer en Dios dicen no creer en la supervivencia. Habría que preguntarles entonces en qué Dios creen o qué Dios puede ser creíble en este caso. ¿Por qué camino se ha accedido a esta quiebra de la idea de inmortalidad y qué juicio de valor merece esta quiebra? Para Feuerbach, la tesis de la inmortalidad reposa sobre un dualismo antropológico, alma-cuerpo, inaceptable desde la óptica materialista, no sólo por la radical incompatibilidad de esta óptica con la afirmación de una entidad espiritual cualquiera, sino -y sobre todoporque el antedicho dualismo alma-cuerpo entraña otro dualismo, un dualismo ético. Al binomio alma-cuerpo correspondería el binomio cielo-tierra, con la consiguiente depreciación de ésta (la tierra), en favor de aquél (el cielo). En un pasaje de su obra más conocida e importante, La esencia del cristianismo, dice nuestro autor: «Si mi alma pertenece al cielo, ¿por qué debo yo, cómo puedo yo pertenecer con el cuerpo a la tierra?». La inmortalidad del alma funcionaría entonces como piadosa coartada para los evasionismos de distinto tipo. Si se quiere devolver al hombre el gusto por la tierra y el coraje por la empresa de edificar la ciudad terrena, es preciso renunciar al cielo y, por tanto, aparcar el sueño inmortalista. Sólo entonces, prosigue el autor, la humanidad se concentrará en sí misma y en su mundo del presente. La humanidad -dice el texto-: ésa es la verdadera divinidad, el único sujeto de la auténtica inmortalidad. En otro lugar de la misma obra se lee: «Tu creencia en la inmortalidad es solamente verdadera y auténtica cuando crees en la eterna juventud de la humanidad». Por el contrario, el individuo singular es constitutivamente mortal, y todo el talento vanamente derrochado por los filósofos en probar su presunta supervivencia estaría mejor empleado en reconciliarlo con la limitación inherente a su finitud biológica y en exorcizar el temor de la muerte; temor gratuito, según Feuerbach, porque la muerte es, textualmente, un ser fantasmagórico que sólo es cuando no es, y no es cuando es. En esas reflexiones de Feuerbach se encuentra ya toda una serie de motivos anti-inmortalistas que desarrollarán más tarde el marxismo clásico y las ideologías materialistas en general. Habrán observado que el acento recae aquí no tanto sobre una crítica teórica de los argumentos en favor de la inmortalidad, cuanto sobre un interés pragmático, práctico: el de no desarraigar al hombre de su entorno. Es en este mundo, en esta historia, y no en la eternidad del más allá, donde el ser humano se logra o se malogra; y es el hombre-humanidad, no el hombre-individuo, el valor supremo a cuya realización es menester subordinar cualquier otro valor. A la devaluación del individuo sigue lógicamente la devaluación de la muerte. Sobre esto volveremos más tarde. La muerte es un ser fantasmagórico. Se recupera así el viejo raciocinio de Epicuro, que proclamaba la no coincidencia del evento mortal con su sujeto. Mientras existimos, la muerte no se halla con nosotros; cuando la muerte viene, los que no existimos somos nosotros. Nosotros y la muerte no coincidimos nunca; por eso la muerte es un ente fantasmagórico. Para Feuerbach, en suma, la pérdida de la fe en la inmortalidad es el supuesto previo del único humanismo posible y realista. La muerte atañe esencialmente a la vida Scheler, nacido dos años más tarde de la muerte de Feuerbach, va a pensar de modo radicalmente distinto. Para él, la pérdida de la idea de inmortalidad responde a un proceso de deterioro de la conciencia que el hombre tiene de sí mismo. No se quiere saber de la propia inmortalidad -dice-, porque no se quiere saber de la propia muerte. Lo que se está negando con la negación de la supervivencia es la entraña y la esencia de la muerte; y, sin embargo, la muerte atañe a los elementos constitutivos de toda conciencia vital. Al descarnado «yo debo morir» se prefiere un saber de carácter general acerca de la muerte ajena. Nuestra sociedad ha instaurado -continúa Scheler- un modo de reprimir la conciencia de la muerte propia sumergiendo al hombre en el vértigo de una praxis para la cual sólo es real lo calculable, sólo es valioso lo que da seguridad. Los miembros de esta sociedad no saben que tienen que morir su muerte, porque únicamente saben que el duque de Wellington murió, que algunos hombres murieron, que el otro muere... Como consecuencia, se impone el estilo de morir como «un otro» de otro, desposeyendo así de todo sentido a la pregunta sobre la inmortalidad, porque se ha desposado de sentido a la pregunta misma sobre la muerte. No nos interesa en este momento indagar cómo el saber sobre la muerte concierne a la constitución misma de toda autoconciencia humana, pero sí interesa retener como válida -creo yo- la denuncia que Scheler hace de una sociedad que narcotiza a los que la componen para que desdeñen su mortalidad, porque esta pauta de comportamiento se ha afianzado, desde que Scheler la criticara hace ya más de sesenta años, en la comunidad tecnocrática de nuestros días hasta cristalizar en lo que se ha dado en llamar sarcásticamente «the americen way of death», el estilo americano de muerte. La negación de la muerte es hoy un dato, como acabamos de ver, empíricamente constatable, al menos por lo que tiene de negación de la inmortalidad, cuantificable incluso en las estadísticas. Habría que preguntarse si esta negación no es sino la afirmación invertida, crispada, neurótica, de una presencia que, por intolerable, no se quiere tematizar; una presencia censurada, a la que se opone un veto categórico que la impide reflejarse en la conciencia contemporánea. Estamos, por lo tanto, ante un doble diagnóstico: a) la idea de inmortalidad ha dejado de tener vigencia, porque el hombre ha despertado a la llamada a construir su mundo, el de este espacio y el de este tiempo (Feuerbach); b) la idea de inmortalidad ha caído en el olvido porque se ha dado en olvidar que yo tengo que morir y que cada cual ha de morir su propia muerte (Scheler). ¿Cual de estos dos pronósticos se ha cumplido: el de Feuerbach o el de Scheler? Para responder a esta pregunta habría que distinguir. En lo que antes he llamado «nivel de calle», se sintoniza indudablemente con Feuerbach, aunque no se le conozca. En el nivel del pensamiento filosófico, es la posición de Scheler, naturalmente con matices, la que ha terminado por prevalecer. En los profesionales del pensamiento prevalece tomarse en serio la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué ha prevalecido Scheler sobre Feuerbach a ese nivel? Pues porque, si hay algún dato sobre el que no puede caber duda -algún dato antropológico, quiero decir, que no sea susceptible de manipulación, de camuflaje-, es el dato de la finitud del hombre. El hombre es un ser limitado, contingente, perecedero, caducable a corto plazo. El hombre es un ser finito, y esa finitud es la nota más abarcadora, el distintivo más infalsificable de la condición humana. De impedir su camuflaje se encarga la muerte. La muerte sería la evidencia empírica, física, brutalmente irrefutable, de esa cualidad metafísica de la realidad -de la realidad humana en este caso- que llamamos «finitud». Pues bien, haber puesto esto en claro de una vez por todas es el mérito indiscutible de la actual reflexión sobre la muerte. Se ha escrito en una obra reciente que nuestro siglo podría ser llamado con justeza un «siglo de muerte», no sólo porque en él proliferan con una regularidad aterradora las muertes violentamente inferidas -los especialistas en estadísticas sostienen que la Segunda Guerra Mundial produjo más muertes violentas que todas las demás guerras juntas-, sino también porque en él se ha reflexionado mucho y bien sobre la muerte. Seguramente ambos factores están relacionados, la proliferación de las muertes en el ámbito de la praxis de la vida cotidiana tenía que inducir la consideración de la muerte en el ámbito de la teoría, y así, como es bien sabido, el existencialismo hizo de este tema un asunto neurálgico de su reflexión antropológica; pero también, e inesperadamente, el sector más evolucionado del marxismo recupera el dato muerte como objeto de inquisición filosófica. Inesperadamente, porque el marxismo clásico, desde Feuerbach para acá, desdeñó olímpicamente el dato y lo degradó, diríamos, a puro hecho no merecedor de reflexión, incapaz de suscitar una reflexión filosófica. Las reales dimensiones de la muerte Lo que resulta de esta detenida indagación del problema «muerte» es el descubrimiento de sus reales dimensiones. En este punto creo que se puede diseñar lo que es hoy un práctico consenso: el problema de la muerte no es un problema sectorial, sino un problema global; cuando decimos «muerte», no estamos abordando una cuestión marginal, sino cardinal. Efectivamente, la pregunta sobre la muerte desencadena toda una serie de interrogantes sobre el sentido de la vida y el significado de la historia; sobre la validez de los imperativos éticos absolutos: la justicia, la libertad, la dignidad...; sobre la dialéctica presente-futuro; sobre la posibilidad de la esperanza... La pregunta sobre la muerte es sobre todo una variante de la pregunta sobre la singularidad, irrepetibilidad y validez absoluta del individuo concreto, que es en definitiva quien la sufre, su sujeto. Todas estas dimensiones del problema muerte han sido tocadas con mayor o menor profundidad por los autores antes citados: existencialistas como Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel, etc.; marxistas evolucionados, neomarxistas o marxistas humanistas como Bloch, Garaudy, Schaff, Kolakowski, etc. Examinémoslas más detenidamente: 1. La pregunta sobre la muerte es en primer lugar la pregunta sobre el sentido de la vida. H/SER-PARA-LA-MU: El hombre, decíamos antes, es finitud constitutiva. En cuanto tal, el hombre es ser-para-la-muerte-la ya tópica descripción heideggeriana de la condición humana-, y lo es en un doble sentido: ante todo, en el sentido biológico -en lo cual no se distingue del resto de los seres vivos, todos los cuales llevan la muerte incrustada en su código genético (la muerte es una especie de astucia de la vida para perpetuarse)-; pero lo es también en un sentido propio, singular: en el sentido que Heidegger llamaría «existencial» u «ontológico». El hombre es ser para la muerte en tanto en cuanto que él, y sólo él, no sólo muere, sino que sabe que muere. En el resto de los seres vivos, decía Heidegger, se da la pura facticidad del expirar, se da el deceso como hecho biológico, pero no se da esta interna ordenación hacia la muerte que se da en el hombre por su conciencia anticipatoria del hecho mismo de tener que morir. Siendo ser para la muerte en este doble sentido -el biológico y el existencial u ontológico-, la vida del hombre tendrá significación en la medida en que lo tenga su muerte. Y viceversa, una muerte sin sentido, una muerte insensata, contagiará restrospectivamente de su insensatez a la vida. En este punto, la reflexión de Sartre es de una enorme lucidez. Realmente, si el hombre es ser para la muerte -le dice Sartre a Heidegger-, y la muerte no es sino asomarse a la nada, a la cara vacía de la nada, entonces el hombre es ser para la nada; es decir, el hombre es una pasión inútil. Por lo tanto, parece que no se puede dar respuesta a la pregunta por el sentido de la vida mientras no se esclarezca de algún modo el sentido de la muerte, dado que hemos convenido en que el sentido de la vida era para la muerte, o estaba ordenada hacia ella. Entre tanto se encuentra ese sentido de la muerte, deberíamos demandarnos con un teórico marxista, el famoso filósofo polaco Adam Schaff: «¿para qué todo esto, si al fin hemos de morir?». 2. En segundo lugar, la pregunta por la muerte es la pregunta por el significado de la historia. Aquí es donde el marxismo heterodoxo ha aportado el correctivo más fuerte a la teoría clásica del marxismo sobre la muerte. No es posible encerrar la muerte en el recinto de lo que atañe sólo a los individuos; no es lícito difamar la preocupación que suscita la muerte, calificándola de egocentrismo inmaduro, de falta de conciencia de clase, de deformación pequeño-burguesa, de fijación neurótica, etc., porque, como ya había recordado Engels en su dialéctica de la naturaleza, la muerte del individuo es índice de la mortalidad de la especie; la mortalidad microscópica es reflejo localizado de una mortalidad macroscópica que constituye la atmósfera en que se mueve y respira todo lo que vive. No mueren sólo los individuos: mueren también los individuos; pero mueren porque pertenecen a una especie mortal. Los individuos son mortales, las culturas son mortales, las naciones son mortales, la humanidad es mortal..., y por eso la muerte concreta, singular, de Fulano de Tal debe ser situada en el horizonte de lo que Engels llamaba la «muerte total». Más concretamente, la finitud del hombre concreto-singular es presagio, preaviso, de la finitud de lo humano, de todo lo humano, es decir, de la humanidad y del mundo humanizado por el hombre. Con lo cual, lo que se pregunta de inmediato es: ¿cuál es el sentido último de la aventura humana en el mundo?; ¿qué es lo que prevalece al término del proceso histórico: el hombre dominando la naturaleza por vía de la racionalidad dialéctica, como pensaba Marx, o la naturaleza engullendo al hombre por vía de la necesidad biológica que se ejecuta sumarísimamente en la mortalidad de cada cual? Lo que parece prevalecer a fin de cuentas, si no se encuentra respuesta al tema de la muerte, es el cosmos sobre el logos, la naturaleza sobre el hombre, y no el hombre sobre la naturaleza. 3. En tercer lugar, la pregunta sobre la muerte es la pregunta sobre los imperativos éticos absolutos: los imperativos de justicia, de libertad, de dignidad... ¿Es posible atribuir estos valores absolutos a sujetos contingentes? Si un hombre tratado injustamente muere para quedar muerto, ¿cómo se le hace justicia?, preguntaría Horkheimer; y si no se le puede hacer justicia a él, ¿con qué derecho puedo exigir yo que se me haga justicia a mi? ¿Cómo se devuelve la libertad y la dignidad a los tratados como esclavos si realmente ya no son más, porque han dejado de ser total e irrevocablemente? Son estos interrogantes los que mueven a Garaudy, a los posmarxistas de la escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Benjamín), etc., a asentar lo que Garaudy llama el «postulado de la resurrección». La opción revolucionaria, dice Garaudy, implica el postulado de la resurrección. ¿Cómo puedo yo ofrecer éticamente un mundo nuevo para todos si no ofrezco a todos una oportunidad para disfrutar de ese mundo? Por lo tanto, esa ética de la revolución que postula la justicia universal, la libertad universal, tiene que operar con el supuesto previo de la resurrección. (Otra cosa es que después, cuando Garaudy se pone a explicar lo que entiende por «resurrección», su explicación nos deje a los cristianos más bien insatisfechos. Este es ya otro asunto). 4. En cuarto lugar, la pregunta sobre la muerte es la pregunta sobre la dialéctica presente-futuro, uno de los temas favoritos del marxismo clásico. Vivimos en un presente poco acogedor, inhóspito, dominado por la alienación, un presente que es reino de la contradicción; y por eso soñamos con un futuro que sea lo que Bloch llamaba «reino de la identidad». Pero entre el presente que sufrimos y el futuro que soñamos se intercala una ruptura, la sima «muerte». ¿Es posible franquear esa sima, tender un puente por el que podamos transitar del presente al futuro? ¿Es posible que los contenidos de futuro alcancen también al presente, o habrá que resignarse a considerar el presente como medio y a sacrificarlo a un futuro considerado como fin? El papel de las generaciones intermedias -y, mientras no se diga lo contrario, todos somos generaciones intermedias, salvo la presunta última generación- ¿habrá de ser el de servir únicamente de andamiaje o de material de derribo para la generación escatológica? 5. En quinto lugar, la pregunta sobre la muerte es la pregunta sobre el sujeto de la esperanza. ¿Quién puede conjugar el verbo esperar? ¿Posee esperanza el individuo concreto, singular, o es más bien la esperanza de la especie, como insinuaba de alguna manera Feuerbach? ¿Tenemos esperanza las generaciones intermedias, o somos más bien lo que permite contemplar con esperanza a la generación escatológica? Ser esperanza para otros no es igual que tener esperanza. Una cosa es ser sujeto de esperanza propia, y otra ser objeto de la esperanza ajena. ¿Quién conjuga aquí el verbo «esperar» con sentido? Cuando se dice que tenemos que sacrificarnos por un mundo mejor para nuestros hijos -apunta Schaff-, cuando en las reuniones de partido se pedía a los militantes que se sacrificaran por las generaciones futuras, lo único que se lograba era quitarles a nuestros militantes las ganas de tener hijos. 6. En fin, la pregunta sobre la muerte es una variante de la pregunta sobre la persona, sobre la densidad, la irrepetibilidad y el valor absoluto de quien la sufre. La cuestión radical que plantea la muerte podría formularse más o menos así: «¿Es o no es todo hombre un hecho irrevocable, irreversible?» Si lo es, este hecho no puede ser pura y simplemente succionado por la nada. Si no lo es, si también el hombre pasa como pasan los demás hechos, entonces no habría por qué tratarlo con tantas contemplaciones: la realidad «persona» es una ficción especulativa y debe ser reabsorbida en esa otra realidad omnipresente que llamamos «naturaleza». Entonces, obviamente, la muerte es un fenómeno banal, como es banal la caída de la hoja en otoño. A nadie se le ocurre filosofar sobre la caída de la hoja en otoño, la filosofía podría haberse ahorrado el tiempo que le ha venido dedicando a ese tema. En suma, la envergadura que se reconozca a la muerte está en razón directa de la que se reconozca a su sujeto paciente. La minimización de la muerte es el índice revelador de la minimización del individuo mortal. Y viceversa, una ideología que trivialice al individuo trivializará la muerte. Por el contrario, si la muerte es captada como problema, es porque el hombre es captado como valor; porque el hombre se sabe más que un puro hecho; porque el hombre trasciende la facticidad del hecho bruto. Entonces sí; entonces la muerte es problema. Kolakowski, otro teórico posmarxista, dirá en una frase difícilmente mejorable que, si el hombre es un valor absoluto, entonces la muerte de un hombre es una tragedia absoluta, y el mundo, cuando muere un hombre, es distinto y ha perdido algo supremamente valioso. El discurso trans-racional sobre la muerte Como puede verse, las preguntas se han multiplicado, y es dudoso que un discurso puramente racional esté en disposición de dar las respuestas adecuadas. Los que ofertan hoy respuestas a estas preguntas lo hacen desde lo que algunos de ellos llaman el «discurso transracional», es decir, un discurso más meta-religioso que filosófico o científico. Para los autores que optan por respuestas positivas a estas series de preguntas que hemos planteado, las cosas parecen presentarse así: la muerte es necesaria por vía de hecho y parece imposible por vía de razón, puesto que conduce al absurdo, y la razón recusa el absurdo. Entonces la victoria sobre la muerte sería necesaria por vía de razón, aunque parezca imposible por vía de hecho. El espíritu oscila indefinidamente entre estos dos polos: necesidad de la muerte y necesidad de una victoria sobre la muerte. La razón por sí sola no alcanza a despejar esta ambigüedad, porque una y otra vez se da de bruces con el espesor del hecho opaco, compacto, impenetrable, del tener que morir. Unamuno, obsesionado desde siempre con este asunto, expresaba esta perplejidad bellamente cuando escribía aquello de que «ni el sentimiento logra hacer del consuelo una verdad, ni la razón logra hacer de la verdad un consuelo». ¿Qué resta entonces? Resta la esperanza; la esperanza, que -notémoslo biensería imposible si la aniquilación o la sobre-vida fuesen certezas racionales. La esperanza es posible justamente porque ninguna de las dos alternativas se impone apodícticamente sobre su contraria. En este punto, dice Bloch citando a Montaigne, la única postura sensata es la de el gran «peuttre». Me voy al gran «quizás», decía Montaigne moribundo. Junto a la esperanza, y provocada por ella, queda también otra cosa: queda la idea de trascendencia. Es realmente sorprendente -y tal vez sea éste uno de los fenómenos más llamativos de la actual filosofía- la recuperación de la idea de trascendencia. Explícitamente nombrada por existencialistas como Jaspers o Marcel e implícitamente intuida por el último Heidegger; explícitamente nombrada por marxistas como Bloch o Garaudy y explícitamente nombrada también por posmarxistas como Horkheimer o Adorno, la idea de trascendencia aparece hoy como la alternativa a la idea de la muerte. Pero por «trascendencia» ya no se entiende -al menos no necesariamente- lo que entendía la tradición filosófico-teológica clásica. Este concepto se ha hecho más fluido, más genérico. Con la idea de trascendencia se expresa hoy, y cito palabras de Bloch, el anhelo de un «non omnis confundar», de un «no desapareceré enteramente»; el voto esperanzado de que el núcleo auténtico de lo humano no se extinga para siempre con la muerte de su sujeto; la confianza de que, a la postre, el SER, con mayúsculas, prevalezca sobre la nada. Pero, claro, admitida esta apelación a la trascendencia, surge inapelablemente la cuestión crítica: ¿quién será el beneficiario concreto de esta trascendencia: el ser con mayúsculas, del que hablaba Heidegger como destino del ente; el «homo revelatus», que dice Bloch, el hombre revelado finalmente que sucederá al «homo absconditus», al hombre que se gesta ahora; el revolucionario triunfante con conciencia de clase, del que hablaba Garaudy? Todos estos sujetos de una presunta victoria sobre la muerte, de una presunta trascendencia, tienen unas señas precisas de identidad personal, tienen un rostro, un nombre, y éste es el punto más oscuro de los modernos discursos sobre la muerte, de las modernas tanatologías. Se tiene la impresión, en estos autores, de que el modelo de inmortalidad espiritualista, desencarnada, individualista, etc., los inhibe de alguna manera, los coarta; parecen tener miedo a dar el paso a una neta afirmación de inmortalidad personal, porque piensan que esa afirmación conllevaría la subjetividad solipsista, individualista, desencarnada, del alma inmortal, sola. Salvo, naturalmente, la excepción -aquí gloriosa excepción- de Gabriel Marcel, que, como cristiano confesante, ha sabido captar que la victoria del yo personal sobre la muerte se funda en una comunión y participación de vida interpersonal; se funda, en el fondo, en el misterio del amor y, por lo tanto, se libra de esa egolatría individualista, de ese solipsismo egocéntrico de las antiguas teorías de una inmortalidad del alma solamente individual. Situados en este plano, estamos ya, como es fácil comprender, en el umbral del discurso estrictamente teológico, según el cual la dialéctica muerte-inmortalidad, sobre la que hemos venido discurriendo, se sustancia, no en el ámbito de la naturaleza ni como presunta conclusión de un silogismo, sino en el ámbito de la historia, en el dialogo interpersonal Dios-hombre. Dicho con otras palabras -y con esto termino-, la respuesta cristiana al problema, a la pregunta sobre la muerte, se expresa con la categoría «resurrección de los muertos». No con la categoría «inmortalidad», ni mucho menos con la categoría «reencarnación», sino con la inédita categoría «resurrección». Al decir «resurrección», la Biblia no habla de una salvación espiritualista del alma sola, de una salvación individualista del yo singular solo, de una salvación desmundanizada o acósmica de la humanidad sola. Al decir «resurrección», la Sagrada Escritura habla de una salvación, en primer lugar, del hombre entero, cuerpo y alma; y en segundo lugar, de la comunidad humana. El concepto de resurrección, en Pablo por ejemplo, es un concepto no solo corpóreo, sino también corporativo y cósmico. A la humanidad resucitada corresponderá un cosmos transfigurado. La fe cristiana cree esto, porque no cree que la historia pueda rescatar a sus muertos ni que el hombre pueda salvarse a sí mismo; pero, por otra parte, sí cree que hay salvación para el hombre y para la historia. Así pues, de tejas abajo, para los creyentes la muerte es irrefutable, le quita al hombre el ser y, por consiguiente, le quita también la palabra. La muerte es muda y hace mudos, ha dicho alguien; el hombre se queda sin respuesta ante ella. Si alguna respuesta hay, debe venir no del hombre. sino de Dios. En efecto, la fe resurreccionista ha surgido en la Biblia como una explanación, como una extrapolación del concepto «Dios», como un despliegue de la identidad de Dios. Dios es un Dios de vivos, dirá Jesús a los saduceos en la famosa polémica sobre la resurrección. Ignoráis quien es Dios, y por eso negáis la resurrección. Dios es un Dios de vivos. La muerte del hombre pone en crisis al hombre, evidentemente, pero también pone en crisis la identidad de Dios. Si Dios es el que dice ser; si Dios es el amigo fiel del hombre, el Padre benevolente y misericordioso; si Dios ha creado al hombre por amor, entonces lo ha creado para la vida; y ese Dios no puede ser vencido por la muerte ni puede contemplar impasible la muerte de su amigo. La muerte del hombre interpela la identidad de Dios, y la respuesta de Dios a esa interpelación es la resurrección del hombre. Recordar por último que la fe resurreccionista ha surgido en un contexto martirial (2 Mac 7; Daniel 12 y, sobre todo, Cristo: el mártir por antonomasia y el resucitado por antonomasia). La idea de resurrección tiene, pues, mucho que ver con la idea de reivindicación del justo inicuamente perseguido, de rehabilitación de la causa aparentemente perdida. En suma, la fe en la resurrección puede y debe testificarse por la comunidad cristiana no sólo como esperanza personal en una victoria sobre la muerte, sino también como la confianza en que la utopía de la justicia y la libertad universales no es un utopismo, sino que es un sueño posible que algún día será realidad. Los cristianos creemos que el hombre muere no para quedar muerto, sino, como Cristo, para resucitar. Y resucitar para la vida, para una vida interminable porque es una vida procedente del amor. Ésta es en verdad la última palabra sobre la condición humana: no el fracaso de la muerte, sino la plenitud de una vida que, habiendo surgido del amor, es más fuerte que todo, más fuerte incluso que la propia muerte. ·RUIZ-DE-LA-PEÑA-JL _SAL-TERRAE/97/02. Págs. 91-103 ........................ *Transcripción de una conferencia pronunciada por Juan Luis Ruiz de la Peña en el Colegio Mayor «Santa María de Roncesvalles». Pamplona. Del problema al misterio. Apuntes para una teología renovada de la muerte Alberto NUÑEZ* Antes de nada, debemos aclarar qué significa el título de este artículo. Se desilusionará quien espere encontrar aquí las últimas teorías teológicas acerca de la muerte, o una discusión con la teología clásica sobre el tema del origen de la muerte como castigo por el pecado, o su definición como separación alma-cuerpo, el problema de la inmortalidad del alma, la teoría de la «muerte total», la teoría de la resurrección «en» la muerte, etc. Todo ello es tratado por las publicaciones más recientes sobre escatología1. Simplemente quisiera presentar algo mucho más perentorio: el presupuesto teológico que está en la base de cualquier intento renovador de la teología de la muerte, lo que consiente precisamente que ésta sea «renovada» no sólo en el lenguaje, sino en el enfoque general, para que pueda seguir ofreciendo a los creyentes razones de su esperanza. Y me valgo, en primer término, de una afirmación del Concilio Vaticano II (ese gran impulso del Espíritu a la Iglesia hacia su renovación, que está todavía por desarrollar en tantos aspectos). El texto dice así: «La Sagrada Teología se apoya, como en cimiento perpetuo, en la palabra escrita de Dios al mismo tiempo que en la Sagrada Tradición, y con ella se robustece firmemente se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo» (DV, 24). J/MISTERIO-RV-D: El subrayado es mío. Y lo más importante está al final. Estamos acostumbrados a meditar los «misterios» de la vida de Cristo (gozosos, dolorosos, gloriosos). Estamos habituados a creer «verdades» (verdades reveladas, verdades de fe, verdades eternas). Pero nos cuesta mucho mirar a Cristo como «misterio» y «verdad». Sin embargo, él mismo ha dicho: «yo soy el camino, la verdad y la vida». Del misterio de Cristo en su totalidad (vida, muerte, resurrección, gloria, parusía), entendido como acontecimiento salvífico, brota toda la verdad sobre Dios, el hombre, el mundo. Una verdad que nosotros humildemente investigamos a la luz de la fe, pero que no agotamos nunca. Y además, de propina, nos rejuvenece. Porque es vida. Cristo es un misterio: cuanto más se descubre, tanto más se sorprende uno de lo que tiene delante. Si no lo descubriéramos, sería sólo un secreto. Si lo agotáramos, no sería misterio. Cristo es el misterio de la revelación de Dios y de la salvación del hombre. Y desde el misterio de Cristo hay que contemplar toda otra verdad, incluso la muerte. Contemplar las «cosas últimas» de la escatología a la luz del acontecimiento escatológico que es Cristo hace que nuestra consideración de la muerte esté marcada no sólo por la muerte de Jesús, que sabemos fue redentora y reconciliadora de los pecadores con el amor de Dios, sino también por su resurrección y por su venida futura (la parusía) en gloria y poder. Ellas son también acontecimiento de salvación, y por medio de ellas se consuma la redención de este mundos. Del problema al misterio Si definimos la teología de la muerte como el intento de iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado, se hace necesario, en primer lugar, reconocer que la muerte para el creyente es algo más que un mero (aunque gravísimo) problema físico-psíquico que tarde o temprano habrá que afrontar. Y aunque muchos traten de vivir lo mejor posible dejando a un lado esta cuestión, despachándola con un «ya se verá cuando llegue el va momento...», a nadie se le escapa que la muerte, su muerte, es un verdadero problema. Por un lado, constituye algo natural, universal, es parte de la vida. Por otro lado, la aniquilación que provoca nos sabe a absurda contradicción, pues se opone a nuestro noble deseo de vivir y perdurar. Este problema es, por así decirlo, una ventana sobre la muerte: la impresión que produzca el paisaje variará mucho de una persona a otra; algunos, por el miedo o la repugnancia que les infunde, llegan hasta el extremo de tapiar la ventana. Es igual; al fin y al cabo -como decía el filósofo griego Bión-, el camino de la muerte es tan fácil que lo hacemos con los ojos cerrados... MISTERIO/QUE-ES: Pero al creyente en Jesús resucitado los ojos de la fe le abren otra ventana a la muerte, no ya sólo como problema, sino también, y principalmente, como misterio. Y además resulta que la muerte, bajo esta mirada de fe, se convierte en el misterio por excelencia de la vida humana. ¿Cómo? Olvidémonos por un momento de las connotaciones que en el lenguaje ordinario tiene la palabra «misterio» (cosa secreta, algo incomprensible, inexplicable, inaccesible a la razón...) y recuperemos su significación originaria, esencialmente religiosa, que el cristianismo primitivo tomó prestada del ambiente helenístico. La palabra griega mysterion deriva del verbo myein (cerrar [los labios o los párpados]). Una persona con los ojos cerrados permanece en tinieblas hasta que los abre a la luz. De este modo, quien en las religiones mistéricas era introducido en un misterio sagrado pasaba de la ignorancia, simbolizada ritualmente en los párpados cerrados, a la claridad del conocimiento. Los labios cerrados (otro símbolo del misterio) significaban no tanto la incapacidad de comprender, cuanto la dificultad de verbalizar el contenido de los misterios, su inefabilidad. Además, el fiel tampoco podía revelárselo a gente ajena a la comunidad; debía guardar el secreto. El misterio, pues, en el sentido genuino del término, representa una apertura a la transcendencia, esto es, a una mayor calidad de vida y conocimiento. La fenomenología de la religión reciente tiende a describir el misterio como una realidad trascendente que concierne al hombre personalmente, le afecta de un modo definitivo y no es parangonable a nada conocido y vivido por él. De ahí que consideremos muy apropiada la expresión «el misterio de la muerte», porque, aparte de adecuarse a la descripción arriba señalada, nos remite a Dios mismo, el «Misterio» por antonomasia, que es origen y fin de la vida. Podríamos decir que la muerte es misterio porque, si bien es verdad que en Dios vivimos, nos movemos y existimos (Hch 17, 28), también es cierto que -como ha escrito un conocido teólogo- «Dios es aquel en el que el hombre mortal muere y por el cual y para el cual resucita»3. Un misterio escatológico La fe de la Iglesia contempla siempre la muerte del cristiano a la luz de la resurrección de Jesús y en la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, la plenitud del Reino de Dios al final de los tiempos. En la liturgia eucarística, después de la consagración se aclama así el misterio de la redención: «Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas» De este modo, también la teología considera la muerte del hombre como una parte de la escatología y en conexión con la cristología, de la que es culminación, pues el último artículo sobre Cristo en el Credo profesa que él «vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin». La escatología estudia los éschata (las realidades últimas), la nueva creación y la nueva humanidad que esperamos, el reino de Dios en la resurrección. Aunque, estrictamente hablando, la «última realidad» por excelencia es Dios mismo, que, en la gloria, será todo en todos (cf. 1 Cor 15,28). La muerte es una de esas realidades que el cristiano no ve, pero espera, y sobre las cuales reflexiona la escatología. Porque en realidad la muerte pertenece en mayor medida al «más allá» que al «más acá», por lo que tiene de definitivo e irreversible. Lo que nosotros podemos observar cuando una persona muere es sólo un proceso fisiológico que concluye con la interrupción de las constantes vitales; un organismo que deja de funcionar como tal cuando la chispa vital se apaga4. Pero ¿es eso la muerte? Me temo que sólo podemos ver una cara de la moneda. La otra, el aspecto personal y subjetivo, no es accesible a los testigos. Porque la única persona que podía describirnos por experiencia propia lo que realmente sucedía allí, el mismo difunto, ya se ha ido. Si para la comprensión integral de cualquier fenómeno humano es imprescindible la colaboración activa del sujeto (lo que, obviamente, no se da en el caso de un muerto), tenemos que concluir que nuestro conocimiento de la muerte será siempre incompleto mientras no hayamos pasado al otro lado de ella. Pero sabemos que a Jesucristo el Padre lo levantó de la muerte con el poder de su Espíritu. Él es el primero que ha despertado a la vida para no morir más. Y él nos lo ha contado. Ahora podemos en verdad decir: «Señor Dios, el único que puede dar la vida después de la muerte...», cuando lo invocamos en nuestra oración por los difuntos. Afirmar el misterio de la muerte como realidad escatológica significa reconocer nuestra muerte como un paso adelante (y sin posibilidad de volver atrás) en un camino que Jesucristo ha abierto para nosotros, en orden a que podamos participar plenamente de su vida (cf Rm 6,3-9; Flp 3, 10-11). Esta novedad introducida por la resurrección de Cristo en la muerte del hombre hace que el cristiano, aun experimentando la muerte con el dolor de la separación que ella provoca (o sea, sin dejar nunca de constituir un problema para él), pueda llamarle «pascua», «nacimiento», «bautismo» e incluso, con el apóstol Pablo, «ganancia» (Flp 1,21). Un misterio que revela vida El Misterio Pascual, la muerte y resurrección de Jesús, es el punto culminante y definitivo de la revelación de Dios a la humanidad como amor que crea vida y la rescata, dándose a sí mismo. La muerte en cuanto misterio «revela» al cristiano la gran verdad de su existencia: su vocación a compartir en el amor la vida divina, la vida eterna. Pero la concepción cristiana de la inmortalidad no tiene nada que ver con algunas ideas paganas recicladas en la nueva religiosidad de consumo postmoderna. La influencia de la literatura de ficción y del cine fantástico -con sus héroes inmortales, sus fantasmas, ángeles y otras criaturas espirituales que se plantan en cualquier época pasada o futura con una facilidad pasmosa, pero que son incapaces de controlar sus pasiones demasiado terrenas- ha hecho estragos en nuestro imaginario escatológico, a veces tan individualista, tan solitario el pobrecito... Haría mucho bien a nuestro espíritu el que volviéramos a pasearnos por las viejas catedrales románicas para dejarnos catequizar por sus imágenes sobre la vida eterna, donde Jesucristo siempre está en el centro, y los santos alrededor felices y contentos... Porque nuestra vocación a la inmortalidad no significa una mera prolongación sin fin de esta vida, sino la plena participación de la vida de Dios, que es algo muy distinto. La Escritura nos presenta una imagen de la vida eterna cuyo marco no es el estiramiento infinito del tiempo y el espacio cósmicos, sino el cielo nuevo y la tierra nueva (Dios renueva el Universo entero), y en medio la nueva humanidad, en cuyo centro está Jesús (que por eso precisamente es nueva): «Dios entre los hombres: morará con ellos; ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Les enjugará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte ni pena ni llanto ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado» (/Ap/21/03-04). Estamos llamados a participar de la misma gloria del Resucitado, que -no lo olvidemosen los relatos evangélicos se presenta siempre a sus discípulos mostrando los signos de la Pasión. Compartir plenamente la gloria de Jesús supone, primero, pasar por su Misterio Pascual, que incluye la muerte. Pero esto sólo nos lo desvela el Espíritu a través del seguimiento de Cristo en su comunidad de fe. Y es un proceso, algo que se «aprende» en el camino de la vida cristiana, en donde los sacramentos, especialmente la celebración de la eucaristía, ocupan un lugar central. Aunque también se nos revela por medio de una amplia gama de experiencias humanas, entre ellas la de nuestra corporeidad limitada y frágil. No se trata solamente de una pura convicción intelectual o de una experiencia espiritual, sino que -en palabras de un padre de la Iglesia- «constantemente aprendo a creer con fe segura que la muerte de los hombres fue vencida por la muerte de Cristo crucificado; que ha sido puesta en el cuerpo la esperanza de la resurrección, en nuestro cuerpo, porque Cristo victorioso resucitó en esta carne que llevo, de la que muero...» (San Paulino de Nola, Carme XXXT). Ciertamente constituye un misterio que se hace accesible al creyente en Cristo y a toda persona de buena voluntad, «en cuyo corazón -como señalaba el Concilio Vaticano II- obra la gracia de un modo invisible; puesto que Cristo murió por todos, y una sola es la vocación última de todos los hombres, es decir, la vocación divina, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo que sólo Dios conoce, se asocien a su misterio pascual» (GS, 22). Los cristianos, es verdad, conocemos ya la plenitud de vida que es Cristo, la vivimos en la fe y en la caridad, la celebramos en la Liturgia. Pero todavía no se ha manifestado en nosotros totalmente. En la esperanza, aguardamos su realización completa después de la muerte. Considerar la muerte como misterio de salvación llena de sentido una expresión tradicional referida al morir y que ya no se escucha con frecuencia: «pasar a mejor vida». Misterio y profecía La mirada del cristiano al misterio de la muerte es una mirada profética. El problema veía la muerte situada «en» el futuro: yo sé que un día me tengo que morir, y ello tiñe de incertidumbre y de provisionalidad mis días. Pero el misterio la mira «desde» el futuro, desde la intervención definitiva de Dios, que es eternamente fiel a su alianza de amor con la humanidad. Un texto muy conocido de la Escritura nos puede proporcionar la perspectiva justa: «La mano del Señor se posó sobre mi, y por su espíritu el Señor me sacó y me puso en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones: eran muchisimos los que había en la cuenca del valle; estaban completamente secos. Entonces me dijo: 'Hijo de Adán, ¿podrán revivir esos huesos?' Contesté: 'Señor, tú lo sabes'. Me ordenó: 'Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: He aquí que yo os voy a infundir espíritu y viviréis. Os cubriré de tendones, haré crecer sobre vosotros la carne; tensaré sobre vosotros la piel y os infundiré espíritu para que reviváis. Así sabréis que yo soy el Señor'» (/Ez/37/01-06). La visión nos muestra los siguientes personajes: 1) Dios, que pregunta, ordena y manda, que para eso es Señor; 2) Ezequiel, el profeta, un «hijo de Adán», un hombre mortal, que acoge la palabra de Dios y coopera con su actividad; 3) los huesos (¿qué símbolo mejor para representar los muertos y la misma muerte?) esparcidos por el valle en las cuatro direcciones (¿quién puede escapar de la muerte'?); y 4) algo muy importante, pues cambia todo el paisaje, el espíritu (la palabra hebrea rúaj [viento, soplo, aliento vital]) Y lo que sucede en la visión de Ezequiel ilumina la situación histórica concreta del pueblo de Israel en el destierro de Babilonia, donde los deportados, sepultada la esperanza de poder volver a su tierra, están como muertos. Separados del Dios de Israel por sus culpas, por su infidelidad a la Alianza, desalentados, sufren al verse privados de la vida verdadera que es la gracia y la benevolencia de Dios, algo que sólo Él mismo puede devolverles por propia iniciativa. Al profeta se le concede ver esta acción futura de Dios, que reanimará a su pueblo, le hará volver e infundirá en cada hombre un espíritu nuevo. A la luz del Misterio Pascual, podemos decir entonces que la pregunta de Dios a Ezequiel toca el verdadero núcleo del problema: lo que más preocupa no es la muerte en sí misma (los huesos secos), sino la vida después de la muerte (¿podrán revivir esos huesos?). No importa tanto su causa remota (al menos la de la muerte tal como la experimentamos los hijos de Adán, con angustia y temor), que es el pecado, cuanto el poder del Padre, que ya ha transformado la muerte en Cristo a través de su Espíritu (Así sabréis que yo soy el Señor). Por consiguiente, la pregunta sobre la muerte transciende el mismo problema de la muerte y abarca la relación del hombre con el Dios de la Alianza que da la vida por medio de su espíritu. El problema se ha convertido en misterio. Ezequiel sólo puede responder al enigma apelando a Dios mismo: «Tú lo sabes, Señor». Que es como decir: yo confío en ti; revélame tú ese misterio. Una respuesta que nos hace recordar aquella otra de Pedro a Jesús: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68). Como el profeta Ezequiel, la comunidad cristiana tiene que estar siempre dispuesta a dar razón de su esperanza. Nuestra visión del misterio de la muerte es ciertamente profética en medio de un mundo donde aparentemente triunfan la violencia, la injusticia y la aniquilación. Pero la palabra de vida eterna, que nos ha llamado personalmente y funda la Iglesia (ekklesía, comunidad de los convocados), nos revela que nuestra vida presente es ya una «nueva creación», que lo viejo ha pasado, todo es nuevo (2 Cor 5,17). Para quienes han sido bautizados en la muerte de Cristo, la vida presente se experimenta como don, y el Espiritu que actúa en nosotros, como primicia y garantía de la salvación futura (cf. Rm 8,23; 2 Cor 1,22; 5,5). En cuanto el Espíritu es fuente y fuerza de nuestro camino, podemos decir que es ya el futuro el que está dominando ahora nuestro presente, pues gracias al don del Espiritu tenemos certeza de nuestra futura resurrección y de la nueva creación. El misterio de la muerte y el compromiso ético La muerte en cuanto tal (ese momento imperceptible del paso a la otra dimensión) no es dolorosa. Hay personas que después de una larga y penosa enfermedad pueden incluso llegar a desearla como alivio a su sufrimiento. Es mucho más grave el dolor de separarnos de todo lo que conocemos y abandonarnos a lo que ignoramos. Es más lacerante la angustia de vernos privados de los seres que amamos y quedar totalmente solos en la oscuridad. También es doloroso ver llegar la muerte cuando uno todavía es joven y no ha vivido plenamente. Pero peor es la constatación de quien, entrado en años, debe morir y ve cómo ha malgastado su tiempo en futilidades, ha ofendido a tantos, no ha asumido sus responsabilidades y ni siquiera ha alcanzado los objetivos que él mismo se había propuesto... En definitiva, el mayor dolor de la muerte es no haber apreciado la vida en su verdadero valor. Una concepción profética de la muerte como misterio de la salvación de Dios es capaz de reconocer todavía en la vida terrena del hombre una transformación real por medio del amor. Juan da testimonio de ello con unas palabras muy simples, pero tremendamente fuertes: «a nosotros nos consta que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte» (1 Jn 4,14). En esta óptica cristiana, el «ars moriendi» consiste no tanto en prepararse a morir píamente habiendo hecho méritos para el cielo, cuanto en un «ars vivendi» que va saliendo gradualmente de la muerte a través (y gracias a) el amor de los hermanos. En el Evangelio, el binomio «vida/muerte» es simétrico al de «amor/odio», porque el amor de Dios es comunicativo, se aloja en el corazón del hombre, y donde está él hay vida; pero el odio lo expulsa del corazón y produce muerte. De modo que -continúa Juan- «si uno posee bienes del mundo y ve a su hermano necesitado y le cierra las entrañas y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios?» (vv .16-17). No nos tiene que extrañar, por consiguiente, que un padre de la Iglesia caracterizase el proceso de la conversión como ser transformado en vida por una «primera resurrección, que es la iluminación destinada a la conversión; por ella pasamos de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, de la incredulidad a la fe, de las malas acciones a una conducta santa. Sobre los que así obran no tiene poder alguno la segunda muerte» (San Fulgencio de Raspe, Tratado sobre el perdón de los pecados, lib. II, cap. 11). Al mismo tiempo, cualquier proyecto ético honestamente basado en la propia (y sana) conciencia, aunque no esté directamente inspirado por una fe religiosa, se muestra como un salir de la muerte y entrar en la vida. He aquí, por ejemplo, la convicción de un pensador contemporáneo tan poco propenso a teologizar como Fernando Savater: «La moral es, por tanto, la consecuencia más enérgica de la finitud. Desde sus comienzos, ha consistido en celebrar la íntima fibra de resistencia y oposición a la zapa de la muerte: fuerza y gloria allí donde crecen debilidad y miedo, compasión frente a lo que no la tiene con nosotros, apoyo mutuo ante la forzosa disgregación, transcendencia contra la perpetua banalidad, comunicación en vez de estéril silencio... El amor propio no sólo es voluntad de no morir, sino también de inmortalizarse, es decir, de establecerse y obrar a despecho de la muerte, de tal modo que ésta llegue a resultar subyugada por la vocación vital humana»5. Hay un texto bastante original en la Escritura, el Salmo 73 (/SAL/072/073), en el que el autor inspirado no se basa, para su reflexión sobre la muerte, en ningún modelo existente: ni en los modelos arcaicos israelitas (su propia tradición), ni en la religión de los persas (el poder más fuerte de la zona entonces), ni en el pensamiento griego (la filosofía más desarrollada en aquella época), sino en su propia experiencia de la vida y del misterio de Dios. La relación hombre-muerte-Dios se plantea en el contexto de la cuestión sobre el valor del compromiso ético. El salmista mira a su alrededor y se pregunta si vale la pena esforzarse por ser bueno en esta vida, cuando los malvados, que siempre seguros acumulan riquezas, usan la amenaza y la violencia para conseguir sus propósitos, insultan a los justos y desafían a Dios, y sin embargo no hay congojas para ellos, su cuerpo está sano y rollizo. La doctrina tradicional era que Dios es bueno con el justo y lo premia en vida. Pero el salmista ve, en cambio, que son los malvados los que prosperan. Además, tradicionalmente se creía que después de la muerte todos bajaban al sheol, el lugar de las sombras. El salmista casi llega a envidiar a los perversos, porque, total, ¿para qué sirve la virtud, si el triste horizonte de la muerte iguala a todos, buenos y malos? Y en medio de esa tentación, que es también duda y oscuridad («meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil»), surge la luz («hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos»). El misterio de Dios le va a proporcionar un horizonte mucho más ancho y más profundo que antes para contemplar las realidades de este mundo («yo era un necio y un ignorante»), pero sobre todo para contemplar su propio destino glorioso, que no es sino la vida con Dios («yo siempre estaré contigo»). Su íntima convicción supera el limitado y confuso conocimiento de Israel acerca de la muerte y más allá de ella. Sentir la intimidad de Dios le hace no envidiar más a los malvados («y contigo, ¿qué me importa la tierra?») y obrar en adelante el bien sólo por amor a Dios («para mí lo bueno es estar junto a Dios»). Para el salmista, el problema situaba la muerte como horizonte del hombre, y por eso daba lo mismo ser justo o injusto. Mientras que el misterio pone a Dios como horizonte de la muerte del hombre; de ahí que valga la pena hacer el bien en esta vida, sencillamente porque en el bien el hombre está en comunión con Dios, que es vida. TEOLOGÍA DE LA MUERTE EN EL CONTEXTO PRESENTE: TRES PARADIGMAS BÍBLICOS Hemos tratado de esclarecer en las páginas anteriores lo que significa el misterio de la muerte desde la perspectiva del misterio de Cristo. La Palabra de Dios ciertamente nos revela el sentido cristiano de la muerte, pero no lo hace a través de definiciones. En realidad, si uno busca en la Biblia la palabra «muerte», la encontrará en varios contextos y con muchos sentidos diferentes, a veces hasta contradictorios. Entonces, ¿qué es la muerte para un creyente? Hemos de tener en cuenta que no es posible dar una idea exacta de ciertas cosas sin describir al mismo tiempo otras con las cuales están esencialmente relacionadas. No se puede hablar, por ejemplo, de la oscuridad sin conocer la luz, ni del reposo sin hacer referencia al movimiento. No es posible describir el silencio sin mencionar el sonido. Reflexionar sobre una de estas dos palabras es entenderla en relación a la otra, y el resultado final será comprender ambas a la vez en un horizonte común. Así, buscar en la Palabra de Dios una iluminación sobre la muerte exige que pongamos ésta en relación a la vida, y ambas en el horizonte del misterio de Dios, que es señor de la vida y de la muerte (Rm 14,9). La Biblia nos ofrece muchos paradigmas de la muerte, algunos de ellos muy ajenos a la sensibilidad y el lenguaje actuales. Por ejemplo, la forma de pensamiento que produjo expresiones del tipo: «por envidia del diablo entró la muerte en el mundo» (Sab 2,24); o «como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura la justificación que da la vida» (Rm 5,18). Otros esquemas, sin embargo, están más próximos a nuestra sensibilidad, pues resaltan los aspectos relacionales, la comunicación, el estar en ruta y el dinamismo, con los que el hombre se entiende hoy a sí mismo en el mundo y en relación a Dios. Dada la brevedad de este artículo, no podemos agotarlos todos; como muestra valgan tres botones. 1. La palabra y el silencio «En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios... En ella estaba la vida» (Jn 1,1.4). La Palabra de Dios está en el principio de todo: en la creación del mundo (Gn 1), de la vida humana (Gn 1,26) y en la conservación de la vida (Dt 8,3; Sb 16,26). Es una palabra que crea salvación y vida nueva (Sal 119,25). Ella misma es salvación (Hch 13,26), vida (Hch 5,20), verdad (Ef 1,13), fuerza de Dios (1 Cor 1,18) y redención (St 1,21). Podemos decir que Dios tiene la primera y la última palabra. Y no es difícil adivinar cuál. Al Dios que en el Horeb se presentó a Moisés con el nombre de «Yo soy el que soy» (Ex 3,14), el apóstol Juan, cuyas manos tocaran a la Palabra de vida (1 Jn 1,1), lo describiría con estas palabras: «Dios es amor» (1 Jn 4,8). ¿Y qué es lo que Dios nos comunica con su Palabra? El Concilio Vaticano II decía lo siguiente sobre la naturaleza y el objeto de la revelación divina: «Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía» (DV 2). D/AUTOCOMUNICACION: Pero esta autorrevelación de Dios, esta comunicación originada en el amor, supera los parámetros de la comunicación ordinaria entre personas. Karl Rahner explica de este modo la diferencia: «Cuando hablamos de la comunicación de Dios mismo, no podemos entender esta palabra como si Dios, en una revelación cualquiera, dijera algo sobre sí mismo. La palabra 'comunicación de Dios mismo' (autocomunicación) quiere significar realmente que Dios en su realidad más auténtica se hace el constitutivo más íntimo del hombre»6. En otras palabras, podemos afirmar que solamente Dios es capaz de darse a sí mismo con su Palabra; y que da lo que tiene y es: vida personal en el amor trinitario. Si la palabra significa vida, ¿qué sentido tiene entonces el silencio? Lo más original de la comprensión de la vida en el Antiguo Testamento es que ésta proporciona una oportunidad al individuo y a la comunidad para alabar al Señor. Lo que está en el fondo de esa concepción de la vida es la sólida convicción de que no puede haber vida verdadera si no es en relación a Dios. La alianza es más importante que la existencia individual. La alianza de Dios con su pueblo es, por así decirlo, lo único que da «calidad» a la vida del hombre bíblico. Por lo tanto, alabar al Señor era signo de vida; y la incapacidad de alabarlo era signo de muerte, aunque el hombre estuviese todavía vivo. Si la característica principal de la vida es alabar al Señor, la muerte constituye el silencio (cf. Sal 6,5-ó; 30,9-11; 31,18-19; Is 38, 16-20). Además, la expresión hebrea para el alma designaba el soplo (y, por extensión, la garganta), que era el principio vital infundido por Dios mismo y que el hombre exhalaba con el último suspiro. Por eso, en la Biblia, una forma de decir «yo mismo» es «mi alma» o «mi vida». O sea, que el hombre no es nada sin el aliento creador y vivificador de Dios. San Agustín usó la comparación de la palabra y el silencio al reflexionar desde su propia experiencia sobre el hecho del desgarro que produce en nosotros el tener que desprendernos de las criaturas que amamos y de las cuales, cuando llega el momento, nos cuesta tanto dolor separarnos. Es cierto, dice Agustín, que, aunque no todas envejecen, una misma ley las limita, pues todas mueren. Y, sin embargo, Dios les ha dado el poder ser «partes de cosas que no existen todas simultáneamente, sino que, previamente con su desaparecer y entrar otra en su lugar después de ella, todas componen el todo del que son partes. He aquí que también así se desarrolla nuestro discurso a través de los signos sonoros. El discurso no será completo si una palabra, después de haber hecho oír sus partes, no desaparece para que le suceda otra. Por estos seres te exprese la alabanza mi alma, Dios creador del todo, pero no se pegue a ellos...» (Confesiones, lib. IV, c. X). ALABANZA/SIEMPRE: Creo que podemos utilizar esta hermosa metáfora también para la vida misma. La recibimos gratuitamente del Señor, y no tuvimos sobre ella la primera palabra ni tenemos la última. El silencio de la muerte sigue un signo lleno de esperanza; es la humilde expresión de la creatura que espera volver a alabar al Señor, pues sólo puede entenderse a sí misma en comunicación con Dios y con las demás creaturas. Porque, citando otra vez a ·Agustín-san: «Si amáis a Dios, aun cuando calláis, es vuestro mismo amor una voz poderosa que llega hasta el Señor, es un nuevo cántico que llega hasta sus propios oídos» (Comentario al Salmo 95). Y también: «Vuestra lengua sólo a ciertas horas puede alabar a Dios: alábele, pues, siempre vuestra vida» (Comentario al Salmo 146). Tendremos que guardar con Cristo el respetuoso silencio de la muerte para poder escuchar otra vez la palabra que nos llame a la vida nueva, como expresamos en la liturgia: «Porque si el morir se debe al hombre, el ser llamados a la vida con Cristo es obra gratuita de tu amor» (Misal Romano, Prefacio V de Difuntos). 2. El camino y su consumación «Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha» (Sal 16,11). CAMINO/V: Aparte de la realidad física del camino, de la que el pueblo de Israel hizo abundante experiencia en sus orígenes nómadas y, después de asentarse y poseer la tierra, caminando amargamente a los destierros y deportaciones a que le sometieron sus enemigos más fuertes, el Antiguo Testamento habla de la vida humana como un camino (Sal 37,5) que, bajo la guía de Dios (Ex 13,21), cada cual puede recorrer (Jb 23,11) o rechazar (Ma 2, 9). Los profetas, en nombre de Dios, llaman a la gente a apartarse de los caminos falsos (Jr 25,5) para seguir el verdadero camino (Jr 31,21), cuyo discernimiento es un don que se pide al Señor (Sal 119,33-40). En el Nuevo Testamento, Jesús aparece como la culminación del camino que Dios ha preparado para la salvación (Rm 11,33ss). La persona misma de Jesús es el camino a Dios, siendo verdad y vida (Jn 14,6). Ciertamente el hombre es un ser en camino que difícilmente se adecua a definiciones estáticas e inmutables sobre su naturaleza. Ya San Jerónimo apuntaba con una pizca de ironía: «¿Puedes advertir -te pregunto- cuándo te has convertido en un niño, cuándo en un muchacho, cuándo en un joven, cuándo en adulto, cuándo en viejo? Cada día morimos, cada día cambiamos; y, sin embargo, creemos que somos eternos» (Epistolario, carta 60). Y si algo caracteriza al hombre frente a todas las demás cosas, es precisamente el hecho de tener un camino. ¿Por qué? Veamos la reflexión de Xavier Zubiri a este respecto: «El trazado de la vida no tiene el carácter de mera trayectoria, como lo puede tener un cuerpo que se mueve en el espacio. El cuerpo no tiene camino, sólo tiene trayectoria. Es la vida la que tiene un camino, que consiste en vivir en secuencia. (...) Ahora bien un camino lo es porque conduce 'desde' un punto de partida 'hacia' algo. Hay, pues, que precisar hacia qué va dirigido el camino, sin lo cual no habría camino, sino pura trayectoria»7. CAMINO/TRAYECTORIA: Zubiri explica que este «hacia» es la «autoposesión», que consiste en ir realizándose en una figura determinada conforme a lo que el hombre quiere ser. Por eso la vida es siempre «definitoria» (nos vamos definiendo ante las cosas y mediante lo que hacemos con ellas), pero nunca «definitiva». Nuestra vida está marcada por la provisionalidad, por la apertura a la posibilidad de cambiar nuestra propia definición. ¿Qué supone, entonces, la muerte? Zubiri concluye: «como hecho natural, (la muerte) es una descomposición y una cesación. Pero es, además, algo que pertenece a la estructura formal del viviente humano: es aquel acto que positivamente lanza al hombre desde la provisionalidad hacia lo definitivo8. A la luz de lo anterior se puede entender mejor la tradición martirial-mística de la muerte, donde ésta aparece como algo esperado y deseado en cuanto liberación final para alcanzar la plenitud en la comunión con Dios y con los santos; una tradición que, comenzando por Pablo (cf. Flp 1,23) y continuando con Ignacio de Antioquía y los mártires de los primeros siglos, llega hasta los místicos (Santa Teresa: «tan alta vida espero, que muero porque no muero»). Y también una interpreración más moderna de la muerte como situación «sacramental» en cuanto ocasión privilegiada para que el hombre puede ejercitar plenamente su libertad y su capacidad de decidirse libre y definitivamente (sin los condicionamientos externos propios de la vida terrena, provisoria) por Dios y su Reino. Aquí la muerte sería cumplimiento y culminación de la vida humana. Esta concepción ya la habían anticipado algunos padres de la Iglesia, como Gregorio de Nisa cuando afirmaba: MU/GANANCIA: «Esto quiere decir resurrección: la reconstitución de nuestra naturaleza en su originalidad. Por lo tanto, si es imposible que la naturaleza sea reconstituida a mejor sin la resurrección, pero la resurrección no puede darse si la muerte no la precede, la muerte sería un bien, porque resulta para nosotros principio y camino de transformación a mejor» (Opera IX: «Por Pulqueria»). Y también Tomás de Aquino, que, exponiendo el significado de /Jn/14/06/TOMAS-AQUINO, explicaba: «En este sentido, en cuanto hombre, dice: yo soy el camino; en cuanto Dios, añade: la verdad y la vida, dos expresiones que indican adecuadamente el término de este camino. Efectivamente, el término de este camino es la satisfacción del deseo humano.» (Comentario sobre el Evangelio de San Juan, cap. 14). 3. La fuerza y la debilidad «Grábame como un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte, obstinada la pasión como el abismo; es centella de fuego, llamarada divina; las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos» (Ct 8,6-7). D/E-FUERZA-DYNAMIS: Éste es un paradigma que recorre toda la Escritura. El hombre bíblico reconoce, alaba y celebra por todas partes y en todo momento la fuerza o el poder del Señor (cf. Jc 5,4ss; Sal 19; 104; Is 40,10; Lc 1,49). Dios concede al hombre fuerza y poder. Pero, sobre todo, su fuerza se manifiesta en Jesucristo, su Ungido, que recibe poder para perdonar pecados, curar enfermos, expulsar demonios, enseñar y juzgar. También los discípulos recibirán fuerza para llevar a cabo su misión. El Evangelio mismo, la Buena Noticia, es un poder (cf. 1 Cor 1,18, Flp 4,13). Y esta fuerza de Dios actúa en los creyentes (Ef 6,10). Cuando los saduceos interrogaron a Jesús sobre la resurrección, él respondió: «Andáis descaminados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios» (Mc 12,24). Después sería la acción del poder de Dios lo que resucitaría a Jesús; y este poder, dice Pablo, actúa también en nosotros (2 Cor 4,14). Es la fuerza del Espíritu. Pero ¿qué es la fuerza (en griego, dynamis) del Espíritu, sino un dinamismo que brota continuamente del corazón de Dios, que crea, conserva la vida, reconcilia, salva, dará plenitud, glorificará y transformará toda la Creación? Es la fuerza de su amor. La vida de Dios es el dinamismo del amor. No hay nada más fuerte que Él. Pero el amor tiene su lado débil, que es la muerte. La muerte es debilidad; es la pasividad del amor. Dios, en Jesucristo, muestra la debilidad de su amor en que padece, se entrega o, como diría Bonhoeffer, se «deja echar fuera del mundo», permite que «lo arrojen de la vida»9. El Dios que ama a la humanidad y que derrama su poder sobre el Hijo para vivificar el mundo se encuentra frente a la fuerza del pecado que mata al justo. A estas alturas de nuestra reflexión sale a relucir una realidad que hasta ahora estaba detrás del telón: la mala muerte. No es una desconocida para Dios. Porque es la antigua muerte, la primera de la historia, la de Abel a manos de Caín, su hermano. Y se repite. La muerte que sigue al pecado; se nutre de él (de la codicia, la frivolidad, la injusticia, la infidelidad, la violencia, el odio) y se hace fuerte. La mala muerte es muy fuerte. ¿Se producirá una lucha de titanes para resolver el conflicto, una batalla entre el amor y la mala muerte? No. En la buena muerte del justo (en una humildad que confía en el Padre, no reclama nada para sí, no ejerce violencia y dona su vida) brilla con más fuerza el poder de Dios: vence el amor que no se resiste a la muerte. Esta paradoja cristiana sólo se resuelve afirmando los dos términos. Se trata de otra lógica, que resumió muy bien el obispo Balduino de Canterbury: «Es fuerte la muerte, a la que nadie puede resistir. Es fuerte el amor, capaz de vencerla» (Tratados, X). Ya lo había dicho Jesús: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15,13). Y Pablo, que siguió en aquello a su Maestro, diría que «ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que su fuerza superior procede de Dios y no de nosotros» (2 Cor 4,7). ·NUÑEZ-Alberto. _SAL-TERRAE/97/02. Págs. 113-129 ........................ * Jesuita, prepara el doctorado en Teología. Roma. 1. Sobre estos problemas, consúltese la obra del profesor de Frankfurt M. KEHL, Escatología, Salamanca 1992, que ofrece un panorama bastante completo y matizado de lo que se ha escrito últimamente sobre el tema de la muerte. De reciente publicación también, el libro de J. IBAÑEZ y F. MENDOZA, Dios Consumador: Escatología, Madrid 1992, desde una perspectiva más escolástica, escrito al modo de manual de curso, pero que tiene el mérito de integrar en su estructura la doctrina del Magisterio y la Tradición de la Iglesia hasta hoy sobre la escatología. Finalmente, y más apto para comunidades populares, está el libro de dos profesores de teología en Brasil: J.B. LIBANIO y M. Clara BINGEMER, Escatología cristiana, Madrid 1985. 2. Véase, por ejemplo, el intento renovador de integrar la escatología en la cristología (y viceversa) de J. MOLTMANN, El camino de Jesucristo. Cristología en dimensiones mesiánicas, Salamanca 1993. 3. U. VON BALTHASAR, «Escatología», en Ensayos teológicos I, Verbum Caro Madrid 1964, p. 332. 4. Sobre ese aspecto observable de la muerte, el «más acá» de ella, recomiendo dos libros escritos por médicos que, uniendo a su competencia científica una rica experiencia profesional, reflexionan sobre la muerte desde una perspectiva integral humana: S.B. NULAND, Cómo morimos. Reflexiones sobre el último capitulo de la vida, Madrid 1995; y J. HINTON, Experiencias sobre el morir, Barcelona 1996. 5. F. SAVAtER, Ética como amor propio, Madrid 1992, p. 301. 6. K. RAHNER, Curso fundamental sobre la fe, Barcelona 1989, p. 1.486. 7. X. ZUBIRl, Sobre el hombre, Madrid 1986, p. 662. 8. Ibid., p. 666. 9. D. BONHOEFFER, Resistencia y sumisión, Salamanca 1983, pp. 252ss. SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE ACERCAMIENTO PSICOLÓGICO Josu CABODEVILLA Psicólogo clínico. Pamplona «Nunca podrás, dolor, acorralarme. Podrás alzar mis ojos hasta el llanto, secar mi lengua, amordazar mi canto, sajar mi corazón y desguazarme. Podrás entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir todas mis horas con tu espanto. Pero nunca podrás acorralarme. Puedo amar en el potro de tortura. Puedo reír cosido por tus lanzas. Puedo ver en la oscura noche oscura. Llego, dolor, adonde tú no alcanzas. Yo decido mi sangre y su espesura. Yo soy el dueño de mis esperanzas» (DOLOR-SFT/POEMA PO/DOLOR-SFT ·Martin-Descalzo-JL) A modo de introducción Abordaré este tema despacio, sosegada y serenamente. Me resulta arriesgado y comprometido reflejar en pocas palabras y de forma ordenada el acontecimiento más importante de la vida, «la confrontación con la muerte». Estas reflexiones no son más que notas, apuntes registrados en mi memoria de cientos de personas que he visto morir. He observado cómo la proximidad de la muerte, en muchos casos, nos coloca de un modo distinto del habitual respecto de nosotros mismos, de los demás, de la colectividad o de cada tú con el que nos relacionamos. Poseo piezas de un «puzzle» que no me atrevo ni a intentar recomponer, porque sospecho que son muchas más las piezas que me faltan. Las que poseo, sin embargo, son tesoros que encontré, que cuido, reconozco y valoro. Voy a referirme aquí a hombres y mujeres concretos que conocí, a los que acompañé en el final de su existencia, y que tal vez pudieran ser prototipos de otras muchas personas. Es cierto también que mi observación está sesgada por mi biografía, por mi cultura, por mi medio social, por mi formación como psicoterapeuta, por mis creencias y valores, y seguramente por muchas otras cosas que desconozco y colorean mis ojos, mis oídos y todos mis sentidos. El nuevo y último tabú En la película «Antonia» (un film de Marleen Gorris, Oscar 1996 a la mejor película extranjera), la protagonista -una mujer que amó la vida en un medio rural de Centroeuropaun buen día, siendo ya mayor y estando rodeada de sus personas queridas, les avisa: «Bueno, ¡adiós!, me voy a morir». Se quedó en la cama y se murió. Esta mujer muere muriéndose, experimentando su propia muerte, consciente de que termina su vida biológica de la misma manera que terminó la vida biográfica de su madre, de la madre de su madre... Es una muerte acompañada, en la que, moribunda, preside su propio final junto a su familia y su entorno. Algo impensable hoy en día, cuando la muerte se ha convertido en una nueva categoría de lo obsceno, de lo impronunciable, en algo que se oculta y sobre lo que se considera de mal gusto hablar, reflexionar, debatir. Vivimos en una sociedad que nos aleja de pensar sobre la muerte; una cultura que esconde la enfermedad (como antesala de nuestra finitud) y silencia la muerte. Un ocultamiento del morir que alcanza casi el ridículo. MU/TABU: Recientemente, en el pasado mes de diciembre, participé en una mesa redonda en la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios de la UPNA (Universidad Pública de Navarra) sobre el tema «Cómo afrontar la muerte». En ella, una de las ponentes relató cómo en algunas ciudades se ha llegado a prohibir la circulación de los coches fúnebres durante el día. Estamos frente al nuevo y último de los tabúes que persisten en nuestro mundo aparentemente desinhibido. En esta sociedad de la que somos parte y de cuyos valores y contravalores participamos, ya no se habla de la muerte y se fantasea la posibilidad de la omnipotencia; incluso se la oculta a quien la vivencia como cercana e inapelable, con lo que se le dificulta hasta extremos impensables la posibilidad de integrarla como una parte más, y muy importante, de su vida. Conocí a una mujer, ya mayor, y a su entorno familiar. El ocultamiento de su situación llegó hasta el extremo de engañarle en el traslado a nuestra Unidad de Cuidados Paliativos, haciéndole pensar que tan sólo era trasladada de habitación dentro del centro hospitalario en el que llevaba algún tiempo ingresada. Vivimos como si la muerte no nos concerniera. En general, no queremos vivir nuestra propia muerte; preferimos una muerte súbita, no preparada de antemano. He escuchado decenas de veces frases como éstas: «¡Qué bien!, no se ha enterado de nada»; «Por lo menos no se da cuenta...»; «Está sufriendo mucho, porque se entera de todo»... Parece como si hubiéramos escogido vivir de espaldas a la muerte, ignorándola. La muerte ha dejado de ser considerada como natural al ser humano y se ha convertido en algo que se combate y que sólo ocurre cuando la ciencia falta. Nuestra sociedad vive privada de la consciencia de su propia finitud. Esto me recuerda el mensaje del Gran jefe Settie al presidente de los Estados Unidos de América en el año 1855. La tribu india de los Duwamish había habitado desde siempre en el territorio situado en el actual estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. A mediados del siglo pasado, el gobierno federal quiso comprar este territorio a la tribu, derrotada y agotada tras años de guerra. El decimocuarto Presidente de los Estados Unidos, el demócrata Franklin Pierce, les propuso a los Duwamish que vendiesen sus tierras a los colonos blancos y se fuesen a una reserva. Trascribo parte de la respuesta del jefe de los indios, que presenta una visión de la vida y de la muerte dotada de una gran sabiduría: «... ¿Quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? No podemos imaginar esto si nosotros no somos dueños del frescor del aire, ni del brillo del agua. (...) Los muertos de los blancos olvidan la Tierra en que nacieron, cuando desaparecen para vagar por las estrellas. (...) Nuestros muertos nunca olvidan esta maravillosa Tierra, pues es la madre del Piel Roja. Nosotros somos una parte de la Tierra, y ella es una parte de nosotros. (...) Para el hombre blanco, una parte de la Tierra es igual a otra, pues él es un extraño que llega de noche y se apodera en la Tierra de lo que necesita. La Tierra no es su hermana, sino su enemiga; y cuando la ha conquistado, cabalga de nuevo. Abandona la tumba de sus antepasados y no le importa. Él roba la Tierra de sus hijos, y no le importa nada. Él olvida las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de sus hijos. Trata a su madre, la Tierra, y a su hermano, el Cielo, como cosas que se pueden comprar y arrebatar y que se pueden vender, como ovejas o perlas brillantes. Hambriento, se tragará la Tierra, y no dejará nada, sólo desierto. (...) Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros enseñamos a los nuestros: que la Tierra es nuestra madre. Lo que acaece a la Tierra, les acaece también a los hijos de la Tierra». Estas palabras de gran belleza, escritas hace más de un siglo, nos ponen frente a la inconsciencia del hombre actual, frente a las prisas y el estrés, frente al consumismo. En nuestro medio, con la desaparición vertiginosa de la cultura rural, sumergidos y aislados en el anonimato urbano, la realidad de los que mueren queda sumergida muchas veces en un lugar aséptico y frío; mueren alejados de la reunión familiar y social, niños incluidos, privados de todo el ritual que acompañaba en nuestros pueblos, ya abandonados y solitarios, a los moribundos. Otras veces el moribundo se encuentra con una soledad de amargo sabor, ya que, rodeado de todos los suyos, no se le permite hacer la mas mínima referencia en su conversación a ese momento tan fundamental de su existencia que ve próximo. La persona que, a pesar del ocultamiento, adquiere conciencia de su final, ha de vivir muchas veces su experiencia en solitario, sin posibilidad de intercambiar sus impresiones con los que le rodean, y privado de poder ser director, guionista y actor de su propia muerte. Recuerdo ahora a una mujer de 66 años que se moría de un cáncer de mama con metástasis pulmonares. La llamaré Juana. Casada y con tres hijos, también casados, y seis nietos, gozaba continuamente de la presencia amorosa de algún familiar. Una mañana, estando con ella en su habitación y con alguno de sus familiares (su marido y algún hijo), exclamó haciendo referencia a la muerte de otro enfermo ingresado en la habitación de al lado: «¡Cuánto cuesta morirse... !». Bastaron aquellas palabras para que toda su familia allí presente saltara al unisono: «Mamá, no hables de eso. Sólo tienes que pensar en recuperarte». Aquella mujer, Juana, ya no pudo compartir con sus seres queridos sus miedos, sus esperanzas, todo aquello que estaba viviendo tan de cerca. La sociedad actual, en nuestro medio social, ha terminado con esa muerte consciente y hogareña de la película «Antonia», a la que hacia referencia anteriormente. Es cierto también que cada vez más, y desde distintos medios y distintas visiones, se quiere prestar más atención al tema. Un ejemplo de ello es este monográfico sobre la muerte. Cada vez son más los profesionales, médicos, enfermeras, agentes de pastoral, trabajadoras sociales, etc. que están interesados en ofrecer una atención de calidad a esta situación final de la vida, en la que aparece más claro aún, si cabe, hasta qué punto la dicotomía cartesiana del dualismo cuerpo-espíritu resulta obsoleta, y hasta qué punto hay que dar por buena la unidad cuerpo-mente y su interdependencia. Es así como los profesionales que atienden a las personas en el final de vida se preparan para una atención interpersonal del yo profundo y existencial del moribundo, desde el propio tú que atiende y que no siempre cuenta con respuestas a los interrogantes que surgen de lo más hondo del ser humano. Afrontar la muerte: algunas actitudes psicológicas de nuestro entorno Después de cinco años trabajando en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital «San Juan de Dios» de Pamplona, se aprende muy pronto que la muerte no está sólo reservada para la gente de edad. Morir, al igual que vivir, puede ser una pesadilla, pero también puede ser un tiempo de crecimiento, creatividad y paz. Creo que nadie pondrá en duda que la muerte es un tema central en la existencia humana. Frente a la persona que va a morir se reacciona de una manera especial, como ante alguien que tiene que realizar una tarea difícil. Las personas nos situamos de diferentes modos frente al hecho de morir. Así, en esta etapa final de la vida, podemos solicitar ayuda, podemos gritar, podemos llorar y convertirnos en inválidos totales mucho antes de lo necesario. Podemos dirigir nuestra rabia hacia otros. Y también tenemos la oportunidad de completar el ciclo de nuestra vida actuando como seamos capaces y dando sentido al final de nuestra existencia. Muchos moribundos quieren, desean y necesitan hablar. Hablar de la muerte, de su final próximo. Pero no encuentran respuesta, sienten pena del familiar o amigo, y guardan para si mismos lo que hubieran querido compartir con otros seres humanos. Debemos evitar que la muerte de un ser querido trunque asuntos y deje cosas sin resolver. Cuando no ha habido posibilidad de despedirse de alguien, cuando nunca hemos sido capaces de decirle «te quiero», es cuando nos quedamos llenos de rabia, de dolor, de remordimiento y culpa. Entonces es cuando nos sentimos mal, con algo enquistado en nuestro interior y de lo que nos cuesta desprendernos. Existen también, ciertamente, moribundos que necesitan desesperadamente negar su situación. Es un periodo de rechazo de esta realidad. Lo mejor que podemos hacer por ellos es aceptar esta necesidad y permitirles tal negación, sin que ello les haga sentirse culpables o indignos, evitando asimismo tacharles, consciente o inconscientemente, de «poco valientes». Se han servido de la negación a lo largo de toda su vida y no tienen por qué querer abandonarla ahora en la fase final. Para ellos morir dignamente significa mantener esa negación. Es el momento en que el moribundo necesita ser escuchado y aceptado, incluso en sus negaciones, sin pretender imponerle la amarga verdad. En nosotros está el permitirles que vivan a fondo sus expectativas y necesidades. Ha de hacerse a su manera. Hay otros que no dejarán de luchar hasta el final. Sienten rabia. Es importante no sedar a estos pacientes, permitirles que ventilen y exterioricen su ira, su rabia. Resulta imprescindible advertir a los familiares y amigos más cercanos que las reacciones de indiferencia y agresividad, de las que son víctimas, no quieren y no deben ofenderles. Estaria fuera de lugar ofenderse y sentirse culpables de tales reacciones, porque no están motivadas por su comportamiento. Pertenecen a una etapa del proceso, como natural expresión del disgusto que experimenta el moribundo. En esta etapa final hay muchas personas que tienen la necesidad de la cercanía tranquilizadora de otro ser humano. Y, por otro lado, la necesidad de un espacio psicológico para elaborar la síntesis definitiva de su propia vida, para despedirse, ir arrancando una tras otra las mil raíces que nos ligan a la existencia terrena. Es fundamental hacer comprender el sentido psicológico de este desasimiento del moribundo con su familia, ayudando con ello al mantenimiento de una comunicación que no por silenciosa deja de ser significativa y de gran valor afectivo. El moribundo entra, por último, en un estado de conciencia que no le permite ya comunicarse verbalmente. Todo este proceso puede resultar duro y exigente, tanto para el protagonista como para quien lo vive de cerca. Y, sin embargo, es una nueva y última oportunidad de seguir madurando en el ciclo de la vida. Nada tranquiliza tanto en estos momentos difíciles como el diálogo confiado y abierto. Nada agrava tanto el dolor y la ansiedad como la soledad, la sensación de abandono y la imposibilidad de expresar el final de la vida a las personas que aman. La mujer del Midi d'Ossau: un ejemplo de dignidad Quisiera contar ahora cómo murió una mujer joven, de 34 años, a la que llamaré «la Mujer de Midi d'Ossau». El Midi d'Ossau es un monte de los Pirineos centrales, cabecera del valle de Ossau, en territorio francés, muy cerquita de la frontera, que, con sus 2.884 metros de altitud y sus murallones verticales, resulta inconfundible. Montaña de horizontes amplios, con sus silencios, con el misterio de sus soledades, con el deleite secreto de caminos desdibujados, escasamente hollados. En él todo está más cerca y más cercano: la tierra, el cielo, la roca, el sol, el viento, el frío, la nieve, el silencio, la soledad, la paz... el aliento del corazón. La montaña es el lugar de encuentro entre la persona y lo innombrable. ¿No ha sido acaso en la montaña, desde siempre y a lo largo de la historia, desde el Olimpo hasta el Sinaí, donde se han manifestado los dioses? Universo simbólico. La mujer del Midi d'Ossau era, como ya he dicho, joven, de pelo oscuro, de tez blanca, de grandes ojos de color verde que recordaban los valles pirenaicos. Se moría de SIDA, virus que había contraído hacía unos 10 ó 12 años en alguna «noche loca», según sus propias palabras. Mantuvo el secreto, su secreto, durante años, cuidando de no infectar a otros. Sólo cuando se sintió empeorar reveló su secreto, primero a su pareja, de la que acabó separándose, después a su familia, que, tras la primera reacción de sorpresa e indignación, acabó aceptándola y volcándose en su cuidado. Ingresada primero en una unidad de infecciosos, y tras informarle que la enfermedad estaba muy avanzada y sugerirle el traslado a nuestra unidad de cuidados paliativos, tuvo una reacción autodestructiva: se negó a comer: «Quiero morir cuanto antes», solía responder a los requerimientos para que ingiriera alimentos. Algunos dias más tarde, aceptó el hecho de que la muerte ocurriria cuando tuviera que ocurrir, y que con su actitud apenas iba a modificar ese momento. Desde entonces empezó a disfrutar de unos enormes bocadillos, cargados de mimo y de afecto, que le preparaba su madre. Esta fase del proceso fue breve pero intensa. Su horizonte se aproximaba demasiado aprisa. Una mañana, viéndola con dificultades para respirar, llamamos al médico que la atendía. Le explicó que la única posibilidad de mejorar su respiración era durmiéndola. Ella, con tono solemne y sereno, aceptó la sugerencia, posponiéndola para el día siguiente. Quería despedirse de todos los suyos. Estando ya solo con ella, hicimos una breve relajación y una visualización. Se imaginó un día radiante de invierno, esquiando (había sido una de sus pasiones), formando estelas en las ondas del mar de nieve y mirando el Midi d'Ossau con unos ojos diferentes, con esa mirada sensible que capta cómo, al mediodía, la vibración del aire arranca tenues llamaradas transparentes a las rocas. Una mirada que detenta el tiempo y encerraba en su memoria el color del sol coloreando las paredes de la montaña y la pendiente que parecía huir debajo de sus esquís. Aquélla, sin yo saberlo, fue la última vez que pude hablar con esa mujer. Todo se precipitó aún más deprisa. Me consta que pudo despedirse de su familia y que, tras hacerlo, se quedó dormida para siempre. Se fundió en esas cumbres, en esas mismas montañas pirenaicas que pocas horas antes habla visualizado y que sirvieron de referencia, de símbolo, a las miradas inquietas de quienes se han perdido, de los desterrados, de los que bajan hacia el sur o huyen hacia el norte. Silueta recortada, clara, inconfundible, sinónimo de esperanza y de libertad. Más allá todo es posible, es el otro lado, la otra cara del Pirineo. El tiempo ya remoto y olvidado de estrecha relación entre la persona y la montaña se enraizan en el drama, en el devenir de la vida, la muerte y el renacer a la luz de esta Mujer. Desaparecieron esos grandes ojos de color verde, pero aquí, ante nosotros, siguen quedando imágenes grabadas por esos ojos. Esas pendientes fueron sin duda las últimas visiones que pasaron por el aliento de su memoria antes de que ésta se apagase. Querido lector o lectora, cuando mires el Midi d'Ossau, acuérdate que unos ojos de Mujer se buscaron en él, y que esa Mujer tuvo como escenario de su final, como telón de fondo, esa misma montaña idéntica e inmutable. En ella está grabada para siempre su tragedia, su drama. Fueron muchos los momentos que compartí con la mujer del Midi d'Ossau, algunos llenos de amargura, como aquel en que revivió el hecho de sentirse rechazada y abandonada por su marido al enterarse de que era sero-positiva. Fueron muchas miradas silenciosas las que se cruzaron en el océano del espacio, pero todo ello pertenece a esa zona de «lo vivenciado», difícil de transcribir en palabras. Integrar la muerte «En los últimos momentos de un moribundo se puede encerrar el absoluto» (Simone de Beauvoir). No podemos disociar la muerte de nuestra propia existencia y de la vida de las personas de nuestro entorno. Sabemos que morimos, y conocemos nuestra constitución mortal: somos seres inexorablemente abocados a la muerte. La muerte sombrea la vida, es su lado oculto, tan real como la cara oscura de una esfera iluminada, presente desde el principio. Desde el inicio de los tiempos se sigue presentando como un enigma, y nunca entrega del todo su secreto. Reconocer nuestra finitud es respetar el drama de vivir y enfrentarse a la angustia, a ese peculiar dolor humano que nos atenaza en esa especie de agujero negro de nuestra existencia. Kierkegaard hacía referencia a esa angustia al señalar que «arriesgarse produce ansiedad, y arriesgarse lo máximo es tomar conciencia de uno mismo». Y justamente éste parece ser el camino de nuestra realización como seres humanos: la toma de conciencia de uno mismo. La muerte es el cese de la vida natural de la persona, el final de su existencia. Morir es algo único, personal e irrepetible. El protagonista es aquí el ser humano, y ni él puede ignorarlo ni otro puede privarle de serlo. Alguien dijo que la gran ventaja de los moribundos es que sólo se muere una vez. La vida y la muerte se sitúan dentro del marco de la existencia, en el espacio delimitado por el nacer y el morir. No hay un único modelo de actitud ante la muerte que pueda proponerse para que ésta sea vivida de forma humana y digna. Hoy se empieza a hablar de «vivir la propia muerte». Lo que proponemos es una muerte apropiada, distinta de la muerte eludida, negada, buscada o absurda. Integrar la propia muerte significa vivir sabiéndose finito, reconociéndose limitado; significa estar dispuesto a morir cuando nos toque; significa que intentaremos al menos vivir cada día como si fuese el último; significa la esperanza de tener mil días más para vivirlos. La muerte cercana coloca a la persona delante de su propia vida. Sitúa a cada uno frente a lo esencial, confrontándole con el sentido de su historia personal. El significado que descubrimos en nuestra vida difiere de persona a persona, incluso puede variar en una misma persona según el momento y la situación. Viktor Frankl señala que el significado hay que descubrirlo, que no es un dato, algo dado, haciendo notar que la búsqueda es más importante que el hallazgo. Es cierto que nunca somos enteramente libres, pues las limitaciones sociales, biológicas y culturales nos constriñen; pero Frankl cree que no existe restricción que sea tan poderosa que pueda aniquilar nuestra libertad de adoptar una posición para, por lo menos, escoger una actitud ante el sufrimiento, esa que tan bellamente plasmó José Luis Martín Descalzo en los versos con los que comenzamos este artículo. Todo hombre y toda mujer, por lo menos en algún momento de su vida, se descubren a sí mismos enfermos de una soledad incurable. Todos hemos de enfrentamos radicalmente a solas con las experiencias más importantes de la vida. Nadie puede amar, creer, sufrir, morir en nuestro lugar. A modo de conclusión A mi entender, la muerte, la finitud de la existencia, constituye una dimensión fundamental de la condición humana ante la cual, como suele ocurrir con las grandes cuestiones, no se trata tanto de dar respuestas satisfactorias y definitivas cuanto de plantear en profundidad el tema y sugerir, en mi caso concreto desde la perspectiva psicológica, algunas ideas a modo de horizontes en el siempre arduo y complejo camino de la comprensión humana. Sugiero, por tanto: * Ningún humano debe ser privado del derecho que tiene a vivir su propia muerte. Evitaremos comunicar esta verdad sólo cuando nos conste que el otro es incapaz de soportarla. * Existen muchas formas de ayudar a un moribundo a enfrentarse con esta última etapa de su vida; una de ellas consiste en darle apoyo en sus necesidades emocionales. * En nuestro entorno cultural suele ser frecuente la «conspiración de silencio» que el moribundo guarda con su familia y sus seres queridos. * Evitar la incomunicación de la familia con el enfermo constituye, obviamente, un objetivo terapéutico de primer orden. * Debemos advertir e instruir a los familiares y amigos del moribundo que para él puede ser bueno y enriquecedor hablar de la proximidad de la muerte. * Nunca debemos olvidar que mientras la persona está viva puede descubrir la amistad, el amor y la solidaridad con los demás. * Nuestra personalidad posee agujeros, vacíos existenciales, que evitamos deliberadamente porque crean vulnerabilidad en nuestro interior al cuestionarnos la opinión que tenemos de nosotros mismos. Son sentimientos desagradables, desconectados de la consciencia, resultado de no haber logrado satisfacer en el pasado nuestros deseos vitales (cariño, aceptación, etc.). Dichos agujeros forman una gestalt inacabada, un ciclo vital que no ha sido completado, que frena el desarrollo de la persona. Estos impulsos desconectados siguen habitando en nosotros de forma inconsciente puesto que no los hemos expresado. Y, lo que es más importante, siguen influyendo en cada instante de nuestra vida. Sólo al integrarlos, descargarán toda la tensión que encierran. * La psicología esboza el camino que permite comprender el rico y complejo mundo de las emociones y los sentimientos que emergen en momentos clave. * Debemos ofrecer al moribundo un espacio en el que los recuerdos hirientes del pasado puedan aflorar y ser sacados a la luz. Es un proceso de pacificación con uno mismo. * Ayudar al moribundo a hacer las paces con el propio pasado, con la propia vida, es acompañarle a lo largo del proceso por los distintos momentos psicológicos que tan claramente ha desarrollado la doctora Elizabeth Kübler-Ross. * Las personas a punto de morir desarrollan un convencimiento de que necesitan estar en paz. A medida que se acerca la muerte, el moribundo se percata con relativa frecuencia de que algunas cosas están inacabadas o incompletas. * Hay personas que necesitan algo para una muerte tranquila. Algunos se percatan de que tienen necesidad de una reconciliación. Otros necesitan unas circunstancias particulares para morir en paz, como elegir el momento de su muerte o la presencia de una persona determinada. Otros necesitan expresar (concluir) unos sentimientos profundos y tal vez reprimidos durante años. * El comprender que hay que solucionar estos asuntos tal vez nos permita asistir mejor a los moribundos. ·CABODEVILLA-Josu. _SAL-TERRAE/97/02 Págs. 131-142 ____________ Bibliografía 1. CABODEVILLA, Josu, «En el umbral del morir, todavía hay tiempo para crecer», en (Carlos Alemany [ed. ]) Relatos para el crecimiento personal, Desclée de Brouwer, Bilbao 1996, pp. 73-94. 2. ALEMANY, Carlos - GARCIA, Víctor, El cuerpo vivenciado y analizado, Desclée de Brouwer, Bilbao 1996. 3. CABODEVILLA, Josu, «Un caso de asistencia interdisciplinar en una unidad de cuidados paliativos»: Labor Hospitalaria 231 (marzo 1994), 18-21. 4. CABODEVILLA, Josu, «Cuando ya no es posible curar»: Humanizar 17 (nov-dic. 1994), 28-29. 5. CABODEVILLA, Josu, «A morir también se aprende». Humanizar 15 (agosto 1994), 32-33. 6. JOMAIN, Christianne, Morir en la ternura, Ediciones Paulinas, Madrid 1987. 7. KÜBLER-ROSS, E. Vivir hasta despedirnos, Luciérnaga, Barcelona «CON LA MUERTE AL HOMBRO» CREAR ESPACIOS DE AMOR Y LIBERTAD MARIA TABUYO Del Grupo «Mujeres y Teología» Traductora Arenas de San Pedro (Avila) «Tú y yo cogidos de la muerte, alegres, vamos subiendo por las mismas flores» (Blas de Otero) Cuentan que el poeta chino Li Po, gran amante de la vida, salió una noche en su barca y se detuvo, extasiado, en medio del lago a contemplar la luna, ebrio ya de vino y hermosura. Tanto la deseó que, cuando vio su imagen reflejada en el agua, se lanzó desnudo a abrazarla. Así murió, feliz; para él la muerte no se oponía a la vida, ni pensaron sus amigos que fuera aquél un final absurdo, aunque pueda parecerlo a tantos ojos occidentales, temerosos de la muerte y adoradores de la eficacia. Pero seguramente ni miedo ni eficacia sean buenos aliados de la vida -uno de los nombres de Dios-, y poco nos ayudan -más bien estorban- a la hora de pensar. Resulta difícil pensar la muerte, y más aún al Dios que la hace posible, quizá porque la situamos al otro lado de la vida, contraria a la vida, imposible por tanto de conocer en carne propia. Conocemos las muertes ajenas, el dolor de la separación; sentimos que los muertos nos dejan, se van..., pero ¿a dónde? Y así, sin darnos cuenta, dejamos también que Dios se vaya: también él queda fuera de la muerte, a la espera, aunque sea una espera amorosa que nos ofrezca la resurrección después. Pero por un instante, el instante mortal que aterroriza, Dios no está. Lejos de mí el deseo de suavizar o de trivializar la dureza del morir, que tanto sufrimiento impone. Menos aún pretendo aferrarme a la imagen de ese Dios blando y sensiblero que tanto consuela y tan cobardes hace. Quizá sea siempre necesario luchar con Dios, con su imagen aprendida, como Jacob, con uñas y dientes, tal vez hasta la muerte, antes de conseguir la verdadera paz, la vida verdadera; antes de que se nos dé, como un vislumbre, el significado luminoso de la muerte. Y para ello habremos de encontrar a Dios aquí y ahora, en medio de nosotros, en nuestro centro. Un amor dispuesto a perderse Citaría ahora de buena gana algunos bellísimos y esclarecedores textos evangélicos, pero prefiero no hacerlo de momento, pues a menudo me pregunto si de tantas veces dichos, repetidos, no acaban resbalando sobre nosotros. En ocasiones es preciso salir, caminar lejos, escuchar voces distintas de las nuestras, para así descubrir lo que tenemos cerca. Me remito entonces a un maestro sufí contemporáneo, el sheikh Hadj Adda Bentounes. Preguntado cómo esperaba ser recibido por Dios tras la muerte, respondió: «Dulcemente, muy dulcemente... Me dirá: '¿No te da vergüenza presentarte ante mí con esas gentes?... Mira a los santos y a los profetas, han venido con los puros, con personas espirituales y de calidad. Pero tú, tú vienes con un atajo de borrachos, de ladrones, de malas mujeres. Se diría que has escogido el deshecho de la tierra'. Y si Él me da fuerza, hermano, responderé: 'Oh Dios mio, he tomado a los que quedaban, los olvidados y los perdidos. Tú me habías enviado para traerlos de nuevo a tu camino; te los presento tal cual son. Si quieres llevarlos al Paraíso, Tú eres el Poderoso, el Sabio. Si quieres llevarlos al Infierno, Tú eres el Poderoso, el Sabio. Pero, sea Infierno o Paraíso, oh Dios mio, te suplico que me lleves con ellos, porque los amo'». Preguntado una vez más si veríamos a Dios en el otro mundo respondió: «¿Cómo quieres ver a Dios en el otro mundo si no lo ves primero en éste? ... Corres el riesgo de no reconocerlo». Seguramente ahora habría que callar, hacer silencio, pero hay que escribir. Sigamos, pues. En nada contradicen las palabras del sheikh la más pura tradición cristiana: en ellas resuena lo que ya sabemos; pero no por sabido está de más detenerse un momento. En primer lugar, reconforta la serenidad, la paz con que habla; pero es la paz de quien ha apostado fuerte, se ha arriesgado incluso frente a Dios, y está dispuesto a perderse, a perderlo todo, porque ama. Su amor se mueve en un ámbito distinto del «Dios que juzga», y acepta a los seres «tal cual son»; nada queda fuera de su corazón, ni siquiera la muerte, a la que, como Francisco de Asís, podría llamar «hermana». Esa mirada agradecida que revelan sus palabras ha aprendido a ver en esta vida la fuente de la vida, ha encontrado a Dios donde nadie espera encontrarlo: en lo despreciado, en los hombres y mujeres rotas, en el «desecho de la tierra»; y con ellos -que son rostro de Dios frente al «dios que está en los cielos- permanece hasta la muerte, más allá de la muerte, siempre en la vida. Porque no hay muerte para el amor, que es capaz de descubrir la belleza en lo aparentemente despreciable. ¿Cómo no recordar aquí a Jesús?; ¿cómo no recordar el pasaje del juicio final en Mt 25: «porque tuve hambre y me disteis de comer, estaba en la cárcel y me visitasteis. . . »? Sí, Dios aquí y ahora, cerca y lejos, antes y después, en todos y en todo, en la vida y en la muerte, siempre. Porque Dios habita en la profundidad de todo lo que es, y no está en nuestras manos escapar de él, tan sólo podemos aprender a mirar -a mirarle, en realidad-, decir sí a la vida con todo su horror, pero también con toda su belleza, y estar dispuestos a perderlo todo sin esperar ninguna recompensa: ahí está la dicha que nada ni nadie puede comprar y que apenas puede expresarse con palabras. Ahí está la verdad, ahí está Dios. La muerte venida de Dios D/PRESENCIA: Se han dicho en este mundo cosas tan hermosas que va a ser ésta una reflexión prestada, tomada de quienes han saboreado a Dios y nos legan su sabiduría. Hay una rica tradición cristiana de hombres y mujeres que siguieron a Jesús y se encontraron con Dios; ellos nos hablan de un Dios que no está lejos, aunque parezca escondido, de un Dios que se revela retirándose y que manifiesta su vida en lo que a nosotros nos parece muerte. Estos hombres y mujeres participaron, experimentaron realmente la muerte de Jesús, el Cristo, y en esa muerte conocieron todas las muertes -la tuya y la mía, la de todos-, y en ese rostro de agonía contemplaron a Dios y se supieron nacidos en Dios. Jacob Boehme, ese gran místico del siglo XVI, nos invita en sus Confesiones a entrar en la experiencia: «¡Contempla! Ése es el verdadero, único, solo Dios, del que fuiste creado y en el cual vives; y cuando contemplas el abismo y las estrellas y la tierra, contemplas a tu Dios. En él vives y tienes tu ser... Eres criatura de él y en él, y si no, jamás habrías sido». Es decir, somos hechos de Dios, vivimos en Dios -también en el abismo-, somos para Dios. Pero sucede que «a veces descubrimos que Dios está en nosotros, mientras que nosotros andamos sin Dios», vagando de un lado para otro. Y, sin embargo, basta un cambio en la orientación de la mirada, basta el amor, que «tiene los ojos de Dios y ve en lo profundo de Dios», para que una nueva luz hermosee lo que vemos; ése fue el misterio de Jesús, ése es el misterio en que todos y todas hemos sido creados y estamos llamados a vivir, también a morir. Hay seres que padecen la herida del amor, que conocen el morir antes del morir, que sufren cada muerte ajena; aprenden de la belleza, que se abre y que se ofrece, inmóvil, y se alzan en revuelta luminosa reconociendo a Dios en cada grito, en cada risa, en cada lágrima. Son seres en quienes resuena la voz: «no temas, estoy contigo», y cuya libertad descubre que «hay una latitud del corazón enamorado que es imposible expresar; agranda el alma hasta hacerla del tamaño de la creación entera», tamaño de Dios. Ellos comprenden que la muerte es venida de Dios, en un doble sentido: procede de Dios, y en ella irrumpe Dios. Eso es algo que también a nosotros nos es dado conocer. Si volvemos por un momento a las palabras del sheikh, a la vida de Jesús, al pasaje de Mateo, vemos que el problema fundamental con que nos encontramos los que andamos perdidos es el de reconocer a Dios en lo que creemos ausencia de Dios; reconocerlo fuera y dentro de nosotros, en la belleza y en el dolor, en los seres que amamos y en aquellos a los que nos cuesta amar, en los acontecimientos felices y también en los desdichados, en los seres más despreciados, en los últimos... Reconocer a Dios no sólo con la mente, sino con todo lo que somos, con el corazón, experimentándolo, gustándolo, saboreándolo, aunque tenga sabor amargo a veces. Pero tenemos estropeado el paladar, nos deslumbran demasiadas cosas, demasiados sentiros, y nuestra mirada se ciega ante la luz. Por eso, desde siempre, se sabe de la necesidad de una cierta ascesis, de un punto de austeridad que nos ayude a deslindar lo pasajero de lo permanente, que limpie nuestros ojos y nuestra voluntad, para aprender a apreciar lo que de verdad importa. Es la desnudez del corazón la que deja espacio a Dios. Y si esto es así, si Dios se muestra en la desnudez, ¿cómo no encontrarlo en el rostro frío de la muerte, esa desnudez extrema? Si de nuevo volvemos a los textos evangélicos, recibimos una enseñanza sencilla y luminosa. Jesús, nos cuenta Marcos, muere solo en la cruz; sus últimas palabras son un grito: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?». Y en ese ajusticiado, en su muerte, en su soledad, quizás en su desesperación, el centurión romano -no un apóstol, no un judío- reconoce la manifestación de Dios. Debo admitir que me cuesta escribir sobre lo que de manera tan clara se nos da. Podemos experimentar o no, creer o no, lo que nos dice el evangelio; pero pienso que sobra cualquier comentario; sobran sobre todo, me parece, los adornos, los endulzamientos y colorines que tanto suelen gustar y que sólo sirven para enmascarar la realidad -cercenando la muerte, lo obscuro, lo que tememos-, para enmascarar la vida, para enmascarar a Dios. Ciertamente, todo entonces se hace más cómodo, pero no es la comodidad buen criterio para la verdad, y quizá no esté de más recordar que el camino ancho de nuestra comodidad se construye sobre el dolor y la muerte de infinidad de seres, elimina del horizonte de lo real todo aquello y a todos aquellos que nos disgustan. Tal vez, para aceptar la vida tal como es, para pensar a Dios en el dolor y la muerte sin adornos ni disfraces -porque también desde ahí hay que pensarlo y vivirlo, si no queremos caer en pura superchería-, haya primero que enfrentarse a Dios. ¿Qué pensabas que tenías que amar? La religión es una forma de vivir, también de morir, y no un añadido a nuestra existencia. Dios no está en algún lugar al que podamos llegar a fuerza de puños; se nos da a cada instante, a condición de que estemos desarmados, ligeros de equipaje, dispuestos al asombro. Dios es aquí y ahora, y para saberlo es preciso abrir de par en par el corazón; por ello, porque conocemos a Dios cuando somos vulnerables, creer en él no elimina el sufrimiento, sino que lo aumenta hasta extremos increíbles, pues ningún dolor es ajeno al corazón enamorado. Lo cual no es en realidad tan terrible como puede parecer, porque sólo quien es capaz de sufrir es capaz de alegrarse y reír; sólo quien tiene ojos para el espanto descubre la belleza; sólo quien está dispuesto a la muerte conoce la vida verdadera, como, por otra parte, nos muestran la vida y la muerte de Jesús. Según nos cuentan los evangelios, a nada se aferró Jesús, ni siquiera al amor, que no tolera ataduras; amor y libertad van de la mano y se hicieron carne y sangre en él. Jesús aparece como un hombre apasionado, poseido por un deseo infinito, deseo de Dios en todos y en todo sin división; es decir, pasión por el reino, por la vida de Dios en esta tierra, aquí, ya. Esta pasión, este deseo infinito, es fuente de libertad, de desapego, de atrevimiento, pues nada le basta, sino el amor. Desde ahí, la muerte propia es aceptada y asumida como algo que pertenece a la vida, luego a Dios, aunque no pueda tolerar la muerte injusta de los otros y esté dispuesto a perderse por ellos. Y ese perderse es condición de la vida verdadera. Aceptar la muerte no significa correr a buscarla, sino colocarla en su lugar, hacerle sitio, como al miedo, y no permitir que impidan el amor. Tampoco significa darla de lado, ignorarla, cosa por otra parte imposible si vivimos con un mínimo de honradez; pero sufrimiento, muerte, oscuridad, y todas las sombras de la vida son también revelación de Dios, rostro de Dios. Tal vez, para saber nosotros mismos dónde estamos, no estaría de más que, de cuando en cuando, dejáramos resonar esta pregunta en nuestro corazón: ¿Qué pensabas que tenías que amar? Con la palabra «Dios», como con la palabra «amor», podemos hacer innumerables trampas; pero de nada sirven éstas cuando aparece la experiencia radical, que nos desvela por dentro y nos deja al desnudo; es una experiencia de vida y de muerte que quiebra nuestras seguridades y nos deja sin lugar donde agarrarnos. Esa experiencia es oración, y en ella cabe el grito e incluso la desesperación de no encontrar ningún consuelo, ningún apoyo; es también lugar de revelación, donde se quiebran todas nuestras imágenes de Dios y sólo queda el vacío. Aprendemos entonces, conscientes de ello o no, que ese vacío puede ser transparente una vez abandonamos, rendidos, todo atisbo de defensa que la soledad espantosa, que es la otra cara de la muerte, puede ser tierra fecunda donde germine la luz. Quien desde ahí, derrotado, dice sí a la vida, al mundo, dice sí a Dios -lo sepa o no- y sale transformado, ya sin miedo, pues la muerte deja de ser enemiga para convertirse en aliada, en fuente de libertad. Morimos muchas muertes desde el nacer, y nos quedan muchas muertes que es necesario afrontar y, en la medida de lo posible, llegar a amar. Cierto es que con frecuencia -hasta tal punto nos engañan nuestros miedosconfundimos nuestra experiencia de ser con la de ser esto o lo otro; vivimos como seres escindidos, sin saber muy bien quiénes somos, con qué o con quién nos identificamos, dónde ponemos nuestro deseo mayor. Jesús, Dios, el reino, son entonces palabras, rutinas, que nos sirven de coartada para encubrir nuestra desorientación, por decirlo suavemente. Lejos queda la experiencia de Pablo, que puede, que debe ser la nuestra: «no soy yo, es Cristo quien vive en mí»; pero para esa experiencia es necesario morir, y eso asusta. Quizá no acabamos de creer que sea posible decir algo así, aunque Pablo lo dijera, incluso puede parecer blasfemo. Sin embargo, es tiempo ya de pensar sin miedo, de mostrar algún atrevimiento, de dudar si es preciso... ¿No acusaron de blasfemo a Jesús? Pues somos llamados a seguirle en su camino, que es vida y es verdad, y que pasa por la muerte. Luchar con Dios No por sabido deja de ser sorprendente que, en ocasiones, sean gentes aparentemente ajenas a Dios -ajenas en realidad sólo a la iglesia- quienes mejor demuestran conocerle, quizá porque se atreven a vivir hasta el fondo, afrontando la muerte, y ahí, en el fondo, tocan a Dios. Quizá también porque la fragilidad de la vida sólo revela su belleza a los frágiles y vulnerables, y se esconde a cualquier atisbo de falsedad o de poder. Poesía y profecía andan cercanas, y existen poetas malditos tan preñados de Dios que sólo leerlos nos estremece; uno de ellos, para mí, es Blas de Otero, un hombre -y son palabras suyas- que «saltó del horror a la fe», que dio «una vuelta al evangelio, pues al fin he comprendido que aprovecha más salvar el mundo que ganar mi alma», y advirtió: «no esperéis que me dé por vencido», una vez vencido y junto a los vencidos. Pero vale más dejar la palabra a este hombre herido de muerte en su lucha con Dios. Inconsolablemente. Diente a diente, voy bebiendo tu amor, tu noche llena. Diente a diente, Señor, y vena a vena vas sorbiendo mi muerte. Lentamente. ... Porque quiero morir, vivir contigo esta horrible tristeza enamorada que abrazarás, oh Dios, cuando yo muera. Muchos poemas de Blas de Otero son casi salmos, gritos de horror y de belleza donde el espanto transparenta luz. Una y mil veces repetirá: «Desesperadamente busco y busco... Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte, al borde del abismo, estoy clamando a Dios». Y Dios se muestra como muerte y en la muerte... Manos de Dios hundidas en mi muerte. Carne son donde el alma se hace llanto. Verte un momento, oh Dios, después no verte. ... ... Quiero tenerte, y no sé dónde estás. Por eso canto. ...a quien le busca con desesperación, con violencia casi: Arrebatadamente te persigo. Arrebatadamente, desgarrando mi soledad mortal, te voy llamando a golpes de silencio. Ven, te digo como un muerto furioso. Ven. Conmigo has de morir. Contigo estoy creando mi eternidad... De cuando arrebatadamente esté contigo. Y sigo, muerto en pie. Pero te llamo a golpes de agonía. Ven. No quieres. Y sigo, muerto, en pie. Pero te amo. Y su presencia quema: Hay un momento, un rayo en rabia viva entre abismos del ser que se desgarran, en que Dios se hace amor, y el cuerpo siente su delicada mano como un peso. Hemos sufrido ya tanto silencio, hemos buscado, a tientas, tanto; estamos tan cubiertos de horror y de vacío, que, entre la sombra, Su presencia quema. ... ... Busqué y busqué. Mis manos sangran niebla, ... ... pero todo fue en vano: Te evadiste. Llegué a odiar tu presencia. Odiemos, dije, al Inasible. ¡Ah, si! Pero el suplicio se hizo mayor. Mi sed ardía sola. Como una ola me anegaste tú. Y fui llama en furor. Pasto de luz, viento de amor que, arrebatadamente, arrancaba las frondas y las iba subiendo, sí, subiendo hasta tu cielo. La muerte de los otros Dios se hace amor, dice el poeta, Dios se hace carne, nos recuerda el evangelio, habita entre nosotros. Y su presencia quema. Tal vez por eso, porque Dios es fuego devorador, tratamos siempre de escapar, huyendo de la vida -vana pretensión-, y nos hacemos incapaces de mirar la muerte, nos dividimos. Son muchas las excusas aducidas, y una de ellas, para mí sorprendente, es aquella que rápidamente recurre a la acusación de espiritualismo, desinterés por el mundo, etc., etc., o masoquismo. No se dan cuenta quienes así hablan de que eso es imposible: la experiencia radical -de Dios, de la muerte, de la vida- provoca una «revolución interior», única posibilidad real de la exterior, si es que fuera posible separarlas; pero no es cuestión de entrar ahora en discusión. En cualquier caso, quien ha sido alcanzado por Dios o por la experiencia de la muerte se hace libre para el amor: deja de temer, de aferrarse a su propia vida, para ocuparse de los otros, de la tierra, de Dios. A partir de su experiencia, sabe en carne propia lo que es el dolor del mundo, y le es imposible ya pasar de largo. Ha conocido a un Dios que habita en su interior y en el interior de todo lo que es; un Dios que muere cada muerte, que se revela en cada muerte, como se rebela también contra toda muerte injusta. Ha aprendido a amar esa ausencia símbolo de su presencia, ese misterio que nunca puede desvelarse del todo -pues no se trata de saberlo todo: lo incognoscible nos es tan necesario como el respirar-, misterio que se ama y se padece porque ama y padece en nosotros. Ese alguien será un ser apasionado por la vida, nacido dos veces, al que la muerte no puede detener, porque ha sabido que la vida, como el amor, está fuera del tiempo, pertenece a la eternidad, que es aquí y ahora. Sabe también que ha de empeñar cuanto es y cuanto tiene, atizando el fuego, sin mirar atrás; su fe no son conocimientos, sino coraje y libertad, y la en ocasiones huidiza convicción de que, de una forma u otra y en definitiva, todo está siempre en manos de Dios. Pero es ésa una convicción que no detiene, muy al contrario, porque las manos de Dios -que son amor- actuan en nosotros, con nosotros. «Somos tierra de Dios», decía Blas de Otero, y la tierra precisa del silencio, de la oscuridad, de la lluvia -quizá nuestras lágrimas-, de la muerte, para hacerse fecunda; como precisa también del sol, de la luna, del viento y las estrellas: no sólo oscuridad, no sólo luz: ambas son necesarias, sin ellas nada germina. Y nuestras raíces pertenecen a la Vida; tienen, pues, que desarrollarse y florecer. Atrapados por el miedo Pensar, experimentar, vivir la muerte tampoco es masoquismo. Siendo la muerte espantosa a la mente, la tendencia habitual en un mundo como el nuestro es marginarla. En otra cultura, en una sociedad que asumiera la muerte como parte de la vida, que acogiera el sufrimiento y la soledad albergándolos en su seno, todo sería muy distinto. Porque la muerte es algo natural, lo terrible es lo que de ella imaginamos; en realidad el miedo es al sufrimiento, a la separación, a lo desconocido y todo eso condiciona nuestra vida, nos acobarda por dentro y por fuera, impide el asombro y la pasión..., nos aisla; y así, por mucho que digamos creer en Dios, estamos ya muertos, no del todo, pues, afortunadamente, grande es su misericordia. No hablo de recrearse en el dolor, sino de afrontar la vida con todo lo que implica, y aprender de ello. Aceptar que el morir es inevitable es saber también que la muerte nos pertenece, es algo nuestro, de cada cual, y que a ella pertenecemos. Pero hay muchas, demasiadas muertes robadas, vidas rotas día a día por quienes se arrogan un poder usurpado: esas muertes son siempre inaceptables, y contra ellas debemos luchar con todas nuestras fuerzas pero el miedo nos paraliza. Por otra parte, es evidente que no es necesario considerarse creyente para apostar por la vida y afrontar la muerte -más bien, a la vista de ciertas creencias, mejor no serlo-; basta con ser humano, y sobran los ejemplos. Todos llevamos en nosotros algo inexpresable que, sin embargo, hemos de expresar, tejiendo día a día esa red invisible que une y armoniza todo lo creado. Creyentes o no, a nadie se le ahorra la muerte, y a nadie se le hurta la experiencia radical, no importa el nombre, lo que importa es vivirla, saborearla hasta el final, no rechazarla. Hay un discurso progresista que huye como del diablo de todo lo que no puede apresar con su razón: oración, silencio, experiencia de Dios, símbolo, misterio... suscitan su desconfianza, incluso su desprecio -aunque intente disimularlo-, y se ha hecho incapaz para la belleza. Hay otro discurso -que prefiero no calificar y que probablemente hizo surgir, como reacción necesaria, el discurso anterior, si bien a veces los dos se confunden y entremezclan- que huye también como del diablo de todo lo que suponga riesgo, inseguridad, lucha, libertad... y que acostumbra a enmascararse con palabras empalagosas que pretende disfrazar ¡de amor! A mi modo de ver, aunque aparentemente antagónicas, ambas posturas se mueven en un suelo común, y ninguna de ellas, aunque lo aparenten, cuestiona de raíz el sistema asesino en que vivimos, sistema de muerte usurpada. No estaría de más que en algún momento reconociéramos todos hasta qué punto estamos atrapados por el miedo que nos hace cómplices de aquello que denunciamos. Ése es el precio de no aprovechar la lección del morir, cuando tan gratuitamente se nos da, y sin ella difícil es gustar del amor, de la belleza, de la libertad. Juan de la Cruz, tras la oscura noche del alma en que a tientas buscaba, perseguido, humillado, encarcelado, a un paso de la muerte y muerto en vida en realidad, aprendió, desnudo ya de sí, que las montañas y los prados y las flores... eran presencia de Dios: «las montañas... son mi Amado para mí»; también los seres humanos, somos, según él, «Dios por participación». Para ello le fue necesario apurar hasta el fondo las tinieblas, pero no le supuso nunca cobardía y se hizo capaz de la más perfecta belleza, como muestra su obra. Y Blas de Otero, ese «hombre literalmente amado por todas las desgracias», que jamás pudo desentenderse de este mundo en que «el hambre se reparte a manos llenas», nunca fue tan libre como tras haber padecido el misterio de Dios, de la muerte, en el ser humano, cuando comprendió que se nace de la muerte para el amor: Lloras sangre de Dios por una herida que hace nacer, para el amor, la muerte. Esta pasión no le apartó del mundo, le metió más de lleno en él, pero más desnudo, más despojado, es decir, más disponible: Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle: entonces comprendió: y rompió todos sus versos. Así es, así fue.... ebrio de amor. No se trata de hacer optimismo barato, ni de adular nuestros miedos; preguntar por la muerte es preguntar por la vida, por Dios. Si dejamos a Dios fuera de la muerte, tal vez creemos en algo distinto de Dios. Si dejamos a la muerte fuera de nuestra vida, nos convertimos en sombras, en marionetas del poder, cualquier poder. Ser conscientes de la muerte nos vincula con más fuerza a la tierra, a los otros, a Dios, y nos hace capaces de decir, como el poeta: «vuelvo a la vida con mi muerte al hombro» a crear espacios de amor y de alegría, de belleza y libertad. Y un recuerdo Sólo los muertos saben lo que es estar muerto; pero una vez murió un hombre, apasionado y libre -lo ejecutaron como a un malhechor-, del que se dijo que, tras la muerte, estaba vivo. Ese hombre vivía y vive la vida de Dios y, según nos cuentan los relatos, se da a conocer aquí y allá a quienes presentan la herida de la ausencia y del amor; cuentan que vive en los seres más despreciados, en los últimos, y que, resucitado, permanece con las llagas sangrantes de la humanidad doliente, porque la ama. Dicen también que en su muerte se dio la máxima revelación de Dios. Nos toca ahora a nosotros continuar la historia. ·TABUYO-MARIA _SAL-TERRAE/97/02 Págs. 143-154