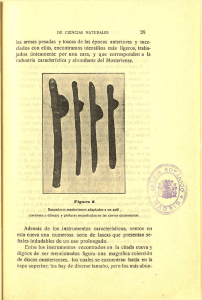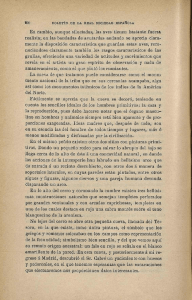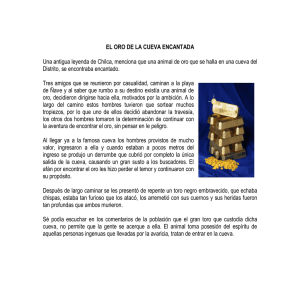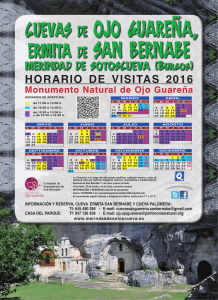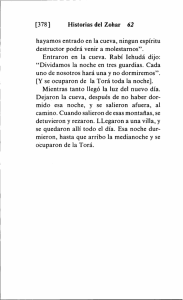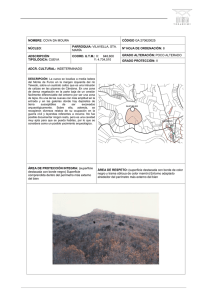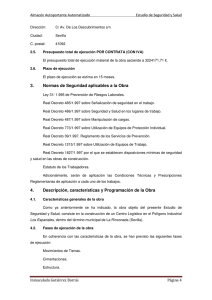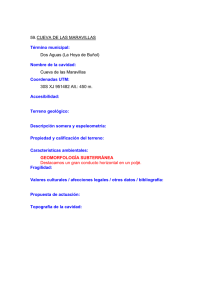Visualizar / Abrir
Anuncio

APORTACIÓN A LA OBRA DEL ESCULTOR
GAS PAR DE LA CUEVA EN BOLIVIA (1629 - C. 1640)
Rafael Ramos Sosa / España
os profesores Mesa y Gisbert dieron a conocer
la obra de este excelente escultor de origen
hispalense que trabajó en Perú y terminó sus
días en la Villa Imperial de Potosí, donde
se encuentra casi toda su producción conocida hasta
ahora. En estas páginas trataré de ampliar el catálogo de
las esculturas realizadas por Gaspar de la Cueva en Bolivia!.
e42
NOTAS BIOGRÁFICAS, PRIMERAS OBRAS
Y UNA ATRIBUCIÓN
Probablemente nació en Sevilla, en 1587, hijo de
Melchor Gutiérrez y Beatriz de la Cueva. Se casó en 1609
con Catalina Ruiz de Milán en la parroquia de la
Magdalena'. Allí debió de formarse con alguno de los
buenos maestros de fines del siglo XVI y principios del
XVII; su estilo en las obras seguras está impregnado del
arte montañesino que prevaleció en su plástica, llegó a
adquirir formas y tintes muy personales, diferentes al de
otros escultores de esta escuela de uno y otro lado del
Atlántico. Las primeras noticias de su actividad artística
trae las diversas tendencias del ambiente escultórico
hispalense. No obstante como veremos en Sevilla son de
1612, viviendo en la collación de San Miguel, cuando
realiza tres esculturas para el ensamblador Miguel Bovis
y una imagen de San Vicente destinada al pueblo de
Tocina J • Recientemente se ha realizado una importante
atribución, se trata del Nazareno del Silencio, tradicionalmente asignado a Francisco de Ocampo. Con argumentos históricos y estilísticos se ha propuesto a nuestro
escultor como artífice de la señera imagen sevillana. Habrá
que esperar a que en estudios futuros se aquilate la
fundamentación 4.
El 15 de febrero de 1613 declaraba tener 26 años y
tramitaba los expedientes necesarios en la Casa de Contratación para emigrar al Perú con su esposa Catalina
Ruiz de Milán y un criado llamado Antonio de Burgos.
También recibió del pintor Juan de Uceda Castroverde
doce lienzos de pinturas al óleo para vender en las Indias',
como vemos otro canal del cmnerdo artístico americano,
no solo por comerciantes sino en general por los viajeros
al Nuevo Mundo, corriente de ida que tendría su lógica
correspondencia a la vuelta.
Puedo aportar su testimonio inédito en los trámites
matrimoniales del escultor y ensamblador Pedro de Noguera en Lima (24-12-1621), en el que Cueva testifica la
soltería de Noguera y conocerle desde hacía once o doce
años en "Sevilla, Cartagena, Panamá y los Reyes". Aquí
aparece el periplo americano habitual de estos artistas
hasta llegar a establecerse en la capital del virreinato del
Perú, a la que llegaron prácticamente al mismo tiempo
Cueva6 .
Noguera, Ortiz de Vargas, Espíndola y
De su paso
por la ciudad de los Reyes lo más notorio y conocido fue
su participación en las pujas para ejecutar la sillería del
coro de la catedral de Lima en 1623. De hecho él ofreció
el presupuesto más bajo y le hubiese correspondido realizar
el proyecto si no fuera por los enconados pleitos producidos
entre los artistas concurrentes y las autoridades de las que
dependía la obra 7• Esta obra, sobre la que actualmente
redactó una monografía, supuso la llegada y arraigo definitivo del barroco en la ciudad. Los enfrentamientos entre
los artífices produjeron a medio plazo la diáspora de los
mismos por el extenso virreinato.
Los años limeños de Cueva no debieron ser fáciles;
hay testimonios de que con frecuencia estuvo preso en la
cárcel por deudas. Existen algunas informaciones documentales directas de sus trabajos en la ciudad pero no han
subsistido, o al menos no se han identificado. Su conocida
participación en la fase de terminación del retablo mayor
de las Concepcionistas de Lima se ha aclarado recientemente, concluyéndose no haber llegado a realizar ninguna
de las esculturas y relieves existentes 8 . Hay noticia en
1621 de un Crucificado para el hospital de San Juan de
Dios en el Callao; una Inmaculada para Pisco (que no se
llegó a ejecutar al parecer) y varias esculturas en 1627
para el jesuita Alonso Fuertes de Herrera 9 •
Conocemos la presencia de Cueva en Potosí desde
el 12 de febrero de 1629 según localización de Mario
Chacón. En la Villa Imperial parece que cambió su suerte,
debió de ser el escultor de más prestigio pues el cronista
Arzans le recuerda muchos años después, realizando
numerosos encargos. Junto a él aparecen otros artistas de
origen andaluz: e! citado Luis de Espíndola y Fabián
Jerónimo, ambos procedentes de Lima. Trabajaron unidos
hasta e! punto de que una de los condicionantes en el
estudio de la escultura boliviana es deslindar e! quehacer
de cada uno de estos maestros, independientemente del
testimonio documental que pueda existir. Con frecuencia
el contrato era encabezado por Cueva pero este a su vez
pedía colaboración a los otros dos. Sobre Espíndola identificamos y documentamos un Resucitado de 1654 que a
nuestro entender constituye un firme apoyo para indagar
su estilo IO . COlno tantas veces ocurrió en lo hispánico y
poco inteligible desde presupuestos artísticos actuales,
hubo una férrea unidad formal y estética apoyada en la
continuidad del sistema gremial y la preponderante funcionalidad religiosa de la escultura; o prácticas laborales
como las compañías entre artistas, que dificultan enorme~
mente la investigación.
68
Hasta ahora las obras identificadas de Gaspar de la
Cueva en Potosí son: el Ecce Horno de San Francisco,
firmado y fechado en 1632; un santo agustino de bulto
redondo y los relieves de Santa Teresa, la Magdalena y
santa Apolonia procedentes de. un retablo del Convento
de San Agustín (1632); el cuerpo de un San Francisco;
y una figura de Dios Padre. Por otra parte el Cristo atado
a la columna de la parroquia de San Lorenzo y otro de la
misma iconografía pero de menor tamaño en la catedral.
También una Santa Rita en el convento de las Mónicas.
Una de las tipologías más cultivadas e interpretadas por
Cueva con éxito fue el crucificado, de hecho se conservan
algunos de excelente calidad y variadas expresiones: e!
Crucificado de San Lorenzo (1629-31), e! de la catedral
procedente de la Compañía de Jesús (1639), e! de San
Juan de Dios con el paño de pureza mutilado, y el que
parece que fue su última obra, el Cristo de Burgos (hoy
en el convento de San Francisco). Además en e! templo
potosino de Copacabana se encontraban un crucificado
y un yacente de tamaño natural que yo al menos no he
podido localizarlos en mi visita. También se le atribuyen
cinco relieves del retablo mayor de San Lorenzo, cuatro
doctores y una Anunciación. En e! templo de Sica-Sica
se conserva un San Bartolomé firmado en la peana. En
Sucre e! San Juan Bautista de! templo de San Miguel, e!
pequeño Cristo atado a la columna de! Museo de Charcas
y un relieve de la Anunciación en colección particular al
que también se le ha perdido el rastro. Schenone dio a
conocer un Crucificado de mediano tamaño en la catedral
de Sucre que tampoco he conseguido localizar, pero a
partir de la fotografía mi opinión es que se trata de una
obra de Cueva". Además hay bastantes obras que se han
adjudicado al maestro de San Roque que habría que
estudiar detenidamente. Hasta ahora el estado de la
cuestión es la identificación segura de algunas obras de
Cueva pero aún falta aclarar la producción de otros
maestros coetáneos y sus seguidores.
LOS GRAFISMOS FORMALES:
UNA HERRAMIENTA AUXILIAR
El estudio formal de la obra de arte es fundamental
pero no agota el horizonte. No obstante, la Historia del
Arte como quehacer disciplinado, debe aportar una primera
fase de investigación en la que se conozcan lnínimamente
los artistas y obras de un período, para después poder
establecer la evolución estilística, así como interpretaciones
y aproximaciones en la compleja trama de la ejecución y
recepción de la obra de arte.
!Il ENCUENTRO lNnJ,NAC10NAL MAN1ERISMO y TRANSICIÓN AL BARROC..O
Dentro del análisis formal existe una herramienta de
trabajo muy útil siempre que se la uti lice con equi librio
y sentido común , no como método único y definitivo, en
un contexto que permita argurncllms históricos y artísticos
razonados: son los grafismos formales de un artista que de
modo habitual-aunque no siempre- aparecen en sus obras
o en un período de su producción. El más conocido en
emplear esta herramienta fue Giovanni Mote lli (1 8 16189 1), llegando a denominarse "rasgos more llianos" y
aplicándolo en principio a la pintura italiana. Este experto
proponía que en los detalles secundarios de las obras de
arte (ojos, orejas, pelo, manos, dobleces de las telas, etc.)
el artista actuaba de modo rutinario y según el hábito del
trabajo adquirido, de este modo analizando esos detalles
podía establecerse conexiones entre las obras de un maestro
y otras a nónimas de su escuela, seguidores o de l mismo
artista l 2.
Aprovechando los sólidos estudios de C hacón y MesaGisbert sobre la personalidad y obra de Gaspar de la C ueva
en Bo livia, donde se han identificado esculturas firmadas
por nuestro artista y otras documentadas, creo que puedo
establecer fundadas atribuciones de una serie de imágenes
inéditas de este potosino de adopción que murió en fecha
posterior a 1640. Otro argumento de partida es que Cueva
fue el mejor escultor de su tiempo y en principio las obras
anónimas de mayor calidad y estilo montai'íesino hay que
adjudicárselas, hasta conocer a sus discípulos.
NUEVAS OBRAS
Antes de emprender la presentación y análisis de las
esculturas inéditas hay que hacer la importante observación
del estado general de estas obras, con numerosos repintes,
mutilaciones y manipulaciones, que obstaculizan e! trabajo
de estudio e identificación de las piezas, pero que también
muestran la vigencia y "vida" de estas imágenes hasta la
actualidad. Por otro lado aun es prematuro proponer fechas
aproximadas de cada una de las obras ya que se desconocen
las posibles etapas y evolución de la plástica cuevina. Las
c inco esculturas que veremos se encuadran entre 1629 y
aproximadamente 1640, además como dato de interés la
investigación llevada hasta ahora apunta a una posible
estancia de C ue va durante varios años en Sucre, ya que
entre 1633 y 1638 no hay de momento constancia documental de sus trabajos en Potosí.
SAN JUAN BAUTISTA, Iglesia de San Mart ín de
Tours, Potosí, madera policromada, 121x34 x35 cm.
APOII.TAOON A 1.1, OllKA 1)1'.1 . F_..a J!.TOR G ASPA R DE LA.. L1JEVA EN OCll IVJA (ION · C. I ~O)
La figura descan sa sobre la pierna izquierda y dobla la
rodilla derecha.
Esta escultura de bulto redondo presenta una composición frontal, con un contraposto moderado y suave.
Es una versión de! ya conocido Bautista de la iglesia de
San Miguel de Sucre. En e! caso potosino parece un rostro
más lleno y juvenil que las facciones afiladas y ascéticas
del chuquisaquei'ío. Una parte del manto aparece retallada
y se ha perdido, la túni ca de piel vuelta viste los dos
hombros con mangas mientras que el ejemplar de Sucre
ensei'ía lm hombro y parte del pecho desnudo. Los dos
muestran un acompasado movimiento de la cabeza y del
brazo derecho que sei'ía la al cordero, desaparecido en
ambos casos. El modo de disponer el pelo por detrás de
la cabeza, en mechones naturalistas pero simétricos y
cerrados es muy típico de Gaspar de la Cueva así como
el bigote y barbas. También es muy peculiar y propia de
Cueva el modelo de o reja ova lada que repite una y otra
vez en las obras que presentamos 13 .
r
San Juan Bautista.
Iglesia de San Martfn
de Tours. Potosi.
Madera policromada,
121x34x35 cm.
70
el.!-'"
Hl ENL1.ll:NlllO lNTIRN .... r:tONAL MANIERISMO y TMNSICIÓN AL UARR('J(X)
SAN JUAN EVANGELISTA, cabeza, Iglesia de San
Francisco, PocosÍ, madera policromada,
La escu ltura del evangelista se encuentta en el altar
mayor flanqueando junto a una Dolorosa el C rucificado
de la Vera Cruz. Opino que se ttata de lUla interpretación
del escu ltor hispalense, responde a sus modelos físicos
habituales, con el característico nacimiento de la cabel lera
sobre la frente formando un ángulo muy profundo. Esta
vez lo recoge en actitud anhelante con la boca entreabierta,
AFORTACIÓN A LA OflRA I'lF.L F~<;C:ULmR GASPAR DE LA CUEVA EN fOlJV1/\ (161<,1 .
e
16010)
estremecido por el dolor del sufrimiento de Cristo, donde
se aprecian detalles realistas como los dientes. En su rostro
juvenil aparecen un pu lcro bigote y perilla. Una vez más
la morfología de la oreja y disposición del cabello acreditan
la mano de Gaspar de la Cueva como vimos en el caso
anterior. Sobre el cuerpo de la escultura no puedo pronunciarme por el momento pues parecía muy plano o
retallado y no fue pOSible un examen más tranquilo y
minucioso.
SAN PEDRO, cabeza, Iglesia de San Juan de Dios, Potosr,
madera policromada . En el momento de examinarlo se
encontra ba en proceso de restauración en la escuela taller
de San Bernardo (agosto de 2004) .
Se trata de una escultura de un santo arrodillado
un San Pedro alTepentido: Parece concebido como imagen
actitud de mirar hacia lo alto (tal vez a un C risto atado
a la columna) , con entrecejo fruncido y boca entreabierta.
Es bien sabido como 'característica de la iconografía petrina
la amplia calva y la abundante y cerrada barba, tal y como
lo vemos en este caso. Una vez más las b ebras ele los
mechones del cabello y e l modelo de oreja defin en la
paternidad de C ueva en esta image n sagrada así como la
de vestir en la que destaca esta v igorosa cabeza en emotiva
expresión .
sobre una pierna, que pensamos puede identificarse con
lit ENCUENTRO INTERNAL'IONAl. M¡\N[~lUSMO y TRANSK'JÓN Al. !\ARRUO.)
INMACULADA, Iglesia de San Lorenzo, Potosí, madera
policromada, altura aproximada 115-120 cm. Desgraciadamente esta hermosa Virgen aparece desfigurada por
repintes, aplicación de pestañas postizas, revestimientos
de telas y pérdida de la talla en la zona delantera del manto.
Además la peana de tres cabezas de querubines parece que
también ha sido cortaday reducida en altura. No obstante
cabello sobre la frente en profundo ángulo. Con esta pieza
y la que veremos a continuación se enriquece el repertorio
tipológico e iconográfico de la obra de Gaspar de la Cueva.
No se conocía hasta ahora ninguna Inmaculada de nuestro
escultor y sin duda estas qu~ presentamos aportan inter~
pretaciones sobre un tema que fue tan quetido y sensible
en la época 14 . El rostro recuerda mucho a otra escultura
el tipo físico del rostro es afín a otras esculturas femeninas
de Cueva y vuelven a aparecer esos rasgos formales en el
del templo de San Lorenzo que se encuentra en la calle
lateral y segundo cuerpo del retablo del crucero a la
tratamiento del pelo, modelo de oreja y nacimiento del
izquierda, que creo puede ser también de Cueva.
AI'ORTACIÓN A LA OBRA DEL~SCULTOR(jASPA R [lELA ruEVA EN 1lOL1VIA (16N_'" IMO)
INMACULADA, Iglesia y Museo de la Recoleta, Sucre,
madera policromada, tamaño académico.
Con esta escultura mariana cerramos las aportaciones
a la obra de Gaspar de la C ueva. Sin duda es la mejor de
las cin co presentadas tanto por su calidad , estado de
conservación (aunque con repintes) y novedad tipológica
e iconográfica en el quehacer del artista. Descansa sobre
una pierna y flexiona levemente la otra en composición
fronta l, apoyada sobre una peana de nubes con la Luna
y dos cabezas de querubes. Anima la composición el
movimi ento mesurado de las manos unidas en oración a
un lado y la cabeza hacia el opuesto. Además, e! manto
rodea y descubre su brazo derecho formando una vigorosa
curva que amplía el volumen de! cuerpo, otorgando
"autoridad" a la imagen 15 , por otro lado cae e n vertical
abriéndose, provocando profundidad y movim iento. H ay
un detalle muy significativo en esta interpretación icono~
gráfica de la Inmaculada, me refiero a su mirada dirigida
hacia lo alto, que también co mparten los ángeles a sus
pies, trabando los distintos elementos de la tipología y
otorgándole unidad formal y simbólica, recurso propio del
Barroco. Este aspecto parece que proviene de la iconografía
de la As unción de María, teniendo en cuenta que en
muchas ocasiones se funden rasgos y atrib utos de la
Concepción con los de la Asunta l6 . Puede verse en modelos
de pinturas inmaculistas, como las de Zurbarán y Murillo.
C ueva como escu ltor hispalense, imbuido de las formas
y esté tica montañesina, debió de conocer durante su
apre ndizaje o pri meros años de ejercicio profesional la
Inmaculada de El Pedroso 0 606-1608), la primera conocida del maestro Martínez Montañés con la que comienza
la secuencia de efigies que cu lminarán en la popular
"Cieguecita" (1631) de la catedral de Sevilla. Esta Inmaculada de la Recoleta plasma en su peana de nubes dos
cabezas de ángeles, al igual que otros eslabones de la serie
como la Concepción de San Julián -atribuida con fundamento recientemente al maestro alcala[no- o la de
Oruro l7 . Sin duda alguna, la interpretación de Cueva en
esta Inmacu lada aflora con gran personalidad en el rostro
de la efigie. Es un óvalo de facc iones Ilenas.y redondeadas
con atisbos de plasticidad tersa y fresca, en el que pareciera
aso marse el aire vívido y la semblanza de un retrato. Es
pues un paso en el naturalismo de los modelos plásticos,
hacia una humanización cada vez más sen sible de la
imaginería, requerida por una religiosidad progresivamente
1
emotiva y sentimenta l.
74
'>1"
111 F.N<::tJ9o.lTRO INTERNr\OON/ll I>IANIERISMO y TlI.ANSK.1ÓN r\lIl.ARROtD
Inmaculada (detalle). Iglesia
y Museo de la Recoleta.
Sucrs. Madera policromada.
APORTACION A LA ()IIKA flF.L F$CUlTOR GASPAII. DE I.A .. llEVA EN Pl>lIVIA (1629 .C. 16010)
NOTAS
JOSÉ DE MESA Y TERESA GISBERT, Escultura virreinal en
Bolivia, La Paz, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 1972,
pp. 123-134.
PEDRO J. GONZÁLEZ GARCÍA, "Noticias sevillanas de! escultor
Gaspar de la Cueva", en actas de las III Jornadas de Andalucía y
América, Andalucía y América en el siglo XVII, vol. Il, Sevilla, 1985,
pp. 141-146.
MIGUEL DE BAGO QUINTANILLA, Documentos para la Historia
del Arte en Andalucía, vol, V, Sevilla, 1933, pp. 63~64.
4
Antonio Torrejón Díaz, "Jesús Nazareno (El Silencio)", en De
Jerusalén a Sevilla, La Pasión de Jesús, voL 111, Sevilla, 2005, pp.
5
246-252.
ENRIQUE MARCO DORTA, Fuentes para la Historia del Arte
Hispanoamericano, vol. n, Sevilla 1960, p. 106; algunos datos de
este profesor fueron corregidos y aumentados por P. J, González
Garda en su artículo citado. Jorge Bemales Ballesteros, "La escultura
en Lima, siglos XVI~XVIII", en Escultura en el Perú, Lima, Banco
de Crédito, 1991, pp. 92-94.
6
Archivo Arzobispal de Lima, Expedientes matrimoniales, 24~12~
1621, f. 2 v. En esta ocasión Cueva dice tener treinta y ocho años,
por lo que nacería hacia 1583. '
E. MARCO DORTA, o. e., pp. 88-108, José Chichiwla, "La sillería
de la Catedral de Lima", en Apothcca, 1, Córdoba, 1982, pp. 15~
37; Antonio San Cristóbal, La Catedral de Lima, estudios y docu~
mentos, Lima, 1996, pp. 283~34 7. Algunos amilisis formales y otras
precisiones en Rafael Ramos Sosa, "La grandeza de 10 que hay
dentro: escultura y artes de la madera", en La Basmca Catedral de
Lima, Lima, Banco de Crédito del Perú, 2004, pp. 132~140.
8
76
GUILLERMO LOHMANN VILLENA, "Noticias inéditas para
ilustrar la Historia de las Bellas Artes en Lima durante el VitTeinato",
9
EMILIO HARTH-lERRÉ, Escultores españoles en el Virreinato del
Perú, Lima, 1977, p. 95; Mesa~Gisbert, o. c., p. 124.
10
M. CHACÓN 1DRRES, Arte Vin'cinal en Potosí, Sevilla, 1973, p.
76; R. Ramos Sosa, "El escultor Luis de Espíndola y su trayectoria
entre Bolivia y Perú", en Memoria del II encuentro Internacional
Barroco y fuentes de la diversidad cultural, La Paz, 2004, pp. 61~66,
HÉCTOR SCHENONE, "Pinturas zurbaranescas y escultum de
la escuela sevillana en Sucre, Bolivia", en Anales del Instituto de
Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 4, Buenos Aires, 1951,
p. 66, figuras18 y 19.
12 JUAN PLAZAOLA, Modelos y Teorías de la Historia del Arte, San
I1
Sebastián, 20m, pp. 90-94.
u Localicé esta escultura en un recorrido con el restaurador Osvaldo
Cruz Llanos, al que agradezco su compañía.
14 Sobre los modelos iconográficos de la Inmaculada puede verse la
obra de Suzanne Stratton, La Inmaculada Concepción en el arte
español, Madrid, 1989.
15
El recurso de los paños y telas aumentando los volúmenes de las
esculturas tiende a realzar la imagen e impresión visual de la misma
como puede comprobarse en testimonios contemporáneos; cfr.
Emilio Gómez Piñal, "Los retablos de San Isidoro del Campo y
algunas atribuciones escultóricas derivadas de su estudio", en San
Isidoro del Campo (130I~2002). Fortaleza de la e$Piritualidad y
santuario del poder, Sevilla, 2002, pp. 125 y [28.
16 REYES ESCALERA PÉREZ, "La evoluci6n iconográfica de
la
Inmaculada Concepción", en Tota Putchra, el arte de la iglesia de
Málaga, Málaga, 2004, p. 59.
17 CFR. E. GÓMEZ PIÑOL, o. e., pp. 125-129. Sobre la Inmaculada
de Ontro se ha propuesto que se trata de la que realizó Montañés
en Histórica, XIV, Lima, 1941, p. 356; A. San Cristóbal, "Martín
Alonso de Mesa y Juan García Salguero en el retablo mayor de la
Concepción", en Revista del Archivo General de la Nación, 17, Lima,
en 1621 para Juan Bautista González y que no llegó a comprar,
siendo adquirida y donada por José Cuterillo, cfr. J. M. Palomero
Páramo, "Retablos e imágenes concepcionistas enviadas a Indias
en el primer cuarto del siglo XVII", en Inmaculada, Sevilla, 2004,
1998, pp. 91-130.
p.182.
mENCUENTRO INTERNACIONAL MANIERISMO yTRANSICiÓN 1\1. RARROCO