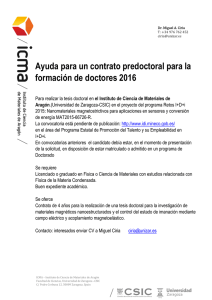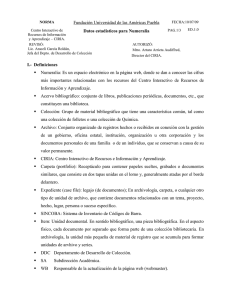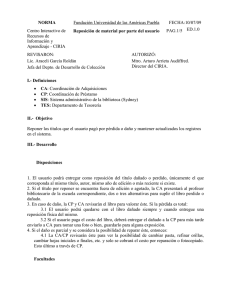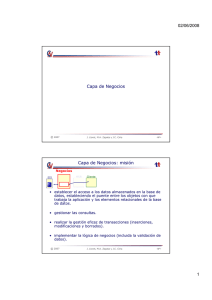Apuntes sobre José de Ciria y Escalante y las memorias del
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 2010 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) Apuntes sobre José de Ciria y Escalante y las memorias del futbolista Zarzamora Juan Antonio González Fuentes Desde el punto de vista de la Historia como ciencia, el final de la Primera Guerra Mundial supuso, entre otras muchas cosas, la desaparición efectiva de todo un mundo. Me refiero a la Europa surgida de la adición de distintas revoluciones, casi en cadena, que tuvieron lugar desde finales del siglo XVIII y todo el XIX; a la Europa del colonialismo de raíz capitalista; a la Europa de los grandes imperios comerciales e industriales. El Tratado de Versalles, el de Sevres, y la revolución en Rusia, supusieron la liquidación efectiva de ese mundo mencionado, su transformación incluso física plasmada en la quiebra de imperios como el alemán, el austrohúngaro, el turco o el ruso, y el consiguiente nacimiento de nuevos países, de una nueva geografía europea. Nuevas realidades se abrían camino a velocidad de crucero en los comienzos del siglo XX, y esas nuevas realidades necesitaban expresarse en un lenguaje también nuevo, en un lenguaje a la vanguardia, es decir, adelantado al lenguaje ya trillado, oficial, normalizado y caduco del mundo fenecido. Los senderos por los que discurrió la búsqueda de esos novedosos lenguajes, imprescindibles para materializar y verbalizar las realidades en eclosión, fueron muchos, y a casi todos se les denominó con un término acabado en ismo: cubismo, ultraísmo, creacionismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, fauvismo…Todos estos ismos, integrados más o menos a gusto en el genérico Vanguardismo, pretendían a través de la renovación del lenguaje artístico-literario la superación, cuando no directamente la destrucción, de las categorías éticas y epistemológicas heredadas, y su sustitución por nuevas formas de concebir la “novedosa realidad” o bien por medio de una subjetividad radicalizada, o bien de una objetividad hermanada con el cientifismo entonces más en boga. Este espíritu innovador, y sus más recientes ideas, encontró en las grandes ciudades europeas un hábitat adecuado para su mejor recepción y desarrollo, pero puede decirse que, de algún modo u otro, llegó a prácticamente todos los rincones del viejo continente, incluso a la periferia de un país periférico como España. Sí, me refiero, por ejemplo, a Santander, ciudad levítica y pequeño burguesa no muy proclive, en un principio, a ser receptáculo generoso y abierto a ningún tipo de experimentalismo ni artístico ni literario. A esta ciudad, la suya de nacimiento, llegó el joven poeta Gerardo Diego para proclamar públicamente en el Ateneo la buena nueva vanguardista aprendida por él en París. Fue el 15 de noviembre de 1919 cuando Gerardo pronunció la conferencia titulada La poesía nueva, generando a continuación un significativo número de controvertidos artículos en los periódicos locales, y varias sesiones ateneístas en las que se discutió con vehemencia sobre las renovaciones poéticas y artísticas que proponían las vanguardias, y más concretamente el Ultraísmo de primera hora, el de Guillermo de Torre o Pedro Garfias, por ejemplo. A la conferencia gerardiana asistió expectante un chaval de apenas 16 años. Su nombre era José de Ciria y Escalante, y la explosiva sesión en el Ateneo supuso para él un antes y un después en su relación con la poesía. Y eso que el entusiasmo vanguardista del autor de El romancero de la novia no le era desconocido al chiquillo Pepín Ciria, pues en su libro de 1950 sobre este poeta, Leopoldo Rodríguez Alcalde cuenta que a lo largo de 1919 Diego y Ciria pasearon mucho desde el centro de la ciudad hacia las santanderinas playas de El Sardinero, y que durante esas caminatas casi el único tema de conversación entre los ellos era la renovación poética que prendía por toda Europa y los ejemplos al respecto de Max Jacob y Apollinaire. José de Ciria y Escalante nació en Santander el 28 de septiembre de 1903 (aunque en algún trabajo se dice que fue en noviembre del mismo año), y murió en el madrileño Hotel Palace la noche del 4 de junio de 1924, camino por tanto de cumplir tan solo veintiún años. Los escritores y críticos que con mayor extensión se han ocupado de su vida y obra han sido Leopoldo Rodríguez Alcalde (1950) y Francisco Javier Díez de Revenga (2004). A la aproximación de Rodríguez Alcalde (cuyo hermanastro había sido íntimo de Ciria) debemos el más completo perfil biográfico del poeta ultraísta realizado hasta la fecha, y la conformación básica, aún todavía abierta, de lo que se considera toda su obra literaria: un muy reducido número de breves poemas (casi todos de carácter ultraísta); dos poemas traducidos de Apollinaire; y diecisiete textos en prosa (artículos, críticas teatrales, versiones de cuentos ajenos…) de muy diferente interés y calidad. En conjunto un puñado de trabajos cuyo contenido fue escrito por José de Ciria entre los quince y los veinte años de edad (1919-1924), y que vio la luz únicamente en publicaciones periódicas como La Atalaya de Santander, el Suplemento Literario de La Verdad de Murcia, y en las revistas ultraístas Reflector, Ultra y Grecia. Ciria jamás tuvo en sus manos un libro con su nombre en la cubierta. Tras su muerte en 1924, algunos amigos del poeta (Lorca, Gerardo, Guillén, Buñuel, Max Aub, Salinas, Juan Ramón, Gómez de la Serna, Juan Larrea, Antonio Espina, Gutiérrez Solana, Pancho Cossío…) contribuyeron a la edición de una plaquette de homenaje al amigo muerto que recogía prácticamente toda su exigua producción poética. Para su edición de la obra de Ciria, Leopoldo Rodríguez Alcalde seleccionó los poemas recogidos en la mencionada plaquette, y añadió el preliminar escrito por el poeta para el único número de la revista Reflector (diciembre de 1920), más los trabajos en la prensa local que fue encontrando durante sus eruditas pesquisas. De esta manera conformó Rodríguez Alcalde el corpus literario del desaparecido escritor, y lo ofreció a los lectores en su edición de 1950, dejando abierta la posibilidad, eso sí, de que dicho corpus pudiera ampliarse algún día sumándole tal vez algunos textos perdidos en publicaciones periódicas, en todo caso A mi modo de ver, la edición del profesor Díez de Revenga del 2004 enriquece sensiblemente la primera de Rodríguez Alcalde mediante la incorporación de una abundante bibliografía sobre Ciria (la más completa sin duda a día de hoy), la cuidadosa datación y referencia del origen de los textos poéticos (a todas luces los más interesantes del conjunto de la obra del santanderino), el subrayado de algunas variantes en determinados poemas, una breve pero atinada reflexión sobre la verdadera importancia de la revista ultra Reflector, y, finalmente, unas páginas ilustrativas en torno a la relación García Lorca-José de Ciria y a la escritura del soneto del primero titulado “En la muerte de José de Ciria y Escalante”. Ya ha quedado dicho que Ciria y Escalante no llegó a cumplir los veintiún años de edad. Es obvio que vida tan breve es muy difícil que ofrezca muchos hitos relevantes, y el caso que nos ocupa no es una excepción en este sentido. El padre del poeta, José de Ciria y Pont, funcionario de Hacienda llegado Santander a fines del siglo XIX, se hizo rico gracias a un negocio de carbones que si bien fue desde un principio próspero, el comienzo de la Primera Guerra Mundial hizo de una rentabilidad espectacular, lo que al poco se materializó en un nivel de vida bastante más que desahogado. Para no alargarnos demasiado en el relato, sólo diré que Ciria vivió el tiempo de su infancia y adolescencia con holgura material, y lo hizo en un Santander que aspiraba a situarse dentro de la escena nacional con ciertos aires de solvencia cosmopolita y de empuje industrial y comercial. Rodríguez Alcalde señala que José de Ciria participó en la “vida elegante” del Santander en el que el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia pasaban sus regios veraneos y la zona de El Sardinero vivía su primera gran expansión urbana; la ciudad a la que entonces llegaba el cinematógrafo, el teléfono, los primeros vuelos aéreos, el tranvía eléctrico, los baños de ola, las regatas de balandros…; en la que nacieron el Gran Casino, el Hotel Real, el Palacio de la Magdalena, el club de Tenis, el hipódromo de Bellavista, el nuevo Club Marítimo, el Racing F. C, la Biblioteca de Menéndez Pelayo, el Teatro Pereda, el Ateneo, la nueva sede central del Banco de Santander… En 1913 Ciria inició los estudios de bachillerato en el Instituto de Santander, el mismo en el que en su día ingresaron, por ejemplo, Marcelino Menéndez Pelayo, José María de Pereda o Gerardo Diego. Con doce años se hizo socio del recién fundado Ateneo, lo que unido a su conocida afición por el teatro, delata precoces intereses culturales. A punto de terminar el bachillerato, en 1919, comenzó a colaborar en La Atalaya (1893-1927), diario en el que entre otros ya colaboraba el poeta José del Río Sáinz, una de las primeras y más significativas influencias literarias que tuvo el jovencísimo Ciria. En 1919 Ciria marchó a Madrid, donde sus padres habían decidido pasar los inviernos. La familia al completó se instaló en el Hotel Palace, establecimiento en el que los padres del poeta permanecieron hasta pasados varios años después de la muerte de su hijo. Ciria se matriculó en Derecho como alumno libre en la Universidad de Oviedo, y al parecer también se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central madrileña. Rodríguez Alcalde asegura en su trabajo que nunca supo bien quién introdujo al santanderino en los ambientes intelectuales de la capital de España, aunque lo cierto es que al cabo de pocos meses Ciria se movía como pez en el agua en el Ateneo madrileño (del que llegó a ser Secretario de la Sección de Literatura), en la tertulia de Gómez de la Serna en el café de Pombo, o en la Residencia de Estudiantes, donde entre otros conoció a Buñuel, Moreno Villa, Dalí, y al poeta Federico García Lorca, del que se hizo íntimo. Los años madrileños fueron también los del abrazo decidido a los postulados del Ultraísmo conocido en Santander. Ciria, dejando a un lado sus leves escarceos como poeta simbolista y modernista de raíz rubeniana, escribió poemas ultraístas haciendo gala de “fresca sensibilidad” y de “la buena puntería de un cazador lírico”, utilizando palabras de Guillermo de Torre. Sumergido de lleno en el único movimiento literario de vanguardia genuinamente hispánico, Ciria frecuentó a los ultraístas (Gerardo, CansinosAssens, Barradas, Guillermo de Torre, Lasso de la Vega, Juan Larrea…), participó en célebres “recitales ultra” como el la “la Parisina” y publicó poemas en algunas de las revistas más sólidas del efímero movimiento, Ultra y Grecia. Además de sus propios poemas, la aportación más interesante de Ciria a la vanguardia literaria española de entreguerras fue la edición de la revista Reflector. El único número de la publicación apareció en diciembre 1920 con Ciria en el papel de director y Guillermo de Torre en el de secretario de redacción. Nada diré aquí de las “intenciones” con las que nació la revista, pues quedan perfectamente expresadas en el editorial o manifiesto de la misma que incluimos entre las prosas de nuestro autor en este libro. Díez de Revenga recuerda que la revista estaba editada en cuarto mayor (37 x 24), tenía sólo 24 páginas, cuatro de ellas destinadas a la publicidad (coches, editoriales, seguros…), y se imprimió en Madrid (Gráficas de Ambos Mundos, calle Divino Pastor, 10). La edición de Reflector fue pagada por el padre de Ciria. La suscripción por un año era costosa, 12 pesetas, e irónicamente se aseguraba que la tirada era de al menos diez mil ejemplares. En Reflector, Arte, Literatura, Ciencia, publicaron Juan Ramón, Gerardo Diego, Guillermo de Torre, Ramón Gómez de la Serna, Adolfo Salazar, Francisco Vighi, Jorge Luis Borges, Adriano del Valle, Philippe Soupault, Paul Eluard, o el propio Ciria…, y las ilustraciones eran de Barradas, autor del diseño del título de la revista, y Norah Borges, hermana del poeta argentino y futura mujer de Guillermo de Torre. El tipo de colaboradores refleja la apuesta de los responsables de Reflector por la calidad literaria, el deseo de establecer contactos con el exterior, y el de mantener una cierta convivencia entre las tendencias novedosas de los más jóvenes y las aportaciones selectas provenientes de estéticas antecesoras. Por último, el único número que vio la luz de Reflector incluía una lista de los que se pretendían futuros colaboradores de la publicación, y su mero enunciado es ya de por sí toda una declaración de intenciones: Louis Aragon, André Breton, Blaise Cendrars, Marinetti, Giovanni Papini, Francis Picabia, Ezra Pound…, entre los muchos que se citan. Hemos de deducir que no se editaron más números de Reflector porque el padre de Ciria no estuvo dispuesto a seguir sufragando la aventura literaria de su hijo. Pero es posible que factores de otro tipo influyeran en el asunto, y es que tanto Rodríguez Alcalde como Díez de Revenga insisten en que sobre todo a partir de 1922 la vocación literaria de Ciria se distanció de la vanguardia y comenzó a recorrer sendas más convencionales. En el verano de 1923 Ciria recibe en Santander la visita de su amigo Melchor Fernández Almagro, con el que viaja a las montañas de Tudanca, más concretamente a la casona de José María de Cossío, donde coinciden con Miguel de Unamuno. En julio de mismo año Ciria colabora en un curioso proyecto literario del periódico La Atalaya: publicar por entregas una novela de treinta capítulos, cada uno escrito por un periodista o escritor vinculado a Cantabria. Entre los colaboradores estaban, además de nuestro poeta, Víctor de la Serna, Jesús Cancio, J. Mª de Cossío o José del Río Sáinz. La novela, de la que solamente se publicaron los primeros seis capítulos, llevaba por título Memorias del futbolista Zarzamora, y Ciria se encargó de redactar el tercero. El último año de vida de José de Ciria y Escalante transcurre sin aparentes sobresaltos. Rodríguez Alcalde nos dice que el poeta estudiaba las asignaturas que le faltaban para finalizar sus estudios universitarios, preparaba una edición comentada de Iriarte y un estudio sobre Alberto Lista, y proseguía sus relaciones con el mundo de la intelectualidad literaria santanderina y madrileña. Pero como ya se dijo más arriba, todo terminó de forma inesperada y fulminante en Madrid la noche del 4 de junio de 1924 en una habitación del Hotel Palace, cuando el tifus acabó con la vida del jovencísimo poeta, uno de los más secretos y singulares del ultraísmo español. A continuación reproduzco la incursión de Ciria en la literatura sobre deporte española. Se trata del ya aludido capitulo tercero de la novela conjunta e inacabada Memorias del futbolista Zarzamora. “Desde el momento mismo que pisé la estación de la nobilísima, heroica y deportiva ciudad castellana, caí bajo la jurisdicción de mister Harris, entrenador del Robustick-Club, un inglés de pelo rubio azafranado y vivísimos ojos azules, en cuyo semblante dulce y sonriente no se podía adivinar el inflexible rigor y la energía extraordinaria que en el cometido de su trascendental misión empleaba. - Bien venido, muchacho -dijo, estrechándome la mano con efusión, apenas descendí del tren, y en un acento imposible de reproducir, que más le denunciaba por vecino de Baracaldo o de sus alrededores que por hijo de la Gran Bretaña-. Me han dado los mejores informes de ti y me produce una satisfacción vivísima que vengas a reforzar el equipo confiando en mi dirección. Supongo que estarás dispuesto a consolidar tu fama de gran jugador, ¿no es verdad, Zarzita. Ahora, en estos días que faltan para el partido, es imprescindible un entrenamiento metódico y constante, tienes que conocer el juego de los que van a ser tus compañeros, en una palabra, es absolutamente necesario que llegues a entenderte con ellos; de no hacerlo, fracasaríamos irremisiblemente. Además el tren desgasta mucho y es forzoso que recuperes lo perdido en el viaje. No me lo harás bueno -pensé para mí, recordando los cincuenta duros que, jugando a las siete y media en el vagón, me había llevado la noche anterior un joven albista que subió a mi departamento en Valladolid y venía a Valdehígados a hacer propaganda electoral. Pues ya lo sabes, Zarza -continuó mister Harris- desde ahora mismo quedas bajo mis órdenes, y supongo que para bien de todos las cumplirás fielmente. ¿Entendido? -Entendido -contesté de mala gana, molestado por el tuteo repentino y sobre todo por el diminutivo con que me denominaba aquel señor la primera vez que nos veíamos y cuando no habíamos cruzado siquiera cuatro palabras. A partir de aquel momento, mister Harris, o mejor dicho Zuricalday, que este era su verdadero apellido, como pude averiguar luego, confirmando mis sospechas, ya que se le había cambiado de nombre y de nacionalidad por creerlo de mejor tono don Gaspar del Olmo y los demás miembros de la Junta directiva del Robustick-Club, Zuricalday, digo, desde el instante en que por vez primera puse el pie en tierra valdehigadense, se convirtió en mi sombra, no dejándome respirar tranquilo un sólo minuto. Y yo, que me ufanaba de haber conservado siempre mi independencia, sin que nadie hasta entonces hubiese logrado imponerme por la fuerza su voluntad; yo, que tenía la cabeza como una piedra, según escribió un cronista deportivo en un momento de entusiasmo; yo, que en punto a testarudez nada tenía que envidiar a Chicuelo, quien allá en sus comienzos de novillero se propuso tener pánico a los toros y ni una sola vez ha dejado de salirse con la suya; yo, indisciplinado por excelencia, me veía ahora transformado en un perrillo faldero, que iba y venía según el deseo de mi amo y señor, el entrenador inglés nacido en Deusto. ¿A qué obedecía este cambio tan brusco en mi manera de ser? No lo puedo decir a punto fijo: tal vez el miedo que me producía pensar que había de vérmelas frente a un equipo famoso en Europa, en un campo de primera categoría y ante uno de los públicos más entendidos y exigentes de España fuera la causa de que -¡cosa inusitada en mi vida futbolística!- me pasase doce horas al día haciendo flexiones, corriendo, saltando a la cuerda y bailando el paso del camello con las hijas del señor del Olmo, Castita y Perfecta, danza que según decía Zuricalday era muy apropósito para hacer piernas. Pero lo que más me irritaba, lo que me ponía fuera de mí, era el régimen de las comidas. Zuricalday en este punto se mostraba inflexible. Hazme caso, Zarzita -me decía a menudo- más daño hace una comida sin orden ni concierto que una patada en la espinilla. Recuerdo a este propósito que una noche los socios del Casino (donde solía ir a pasar el tiempo los ratos que me dejaba libre el entrenamiento) dieron una cena en mi honor, motivada por una conferencia que con el sugestivo tema Las posibilidades de football en Castilla la Vieja, había pronunciado aquella tarde en dicho centro. La comida, a la que asistía todo el elemento intelectual y deportivo de Valdehígados (y a donde con gran disgusto suyo y gran regocijo por mi parte no le fue posible asistir a mi odioso entrenador), transcurría a las mil maravillas. El menú parecía hecho por alguien que conociese muy bien mis gustos; en él se daban cita mis platos predilectos. Luego me enteré de que la viuda de Macho, enterada, por las largas conversaciones que a diario sosteníamos de todas mis preferencias, fue la que le había confeccionado. No quiero decirte, lector amable, lo que gozaría yo aquella noche en que, libre del inaguantable vasco, pude dar rienda suelta a mi apetito, constreñido durante los días anteriores por las imposiciones higiénicas del manager que me había tocado en suerte. Terminada la cena y cuando me dirigía al domicilio de don Gaspar del Olmo, rendido por el ejercicio del día y un poco mareado por las prolongadas libaciones de la noche, me encontré a Zuricalday, quien con ojos que parecían dos hogueras y echando casi espuma por la boca me increpó: -No me digas nada; estoy enterado de todo. Acaban de describirme el festín baltasariano a que os habéis entregado esta noche. La culpa, por supuesto, la tengo yo, que he consentido que aceptaras esa comida. Os habéis atracado de grasa, y lo que es peor, has comido callos... Parece imposible que no se te haya ocurrido que los callos son fatales para los futbolistas... ¿Y tú eras el que pretendías brillar en los campos de deporte... tú, desgraciado, que has echado a perder en una hora mi trabajo de diez días? ¡Quítate de mi vista si no quieres que...! Y mordiéndose la lengua, dio media vuelta y se alejó en dirección contraria a la que yo iba dejándome en el más completo de los ensimismamientos. ............................................................................................. La víspera del encuentro entre el temible team hamburgués y el Robustick-Club, campeón de Valdehígados, equipo que había hecho célebre su nombre en toda la península por su formidable juego de pases cortos pases de pitón a pitón, como decía el revistero Penita a poco de cambiar el seudónimo que le hizo famoso en el mundo taurino por el de Penalty, con el que iba conquistando ya un puesto entre los cronistas deportivos de primera línea- de línea delantera, pudiéramos decir con más propiedad, tratándose de un teorizante del foot-ball; la víspera, repito, del día en que el once valdehigadense, en cuyas filas formaría yo, ocupando el comprometidísimo puesto de medio centro, iba a luchar con el Imperial Muskulossen Bestialhessen, mis nervios, que habían sufrido una fuerte sacudida el día de mi entrada triunfal en la ciudad, me mantenían ahora en un continuo sobresalto, produciéndome un tic verdaderamente grotesco, que imprimía a mis caderas el movimiento de las de una rumbista, y era causa de la hilaridad de todos cuantos me rodeaban. Realmente había motivos más que sobrados para justificar el estado de mi organismo. Dentro de pocas horas se decidiría mi porvenir deportivo. Diez mil espectadores iban a estar pendientes de mis piernas, espiarían todas mi idas y venidas, no dejarían pasar movimiento mal hecho. Si triunfaba, si en la lucha con el formidable equipo teutón conseguía desarrollar el juego que en otros partidos de menor importancia electrizó a los aficionados en mi rápida ascensión a as... España entera, que esperaba anhelante el resultado del partido, repetiría mi nombre con orgullo, y yo, Zarzamora, el desde ese momento glorioso Zarzamora, entraría a formar parte del grupo de los ídolos populares. Pero si fracasaba, si los aplausos soñados se convertían en estrepitosa pita, si los espectadores se arrojaban al campo para desengañarme de que mis piernas eran una cosa insignificante y que ni siquiera servía para poner las medias a Mulafalsa, el jugador favorito a quien sustituía..., entonces, no quería ni pensarlo, sería espantoso, abrumador, imposible de soportar. Antes de que esto ocurriese, prefería mil veces la muerte. .......................................................................................... En la parte alta de la ciudad, lugar por donde el barrio aristocrático extendía sus señoriales mansiones, y frente a la suntuosa morada de don Gaspar del Olmo, el Casino de Valdehígados ocupaba un enorme caserón de piedra amarillenta, en una de cuyas fachadas podían verse los restos ennegrecidos de un escudo. El Casino era orgullo de los valdehigadenses. Se enseñaba a los forasteros con el mismo silencioso respeto y muda admiración que si podía librarse de recorrer sus estrechos y oscuros pasillos de paredes verdosas, adornadas por innumerables lienzos, dignos de ser purificados por las llamas, para castigo y escarmiento de sus autores. El Museo era el nombre con que se conocían en el pueblo estos lúgubres corredores, y en ellos estaban representados largamente todos los artistas locales. Terminado el entrenamiento de aquella tarde, Dimitas, Zuricalday y yo fuimos, siguiendo la costumbre de otros días, a jugarnos una partida de carambolas. En el vestíbulo, junto a una mesa y con la cara de pocos amigos en él característica, estaba el conserje; apenas nos vio aparecer por la puerta vino hacia nosotros, y dirigiéndose a mí, dijo, al mismo tiempo que ponía en mis manos un sobre azul, con ribetes dorados, que se me antojó de un gusto detestable: - La doncella de doña Agripina acaba de traer esta carta para usted. Zuricalday y Dimitas cruzaron una mirada significativa y en sus labios vi dibujarse una sonrisa maliciosa. Yo -lo confieso ingenuamente- que no estaba acostumbrado a que me escribiese ninguna señora, a no ser la autora de mis días, no pude evitar que la sangre se agolpase en mis mejillas... Estaba seguro de que en aquellos momentos una amapola hubiera parecido anémica a mi lado. Con la mano trémula rompí el sobre, en cuyo lema se enroscaban como culebras dos iniciales: A. O. (Agripina Orozco, no cabía duda). La carta decía así: “Zarzamoríta, usted que es tan bueno ¿querrá hacerme el favor de pasar esta tarde por esta su casa? Tengo necesidad y urgencia de hablar a solas con usted. Le espera impaciente su admiradora, Agripina”. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué tendría que decirme la opulenta viuda de Macho, para justificar tanto misterio? ¿Estaría acaso enamorada de mí?... ¿Sería aquella carta la primera página de mi historia galante, aún inmaculada?... Yo -a pesar de mi poca práctica en esta clase de encuentroshabía notado ciertas insinuaciones, ciertas miradas... que me lo hacían sospechar. Pero, en fin, pronto saldría de dudas... ¡Y Agripina, como guapa, era guapa de veras; y estaba mejor formada que un piquete de alabarderos!”