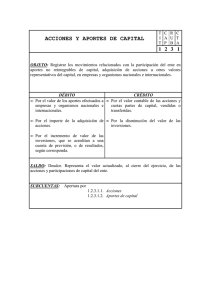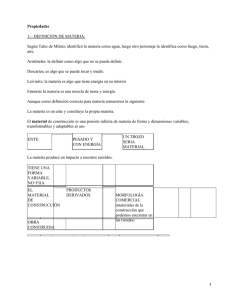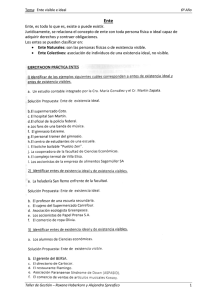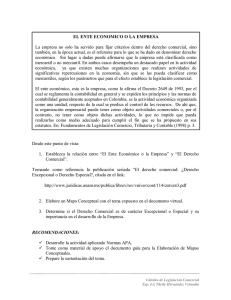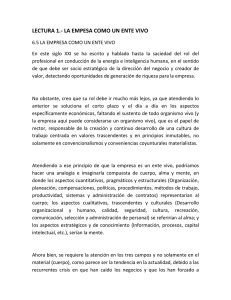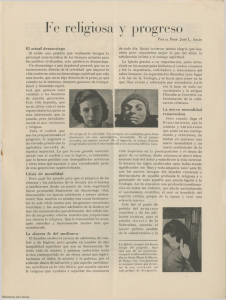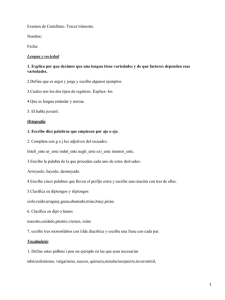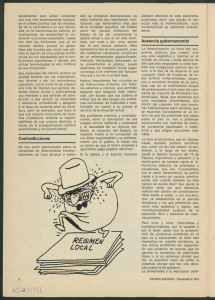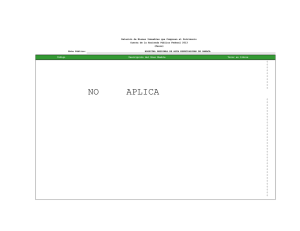1 - Biblioteca Virtual del Principado de Asturias
Anuncio

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
(c. s. i. c.)
BOLETIN DEL INSTITUTO
DE
ESTUDIOS ASTURIANOS
N.° 124
AÑO XLI
OVIEDO
O ctu b re
D ic ie m b r e
1987
SUMARIO
Págs.
El concejo de Piloña en el S. XVIII, según el Catastro del Marqués de
la Ensenada, por A ndrés M artínez Vega ..................................................
939
Puntualizaciones a una comunicación, por Rodrigo Grossi Fernández ...
985
Los indianos en la literatura, por José Ignacio Gracia Noriega ................
991
Un religioso capuchino de Navia en la Corte de Fernando VII, por Jesús
M artínez Fernández ............................................................................................
1.011
El Monte Medulio en territorio astur-bergidense, por Serafín Bodelón ...
1.023
La estela de Duesos, Caravia, por A lberto Fernández Suárez y A lejandro
M iyares Fernández ...............................................................................................
1.035
Jovellanos. La enseñanza y las academias, por Fernando Muñoz F errer
1.055
Arte parietal paleolítico occidental. Técnicas de expresión e identifica­
ción cronológica, por Magín Berenguer Alonso .....................................
1.063
Estudio de la satisfacción laboral en Asturias, por Antonio Lucas Marín
1.077
El yacimiento prehistórico de la cueva de Aviao (Espinareu-Piloña), por
Ramón Obeso Am ado, Germán Rodríguez Calvo y Antonio Juaneda
G avelas ...................................................... ...............................................................
1.109
Laboratorio Químico Municipal de Oviedo. Su importancia sanitaria, por
M elquíades Cabal ................................................................................................ .
1.117
Pérez de Ay ala y Bergson, por Pelayo H. Fernández .....................................
1.143
Escolares m édicos asturianos en Valladolid (1546-1936), por Juan Granda Juesas ..................................................................................................................
1.185
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
(c. s. i. c.)
BOLETIN DEL INSTITUTO
DE
ESTUDIOS ASTURIANOS
N.° 124
AÑO XLI
OVIEDO
Octubre
D iciem bre
1987
Depòsito Legal: O. 43-1958
I. S B. N. 0020-0384
Imprenta “
LA CRUZ”
Hijos de Rogelio Labrador Pedregal
Granda-Siero (Oviedo), 1987
B O L E T I N DEL I N S T I T U T O DE
ESTUDIOS ASTURIANOS
Año
xli
O c t u b r e -D ic ie m b r e
Núm. 124
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XV III, SEGUN EL
CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA
POR
ANDRES MARTINEZ VEGA
Una vez más traem os a estas páginas la transcripción de las
«Respuestas Generales» dadas al interrogatorio de la letra A, rela­
tivas en este caso al concejo de Piloña (1), que constituyen parte
del conocido C atastro de Ensenada. Con tal em peño pretendem os
cum plir un doble objetivo: continuar la labor de los num erosos
investigadores (2) que desde años atrás vienen publicando en este
mism o boletín las transcripciones de ciertos m unicipios asturianos,
generalm ente de la zona occidental;, y por o tro lado, d ar a conocer
a los estudiosos esta docum entación de Pilona, concejo centrooriental, tan falto h asta el m om ento de trab ajo s de investigación
acerca de su devenir histórico.
Con estas respuestas, ejecutadas durante el reinado de Fernan­
do VI (1746-1759), se intentaba establecer la real y «única contri­
bución», trib u to proyectado en España durante el S. X V III para
su stitu ir los m últiples im puestos englobados en las llam adas ren(1) El m anuscrito de las m ism as se encuentra en el Archivo General de
Simancas, Dirección General de Rentas, Estadística de Fernando VI, libro 368,
fols. 102 y ss.
(2) D esde el año 1960 el profesor Martínez Cachero comenzó esta tarea,
que recibió un fuerte impulso de otros muchos investigadores, como el señor
Pérez de Castro, Celsa García Valdés, Juan Manuel Estrada Alvarez, Ramona
Pérez de Castro y Fem ando Inclán Suárez... ... : : .
„
940
ANDRES MARTINEZ VEGA
tas provinciales. Ya durante los Ss. XVI y XVII se expuso repeti­
dam ente la necesidad de su stitu ir el com plejo sistem a trib u tario
castellano, heredado de la Edad Media, por una contribución que
unificara la m ayor p arte de los im puestos; y será en el S. XVIII
cuando los m inistros ilustrados de los Borbones realizaron los p ri­
m eros intentos en este sentido. En el reinado de Fernando VI, el
m arqués de la Ensenada inició la realización de una estadística
sobre la riqueza de las provincias de Castilla y León p ara poder
re p a rtir equitativam ente la contribución; sim ultáneam ente se crea
una Ju n ta de la Unica contribución para que centralizara toda la
inform ación. Sin embargo, cuando se pudo disponer de las encues­
tas (1756), el m arqués de la Ensenada había sido apartado del
poder, y Fernando VI no se atrevió a im plantar una m edida tan
radical, a la que se oponían amplios sectores sociales. No obstante,
la labor desarrollada p o r Ensenada con la realización de estas en­
cuestas en los distintos municipios, y aunque se contradice en sus
resultados con la que más tarde se realizará bajo el reinado de
Carlos III (la riqueza de muchos concejos quedaba reducida a la
m itad de lo calculado en 1756), tiene una im portancia capital para
el conocim iento de las estructuras sociales y económicas de los di­
ferentes municipios.
El tenor de dichas respuestas, referentes a Piloña, es el si­
guiente:
«VILLA DEL YNFIESTO EN EL CONZEJO DE PILOÑA
COPIA DE SUS RESPUESTAS GENERALES
En la villa del Ynfiesto, caveza del concejo de Piloña, y casa de
posada de el señor don Juan Luis Blanco, subdelegado a este dicho
concejo p ara el establecim iento de la real y única contribución, a
ocho dias del mes de mayo, año de mili setecientos cinquenta y
dos, se ju n taro n los señores don Thomás de Valdés, juez po r el
estado noble de dicha villa y su concejo, don Raphael Alvarez de
el Pedrueco y don Francisco González, regidores com isarios de el
A yuntam iento de él, don Manuel Ramón Menéndez Valdés, cura de
la parroquial de Santa Eulalia de Coya, y el mas antiguo de los de
este partid o p o r no aver al presente arcipreste en él; don Manuel
de la Yglesia, pro cu rad o r general; y Luis González Cienfuegos, es­
cribano de Ayuntamiento; Manuel de Esteli, Jacinto Reguero, Ber­
nardo de el Cueto, Pedro de el Camino, Vizente González, Antonio
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
941
de la H uerta, Joseph Prieto, Manuel Peláez, Domingo Rubio, Joseph Solís, Francisco Alvarez, Francisco de Viyao, G abriel Molina
y Zipriano Blanco, vezinos de dicho conzejo, peritos nom brados
p o r la Justicia y Regimiento de él como prácticos y de conocimien­
to de las calidades de las tierras de el térm ino de este concejo y
de los frutos que produzen los árboles de él, exquilmos de anim a­
les, rentas de casas, grangerías, artefactos, oficios y utilidades de
sus vezinos a cuio fin han sido instruidos sobre las m aterias con­
tenidas en el real interrogatorio de la letra A p o r dicho señor
subdelegado y m as ofiziales de su Audiencia, conform e a las instruziones, docum entos y práctica con que de ello se hallan in stru i­
dos de su señoría el señor don Gabriel Francisco Arias de Saavedra,
del consejo de su M ajestad y su com isionado general deste P rin­
cipado, y Miguel González, vezino del conzejo de Oviedo, Francisco
Antonio C antora, que lo es del coto de Abedul, don M athias Gon­
zález, Antonio Llagar, Joseph de G ierta y Juan García, vezinos de
la m ism a jurisdición, peritos nom brados de oficio po r dicho señor
subdelegado como igualm ente inteligentes que los arriva expresa­
dos. Y aviendoles tom ado su m erced juram ento de excepzion del
cura p o r ante mi el presente escribano, le hizieron a Dios nuestro
Señor y a la señal de la santa Cruz de dezir verdad de todo lo que
supiesen y les fuere preguntado satisfaciendo a las qu aren ta pre­
guntas del citado real interrogatorio, y con especialidad los peritos
nom brados p o r dicha Justicia y Reximiento m ediante a tener como
tenían reconocido form alm ente todas las heredades y m as haveres
del térm ino de dicha justicia y Reximiento y encargados todos en
la conciencia con la representación del ju ram en to hecho, so los
graves puntos sobre que responden para que según lo que decla­
rasen pueda establezerse po r su M ajestad la Ünica real co n trib u ­
ción sobre todas las utilidades de los vezinos, heredades y mas
artefactos y ganados de el térm ino, en lugar de las provinciales, y
siendo preguntado al thenor de dicho interrogatorio respondieron
a cada u n a de sus preguntas lo siguiente:
1.a... A la prim era dixeron: Que esta población se llam a el con­
zejo de Piloña, cuia capital es la villa del Ynfiesto.
2.a... A la segunda: Que dicho conzejo es del Rey, y perteneze
a su M ajestad (Dios le guíe) y a su real corona.
3.a... A la terzera: Que dicho conzejo tiene de oriente a ponien­
te tres leguas y M. a N. otras tres y de circunferencia nueve: uno
942
ANDRES MARTINEZ VEGA
y otro, poco mas o menos, y se andaran a pie y no a cavallo po r el
invierno en diez y ocho horas y por lo fragoso y áspero de sus
confines, y de verano en quinze. Sus confrontaciones son por el
O. el conzejo de Parres, hasta el rio que se llam a de Cúa; y de
Poniente, térm inos del conzejo de Nava y de el de Labiana, hasta
donde se ju n tan los ríos de el Mon, el de la Q uintana y de la Cas­
tañal y confines del conzejo de Cabranes; po r el N. el sitio que
llam an Val de el Aguila, de el puerto de Sueve y confines de los
conzejos de Colunga y de el de Villaviciosa; y por el M. el conzejo
de Caso y el de Ponga, hasta la collada de Piedrafita; y su figura
es la del m argen (Véase fig. n.° 1).
Fig. n.° 1: Plano del concejo de Piloña incluso en la descripción física de las
“R espuestas Generales”.
4.a... A la quarta: Que el térm ino de este conzejo sólo tiene al­
gunos prados de guadaña con paciones de prim avera y otoño, y
d e s te ja s especies siguientes:-
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
943
1.a Tierras de d ar escanda un año, y maíz y favas otro, alter­
nando y sin descanso, con algunos controzos de co rta di­
m ensión de hortaliza y lino, que equivalen a la m ism a
producción de pan, maíz y favas alternando en tierra de
B.C., sin em bargo de que qualquiera de las dos especies
se siem bre en ello, notándose que en algunos de dichos
controzos de tierra donde se siem bra el lino, levantado, se
coje tam bién panizo en un mism o año.
2.a T ierras que dan alcazer, y levantado se siem bran de maíz
y favas, que uno y otro se coje tam bién en un m ism o año.
3.a Tierras que dan siem pre maíz, y favas segundam ente, sin
año de interm edio.
4.a Tierras asim ism o que alternando produzen sin descanso
pan y panizo.
5.a Prados de yerva de guadaña con paciones de prim avera y
otoño.
6.a Prados de guadaña con sólo pación de otoño.
7.a Prados en herías y fuera dellas que p o r costum bre de
rom perse, levantada la yerva, no se les aprovechan las pa­
ciones.
8.a Prados pacioneros que llam an pascon.
9.a Tierras incultas po r desidia, de m atorral y pasto, dentro
de zierro y o tro sin el, a pasto común.
10.a Bosques y m atorrales, a rozo de argom a y zarzales.
11.a M ontes de robles y de castaños.
12.a T ierras de com ún, plantadas con diferentes árboles fru ta­
les, que se especificaran a la sesta.
13.a Tierras incultas por naturaleza, dentro y fuera de zierros.
Y
se nota que las tierras donde se siem bran dichas especies de
verduras, alcazer, lino y panizo, como queda dicho, se reduzen a
unos controzos de cortísim a dim ensión y que ninguna de las refe­
ridas produze con año de interm edio y el fru tificar todos assi se­
gundam ente en la form a expresada y sin descansar, consiste en el
trab ajo y continuo abono con que los labradores las benefician y
acuchan.
5.a... A la quinta: Que en las tierras de todo el térm ino hay de
B.M. e Y.C. y tam bién de la subinfim a inculta p o r naturaleza, no­
tando que las de m ato rral y de m ontes plantados de castaños y
robles son de Y.C. en su especie.
944
ANDRES MARTINEZ VEGA
6 .a... A la sexta: Que en las referidas tierras hay plantío de
árboles frutales y no frutales como son: manzanos, perales, avella­
nos, nogales, castaños, higueras, zerezales, guindales, nisales y tal
qual pavia y pescal, en algunas huertas de particulares, y robles,
hayas, abedules, encinas, fresnos, álamos blancos, texos y laureles.
■ 7.a... A la séptim a: Que dichos árboles están plantados algunos
dentro y en las m árgenes de las tierras, y otros a las orillas de los
ríos y en las quintanas de las casas y territo rio de m ato rral espar­
cidos por el pasto com ún de este conzejo, sin orden ni form azion
en hileras, de m anera que los plantados a las m árgenes de las
m encionadas tierras y ju n to a sus cierros, aunque sirven de afir­
m arlos mas, ocasionan con la som bra y disipación de la tierra
algún perjuicio en aquél sem brado que le cabe mas próximo.
8.a... A la octava: Que dichos plantíos se hallan echos en la
form a que queda declarado en la respuesta antezedente.
9.a... A la novena: Que la m edida de que se usa en esta villa y
su conzejo es p o r dias de bueyes y la dada por la Justicia y Rexim iento de la ciudad de Oviedo, y por lo mism o se usa de ella en
la m ayor p arte de este Principado y se com pone de veinte y quatro
varas claveras de frente y quarenta y ocho de costado o largo, cada
una de cinco cuartas castellanas con que viene a com poner el
frente de cada dia de bueyes trein ta varas castellanas y sesenta de
largo; y que en el espacio que ocupa una m edida se siem bran
nueve copines de escanda en erga, que hazen tres en limpio. Que
una m edida de dia de bueyes de qualquiera calidad que sea se
siem bra con un copín de maíz y q uarta p arte de copín de favas
mezclado. P ara álcazer otros nueve copines de escanda en erga;
y. de panizo se siem bra con q uarta parte de un copín, y que no se
hace especificación de la linaza y verduras p o r que (como dicho
es) se siem bran y plantan en unos pequeños controzos sin que haya
tierras destinadas p ara estas semillas por lo que se regulan por
aquellas de B.C. de d ar pan, maíz y favas alternando con la p arro ­
quia de su situación, y se nota que la fanega de este conzejo es
como la que se usa en dicha ciudad y se com pone de ocho copines,
cada uno (de dichos copines) de ocho quartillos y el todo de la
fanega haze diez y seis zelemines castellanos po r com ponerse de
dos el referido copín.
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
945
10.a... A la diez: Que en el térm ino de este conzejo hay dos­
cientas cinquenta y un mil seiscientos y setenta dias de bueyes, de
los quales son de sem bradura doze mili novecientos setenta y nue­
ve, los onze mili quinientos ochenta y seis de d ar pan, maíz y
favas alternativam ente sin descanso, y de estos los novecientos y
quarenta de B.C. q u atro mili doscientos y trein ta de M. y seis mili
quatrocientos diez y seis de Y., y de dar maíz y favas seguidam ente
mili ciento y diez dias de bueyes, los ciento y noventa de B.C., qui­
nientos y quaren ta de M. y trescientos y ochenta de Y. de d ar
alcacer, maíz y favas todo en un año, diez y nueve dias de bueyes
onze de ellos B.C. y los otros ocho de M. de d ar otorlaliza doscien­
tos y diez dias de bueyes de B. y M.C. por m itad de d ar pan y
panizo, alternando; quarenta y quatro dias de bueyes de Y.C. y
de d ar lino, levantado, panizo en un mismo año dos dias de bue­
yes B.C.
Que de prados de regadío hay tres mili trescientos sesenta y
ocho dias de bueyes, y de éstos los seiscientos y cinquenta y ocho
de B.C. mili novezientos y cinquenta de M. y setezientos y sesenta
de Y.; y prados de secano doze mili novezientos setenta y quatro
dias de bueyes, de los quales son de B.C. quinientos y veinte, de
tres mili quatrocientos y quatro y de Y. nuebe mili y cinquenta,
todos de guadaña. De los que llaman pascon novecientos ochenta
y q u atro dias de bueyes S.Y.C., y de inculto po r desidia, bajo de
cierros, trescientos dias de bueyes. De m atorral, tam bién con zierro, e inculto po r naturaleza un mili quinientos setenta y quatro
dias de bueyes, y plantado de manzanos ciento veinte y nueve dias
de bueyes, de perales doze, de avellanos setezientos, de nogales
doscientos trein ta y uno, de castaños diez mili seiscientos y qua­
tro, de nisales veinte y quatro, de zerezos ochenta y seis, y de
guindas un dozabo y un quinto, y los doscientos siete mili seis­
cientos ochenta y seis dias de bueyes diez dozabos y q u atro quintos
de otro restan te son de m atorral en abertal, peñascos y de tierra
árida e inculta p o r naturaleza que tam bién sirve de pasto com ún
para los ganados de el vecindario, y en los que se incluyeron los
árboles infructíferos que van expresados en la respuesta sexta y
el suelo de las cassas, orrios, paneras, quintanas, cam inos y puer­
tos alios.
11.a... A la onze: Que en el térm ino de dicho conzejo se cogen
las especies de fru to s referidas en la respuesta q u arta y sexta, assi
de granos como de frutas.
946
ANDRES MARTINEZ VEGA
12.a... A la doze: Que la medida de un dia de bueyes sem brado
de pan en tierra de B.C., de los que com prehenden las parroquias
de S. Juan de Verbio, Santa Eulalia de Qués, San Christobal de
Pintueles, San Román de Villa, San M artino de Borines, Santa
M aría de Anayo y San Vizente de Cerezeda, produze con una arodinaria cultura y beneficio unos años con otros dos fanegas y media
de pan en limpio. Que en las de M. produze dos fanegas y en las
de Y. fanega y media.
Que una m edida de tierra en las restantes diez parroquias de
Santo Domingo de la Marea, San Pedro de Belonzo, San Lorenzo
de Sellón, Santa M aría Magdalena de Valle, San Pedro de Villamayor, San Pedro de Sebares, San Pablo de Sorribas, Santa M aría de
Fios, San Lázaro de Vallobal y Santa Eulalia de Coya con la mism a
cultura y beneficio produze un año con otro y en cada uno siendo
de B.C. dos fanegas de pan, de M. una y media y de Y. una y dos
copines.
Que la m edida de un dia de bueyes de B. y superior calidad en
las cinco parroquias que gradúan en el producido de maíz, como
son las citadas de San Pedro de Villamayor, Santa M aría Magda­
lena de Valle, San Juan de Verbio, Santa Eulalia de Coya y San
Román de Villa produze quatro fanegas de maíz y quatro copinos
de favas, que estos se reduzen a quarenta y un dias y medio de
bueyes y son los siguientes: diez en la huerta que se llam a del
Zercado, propios de don Antonio de Antayo; y otro dia de bueyes
en la huerta de ju n to a la herm ita de Santa Theresa, propio de don
B althasar de Cobián, sitos todos onze en térm inos de esta villa del
Ynfiesto de la m encionada parroquia de San Juan de Berbio. Y
en el lugar de Valle de dicha parroquia de Santa M aría Magdalena
un dia de bueyes en la huerta que se dize abajo de casa que es
de Gabriel Molina, perito nom brado por el Consejo; otro en la
huerta de Cueto, propio de Fhelipa de Cueto, viuda de Joseph Vigil.
Q uatro en el valle del Fuzero pertenecientes al Real m onasterio
de San Pelayo de Oviedo. Otros dos de don Antonio de Argüelles
en la llosa de abajo de su casa. Dos mas de don Joseph Piloña, en
la llosa que tiene bajo de su casa. Y otros dos en el valle de Nueva
que son de Luis Molina. E la parroquia de V illam aior y lugar de
M elarde dos dias de bueyes que son del referido m onasterio. Otro
en el lugar de V illam aior de Angel de el Arenal. Otro en Antrialgo
que llam an la h u erta de Solises, perteneciente a Pablo González,
Francisco y Antonio Solís. Uno y medio en Miyares y h u erta que
llam an Grande, propiedad de don Francisco de la Villa; y o tro me­
dio de M athias García al sitio del Jabayón. E la parroquia de San
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
947
Rom án y lugar de este nom bre una huerta de dia de bueyes propia
de don Francisco del Llano, presbítero. Otro dia de bueyes de Josep Díaz en la h u erta de Corbeio; y medio en la h u erta de el Riego
que es de don Thom ás de Valdés, y en la h uerta delante de su casa
posehe otro dia de bueyes de p artida con don B ernardo de el Lla­
no. Y en la h u erta de el M iyar un dia de bueyes de Joseph Espina,
y otro de los herederos de Phelipe de San Miguel en la h u erta lla­
m ada San Miguel. Y medio mas en la h u erta de el Llagar delante
de la casa de la requerida propia de Ysabel del Llano, viuda de
Francisco Valdés y de Pedro de San Miguel. Y en la parro q u ia de
Coia y h u erta del B arredo que es de don Pedro Días, tres dias de
bueyes. O tros tres en la llosa de Soto, propios de don Pedro de
Oviedo, y m edio en la llosa de la Cuerba que es de Julián del Ca­
mino. Que de los dem as dias de bueyes de las m encionadas cinco
parroquias el de B.C. produze tres fanegas y m edia de maíz y dos
copinos de favas, el de M. tres fanegas de maíz y copín y medio
de favas, y el de Y. dos fanegas y media de maíz y medio copín
de favas; y en las otras doze parroquias graduaron trein ta y nueve
dias y medio de bueyes de la m ejor calidad como son: cinco en el
valle de San Juan de dicha parroquia de Beloncio, pertenecientes
dos de ellos a la herencia de don Phelipe de Casso y los otros tres
a dicho don Antonio de Antayo y de Juan M artín de Arenas y he­
rederos de Joseph del Prado y de B ernarda de el Prado; y dos mas
en la hu erta de Solavilla, propios de M agdalena Lobeto, viuda de
Joseph Casin, vezina de el lugar de Belonzo donde están sitos.
Y en la referida parroquia de Qués, ocho dias de bueyes a los
sitios de el valle de Arroes, de el valle de ju n to a Palacio, y en la
hería de la Miere, a los sitios del Ablanar y de del Toyo, propios
de dicho m onasterio de San Pelayo.
Y en la parro q u ia expresada de Pintueles y otería de San Vizcnte, al sitio del Requexo, dos dias de bueyes, propios del convento
de San Vizente de Oviedo; y otro en la huerta de solafragua que
es del deán y cabildo de aquella ciudad.
Y en la dicha parro q u ia de Borines, un dia de btieyes del refe­
rido don B althasar de Cobián, en la huerta de ju n to a su casa; y
medio dia de bueyes beneficial o de m anso de aquella p arroquia
ju n to a la casa de Rectoría, y pegado a ello o tro m edio dia de
bueyes que es de Thom ás y Francisco Miguel; dos dias de bueyes
m as que son de don Zipriano Sánchez, presbítero, y de don Joseph,
su herm ano, en las huertas que tienen ju n to a su casa; y otros dos
dias de bueyes del mism o don Zipriano Sánchez en la h uerta de
la Q uadra.
948
ANDRES MARTINEZ VEGA
En la parroquia de Zerezeda, tres dias y medio de bueyes, pro­
pios de dicho don Antonio de Antayo, en el cierro y otu erta que
tiene ju n to a su casa, y otro quarto en la h u erta de los Va(roto),
que los dos de ellos son de don Pedro del Cueto Valdés y los otros
dos de don Gregorio de el Queto, presbitero.
Y en la parro q u ia de Sebares y vega de este nom bre, al sitio
de entre la peña, quatro dias de bueyes, propios del beneficio sim­
ple de aquella parro q u ia y de don Raphael Alvarez del Pedrueco;
de don Juan López Pandiello y de los herederos de don Andrés
Palomo, y de los de don Juan Blanco; y otros dos en la h u erta de
la Rienda de el lugar de Villar, propios de Domingo de el Collado
y de la herenzia de don Raphael Alvarez.
Y en la p arroquia y lugar de Vallobal dos dias de bueyes que
son de aquel hospital, regulando que cada dia de bueyes de estos
produze tres fanegas y media de maíz y dos copines de favas.
Y que todos los referidos (digo) demás dias de bueyes de las
referidas doze parroquias produzen el de B.C. tres fanegas de maíz
y dos copines de favas, el de M. dos fanegas y dos copines de maíz
y copin y medio de favas, y el de Y. una fanega y dos copines de
maíz y medio copin de favas, cuia semilla se m alogra quasi todos
los años y se estiriliza por no ser este terreno tan a propósito para
ella como otros del Principado donde produzen con m ás abundan­
cia. Y un dia de bueyes de Y.C. sem brado de panizo produze quatro
copines. Y un dia de bueyes de prado regadío B.C. produze un
carro de yerva y la q u arta p arte de otro y paziones de prim avera
y otoño siendo de M.C. un carro de yerva y paciones de prim avera
y otoño. Y el de Y. tres partes de quatro de carro de yerva y una
pación de otoño. Que un dia de bueyes de prado B.C. produze un
carro de yerva y paciones de prim avera y otoño. El de M.C. las
tres partes de quatro de un carro de yerva y una pación de otoño.
Y el de Y. medio carro de yerva y una corta pazión de otoño cuia
regulación se haze sin distinción de parroquias a todos los prados
que hay en los térm inos dellas, notando que estas paciones no se
contem plan a aquellos prados que por costum bre quedan en aber­
tal levantada su yerva como sucede a los que se hallan en herías
padroner, esceptuando algunos controzos de tierra inculta por
desidia dentro de ellas que, a frutos pendientes, sirven de pasto
a diente; y otros prados que unidos a dichas oterías están zercados
sobre si porque a estos se contem plan dichas paciones.
13.a... A la treze: Que en los térm inos de este conzejo hay los
árboles frutales y no frutales que se refieren en la respuesta sexta
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
949
y no están plantados en devida form a si no es según queda expli­
cado en la séptim a, pero que si un dia de bueyes se p lan tara con
regla de p lantería de manzanos, perales, nisales, zerezales o guin­
dales se ocuparía su fondo en cinquenta árboles, de avellanos con
setenta y dos, de nogales, castaños o higueras o robles con diez y
ocho; y que el producto de un dia de bueyes plantado de m anza­
nos se regula en una pipa de sidra, de perales en cinquenta copines
de peras, de nisales en seis fanegas, de zerezales en q u atro y de
guindales en dos, el de avellanas en otras dos fanegas, el de nogales
en fanega y m edia, el de castaños en una fanega y el de higueras
en quatro; y como estos árboles no están plantados con regla de
planturia no se puede distinguir su calidad hablando de la m edida
de dia de bueyes y siendo una m ateria m oralm ente im possible ex­
presar la calidad del terreno que ocupa cada árbol, según se hallan
puestos, los regulan plantados en tierra de M.C. a excepción de los
castaños que regularm ente lo están en terreno de Y. sin hazer
quenta ni considerazión de los novales mui viejos de una equita­
tiva regulación, les pareze que aunque algunos experim enten gra­
cia, ninguno padezerá perjuicio y se nota que solo el fru to de los
m anzanos sirve sólo para la compossición de la sidra, y que estos
árboles y los perales no produzen seguidam ente sino es un año si
y otro no. Y que no se haze frada o corta de robles p ara vender
la leña aunque sean de dueños particulares porque sirven sólo de
cortarles algunos ram os p ara las lum bres de los vezinos e sus ca­
sas, m ediante abunda de m ontes com unes y no hazer grangería
alguna de la leña de otros árboles, y les pareze que un dia de bue­
yes plantado de ellos produzirá su corta de quinze en quinze años,
doze carros de leña.
14.a... A la catorze: Que el valor que ordinariam ente tiene la
fanega de escanda es de veinte y dos reales, y apreciado assi por
la Audiencia de este Principado; la de panizo aunque no han visto
(por escasez) venderlo en este conzejo consideran podrá valer a
precio de ocho reales la fanega de maíz, su precio com ún es de
onze reales; la de fru tas po r cogerse en este conzejo blancas y de
las m anchadas regulan unas con otras a veinte reales; al de ave­
llanas a doze y medio. La pipa de sidra, que consiste en veinte y
cinco cántaros de la m edida por donde se vende el vino que cada
una haze veinte y dos quartillos para vender, la sidra en cinquenta
reales declarando que cada pipa necessita de m anzana cinquenta
copines y cada copín a precio de treynta y quatro m aravedís, y el
mism o valor se da al producto de el dia de bueyes plantado de
950
ANDRES MARTINEZ VEGA
perales po r regular su fruto en otros cinquenta copines; la fanega
de nuez en seis reales; la de castaña en cinco; la de higos en dos
y medio, y lo mism o la de zerezas; la de guindas en tres; la de
nisos en trein ta y quatro maravedís.
El dia de bueyes sem brado de alcazer, aunque esto sirve para
reforzar los bueies con que prepararon las tierras y sem entera de
maíz y favas desde abril a mayo y no se vende en este conzejo con
todo esso y que este fruto dissipa la tierra y levantada produze
la cosecha de maíz y favas en un mismo año, estim an el alcazer
del expresado dia de bueyes siendo de B.C. en cinquenta reales,
y de A. en lo mismo. Y un carro de yerva de los que se usan en
este conzejo es de valor de quinze reales. La pación de prim avera
de prado regadío la estim an en quatro reales, la de secano en tres,
y la de otoño de unos y otros prados en dos. Y que el dia de bueyes
de pascón se aprecia en veinte y quatro m aravedís. El inculto por
desidia bajo de zierros en diez y siete m aravedís. Y no consideran
utilidad algunas tierras incultas por naturaleza aunque sean due­
ños particulares por no se arren d ar su rozo o m ato rral y servir
para pasto de los ganados de el vecindario; como tam poco del
fruto de las pavías y pescales respecto que todas las que hay en
dicho concejo tienen entendido no llegar a cinquenta.
15.a... A la quinze: Que sobre las tierras com prehendidas en
este concejo se halla im puesto el derecho de diezmo, que es de
diez uno de las espezies de pan y mayz que en las demas hay va­
riedad como suzede en las favas que solo se diezman en las seis
parroquias de San Román, San Juan, San Pedro de Belonzo, San
Lorenzo, Santo Domingo y Santa Eulalia de Qués. La yerva en las
de San Lorenzo y Santa Eulalia de Coya. El lino en Santa María
Magdalena, San M artín, San Vizente, San C hristobal y en las ci
tadas de San Román y Santa Eulalia de Coya. La m anzana en las
referidas de Santa María Magdalena, San Román y S anta Eulalia
de Coya; y las hortalizas como ajos y zevollas en las expresadas
de San Lázaro y San Román. Y de las de avellana, nuez y castaña
se diezma en las parroquias de San Juan, San M artín, Santa Eula­
lia de Qués y San Vizente; y no se diezma la nuez en las de San
Román, Santa Eulalia de Coya, Santa María de Fios, Santa María
M agdalena, San Pablo, San Lorenzo, Santo Domingo y San Pedro
de Sebares y San Pedro de Belonzo y en las de Santa M aría de
Anayo y San Christobal. Tampoco se diezma la nuez v la avellana
en la de San Lázaro ni castaña ni avellana, y esta tam poco se diez­
ma en San Pedro de Villamayor en donde tam bién se diezma el
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
951
lino y lo m ism o en la citada de Santa M aría de Fios, con la dife­
rencia de que dichas especies de frutas no se diezma a rigor sino
al arb itrio y voluntad de el contribuiente.
Y p o r lo tocante a fetos o naciones de yeguas, bacas, ovejas,
cabras y puercas se paga de cada diez uno de cinco medio y quando
no llega a quatro, dos m aravedís, excepto en la m encionada p arro ­
quia de Belonzo donde por cada ternero que cum pla dos San
Juanes se contribuien veinte y ocho m aravedís, y en otras p arro ­
quias el diezmo de los guarros en tozino.
Y de el derecho de prim icia paga cada vezino caveza de casa
de las zitadas parroquias de San Pedro de Villam ayor y S anta Ma­
ría M agdalena tres p arte de quatro de un copín de pan. Dos copines
en la de S anta M aría de Anayo y Santa María de Fíos donde por
los vezinos de San Antonio de Nevares que lo son de este concejo,
agregada una parro q u ia a la otra se contribuie con copín de pan
y dos partes de otro. Y en las parroquias de San Pedro de Sevares,
San Pablo, Santo Domingo, San Juan y San Pedro de Belonzo un
copín; en la de San Lorenzo dos partes de tres de un copín; y en las
doze de otro; en las de Santa Eulalia de Coya y San Román onze
partes de doze de un copín; en las de San Christoval Lin copín y
cinco partes de doze de otro; en la de San M artín un copín y onze
partes de doze de otro; en la de San Lorenzo nueve partes de doze
de otro, en la de Santa Eulalia de Qués diez partes de doze de un
copín; en la de San Lorenzo dos partes de tres de un copin; y en las
referidas de S anta Eulalia de Coya, San Pedro de Belonzo y Santo
Domingo cada m olar de molino harinero contribuie tam bién de
prim icia un copín de pan; y en las de San Román, San Pedro de
Sevares, San Pablo, Santa Eulalia de Qués, Santo Domingo y San
Pedro de Belonzo, San Juan y Santa María Magdalena contribuie
dicha prim icia igualm ente la viuda o viudo que el casado, y en las
restantes parro q u ias sólo los casados la pagan entera y los viudos
y viudas m itad de dicha prim icia excepto en la parro q u ia de San
Lorenzo donde la pagan enteram ente aquellas viudas que son tutoras y curadoras de sus hixos; y en la de San Vizente se exceptúa
de pagar m itad de prim icia aquel feligrés que no tiene bienes o
bacas de labranza porque teniéndolos la pagan por entero lo mis­
mo que sea cassado, viudo o viuda; notando que el miel y zera se
diezma tam bién a la voluntad de los contribuientes y que uno y
otro derecho perteneze a la dignidad episcopal, al Dean y cavildo,
al real m onasterio de San Pelayo de Oviedo y al de San Pedro de
Aslonza, a los párrocos y beneficios simples de las expresadas pa­
rroquias, y no en todas por que unos los tienen en unas y los otros
952
ANDRES MARTINEZ VEGA
en otras, y en algunas corresponde por el todo a los curas y en
las dem as con diversidad de porciones según resultara de las zertificaciones de dichos curas como tam bién en quales se diezman
las referidas especies, respecto que en estas y en la de yerva es
varia la costum bre entre las parroquias del conzejo.
16.a... A la diez y seis: Que no obstante de las m uchas p arro ­
quias com prhendidas en el térm ino de el, variedad de especies y
calidades de su terreno por cuia causa no pueden acotar finxo
saber las cantidades de granos, frutos y em olum entos a que ascien­
den dichos derechos de diezmos; sin em bargo, por satisfazer en la
m anera possible a la pregunta dizen que el diezmo de pan asciende
a quatrocientas sesenta y siete fanegas y media en limpio; el de
maíz a mili seiscientas cinquenta y siete fanegas y dos copines;
el de favas a trein ta y cinco fanegas; el de castaña a quinientas
cinquenta y siete fanegas y seis copines; el de avellana a ciento
trein ta y cinco fanegas y seis copines; el de m anzana a veinte y
seis reales; el de panizo a quatro copines; el de hortaliza a diez
reales; el de lino a doscientos y veinte y onze m aravedís; el de
nuez a siete fanegas; el de tozino a ciento sesenta y seis arrovas
y cinco libras que al presente y regularm ente corre a precio de
veinte y dos reales la arrova, y adem ás en especie de dinero se
exijirán noventa y seis reales y veinte y ocho m aravedís; de el de
terneros seiscientos ochenta y siete reales; de el diezmo de leche,
queso y m anteca seiscientos setenta y seis reales y catorze m ara­
vedís; de el de las colmenas ciento setenta y cinco reales; de el
de lana ochenta y cinco reales y diez maravedís; de el de corderos
ciento sesenta y cinco reales; sobre que se rem ite a las zertificaciones de los curas y tam bién por lo respectivo a la cantidad en
que se pueden ar(borroso) dar dichos diezmos y que por la varie­
dad de sus rem ates y lo perteneziente a dichos curas llevarlo de
su casa sin tener jarm ias ni libros de assiento de su im porte annual
en ninguna de las citadas parroquias no pueden dar razón fixa.
17.a... A la diez y siete: Que en los térm inos de este conzejo no
hay m inerales ni salinas algunas y que hay ciento y diez molinos
harineros, a saber:
953
EL CONCEJO DE PILONA EN’ EL S. XVIII
Parroquia de San Juan de Berbío :
^
;.n!rr::
Uno que llam an de M estas, perteneziente, p o r m itad, a don An­
tonio de Argüelles y don Manuel de Salzeda, es de tres m olares,
m ontado sobre el rio de Espinaredo, con el que muele de corriente
y p o r falta de concurrirle granos regulan que trab a ja sólo con dos
m olares tres meses del año al de pan, y seis con todos tres al de
maíz, y que puede m oler en veinte y quatro horas, cada m olar,
fanega y m edia de pan, o una de maíz, y que p o r el prem io de
mo»ler paga la fanega de una u o tra especie quatro m aquilas, que
doze com ponen un copín, y noventa y seis la fanega, a cuio res­
pecto rinde el todo útil al año, onze fanegas y dos copines de pan
y veinte y dos fanegas y siete copines de maíz, dista de la villa del
Ynfiesto m edia legua.
El del Rabanal, de dicho don Antonio de Argüelles, de dos mo­
lares, m ontado sobre el mism o rio, que sólo de ellos m uele todo
el año pan y maíz, por m itad; que al referido respecto le rinde de
utilidad onze fanegas, tres copines y medio, de pan y siete fanegas
y cinco copines de maíz, dista como el antezedente.
El de F errán, de tres m olares, m ontado sobre el referido rio
con que tra b a ja ’un mes a grano de pan, y tres al de maíz, es de
don Francisco de Casso, vezino del conzejo de este nom bre y le
rinde cinco fanegas y cinco copines de pan, y onze fanegas y dos
copines de maíz, dista lo mismo.
El de el Pandal, de don Raphael Alvarez, m ontado sobre el ci­
tado rio, que es de dos m olares, y trab aja medio mes a grano de
pan, y -dos y medio al de maíz, que de este rinde seis fanegas y
............. .
siete copines, dista como los antezedentes.
■ El d é l a Frecha, sobre el mismo rio, es de la: capellanía de
N uestra Señora del Rossario de Espinaredo, de tres m olares, que
trab a jan un mes a pan y dos a maíz, de que rinde siete fanegas
y m edia, y de pan cinco fanegas y cinco copines. Llévalo arrendado
Santiago de Obona en fanega y media de pan, dista de la villa de
el Ynfiesto tres q uartos de legua.
:
El de Aviados, de dicha capellanía, sobre el m ism o rio, tam bién
de dos m olares, con que sólo trab aja tres meses algunos de maíz,
que rinde siete fanegas y media. Llévale el dicho Santiago en una
fanega de pan, dista u n a legua.
El de el Fabaion, de dos molares, m ontado sobre el rio de Es­
pinaredo, es de Zipriana Alvarez, viuda de Joseph del Llano, que
po r estar muy reparado sólo se le consideró tra b a ia r un mes a
grano de maíz, de que rinde al año dos fanegas y m edia, y po r
954
ANDRES MARTINEZ VEGA
otro m olar que dentro de la mism a casa de este molino tiene para
desergar el pan le regulan dos copines, dista como el antezedente.
El de Miera, de Domingo Rodríguez de Espinaredo, m ontado
sobre el rio de este nom bre, trab aja un mes a grano de pan, y dos
al de maíz, que de este rinde dos fanegas y m edia y de aquél una
fanega y siete copines cada año, dista legua y media.
El de Raizedo, de un m olar, m ontado sobre el mism o rio, que
es de Luis y Manuel Sotil y Pedro Cuiar, y sólo sirve de harina a
los sobredichos p ara sus familias; y considerando tres personas
a cada una que p o r todas se supone nueve, regulan seis fanegas
de maíz a cada una para su alim ento quotidiano, y rinde dos fane­
gas y dos copines annuales, dista como el antezedente.
El de Miera, de Manuel y Pedro Blanco, Francisco y Juan de
Espina y Francisco Luis, de un m olar, sobre el rio de Raizedo,
tra b a ja tres meses a maíz para otros vezinos, de que rinde tres
fanegas y seis copines y por lo que surte a los dueños expressados
y otros interesados y sus familias les suple cada año, respecto al
antezedente, seis fanegas y seis copines mas de maíz, dista lo v
mismo.
El de Moniello, de un molar, m ontado sobre el arroyo de su
nom bre, es de Gregorio Sánchez, muele de represa y trab a ja quatro meses a grano de pan, y tres al de maíz que de este rinde tres
fanegas y seis copines y de aquél siete fanegas y media, está dentro
de la población de esta villa.
El de las Llamosas, de don Antonio de Antayo, es de dos mo­
lares, m ontado sobre el rio de la Cueva, que po r las continuas
quiebras de el cauze regulan trab aja sólo con un m olar tres meses
al año a pan y a maíz, m itad, y rinde dos fanegas y seis copines y
medio de pan, una fanega y siete copines de maíz, dista medio
quarto de legua.
El de Ferreros, de dos molares, sobre el rio de su nom bre, es
de don Luis Peláez, trab aja de corriente un mes a grano de pan,
y tres al de maíz, que de este rinde siete fanegas y m edia y de
aquél tres fanegas y seis copines, dista un quarto de legua.
El de Candanedo, de don Francisco Antonio M elendreras, de
tres m olares, sobre el mismo rio, trab aja el mism o tiem po que el
antezedente y rinde de pan cinco fanegas y cinco copines y de maíz
onze fanegas y dos copines, dista lo mismo.
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
955
Parroquia de Valle
El de las Tercias, del zitado don Antonio Argüelles, que es de
un m olar, m ontado sobre el arroyo de Rioseco, muele de represa
y sólo m edio mes a grano de pan, y mes y medio al de maíz, que
de este rinde una fanega y siete copines y de aquél siete copines
y m edio, dista de la villa del Ynfiesto un qu arto de legua.
El de el Prado de el molino, de don Joseph Piloña, de dos mo­
lares, sobre el rio de Nueva, con que trab aja de corriente dos meses
a grano de pan y dos y medio al de maíz, po r lo que rinde de este
seis fanegas, cinco copines y tres partes de doze de otro, y de aquél
siete fanegas y m edia, dista como el antezedente.
En la m ism a casa, y con las mism as circunstancias, tiene don
Jacinto Piloña, como capellan de la capellanía de San Antonio,
otros dos m olares que trab ajan y rinden como el antezedente de
dicho don Joseph Piloña, que le lleva de su casa como padre del
m encionado capellan por tenerle en su com pañía.
El de F riera de abajo, de un m olar, sobre el rio de Valle, que
es de Luisa y M aría Francisca de la Villa, trab a ja mes y medio en
grano de pan, y q u atro y medio al de maíz, que de este rinde cinco
fanegas y cinco copines y de aquél dos fanegas y seis copines y
medio, dista como los antezedentes.
El de F riera de arriva, de dos molares, sobre el m ism o rio, pro ­
pio de Joseph Rivero y de Isabel Cierra, trab a ja nueve meses y de
estos la q u arta p arte a pan y lo restante a maíz de que rinde al
año ocho fanegas, tres copines y q u arta parte de otro y de aquél
q u atro fanegas, un copin y tres quartas partes de otro, dista lo
mismo.
El de la Pipa, de las zitadas Luisa y María Francisca de la Villa,
tra b a ja y rinde como el antezedente por ser de los m ism os m olares
y hallarse sobre el citado rio, dista tres quartos de legua.
El de el Pipotón, de un m olar, sobre el arroyo de su nom bre,
propio de Luis Molina, muele de represa sólo medio mes a pan y
mes y medio al de maíz, que de este rinde quinze copines y de
aquél siete y medio, dista m edia legua.
Parroquia de Qués
El de Ferreros,
sobre el rio de su
al de maíz, que de
una fanega y siete
de dicho don Antonio de Antayo, de un m olar,
nom bre, trab aja un mes a grano de pan, y tres
este rinde tres fanegas y seis copines y de aquél
copines, dista un quarto de legua.
956
ANDRES MARTINEZ VEGA
El de Muniello, del mismo don Antonio de Antayo, de dos mo­
lares, m ontado sobre el rio de Dielva, trab aja dos meses a maíz
y uno a pan, que de este rinde tres fanegas y seis copines, y de
aquél cinco fanegas, dista media legua.
Parroquia de Coya
El de Solasribas, de un molar, propio de don Cipriano Alvarez,
m ontado sobre el arroyo de su nombre, trab aja seis meses a grano
de maíz, del que rinde siete fanegas y media, dista tres quartos
de legua.
Y
a la m ism a distancia el de Valdés, sobre el arroyo de su
nom bre, de dos m olares, trab aja uno de ellos a pan tres meses y
seis el otro a maíz, que de este rinde siete fanegas y m edia y de
aquél cinco fanegas y cinco copines, perteneze a doña Jacinta Val­
dés y sus herm anos y dista como el antezedente.
El de Rioseco, de don Juan González, de un m olar, sobre el
zitado arroyo de Solasribas, trab aja quatro meses a maíz y uno a
pan, de que rinde una fanega y siete copines y de aquél cinco fa­
negas, dista lo mismo.
El de el Taravico, de Thoribio Lagar, tam bién de un m olar, so­
bre el arroyo de la Cantera, muele seis meses a grano de maíz, de
que rinde siete fanegas y media y dista como los antezedentes.
El de la Llera, de dos molares, sobre el rio Grande, es de Antonio
y Thoribio Lagar, muele quatro meses a maíz y uno a pan, que de
este rinde tres fanegas y seis copines y de aquél diez fanegas, dis­
ta m edia legua.
El de la Debesa, de tres molares, sobre el mism o rio, muele
cinco meses a grano de maíz, y uno al de pan, que de este rinde
cinco fanegas y cinco copines y de aquél diez y nueve fanegas, dis­
ta una legua.
El de Argañoso, de Roque de Barzana, de un m olar, sobre el
arroyo de su nom bre, muele de represa dos meses a maíz, de que
rinde dos fanegas y media, dista como el antezedente.
El de el Pico, de doña Melchora de la Villa, m ontado sobre el
mism o arroyo, tam bién de un m olar, trab a ja quatro meses a maíz,
de que rinde cinco fanegas y dista como el de la Debesa, penúlti­
mo, que es de don Pedro Díaz.
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
957'
Parroquia de Belonzo
El de Liñares, de Francisco Peláez, de dos m olares, sobre el
rio del Mon, trab a ja un mes a pan y tres a maíz, que de este rinde
siete fanegas y m edia y de aquél tres fanegas y seis copines, dista
m edia legua.
El de Sobiello, de un m olar, sobre el arroyo de su nom bre,
propio de herederos de don Francisco y de don Phelipe de Caso,
muele de represa medio mes a grano de pan y mes y m edio al de
maíz, que de este rinde una fanega y siete copines y de aquél siete
copines y m edio, dista tres quartos de legua.
El de abajo, de Diego y Domingo la Fuente, tam bién de un mo­
lar, m ontado sobre el arroyo de Sotiello, trab a ja medio mes a pan
y dos y medio a maíz, que de este rinde tres fanegas y un copín
y de aquél siete copines y medio, dista media legua.
El de arriva, de don Francisco la H uerta, presbítero, de un
m olar, sobre el mism o arroyo, muele, rinde y dista como el ante­
zedente, y le lleva arrendado Francisco Alvarez de Belonzo en dos
ducados.
El de Artedosa de abajo, de Gregorio M elendreras y herederos
de Juan Carrio, de un m olar, sobre el citado rio de el Mon, con
que regulan tra b a ja un mes a grano de pan y dos y medio al de
maíz, que de este rinde tres fanegas y un copín y de aquél una fa­
nega y siete copines, dista una legua.
Y a la m ism a distancia el de Artedosa de arriva, de Gregorio
Melendi y M aría González, de un m olar, sobre dicho rio, tra b a ja y
rinde como el antezedente.
El de el Torno, de Domingo de el Fresno, es de un m olar, sobre
el zitado rio de el Mon, con que trab aja un mes a pan y tres a maíz,
que de este rinde tres fanegas y seis copines, y de aquél una fa­
nega y siete copines, dista tres quartos de legua.
Y a la m ism a distancia tiene Francisco la Viña y Domingo Pe­
láez, ausente, el de B rananueba, de un m olar, sobre el rio de-Miera,
que tra b a ja y rinde como el antezedente.
El de San Juan, de dichos herederos de don Phelipe de Caso,
de dos m olares, sobre el rio de Dielva, trab a ja un mes a pan" y
tres a maíz, que de este rinde siete copines (digo fanega) y m edia
y de aquel tres fanegas y seis copines, dista una legua.Y a la m ism a distancia el de Cueto, de los m ism os m olares
que el antezedente, que por estar m ontado sobre el m ism o regulan
muele y rinde lo mism o a sus dueños Joseph Cuiar y Joseph An­
tonio de Casso.
ANDRES MARTINEZ VEGA
958
El de la Carcoba, de Francisco y Juan de la Viña, de un m olar,
sobre el citado rio de Dielva, trab aja tres meses a maíz y uno a
pan, y deste rinde una fanega y siete copines y de aquel tres fane­
gas y seis copines, dista tres quartos de legua.
Y a la m ism a distancia el de Espina, de M aría de Pedro y Ma­
ría de Pedro, es de un m olar corriente y trab aja sobre dicho rio
tres meses, q u arta p arte de ellos a grano de pan, y lo restante al
de maíz, que de este rinde dos fanegas y siete copines y dos partes
de doze de otro y de aquel y de aquel (sic.) una fanega, tres copi­
nes y q u arta p arte de otro.
El de el Bango, de Juan González y de herederos de Santiago
González, de un m olar, m ontado sobre el mismo rio, trab aja, rinde
y dista como el antezedente.
El de el Bayo, de Manuel de Prieda, tam bién de un m olar, so­
bre el citado rio, trab a ja -tres meses de el año, y de ellos ocho dias
a pan y ochenta y quatro a maíz, que de este rinde tres fanegas y
m edia y de aquel dia fanega, dista una legua.
El de Peláez, de Fem ando C am era y de herederos de Gregorio
Peláez.
Y el de Cueto, de Gerónimo M artín y de Antonio M elendreras,
uno y' otro de un m olar, sobre el mismo, rinde y muele cada uno
como el antezedente y dista de dicha villa del Ynfiesto legua y
m edia y de aquel dia fanega, dista una legua.
El de la Cueva, de don Angel Reguero, presbítero, quien le lleva
de su casa, es de un m olar, sobre el arroyo de su nom bre, trab aja
de represa una y media de maíz, y media a pan, que de este rinde
siete copines y medio y de aquél una fanega y siete copines, dista
una legua.
El de el Pradón, de un m olar, sobre el arroyo de la Trapa, es
de Antonio Cobián y Francisco Peláez, muele de represa y trab aja
ocho dias a grano de pan y ochenta y quatro al de maíz, que de
este rinde tres fánégas y media y de aquél m edia fanega, dista co­
mo el antezedente.
Sellón
•
El de el ero del rio, de Cathalina Sánchez, viuda de Pedro Gon­
zález, de un m olar, sobre el arroyo de su nom bre, trab a ja tam bién
de represa y le regulan muele un mes a pan y tres a maíz, que de
este rinde tres fanegas y seis copines y de aquél una fanega y siete
copines, dista legua y media.
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
959
El de el m ism o nom bre, sobre el zitado arroyo, de la capellanía
de Santo Thom ás, de un m olar, muele, rinde y dista como el antezedente; y le lleva arrendado Francisco de el Riego en una fanega
de pan.
El de Medio, de Juan Domingo y Ana M aría Forzelledo, de un
m olar, sobre el arroyo de las Fuentes, muele de represa y trab a ja
quinze dias a pan y tres meses a maíz, que de este rinde tres fane­
gas y seis copines y de aquél siete copines y medio, dista lo mismo.
El de V alrrocin, de Manuela Rodrigo, viuda de M atheo Sánchez,
de un m olar, sobre dicho arroyo de el ero de el rio, tra b a ja de
represa quinze dias a pan y dos meses a maíz, que de este rinde
dos fanegas y m edia y de aquél siete copines y medio, dista como
el antezedente.
El de Collado, de Pedro Forzelledo y Juan Collado. El de las
Cabadas, de Cipriano Blanco, perito de el conzejo y de Ju an Ferrero y sus herm anos, am bos m ontados sobre el arroyo de las
Fuentes. Y el de la M area, de Domingo Rodríguez y herederos de
Juan Rodríguez, sobre el rio de su nom bre, cada uno de los tres
m olinos es de un m olar, muele de represa, rinde y dista como el
antezedente.
Parroquia de Villam aior
El de la venta de Antrialgo, de don B ernardo de Argüelles, es
de dos m olares corriente sobre el rio Grande, tra b a ja dos meses a
pan y seis a maíz, que de este rinde quinze fanegas y dos copines
y de aquél siete fanegas y media, dista una legua.
El de Lledo, de el citado don Bernardo, que aunque es de tres
m olares sólo tra b a ja uno de ellos, sobre el mism o rio, ocho meses
a maíz y uno a pan, que de este rinde una fanega y siete copines
y de aquél diez fanegas. Llévale en foro perpetuo Joseph Crespo
p o r dos fanegas de pan annuales y dista m edia legua.
El de la Cocina, de dos m olares, sobre el rio de Villam aior, re­
gulan tra b a ja sólo uno de ellos, seis meses a maíz y dos a pan, que
de este rinde tres fanegas y seis copines y de aquél siete fanegas
y media. Es del m onasterio de San Pelaio de Oviedo. Llévale arren ­
dado en siete ducados cada año don Nicolás de Mones y dista tres
q uartos de legua.
El de la Cal, de don Antonio M iranda, de dos m olares, sobre
el m ism o rio, muele, rinde y dista como el antezedente.
960
ANDRES MARTINEZ VEGA
El de la Cueva, de un m olar, sobre el rio de su nom bre, es de
Domingo Zarabozo, trab aja de represa ocho dias a pan y dos me­
ses y medio a maíz, que de este rinde tres fanegas y un copín y de
aquél m edia fanega, dista una legua.
Y a la m ism a distancia el de la Tejera, de dos m olares, sobre
el arroyo de su nom bre, muele tam bién de represa y trab a ja con
uno de dichos m olares cinco meses a maíz y dos a pan, que de
este rinde tres fanegas y seis copines y de aquél seis fanegas y dos
copines a don Francisco la Villa, su dueño.
Parroquia de Sevares
El de la Piñera, del conde de Peñalva, vezino de la ciudad de
Oviedo, es de tres m olares sobre el arroyo de su nom bre, con que
trab a ja dos de ellos, un mes a grano de pan y tres con todos tres
m olares al de maíz, que de este rinde onze fanegas y dos copines,
y- de aquel tres fanegas y seis copines, dista legua y media.
El de la Careaba, de un m olar, sobre el arroyo de la Rozar mue­
le de represa y trab a ja un mes a pan y dos a maíz, que de este
rinde dos fanegas y media y de aquél una fanega y siete copines,
dista lo mismo; es de dicho conde de Peñalva, y le lleva en foro
po r tres vidas Domingo Pérez en tres reales cada un año.
Y a la m ism a distancia, el de Medio, de Juan Díaz, Pedro Blan­
co y Juan de E strada, sobre el rio Tendi. El de el Llano, de Joseph
y Fernando V illar y otros. El de las Duernas, de Thorivio de Diego,
Thoribio Llerandi, Manuela y Thoribio Alvarez y otros. El de la Ro­
za, de la capellanía de San Antonio de la Faeda, que lleva en arrien ­
do M artín Alonso en una fanega y tres copines de pan. El de la.
Pum arada, de B artholom é Sánchez, Cosme de el Roxo y herederos
de Diego de Granda. El de Rehollada, de herederos de Juan Blanco,’
que lleva en foro perpetuo Joseph de Diego en dos copines de pan.;:
El de Rodillado, de Santiago de Ardavín, Joseph, Thoribio y Andrés
de Diego y de otros, cada uno de estos siete molinos es de un m olar
sobre el citado rio, muele en represa, trab aja, rinde y dista como
el-antecedente de la Careaba de dicho conde Peñalba, quien tam-,
bién tiene o tro llam ado de Tendi de un m olar, sobre el mism o rio,
trab a ja cinquenta y quatro dias al grano de maíz, de el que rinde
dos fanegas y dos copines, dista lo mismo.
El de arriva de Joseph Ferrado, de dos molares* sobre el arroyo
de la Piñera, trab a ja, a represa dos meses y medio a maíz y otro
medio mes a pan que de este rinde una fanega y siete copines y de
aquel seis fanegas y dos copines, dista como los antezedentes.
961
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
El de Ardavín, de un m olar, sobre dicho rio de Tendi, po r m o­
ler de represa tra b a ja quatro meses a maíz de que rinde cinco
fanegas, que es del referido conde de Peñalva, dista lo mismo.
El de Tendi, de don Raphael Alvarez, sobre el m ism o rio, es de
un m olar y tra b a ja tres meses a maíz y uno a pan, que de este rinde
una fanega y siete copines y de aquel tres fanegas y seis copines,
dista com o los antezedentes.
Parroquia de Sorribas
El de Cima, de don Pedro de Oviedo, vecino del conzejo de
Langreo, de dos m olares, sobre el arroyo de la Escosura, muele
de represa mes y medio a grano de pan y dos al de maíz, que de
este rinde cinco fanegas y de aquél cinco fanegas y cinco copines;
llevale en foro perpetuo Juan Pérez en fanega y m edia de pan cada
año, dista legua y media. Y a la mism a distancia y sobre el mismo
arroyo el de Cardín y Pedro Solís, es de dos m olares y muele y
rinde como el antezedente.
í-
P íos ■■
■
,
... ; . ,
...... .... ,
El de Fonfría, de Cosme González, trab aja con un m olar, sobre
el arroyo de Lloredo de represa dos meses a maíz y uno a pan, que
de este rinde una fanega y siete copines y de aquel dos fanegas y
m edia, dista dos leguas.
El de Piñoli, beneficial de dicha parroquia, es de un m olar, so­
bre el jn ism o arroyo y trab a ja tres meses a maíz y uno a pan, que
este rinde una fanega y siete copines y de aquel tres fanegas y seis
copines; llévale arrendado Juan Fernández en doze copines de pan
y dista como el antezedente.
:
Y
a la m ism a distancia el de Medio, de herederos de Pedro Sam alea y de don Antonio Villanueva, tam bién de un m olar, sobre
el citado arroyo, que muele y rinde como el antezedente. -
Zerezeda
/X&v:
V:. r. " 'j
¿c/;;,
El de Foíifria, de un m olar, sobre el arroyo de su nom bre con
que m uele de represa quarenta dias a maíz y trein ta a pan, que de
este rinde diez copines y de aquél treze y quatro partes de doze de
962
ANDRES MARTINEZ VEGA
otro, es de Vizente González y dista legua y media.
El de Medio, de don Antonio de Antayo, tam bién de un m olar,
sobre el arroyo que sale de la fuente de San Justo, muele de repre­
sa dos meses a pan y seis a maíz, que de este rinde siete fanegas y
m edia y de aquél tres fanegas y seis copines, dista como el ante­
zedente.
Y
a la m ism a distancia el de Ruvianes y el de las Llamiellas,
am bos del dicho don Antonio, y de un m olar cada uno, trab ajan y
rinden como el antezedente, uno y otro se hallan sobre el mismo
arroyo.
El de las Llamiellas de abajo, del citado don Pedro de Oviedo,
de dos m olares, sobre el mencionado arroyo de San Justo, trab aja
un mes a pan y tres a maíz, que de este rinde siete fanegas y media
y de aquel tres fanegas y seis copines; llévale en foro vitalicio
Francisco Laviana de Sorribas en dos fanegas de pan annuales, dis­
ta como los antezedentes.
Anayo
El de el Maladin, de un m olar sobre el arroyo de Soelcancio,
trab a ja de represa dos meses a maíz y uno a pan, que de este rinde
una fanega y siete copines y de aquél dos fanegas y media, es de
Josepha Suerdíaz, vezina del conzejo de Colunga, dista dos leguas.
El de Miguel, de Juan Alonso Ruiz, Domingo de el Fresno y
otros interesados.
El de abajo, de don Thomás de Valdés, Juan Antonio Fernández
y otros coherederos, m ontado sobre el zitado arroyo.
El de Castañoso, sobre el arroyo del mismo nom bre, propio de
don Manuel y don Joseph de Valdés, cada uno de estos tres molinos
es de un m olar y muele, rinde y dista como el antezedente de el
M aladin.
San Rom án
El de la Cantera, de Joseph de el Llano, de un m olar corriente
muele de represa quatro meses a maíz, de que rinde cinco fanegas,
hállase sobre el arroyo de Aguín y dista una legua.
El de Berm üdez, de don Juan del Llano Casso, es de dos m ola­
res, que el uno está arruinado y el otro trab aja, rinde y dista como
el antezedente, y este se halla sobre el arroyo de el Azebal.
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
963
El de Cadafrancia, de don Thomás de Valdés, tam bién de un
m olar sobre el arroyo de Valdegrandes, trab aja de represa dos me­
ses y m edio a maíz y un mes a pan, que de este rinde una fanega
y siete copines y de aquél tres fanegas y un copín, dista media
legua.
Y a la m ism a distancia, el Nuevo, de don B ernardo de el Llano.
El de la Riega de el molino, de don Francisco Peláez, uno y
otro de un m olar sobre el citado arroyo de V aldegrandes, muele
y rinde cada uno como el antezedente de Cadafrancia.
Pintueles
El del Gayo, de Alonso de Sebares, de un m olar, m ontado sobre
el arroyo de el N abalin con el que muele de represa, y po r falta
de agua sólo tra b a ja un mes a pan y dos a maíz, que de este rinde
tres fanegas y seis copines, y de aquél una fanega y siete copines,
y de dicho m olino perteneze la m itad a, digo, que dista una legua.
El del Rotello, de don Joseph del Llano, presbítero, una terzera
parte de el, que lo dem ás es de Joseph García y otros ynteresados,
es de un m olar sobre dicho arroyo y muele dos meses a maíz y uno
a pan, que de este rinde una fanega y siete copines y de aquel dos
fanegas y m edia, y lo que corresponde de el a dicho presbítero lo
lleva a m itad de ganancia Juan García, dista como el antezedente.
Y
a la m ism a distancia el de Bárzana de don B ernardo de el
Llano, Vizente y Phelipe González, de un m olar sobre el citado
arroyo, que tra b a ja dos meses a maíz y medio mes a pan, que de
este rinde siete copines y medio y de aquel dos fanegas y m edia
annuales.
Borines
El m olino nuevo, llam ado del Azebal, de don Joseph Covian,
de un m olar sobre el arroyo de Riega Bentana, muele de represa
seis meses a maíz y uno a pan, que de este rinde una fanega y
siete copines y de aquel siete fanegas y media, dista una legua.
O tro del Azebal, tam bién de un m olar, sobre el m ism o arroyo,
que es de don Joseph Sánchez y trab aja q u atro meses a maíz y
uno a pan, que de este rinde una fanega y siete copines y de aquel
cinco fanegas, dista como el antezedente.
964
ANDRES MARTINEZ VEGA
Y a la m ism a distancia, el de la Roza, de don Francisco Gon­
zález, de un m olar sobre el rio de su nom bre, con que muele de
represa quinze dias a grano de pan y dos meses y medio al de
maíz, que de este rinde tres fanegas y un copín y de aquel siete
copines y medio.
El de el Prado, de un m olar, sobre el arroyo que baja de Borines, muele de represa seis meses a grano de maíz, de que rinde
siete fanegas y media, es del hospital de San Lázaro de Vallabal;
llévale arrendado Joseph de la H uerta en dos fanegas de pan cada
año, dista cinco quartos de legua.
El de Rioseco, de Cathalina Ruiz Diaz, viuda de Alonso San
Pedro, tam bién de un molar, sobre el arroyo de Borines, trab aja
tres meses a maíz y dos a pan, que de este rinde tres fanegas y
seis copines y de aquel tres fanegas y seis copines, dista lo mismo.
El de Santi, de don B althasar de Covián. El molino nuevo de
don Manuel y don B ernardo Valdés, ambos de un m olar sobre el
citado arroyo, cada uno de ellos muele, rinde y dista como el antezedente.
El de el Espron, de Francisco de Diego, Juan de San Pheliz y
de otros interesados, es de un m olar sobre el arroyo de su nom bre,
trab aja de represa tres meses a maíz y uno a pan, que de este
rinde una fanega y siete copines y de aquel tres fanegas y seis
copines, dista una legua y media.
Y a la m ism a distancia el de el Estapazo, de el conde de Nava,
vezino de la ciudad de Oviedo, de un m olar sobre el dicho arroyo
de Borines, que trab aja dos meses a maíz y uno a pan, que de este
rinde una fanega y siete copines y de aquel dos fanegas y media.
El de las B arrosas, sobre el arroyo de su nom bre, propio de
dicho don B ernardo de Valdés. El de las B arrosas de arriba, sobre
el mism o arroyo, que es del zitado don Manuel de Valdés. El de
Peñaedrada, sobre el arroyo de la Robeca, de Francisco Pérez. Y
sobre el de las Boras, otros dos de dicho Francisco Pérez y mas
interesados, llam ado el uno del Paraíso y el otro de la Coviella, -y
de cada uno de estos cinco, es de un m olar, trab aja, rinde y dista
como el antezedente del Estapazo por ser de iguales circunstan­
cias. Y se nota que cada m olar de molino de los referidos muele
en veinte y quatro horas con agua abundante fanega y media de
pan, o una de maíz y que paga por el prem io de m oler cada fanega
de una y o tra especie quatro maquilas, que doze com ponen un
copin y nobenta y seis la fanega, y que po r ser quassi imposible
cotejar la h arina de que surten dichos molinos a sus dueños o lle­
vadores para el alim ento quotidiano de sus fam ilias, considerando
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
965
esto prudencialm ente y con equidad regulan po r dicha razón una
fanega m as de maíz a cada molino de utilidad annual declarando
que todos m ontados sobre arroyos y que no lo están sobre el rio
caudal, trab a jan p o r el verano de represa y el motivo de un m olar
mas tiem po de lo que queda expresado los que abundan siem pre
de agua, pende en las causas mencionadas al prim ero molino y de
no les acudir frequentem ente al grano que pudieron moler.
B atanes:
Y que tam bién hay m ontados sobre el zitado arroyo de las
Fuentes, térm ino de dicha parroquia de Sellón siete batanes, uno
que se dize de las Cavadas, que es de Antonio Blanco. El de el Co­
llado, propio de Juan Collado. El que se nom bra del m olino viejo,
perteneziente a Juan Ferrero y sus herm anos. El de el Prado del
Pisón, de B ernardo Lobeto. El que se dize Pisón de la Riega, que
es de dicho perito Zipriano Blanco. Y tam bién del m ism o dueño el
de el Pisón de Rivera, y el que se llama de Soltoyo, de Juan Nieto
y Thoribio Rivera, todos distantes de esta villa como legua y me­
dia; y por cada uno regulan de utilidad ciento veinte y ocho reales
al año, y o tra ta n ta utilidad duplicada a dos batanes pertenezientes
al zitado don Antonio de Antayo, que am bos están m ontados sobre
el arroyo de la Fuente de San Justo, y se nom bran de Rubianes,
term ino de la parro q u ia de Zerezeda, cuios nueve trab ajan en te­
las de sayal, fábrica de este concejo.
Y que assim ism o hay ciento trein ta y seis molinos de m ano que
sirven p ara desergar la escanda, propio uno de don Zipriano Alva­
rez, otro de don Juan González, otro de doña Rosenda de Casso;
otro de don Manuel Menéndez Valdés, cura de la parro q u ia de Co­
ya, donde son vezinos los arriva dichos; otro de dicho rexidor don
Francisco González, otro de Manuel González, otro de don Joseph
Sánchez, otro de Francisco de Diego, otro de Joseph de Granda,
otro de don B althasar de Covián, otro de Rodrigo San Pedro, otro
de Joseph M artínez, otro de Domingo de Mones, otro de Juan Pérez,
otro de Francisco y Thomás de Miguel, otro de Juan de San Pheliz,
otro de Thoribio M artín, otro de Juan del Valle, otro de Francisco
de el Valle, otro de Juan de Joglar, otro de Juan de el Valle, m enor
en dias; otro de Andrés de el Valle, otro de don Pedro Antonio
Estevanez, cura de la parroquia de Borines, donde son vezinos los
dem as dueños. Otro de Joseph de la H uerta, vezino de Valladolid;
otro de Pedro de C arrandi, otro del perito Domingo Rubio y mas
966
ANDRES MARTINEZ VEGA
interesados en el, o tro de Juan Antonio Blanco, otro de Juan Fer­
nandez, otro de Juan del Sastre y Cosme González, otro de Ysabel
Prieto y Juan de San Pheliz, otro de Francisco Fernández de Zerezeda, otro de Francisco Fernández y Juan de Villar de berduzedo,
otro de don Pedro Sánchez, vezino de Fios, que lo tiene en Zerezeda; y en la m ism a parroquia de este nom bre otro de Juan de
Buexex, vezino de los Collado, y otro de don Gregorio Carrio La­
vandera, cura de dicha parroquia donde son vezinos los arriva di­
chos; otro de don Francisco la Villa, otro de Rodrigo de el Conde,
otro de Juan Crespo, otro de don Francisco de la Pum arada, otro
Juan Blanco, otro don Joseph M iranda, otro Joseph Pérez, otro
Juan de Zarabozo, otro María Sánchez, otro Juan Riega, otro Ge­
rónim o de Mones, otro don Alonso Pico Villa de m oros, cura de
la parroqu ia de Villamayor en que son vezinos los dem ás dueños;
otro Nicolás de la Yglesia, otro Juan de el Cueto, o tro los herede­
ros de Joseph Díaz Peláez, otro don Juan del Llano, otro Benito de
San Miguel, otro Pedro Xoflar, otro Joseph de Espina y otro don
Santos Canvilla, cura de la parroquia de San Román donde todos
son vezinos; otro Juan Llerandi, otro Domingo Cofiño; otro Fran­
cisco Ignacio García Ramos, otro don Manuel de Mones, vezino de
V illam ayor que le tiene en la parroquia de Sorribas donde están
los demas, y bolvieron a decir que este y el de Ramos se hallan
arruinados. Y en la parroquia de Valle, otro del perito Gabriel Mo­
lina, otro de Luis Molina, otro de Joseph Fernández Gutierrez,
usables. Y en la parroquia de San Juan, otro de Antonio Cuyar,
otros dos don Joseph Bena, capellán de la capellanía de N uestra
Señora del Rosario de Espinaredo, otro Pedro Bermúdez, otro don
Nicolás de Lozana, otro Francisco Blanco, otro Thom ás de Salzeda,
otro Francisco de el Llano de la Pandiella, otro Domingo de la
Canal, otro don Raphael Alvarez de el Pedrueco, rexidor comisio­
nado, otro Juan González, otro Agustín de Casso, otro Pedro Casso,
otro Joseph Alvarez, otro B ernardo de Vien. En la parroquia de
Sellón, otro don Francisco Sánchez, cura de ella, otro Thoribio
Santos de Fresnedo y Joseph Bueno de Rozapanera, otro los me­
nores de Francisco González, otro Domingo y Cosme González, otro
Pedro González.
Y
en la parro q u ia de la Marea, otro de Juan y Domingo de Ysoba, otro de Fernando y Antonio Rivera. Y a la de Beloncio, otro de
don Francisco Antonio M elendreras, otro de Jacinto Antonio Menéndez Corrada, otro de Pedro de Escalar, otro de B ernardo Me­
lendreras, o tro de Susana, m itad; otro de don Angel Reguero, cura
de la Marea, otro de Francisco de Espina, otro de Francisco Muñiz,
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
967
otro de Joseph Peláez, otro de Cosme de Forzelledo, o tro de Zipriano de Prieres, o tro de Francisco Morán, otro de Gregorio Melendi
y Gregorio M elendreras.
Y en la parro q u ia de Sebares, otro de don B ernardo González
Alvarez, presbítero, o tro del zitado don Raphael Alvarez de el Pedrueco, otro de Raphael de la Escalera, o tro de Juan de el Llano,
otro de Juan de Páram o, otro de Juan M artínez, dos de Agustín y
Patricio Díaz, o tro de Joseph Llerandi, otro de Pedro Blanco, dos
de Julián y Santiago Bermexo, otro de Miguel de Param o, dos de
Diego y Francisco Díaz, otro de Joseph de Alvira, o tro de Pedro
Pérez, otros dos de Cosme y Cosme de Rojo, m ayor y m enor en
dias, otro de M anuel de Arenas.
Y en la p arro q u ia de Pintueles, otro de Juan de Cuesta, o tro de
don M elchor de Valdés, otro de Joseph de Cuesta, otro del perito
Vizente González.
Y en la parro q u ia de Anaio, otro de don Manuel Sánchez, cura
de ella, tres de Alonso, Gregorio y Antonio de la H uerta, o tro de
Juan de Villar, o tro de Juan Alonso Lozana, otro de Juan Alonso
Ruiz, otro de Francisco Alonso de Coya, dos de Vizente y Gerónimo
Alonso, otro de Diego del Llano, otro de don Gregorio de Coya,
presbítero, otro de Joseph de Coya, otro de Juan Cardín, y o tro de
Joseph González.
Y en la p arro q u ia de Qués, otro de Francisco de Piernes, otro
de Domingo de el Pando, otro de la capellanía de San Francisco
de Assis y otro de Domingo Corrada, que con los siete antezedentes
com ponen ciento q uarenta y tres y regulan a cada uno de ellos de
utilidad annual un copin de pan.
Lagares:
Tam bién hay p ara fabricar sidra de m anzana los lagares si­
guientes que com ponen sesenta y quatro, los que son: uno de don
Francisco Sánchez, cura de Sellón, el que tiene en la parro q u ia de
San Juan y en la m ism a otro de Thomás de Salceda, otro de Alonso
de Esteli, otro de doña Rosa y don B althasar de Vega, o tro de
Gregorio Sánchez, o tro de Juan Cassin, otro de Francisco de Viedes, todos estos son de pesa y regulan que cada uno esprim e doze
pipas de sidra. Y de zepo hay uno de don Nicolás de Lozana; otro
en M irabete, de don Francisco de Casso, vezino del conzejo de su
apellido; otro de don Luis Peláez; otro en la Paradona, de don
968
ANDRES MARTINEZ VEGA
M athias González y otros dos de Estevan y B ernardo de Viéñ, ctiia
utilidad se pondrá al fin de todos.
Y en la p arroquia de Sorribas hay uno del conde de Peñalva,
vezino de la ciudad de Oviedo, que exprim e quatro pipas de sidra.
Y en la parroquia de Anayo dos lagares de pesa, el uno de don
Manuel de Valdés a quien únicam ente sirve p ara exprim ir la sidra
de su cosecha, cuia utilidad regulan en tres reales annuales, y el
otro de Joseph de Coya que se le reguló lo mismo.
Y en la p arroquia de Pintueles, otros dos de pesa, propio el uno
de don Melchor de Valdés al que consideró exprim e cada dos años
doze pipas, y al otro que es de Thomás Solares, ocho.
Y en la parroquia de Valle oíros tres lagares de pesa, uno de
ellos es ¡de Joseph Fernández Gutierrez que regulan trab a ja seis
pipas de sidra, y los otros dos propios de don Antonio Argüelles y
don Joseph Piloña, tres pipas en cada uno.
~
Y en la parroquia de San Román otros quatro lagares de pesa
de don Francisco del Llano, presbítero, doña M anuela García Ciaño, don Raphael Alvarez de el Pedrueco y Luis González Cienfuegos,
que regulan quatro pipas a cada uno, y otro mas de Joseph de Es­
pina que es de cepo.
Y en la p arroquia de Qués, ai uno de pesa, propio de don Anto­
nio de Antayo, le regulan tres pipas, y otros tres de zepo, propios
de Bartolom é Peláez, Francisco de Piernes y de herederos de Cos­
me Peláez.
En la p arroquia de Zerezeda otros cinco de zepo, de Francisco
Fernández, don Pedro del Cueto Antayo y de el citado don Antonio
de Antayo, Francisco de Arango y Juan de Buejes, vezinos estos
dos del conzejo de Parres.
Y en la p arroquia de Belonzo, de pesa uno, de Francisco Peláez
al que regulan seis pipas, diez a otro de don Francisco 'Antonio
M elendreras, y q u atro a otro de Pedro Escalar, y tres por cada uno
de otros dos, que son de Jacinto Antonio Menéndez Corrada y de
M aría Ana de Viyao, vezina esta de el coto de Abedul.
Y en la p arroquia de Borines dos de pesa de don Francisco
González y de don Joseph Sánchez que a cada uno regulan seis
pipas, en cuia parroquia tam bién hay otros cinco de zepo, propios
de Francisco de Diego Munio, Alonso San Pedro, Joseph del Valle,
Joseph de G randa, Thomás Pérez y don B althasar de Covián.
En la p arroquia de Vallobal, otro de don Nicolás de (cortado),
cura de dicha parroquia, y de Cathalina Valiente. - ■
Y en la parroquia de Villamayor hay de pesa otro de don Fran­
cisco de la Villa al que regulan seis pipas, quatro a otro de don
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
969
B ernardo de Argüelles, y ocho a cada uno de los otros que son de
Josepha Blanco, Angel de el Arenal, don Nicolás de Mones, don
Joseph M iranda y Francisco Pum arada; otros q u atro lagares de
zepo de Juan Diaz, Juan Riega, Francisco Pum arada Reguero y
Juan Blanco.
Y en la parro q u ia de Sebares otro de pesa de don Domingo Roldán, presbítero, y otro de Juan de Ferrado, que a cada uno regulan
dos pipas.
En la p arro q u ia de Coya otro de zepo de Antonio de la H uerta,
y de pesa uno de Rodrigo de la H uerta que le regulan trein ta pipas,
seis a otro de don Juan González, ocho a otro de don Pedro Díaz
y de otros interesados, y cada lagar de zepo de los expresados re­
gulan exprim e dos pipas de sidra y que cada una paga al dueño de
el lagar, por el prem io de sacarlo en el, dos reales, a excepción de
la p arro q u ia de Pintueles donde se cobra tres por cada pipa, y en
la de Coya real y medio; notando que esta utilidad es cada dos
años conform e a lo que queda mencionado en este punto de el
modo de fructificar las m anzanas, que es alternando.
Tejeras:
Y que tam bién hay onze tejeras como son: En la parro q u ia de
Valle, una que llam an de Cardes, propia de don Gabriel Molina y
mas interesados, que de seis en seis años le regulan puede cozer
ocho hornadas de texa y en cada una dos m illares y cada m illar
en q u arenta reales; de que sólo se sigue la utilidad de los dueños
de doscientas texas que po r costum bre contribuien los texeros en
el año que trab a ja p ara la iglesia de dicha parroquia.
Y en la de San Lorenzo de Sellón, la tejera de el Pando, la
Arada, que es de aquel vecindario y trab aja de veinte en veinte
años, y el año que trab a ja puede cozer ocho hornadas de texa y
en cada una m illar y medio. La del Moro trab a ja de doze en doze
años, y en el que trab a ja puede cozer seis hornadas de texa y en
cada una otro m illar y medio, perteneze tam bién a dicho vezindario.
Y en la parro q u ia de Sebares, la que llam an de el Canto, en
térm ino de el lugar de Buergo que trab aja de veinte en veinte años
y regulan puede cozer en el que trab aja ocho hornadas, y en cada
una dos m illares y medio, es perteneziente a los vezinos de aquella
parroquia. Y asim ism o la de Pontedo, en el lugar de Priede, y o tra
en el de la Canal, que tam bién es de dichos vezinos y regulan que
970
ANDRES MARTINEZ VEGA
una y o tra es de el mismo trabajo y surtido de texas que la citada
de el Canto.
Y en la parroquia de Beloncio otras dos, propias de el vezindario, la una de ellas llam adas de Beloncio y la o tra del Collado a la
que regulan trab a ja de quinze en quinze años, y a la de Beloncio
de veinte en veinte, y que cada una el año que trab a ja puede cozer
cinco hornadas de texa y en cada una dos m illares y medio.
En la parro q u ia de Villamayor, la que está en el lugar de Miyares, propia de don Francisco de la Villa, que regulan trab a ja de
ocho en ocho años y que puede cozer el año que trab a ja diez ho r­
nadas de texa y en cada una dos millares. La de Mones que es de
los vezinos de este lugar y le regulan trab a ja de veynte años, y en
el que trab a ja que puede cozer seis hornadas de texa y en cada una
dos m illares.
Y en la p arroquia de Borines, la texera de Omedines, térm ino
de el lugar de Cadanes, propia de sus vezinos que regulan trab aja
de doze en doze años, y el que trab aja que puede cozer seis horna­
das de texa y en cada una dos millares.
Y en la p arroquia de San Román, la que llam an de Pascual, sita
en el lugar de Argandenes, que es de sus vezinos. y le regulan tra ­
baja igualm ente que el antezedente.
Y en la parroquia de Qués y lugar de Berones la que se nom ina
de M arianes, propia de sus vezinos, que regulan se usa de cinco
en cinco años y que el que trab aja puede cozer dichas hornadas de
texa y en cada una dos millares, y que excepto la tejera del citado
don Francisco de la Villa a quien el año que trab aja se contribuie
de ella la utilidad de el im porte de una hornada de texa de todas
las dem as no se sigue a los dueños o tra utilidad la de poder com­
p ra r cada m illar de texa que necesitan p ara sus casas, al referido
precio de quarenta reales, y no siendo assi, les fuera preciso traerlo
de parajes mas distantes con maiores gastos y quiebras de su conduzión; notando que de dichas texeras sólo la parroquia de Valle
dista de esta villa un quarto de legua, y la m ayor p arte de las de­
mas media; y otras, tres quartas de legua, una y dos, la mas dis­
tante, que es la de Villar de Buergo.
18.a... A la diez y ocho: Que este conzejo tiene esquilm o de
yeguas, de bacas, obejas, cabras, zerdas y colmenas, y que a cada
potranca m ientras m am a le regulan en ochenta reales, y al p o tran ­
co en sesenta, suponiendo que las yeguas paren dos vezes en tres
años, y que a cada baca la consideran un ternero y m anteniéndole
un quartillo diario de leche y regulan aquél m ientras m am a en
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
.971
trein ta y tres reales, y el quartillo de esta en q u atro m aravedis;
a cada cabra la consideran un cabrito y m anteniéndole medio
quartillo de leche al dia en los tres messes de el año, y que aquel
le aprecian en tres reales y el quartillo de esta en q u atro m arave­
dís; y que a cada oveja consideran un cordero que regulan en tres
reales y una libra de lana a cada caveza annualm ente, comprehendiéndose los carneros la qual aprecian en q uarenta m aravedís, y
que no consideran este esquilm o a los corderos p o r quanto no se
les corta lana h asta que cum plan diez y seis o diez y ocho meses
de su nacim iento y entonzes se reputan por cavezas m aiores, y que
la corta de dicha lana la hazen los dueños y tenedores de los ga­
nados en sus (ro to ) po r no aver en los térm inos de este conzejo
esqu (ro to ) leo alguno.
Que a cada puerca le consideran m antiene annualm ente dos lechonzitos, y cada uno m ientras m am a la aprecian en q u atro reales;
considerándose assi unas yeguas, bacas, cabras, ovejas y puercas
buenas por otras que no lo son_tanto y lo m ism o respecto de sus
naciones, y que atendiendo es natural en todas las m encionadas
especies de ganado particularm ente en las ovejas po r ser m as de­
licadas que se hagan preñadas todos los años y m alparan algunos
y que assi en el p arto como despues de el se m ueren sus naciones
y tal vez se degüellan p o r m antener la m adre, regulan annualm ente
la m itad de el valor de los expresados exquilmos, excepto el de la
lana que es annual y el de las puercas por ser anim al m as fuerte
y fecundo y criarse y m antenerse en las casas y en los pastos co­
m unes sin que las trab ajen los dueños como suzede a las yeguas
y bacas, y que echas varias consideraciones sobre el exquilmo de
cada colm ena y que unas son mas abundantes que otras y los té r­
m inos de los lugares donde las hay de mas o menos flor, la regulan
annualm ente en seis reales de vellón, y últim am ente a una yunta
o p ar de bueyes regulares de labor en trein ta ducados, que valen
trescientos y trein ta reales de vellón.
19.a... A la diez y nueve: Que en los térm inos de este conzexo
hay un mili trescientos y veinte y dos colmenas, propias de dife­
rentes vezinos, que po r ser muchos los dueños y tener algunos sólo
a dos, quatro o cinco, y la m aior parte a una, no los expresan por
evitar prolixidad, y que resultaran de las relaciones las personas
a que pertenezen y se rem iten a ellas.
20.a... A la veinte: Que hay en los térm inos de esta villa y su
conzejo cinco especies de ganados que son: cavallar. b acu n o .Ja-
972
ANDRES MARTINEZ VEGA
nar, cabrío y de zerda, y que ningún vezino tiene cabaña, yeguada,
rebaño ni bacada alguna, excepto dos cavañas de ganado bacuno
que pastan fuera de dichos térm inos la m ayor p arte del año en
los de el conzejo de Ponga y coto de Cazo, que una de ellas es del
zitado conde de Peñalva en aparzería con don Pedro de el Cueto
E strada, y la otra perteneze a don Antonio de Argüelles Meres,
que aunque no saben a punto fixo quanto es el núm ero de cavezas
sólo sé que regularm ente tiene cada cabaña veinte y nueve bacas
y un toro, y que conzede la del menzionado don Antonio de Ar­
güelles rem itiéndose a sus relaciones por constarles; y que el ga­
nado propio de vezinos que pasta en el térm ino de este referido
conzejo se reduze a doscientas quarenta yeguas, ciento sesenta y
dos potrancos y potrancas, ciento y veinte potros y potras, doscien­
tos cinquenta y ocho cavallos de carga, que sirven para la harriería; seiscientos setenta y cinco bueyes, quatro mili trescientas y
quarenta y quatro bacas, dos mili quatrozientos y cinquenta novi­
llos y novillas, siete mili nobecientos quarenta y un ovejas, tres
mili ochocientos y doze corderos, dos mili y doscientos carneros,
dos mili doszientos sesenta y cinco cabras, doscientos ochenta y
tres m achos de cabrío, dos mili quinientos quarenta y siete puer­
cas de vientre, dos mili trescientos veinte y q u atro m am ones, qua­
tro mili quinientos y ocho zerdos de m atanza; y que los recividos
en aparcería propios de forasteros que pastan en el térm ino y los
que algunos vecinos de este conzexo tienen dado en aparzería a
otros de el de Casso, Ponga y otros contiguos de este Principado,
no los pueden referir con yndudualidad a causa de ygnorar su nu­
m erario, por lo que se refieren tam bién a sus relaziones de las que
constarán específicamente.
21.a... A la veinte y una: Que en el térm ino de esta villa y sus
arrabales hay el núm ero de treinta y un vezinos, ocho viudas y
dos solteras, que son de su derecho y potestad, y en el de su con­
zexo que ocupan las casas esparcidas por su d istrito con mas de
lugares mili setezientos ochenta y quatro vezinos, quatrocientos
trein ta y una viudas y veinte y ocho solteras, que tam bién son de
su derecho y potestad, y todos hazen dos mili doscientos ochenta
y quatro vezinos.
22.a... A la veinte y dos: Que en el térm ino de dicha villa y sus
arrabales hay trein ta y nueve casas havitables, y en el de este con­
zexo esparcidas po r su población dos mili ciento v trein ta y seis;
casa de corral p ara recoger ganado y yerva con yndependencia de
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
973
las viviendas, quinientas y ochenta; casas de lagar de hazer sidra
tam bién yndependientes, treze; casas en los m ontes p ara abrigo
de los pastores y sus ganados, quatrocientas veinte y ocho; cassas
inhavitables, noventa y dos; arruinadas, ciento y siete y de corral
quarenta y dos; paneras, miles doscientas y veinte y orrios un mili,
arruinados veinte y tres; y que ningún vezino paga en p articu lar
cosa alguna por razón de señorío m ediante lo respondido a la se­
gunda pregunta.
Y
por lo tocante a la regulación de alquileres de dichas casas,
paneras y orrios se conform an con la que hiziessen los peritos de
oficio en el reconocim iento p articu lar sin em bargo de que consi­
deran no se deve regular renta alguna a las m encionadas casas
puestas en los m ontes, p o r quanto sólo sirven al referido fin y de
beneficiar con el acucho que hazen dichos ganados algunas tierras
y prados contiguos a ellas sin lo que produzirían poco o ningún
fruto respecto de su calidad.
23.a... A la veinte y tres: Que perteneze a la bolsa com ún de
esta villa y conzejo algunos propios como son la m itad de una pa­
nera y diferentes zensos, cuios réditos y ren ta tienen nota ym porta
cada año ciento y noventa reales y diez y nueve m aravedís, y re­
sultarán p o r m enor de la realización del procu rad o r general a que
se rem iten.
24.a... A la veinte y quatro: Que la Justicia y Reximiento de
este conzejo arrien d a todos los años los reales servicios de m illones
con que se paga el encavezado de rentas provinciales, y las sobras
suelen ascender un año con otro a tres mili reales quinientos, mas
o m enos, la variedad de sus rem ates en cada uno los que se aplican
a los fines que se expresarán a la pregunta siguiente, y tam bién
constarán p o r la citada relación del pro cu rad o r general, sin que
puedan d ar razón si cubren o exzeden de su aplicación.
25.a... A la veinte y cinco: Que dicha Justicia y Reximiento no
percibe salario alguno p o r razón de su empleo y que aplica la so­
b ra de dichos millones p ara los reparos de puentes y calzadas
reales y satisfación de salarios de el citado p ro cu rad o r general,
escribano de A yuntam iento, a la persona que expide y cobra el
papel sellado, y el im porte de su consumo po r lo respectivo al
conzejo, salario de el alcalde y de el correo y veredas como resul­
ta ra po r m enor y con yndividualidad tam bién de la relazión del
m encionado procurador.
974
ANDRES MARTINEZ VEGA
Y
que el vecindario está en la costum bre inm enor de contrib u ir
por repartim ientos para las fiestas de Corpus en sus respectivas
parroquias, que por la diversidad que hay de unas a otras en el
modo de pagar estos gastos annuales om iten especificar en p ar­
ticular los de cada una; notando que las fuentes em pedradas y
cam inos servideros se reparan y m antienen por su respectivo vezindario, cada uno en su distrito, sin que p ara ello usen de sir­
viente y algunos.
26.a... A la veinte y seis: Que el com ún de dicho conzejo no
tiene o tra carga de justicia ni otra alguna mas de las expresadas
en la respuesta antecedente.
27.a... A la veinte y siete: Que dicho vecindario está cargado y
contribuiendo con los derechos de alcavala, cientos m illones y mas
com prehendidos en las rentas provinciales y servicio ordinario y
extraordinario, en cada uno de los tres tercios del año; y que assi
mism o pagan quatro reales de vellón al p rocurador general por los
tres vecinos de estos derechos, que las de todo el año pueden su­
plir doscientos y quatro reales; y tam bién pagan en la ciudad de
Oviedo al contador de millones otro real de vellón por el recivo
de cada tercio.
28.a... A la veinte y ocho: Que el com ún de este conzejo contribuie a S.M. (Dios le guie) todas las referidas rentas y sus derechos
porque paga annualm ente el vezindario a don Manuel de Cañas,
duque de el Parque, vezino de la ciudad de Valladolid, un mili y
ocho reales de vellón; si esta regalía y enaxenación de ella fué
por servicio pecunario u otro motivo no tienen noticia de ello
rem itente al título o instrum ento que sobre este asum pto huviere;
y que la Justicia y Regimiento está usando sin utilidad annual ni
diaria alguna los oficios perpetuos de alferez, alcalde y alguazil
m ayor, regim ientos y escribanos, assi de la jurisdicción como del
núm ero, los que pertenezían a cavalleros y particulares, que la
razón por que usan de estas regalías unos y otros constará de los
títulos y reales concesiones que para ello tengan a que igualmen­
te se refieren.
29.a... A la veinte y nueve: Que en esta villa y en los térm inos
de su conzejo hay ocho tabernas, que provehen de vino para ven­
der po r m enor diferentes personas, que son: don Alonso González,
el que tiene en dicha villa una, por la que le regulan de ganancias
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
975
al año, considerando las utilidades que le quedan assi del vino ven­
dido por m enor en ella como del que trahe a sus expensas de los
reynos de Castilla p ara proveherla, doszientos reales. B althasar de
Allende por la tab ern a que tiene en el Orín, térm ino de la p arro ­
quia de San Juan, razones y grangería expresada, le regulan ciento
y quarenta reales. A Francisco de la P uerta que provehe de la
m ism a form a la de la Reboria, térm ino de la parro q u ia de Santa
M aría de Valle, regulan su utilidad en trein ta reales. A Francisco
del Peruyero, p o r la taberna que tiene en el lugar de Belonzo,
parroquia de San Pedro del mismo nom bre, y co n cu rrir las m ism as
circunstancias le regulan ciento y veinte reales. A Domingo Gon­
zález que provehe la de la venta de los Llanos, cinquenta reales;
y ciento y trein ta a Raphael de la Escalera por la tab ern a que
tiene en la venta de la calle Nueva; y sesenta reales a Luis Rodrí­
guez po r la de Sotiello, cuias tres tabernas últim as están en tér­
m inos de la parro q u ia de San Pedro de Sebares y en la de San
Pedro de Villamayor. La que provehe, en la venta de Antrialgo,
Jacinta Riega a quien regulan por su utilidad annual noventa rea­
les. Y que tam bién hay algunas personas que se dedican a com prar
algunas pipas de sidra p ara vender por m enor en sus casas y ta­
bernas, como son los citados Luis Rodríguez, Domingo González
y Raphael de la Escalera, a cada uno de los quales regulan, cada
dos años en que se logra el fruto de m anzanas, dos dos (sie) duca­
dos y medio de vellón, considerando se venden en sus respectivas
tabernas y la de cada uno cinco pipas de sidra y la ganancia de
medio ducado po r pipa. Y a M aría Palomo, vezina de la m ism a
parroquia de Sevares, ducado y medio por tres pipas. Y a Domingo
Fernández, vezino de la Goleta, parroquia de San Pablo de Sorribas, regulan tres ducados po r seis pipas; a Josepha M arina, vezina
de la p arroquia de San M artín de Borines dos ducados p o r quatro
pipas; y p o r otras q u atro la m ism a utilidad a Pedro Escalar, ve­
zino de Beloncio.
Y en la p arro q u ia de Coya a Bartholom é Castaño diez ducados
por veinte pipas; y po r cinco, dos ducados y medio a Ana Gutié­
rrez, viuda de Francisco el Cueto; dos a Francisco de Vien por
q uatro pipas; y por dos un ducado a Domingo de la Prida; y lo
mismo a Joseph de la Prida, su vezino.
Y en esta villa, a Joseph Teleña siete ducados y medio por
quinze pipas; y por veinte, diez ducados a Gregorio Sánchez; qua­
tro, po r ocho pipas a Manuel de la Fara; y a M aría de Allende,
tab ern era de el O rrín, la m ism a cantidad. Y diez ducados p o r otras
veinte pipas a Juan Casín; y tres por seis pipas a Francisco de Vie-
976
ANDRES MARTINEZ VEGA
des, vezinos de el lugar de este nom bre en la parro q u ia de San
Juan. Y en la de Villamayor, a Phelipe de la Arena por doze pipas
seis ducados; y quatro por ocho pipas a Francisco Fernández, vezino de Miyares.
Que tam bién hay en esta villa cinco cassas de possada para
toda clase de huéspedes, que se provehen de zevada y yerva, como
en los mesones, p ara vender a los huéspedes, las que dan Juan
García, Francisco Blanco, Gabriela B ernardo de Quirós, M aría Co­
rral y Francisco Castañedo, a esta regulan de ganancias al año
ciento ochenta y cinco reales, a la antezedente a ella zinquenta,
y a cada una de las otras tres, ciento y cinquenta.
Tam bién hay diez tiendas de por m enor de buhonería, propias
de M athias Fernández, Francisco y Joseph Blanco, a este regulan
por la suia de ganancia al año cien reales, ciento y noventa a Fran­
cisco, y ciento y ochenta a M athias, y la m ism a utilidad a cada
uno de los tres siguientes que son: Antonio Cuervo, Juan de Montiquin y Pedro Muños; a Josepha Munñiz trein ta y cinco reales,
veinte y seis a Josepha Fernández, sesenta a Domingo Zeñal, trein­
ta a Juan Zeñal, y aunque avia o tra tienda de este género propia
de Domingo Suárez, cuia utilidad al año le podría suplir veinte
y dos reales, al tiem po que se dió principio a esta operazión y
despues de aver dado su relación se passó a bivir a la villa de
Gixón con su fam ilia donde al presente reside.
Que en esta villa y su conzexo no hay casa alguna de panadería,
si diferentes m ujeres dedicadas a esta provisión y no de ordinario
por no aver aquí panaderas con obligación de dar abastos, que
por exzeder su núm ero de cinquenta y no llegar las ganancias que
regulan a la de m ayor abasto a sesenta reales cada año y aver
m ucho entre estas que no pasan a doze y de quinze reales no se
expressan por evitar prolixidad, y consideran al todo de las tales
tratan tes, un mili quinientos y noventa y seis reales al año.
Tam bién hay una cassa de carnizería p ara la distribución y
venta de baca y carnero, con su rastro para el degüello de los ani­
males de una y o tra especie, propia de don Antonio de Antayo,
que la tiene arrendada a Manuela Fernández, viuda de Antonio
González, y bividora de ella en dicha villa donde está sita como
persona interesada en el rem ate de este abasto y tablafera de el,
sin o tra utilidad p ara dicho don Antonio de Antayo que la de dos­
cientos reales annuales por su alquiler.
- Y en los térm inos de este conzejo hay veinte y siete puentes,
que sirben sobre el rio Grande, el de el Ynfiesto, Roza Cativa, de
el Soto, el puente Nuevo, el de Antrialgo; y sobre el rio de Aguín,
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
977
el puente de este nom bre, el de Villaraaior, de la Vega y de la Mo­
za; sobre el rio de la Cueva y sobre el de la Piñera, el de este
nom bre y el de Tendi, el de la Vega y el de las Llamiellas; sobre
el rio de San Ju sto y sobre el rio de la Cueva, térm ino de la pa­
rroquia de Qués, el puente de la Cueva; y sobre el rio de el Mon,
el de V egarrionda, Peñueco, Torno y el de Miera; y sobre el rio
de Valle, el del mism o nom bre, Peleón y M elendreres; y sobre el
rio de la E scosura, o tro de este nom bre y el de Cúa; y sobre el
rio de el Fresnedal, el que llam an de este mote, N abarin y el de los
Bayos, que son de pasaje, sin pagar cosa alguna las personas que
los tran sitan como tam poco ningún carruaxe, y que todos los ex­
presados puentes los m antiene el vecindario de los lugares, cada
uno en su distrito, excepto seis de ellos que estos se deven m ante­
ner a costa de todo el com ún por ser conzejiles.
Tam bién hay m ercados todos los lunes en esta villa, y las ferias
del lunes de la Flor Florina y de San Cipriano, esta se haze ju n to
a la herm ita del santo, sita en la citada p arroquia de San Juan, a
la que perteneze dicha villa. Que los m ercados y ferias m enciona­
dos son francos y libres de toda contribución, salvo la que p o r via
de lim osna contribuien los m ercaderes para m aior culto de dicho
santo y m anutención de su herm ita, que percive el m aiordom o de
ella ciento cinquenta y siete reales anuales.
30.a... A la trein ta: Que en el térm ino de este concejo, donde
se com prehende la parroquia de San Lázaro de Vallobal, hay un
hospital real que sirve para recojer en el quatro pobres m alatos,
naturales de el pays, de que es Antonio Sebastian de Possada y
Castillo, cura de la p arroquia de Santa Eulalia de Qués, quien en
conform idad de el título real de esta fundazión contribuie annualm ente a cada uno de dichos quatro pobres cinco fanegas de pan
de escanda en grano, otros cinco al cura de dicha parro q u ia de
San Lázaro, cinco m as al recaudador de las rentas del m encionado
hospital, que consisten en quarenta y dos fanegas y m edia de pan
y setenta ducados, im puestos a zenso, que se distribuien en la re­
ferida parro q u ia y dexando para si en razón de su adm inistración
el citado cura de Qués, otras ocho fanegas de pan; el sobrante de
dichas rentas que son exijibles cada año se aplican al culto y mas
decencia de la iglesia expresada de San Lázaro, y como quiera sin
em bargo de tenerlo entendido asi se rem iten a la relación que die­
re el referido Antonio como tam bién por lo tocante a la m anuten­
ción de este hospital.
978
ANDRES MARTINEZ VEGA
31.a... A la trein ta y una: Que no hay cosa de lo que en ella se
pregunta.
32.a... A la trein ta y dos: Que por lo tocante a la prim era parte
que habla de tenderos de paños, hay don Santiago García, a quien
por el surtido que tiene de H errera de la Rioja y Segovia, esta­
meñas sem piternas y bayetas de Castilla y otras cosas m enores
de buhonería, regulan de gananzias al año seiscientos y cinquenta
reales, y trescientos a Juan García Entrego y no mas por no su rtir
su tienda sino sólo de dichos paños de H errera, bayetas sem piter­
nas estam eñas de Castilla.
Y que en esta villa y su conzejo hay un m aestro cirujano, que
es Manuel Diaz, y le agan de sueldos los vecinos de quatro p arro ­
quias al respecto, de copin de maíz cada uno, en el todo quarenta
fanegas annualm ente, que al precio de onze reales im portan quatrocientos y quarenta y le regulan por las m aniobras que efectúa
en las dem as parroquias doscientos y sesenta reales, que una y
o tra cantidad compone la de setecientos cada año de ganancia;
Manuel Sánchez, sangrador y barbero, ciento y cinquenta reales,
y a Pedro de Escalar, que es sólo barbero, setenta y cinco.
Y notarios en causas eclesiásticas B ernardo Valdés, Francisco
Ignacio García Ramos, Gerónimo de Cué, Rodrigo de el Conde,
Bartholom é Sánchez, Fernando de Piernes y Francisco Santos re­
gulan cierto de utilidad al año veinte reales, al antezedente cin­
cuenta, y a cada uno de los demas treinta.
Y escribanos del núm ero en dicha villa y su conzejo diez y nue­
ve, de los que sólo exercen diez, a saber: los zitados notarios
B ernardo Valdés, Francisco Ignacio García Ramos, Gerónimo de
Cué y Rodrigo de el Conde, Luis González, Francisco Miguel del
Cueto, Juan Antonio Ferrado, Juan de Arenas, Antonio Jacinto
Menéndez Corrada y Joseph Antonio de Casso, a este le regulan
de ganancias en cada año ciento veinte reales, y a cada uno de los
demas trescientos.
También hay dos m aestros plateros y les regulan de utilidad
al año en sus oficios a Sebastián Cuervo, novecientos reales; y a
Bartholom é Santos, quinientos; doscientos y setenta reales a F ran­
cisco Aladro, de Qués, por la ganancia que tiene en hacer zenzerros.
Y m aestros de m aconas hay tres, que a cada uno regulan de ga­
nancia al año noventa reales. También se dedican a la harriería
y trajin o de conducir avellana a los puertos de m ar en los meses
de septiem bre y octubre ciento sesenta y nueve personas, y de estos
los quarenta y siete de transporte de vino de Castilla, y regulan de
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
979
utilidad cada año, po r cada uno de los quatro de ellos, quatrocientos reales, trescientos a cada uno de otros nueve, doscientos por
cada uno de otros catorze, ciento y quarenta a uno de los mismos,
que ren tan ciento, a cada uno de otros veinte y uno, cinquenta a
otro, y trein ta po r cada uno de los restantes, ciento y diez y nueve;
todos los quales se dedican generalm ente al exercicio de su la­
branza.
Tam bién hay personas en este conzejo que en los térm inos de
el po r encom iendas de m ercaderes de Oviedo, Gixon y Villaviciosa
ju n tan y previenen avellanas para em barcarlas, que regulan llegará
a novecientas sesenta y siete cargas, que las trescientas y quarenta
ju n tan po r cinco eclesiásticos a cada uno de los quales queda de
utilidad por q u atro reales, y al mismo respecto por seiscientas
veinte y siete cargas de las referidas que ju n tan trein ta y quatro
seglares se utilizan en dos mili quinientos y ocho reales.
Tam bién hay q u atro m aestros de prim eras letras que uno de
ellos tiene de situación cada año cinquenta ducados vellón, produ­
cidos de la Obra Pia de escuela de Lozana, p arroquia de San Juan,
y a cada uno de los otros tres regulan utilizarán cada año cien rea­
les, y a costa de la Obra Pia de gram ática, cuio preceptor propieta­
rio es don Andrés del Fresno, presbítero, com unica ochenta ducados
a don Francisco Peláez, por sobstituirle en la assistencia de esta
obligación.
Tam bién hay seis sachristanes, uno en la iglesia de S anta Eula­
lia de Qués, cuio servicio le regulan en tres ducados cada año; otro
en la de San M artín por el útil de quatro ducados; otros dos en la
de San Pedro de Sevares y su anexo por onze ducados el uno, y
q u atro y medio el otro; y al de San Pedro de V illam ayor oíros
onze, y al de San Juan, cinco.
Y em pleados en las reales rentas de el tabaco de este conzexo
hay un adm inistrad o r con el sueldo de tres mili ochocientos reales
cada año, y dos verederos al de cien ducados cada uno, y el de tres­
cientos reales a la persona que tran sp o rta el tabaco desde la real
casa de Oviedo a la de este conzejo. Y en las parroquias de el,
veinte y cinco m anaguillos de por menor, a cuios estanqueros regu­
lan podrá ascender su útil dos mili ochocientos setenta y siete
reales cada año.
Y que tam bién hay cinquenta y tres personas seglares que usan
de la industria de com prar y vender bueyes en los m ercados de
los conzexos circum becinos y en el de esta villa, especialm ente
desde el dia de San Miguel al de la Circuncisión; v otros dos ecle­
siásticos que a estos regulan les queda de utilidad al año doscien­
980
ANDRES MARTINEZ VEGA
tos y cinquenta reales, y aquellos quatro mili doscientos veinte y
cinco reales en cada un año, com putando uno con otro sin em bargo
de que no pueden dar quota fixa de la ganancia que les queda en
cada buey porque en unos suelen ganar onze o veinte y dos reales,
y perder de com pra a venta en los otros.
33.a... A la trein ta y tres: Que en el térm ino de este conzejo
hay treze oficiales de cantería, dos de los quales regulan trab ajan
quatro meses al año cada uno, y dos cada uno de los onze restan­
tes, y que su jo rn al diario es el de dos reales y com ida, que esta
se regula en un real. Y tam bién treinta y cinco carpinteros de los
quales reputan quatro por m aestros, uno al jo rn al de dos reales
y medio y com ida diario, se le contem pla trab aja ocho meses, siete
el otro y tres cada uno de los dos restantes, po r el de dos reales
y medio y comida; y de los oficiales tam bién contem plan seis me­
ses de trab ajo a cada uno de dos de ellos y tres meses a cada uno
de los veinte y nueve restantes con el diario de dos reales y medio.
Tam bién hay m aestro de molinos harineros, llam ado Juan Fernán­
dez de Borines, consideranle seis meses de trab ajo al año y de
jornal diario tres reales y de comida, y a su ofizio Thomás del
Calero fixó el mism o tiempo, dos reales y com ida cada día. Maes­
tros de carros, Alonso García, Francisco Alvarez, de Belonzo y
Francisco de la Villa, de Coya, consideran a cada uno dos meses
y medio de trab ajo y su jornal diario es dos reales y comida, y
esta y real y medio al dia por dos meses al m aestro de ferradas
Antonio de el Canto, de Pintueles. Y por el mism o tiem po y jornal
que el antezedente a cada uno de otros treinta y un m aestros de
hazer m adreñas contem plan esta regulación. Y a M athias Fernán­
dez por tres meses de trabajo, a Juan Rodríguez y dos, y a Miguel
de la Faza po r uno al año, todos tres caldereros regulan sus ganan­
cias en mili quatrocientos y quarenta reales.
Tam bién hay diez y nueve m aestros herreros y regularon a uno
de ellos quatro meses de trabajo y tres reales y com ida al dia de
jornal, a otro por tres meses y medio dos reales y comida. Y al
mism o jorn al diario por dos meses otros siete y al de tres reales
y com ida los diez restantes dos meses, a excepción de uno de ellos
que le regulan tres meses cada uno dos reales, sin comida. Que
tam bién hay cinco m aestros herradores de los quales a uno de
ellos por bivir dentro de la villa contem plan nueve meses de tra ­
bajo, quatro a cada uno de otros dos, y a los dos restantes otros
dos meses, a cada uno, y a todos el jornal diario de tres reales.
EL CONCEJO DE PILOÑA EN EL S. XVIII
981
Y assim ism o quarenta y un m aestros sastres de quienes regu­
laron a uno, ocho meses de trabajo; a dos, nueve por cada uno;
a ocho, seis meses po r cada uno; a otro cinco o q uatro, quatro
meses cada uno; a diez y seis, tres a cada uno; a cinco, dos meses
cada uno, y a los q u atro restantes un mes cada uno y a todos el
jo rn al diario de dos reales y comida, y esta y real y medio de ve­
llón a siete oficiales por dos meses de trab ajo cada uno. Y que
tam bién hay trein ta costureras que cada una de las diez y siete
de ellas contem plan trab a ja al año dos meses, quatro cada una de
otras onze, y seis cada una de las restantes, cuio jo rn al es el de
medio real y com ida regulada la de estas en otro medio real. Te­
jedoras hay ciento y doze, y contem plan seis meses de trab ajo a
cada una de tres de ellas, cinco a cada una de otras trein ta, quatro
meses a cada una de otras trein ta y dos, tres a cada una de otras
veinte y una y dos meses a cada una de las veinte y seis restantes,
y su jo rn al le contem plan igual al que llevan dado a las costure­
ras, excepto a dos texedoras que hay adem ás de las referidas, que
a cada una de ellas contem plan cinco meses de trab ajo y su jornal
diario en dos reales y medio.
Y assim ism o hay tres m aestros de zapateros, que uno de ellos
regulan tra b a ja cinco meses, otro quatro y el otro tres, y de jornal
diario q u atro reales a cada uno; y el de dos y com ida a dos ofi­
ciales que uno de ellos contem plan trab aja cinco meses y el otro
dos. Y a M anuela Fernández, tablajera, regulan tiene de salario
cada sem ana seis reales y medio con excepzión de la quaresm a por
no u sar en ella dicho oficio, notando que todos los referidos que
usan de los que van expressados se dedican en el restan te tiem po
del año al exerzicio del campo, cuios nom bres, apellidos y vezindario om iten po r la prolexidad, y que constarán en sus relaciones
y assientos de los libros conforme a las anotaciones que dejan en
poder del presente escribano a que se rem iten.
34.a... A la trein ta y quatro: Que sólo de lo que en ella se pre­
gunta y por lo tocante a arrendam ientos, regulan doscientos reales
cada uno de ganancias a don Gregorio Alvarez, Gregorio Sánchez
y Alonso de Esteli, m ancom unados en el de el préstam o de la pa­
rroquia de San Juan, y perteneziente al m onasterio de San Pedro
de Aslonza, horden de San Benito, obispado de León. Y ochenta a
don B althasar Pérez, presbítero, como arren d atario del beneficio
sim ple de la parro q u ia de Santa Eulalia de Qués, propio de don
E nrrique de Noriega, ausente en los reynos de las Yndias; qui­
nientos y cinquenta reales a don B ernardo González, presbítero,
982
ANDRES MARTINEZ VEGA
vezino de este conzejo, y a Joseph de la Vega Pesa su consorte,
vezino del coto de Llames. Y como arrendatario del beneficio prés­
tam o de la p arroquia de San Pedro de Sebares otros trescientos
y treinta reales de ganancia en el beneficio sim ple de la parroquia
de San Pablo, digo préstam o, perteneziente uno y otro a don Ni­
colás Ley, presbítero, vezino de la ciudad de Cádiz; y don Pedro
de la Pum arada, presbítero, otros trescientos y trein ta reales como
arrendatario del beneficio préstam o de la parroquia de San Pedro
de Villamaior; y doscientos reales a don Santiago García por serlo
de el préstam o de Santa María Magdalena de Valle; y a Cipriano
Peri de Pivierda, conzejo de Colunga, cien reales como arren d ata­
rio del préstam o de San Vizente de Cerezeda; que este y los dos
antezedentes pertenezen al real m onasterio de San Pelayo de Ovie­
do. Y el beneficio simple de la parroquia de San Christobal de
Pintucles a Francisco Caletano de Valdés, de la orden de Predi­
cadores, po r cuio arrendam iento regulan de utilidad annual a don
(roto) Sánchez trein ta y tres reales; y doscientos a Ignacio Mayor,
vezino del coto de Tresali, como arrendatario del préstam o de
Santa Eulalia de Coya; y serlo del beneficio simple de dicha pa­
rroquia de Sebares, don Raphael Alvarez, y tam bién de el de la
citada de San Pablo, de este le regulan cien reales de utilidad y
ninguna en el de Sebares por lo suvido de su rem ate que uno y
otro y el dicho préstam o de Coya perteneze al Dean y cavildo de
Oviedo; y el beneficio simple de la mism a parroquia de Coya pro­
pio de don Joseph Benito de Tozo, capitular del citado cavildo,
contem plan a su arrendatario don B ernardo de Casso, vezino del
conzejo de Nava, trescientos reales de utilidad, y quinientos a Jo­
seph de G randa como arrendatario del préstam o de San M artín,
propio de don Juan Lobón Pedrejón, vezino y presbítero en el obis­
pado de Palencia; y el de San Pedro de Belonzo v de San Román
de la mesa episcopal y contem plan que da de utilidad en el prim e­
ro a doña Theresa Fernández Solís, vezina de el conzejo de Bimenes, trescientos reales, y en el otro no consideran utildad alguna
a Gregorio Sánchez, su arrendatario. Y por quanto el de la p arro ­
quia de San Antonio de Nevares, unida a la de Santa M aría de
Fios, está inclusa quasi toda en el próximo concejo de Parres y
en este de Piloña una cortísim a porción de la extensión de ella
que no llega a doszientos reales el im porte de todo el diezmo de
cura y prestam ero, que lo es y tal posehedor don Arias de Omaña,
vezino del concejo de Siero, no pueden regular po r la referida cau­
sa si queda utilidad a don Juan de Escandón, presbítero, vezino
del citado conzejo de Parres, notando que el beneficio simple de
EL CONCEJO DE PILONA EN EL S. XVIII
983
esta parroquia de Santa M aría de Anayo, perteneciente a don Ci­
priano Sánchez, presbítero, m enor en dias, y los diezmos de las
parroquias correspondientes a los curas de ellas, las benefician de
su cassa sin arrendarlos. Y regulan de utilidad annual a don Alon­
so González p o r el abasto del azeyte, sesenta reales y quatrocientos
por el de la (ilegible) a don Santiago García y Joseph Blanco, su
com pañero, y no consideran utilidad en el de carnes a Francisco
Cuyar mide el de vino al citado don Alonso González mas de la
cantidad expresada en la respuesta veinte y nueve.
35.a... A la trein ta y cinco: Hay en esta villa y su conzejo de
jornaleros, travajadores de el campo, en entrados en diez y ocho
años y que no exceden de los sesenta, un mili seiscientos cinquenta
y seis. Y que p ara las lavores que se ofrecen a estos y dem as veci­
nos se ayudan unos a otros sin ningún interés que la com ida, y que
de no tener entre si esta correspondencia buscarían jornaleros, en
cuyo caso se pagaría cada uno un real y de com er y esta com ida
se regula en otro real de vellón, y lo que consideran dos reales el
jornal diario a cada gañan.
36.a... A la trein ta y seis que contem plan en el térm ino de este
conzejo p o r pobres de solem nidad hasta ciento y quatro.
37.a... A la trein ta y siete: Que no hay individuo alguno que
tenga en los térm inos de este conzejo em barcación alguna en m ar
ni en rio, y que aunque sobre el de Valle arm avan antes de ahora
dos canales p ara la pesca de anguila don Antonio de Argüelles y
don Antonio Suárez ninguno de estos arm a el suyo de dos años a
esta parte, por haver pleito pendiente sobre el uso y aprovecha­
m iento de dichos cañales, y estando corrientes regulan su utilidad
anual de diez y seis reales en cada uno.
38.a... A la trein ta y ocho: Que en esta villa y parro q u ia de su
conzejo hay cinquenta y siete clérigos en que se incluyen los curas
de dichas parroquias.
A la trein ta y nueve y quarenta que no hay en los térm inos
de este conzejo (que a su noticia llegue) cosa alguna de quanto
en ellas se pregunta. Y que todo lo que llevan declarado es de
verdad sin cosa en contrario en lo que se les alcanzan según saver
y entender para el juram ento hecho, en el qual haviendoles leido
su desposición se afirm aron y ratificaron, dijeron que pasan de
984
ANDRES MARTINEZ VEGA
vente y cinco años de hedad y algunos de ellos de cinquenta y se­
senta. Lo firm aron el señor subdelegado ju n to con dicho juez y
mas que supieron, excepto dicho cura de Coya que hace veces de
arcipreste y po r los que no supieron dos testigos, que lo fueron:
don Antonio Suárez y don Alonso, escrivano, vezinos de este conzejo; de todo lo qual yo el presente escrivano doy fee. Don Juan
Luis Blanco. Don Thomás Valdés Estrada. Manuel de la Yglesia.
Raphael Alvarez del Pedrueco. Gabriel Molina. Manuel Antonio Peláez. Francisco González. Vecinos: Juan de Viyao. Luis González
Cienfuegos, Joseph de Cuesta, Mathías González, Joseph Prieto, Do­
mingo Rivero, Manuel de Esteli, Pedro del Camino, Bernevé del
Cueto, Jacinto Antonio Reguero, Antonio Lagarto, Antonio de la
H uerta Llano, Cipriano Blanco, Francisco Alvarez. Trestigos: Alon­
so González. Testigo: Antonio Suárez. Ante mi Francisco Antonio
del Soto.»
PUNTUALIZACIONES A UNA COMUNICACION
POR
RODRIGO GROSSI FERNANDEZ
Por José M aría M artínez Cachero, en su prólogo a Clarín y La
Regenta, de M anuel Avello, llegó a mi conocim iento que el Cronis­
ta Oficial de Oviedo había exhum ado un cuento de Leopoldo Alas,
el de «La guitarra», «no incluido en ninguno de los varios volú­
menes de relatos clarinianos, sacándolo de las páginas del Alma­
naque de «El Carbayón» (diario ovetense) para 1896, donde yacía
olvidado».
No llegué a leer este cuento de «La guitarra», lleno de todos
los elem entos constitutivos del estilo de Alas (hum orism o, ironía,
crítica social, tern u ra, cierto pesim ismo) hasta la aparición el año
de 1987 de la obra «Cuentos. Leopoldo Alas Clarín», edición de
José M aría M artínez Cachero, en E ditorial Plaza-Janés. Debo con­
fesar que me parece un relato muy logrado, digno de figurar al
lado de los cuentos más famosos del au to r de «La Regenta».
Me llamó la atención en «La guitarra» la serie de térm inos astu ­
rianos que aparecen en tal cuento. Esto me movió a escribir unas
breves líneas que pretendo sirvan para com pletar lo dicho po r mí
en «Algunos m otivos asturianos en Clarín», com unicación publica­
da en las Actas del III Simposio de Lengua y L iteratu ra Españolas
para Profesores de Bachillerato, celebrado en Oviedo los días 22,
23 y 24 de abril de 1982.
Para confeccionar tal com unicación consulté un to tal de 83
obras narrativas de don Leopoldo, entre las cuales, es obvio de­
cirlo, no aparecía «La guitarra».
986
RODRIGO GROSSI FERNANDEZ
En mi citado trab ajo señalo todas las voces bables que apare­
cen en las obras consultadas y que no son m uchas, 55, p o r lo cual
es aún m ás destacable «La guitarra», donde aparecen nada menos
que nueve voces de la lengua asturiana, que, p ara com pletar el con­
tenido de mi citado artículo, paso a detallar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
andecha
cam paña
ñu
mió
panera
pegollos
pitu («echar un pitu»)
quintana, y
el adverbio negativo non.
«Pegollos» aparece tam bién en «Su único hijo» y en «Doña Ber­
ta»; «quintana» en «Su único hijo» y «Adiós, Cordera».
Señalo adem ás los topónim os asturianos de «La guitarra», con
la m ism a intención, com plem entaria a lo que se dice en la com u­
nicación citada:
«Pajares», que aparece tam bién en «Tirso de Molina», y
«Piloña», no señalado en tal com unicación, en la que se recogen
51 topónim os relativos a Asturias.
Destacamos, p o r o tra parte, dos párrafos de «La guitarra» que
aparecen repletos de térm inos de nuestra lengua regional:
1)
2)
«Pensélo m ejor; y traigote eso. Si quiés al mío Pepe, guárda­
lo..., m íralo toos los días... y rezay poTalm a.»
«Yo, pa acordam e del mió fiu hasta que Dios me llame na su
com paña, ¡non necesito de músiques! »
Debemos destacar que el posesivo asturiano m asculino, de pri­
m era persona y un solo poseedor, tónico frente al átono castellano,
no aparece como mió, sino en un caso como m ío (mío Pepe) y en
el otro como m ió (mió fiu), grafías que consideram os erróneas y
sólo achacables a la im prenta.
PUNTUALIZACIONES A UNA COMUNICACION
987
Al lado del vocabulario podemos destacar varios rasgos astu­
rianos en las citadas frases:
a)
Uso de pronom bres personales-objeto en posición enclítica:
pensé/o, traigoíe.
b) Aparición del pronom bre personal de com plem ento y: reza y.
c) D esaparición de fonem as consonánticos en posición intervocá­
lica: quiés, toos, pa.
"f ^: ^
d) Posesivo acom pañado del artículo: al mío Pepe, del mió fiu.
En «Adiós, Cordera» el posesivo aparece sin artículo: mió pa,
Cordera de mió alma, Pinín de mió alma.
e) Contracciones: poT alm a, na.
f) Un plural fem enino en -es, propio del bable central: m úsiques.
Ya en la tantas veces nom brada «Comunicación» poníam os de
relieve que suponíam os en «Clarín» un conocim iento superficial del
bable y pretendíam os dem ostrarlo con varios ejem plos. Interesa
añ ad ir aquí un ejem plo más de lo que afirm ábam os y que ahora
nos llam a la atención p o r aparecer en «Adiós," Cordera» en form a
casi idéntica a como lo hace en «La guitarra».
Dice Alas en el prim ero de estos cuentos: «Pinín y Rosa, sen­
tados sobre el m ontón de cucho, recuerdo p ara ellos...» y dice en
«La guitarra»: «Pepín... se sentaba sobre el estiércol de la quinta».
Es bien evidente que nadie se sienta sobre m ontones de cuchoestiércol, ni aun cuando está seco. Las afirm aciones «asentadoras»
de don Leopoldo, sobre todo en el segundovcaso, vienen a dem os­
trarn o s que, m ás que desconocimiento del bable, el docto profesor,
a pesar de sus veraneos en Guim arán, no tenía una idea muy clara
acerca de la vida y hábitos rurales.
Y
ya que a «Adiós, Cordera» acabam os de referirnos, me parece
interesante poner de relieve que todas las ediciones que m aneja­
mos del citado cuento, joya inestim able de nu estra literatu ra, em­
piezan de la siguiente m anera:
«Eran tres, siem pre los tres, Pinín, Rosa y la Cordera. El «prao»
Som onte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido...»
Si cotejam os este inicio con el ejem plar autógrafo que de «Adiós,
Cordera» se guarda en la Biblioteca Nacional, regalado p o r su au to r
en diciem bre de 1892, y cuya prim era cuartilla reproducim os, ve­
rem os que hay dos diferencias:
h
.,
988
I)
II)
‘ RODRIGO GROSSI FERNANDEZ
En el original autógrafo se lee claram ente «prado» y no «prao».
En el autógrafo aparece: «El prado Som onte era un pedazo
trian g u lar de terciopelo verde tendido...», o sea: Pedazo y no
recorte, que es la form a que viene figurando en tantas edi­
ciones.
Acerca de la form a prao, que aparece en todas las ediciones que
conocemos, señalándola como regionalismo, hem os de decir que el
original de la B iblioteca Nacional figura tres veces como prado
(cuartillas 1, 5 y 15). Sólo se escribe una vez prao (cuartilla 17),
form a, adem ás, subrayada en el original.
-►No pretendo que con estas puntualizaciones la gran obra clariniana gane en calidad o en claridad, pero conviene hacerlas, para
respetar así la voluntad del autor.
PUNTUALIZACIONES A UNA COMUNICACION
989
En coincidencia con el protagonista m asculino de «Adiós, Cor­
dera», su casi hom ónim o Pepín, el que tocaba la guitarra, ve cortado
su destino po r la incorporación al Ejército, aunque el destino de
Pepín, voluntariam ente asumido, es mucho más lam entable que el
del herm ano de Rosa.
Y, volviendo al principio de nuestro cuento de «La guitarra»,
cabe afirm ar, como hacíam os más arriba, que p o r su tem a, sus ti­
pos, su lenguaje, el cuento de Ram ona del Cabo y su m arido Ro­
sendo Tercias, de Remedios del Capellán y del desgraciado Pepín,
es uno de los relatos más «asturianos» del Sr. Alas.
B IB LIO G R A FIA
“C larín y La R eg en ta ”. 1884-1894.— M inisterio de Cultura, D .G .L .B.— B ib lioteca
N acion al.— M adrid, d iciem b re 1984-febrero 1985.
“C larín y La R eg en ta ”.— M anuel F ernández A v ello .— E d ita : Cía. de FF.CC. Eco­
n óm icos de A stu ria s.— O viedo, 1985.
“C uentos. L eopoldo A la s C larín ”.— Edición de José M aría M artínez C achero.—
P laza y Jan és.— B arcelon a, 1986.
“A lgu n os m o tiv o s astu rian os en C larín”.— Rodrigo G rossi.— A cta s d el III S im ­
posio de L en gu a y L iteratu ra E spañolas para P rofesores d e B a ch illera to .—
G ráficas B araza.— O viedo, 1983.
LOS IND IA N O S EN LA LITERATURA
POR
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
En el núm ero 122 del últim o Boletín del In stitu to de Estudios
A sturianos, correspondiente a abril-junio de 1987, figura un artícu ­
lo del profesor Rafael Anes Alvarez titulado «Asturias y América:
la em igración», que se abre y term ina con parecidas palabras;
tom em os las del final, porque resultan más literarias: «Ricos en
ilusiones, cientos de miles de asturianos han salido m uy jóvenes
de su tierra persiguiendo o tra riqueza que sólo han conseguido
aquellos que a su actividad inteligente, sin escatim ar esfuerzo,
vieron unirse lo que se conoce como 'buena estrella'. Por su mag­
nitud, y po r las consecuencias que tuvo, a esa em igración se la
considera el fenóm eno social más im portante de la A sturias con­
tem poránea».
E stas transm igraciones a América, que como escribe el profesor
Anes «se hacen m asivas a p a rtir de la década de 1880 y duran has­
ta 1930», por su im portancia, tuvieron un reflejo en la literatu ra
astu rian a y, p o r extensión, en la española, dado que el fenóm eno
indiano que vam os a analizar presenta características com unes en
A sturias, Galicia y Santander: Armando Palacio Valdés, José Ma­
ría de Pereda y Ram ón del Valle Inclán incluyeron a indianos en
sus obras, bien que desde una perspectiva desfavorable. De todos
modos,* nos centrarem os en la literatu ra escrita po r asturianos, por
ser la m ás abundante y variada, aunque esto no suponga el olvido
de obras como las de Castelao, Novás Calvo, etc. El propio Anes
cita en su trab ajo unos versos del poeta bable M arcos del Torniello,
992
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
en los que celebra las rem esas de dinero enviadas por los indianos
y que m ejoraron el nivel de vida de los cam pesinos:
Asturias sin indianos, la probitina...
lo que fos sin indianos no se adivina.
Aunque la em igración dio lugar a m uchas polémicas, según
verem os enseguida, no produjo dem asiada literatu ra buena, y
en una de las m ejores obras en las que aparece el indiano como
personaje, «Tirano Banderas», de Valle-Inclán, está tratad o como
un tipo vil. De todos modos, y dejando aparte trab ajo s de carácter
m ás técnico, sobre los indianos se escribieron num erosas obras
que entran en el terreno de la literatura, bajo las form as de novela,
poesía, teatro, artículo periodístico, ensayo (a la m anera de algu­
nos de Valentín Andrés Alvarez), evocación lírica, etc. Diversos
autores asturianos desarrollaron la m ayor parte de su obra en
América, como Alejandro Casona, M atías Conde, N éstor Astur, etc.,
e incluso hijos de indianos crearon obras notables, como los na­
rradores m ejicanos, oriundos de Llanes, Francisco Tario, au to r de
diversas narraciones que se encuadran dentro de una literatu ra de
signo fantástico y cosmopolita, o Adolfo Velázquez Garaña, cuyo
libro de cuentos «Ya nos morim os de tiempo» trae ecos de Juan
Rulfo. Sin em bargo, aquí nos ocuparem os de pasada de aquellos
que m archaron a América y que dieron en escribir en lugar de
dedicarse al comercio, y que, en buena parte, ejercieron el perio­
dismo, aparte de otras actividades (Nicolás Rivero, Manuel Fernán­
dez Juncos, Constantino Cabal, etc.), y de lo que se escribió, bien
desde América, bien desde España, sobre los indianos. Algunos
como el llanisco Angel García Peláez, que firm aba con el pseudó­
nim o de «Angel de la Moría», y que, cosa curiosa, se hizo clérigo
en lugar de hacerse abarrotero, céntra su obra en la evocación me­
lancólica de su Llanes natal; otros, como los m encionados Nicolás
Rivero y Manuel Fernández Juncos, crearon periódicos y revistas
en las islas en que se asentaron, Cuba y Puerto Rico, respectiva­
m ente, y tuvieron una gran influencia sobre la sociedad antillana
de su tiem po.
Luis Alfonso M artínez Cachero, en su libro «La em igración as­
tu rian a a América», señala una literatu ra relacionada con los in­
dianos: «Muchas veces se ha dicho, y otras tantas se ha repetido,
que. la obra literaria viene a ser, en definitiva, un trasu n to fiel de
la realidad y de la vida de cada día, y sem ejante afirm ación alcan­
za plena aplicabilidad en el caso del fenómeno hum ano y social de
I
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
993
la em igración, tan de hoy y tan de siem pre en el la tir de la vida
de España en general y de la provincia astu rian a en particular».
Y cita, a este respecto, un breve catálogo de obras referidas a la
em igración am ericana, entre cuyos autores figuran Alfonso Camín,
inevitablem ente; Conrado Villar Loza, de Taram undi, au to r de
«Lonxe d'aquí»; el médico riosellano Antonio M artínez Cuéíara,
con su soneto «El em igrante»; Luis Aurelio; la pieza de teatro en
verso «La balada del em igrante», del llanisco Angel Pola; y, en la
prosa, a C onstantino Suárez, 'Españolito', con sus novelas « ¡Emi­
grantes! » y «Oros son triunfos»; a Angeles V illarta y, sobre todo,
a Leopoldo Alas, 'Clarín', con su cuento «Borona» y algunos signi­
ficativos pasajes de «La Regenta».
Los indianos hicieron correr ríos de tinta, porque la em igra­
ción a América fue objeto de polémica desde sus comienzos, y ésta
tuvo repercusiones en Asturias, por haber sido aquí el fenóm eno
m ás constante y num eroso. Ya Jovellanos se hace eco de ella,
preocupándose de cómo se podría llenar el vacío dejado por los
em igrantes; pero otros autores son todavía más explícitos, como
'Clarín' en el prólogo a «Tipos y bocetos de la em igración astur»,
de E duardo González Velasco, donde escribe: «Estam os muy en­
ferm os: uno de los peores síntom as es la em igración, efecto de
m uchos errores jurídicos y económicos, causa de innum erables
males». Y en «La joven Asturias», el 14 de mayo de 1865, se escri­
be: «Entre los males que afligen a nuestra provincia figura en
prim er térm ino la em igración a las Antillas. Nada basta a detener
su desarrollo, nada a contener ese horrible contingente que da al
sepulcro una juventud rica de esperanza y digna de m ejor suerte».
Eva Canel, Félix Aram buru, Fermín Canella, Antonio L. Olive­
ros, entre otros, según enum era Juan Santana en un artículo pu­
blicado en el diario «Región» el 1 de diciem bre de 1974, m o straron
su inquietud po r el problem a de la emigración. La p arte central
del problem a la constituía la pregunta de quién trab a jaría la tierra
si la m ayor p arte de la juventud estaba al otro lado del Océano.
Por ejem plo, en el pueblo de Cué, próximo a Llanes, durante más
de cuarenta años no entró ningún mozo en quintas, po r hallarse
todos en Méjico al llegar a la edad m ilitar; y es probable que el
nom bre de la ancestral danza del «pericote», que se baila po r tria­
das, de dos m ujeres y un hom bre, proceda del hecho de que en
esta localidad el papel de hom bre hubiera de desem peñarlo una
m u jer en función de virago, que recibía el nom bre de «perico».
Pepín de Pría, que había em igrado a La H abana en la últim a déca­
da del siglo XIX sin resultados positivos, clama en un artículo de
994
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
la serie «Entre sábados», publicada en el sem anario «El O riente de
Asturias» entre 1900 y 1901: «¿Quién ha de a ra r nuestros cam pos,
perfo rar nuestras m ontañas, extraer y tran sfo rm ar los m inerales
en su seno contenidos, dar elementos a la industria, capacidades
al com ercio, brazos a la agricultura, vida, energía y robustez a
España, si la juventud nos abandona?».
Por lo general, escritores que fueron a la vez indianos se refie­
ren con am argura, o, cuando menos, de modo muy crítico, al fenó­
meno de la em igración, como es el caso de Manuel Alvarez M arrón,
de Tineo, au to r de cuentos como «La boda del indiano» o «La fuga
del indiano», de los que dice José María M artínez Cachero en su
«Antología de narradores asturianos», I: «Claro está que ni el o p ­
tim ism o ni el hum or bienhum orado suelen hacer acto de presencia
en las narraciones de Alvarez M arrón con asunto em igratorio, que
son las más en núm ero y, también, las más representativas de su
autor». En «La fuga del indiano», por ejemplo, el indiano, desilusio­
nado después de su regreso a Asturias, abandona definitivam ente
su terruño natal: hecho que tam bién sucede en un relato bastante
posterior, «El traje blanco», escrito por otro indiano, Andrés Peláez Cueto.
No obstante, no puede hablarse de una postura un itaria acerca
de los indianos ni siquiera en el mismo escritor. Clarín no los trata
de la m ism a m anera en «Borona» que en «La Regenta»; y Palacio
Valdés, que los critica con acritud en m uchas de sus novelas, los
elogia, en cambio, sin reservas, en el brindis del banquete que le
ofrecieron indianos orientales en La Franca en 1895, y los com pren­
de en una de sus últim as novelas, «Sinfonía pastoral». Pepín de
Pría, en su pieza de teatro « ¡A L’Habana! », presenta a Ramón, el
indiano que vuelve rico, como un hom bre generoso, que ha adqui­
rido una cultura y que, cosa digna de ser señalada, se expresa en
español, frente al bable de los fam iliares que perm anecieron en la
aldea. Igualm ente, en el cuento «Del otro mundo», de Antonio Fer­
nández Martínez, incluido en el volumen «Pinceladas» (1892), se
indica la lengua española del indiano como un factor de diferencia­
ción social y cultural: «La prim era persona que llegó fue una tía
del indiano. — ¡Ave María Purísim a!, dijo haciéndose cruces al ver­
le. Pero, ¿é esti? ¡Si paez’un médicu! ».
Antonio L. Oliveros, que en ocasiones criticó Ja em igración, re­
conoce en «Americanos», artículo incluido en «Asturias en el re­
surgim iento español»: «La Asturias em igrante produjo una clase
social cuyos com ponentes el vulgo ha bautizado con el apelativo
de 'am ericanos'. Los am ericanos, gentes errantes del sentim iento
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
995
como de la voluntad, tienen una acción destacada y h asta ahora
desconocida po r la H istoria en el resurgir to talitario de nuestro
país. España, beneficiada grandem ente con la em igración, ha co­
rrespondido a los 'am ericanos' con una ingratitud que hiela el
ánimo. ¿Será que no ha sabido apreciar sus servicios? Con exceso
se ha discutido sobre que si la em igración de los españoles a Amé­
rica era p ara España un bien o un mal. La discusión se ha plan­
teado regularm ente en térm inos imprecisos». Y, al cabo, Oliveros
reconoce a la figura individual del 'am ericano' o 'indiano': «El
em igrante, aun cayendo en la lucha por la fortuna, vencía siem pre.
T riunfaba, porque analfabeto, se instruía; lejos de la p atria, se ha­
cía p atrio ta; distanciado de la familia, añoraba el hogar y lo crea­
ba; castigado duram ente por el trabajo, en el trab ajo buscaba la
liberación. Toda la América latina le debe su esplendor de hoy.
España, la reconquista m oral de América y gran p arte de la m a­
terial y espiritual propias».
José Saro y Rojas, en el capítulo «Llanes», de «Asturias», de
Bellm unt y Canella, tam bién plantea el problem a de la em igración
pero con neutralidad, sin em itir juicios, e incluso llega a reconocer
algunas de sus ventajas: «La emigración a las Américas españolas,
que ni censuram os ni aplaudim os por no ser oportuno, es tan ra­
dical que apenas perm ite ver a jóvenes de 15 a 25 años en el suelo
patrio, y constituye el núcleo más im portante de riqueza para el
concejo. Como la em igración es antigua y num erosa, no escasean
los que han conquistado, a fuerza de trab ajar, posición desahoga­
da, habiéndose establecido en el país los que consiguieron realizar
el fru to de sus afanes; otros, menos afortunados, socorren desde
allá con largueza a sus familias, las que, prom oviendo obras de
m ejoram iento m aterial, son poderoso elemento a contrib u ir al es­
tado relativam ente próspero en que el país vive, habiéndose aum en­
tado considerablem ente las com odidades de todo género».
José Zorrilla, que vivió algún tiempo en Vidiago (Llanes), invi­
tado por el indiano Lam adrid, a quien había conocido en Méjico,
escribió «El can tar del romero», según dice, p ara conseguir que la
gente' astu rian a se corrigiese de dos vicios: de em igrar a América
y de ser cosecheros de maíz. Sin embargo, más bien parece que la
razón de «El can tar del romero», según insinúa Ignacio Q uintana,
fue pagarle, siquiera fuera en verso, su hospitalidad a Lam adrid.
De la crítica al fenómeno de la em igración se pasa, con m ucha
frecuencia, a la crítica del indiano. Unos por razones estéticas,
otros por orejeras ideológicas, se propusieron no ten er en cuenta
lo positivo de esta figura, im portante en la m odernización de Astu­
996
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
rias y en su desarrollo cultural y social, y de la que es ejem plo
esta lápida que cam pea en la fachada de la escuela de Meré: «Es­
cuela nacional donada por D. Juan Sánchez Galán, hijo de este
pueblo, en prueba de su am or a la enseñanza».
La incom prensión, e incluso los ataques hacia el indiano, han
sido habituales en textos literarios diversos y aun en obras de ca­
rácter pretendidam ente científico; así, en su libro «El m ovimiento
obrero en Asturias», el profesor David Ruiz González, con el sec­
tarism o y la m ala inform ación que caracterizan a sus trabajos,
escribe con toda tranquilidad: «No obstante, cabe hacer distincio­
nes entre una m inoría 'am ericana' que brillará incluso cu ltu ral­
m ente y que en política se siente arrastrad a por el reform ism o
m elquiadista, y la que influirá decisivamente en el borde oriental
de la provincia entre el Sella y el Deva-Cares, prim ero con la lle­
gada de enriquecidos y de form a persistente con las remesas, con­
tribuyendo al sostenim iento de una población de un bajo nivel de
vida en la que fue creando una tendencia hacia la ociosidad im­
productiva que incluso consideró infam ante el laboreo de las minas,
esperó las rem esas am ericanas y continuó em igrando. Esta com arca
oriental, con centro en la antigua villa de Llanes, fue siem pre, sobre
iodo desde la m uerte de Posada H errera, entronizador de la co­
rrupción electoral en España, un feudo conservador que volvió la
espalda a la industrialización y se refugió en el cultivo del folklore
y de las costum bres tradicionales».
Este texto tan breve en el que cabe todo, como en botica, desde
el ataque a Posada H errera hasta el desdén hacia las antiguas tra­
diciones, se com enta por sí mismo; de todos modos, no deja de
ser un desatino demagógico afirm ar que los habitantes del Oriente
asturiano consideraban «infame el laboreo en las minas», dado
que en este territorio, salvo excepciones irrelevantes, no hubo ex­
plotaciones m ineras.
Los indianos tuvieron una presencia muy considerable en la
literatu ra escrita por asturianos a p artir del pasado siglo, aunque
ocupando m uchas veces papeles secundarios y como objetos de
críticas más o menos mordaces. El indiano que vuelve enriquecido
sirve p ara retrato s crueles, como el cuadro «El indiano», de Eva­
risto Valle, donde la m áscara del «americano» se achica y a la vez
se acentúa al lado de su opulenta esposa, tal vez tam bién sobrina;
o a canciones burlescas, como las que siguen:
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
997
Dicen que con un indianu
vas a m archar pa Madrid.
Prefieres ser m urm urada
antes que sayar maíz.
* * *
M aría, si vas a Gijón
no te bajes de la acera,
que los coches m ejicanos
tom en toa la carretera.
* * *
Aquí me tienes, M aruja,
que ya vengo de La Habana,
voy com prarte unas m adreñas
y un hórreo pa la manzana.
Clarín, a quien vimos ya como crítico del fenómeno de la emi­
gración, no tra ta con sim patía a los indianos que aparecen en «La
Regenta», de quienes dice: «Los indianos de la Colonia, que e n
América oyeron muy pocas misas, en V etusta vuelven, como a una
patria, a la piedad de sus mayores: la religión con las form as
aprendidas en la infancia es para ellos una de las dulces prom esas
de aquella España que veían en sueños al otro lado del m ar. Ade­
más, los indianos no quieren nada que no sea de buen tono, que
huela a plebeyo, ni siquiera pueda recordar los orígenes de la es­
tirpe; en V etusta, los descreídos no son más que cuatro pillos, que
no tienen sobre qué caerse m uertos; todas las personas pudientes
creen y practican, como se dice ahora». De modo que la religión
para los indianos, según Clarín ve con agudeza, es o tra m anifesta­
ción de su ascenso social, como la «cadena y el reloj» y la quinta
con ja rd ín y en él, palm era. Sin embargo, su cuento «Borona» es
una aproxim ación sentim ental y com prensiva al indiano que regre­
sa, cansado y enferm o, y que es víctima de la codicia de sus fami­
liares, uno de los cuales, el cuñado, es tam bién un indiano, pero
fracasado, un «indiano de la m aleta al agua» o «am ericano del
pote», como se le llam a en la aldea, que, colectivam ente, no está
dispuesta a perdonarle su derrota en América.
998
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
Ya hemos indicado que la actitud hacia los indianos no es mo­
nolítica y que varía mucho, incluso en diferentes obras del mism o
escritor. Así, Armando Palacio Valdés, en el referido brindis del
banquete celebrado en La Franca el 12 de agosto de 1895, se dirige
a los «Señores individuos de la Colonia Americana de Ribadeva y
Peñamellera» en estos térm inos: «Entre las infinitas injusticias
que diariam ente cometemos los hom bres, me parece una de ellas
dar en el ro stro de los em igrantes a América con su falta de ins­
trucción. ¡Como si fuera posible a quien sale de su p atria en los
prim eros años de su vida y en toda ella no cesa de luchar con las
inclemencias de la naturaleza y las asechanzas de los hom bres ten­
ga tiem po ni sosiego para dedicarse al cultivo de las letras! El
indiano no ha tenido la abnegación que ese cultivo engendra, y la
estim ación que proporciona en sociedad; se ha privado de lo que
todavía es más dulce, de las caricias de sus padres, la com pañía
de sus amigos, la grata perspectiva de la patria, y tras larga y ruda
batalla en la que la m ayoría perece, logra tra e r a España un pu­
ñado de oro. ¿Significa solam ente este oro su propio reposo? No;
significa tam bién el de sus ancianos padres, el bienestar de sus
deudos y convecinos, el pan de los m enesterosos, la salvación de
los enferm os, y significa, lo que es aún más grande, el progreso
de la patria. Si el indiano no ha podido hacerse sabio, prepara al
sabio del porvenir, facilita medio a la futura generación p ara ele­
var su nivel intelectual».
Para Palacio Valdés, en este discurso, el «oro bienhechor de las
Indias» perm ite que se m uestren «las huellas que la caridad de
los indianos ha dejado en esta tierra». Y concluye brindando «por
la prosperidad y cultura de nuestra querida provincia, y brindo
tam bién por vuestros herm anos de U ltram ar, que esperan con anhe­
lo la hora de venir a d erram ar el producto de su trabapo sobre
esta afortunada comarca».
No obstante, cuando se pone a escribir otras cosas, la actitud
de Palacio Valdés sobre los indianos difiere radicalm ente. Los tra ta
con dureza en «El M aestrante», en «El Cuarto Poder», en «El idilio
de un enfermo», o en aquel cuento del indiano de Avilés en Cuba
que tenía hijos con una negra para venderlos luego como esclavos,
hasta el punto que tiene razón Jesús Evaristo Casariego cuando
anota que «Don Armando parece que se complace en poner todo
lo malo, lo grotesco, lo zafio, en los indianos». Rodrigo Grossi, en
su trabajo «'El Cuarto Poder’, una novela asturiana de don Arman­
do Palacio Valdés», escribe: «En aquella sociedad trem endam ente
dividida que encontram os en ’S arrio’ aparece, incrustada en la alta
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
999
burguesía, una clase o grupo social a la que Palacio Valdés m ues­
tra muy poca sim patía, no sólo en esta novela, sino tam bién en
alguna otra. Nos estam os refiriendo a los indianos, los paisanos
astures que han vuelto de América con algún dinero. N uestro au to r
sabe las angustias que estos pobres em igrantes han de p asar desde
el prim er m om ento, y así nos lo dem uestra en breve apunte al
hablarnos de cómo 'allá se iban de cabeza los pobres chicos en la
'Bella Paula', en la 'Villa de Sarrio' o en otro barcucho de vela
cualquiera, a perecer del vómito negro o del ham bre, m ás negra
aún'. Conoce Palacio Valdés sus angustias, sabe cuáles fueron sus
hum ildes orígenes, pero no parece disculparlos, se ceba en ellos
una y m uchas veces, y los ridiculiza, presentándolos como petulan­
tes y avaros, hom bres cuya dicha 'se cifraba única y exclusivamen­
te en no tra b a ja r...', paseándose en pandillas que rem em oraran los
tiem pos pasados. Llega a llam arlos 'asnos cargados de plata'. Son
personas sensuales, que no están dispuestas a hacer un solo dona­
tivo para co n trib u ir a la m ejora de Sarrio».
E sta actitud se m odifica en «Sinfonía pastoral», cuyo personaje
indiano, Antón Quirós, es observado con menos inquina. Según
Grossi: «El único indiano que se salva de la dura crítica de don
A rmando tal vez sea el Antón Quirós de 'Sinfonía pastoral', la úl­
tim a novela de nuestro autor, que, ya viejo, conoció m ejor la per­
sonalidad de tantos indianos que supieron contrib u ir con sobrada
frecuencia a la m ejora de los pueblos y de las villas de Asturias».
Sin em bargo, puede que la razón que da Alvaro Ruiz de la Peña
de este cam bio de actitud sea más realista: «Indudablem ente, este
am ericano (Antón Quirós) ya no es el que poblaba las novelas de
la prim era época de don Armando; podría decirse que su adm isión
en el m undo de los valores consagrados por el novelista se ha
efectuado de form a indirecta, es decir, no por su calidad hum ana
intrínseca sino p o r sus posibilidades como reproductor de ideolo­
gía conservadora».
Por el contrario, el poeta Pepín de Pría, crítico severo de la
em igración, hace el elogio de la América que acoge a los em igran­
tes, al final de « ¡A L'Habana! », por boca de Ramón, el indiano:
Con empeño, con rudeza,
día y noche trabajos,
y al fin y al cabo, domamos
la agreste naturaleza.
Prim ero estéril, ingrata,
nos escondió sus tesoros,
1.000
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
después nos dio ríos de oro
y peñas vivas de plata.
Y enam orada, sumisa,
de honrados trabajadores,
nos sonrió con sus flores,
nos halagó con su risa
y su seno nos m ostró
deslum bradora y lozana...
¡Bendita sea La Habana
y el prim ero que la vio!
Algunos de los ataques más despiadados al indiano son los de
Ramón del Valle-Inclán en «Tirano Banderas». La Colonia españo­
la es recibida por Banderas en el capítulo V del libro prim ero:
«La fila de gachupines asintió con m urm ullos: Unos eran toscos,
encendidos y fuertes: Otros tenían la expresión cavilosa y hepática
de los tenderos viejos: Otros, enjoyados y panzudos, exudaban zur­
da pedancia. A todos ponía un acento de familia el em barazo de
las m anos con guantes». De esta Colonia, el gachupín Quintín Pe­
reda, usurero y asturiano, es presentado sin la m enor considera­
ción, con auténtica saña: «El em peñista colgó el rebenque de un
clavo, pasó una escobilla por los cartapacios com erciales y se dis­
puso al goce efusivo del periodiquín que le m andaban de su villa
asturiana. 'El Eco Avilesino’ colmaba todas las ternuras p atrió ti­
cas del honrado gachupín». A él le dice el ciego, al salir de la casa
de empeños: «España podrá valer mucho, pero las m uestras que
acá nos rem ite son bien chingadas».
La desgracia literaria del indiano radica en que fue tratad o mal
o por malos escritores. Sin embargo, su figura, en cuanto que per­
sonaje literario, es form idable; pero, de m om ento, las más de las
veces sólo incita desaforados lirismos, como los que nutren la obra
del padre jesuíta Ramón Cué Romano. Sobre los indianos se ha
escrito m ucha literatu ra vana y mucha literatu ra adversa. Jesús
Evaristo Casariego, en un artículo titulado «Exaltación del indiano
españolismo», publicado en «ABC» el 11 de septiem bre de 1955, es­
cribe: «Si las letras españolas de un siglo acá no hubieran sido tan
ralas y faltas de imaginación, si en vez de ser copistas o influidas
de tendencias y m odas extranjeras se hubieran ocupado de las co­
sas entrañablem ente nuestras, los temas nacionales tendrían una
representación literaria, una elaboración artística y, por consiguien­
te, una difusión m ucho más amplia y más noble. Y el indiano sería
un gran personaje literario, como lo es de la realidad española
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
1.001
(sólo entre los famosos, Clarín se ocupó justam ente de él; Pereda
y Palacio Valdés prostituyeron en eso su talento escribiendo la ­
m entables caricaturas de rasgos externos del indiano)».
Benito Pérez Galdós, en un artículo titulado «España y Améri­
ca», publicado en el sem anario «El Pueblo», de Llanes, el 30 de
mayo de 1914, defiende sin rodeos al indiano y «un hecho induda­
ble y feliz: la am ericanización de nuestra Península. Ciego está
quien no lo vea. A lo largo de la región septentrional de España,
em pezando por los valles de Roncal y Baztán y continuando sin
interrupción en toda la zona cantábrica hasta Galicia tenem os una
espesa población am ericana, com puesta de individuos que el vulgo
llam a indianos con m ucha propiedad, porque ellos son las Indias
conquistadas antaño por nosotros, que, hogaño son la riqueza, la
inteligencia y el trab ajo que viene a conquistar y civilizar a la m a­
dre caduca, adueñándose de su suelo y fundiendo el vivir m oderno
con el atavism o glorioso. Esto es tan cierto que salta a la vista de
todo el que recorra de punta a punta la herm osa región en los
placenteros días del verano. Es América la civilización conquistada
con sangre y laureles de guerra que ahora, con filial generosidad,
a su vez nos conquista trayéndonos laureles más preciados: el bie­
nestar, la cultura y la paz».
Porque tam bién buena parte de la extensa literatu ra sobre in­
dianos intenta com prender el fenómeno em igratorio y al personaje
que lo protagoniza, e incluso ofrece obras sum am ente efusivas, co­
mo en los versos de Alfonso Camín y Celso Amieva, indiano en
varias ocasiones en Cuba y Méjico el prim ero, y exiliado político
en Méjico el segundo. Camín le dedicó al indiano m uchas prosas
y versos, algunos de tono e intención épicos:
H erm anos en la lucha, rom ánticos paisanos
que rubricáis la ru ta de los m ares lejanos;
nazarenos del éxodo, dolientes peregrinos
que jam ás de la p atria olvidáis los cam inos
y aún recordáis con íntim o regocijo la era
donde pacían, un tiempo, la Pinta y la Cordera.
A pesar de estos versos, y de otros sem ejantes, como escribo
en mi artículo «La poesía indiana», publicado en el núm ero mono­
gráfico «Indianos», de «Los Cuadernos del Norte»: «La em igración
astu rian a a América tuvo fragm entarios reflejos literarios, tanto
en prosa como en verso, en los que, pese al carácter aventurero
de esta gesta peculiar, predom ina el aspecto nostálgico sobre la
1.002
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
épica». Y no deja de ser esto curioso, porque los indianos fueron
tratados con am plitud, al tiempo que con falta de profundidad.
Por ejemplo, pocos son los escritores llaniscos que no tra ta n di­
rectam ente, o cuando menos le aluden, al indiano, debido a que
m uchos de ellos tam bién lo fueron; de este modo, hay referencias
a la em igración en Salvador de la Fuente, poeta de Tresgrandas,
que m archó a Méjico muy joven, mediado el pasado siglo; en Angel
de la Moria, en Celso Amieva, etc. Y aunque no hubieran em igra­
do, Demetrio Pola Varela, Angel Pola Carral y Em ilio Pola Cuesta
se refieren al indiano en diversas ocasiones. La novela «Aguas tu r­
bias», de am biente llanisco, escrita p o r un veraneante, Antonio
Valbuena, dicen que para vengarse de unos am ores contrariados,
pone su granito de arena (pues la novela no da p ara m ucho m ás)
a la «leyenda negra» de los indianos (su título se refiere a los
negocios no dem asiado honrados con los que el padre de la pro­
tagonista se había enriquecido en América).
Luciano Castañón, en el núm ero dedicado a los indianos en
el suplem ento literario del desaparecido «Asturias Diario», del
jueves 22 de m arzo de 1979, escribe: «La bibliografía del in­
diano, del em igrante, suele concretarse a dos aspectos opuestos.
Uno los dedicados a libros más o menos de creación, pues suelen
apoyarse en el autobiografism o, o en el conocim iento de ciertas
realidades, como Clarín, que cita en alguno de sus cuentos este
am biente. El otro aspecto es el oficial, form ado po r E statutos, Re­
glam entos y, sobre todo, Memorias. En la novelística sólo darem os
algún título como m era inform ación. Ceferino M artínez R iestra
publicó 'Infierno y Paraíso', México, 1952, y 'Dos patrias y una
tum ba en el m ar', Oviedo, 1958: en am bas se patentiza lo autobio­
gráfico, lo mism o que en las obras de Eva Canel, la cual residió
en varios países hispanoam ericanos, y que es au to ra de una come­
dia titulada precisam ente 'El indiano', La H abana, 1894, de estilo
m elodram ático».
Otras novelas sobre indianos son: «El am ericanín del autom ó­
vil», de Andrés González Blanco; «El oro de América», de V entura
Pérez Suárez; «Sonatina gijonesa», de José Barcia; «Un. hom bre
de nuestro tiempo», de Constantino Suárez; «Mi com padre el ga­
chupín», de Andrés Peláez Cueto, etc.
«Mi com padre el gachupín», por ejemplo, relata la historia de
un indiano en situación no demasiado boyante y b astante decep­
cionado, que crea una familia en Méjico y term ina haciéndose súb­
dito m ejicano.
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
1.003
El tem a del regreso del indiano es el más frecuente en la n a rra ­
tiva acerca de este personaje, y quien más, quien m enos, lo tra ta
con su buena dosis de sentim entalism o, que en ocasiones alcanza
extrem os lacrim ógenos. Sin ir más lejos, en el capítulo titulado
«La vuelta del indiano», de «El rediezcubrim iento de América», de
Ceferino Díaz Fernández, el indiano se echa a llo rar al encontrarse
ante su casa de Somiedo. Pueden citarse adem ás diversos cuentos:
«El regreso del indiano», de Lorenzo Laviades; «Ida y vuelta», de
Rafael Riera, incluido en «Pom arada asturiana», etc. La m eta que
se fija el indiano cuando m archa a América es volver rico a su
quintana, y tanto esta aspiración como ese m om ento del regreso
han sido captados po r diversos escritores. El libro «Pinceladas»,
de Antonio Fernández M artínez, que está dedicado «a los llaniscos
de U ltram ar», se abre con el cuento «Al otro mundo», en el que
un m uchacho abandona su casa para tom ar el barco que le lleve a
América, y se cierra con otro titulado «Del otro mundo», donde
el indiano regresa en buena situación económica, bien trajead o y
hablando correctam ente.
Mas no todos los retornos son felices. En «Borona», de Clarín,
el indiano tiene un final triste, entre unos fam iliares que no quie­
ren o tra cosa que sus bienes (caso que no desm iente la realidad,
sino todo lo contrario), y «Manolín», de Alfonso Camín, publicado
en el núm ero 33 de la revista «Norte», julio de 1932, donde el po­
bre y enferm o «indiano de la m aleta al agua» term ina arrojándose
al río al tener la evidencia de que la tuberculosis no le p erm itirá
volver a América, y que en Roces es una carga p ara sus fam iliares.
L a novela «Allorales», de Andrés Peláez Cueto, que fue finalista
del Prem io Ciudad de Oviedo, pero que perm anece inédita, relata
en uno de sus capítulos todo el ritual del regreso del indiano: la
visita a la escuela, la indum entaria, etc. Sobre los «signos externos»
del indiano, im prescindibles en quien regresa p ara no ser tom ado
por un fracasado, escribe Rafael Riera en el cuento «Ida y vuelta»:
«La cadena del reloj, aunque no muy espesa, lucía el oro sobre su
abdom en, m ientras que un brillante tem blaba en la m ano izquier­
da. Su vitola, en sum a, si bien no denunciaba al indiano ostentoso,
tam poco delataba al vencido». La cadena y el reloj de oro repre­
sentaban el triun fo en U ltram ar, del mismo modo que, en tiem pos
m ás recientes, lo representaría el coche, el enorm e «haiga», cuyo
insólito nom bre se atribuye al propósito que se hace el mozo al­
deano cuando em barca de volver con el coche m ejo r que «haiga».
Quien no llegara con cadena y reloj prim ero, y m ás tard e con un
1.004
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
buen coche, estaba sentenciado socialmente entre los suyos, como
lo revelan estas dos canciones, burlescas y m alintencionadas:
Americano del pote,
¿cuándo viniste,
cuándo llegaste?
La cadena y el reloj,
¿ya la vendiste,
ya la em peñaste?
Y, en lo que se refiere al coche:
Los indianos de hoy en día
vienen de día y con coche;
cuando llegó Miguelín
vino andando y por la noche.
Sin em bargo, tam bién hubo indianos a los que bien poco les
im portó llegar con la «maleta al agua», como Isaac Garavito, a
quien Celso Amieva canta en un soneto de «Más poem as de Llanes»:
De América volvió con jipijapa,
espejuelos, bigote y voz criolla.
Mas verse en Cué sin pesos ni bam bolla,
indiano pobre, le im portó una papa.
La indum entaria del indiano triu n fad o r es un elemento literario
de prim er orden, que llamó la atención de num erosos narradores.
Juan Ochoa describe al indiano don Cecilio en su novela inconclu­
sa «El señor de Bergamota» de este modo: «En cam bio, poseía el
solterón mil cosas que le favorecían. Leontina como la de su reloj
no la habían visto ojos hum anos. E ra de oro macizo. Parecía una
cadena de levar anclas. Y en punto a poseer rentas, no había en el
pueblo dos que le pusieran el pie delante». Félix Fernández Vega
juzga a esa indum entaria como algo grotesco en su novela «Juan
Polifacético»: «La indum entaria del indiano era po r demás pinto­
resca: zam arra con el cuello de astrakán y alam ares negros; cha­
leco; bufanda de terciopelo, azul; pantalón de hilo, color crem a;
zapato blanco... Cuba y Asturias se disputaban aquel figurín, pero
el eclecticismo de don Pacho había sabido conciliar lo antagónico,
aunque ello pro d u jera estupefacción y escándalo en el espíritu se­
lecto del tío Recaxu, el cual, disim uladam ente, se santiguaba para
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
1.005
espantar un diablillo burlón que le bailaba en los ojos y en los
labios, regocijándole el gesto».
No obstante, y en la m ism a novela, Fernández Vega advierte
la relación entre indianos e industrialización. Cuando Juan Polifa­
cético, que ha vuelto de indiano, le dice al cura don M anuel que
va a com prar m inas de carbón en Laviana y fábricas de vidrio en
Gijón, éste le anim a: «Compra, Juan, com pra. Esos negocios están
m adurando ahora. Hacen falta hom bres con agallas y con sentido
com ún. El carbón h ará de Asturias algo grande. ¡Ya es ocasión
de desm ontar de la yegua rem olona a los terratenientes y de que
desaparezca la com inera costum bre de contar p o r cuartos, como
los mendigos! ¡Fuera, fuera la m ezquindad de los am os y la sor­
didez y m iseria de los criados del campo! ¡A la p o rra el colono y
el aparcero! ¡Arriba la m ina y la fábrica! Tú, indiano afortunado,
eres uno de los escogidos p o r la buena suerte...».
V alentín Andrés Alvarez destaca, en diversos escritos, la gran
contribución de los indianos a la industrialización de E spaña, es­
pecialm ente a p a rtir de la pérdida de Cuba: «Term inada la guerra
de Cuba, com enzaron a llegar a Asturias aquellos soldados repa­
triados a los que sobró heroísm o y faltó arm am ento, pálidos y
desfallecidos po r las penalidades de la guerra y del clim a tropical.
Pero al mism o tiem po regresaban otros asturianos: con los solda­
dos repatriados co n trastab an m ucho po r su aspecto, bien vestidos,
luciendo gruesas cadenas de reloj y sortijas de oro, flam antes jip i­
japas y fum ando grandes habanos. E ran los indianos ricos». Y, en
otro lugar, afirm a: «Se sabe, en efecto, que según estim aciones
prudentes, el volum en de los capitales repatriados en aquellos años
sobrepasó la cifra de dos mil millones de pesetas oro, ¡de las pe­
setas de en to n ces!, y esta inyección, esta transfusión de sangre
nueva, fortaleció la peseta enferm a, fom entó la industria, el com er­
cio y la banca, alivió la realización de los fam osos presupuestos
de Villaverde; en fin, se hizo revivir aquella E spaña sin pulso de
Silvela».
José O rtega y Gasset señala en el indiano la continuidad de una
cultura tradicional y ru ral al tiem po que con la adquirida y con
sus pesos contribuye a la m odernización de España: «'Este vuelve
tan vaquero como se fue', oía yo decir en un colm ado de Pravia a
cierto com ensal m ientras designaba a un mozacón cuadrado y re­
cio, de jocundo sem blante pueril y, según las trazas, recién desem­
barcado de América. Estos hom bres que vuelven tan vaqueros, en
el fondo, como el día que partieron, son los que están haciendo
en A sturias —sin retórica, sin tópicos sonoros, sin gesticulaciones,
1.006
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
sin vanidades— un pueblo apto p ara realizar aquel m ínim um de
m odernidad que es im prescindible para flo tar sobre la corriente
de los tiem pos. ¡El valle, el valle húmedo, liento, con sus castaños
densos en las praderas y sus vacas rubias que m ugen en el prado,
con su hórreo peraltado sobre cuatro espigones y la casina pintada
de añil y sangre de to ro !, y ju n to a ella —no en la ciudad, ju n to
al Gobierno Civil— la villa espléndida del em igrante que un día se
fue y otro volvió, como en los cuentos».
En este mism o sentido se expresa el profesor Santiago Melón
Fernández en su reciente libro «El viaje a América del profesor
Altamira»: «Los indianos enlazaron de form a espontánea su p atria
de adopción con la p atria de origen y tendieron un puente tra s­
atlántico p o r el que circularon fluidam ente las personas, las cosas,
las m odas y los capitales. La historia de la A sturias contem poránea
no será correctam ente entendida hasta que los hechos sociales y
económicos de la em igración no sean investigados m eticulosam en­
te; p o r o tra parte, el sentido hispanoam ericanista no se asienta
tanto en las lejanas epopeyas del descubrim iento y la colonización
como en los vínculos reverdecidos en época reciente p o r estos emi­
grantes».
En la novela «Bartolo o la vocación», de Luis Santullano, se
habla de un indiano que ayuda económ icam ente a una institución
y, de paso, apoya el deporte tradicional de su tierra: «...la Casa
ha recibido un donativo de un antiguo alum no, con el encargo,
entre otras cosas, de facilitar a estos chicos un juego de bolos.
Ese antiguo alum no, que ahora vive en América, es del N orte de
España, y piensa sin duda en los días de su infancia».
Poco a poco se va acabando con la idea del indiano que m archa
a América sólo con ánimo de enriquecerse, y que recoge Camilo
José Cela en su libro de viajes «Del Miño al Bidasoa»:
..v ;
«-—E stos asturianos se van a Méjico, y después, cuando
ya son ricos, se vienen a dar una vuelta po r su pueblo, a
enseñarse un poco, a hacer una casa y a levantar un grupo
escolar.
—Sí.
— Son valientes y trabajadores, y si tienen suerte se ha­
cen ricos al cabo de los años. Los gallegos no van a Méjico.
A Méjico suelen ir los asturianos».
E ste indiano tópico está siendo desm entido po r u n a crítica más
rigurosa, que destaca su influencia im portantísim a en las m ejoras
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
1.007
m ateriales y culturales de su tierra. Mucho antes, Pedro M orante
escribe en la novela «Pasión»:
«Era un indiano. Todo en él lo delataba: el tra je negro
y limpio, de buen paño y de tosca hechura, el cuello blanco
y alm idonado; la corbata negra y el negro som brero de fiel­
tro; las botas relucientes, bien em betunadas. Y la m oneda
de oro, que de la cadena del mismo m etal pendía. Y ese as­
pecto general, inconfundible, que es como sello patroním ico
de la am ericana tierra, sobre la que estos hijos de E spaña
vieron pasar, acum ulando riquezas, la m ayor y aún la m ejor
parte de su vida.
—Créame usted —decía el indiano—, todo es cuestión
de problem a pedagógico. Al niño español se le educa mal.
Sale de la escuela en un estado deplorable de espíritu, lle­
vando en el cerebro, como un pesado bagaje, una cultura
clerical sin alm a y sin raíces. ¿El culto a lo bello, a lo ideal,
a la verdad? No. M ojigatería a todo trapo, y el que pueda,
que se em ancipe p o r su cuenta y riesgo. Se hace creyentes
antes que ciudadanos. Y ni aun eso siquiera; porque con el
mal ejem plo, la fe p u ra muere. En América...
El indiano, que saliera ignorante de su patria, vuelve a
ella educado po r la batalla de la vida en un am biente de
libertad en el que se im pone y m edra el más apto, el más
fuerte, no el hipócrita ni el intrigante. Frente a lo áspero de
la cruda N aturaleza, el indiano aprende a am ar a Dios, sin
m ás esplendor que un sol de fuego, sin el refulgir de joyas
y el ard er de cirios de los suntuosos tem plos europeos.
Darío le replicaba poco, contento de escucharle, halagado
po r su liberalism o, p o r la honrada palabra de aquel hom bre,
que en su rincón de la feraz Asturias anhelaba p ara su pa­
tria todas las norm as de civilización y de progreso que
aprendiera en las jóvenes repúblicas en las que am asara su
fortuna».
En los últim os tiem pos se han escrito diversas novelas en las
que de una m anera u o tra aparece el indiano como personaje, co­
mo «El fabuloso im perio de Juan Sin Tierra», de Dolores Medio,
o en «Víbora», de H éctor Vázquez Azpiri, presente en la figura del
padre del bandolero, un individuo tenebroso que regresó de Amé­
rica sin fortuna; o en «Agua india», de V íctor Alperi y Juan Mollá,
una de las escasas novelas en que se relatan aventuras de un in­
1.008
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
diano en América: pues por lo general se le presenta en el m om ento
de p a rtir o después del regreso. «La aldea despoblada», de Antonio
García M iñor, es una novela de regreso, y de tono m arcadam ente
idealista, pues refiere la historia de un em igrante que regresa a
la aldea, la encuentra abandonada y la repuebla con el concurso
de los amigos de la infancia y «una gran fam ilia bien avenida».
Incluso un escritor muy reciente como José Méndez se ocupa de
un indiano en «N ortum bría»: «Eran tiem pos de miseria. H asta el
m onte llegaban mezclados con las voces de la sangre —los espa­
ñoles estaban m uriendo en Africa— arom as del café y la fortuna
de América. Cada tres meses salía de Gijón un barco con destino
a La H abana o Buenos Aires. Las tres ciudades eran para nosotros
desconocidas, incluso la más cercana: signos en el aire, prom esas,
vanos sueños que abrigaban el invierno. Yo era feliz con mi ali­
m ento, con mi austera desnudez, con el tabaco de picón, que éste
sí traía a mi m ente fantasías e imágenes de América. Así me fui».
A la reivindicación intelectual del indiano ha contribuido en
gran m edida Juan Cueto Alas, que le dedicó un suplem ento litera­
rio del «Asturias Diario», ya citado, en 1979, y un núm ero mono
gráfico de la revista «Los Cuadernos del Norte», en 1984. Gracias
a estos trab ajo s colectivos, el indiano acapara, últim am ente, cierto
interés. Hay form as diferentes de abordar el mism o fenómeno, la
literaria y la académica, aunque algunos historiadores y econom is­
tas tengan críticas para el «punto de vista literario»; así, Germán
Ojeda y José Luis San Miguel critican al econom ista Valentín An­
drés Alvarez, que fue uno de los prim eros en acom eter la defensa
del indiano, aunque desde un punto de vista «literario»: «Esta in­
terpretación, siguiendo la literatu ra de la época —escriben Ojeda
y San Miguel— olvida la im portancia de las rem esas enviadas du­
rante la segunda m itad del siglo XIX, ignora la significación de
las inversiones entonces realizadas y, con una esquem ática con­
cepción 'industrialista', niega el impulso de diversificación econó­
mica que generaron los capitales venidos en ese medio siglo. Y al
revés, sobrestim a el aporte del capital hum ano y las inversiones
llevadas a cabo con el dinero venido de Cuba desde 1898».
N aturalm ente, el punto de vista «literario» no puede ser adm i­
tido p o r ciertos historiadores y econom istas; pero, en mi m odesta
opinión, el fenómeno indiano se reduce con dificultad a la cua­
driculación, porque es una em presa esencialm ente individualista,
con todas las variantes que puede ofrecer cada caso concreto. La
im portancia de los indianos, en el aspecto social y económico, fue
LOS INDIANOS EN LA LITERATURA
1.009
enorme; pero si ha de ser llevada al libro, tendrá tanto que ver
con la novela como con la teoría económica o política.
Hemos visto, muy de pasada, a los indianos en la literatu ra, y
vamos, p ara term inar, a referirnos a dos indianos, entre los m u­
chos que tom aron la plum a, que fueron más de los que se sospecha,
entre otras razones porque representan las dos caras de la m oneda
de la em igración; o, dicho de otro modo, el indiano con m oneda
y el indiano sin m oneda. Por lo general, los escritores se ocuparon
más del indiano que regresa triunfante que del que vuelve sin ha­
ber logrado sus objetivos o que se queda para siem pre en América,
olvidado y anónim o. Hoy el nom bre de Manuel Fernández Juncos
rotula una calle en el centro de San Juan de Puerto Rico en tanto
que casi nadie recuerda la poesía, de tonos hom éricos cuando nom­
bra al m ar, de José M aría Uncal.
M anuel Fernández Juncos nació en la aldea de Tresm onte, con­
cejo de Ribadesella, en 1846; emigró a Puerto Rico a los 12 años,
y allí fundó el sem anario «El Buscapié» y la «Revista P uertorrique­
ña», que fue elogiada por Marcelino Menéndez Pelayo, y de cuya
fundación, en 1887, se cum plen ahora cien años. Según escribe
Concha Meléndez en su prólogo a «Galería puertorriqueña. Tipos
y caracteres. C ostum bres y tradiciones», de Fernández Juncos, «El
Buscapié» fue el único que prom ulgó entonces un program a de
educación p ara adultos, por medio de artículos inform ativos sobre
salud, bienestar y problem as de gobierno; era el único periódico
que identificaba y retaba y cuando era necesario denunciaba los
procedim ientos del gobierno dom inado por M adrid en Puerto Rico,
que im pedía el progreso económico y social de la isla». Josefina
Rivera de Alvarez, en su libro «Literatura puertorriqueña. Su pro
ceso en el tiempo», escribe a propósito de él: «Por espacio de me­
dio siglo desplegó Manuel Fernández Juncos en Puerto Rico, su
patria adoptiva, una extraordinaria labor periodística y literaria
que abarcó distintas facetas, entre las cuales figuran diversos as­
pectos del cultivo del relato —cuadros de costum bres, tradiciones
y leyendas, cuentos— vinculados al suelo isleño». Fernández Jun­
cos fue m inistro de Hacienda en el gobierno autonóm ico y gracias
a su labor de educador se sigue hablando el español en Puerto
Rico.
En cam bio, José M aría Uncal, nacido en Caravia en 1902, em igró
a Cuba, pero no tuvo suerte. Como escribe Constantino Suárez en
«Escritores y artistas asturianos», tom o VII: «La ilusión que le
llevó a América se fue trocando en desengaño». No obstante, ese
1.010
JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA
desengaño no afecta a los acentos épicos y líricos de su poesía, que
aún está p o r reconocer.
Toda la literatu ra sobre indianos tiene un interés docum ental
innegable, al estar basada en historias y, sobre todo, en com por­
tam ientos bien conocidos por el narrador. Pero aún en la novela
predom inan las figuras dem asiado difusas o dem asiado generali­
zadas, y las situaciones tópicas. El tratam iento literario del indiano
sigue sin ser eficaz, y sin aproxim arse, si no es externam ente, al
personaje. Como escribe el profesor José Luis García Delgado en
el prólogo a mi libro «Indianos del Oriente de Asturias»: «A 'la
gesta de los indianos' asturianos —po r decirlo al modo de Valentín
Andrés Alvarez— le faltaba, para en trar definitivam ente en los
anales de la leyenda, la oportuna recreación literaria. Los hechos
que la n u trían eran más o menos bien conocidos: la im portancia
num érica de la em igración y de los retornos, los destinos y queha­
ceres en U ltram ar, el rito del regreso y la influencia de los indianos
sobre la tierra natal recuperada. El propio don Valentín escribió
pasajes muy bellos en su 'Guía espiritual de A sturias' acerca de 'la
im portancia enorm e de lo que estos hom bres hicieron', im pulsando
'el desarrollo de la economía y la sociedad españolas, tradicional­
m ente atrasadas'; y muy en particular acerca de los regresados
después de la G uerra de Cuba, muchos de los cuales, con m éritos
sobrados, pueden considerarse integrados en esa 'generación pode­
rosa, activa y dinám ica' de em presarios españoles que protagoniza
el inicio del novecientos, por citar a otro m aestro, el catalán Vicens
Vives. Pero, con todo, la emigración de asturianos a América no
ha encontrado aún su John Ford, ese providencial aliado que los
irlandeses encontraron p ara hacer su m archa a N orteam érica, hu­
yendo del ham bre y de la plaga de la patata, un herm oso capítulo
de la épica contem poránea».
Y
no hay duda de que, hasta que no se escriba la gran novela
del indiano, con toda su fuerza y su com plejidad, no se podrá con­
siderar como novelada a Asturias.
UN RELIGIOSO CAPUCHINO DE NAVIA EN LA CORTE
DE FERNANDO VII
POR
JESUS MARTINEZ FERNANDEZ
La vida de don José Francisco Campo Osorio (Fray Fidel de
Piñera en religión) no fue heroica ni excepcional como la de m u­
chos ilustres paisanos y contem poráneos suyos. Pero fue adm irable
por la ejem plaridad de sus virtudes, po r la fecundidad de su sa­
grada m isión apostólica y por la sublim ación de los sufrim ientos
que se cebaron sobre él al final de sus días, recibidos con una
infinita capacidad cristiana de aceptación y una elegante y emocio­
nada actitu d de patriotism o.
Su piedad y su celo, que se proyectaron durante trein ta y cinco
años entre sus sem ejantes se constatan, como luego verem os, en
m uchos docum entos sobre su personalidad, expuestos y dados a
conocer en diferentes circunstancias.
Las tribulaciones y am arguras que padeció con motivo de los
sucesos de la invasión francesa hacen conm ovedora y edificante
su últim a singladura vital.
Ambos aspectos biográficos justifican su difusión y publicación.
Nació en P iñera (Navia) en 1753 y falleció en M adrid en 1817,
a los 64 años de edad.
En el Libro de Bautizados de la P arroquia de San Salvador de
Piñera, A rciprestazgo de Navia, hay una p artid a en el folio 129
vto, Libro I, certificada en extracto por el párroco don Jesús Jardón Fernández, cuya copia dice así: «Don José Francisco-AntonioRaimundo-Vicente del Campo Osorio Trelles fue bautizado el 14 de
1.012
JESUS MARTINEZ FERNANDEZ
noviembre de 1753. Nació el día 14 de noviembre de 1753 en este
lugar de Piñera de esta parroquia. Padres: Don Arias Antonio del
Campo Osorio Villademoros y Riego, vecino de Piñera, y doña An­
tonia Trelles Navia y Villamil, vecina de Piñera. No constan los
abuelos paternos ni m aternos. Fueron padrinos don José Riego Argüelles y Quiñones y doña Francisca Rosa del Campo, vecinos él
de Coaña, ella de Piñera. M inistro don José Antonio Campo».
Fueron, pues, sus padres don Arias Antonio, del palacio de Pi­
ñera, y doña Antonia, de la casa de los Trelles en Villaiz (Villapedre).
Abuelos paternos don Arias del Campo Osorio y doña M aría Jacinta
del Riego Lamas y Valdés. Y m aternos, don Domingo Antonio Tre­
lles Navia y Villamil y doña Bernarda Trelles y Osorio.
Gozaban am bas casas de un reconocido abolengo desde los tiem ­
pos más rem otos, conservando las líneas sucesorias sin soluciones
de continuidad hasta nuestros días.
En las genealogías figura como punto de p artid a de la ram a
paterna don Lope González del Campo en un padrón de 1533, sien­
do Regidor de la villa de Navia en 1562 y donante de 60 ducados
para la redención del concejo. En los archivos de la casa existía
una escritura de nobleza de sangre, librada en 1542, a favor del
antepasado don Alfonso del Campo Cabernón, que colaboró con
otros fam iliares en la guerra de Granada. Casó don Lope con doña
Teresa García, vinculando su casa de campo, to rre y huertas, que
se hallaban a la entrada de la villa de Navia, a favor de Juan Gar­
cía, su hijo legítimo y prim ogénito. Los descendientes edificaron
a fines del siglo XVI en Piñera una casa-palacio, cerca de lo que
fue m onasterio y vieja parroquial, que se conserva aceptablem ente
aunque haya sido desposeída de sus blasones y riqueza m obiliaria
a través de los tiempos.
La m ansión de los Trelles en Villaiz era una casa con menos
pretensiones que la de Piñera —con el escudo fam iliar que cam pea
todavía en su fachada— , residencia de los padres de doña Antonia
(abuelos m aternos del capuchino), doña B ernarda y don Domingo
Antonio, abogado de los Reales Consejos y tristem ente célebre por
su cooperación con el Regente Cepeda en las depredaciones que
efectuó en el concejo de Navia durante los años 1707-1713 (1).
E ntre las m uchas pruebas que se aportan a los expedientes
fam iliares de hidalguía tram itados en el año 1815 existe una con­
testación del p atriarca de las Indias en 9 folios (6 de octubre de
(1)
A stu ria s:
J e sú s M a r t í n e z F e r n a n d e z : “Un R egente im popular y arbitrario en
D on A ntonio Joseph de C epeda”, BIDEA, núm . 120, 1986.
UN RELIGIOSO CAPUCHINO DE NAVIA EN LA CORTE DE FERNANDO VII
1.013
1815) de la que entresacam os algunos datos: «Todos sus ascen­
dientes por línea p aterna y m aterna fueron hijos-dalgo notorios,
de sangre, casa y solar conocido, arm as poner y p intar, habidos y
com únm ente tenidos por tales; y que muchos de una y o tra línea
han obtenido los em pleos más honoríficos de la República. Asimis­
mo, que de una Real Carta E jecutoria librada por la Chancillería
de V alladolid consta que sus ascendientes por B aronía fueron Se­
ñores de Jurisdicción y de vasallos en el Concejo de Navia con
todas las dem ás prem inencias anejas a dicha regalía. Que fueron y
son actualm ente Señores de la Capilla Mayor de la Iglesia P arro­
quial de San Antolín y Copatronos de los curatos de Arbón y de
Boal, con otras prem inencias heredadas de sus mayores. Que los
ascendientes de su abuela m aterna Doña María Jacinta del Riego y
descendientes de ella estuvieron y están en posesión del coto de
San Goñedo, Concejo de Tineo en las mism as Asturias, y el coto
de Lam as de M oreira, Concejo de Burón en Galicia, con Señorío
de vasallos y dem ás prem inencias anejas, el cual parece haber sido
dado en dote a un herm ano del Rey Don Fruela; por cuyo motivo
se tom a a esta fam ilia por descendiente de dicha rama» (2).
Se com pleta la aportación testim onial con unas notas del Dr. Don
Lorenzo Serrano, Secretario de Número y del Secreto del Santo
Oficio de la Ju n ta de Corte (25 de septiem bre de 1815), y la apro­
bación por la Comunidad de Capellanes de H onor de S.M. del Ban­
co de Castilla de las pruebas de legitimidad, limpieza de sangre,
linaje, vida y costum bres y otras calidades de Fray Fidel de Piñera
(8 de octubre de 1815), dirigidas al Excmo. Sr. P atriarca de las In­
dias don Andrés de Aransay Sancho, del Consejo de S.M.
Las arm as del palacio de Piñera eran las de Campo Osorio. Se­
gún F. Sarandeses (3) los Campo lucían un escudo p artido con el
prim er cuartel de sinople y torre de plata y doncella vestida de
gules arrim ada a su hom enaje con espada y rodela. El segundo
cuartel, de oro, tenía un pino de sinople. Se com pletaba con el bla­
són de los Osorio que pintaba de oro con dos lobos pasantes de
gules puestos en palo y b ordura de gules con ocho aspas de oro (4).
(2) A rch ivo del P atrim on io H istórico N acional. Caja 7.777. Exp. 6, 1815.
Sobre e l C oto de San G oñedo, vid e G onzalo A n e s . “ L o s señ oríos a stu ria n o s”.
1980, pág. 89.
(3) F. S a r a n d e s e s : “H eráldica de los ap ellid os a stu ria n o s”, I.D .E.A. 1966,
pág. 89.
(4) F. S a r a n d e s e s : Loe. cit., pág. 285.
*
:
•
:
1.014
JESUS MARTINEZ FERNANDEZ
Luis Navia Osorio (5) refiere haber visto en los papeles de la casa
«un escudo de oro con tres gajos verdes de veros azules y blancos;
orla de plata con ocho arm iños negros así como van pintados e
ilum inados en el prim er cuartel en el escudo que hace cabeza a
esta am plificación de armas».
El blasón de los Trelles en Villaiz es un escudo medio partido y
cortado. l.° De gules, guerrero de plata con espada en la siniestra,
que es Villamil. 2.° De oro, con siete luceros de azur puestos en
círculo con dos pinos de sinople, que es Trelles. 3.° Dos sierpes de
sinople con la banda de gules atravesada, cruz de gules y águila de
sable. Color quizás de sinople como Navia. De soporte dos leones
y tim brado de yelmo a la diestra con cinco plum as.
Del m atrim onio de don Arias con doña Antonia, celebrado en
la iglesia de Villapedre el 1 de marzo de 1751 (7), nacieron nueve
hijos: Arias José, José Francisco, Bartolom é, Miguel Francisco, Joa­
quín y otros cuatro, Antonio, Juan Rosalino, Rosalía y Manuel, que
fallecieron de corta edad (8).
Siguiendo la costum bre de las casas señoriales, se vincularon
al prim ogénito, Arias José, las prerrogativas y títulos honoríficos
de la familia, la casa solar y la hacienda correspondiente. Al resto
de los herm anos, que fueron todos varones en este caso particular,
les procuraron estudios superiores para destinarlos después según
los casos al servicio de la iglesia, de las arm as, de las letras o de
la jurisprudencia (9).
Arias José cursó Leyes dos años en Oviedo y fue Regidor del
concejo de Navia. M uerto en 1804 le sucedió en el mayorazgo su
herm ano Joaquín Ramón, que llegó a ser abogado de los Reales
(5) L u is N a v i a O s o r i o : “D atos para la historia del concejo de N a v ia ”,
1977, pág. 266.
(6) Jesú s M a r t í n e z F e r n a n d e z : “Guía de N a v ia ”, 1986, pág. 41.
(7) A .P.H .N . V ide 2. A rch ivo del palacio de P iñ era. A cta de m atrim onio.
A rch. palacio de P iñ era. S. XVIII.
(8) T estam en to de don A rias A n ton io del Campo O sorio V illad em oros y
S. X V III.
(9) A F ray F idel, por m uerte de su herm ano prim ogénito, le hubiera
correspondido h ered ar lo s vín cu los y m ayorazgos de la casa de P iñ era. P a­
saron a l m enor, don Joaquín, por ser religioso el segu n d ogén ito. No ob stan ­
te, al e x ig ir sus d erech o s hereditarios, F ray F idel, para forzar la en trega de
lo que le correspondía, señalaba en carta al herm ano, que era d iscu tib le que
e l ser relig io so le im pidiera suceder en los citados v ín cu lo s y m ayorazgos.
Carta del arch ivo de la casa de P iñera representada h oy por doña M aría
L u isa Suárez V aldés, viuda de Ocampo.
UN RELIGIOSO CAPUCHINO DE NAVIA EN LA CORTE DE FERNANDO VII
1.015
B arrio ex tra m u ro s d e N a v ia (S an R oque actual) con la s tierra s d e don A rias,
según un p lano de 1739. En el C am ino R eal señ alam os con una O e l lu gar de
la casa D el Campo, que no está representada.
1.016
JESUS MARTINEZ FERNANDEZ
Consejos y del Ilustre Colegio de la ciudad de Oviedo. Casó con
doña Isabel de M iranda y Ponce de León.
En los Archivos del Patrim onio H istórico Nacional del año 1815
hay un legajo relativo a José Francisco con datos fam iliares suyos
y de los herm anos, faltando sus papeles académicos (10).
Los referentes a don Joaquín aportan una «Relación de m éritos,
grados y exercicios literarios de Don Joaquín Campo Osorio» (1789),
que tenía 29 años de edad al redactar el informe. Su resum en, que
se inserta al final en letra menuda, dice: «Es hijo legítimo. N atu­
ral del Concejo de Navia en el Principado de Asturias. Caballero
Hijo-Dalgo notorio y de las más ilustres familias de él. Cursó por
espacio de 13 años los estudios mayores en Filosofía, Leyes y Cá­
nones. Bachiller en ambos Derechos por la Universidad de Oviedo,
aprobado nem in.? discrepante, y colocado en la clase superior de
las Regulaciones de méritos. Sustentó tres actos m ayores y subs­
tituyó varias Cátedras de la Facultad con singular exactitud. Fue
Individuo de una Academia teórica de am bos Derechos, y de otra
de práctica, Derecho público y de Gentes, obteniendo en ellas los
más distinguidos oficios. Presidió varios actos: dixo distintas di­
sertaciones, y desempeñó con el m ayor lucim iento otras im portan­
tes comisiones. Precedidos los quatro años de práctica se recibió
de Abogado de la Real Audiencia de Asturias, incorporándose en
aquel Ilustre Colegio el año de 87, y después en los Reales Conse­
jos. Es soltero, de buena vida y costum bres, honesto y desintere­
sado. Su padre y demás ascendientes exercieron, desde tiempo
inm em orial, los honoríficos empleos de la República, habiendo nom­
brado a su abuelo Juan García del Campo en Ju n ta pública general,
celebrada el año 1522, para form ar las Ordenanzas de régimen y
gobierno de dicha Villa y Concejo de Navia, de cuya Jurisdicción,
sus baldíos, pechos y derechos fueron Señores sus progenitores».
B artolom é, el tercero de los hijos, tenía 30 años al red actar la
lista de sus m éritos (1786), que tam bién se condensan al térm ino
de la misma. Coinciden fundam entalm ente con los de su herm ano
Joaquín, por cuya razón no vamos a repetirlos, aclarando que el
examen de Licenciado lo recibió en la Universidad de Toledo. En
'1798 y siendo Regidor de la Villa de M adrid, se le exigió certificaCión de hab er sido adm itido en el estado de Caballeros Hijos-Dalgo,
firm ada po r don Manuel Bernabé Odón, Secretario del Estado de
Caballeros Hijos-Dalgo de la Villa de M adrid y prim ero de su Mon­
tepío.
(10)
A.P.H.N. Vide 2.
P alacio de Piñera.
Casa y escu d o de los
T relles en V illaiz.
UN RELIGIOSO CAPUCHINO DE NAVIA EN LA CORTE DE FERNANDO VII
Sello del protocolo de hidalguía de Fray Fidel.
F irm a d el capuchino en 1815.
1.017
1.018
JESUS MARTINEZ FERNANDEZ
Don Miguel, colegial tam bién en el nobilísim o colegio de los
Pardos, se m atriculó en escuelas de la U niversidad de Oviedo, en­
trando después m onje Benito y profesando en el Real M onasterio
de Samos, Reino de Galicia, conservando el prim itivo nom bre de
Miguel.
?
A bordamos seguidam ente los com entarios sobre el tercero de
los hermanos> José Francisco, sujeto principal de este trabajo.
A los 13 años, después de haber aprendido las prim eras letras
en su pueblo natal, ingresó en el mismo colegio de Oviedo, graduán­
dose después en am bos Derechos nem ine discrepante, verificando
gran núm ero de ejercicios literarios y durando 16 años esta p ri­
m era etapa de su form ación. Sustentó y defendió varios actos, así
en dicha U niversidad como en la Academia de Leyes, de la cual
fue Individuo. Profesó después en el convento de capuchinos de
Salam anca, tom ando el nom bre de Fray Fidel de Piñera. Siguió
allí los estudios de la Religión y sufrió los varios exámenes de cos­
tum bre, obteniendo el título de Predicador. Hizo oposición a las
cátedras de la Orden, mereciendo general aprobación en todos
sus ejercicios. N om brado Presidente de conferencias m orales, des­
em peñó esta función durante 20 años en Salam anca, Valladolid,
Segovia y M adrid, viviendo en el convento de la Paciencia en los
últim os diez años, siendo nom brado D efinidor de la Orden, Califi­
cador del Santo Oficio y Misionero Apostólico.
El 29 de junio de 1802 el Padre General Fray Nicolás de Bustillo
y en 10 de abril de 1807 el Padre Vicario le concedieron licencia
por sus m éritos p ara pretender la gracia de Predicador de S.M., as­
piración que le persiguió obsesivam ente en los últim os años y que
vería colm ada dos antes de m orir.
Detengámonos en los aspectos más destacables de su biografía:
su honda religiosidad, im pulsora de una increíble actividad apos­
tólica, que absorbió trein ta y cinco años de su vida, y su proyección
constante hacia sus sem ejantes. Cualidades y virtudes que se pue­
den com pulsar en inform es recabados oficialm ente a él y a sus
fam iliares o superiores, en distintas épocas.
Veamos algunos ejemplos: «Vida edificante, instrucción y gra­
cia de predicar», Fray Buenaventura de Gumiel, Juez y exam ina­
dor Sinodal del Obispado de Segovia, M inistro Provincial de am­
bas Castillas (16 de julio de 1815). «Religioso, m odesto y hum ilde,
cuyas costum bres son las más castas y puras, sobresaliendo en las
virtudes cristianas y celo por la m ayor honra y gloria de Dios
N uestro Señor y p o r la salvación de las almas, y que lo tiene bien
acreditado en el confesionario y púlpito», Andrés de Aransay, al
UN RELIGIOSO CAPUCHINO DE NAVIA EN LA CORTE DE FERNANDO VII
1.019
Excmo. Sr. P atriarca de las Indias (6 de octubre de 1815). «En el
m inisterio de su predicación sobresale en él la m oral m ás pura,
es m odesto, hum ilde y bien inclinado, ejerciendo las sagradas fun­
ciones de su m inisterio con gravedad y edificación», Andrés Aransay, Capellán de H onor de S.M. (3 de octubre de 1815).
Siguen testim onios parecidos de don Joaquín Ib arra, canónigo
de la Real Iglesia de San Isidro de M adrid (3 de octubre de 1815)
y de don Fernando Vázquez Trelles, m inistro jubilado del Consejo
de S.M. (4 de octubre de 1815).
Las m uestras de su patriotism o y lealtad al Soberano están
patentes en un extenso Memorial dirigido al Rey el 16 de julio de
1815.
R ecuerda en él que «predicó siempre, como es notorio, con el
m ayor fervor y libertad contra la invasión de los franceses, ani­
m ando a los fieles vasallos de V.M. a la defensa de una ju sta
causa, y luego que no pudo hacerlo en público, p o r h ab er tom ado
aquéllos el m ando, lo hacía siem pre que podía, como lo verificó en
una de las S ecretarías del Despacho, al tiem po que un criado M ayor
del llam ado M inistro de los Cultos exhortaba a varias personas a
la sum isión al gobierno intruso, habiendo sido sólo el exponente
quien tuvo valor p ara contradecirles; y cuando le fue exigido ju ­
ram ento de obedecer al Rey intruso ju ró en voz inteligible en pú­
blico, y delante del Santísim o Sacram ento, obedecer solam ente a
V.M. A su consecuencia, acabando de celebrar el Santo Sacrificio
de la Misa el día 30 de noviem bre de 1809, fue arrestad o y condu­
cido a la cárcel de la Corona donde estuvo veinte días sin com uni­
cación, tem iendo ser puesto en un patíbulo como lo había sido
aquellos días un abogado de esta Corte, y sin haberle oído ni to­
m ado declaración alguna, después de tres días de encierro en la
cárcel del Buen Retiro, fue destinado al Castillo de Pam plona p ara
donde fue arrancado violentam ente, enferm o y cayendo nieve, el
23 de diciem bre del m ism o año, entre las bayonetas de m ás de dos
mil hom bres de tro p a francesa, que conducían los prisioneros de
la desgraciada batalla de Ocaña, de los que por no poder continuar
su cam ino, a causa de hallarse extenuados, fueron fusilados (según
se dixo) diez y nueve, habiendo absuelto el exponente a uno de
ellos al tiem po de expirar.
H abiendo arrib ad o a Pam plona, después de 26 días de cam ino,
se le encerró tres meses y medio en el castillo y perm aneció siete
m ás en la ciudad, de la que se le conduxo con otros prisioneros de
E stado a M ontauban de Francia, distante más de 60 leguas, y de allí
a los diez meses a la villa de Chaum ont a donde cuentan m ás de
1.020
JESUS MARTINEZ FERNANDEZ
otras ciento y trein ta de posta en donde perm aneció dos años y
medio sin recibir auxilio alguno del gobierno y sí sólo de la caridad
del pueblo sano, y el que le sum inistraba su herm ano don Joaquín
de Campo Osorio a pesar de hallarse con seis hijos y haber contri­
buido con crecidas cantidades para los gastos de la guerra, y sin
em bargo de haber socorrido tam bién a otro herm ano, P rocurador
de Religión de San Benito en La Coruña, a quien los franceses
tom aron su casa, arrestándole con centinelas de vista, a que se si­
guió su m uerte.
Después de cuatro años y medio de prisionero en Francia, habien­
do resuelto el gobierno internarle, porque se acercab an 'lo s exércitos, se ocultó el exponente a la prim era jo rn ad a y después de seis
días, fue puesto en libertad po r los aliados; pero en la retirad a de
éstos, en núm ero de ochenta mil por aquel pueblo, tem iendo caer
de nuevo en m anos del tirano, y no pudiendo retroceder a España
po r Bayona le fue forzoso em prender su viaje el 26 de febrero del
año últim o, atravesando la Lorena, Alsacia, Suiza, Ducado de Ba­
dén, la Alemania y la H olanda en donde estuvo a la m uerte, y per­
m aneció dos meses vagando de ciudad en ciudad, y de puerto en
puerto, sin poder conseguir que lo em barcasen los ingleses hasta
que fue em barcado por últim o en H ervoesgir (11), puerto de Ho­
landa, p ara Deal, puerto de Inglaterra, de allí p ara P ortsm outh, y
de allí p ara Plim outh, donde estuvo veinte y q u atro días, al cabo
de los quales fue em barcado para España con otros españoles en
un tran sp o rte inglés que después de haberles detenido trece días
delante de Fallm outh, y corrido luego una furiosa tem pestad, en
que tem ieron todos perecer, fue desem barcado en Pasajes a últi­
mos de julio del año, estropeado y casi m uerto; pero recuperado
algún tanto y faltándoles aún como cien leguas de camino, se volvió
a em barcar p ara Viavélez, cerca de su ciudad nativa en Asturias,
en donde después de haber vestido su hábito capuchino y perm a­
necido algún tiem po con licencia de sus Prelados, se restituyó a su
convento de San Antonio en esta Corte.
En atención, pues, a su salud quebrantada en la edad de 62
años de resultas de los insultos, trabajos, penas, privaciones, en­
ferm edades y peligro de m uerte que ha sufrido el exponente en los
cinco años de que tiene docum entos, son testigos fidedignos varios
prisioneros y civiles, entre ellos el M arqués de Cilleruelo y los ofi-
(11)
P od ría referirse al H elv o et actual.
UN RELIGIOSO CAPUCHINO DE NAVIA EN LA CORTE DE FERNANDO VII
1 .0 2 1
cíales de la Secretaría de Don V entura Palacios, Don Fernando
Vázquez, Don Basilio Antelo y Don José Cafranga».
Tras exponer Fray Fidel los últim os servicios prestados a la
Religión, a la Nación y a la Corona, suplica reiteradam ente la gra­
cia Real p ara alcanzar una plaza de Predicador de la Corte, petición
que ya había hecho en 1802 y en 1807, según dejam os apuntado.
Pero p ara desgracia del capuchino, las cosas de Palacio iban
despacio. El 16 de julio de 1815, en escrito dirigido al Rey, le pidió
una vez m ás la plaza de Predicador Supernum erario con opción a
la prim era vacante sin necesidad de nuevo decreto. El 10 de agosto
del m ism o año, aun reconociendo los m éritos que aportaba, ju sti­
ficativos de la concesión, se aplazó ésta en atención a una Real
O rden del 3 de mayo de 1797 que lim itaba los puestos existentes a
un individuo de cada Religión. Y la del suplicante gozaba de esa
prerrogativa en uno de sus hijos llam ado Fray Francisco de Solchaga.
Por fin, en ese mism o mes de agosto le llegó el ansiado nom ­
bram iento de P redicador Supernum erario p ara prem iar sus labores
literarias y servicios al Rey y al País, expedido por el M ayordomo
M ayor de S.M. al Señor P atriarca de las Indias. Y el 26 de septiem ­
bre de 1815 Fray Fidel com pletaba la docum entación presentada
con una declaración ju rad a de sus genealogías h asta sus abuelos
inclusive. Una condecoración del Rey culm inaba los honores que
pesaban ya dem asiado sobre sus hom bros abatidos p o r tan tas
am arguras y calam idades.
Dos años justo s le d u raría a Fray Fidel la felicidad experim en­
tada con la realización vocacional tan difícilm ente conseguida. El
10 de agosto de 1817 su herm ano en religión Fray B uenaventura
de Gumiel p articip aría al P atriarca de las Indias la defunción de
Fray Fidel, acaecida el mism o día en su convento de San Antonio
de M adrid.
Murió relativam ente joven. Y sin datos concretos fiables que
pudieran aclarar la causa de la m uerte, sólo cabe sospechar que
las desventuras, frío, ham bre y enferm edades que no le abandona­
ron desde el exilio hasta el retorno, podrían h ab er desencadenado
alguna afección crónica de curso lento (una tuberculosis, p o r ejem ­
plo) o p recip itar cualquier o tra dolencia que estuviera evolucio­
nando larvadam ente. En el M emorial de julio de 1815 hay m uchas
m enciones seguram ente indicativas de graves perturbaciones orgá­
nicas: «estuve a la m uerte», «estropeado y casi m uerto», «recupe­
rado algún tanto», «salud quebrantada», «enferm edades y peligro
de m uerte», etc., etc.
1.022
JESUS MARTINEZ FERNANDEZ
Siem pre nos moveremos en la penum bra y en la conjetura al
m editar en las posibles causas que pusieron punto final a su vida.
Quedan bien claras, em pero, las que la hicieron sigular y ejem plar
consagrándole socialm ente en una gran altu ra. Y que b astan p ara
d ar p o r históricam ente interesante la redacción de este trabajo.
EL MONTE MEDULIO EN TERRITORIO
ASTUR-BERGIDENSE
POR
SERAFIN BODELON (*)
Se ha escrito m ucho sobre la ubicación del M ons M edullius, al
que aluden a propósito de la guerra cántabro-astur co n tra Roma
(29-19 a.C.) las fuentes latinas. La revista AQUIANA preparó una
fiesta, a la cual asistí el 27 de junio, con ocasión de la cual se
inauguró un m onum ento a todos los m uertos del M onte Medulio
(O m nibus m ortuis M ontis Medullii). Tal hecho bien m erece un
com entario histórico, dado que mi plum a es proclive a efem éri­
des bercianas y muy especialm ente a eventos culturales. Pero
antes quiero felicitar a la revista AQUIANA porque, en divino
solipsism o, afrontó la totalidad de los gastos de tal m onum ento,
al m argen de la incuria de las autoridades que debieran ocuparse
de la cu ltu ra de un patrim onio berciano que es de todos, pero so­
bre todo, nuestro.
Veamos las fuentes. FLORO escribe:
C aptum tam en postrem o fu it M edulli m ontis obsidio, quem per­
petua quindecim m ilium fossa com prehensum undique sim u l adeunte Rom ano, postquam extrem a barbari uident, certatim igne,
ferro inter epulas uenenoque, quod ibi uolgo ex arboribus taxeis
exprim itur, praecepere m o rtem ... (edición de JAL, II, 71), que en
.........
castellano quiere decir m ás o menos:
(*)
Doctor en Filología Clásica.
1 .0 2 4
SERAFIN BODELON
«Finalm ente tuvo lugar el asedio del M onte Medulio, sobre el
que avanzaron sim ultáneam ente desde todas partes los rom anos,
tras rodearlo de una fosa todo alrededor de unos 23 km. de perí­
m etro; cuando los indígenas se ven sin escapatoria, se dieron
m uerte con entusiasm o en medio de un banquete m ediante el fue­
go, la espada y con el veneno, que allí generalm ente se extrae de
los tejos...». H asta aquí Floro.
Floro vivió a principios del siglo II, es decir, m ás de un siglo
después de la guerra cántabro-astur contra Roma; pero Floro be­
bió en Tito Livio, que fue contem poráneo de la guerra, adem ás de
amigo de Augusto. Floro resum ió de modo caprichoso en dos libros
la vasta obra de Tito Livio, dedicando un libro a las guerras civiles
de Roma y otro a las guerras exteriores. Y digo de modo capricho­
so porque la obra de Tito Livio abarcaba 142 libros; sólo se con­
servan de Tito Livio los libros del 1 al 10 y desde el 21 al 45; entre
la parte perdida se encuentra el libro que tratab a sobre la guerra
cántabro-astur, con lo que se perdió esta fuente contem poránea de
los hechos. No obstante Floro parece b astante fidedigno y po r ello
resulta la fuente m ás objetiva.
Veamos ahora o tra fuente. OROSIO escribe:
Praeterea ulteriores Gallaeciae partes quae m ontibus siluisque
consitae Océano term inantur, Antistius et Furnius legati magnis
grauibusque bellis perdom uerunt; nam et M edullium m ontem Mi­
nio flum in i im m inentem , in quo se magna m u ltitudo hom inum
tuebatur, per quindecim milia passuum fossa circum saeptum obsidione cinxerunt; itaque ubi se gens hom inum trux natura et ferox
ñeque tolerandae obsidioni sufficientem ñeque ........... ad m ortem
concurrit; nam se paene omnes certatim igne ferro ac ueneno necauerunt... (edición de ZANGENMEISTER, V, 421), que en lengua
vulgar quiere decir aproxim adam ente lo siguiente:
«Además Antistio y Furnio dom inaron, tras grandes y difíciles
guerras, las partes m ás lejanas de Galicia situadas ju n to al Océano,
llenas de m ontes y de bosques; pues tam bién cercaron m ediante
un asedio el M onte Medulio, que se eleva sobre el Sil y en el que se
protegía una gran m ultitud de hom bres; los rom anos los rodearon
de un foso de 23 km.: así pues cuando la gente, p o r naturaleza dura
y fiera, com prende que ni podrá soportar el asedio ni p lan tear ba­
talla..., corre hacia la m uerte; pues se m ataron casi todos a porfía
con el fuego, con la espada o con el veneno...». H asta aquí Orosio.
EL MONTE MEDULIO EN TERRITORIO ASTUR-BERGJDENSE
1.025
Orosio escribe a principios del siglo V, esto es, m ás de cuatro­
cientos años después de la guerra cántabro-astur co ntra Roma. Y
no parece h ab er bebido en Tito Livio, sino en Floro, añadiendo algo
de su propia cosecha. Es, por ende, Orosio fuente de im portancia
m enor que Floro, aunque básicam ente coincide con él. Además
Paulo Orosio había nacido en Braga hacia el 375 d.C. y tendería
por ello a acercar hacia el Oeste los escenarios descritos, com etiendo
inexactitudes: po r ejem plo, habla de Galecia refiriéndose a hechos
del año 24-25-26 a.C., cuando aún no se había hecho ninguna divi­
sión te rrito ria l que aludiese a la Galecia.
Basándose en Orosio m uchos piensan que el M onte Medulio
estaba en Galicia; entre ellos Schulten (1), quien postula que el
M onte Medulio es el m onte San Julián, a siete kilóm etros de Túy;
apoyan a Schulten, Aguado Bleye-Bosch Gimpera (2), así como Gon­
zález Echegaray (3); H o rren t lo sitúa en Galicia, pero sin especificar
ubicación concreta (4). Se basan en que Orosio habla de la conquista
de Galicia, en que cita el Miño y en que alude al Océano.
La m ás disparatad a de las opiniones es la de Eutim io M artino,
quien pretende que el Monte Medullius es Peña Sagra, en S antan­
der, en la página 56 de su libro Rom a contra Cántabros y Astures,
Santander, 1982.
Resulta totalm ente descabellada la opinión de Schulten y sus
seguidores por las razones siguientes:
a)
El M inius es el Sil como dem uestra el testim onio de Ptolom eo
(II, 6,1), quien dice del Minius que nace al Oeste de Galicia,
p o r lo que no puede ser el Miño sino el Sil; E strabón cree que
el M inius nace entre los cántabros (III, 3,4), por lo que está
m ás claro que no puede ser el Miño; «minius» signifca «cina­
brio» en latín y el Sil tiene esa coloración a su paso po r El
Bierzo.
(1) A. S chulten : FHA, V, p. 195. E igualm ente en su libro Los cántabros
y astures y su guerra con Roma, Madrid, 1962, pp. 174-175. “Yo creo que el
Mons M edullius corresponde al monte San Julián, a siete kilóm etros de Túy,
cerca de la boca del M iño..., lugar que visité en 1906”, puntualiza Schulten.
(2) P. A guado B leye-B osch G impera : “La conquista de Hispania por
Roma”, en Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal, Madrid, 1962, II,
pp. 261 y ss.
(3) J. G on zález E chegaray: L os cántabros, Madrid, 1966, p. 175. Asegu­
ra que el frente de la guerra se desarrolló sim ultáneam ente y sobre un frente
de 400 kilómetros.
(4) J. H orrent : “Nota sobre el desarrollo de la guerra cántabra del año
26 a.C.”, Emérita, XX I, 1953, pp. 287 y ss.
1.026
SERAFIN BODELON
Cueva de la Encantada. Sus dimensiones alcanzan los treinta m etros de altura.
EL MONTE MEDULIO EN TERRITORIO ASTUR-BERGIDENSE
La Cuevona.
1.027
1.028
SERAFIN BODELON
b)
Orosio cita el Océano, pero no lo relaciona con el M onte Medulio, ni m enos dice que éste esté ju n to al m ar; pero sí dice
que, como consecuencia de la guerra, Roma tam bién dom inó
hasta el últim o rincón de Galicia, una vez sofocado el foco de
resistencia de Las Médulas: el trágico final de los indígenas
allí resistentes, y que allí perecieron «por el fuego, po r el pu­
ñal o p o r el veneno», tras ser rodeados por un foso de 23 km.,
apagó todos los focos de resistencias, cuando cundió tal no­
ticia por bosques, por cum bres y por brañas.
c)
La propia zona de Las Médulas, como todo El Bierzo, pertene­
ció a la Galecia en diversos m om entos de la H istoria, e incluso
a Galicia, como en la época del siglo pasado en la que El Bier­
zo fue la quinta provincia gallega; hecho que contribuyó a
increm entar el confusionism o reinante sobre el Monte Medulio.
En los últim os tiempos, a medida que se ha ido profundizando
en los estudios históricos, se ha ido im poniendo cada vez más la
idea clarividente de que, en efecto, el Mons M edullius es la derruida
mole aurífera de Las Médulas. Así lo creen, entre otros, Magie (5),
Syme (6), Tovar-Blázquez (7), Lomas (8), Santos Yanguas (9), Te­
ja (10). Hay suficientes razones para pensar que tienen razón estos
especialistas, dejando a un lado el lógico sentim entalism o regionalista: las pruebas están ahí. Basta visitar las Médulas para que
(5) D. Magie : “Augustus war in Spain”, CPh, XV, 1920, pp. 227 y ss.
Cree que a Las Médulas no confluyeron los diversos ejércitos romanos, sino
solam ente uno de los tres en que Augusto dividió su expedición.
(6) R. S ym e : “The Spanish war of Augustus (26-25 b.C.)”, APh, 1934,
pp. 312. Cree que en Las Médulas Roma ahogó el último foco de resistencia.
(7) A. T ovar-J.M. B lázquez: Historia de la Hispania Romana, Madrid,
1975, p. 117. Luego (Floro, II, 33, 50 ss.) parece que en el año 25 fue reducido
el monte Medulio, que creemos son Las Médulas, exploradas por Gómez Mo­
reno sobre el Sil, hacia el lago de Carucedo, donde se hallaba oro que iba a
ser una fabulosa riqueza para los romanos, según aseguran los autores.
(8) F.J. L omas : Asturias prerromana y altoimperial, Sevilla, 1975, p. 109.
Las Médulas, en la confluencia del Sil y el Cabrera, allí estaba el Mons Me­
dullius.
(9) N. S antos Y anguas : El ejército romano y la romanización de los astures, Oviedo, 1981, p. 28. De este modo estam os de acuerdo con el emplaza­
m iento de dicho monte en la zona de Las Médulas y, en consecuencia, en
contra de su colocación en la región cercana a Túy.
(10) R. T eja : “Bim ilenario de las guerras cántabras”, Historia-16, n.° 61,
p. 65. La resistencia final de los astures tuvo lugar en el Mons Medullius
(El Bierzo).
EL MONTE MEDULIO EN TERRITORIO ASTUR-BERGIDENSE
1.029
a cualquiera se le ocu rra que al cavar un foso de 23 km. en torno
a las M édulas, suficientem ente ancho y profundo como p ara rendir
por ham bre a los encerrados dentro de tan exiguo perím etro, los
rom anos sin duda hallaron m uchas pepitas de oro. Los indígenas
precisam ente habían buscado refugio en un lugar sagrado, donde el
oro abunda, porque el oro es un don de los dioses, un conductor
de efluvios divinos —no en vano es buen conductor eléctrico— . Y
las m inas, rudim entariam ente explotadas en época celta, comenza­
ron seguidam ente a ser excavadas m etódica e insaciablem ente,
constituyendo un secreto de Estado todo lo referente a ellas: be­
neficiario el fisco im perial.
Son elocuentes las palabras de figuras tan eximias como los
doctos Tovar y Blázquez (11) sobre el particular: «que Orosio diga
que el M edullius es m ons Minio flum ini im m inens se basa en la im­
precisión que siem pre hubo sobre el Sil, que m uchas veces se con­
sideraba el Miño, p o r lo que no aceptam os la indicación de Schulten
de que el M edullius estuviera hacia Túy».
Y
añadam os que el Sil, con el nom bre actual, no aparece nom ­
brado como corriente fluvial en ninguna fuente antigua, escaseando
incluso durante la Alta Edad Media tal hidrónim o; siem pre se cita
al Miño, a pesar de ser el Sil de más caudal y de más largo reco­
rrido. Siendo la fuente originaria Tito Livio, es lógico el confusio­
nism o entre Sil y Miño po r lo ignoto del territo rio y las dificulte des
del terreno.
Sí parece suficientem ente claro que Mons M edullius fue el punto
en donde confluyeron los ejércitos que participaron en la guerrr :
el ejército de la C iterior capitaneado po r Augusto y luego po r Antistio, cuando Augusto enferm a y se retira a Tarragona, y el ejército
de la U lterior al m ando de Carisio encargado de reducir a los astures (Cariseda, un pueblo del alto Burbia, en El Bierzo, evoca aún
el nom bre de Carisio —Carisii sedes—, cam pam ento de Carisio
m ientras perseguía a los bergidenses que huían desde Bergida hacia
el Mons Vindius). Mas no es mi propósito en tra r hoy aquí en otros
detalles de aquella guerra.
La batalla del Mons M edullius debió o cu rrir el año 25 antes de
Cristo. Y allí se había refugiado mucha gente al decir de Orosio.
(11)
A. T ovar-J.M. B lázquez: Op. cit.. p. 351. Que Orosio, VI, 21,7, di­
ga que el M edullius es mons Minio flumini imminens se basa en la imprecisión
que siempre hubo sobre el Sil, que muchas veces se consideraba el Miño, por
lo que no aceptam os la indicación de Schulten de que el M edullius estuviera
hacia Túy.
1 .0 3 0
SERAFIN BODELON
Las Médulas. Vista parcial desde el Mirador de Orellán
EL MONTE MEDULIO EN TERRITORIO ASTUR-BERGIDENSE
1 .0 3 1
Las antiguas explotaciones auríferas..., he aquí lo que dejaron: este paisaje
rojizo y sorprendente.
1.032
SERAFIN BODELON
Fueron, pues, m uchos los que encontraron la m uerte valientem en­
te «con el fuego, el puñal o el veneno», m ientras cantaban en m edio
de un banquete. La m áquina bélica de Roma había podido m ás que
los mágicos efluvios em anados de los dioses de ese herm oso m etal,
que fluía de las am arillas entrañas de aquel divino m onte. Algo
había fallado: lo que hoy sigue todavía fracasando: la voluntad
despiadada de los hom bres por consum ar su avaricia a costa de
otros hom bres.
En la revista Ponferrada-FIESTA S se defiende la conocida tesis
de Schulten de principios de siglo (12), puntualizando que el Mon­
te Medulio y Las Médulas nada tienen en com ún; el profesor Ma­
ñanes, de la Universidad de Valladolid, aduce conocim ientos de la
geomorfología, flora y hábitat del entorno. Pero después de los
testim onios anteriorm ente expuestos parece desechable la opinión
que M añanes había citado ya en su libro E l Bierzo prerrom ano
y romano.
No se ve por qué la geomorfología puede im pedir ubicar en Las
Médulas al m onte Medulio, pues hay suficientes 23 km. en Las Mé­
dulas y su entorno como para establecer tal cerco: bastaría con
hacer un foso del Sil al Cabrera continuando tal cerco por dichos
ríos hasta su confluencia en Puente Domingo Flórez.
Respecto a la flora, parece que Mañanes opina que los asturesbergidenses se suicidaron con tejo y que po r allí no había tejo;
podría tratarse del tojo y no del tejo; y aunque se tratase del tejo,
bien podría haberlo traído a modo de industria bélica de donde lo
hubiese, si es que allí no lo había por aquel entonces.
En cuanto al hábitat del entorno, alude M añanes a que no
quedan restos arqueológicos; veamos: en Bergidum aún no se ha
excavado, pero aún están allí los m uros. De Villadecanes, topóni­
mo harto significativo en la vía de Bergidum hacia B racara y Las
M édulas, se conserva una estela en el Museo San Marcos de León.
En Villadepalos, topónim o latino en la vía entre Bergidum y Las
Médulas, se halló una m uestra epigráfica en honor a un dios indí­
gena, m uestra hoy en el Museo San Marcos de León. En la colina
sobre el Lago de Carucedo existió una opulenta villa rom ana, cuyos
vestigios existían aún en la Edad Media y de la que se hace eco
Gil y Carrasco en El señor de Bembibre, pero sin atribuirlos a
(12) T. Mañanes : “El Bierzo en la antigüedad: La romanización”. Ponferrada-FlESTAS, publicación del Ayuntamiento de Ponferrada, 8 de septiem ­
bre de 1987, pp. 22 y ss. Textualm ente dice, no sin cierto encono, en la página
23: “el Monte Medulio estuvo en cualquier parte menos en Las M édulas”.
EL MONTE MEDULIO EN TERRITORIO ASTUR-BERGIDENSE
1 .0 3 3
época rom ana. En el pueblo de Salas existe la llam ada «cueva de
la palom bera», que n u tre aún hoy de agua al pueblo: se tra ta de
una construcción rom ana p ara desagüe de las m inas de Las Médu­
las. P or Biobra, en la vecina provincia de Orense, la tradición po­
pu lar ha legado rom ances sobre cómo m urieron en Las M édulas
debido al cerco rom ano los valientes guerreros astures y galaicos.
Si ante todos estos testim onios, añadim os que adem ás las m inas
de oro de Las M édulas eran algo así como hoy un secreto de E sta­
do, no se pueden exigir m ás testim onios en pro de la identificación
m onte M edulio y Médulas. N ecesariam ente, adem ás, los miles de
toneladas rem ovidas hicieron inevitable la pérdida de posibles res­
tos como huesos, etc. Concluimos, po r todo lo anterior, que el Mon­
te M edulio m uy bien podría ser el p araje hoy conocido como Las
M édulas en el antiguo territo rio astur, actualm ente en El Bierzo,
provincia de León, en las proxim idades de la confluencia del Sil
con el C abreras, cerca del pueblo de Carucedo, aproxim adam ente a
una veintena de kilóm etros en la carretera que desde Ponferrada
conduce a Orense.
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
POR
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ
Y
ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
EMPLAZAMIENTO
La estela apareció en el exterior de la iglesia p arroquial de San­
tiago de Duesos, concejo de Caravia, en la zona costera oriental de
Asturias. E sta es la localización geográfica dentro de los lím ites
actuales, pero si pretendem os situarla de igual modo en época pre­
rrom ana tropezam os con la dificultad de que existen diversas
teorías sobre el em plazam iento del lím ite entre cántabros y astures (1): m ientras que algunos autores lo sitúan en el Sella, otros
lo hacen en Villaviciosa. Por lo tanto, según la teoría que se acep­
te, Duesos pertenecería a uno u otro territorio, pero en todo caso,
estaría próxim o a la frontera.
Por o tra parte, Duesos está enclavado en una zona de antiguos
asentam ientos castreños. El núm ero de castros localizados en la
zona varía según las fuentes que se consulten (2).
(1) Marco S imón, Francisco: “Las estelas decoradas de los conventos Caesaraugustano y C luniense”. CAESARAUGUSTA, núms. 43 y 44. Zaragoza,
1974; págs. 11 y 12.
(2) González, José Manuel: “Catalogación de los castros asturianos”.
ARCHIVUM, XVI. Oviedo, 1966; págs. 264 y 265. Cita dos en Colunga y uno
en Caravia.
L lano R oza de A mpudia, Aurelio de: El libro de Caravia. Oviedo, 1919;
p. 35. Cita cinco en Colunga y uno en Caravia.
1 .0 3 6
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
E sta es la prim era estela que aparece en Caravia, pero el h a­
llazgo no resulta extraño si tenemos en cuenta que en todos los
concejos lim ítrofes se han encontrado piezas de este tipo (3).
La estela se encontraba sem ienterrada en la p arte posterior de
la iglesia, ante el um bral de la puerta de acceso a la sacristía, y
adosada lateralm ente a la fábrica de la mism a. La p arte vista (ca­
ra A) estaba en el mismo plano que el suelo (fig. 1). En esta zona
estuvo ubicado el cem enterio parroquial hasta que fue clausura­
do en 1916 y posteriorm ente m ondado en los años 1927 y 1928. La
sacristía fue am pliada en 1928 (4).
Existe una fotografía (fig. 2) que corresponde a las obras de
1928, en la que se aprecia que el terreno está excavado po r debajo
del nivel en el que apareció la estela (5). En esa m ism a zona so­
bresale de la tierra algo, que podría ser el espigón de la estela. Si
lo fuese, y dada su disposición, la estela estaría en terrad a oblicua­
m ente y en posición invertida. Pudo aparecer de este modo durante
las obras y reaprovecharse como pavim ento ante el um bral.
De todos modos, lo que es seguro es que antes de 1928 la estela
no había sido colocada en la disposición en que nosotros la en­
contram os, puesto que no aparece así en la fotografía y adem ás
estaba adosada a un paño de la sacristía que corresponde a la am­
pliación efectuada en ese año. Las personas ancianas a quienes
hem os consultado sobre la estela la recuerdan desde siem pre, po r
lo que es posible que fuese durante las m encionadas obras cuando
se situase en ese lugar.
Es frecuente que este tipo de piezas aparezcan próxim as a igle­
sias, o bien em potradas en la fábrica de las m ism as (6), lo cual.es
interpretado por algunos autores como una cristianización de lu­
gares de culto pagano (7).
(3) D iego S antos, Francisco: Epigrafía romana de Asturias. Oviedo, 1985;
p. 9.
(4) Libro de Fábrica de la iglesia parroquial de Santiago de Duesos y de
su filial de N.a S.a de la Consolación. Libro corriente comenzado en 1908 ; p. 59.
(5) Agradecem os las facilidades prestadas por los encargados del Archivo
Diocesano del Patrim onio para su consulta, así como para la obtención de la
fotografía, cuyo cliché pertenece a sus fondos.
(6) A basolo A lvarez, J.A. : Epigrafía romana de la región de Lara de los
Infantes. Burgos, 1974; págs. 13-21. También se da en Cantabria, Asturias, Sa­
lamanca y Soria.
(7) Carballo, J. : “Las estelas gigantes de Cantabria”. CUADERNOS DE
ESTUDIOS GALLEGOS, T. III. Santiago de Compostela, 1948 ; p. 9.
L opez Cuevillas, F. : La civilización céltica en Galicia. Santiago de Com­
postela, 1953; p. 409.
....... . .
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
1 .0 3 7
HALLAZGO
En la prim era sem ana de diciem bre de 1985, cuando nos en­
contrábam os realizando el «Inventario del Tesoro A rtístico de la
Región A sturiana», don Faustino Rodríguez Noval, párroco de San­
tiago de Duesos, nos m ostró la estela sem ienterrada (8). Se creía
que eran dos losas, ya que sólo aparecían a la vista los dos registros
de lacería de la cara A, y el hecho de que am bos estén en diferente
plano favorecía esta idea (fig. 1). Por lo tanto era difícil suponer
que se tra ta b a de una estela m onolítica.
LEVANTAMIENTO
Cuando lo com unicam os a la Comisión Diocesana del P atrim o­
nio, aconsejam os que fuese recogida en lugar seguro, dado que el
em plazam iento no era el adecuado para su conservación.
El 17 de diciem bre de 1985 la Comisión Diocesana acordó pedir
al párroco que procediese a su recogida en lugar seguro de la casa
rectoral, previo levantam iento.
El 6 de febrero de 1986 se procedió a dicho levantam iento bajo
la dirección de don Em ilio O lábarri y posteriorm ente se trasladó
a la hu erta de la casa rectoral, que está protegida p o r una cerca.
NOTICIA EN LA PRENSA
El día 14 de febrero el diario «La Nueva España» publicó en
prim era página lá noticia, ju n to con una fotografía de la cara A.
N uestra intención era esperar a la sem ana siguiente, p ara d ar la
noticia cuando la estela estuviese m ejor docum entada. Al día
siguiente se publicó en el mism o diario, en la quinta página, un
artículo m ás am plio, en el que se intercalaban dos fotografías y
algunos párrafos de un texto, que con n uestras prim eras conclu­
siones les habíam os entregado el día anterior.
(8)
El equipo de campo de dicho inventario estaba compuesto_por_ A lejan­
dro M iyares Fernández, Alberto Fernández Suárez y Amparo Fernández López.
Esta últim a participó en el hallazgo y en las primeras investigaciones hasta
que otras ocupaciones le impidieron la continuación del estudio, razón por la
cual renunció a la elaboración del presente artículo.
1 .0 3 8
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
DESCRIPCION
Cuando apareció estaba recubierta en algunas partes por una
capa de cem ento que cum plía varias funciones (fig. 3):
—
—
—
—
S ujetar partes fracturadas.
Regularizar su form a, haciéndola más rectangular.
U nirla a la fábrica de la iglesia.
Com pletar de modo arb itrario los dibujos, por medio de inci­
siones practicadas sobre el cemento.
Al librarla de dicha capa, los fragm entos que ésta sujetaba que­
daron sueltos. El núm ero de fragm entos de la p arte superior es de
cuatro: dos grandes, que afectan a la esquina izquierda de la ca­
ra A y a la derecha de la cara B, y dos pequeños, que afectan al
canto superior. E n la parte inferior sólo hay u n a fractura, en la
esquina izquierda de la cara A, que afecta al espigón. Estos cinco
fragm entos fueron unidos posteriorm ente.
1
Es una pieza m onolítica, de piedra arenisca carbonatada (9).
Su form a es, en general, de prism a rectangular, aunque con algu­
nas irregularidades (figs. 4 y 5):
—
—
—
—
El espigón adelgaza hacia el extremo inferior.
La parte superior, que está fracturada, no ofrece un borde recto.
El ancho es ligeram ente m ayor en el registro superior.
El registro inferior es 2,5 cms. más grueso que el superior, lo
cual se aprecia en el perfil de la estela. Sin em bargo, esto sólo
afecta a la cara A, cuyo registro inferior está en un plano avan­
zado respecto al superior.
DIMENSIONES
Como son variables, debido a su irregularidad, optam os p o r re­
coger las máximas en cada caso. Las m edidas parciales las hemos
tom ado de la cara A.
(9)
Datos facilitados por el,geólogo Javier B ravo. García tras uñ exam en
visual de la pieza. Este tipo de piedra se puede encontrar en la zona en que
apareció la estela.
.. - V
1.039
. .. .. LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
Altura:
Espigón: 17,5 eins.
— Registro inferior: 57 cms.
— Registro superior: 73,5 cms.
— Total: 148 cms.
—
A nchura:
r..
J.-
-
— Espigón: 72,5 cms.
— Registró inferior: 76 erris.
— Registro superior: 83 cms.
G rosor:
— Espigón: 17,5 cms.
— Registro inferior: 22 cms.
^ ’ R eg istro 'su p erio r: 19,5 cms.
'
-
La descripción y las m edidas que hemos dado se corresponden
con la form a que presenta en la actualidad, pero pensam os que
ésta no sería la original.
En p rim er lugar sería más alta, pues la ornam entación de am ­
bas caras se interru m p e en el borde superior, que está fracturado.
H abría que añ ad ir en la cara B, al menos, lo que falta de la svás­
tica y del bocel que la enm arca. El diám etro de la figura com pleta
sería la sum a del diám etro de la svástica, m ás el doble del ancho
del bocel: 62 cm s.+ 13 cms. = 75 cms. La altu ra de la estela sería
entonces la sum a de ese diám etro, más la distancia entre el bocel
y la base de la estela: 75 cm s.+ 113,5 cms. = 188,5 cms. Sería, po r
tanto, 40,5 cms. m ás alta que en la actualidad.
En segundo lugar, el registro superior, que es 7 cms. m ás ancho
que el inferior, lo sería aún más, puesto que la ornam entación tam ­
bién se interrum p e en los bordes laterales a causa de las fractu ras
y retallas. P or lo tanto, desconocemos el contorno del registro su­
perior. .Es posible que el rem ate fuese red o n d ead o ,'p u es es muy
frecuente en las estelas que ostentan en su cabecera m otivos astral
1 .0 4 0
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MI YARES FERNANDEZ
les inscritos en circunferencias (10). No obstante, al hacer la des­
cripción de los motivos ornam entales plantearem os otras posibles
soluciones.
Las modificaciones y el deterioro que ha sufrido la estela no
son extraños, pues este tipo de piezas fue muy codiciado p ara su
reaprovecham iento en construcciones posteriores. P ara ello se re­
tallaban o fragm entaban, dándoles la form a más adecuada (11). En
la zona central de la cara B se aprecian unos huecos sin aparente
relación ni continuidad con la decoración, que pudieron practicar?
se p ara su reaprovecham iento. En el interio r tienen un color rojizo
que puede deberse al óxido de algunos hierros. En dos estelas de
Soria, que sirvieron de quicialeras, se ven huecos sim ilares (12).
TECNICA
Talla redondeada que aparenta ser bajorrelieve, aunque en rea­
lidad los motivos no sobresalen del fondo ya que éste no ha sido
rebajado.
Esto se obtiene practicando incisiones y redondeando los espa­
cios interm edios, de modo que dan sensación de boceles o baque­
tones* En los bordes se redondea el espacio que queda entre la
incisión y éstos.
Se tra ta de la mism a técnica que se em plea en los relieves castreños.
¿•3re
(10) Marco S imón, F . : Tipología y técnicas en las estelas decoradas de
tradición indígena de los conventos Caesaraugustano y Cluniense. Zaragoza,
1976; p. 12.
J imeno, Alfredo: Epigrafía romana de la provincia de Soria. Soria, 1980;
p. 228.
(11) N a v a s c u e s , J. M.a: “Caracteres externos de las antiguas inscripciones
salm antinas”. BOL. DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, núm. 152.
Madrid, 1963; p. 168. También hay ejemplos en Soria, Vigo, Cantabria y As­
turias.
(12) J i m e n o , Alfredo: Op. cit. Estelas núms. 108 y 109.
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
1 .0 4 1
DESCRIPCION DE LA ORNAMENTACION
Y RECONSTRUCCION
Se tra ta de un fragm ento de estela anepigráfico y decorado por
sus cuatro caras. Esto últim o es un caso único, si exceptuam os la
estela gigante de B arros, que tiene decoradas sus dos caras y cuyo
canto es recorrido por unas estrías.
La decoración aparece saltada y afectada por la retalla en al­
gunas partes.
Cara
A
E spigón:
Es en esta cara donde m ejor se conserva. El frente es liso, pero
la p arte inferior presenta un acabado más tosco. E stá fracturado
en el ángulo inferior izquierdo.
Serviría p ara m antener la estela en posición vertical, hincándola
en la tierra, o bien acoplándola en una pieza hueca que actuaría
como caja. Dado el tam año y el peso de la estela, parece m ás ló­
gico lo últim o.
El resto de la pieza estaría destinado a ser visto y se divide en
dos registros que, como ya dijimos, están en diferentes planos.
Registro inferior:
E stá enm arcado por un rectángulo apaisado, form ado por un
baquetón liso, que en algunas partes se encuentra afectado p o r las
fracturas.
El m otivo central es una lacería form ada po r haces de dos cin­
tas. Los espacios interiores de esta figura, libres de cintas, se ador­
nan con alm ohadillado y punto inciso.
Registro superior:
La separación entre registros viene dada por el desnivel entre
sus planos y reforzada por una incisión, que se quiebra en los ex­
trem os y se pierde en los bordes. ...
.
La lacería está enm arcada lateralm ente por dos incisiones rec­
tas, y en la p arte inferior po r una línea ligeram ente curva, que
1 .0 4 2
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
sobrepasa el cruce con las verticales y continúa hasta la fractura.
E sta incisión, en su últim o segmento, tiene una curvatura seme­
jante a la de la inferior. Ambas pudieron form ar un bocel que
rem arcaría el contorno, lo cual es frecuente en las estelas rom anas
de tradición indígena y en las propiam ente indígenas.
La lacería es sim ilar a la inferior, aunque con algunas diferen­
cias:
— Mayor tam año.
— Disposición vertical.
— Los haces de cintas se entrecruzan de modo inverso. Sería el
resultado que se obtendría al ver reflejada en un espejo la la­
cería inferior.
La lacería se interrum pe en la parte superior debido a la frac­
tura. Le faltan, al menos, 40,5 cms., lo cual perm ite que tenga m ayor
núm ero de tram os que la del registro inferior,-pero no podem os
hacer más que suposiciones sobre la form a en que se continuaría.
Paralelas a la silueta de la lacería hay unas incisiones ondulan­
tes a cada lado. En la derecha está dividida en dos tram os. El pri­
m ero arran ca de la parte inferior de la lacería y concluye en una
form a lanceolada que, en nuestra opinión, representa la cabeza de
una serpiente. Existen varios ejemplos de estelas con representa­
ción de serpentiform es (13). Por otra parte, la asociación de m oti­
vos solares y serpentiform es no es extraña (14). En la cabeza se
interrum pe la incisión, que se continúa un poco más arrib a hasta
desaparecer en la fractura. La incisión de la izquierda comienza,
de igual form a, en la parte inferior y se desarrolla de modo simé­
trico, pero se continúa sin interrupción hasta el borde superior.
Tanto ésta como el segmento de la derecha pudieron concluir
tam bién en cabezas de serpientes, pues en dos de las estelas que
(13) M a r c o S i m ó n . F .: “Las estelas...” ; p. 51. Son las siguientes (nume­
ración correspondiente al Inventario de Materiales de Marco Simón): Urbiola
(N-38), Lombera (C-9), Monte Cildá (0-43), dos en Lara de los Infantes (B-109
y B-121) y Clunia (B-10). En cuatro de ellas la serpiente no forma par.e de
una escena, sino que enmarca la ornamentación, como en la de Duesos.
(14) C a r b a l l o , J.: Op. cit. ; págs. 6 y 12.
G o n z á l e z E c h e g a r a y : Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología. San­
tander, 1963; p. 71. Para ambos autores sería un reflejo de la unión de los
cultos solar y ofídico.
L ó p e z C u e v i l l a s , F. y B o u z a B r e y , F .: “Os oestrimnios, os soefes e a ofio­
latría en G alicia”.'ARQUIVOS DO SEMINARIO D ’ESTUDIOS GALLEGOS, II,
Sección de Prehistoria. Santiago de Compostela, 1929; p. 126.
:
.
:
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
-
•-
-
1 .0 4 3
cita M arco Sim ón (Lom bera y Clunia) la orla está form ada por
varias serpientes y en la de Clunia las serpientes están dispuestas
asim étricam ente, como lo estarían en la de Duesos.
En los bordes laterales se aprecian restos de o tra decoración.
Son incisiones en form a de arco de circunferencia. Hay tres a cada
lado, pero no se distribuyen de modo sim étrico, ya que las de la
derecha están un poco más altas que las de la izquierda. Una de
ellas, la inferior del lado izquierdo, conserva dos incisiones con­
céntricas que form an un bocel curvo. Se puede suponer que las
dem ás serían sim ilares. Dos posibles soluciones de continuidad
serían:
— Seis circunferencias en torno a discos alm ohadillados.
— Un bocel continuo a cada lado, de form a ondulante.
~ Pero con ellas no se agotan las infinitas posibilidades que se
pueden dar. Como vemos, en esta cara se pueden ap u n tar una serie
de hipótesis sobre la ornam entación original, pero sin poder m ate­
rializarlo en un dibujo concreto, como en la cara B.
Cara
B
E spigón:
E stá totalm ente fracturado. Tendría un perfil sim ilar al de la
cara A.
Registro inferior:
Se encuentra muy afectado por las fracturas, conservando la
decoración únicam ente en el lado izquierdo y un p ar de m arcas
poco definidas en el derecho. Paralelas a los bordes tenem os tres
incisiones rectas, que son seguram ente parte de un rectángulo que,
de m odo sim ilar al de la cara A, enm arcaría la decoración de este
registro. De ella se conservan, en torno a un disco alm ohadillado
con punto inciso, un bocel en form a de circunferencia y otros dos
en form a de arco de circunferencia. Estos últim os parecen in te ­
rrum pirse p o r la fractura. La circularidad de esta figura no es
perfecta: el radio vertical es m ayor que el .horizontal y las cintas
son m ás delgadas en el lado derecho. E ntre estos boceles y los án­
1 .0 4 4
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
gulos del rectángulo hay unos discos alm ohadillados. El inferior
con punto inciso.
Por sim etría (15), resultaría lógico que estos motivos se repitie­
sen en la parte derecha, pero caben dos posibilidades:
1)
Que los boceles en form a de arco fuesen originariam ente dos
circunferencias. En este caso, dado que el diám etro horizontal
—sería de 32 cms. (el radio es de 16 cms.), aun cuando la figura
de la derecha fuese contigua, sólo restarían h asta el borde de
la estela 2 cms. Aunque esta distancia podría aum entar ligera­
mente, debido a las irregularidades de la figura, el conjunto
quedaría descentrado y no podría inscribirse dentro del rec­
tángulo.
2)
Que las figuras de ambos lados se uniesen por un entrelazo. De
este modo los centros de las figuras se aproxim arían, dejando
así suficiente espacio a la derecha. Esto se puede com probar
gráficam ente (fig. 6): se traspasa el dibujo a un papel vegetal,
m arcando los bordes de la estela; se da la vuelta al papel y en
la zona que queda en blanco se repite el calco de la figura.
Vemos que una vez com pletada por medio de líneas disconti­
nuas, la lacería resultante sería factible y sim étrica. La m arca
recta encaja perfectam ente en el rectángulo y la m arca curva
queda paralela y próxim a al contorno de la figura. También se
repetirían los pequeños discos de los ángulos.
Registro superior:
Ambos registros están separados por una incisión horizontal,
m utilada p o r las fracturas del lado derecho.
Sobre ella, o tra incisión paralela e interrum pida tam bién por
las fracturas, que se curva hacia arriba cerca del borde izquierdo.
E sta línea se corresponde con las que existen a la m ism a altu ra en
la cara A y tiene una curvatura similar, lo cual refuerza la posibi­
lidad, antes apuntada, de que el contorno estuviese rem arcado por
incisiones o boceles.
(15)
La sim etría es una constante en el arte castreño, así como en las es­
telas romanas de tradición indígena, con los que se relaciona la estela de
Duesos, como verem os más adelante. Ademas en el resto de la decoración
también se observa esta regla, aunque de modo un poco imperfecto.
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
1 .0 4 5
Sobre esta incisión se desarrolla una lacería en torno a tres
circunferencias, que albergan en su interior discos alm ohadillados
con puntos incisos en su centro. El tram o central está un poco
desplazado a la derecha del eje de sim etría de la estela y los dos
laterales están un poco más altos que éste. El haz de cintas se con­
tinúa en el lado izquierdo hacia arriba, dando lugar seguram ente
a o tro tram o de lacería. En la parte derecha, más afectada po r las
fractu ras y el desgaste, se conserva el espacio liso que quedaría
entre el bocel de la svástica y la lacería, e incluso un pequeño frag­
m ento de cinta. Todo ello conduce a suponer que tam bién en este
lado se continuaría la lacería hacia la parte alta.
Como vemos, el conjunto de la lacería se curva hacia arriba,
adaptándose a la form a de la svástica, por lo que resulta muy
probable que adoptase form a de circunferencia, albergándola en
su in terio r (fig. 7).
El diám etro total de esta figura sería la sum a del de la svástica
con su correspondiente bocel, más el doble de la distancia entre
éste y la parte externa de la lacería: 75 cm s.+ 70 cm s.= 145 cms.
E sta sería la anchura de la estela, m ientras que la altu ra total sería
el resultado de sum arle a ese diám etro la distancia entre la lacería
y la base de la estela: 145 cm s.+ 81,5 cms. = 226,5 cms.
Estas dim ensiones pueden parecer desm esuradas, pero existen
ejem plos sim ilares e incluso superiores: la altu ra de las estelas de
Vigo estudiadas por Dolores Juliá oscila entre 200 y 240 cms. (16),
y la estela de Z urita tiene un diám etro de 200 cms. (17).
Si se acepta la hipótesis de una lacería circular, la form a ñ u s
lógica para el registro superior sería la discoidea, m ientras que el
inferior cum pliría la función de vástago, lo cual explicaría su- m a­
yor grosor. En este caso la incisión que recorrería el contorno sería
una circunferencia, con lo cual el diám etro aum entaría en 12 cms.
Los tres huecos rectangulares afectan a la lacería en su parte
central.
Sobre ella se ve la parte inferior de una svástica m últiple,
dextrógira y de radios curvos. Está rodeada por un bocel liso y en
su centro se aprecia una incisión curva que podría pertenecer a un
círculo in terio r concéntrico, del que partirían los radios. Existen
(16) J ulia , Dolores: Etude èpigraphique et iconographique des esteles fu­
néraires de Vigo, Madrid-Heidelberg, 1971; p. 19.
(17) C a l d e r ó n y G. d e R u e d a , F.: “Aportación al estudio de las estelas de
la provincia de Santander”. REVISTA DE SANTANDER (separata). Santan­
der, 1934; p. 10.
1 .0 4 6
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
ejem plos de estelas en que se da este caso (18). Los radios curvos
están saltados en algunas partes y en la esquina superior tiene una
pequeña fractura.
En la reconstrucción ideal que acom paña a este artículo (fig. 7)
se puede advertir que las líneas que proponem os, en algún caso, no
enlazan perfectam ente con las conocidas. No es extraño que suce­
da así, puesto que la reconstrucción se basa en equidistancias, m ó­
dulos y diám etros homogéneos, m ientras que en el fragm ento de
estela conservado la ornam entación es im perfecta y sus tram os son
heterogéneos y asim étricos: están a diferentes alturas, tienen diá­
m etros distintos y sus curvaturas son im perfectas. Sin em bargo,
bastarían ligeras modificaciones para que el encaje fuese perfecto.
L as
car as l a t er a le s
o
can to s
Aunque son sim ilares entre sí, la de la derecha (b) se conserva
más com pleta y perfecta: lacería sencilla form ada por dos incisio­
nes ondulantes que se entrecruzan y se unen en los extremos.
Llevan un punto inciso en el interior de cada lazo. E stá inscrita
en un rectángulo inciso cuyos lados verticales se continúan hacia
abajo, cruzándose perpendicularm ente con tres líneas horizontales,
lo cual genera un reticulado.
El izquierdo (a) sólo conserva parte del rectángulo, al que le
falta el lado superior y su lacería está incom pleta, pues su sexto
lazo no está cerrado. Todo ello se debe a que la p arte superior ha
sido retallada. Además, tanto la lacería como el rectángulo están
ligeram ente curvados hacia la derecha, lo cual denota cierta impe­
ricia en la talla.
RELACION CON LAS ESTELAS ROMANAS
DE TRADICION INDIGENA
Este grupo de estelas se distribuye por una am plia zona del
N orte y del Noroeste de la Península Ibérica, dentro de lo que
fueron en época rom ana los conventus Caesaraugustanus, Cluniensis, Asturicensis, Lucensis y Bracaraugustanus.
(18)
G a r c í a y B e l l i d o , A . : Esculturas romanas de España y Portugal. Ma­
drid, 1949; estela núm. 343, Clunia. También hay ejem plos en Orense, Soria
y Lara de los Infantes.
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
1 .0 4 7
Revisando las descripciones y tipologías que dan los diferentes
autores que se ocupan de su estudio, podem os extrapolar algunos
rasgos característicos de estas estelas (19):
— La form a predom inante es la prism ática, aunque tam bién se
dan ejem plos de discoideas sobre vástago.
— E stán concebidas para ser hincadas en la tierra y algunas con­
servan el espigón.
— Se dividen en registros, en los que se distribuye la decoración.
— Un rasgo fundam ental es que la cabecera se reserva, general­
m ente, para uno o más motivos astrales, que con frecuencia
van inscritos en círculos. El más repetido es la svástica m últi­
ple de radios curvos.
— Es frecuente que aparezcan cercanas a iglesias y capillas, reaprovechadas en su fábrica, o en la de cualquier o tra construcción.
Como vemos, todas estas características, a excepción de la p ri­
m era, que no se puede determ inar con exactitud, coinciden con las
de la estela de Duesos.
La m ayoría de los autores que estudian estas piezas reconocen
en ellas una tradición indígena (20). Marco Simón, por ejemplo,
basa esta opinión en los siguientes argum entos:
— El área en que aparecen sufrió una rom anización m enor que el
Este y el Sur de la Península Ibérica.
— La antroponim ia refuerza la raigam bre indígena.
(19) Adem ás de las obras ya citadas hemos consultado las siguientes:
A cuña Castroviejo , F .: “Notas sobre la morfología y la decoración en las
aras y estelas de Galicia en época romana”. STUDIA ARCHEOLOGICA, núm.
32. Valladolid, 1974; págs. 17 y ss.
Cardozo, M .: Catálogo do Museu de Arqueología da Sociedade Martins Sar­
m e n tó ; secgdo de epigrafía latina e de escultura antiga. Guim araes, 1972.
F rankowski, E .: Estelas discoideas de la Península Ibérica. Madrid, 1920.
I glesias G il , J.M .: Epigrafía cántabra. Estereometría. Decoración. Ono­
mástica. Santander, 1976.
Inscripciones Romanas de G alicia: CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLLGOS. Santiago de Compostela.
(20) M arco S imon, F .: “Las este la s...” ; págs. 6 92.
A basolo A lvarez, J .A .: Op. c i t.; p. 5.
García y B ellido, A.: Op. cit.; p. 321.
N avascues, J. M.a : Op. cit,.; págs. 160 y 163.
1 .0 4 8
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
— Los motivos ornam entales, para los cuales no hay que b u scar
un origen alóctono, pues son frecuentes en la simbología indí­
gena (21).
Podemos añadir que es frecuente que aparezcan cerca de an ti­
guos asentam ientos indígenas, como la de Duesos (22).
RELACION CON DOS ESTELAS ASTURIANAS
Se tra ta de las estelas de Valduno y de Castiello, cuyas inscrip­
ciones en latín testim onian su carácter rom ano, lo cual refuerza la
relación de la de Duesos con el grupo anterior.
Ambas presentan motivos de lacería sim ilares a los de Duesos,
pero en el caso de Castiello el parecido es mayor, tanto p o r la
decoración com o po r la técnica empleada. Su historia tam bién re­
cuerda a la de Duesos, pues la de Castiello apareció cerca de un
castro y reaprovechada, y la de Valduno cercana a una iglesia.
Los antropónim os de las inscripciones son indígenas y los auto­
res les dan una cronología tem prana (23).
Los motivos de lacería se encuentran raras veces en las estelas
rom anas de la Península Ibérica.
RELACION CON LAS ESTELAS DECORADAS
POR LAS DOS CARAS
Las estelas decoradas por am bas caras son muy escasas. Marco
Simón cita nueve en la zona que estudió (24), y nosotros no hemos
encontrado más ejem plos en el resto de los conventus arrib a cita­
dos. De esas nueve, dos son fragm entos que no p erm iten conocer
todas sus características, por lo que las excluiremos de las consi­
deraciones que a continuación se hacen. T rabajarem os, po r tanto,
sobre las siete restantes, que son las siguientes (la num eración co­
rresponde al Inventario de M ateriales de Marco Simón):
(21)
(22)
F.: “Las e s te la s...; págs. 92-94.
J.A.: Op. cit.; págs. 15 y 19.
J u l i a , Dolores: Op. cit.; p. 5.
(23) H ü b n e r , E .: Corpus Inscriptionum Latinarum, Vol. II , Suplementum.
Berlín, 1892; p. 923, pieza núm. 5.750 (Castiello). La sitúa en el siglo I d.J.C.
J o r d á C e r d á , F .: “La cultura de los castros y la tardía romanización de
A sturias”. Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo. Lugo, 1977;
p. 33. Sitúa ambas piezas en la segunda parte del siglo I d.J.C.
(24) M a r c o S im ó n , F .: Tipología...; págs. 20 y 21.
M arco
S im ó n ,
A b a s o lo
A lv a re z .
Fig. 1: La estela, tal como apareció, ante el umbral de la puerta de la
sacristía.
Fig. 2: Fotografía de las obras de ampliación de la sa­
cristía. La flechp señala el posible espigón.
Fig. 3: D etalle del levantamiento, en el que se aprecia la capa de cemento.
Figura 4 : Cara A
Figura 4 : Cara B
Figura 4 : Cara a
Figura 4 : Cara b
Figura 5 : Cara A
Figura 5 : Cara B
F igura 5
Cara b
Cara a
Z o n a f r a g m e n t a d a o r e t a l l a d a . -------
Figura
6
Figura 7
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
1.049
— Cantabria: B arros (C-3), Lom bera (C-9), Lom bera (C-10) y Zu­
rita (C-73).
— Vizcaya: M eñaca (V-10).
— Soria: B orobia (SO-6).
— B urgos: Clunia (B-10).
Sus características son las siguientes:
— Todas ellas son anepigráficas.
— Todas, excepto la de Soria, son discoideas. Incluso en B orobia
hay una estela muy sim ilar a la m encionada que sí es discoi­
dea (la SO-5).
— Atendiendo al rep erto rio iconográfico resultan dos grupos:
M otivos geom étricos:
- Cuatro de ellas coinciden en un motivo muy peculiar y poco
frecuente, consistente en una serie de circunferencias concéntri­
cas en torno a un dibujo form ado p o r varias m edias lunas ins­
critas en un círculo. Son las de Barros, Lom bera (C-9 y C-10) y
Zurita.
- La de M eñaca resulta muy sim ilar a las anteriores: circunfe­
rencias concéntricas, de las cuales la más externa p resen ta un
denticulado como en B arros y Zurita, y adem ás tiene svásticas
como las dos de Lom bera.
M otivos bélicos o cinegéticos:
- Son las estelas de Borobia, Clunia y una cara de la de Zurita,
que tienen un rep erto rio sim ilar, form ado p o r guerreros con
caetras, caballos y otros animales.
Pero entre estos grupos se pueden establecer los siguientes ne­
xos de unión:
— La estela de Z urita ostenta en una de sus caras decoración geo­
m étrica y en su reverso una escena bélica del segundo tipo.
— Las estelas de Clunia y de Lom bera (C-9) coinciden en ten er una
orla circular form ada p o r serpentiform es.
1 .0 5 0
ALBERTO FERNANDEZ, SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
Se tra ta po r tan to de un grupo de estelas que tienen una fuerte
relación entre sí. A su vez se puede establecer una relación en tre
éstas y la de Duesos, po r coincidir con ella en las siguientes carac­
terísticas:
'
— Todas ellas están decoradas por am bas caras como la de Duesos.
— Todas ellas son anepigráficas.
— R epertorio ornam ental similar: cinco con circunferencias con­
céntricas, tres con svásticas y dos con serpentiform es.
— Además, como vimos anteriorm ente, cabe la posibilidad de que
la de Duesos fuese discoidea como seis de ellas.
Aunque estas estelas aparecen frecuentem ente en estudios de
epigrafía rom ana, no hay en ellas ningún indicio de rom anización,
como podría ser, po r ejemplo, las inscripciones. En realidad po­
demos h ab lar de una mayor antigüedad e indigenismo, basándose
en los siguientes hechos:
— Varios autores opinan que las estelas gigantes de C antabria son
indígenas (25).
— M arco Simón sitúa las cántabras y la de Meñaca entre los si­
glos II al I a.J.C. y la de Clunia en el siglo II o principios del
I a.J.C. (26).
— La iconografía del segundo grupo es indicativa, p ara algunos
autores, de su carácter indígena (27).
— En Clunia se encontraron dos piezas .sim ilares a la que está de­
corada p o r am bas caras, que tienen inscripciones en caracteres
ibéricos (B-12 y B-13). Una de ellas, según M aluquer de Motes,
sería de finales del siglo II o de principios del I a.J.C. (28).
— En Borobia apareció una estela, sim ilar a la citada, con antroponim ia indígena (SO-7).
(25) C a l d e r ó n y G. d e R u e d a , F .: “La estela gigante de Zurita” ALTAMIRA, núms. 2 y 3. Santander, 1946; p. 118.
C a r b a l l o , J . : O p . c i t.; p . 6.
(26) M a r c o S im ó n , F .: “Las este la s...” ; p . 90.
(27) C a l d e r ó n y G . d e R u e d a , F .: “La e s te la ...” ; págs. 111 y 112.
G a r c í a y B e l l i d o , A.: Op. cit.; págs. 326, 327 y 370.
G o n z á l e z E c h e g a r a y : Op, cit.; p . 70.
(2 8 ) M a l u q u e r de M o t e s , J . : Epigrafía prelatina de la Península Ibérica.
Barcelona, 1968; p. 67.
s6.7‘.'X IY:
. *
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
RELACION CON EL REPERTORIO
ORNAMENTAL CASTREÑO
.
1 .0 5 1
¿A L ' "
Para M. Cardozo el arte ornam ental castreño es «bien típico y
homogéneo en sus aspectos, p o r diversos que sean los m ateriales
em pleados (piedra, cerám ica o metales)» (29). Pues bien, en todas
estas facetas del arte castreño se pueden encontrar m otivos deco­
rativos sim ilares o idénticos a los de la estela de Duesos. A conti­
nuación dam os una relación de algunos de los que hem os podido
constatar:
— L a c e r ia
s e n c il l a
- Piedra: Es muy frecuente. Castros de S anta Tecla y de M onte
Redondo. Este últim o con puntos incisos en el in terio r de cada
lazo.
- O rfebrería: Muy frecuente. Torques del castro de M asma y frag­
m ento de diadem a de Ribadeo, am bas con puntosr incisos.
- Cerámica: Frecuente. Castro de Vigo, con puntos incisos.
- Metal: Placas de bronce de la Citania de B riteiros y del Castro
de Sabroso.
.
E sta m ism a lacería tam bién aparece form ando una circunferen­
cia como la que rodearía a la svástica de la estela de Duesos: to r­
ques de Langreo y torques de Lebuçâo.
— L a c e r ia
co m pleja
Nos referim os al tipo de lacería que se desarrolla en la cara A.
- Piedra: Frecuente. Castro de Santa Tecla y p u erta dé habitación
de Cividade de Ancora.
- O rfebrería: Diadem a de Ribadeo, con puntos incisos en los es­
pacios internos, como en la estela.
- Cerámica: Castro de Coaña.
(29)
C a r d o z o , M .: “A lgunas observaciones sobre el arte ornam ental del ‘
Noroeste de la Península Ibérica”. IV Congreso de Arqueología del Sureste
Español, Elche, 1948 (separata). Cartagena, 1949; p. 345.
1 .0 5 2 " ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
—
SVASTICAS
’
- Piedra: Frecuente. Castro de Santa Tecla y Museo de M artins
Sarm entó.
- O rfebrería: Torques de Santa Tecla y torques de Tourem . En
realidad se tra ta más bien de trisqueles.
— C ir c u n f e r e n c ia s
c o n c é n t r ic a s
Aunque no quede claro que las del registro inferior de la cara B
lo sean, se aprecia el gusto po r este m otivo y sus variaciones.
-
Piedra: S anta Tecla.
Orfebrería: Torques de Foxados.
Cerámica: «Picu l'Castro», en Caravia.
Metal: Fíbulas del «Picu l'Castro».
— D iscos CON PUNTO INCISO
Son tam bién muy frecuentes y en algunos casos adoptan una
disposición sim ilar a la del registro inferior de la cara B, o sea,
ocupando las cuatro esquinas en torno a circunferencias concén­
tricas. De este m odo podemos verlos en los siguientes ejemplos:
- Orfebrería: Casco de oro de Leiro y Lúnula de Chao de La­
m as (30).
- Metal: Fragm ento de arreos de caballo del Museo Arqueológico
de Oviedo, procedente del Castro de San Chuis.
— S e r p ie n t e s
- Piedra: C astro de Troña. En otra peña cercana se encontró un
grabado solar.
(30)
C a b r é A g u i l o , J .: “El tesoro de Chgo de Lamas, Miranda do Corvo,
Portugal”. ACTAS Y MEMORIAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AN­
TROPOLOGIA, ETNOGRAFIA Y PREHISTORIA, T. VI, Memoria LXIII. Ma­
drid, 1927; objeto núm, 4.
LA ESTELA DE DUESOS, CARAVIA
1 .0 5 3
- Cerámica: S anta Tecla.
- Orfebrería: Lúnula de Chao de Lamas (31).
En algunos de estos castros se com prueba la existencia de le­
yendas sobre serpientes (32).
CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSION
Vemos, p o r tanto, que la estela de Duesos se relaciona, en p ri­
m er lugar, con el grupo de estelas rom anas, pero no podem os
olvidar que éstas m antienen unas tradiciones indígenas y que son
esos rasgos precisam ente los más sim ilares a los de n u estra estela.
La relación con las estelas asturianas de Valduno y Castiello
es m ás directa y nos hace pensar en una cronología m ás tem prana
y en un m enor grado de romanización.
Las sim ilitudes que existen con las decoradas p o r am bas caras
son im portantes y refuerzan su carácter indígena, aum entando la
posibilidad de una cronología an terio r a Jesucristo.
A nuestro juicio, la relación con el arte castreño es la m ás des­
tacada, si tenem os en cuenta los siguientes hechos:
— Identidad total con el repertorio ornam ental.
— Coincidencia en la técnica empleada.
— Aparición en una zona de asentam ientos castreños y concreta­
m ente cerca de uno, el del «Picu l'Castro», que según Aurelio
de Llano no fue rom anizado (33), lo cual concuerda con la afir­
m ación de J.L. Maya de que se extinguió entre finales del siglo
II y principios del I a.J.C. (34). Hemos visto adem ás que en tre
los m ateriales extraídos de este castro existen ejem plos de de­
coración sim ilar a la de la estela.
(31)
(32)
J . : Op. cit.', objeto núm. 3.
F. y B o u z a B r e y , F .: Op. cit.; p. 136.
L ó p e z C u s v i l l a s , F. y P e r ic o t G a r c ía , L . : “Excavaciones en la citania de
Troña”. MEMORIAS DE LA JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES Y AN­
TIGÜEDADES, Vol. 115. Madrid, 1931; p. 11.
(33) L l a n o R o z a d e A m p u d ia , A u r e lio d e : Op. cit.; p. 48.
(34) M a y a G o n z á l e z , J .L .: “La cultura castreña asturiana” Indigenismo
y romanización en el conventus Asturum. Oviedo, 1983; p. 43.
C abré A
g u il o ,
L ó pez C u e v il l a s ,
1 .0 5 4
ALBERTO FERNANDEZ SUAREZ Y ALEJANDRO MIYARES FERNANDEZ
P or lo tanto, esa fuerte relación con el arte indígena y en espe­
cial con el castreño, ju n to con el hecho de que la pieza sea anepi­
gráfica y de que carezca de cualquier otro indicio de rom anización,
nos p e rm ite rconcluir- que puede tratarse de una estela castreña
prerrom ana. Ello explicaría, por ejemplo, la aparición de lacería en
las estelas de Valduno y de Castiello, sin necesidad de recu rrir a
préstam os alóctonos.
JOVELLANOS. LA ENSEÑANZA Y LAS ACADEMIAS*
POR
FERNANDO MUÑOZ FERRER**
Desde que finalizó el III Congreso Nacional de Academias de
M edicina y donde se tuvo el acierto de designar a esta capital co­
mo sede del próxim o Congreso, en nuestro pensam iento estaba
ren d ir cálido hom enaje a sus m iem bros activos —p articipantes de
nuestro Congreso— y a esta bella provincia española.
Por todo ello, pensam os durante mucho tiem po cuál sería su
m ejor hom enaje; y creo que había razones de peso p ara escoger
la figura insigne de este asturiano de pro que fue don G aspar Mel­
chor de Jovellanos. De todas form as, constituye un atrevim iento
por m i p arte h ab lar de tan im portante figura en su tie rra natal
y, m ucho más, en el seno de la Real Academia de M edicina, cono­
cedora profunda de toda obra fundam ental. Pero existía o tra causa
im portante, cual era la vinculación de don G aspar con m i tierra,
pues no hay que olvidar que entre los diputados doceañistas —co­
mo así se les ha denom inado— figuraba Jovellanos, y es en el
frontispicio de la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz donde, en tre
las placas dedicadas a esa efeméride, figura la de los diputados
asturianos.
* Comunicación al IV Congreso Nacional de Reales Academ ias de Medicina.
Oviedo, 1-4 de octubre de 1987.
** Presidente de la Real Academia de Medicina de Cádiz.
1 .0 5 6
FERNANDO MUÑOZ FERRER
O tra razón poderosa era, y este es el fundam ento de n uestro
trabajo, conocer que don Gaspar había realizado una gran labor
como m iem bro de la Ju n ta Central p ara la Comisión de In stru c­
ción Pública, y estas bases alcanzaron tal im portancia que el Rey
ordenó tenerlo en cuenta para prom ulgar el Plan General de Es­
tudios.
Finalm ente, al tratarse en este Congreso del futuro de las Aca­
dem ias no podíam os olvidar que dicho plan se ocupaba ya, en
aquellas fechas — 1809—, del desarrollo de las m ism as, como más
tarde veremos.
Pasam os a com entar, aunque sea brevem ente, este inm enso tra ­
bajo que se titulaba »Bases para la form ación de un Plan General
de Instrucción Pública».
Es curioso señalar que, como siempre, los españoles de gran
form ación cultural y categoría se han esforzado y preocupado de
la form ación de los jóvenes y del prestigio de su patria. Es de total
actualidad com entar estos hechos en el m om ento en que las olas
de pasiones y los revuelos estudiantiles nos dicen que hay algo que
no m archa en la educación de la juventud. Siem pre estam os inven­
tando lo que otros hicieron con conocimiento, cuando sería más
fácil tom ar aquello que de bueno hicieron los demás, actualizarlo,
m ejorarlo y encauzarlo en nuestros días. Pero es cierto que predo­
m ina nuestro egoísmo y nuestra presunción sobre lo que nos con­
viene y así, desgraciadam ente, se m architan n uestras instituciones.
Al igual que el cam bio y la caída del m onarca hicieron olvidar estas
m aravillosas bases, vemos en nuestros días cómo se olvidan cosas
útiles y se crean otras nuevas que no dicen nada ni m ejoran lo
existente.
Me ha parecido oportuno trae r a vuestra consideración este
trab ajo , ya que las Academias tienen sobre sus espaldas la organi­
zación y el asesoram iento a nuestra superioridad de aquellas ense­
ñanzas que deben ser controladas y m ejoradas p o r ellas y, adem ás,
porque en este m om ento crucial de nu estra historia no hay duda
que está en el candelero la reform a de la enseñanza, co n trastad a
p o r una repulsa general de la mism a o, m ejo r dicho, a su form a,
para ser m ás explícitos. Es hora que las Academias participen y
que nos preocupem os más para intervenir directam ente en estas
reform as que nos atañen a todos y, sobre todo, al bienestar de nues­
tro país.
Se atribuyen nuestros contem poráneos ideas y actitudes que ya
estuvieron propugnadas por anteriores estudiosos y a las que sólo
JOVELLANOS. LA ENSEÑANZA Y LAS ACADEMIAS
1.057
añadiría yo, actualidad, pero que de ninguna form a podem os
desestim ar.
Pasam os directam ente a com entar el contenido del m aravilloso
trab ajo de Jovellanos pero, por razones de espacio y tiem po, no
podem os hacer un estudio exhaustivo del mism o y hem os decidido
refundir los asuntos de m ayor im portancia.
En prim er lugar, hace una descripción de intenciones y dice
textualm ente: «Se propondrá como últim o fin de sus trabajos,
aquella plen itu d de instrucción que pueda habilitar a los individuos
del Estado, de cualquiera clase y profesión que sean, para adquirir
su felicidad personal y concurrir al bien y prosperidad de la nación
en el m ayor grado posible».
Estas son sus palabras, pero no se lim ita a esta proclam ación
de intenciones solam ente sino que insiste: «Mirando a su fin, la
considerará cifrada en la perfección de las facultades físicas, inte­
lectuales y morales de los ciudadanos, hasta donde puedan ser
alcanzadas».
Pasa después a hablarnos de la educación privada y pública e
insiste en la perfección de la misma, pues al no estar som etida al
gobierno, será tam bién perfeccionada ya que este fin será el futuro
del individuo, de la sociedad y, al final, del Estado.
Es curioso ver cómo dedica un capítulo im portante a la educa­
ción del ciudadano cuyos fines son «mejorar la fuerza, la agilidad
y la destreza de los mismos». Este desarrollo físico conduciría a
dism inuir los vicios y los malos hábitos que haya podido contraer
el individuo en su an terio r educación.
Detalla los ejercicios que deben realizar: andar, correr, trep ar,
mover, levantar y a rro ja r cuerpos pesados, forcejear, luchar, etc.
Tam bién se ocuparán de perfeccionar los sentidos de la vista, oído
—hacer ejercicios p ara reconocer ruidos a distintas distancias— ,
ejercitar el sabor, el olor, el tacto; todo ello m irando al porvenir
de los alum nos. Detalla, asimismo, la capacidad de los profesores
y las m edidas que han de seguir en la enseñanza.
Por otro lado, insiste en que ningún ciudadano puede prescindir
de esta form ación, ya que de ella dependerá la facilidad del Estado
y ahonda, aún más, especificando que nadie debe estar excluido
de esta preparación, interviniendo en ella el m ayor núm ero posi­
ble de individuos.
Deberán, asim ism o, conocer el m anejo de las arm as útiles: es­
pada, sable, cuchillo, lanza, chuzo, etc., y todas las que puedan
co n trib u ir a la defensa general de los pueblos y de la patria; pero
sin olvidar que en esta preparación debe incluirse la form ación
1 .0 5 8
FERNANDO MUÑOZ FERRER
ética y m oral, debiendo los individuos m antenerse en form a, h a­
ciéndose p ara ello concursos y ejercicios, com peticiones públicas
(tiro al blanco en los pueblos, etc.) y privadas durante todo el
tiem po de la form ación y después de ella (nos recuerda el régim en
suizo).
En el capítulo dedicado a la Educación Literaria hace una di­
visión en dos facetas: en la prim era, se describen los m étodos ne­
cesarios p ara alcanzar los conocimientos; y en la segunda, los
principos de determ inadas ciencias que abarquen estos conocimien­
tos. La prim era p arte incluye a todos los ciudadanos y hay que
garantizarla totalm ente; la segunda estaría destinada a aquellos
que se distingan y estén capacitados para ello.
En las prim eras letras se enseñará el arte de leer y escribir, la
buena pronunciación, la buena ortografía. Al mism o tiem po se de­
be enseñar una form ación m oral a los alum nos, haciendo que los
libros de texto tengan un contenido adecuado p ara su edad y cono­
cim ientos, en relación con la capacidad de com presión del alumno.
La A ritm ética será im prescindible en estos estudios p ara el
desarrollo de las ciencias. Respecto a la Lengua castellana, el hab lar
se aprende en la niñez pero tendrá que ser perfeccionado con una
gram ática; el arte de hablar constituye la retórica y la poesía nos
deleita con lenguaje figurado y nos instruye; la dialéctica facilita
la ordenación de las ideas a expensas del discurso p ara llegar,
finalm ente, a la convicción.
Ya decía Jovellanos que la prim era form ación y educación per­
tenece a las madres pero la instrucción de los individuos debe
estar com prendida en los program as de educación de la In stru c­
ción Pública. Por ello y po r medio de los grandes hum anistas se
purifica y se difunde el conocimiento llegando a las buenas letras,
el buen gusto y la sabia crítica, para así llegar a la belleza.
Después de todas estas consideraciones ordena a la Ju n ta «Que
siendo la lengua nativa el instrum ento natural para la enunciación
de las propias ideas y para la perfección de las ajenas, en ninguna
otra lengua podrán los maestros exponer más clara y distintam ente
su doctrina y en ninguna la podrán interpretar m ejor sus alum ­
nos». ¡Cuántos com entarios podríam os hacer a este párrafo!
Se extiende en otras consideraciones im portantes como son, que
todos los pueblos empleen su propia lengua, que el intercam bio
po r la lengua castellana es perfecto, que aunque sea necesario el
conocim iento de otras lenguas p ara ciertos estudios los dem ás se
entenderán m ejor en la n uestra y, po r últim o, que debem os trad u ­
cir y p asar a n uestra lengua todas aquellas publicaciones de ver­
JOVELLANOS. LA ENSEÑANZA Y LAS ACADEMIAS
1 .0 5 9
dadero interés, lo cual constituye una buena selección de las obras
de m ás valor,
Aconseja, asim ism o, el estudio de la lengua latina p ara llegar
al conocim iento de la antigua elegancia y sabiduría, aunque esta
enseñanza estará dosificada según el camino que el alum no vaya
a seguir en el futuro. Por el contrario, los estudiosos que se vayan
a dedicar exclusivam ente a ello deberán estudiar la lengua m ás a
fondo.
El griego y el hebreo no deben encontrarse en las enseñanzas
generales pero serán im prescindibles p ara ciertos estudios.
Insiste en el estudio de las lenguas m odernas (inglés, italiano,
francés) p ara ciertas profesiones y las recom ienda como m uy ú ti­
les p ara el porvenir. Nos llam a la atención que olvide el alem án
entre ellas.
Con respecto a las Ciencias, las divide en dos partes: el arte de
pensar y el arte de calcular. Para ellas, aconseja un pequeño nú­
m ero de universidades pero bien distribuidas p o r el país, bien
dotadas y sabiam ente instituidas. Es precisam ente la Ju n ta la que
debe decir el núm ero de universidades en España así como debe
encargarse de la construcción de institutos públicos en las capita­
les de provincia p ara las Ciencias exactas y naturales.
Con respecto a la filosofía especulativa, ésta continuaba po r la
lógica que constituía el verdadero arte de pensar. Indicaba que el
comienzo se hiciese p o r el estudio de la Ontología que nos llevaría
a conocer la causa prim era y norm al, objeto de la Teología n atu ­
ral; el estudio de la religión, profundizada por el estudio de la
doctrina de nuestro Salvador, junto a la m oral social, pública y
privada, base de la legislación y de la jurisprudencia, de la econo­
m ía pública y de la política y, fundam entalm ente, la ética, con
ejem plos de virtudes sociales y morales.
Tam bién se ocupó de la filosofía práctica, que abarca m atem á­
ticas puras, física, álgebra y cálculo integral; del dibujo n atu ral
científico y de la geom etría práctica.
Propone la m ultiplicación de los institutos en las provincias,
con objeto de proporcionar una educación sabia y liberal p ara ele­
var, así, la categoría de los ciudadanos, contribuyendo, de este
modo, a la de la p atria. Su objetivo fue la form ación de individuos
que hicieran surgir en la nación la piedad, la justicia y el orden
público, y ocupar dignam ente los cargos de la M agistratura, Iglesia
y Foro.
1.060
FERNANDO MUÑOZ FERRER
H abla tam bién de los colegios profesionales, bajo la tutela del
Gobierno. Como ejemplos de estas instituciones están los Reales
Colegios de G uardiam arinas, Artillería, Infantería, etc.
Detalla, asim ismo, la form ación de las niñas p ara que den m a­
dres virtuosas y buenas y de las enseñanzas de la Iglesia. Cree que
la enseñanza debe ser gratuita en los sem inarios y colegios y en
los sitios donde exista una Universidad deben p articip ar las figu­
ras m ás relevantes dentro de la educación.
Propone la unidad de las escuelas y de las universidades en
toda la nación. Los profesores gozarán de la libertad de enseñar,
siem pre que sus ideas no se opongan a la religión moral y al orden
público. Los tratad o s de enseñanza serán breves y claros, im par­
tiéndose en lengua castellana, a la que se ad aptarán todos los me­
dios educativos, debiéndose convocar certám enes y prem ios para
los alum nos m ás aventajados.
Pero, para m ejor extender las ciencias y la literatura, éstas se
harán en las Academias, destinadas a cultivar, a estudiar y a aplicar
sus doctrinas, aprovechando todos los m edios que el gobierno les
proporcione a este fin.
Estas Academias se dividirán en cuatro grupos: Academias de
H umanidades, donde se estudiará la lengua castellana, la historia
y la geografía; Academias para Universidades, donde se estudiarán
el latín y el griego y academias para todas las especialidades que
abarca la filosofía especulativa; Academias para la filosofía prác­
tica; y, adem ás de las Academias provinciales, se harán Academias
generales en la capital del reino que podrán ayudar al gobierno con
su consejo para m ejorar la enseñanza general.
Tam bién alude a las sociedades patrióticas; la creación de bi­
bliotecas públicas, bien dotadas en todos los aspectos; la creación
de Museos y Gabinetes de H istoria N atural; a la m ultiplicación de
las im prentas p ara la difusión de la cultura; a la creación de pe­
riódicos con libertad de opinión, ya que escribir e im prim ir son
indispensables p ara la difusión de la cultura y el progreso de las
ciencias.
Tam bién cree que debe prodigarse la creación de teatros para
cultivar a las gentes. Finalmente, piensa que debe crearse un Tri­
bunal o Consejo Superior de Instrucción Pública del Suprem o de
E spaña e Indias.
Sevilla, 16 de noviem bre de 1809.
JOVELLANOS. LA ENSEÑANZA Y LAS ACADEMIAS
1.061
P or supuesto, este magnífico proyecto no llegó a realizarse por
la caída del Gobierno. Una vez más la insensatez política condena­
ba una obra excelente p o r am biciones absurdas.
Por últim o, tem inaría contando una anécdota que me sucedió
en el curso de una conversación con un viejo cubano, profesor de
U niversidad hace m uchos años. Comentábam os la situación, y yo
me quejaba de las cacicadas oficiales y cómo no com prendía que
ciertas cosas pudieran suceder, pues eran inconvenientes p ara to­
dos los españoles y las leyes iban en contra de ellas.
El viejo profeso r me dijo certeram ente: «En mi país no tene­
mos m ás leyes que las vuestras; la diferencia estrib a en que allí
las cum plim os».
ARTE PARIETAL PALEOLITICO OCCIDENTAL
TECNICAS DE EXPRESION E IDENTIFICACION
CRONOLOGICA
POR
MAGIN BERENGUER ALONSO
Organizado por el D epartam ento de Arte
Prehistórico del Museo del H om bre de París,
y bajo la dirección del Profesor Denis Vialou,
tuvo lugar en 1985 el Sem inario Internacional
de «Representaciones Prehistóricas», al que fue
invitado el M iembro de N úm ero de este In sti­
tuto don Magín Berenguer Alonso.
Su aportación en idioma francés, fue publi­
cada en el T. 90, núm ero 4, de 1986, en la Re­
vista «L’Anthropologie».
Dado el interés del trabajo se estim ó conve­
niente darlo a conocer en el Boletín del I.D.E.A.
en su versión española.
C ircunstancias personales no me han perm itido elaborar con la
suficiente calm a el presente trabajo. Por ello lo que a continuación
expongo lo hago a título de un mero esquem a hipotético, sin p re­
tensiones teorizantes.
Cuando el hom bre im planta en la superficie rocosa de abrigos
y cavernas las fórm ulas expresivas de su arte y creencias, lo .hace
1.064
MAGIN BERENGUER ALONSO
tras una previa y larga experiencia cuyos vestigios nos son desco­
nocidos. Y lo estim o así, porque las prim eras m uestras de esas
m anifestaciones artísticas parietales llegan hasta nosotros con cla­
ras m uestras de haber alcanzado ya representatividad cultual y
práctica técnica.
Esas iniciales m uestras paleolíticas advienen a nuestro conoci­
m iento a través de los grabados de la Ferrassie, Cellier, Belcayre,
Castenet, B lanchard des Roches, Souguett, Laussel, etc., con una
gran m ayoría de representaciones vulvares en su repertorio. Con­
viene record ar que fueron grabadas sobre bloques de piedra en su
día desprendidos de las bóvedas o de las paredes, y rescatados en
niveles auriñacienses y que, aunque su rescate haya sido en tal datación, no podem os desdeñar la posibilidad de que el grabado haya
sido realizado antes de la fractura, para sedim entar, después de
ella, en el nivel conocido. La técnica es de surco profundo y ancho,
en algún caso cercano al bajorrelieve.
Probablem ente, con sim ultaneidad a la fijación de estas repre­
sentaciones signíferas de surco ancho y profundo realizadas en
abrigos o en las entradas de las grutas, se llevan a cabo, en «san­
tuarios» más o menos profundos, las ejecutadas con p in tu ra de
color rojo.
Si m enciono la probable contem poreneidad de la ejecución po r
am bos sistem as, lo hago porque sus fórm ulas de representación
gráfica son sem ejantes y, en consecuencia, si en su apariencia físi­
ca lo son, lo han de ser tam bién en su filosofía tem poral. Incluidas
pues en el arte parietal paleolítico las representaciones simbólicoabstractas —que el profesor Jordá Cerdá denom inó acertadam ente
ideom orfos— en su técnica pictórica, hemos de hacer referencia a
las que por tal medio quedan recogidas en la cueva «Tito Bustillo»
(Asturias), entre las que se hallan las vulvares de form a oval (fig. 1),
a las que el profesor Beltrán M artínez destacó como las más com­
pletas y naturalistas, resaltando su paralelism o con las figuras en
bloques grabados con datas del auriñaciense1. El profesor Jordá
adm ite tam bién que los signos vulvares de esta cueva, un escaleriform e en rojo y los laciformes, son del prim er ciclo auriñaciense.
La «Cueva de Llonín» (Asturias) nos da, asim ismo, un am plísi­
mo repertorio de pinturas abstractas en color rojo (fig. 2) que, en
su m om ento, hem os herm anado con las pinturas de la «Cueva de
!)
B e l t r a n M a r t í n e z , Antonio: “Las vulvas y otros signos rojos de la cueva
’Tito Bustillo’”. A ctas del Symposium internacional de Arte Prehistórico.
Santander, 1972.
Fig. 1.—Tito Bustillo: vulvas pintadas en
rojo (según M. Berenguer).
'i
Fig. 2.—L lon ín : conjunto de pinturas ideomórficas en color rojo (según
M. Berenguer).
Fig. 3.—M altravieso: signo pintado en co­
lor rojo (según M. Berenguer).
Fig. 4.—Chufin: grabados en incisión pro­
funda y continua, representando
cabras (dibujo de M. Berenguer,
sobre foto de M. Almagro Bach).
Fig. 6.—Chufín: figuras pintadas en color
rojo (dibujo de M. Berenguer, so­
bre foto de M. Almagro Bach).
Fig. 5.—H ornos de la Peña: grabado de
caballo en incisión profunda y
continua (dibujo de M. Berenguer,
sobre foto de J. Vertut, en “Pre­
historia del arte occidental”, París,
1965).
Fig. 7.—Les Combarelles: posibles figuras
fem eninas grabadas en incisión
profunda y continua (dibujo de
M. Berenguer, sobre foto de J.
Vertut, op. cit.).
Fig. 8.—Gargas: grabado en incisión pro­
funda y continua, representando
una cabra (dibujo de M. Beren­
guer, sobre foto de J. Vertut,
op. cit.).
Fig. 9.—La Pasiega: caballo pintado en
rojo (según M. Berenguer).
Fig. 10.—Pair-N on-Pair: grabado represen­
tando un caballo (dibujo de M.
Berenguer, sobre foto de J. V er­
tut, op. cit.).
Fig. 11.—La P ileta: pintura representan­
do un caballo (dibujo de M. Be­
renguer, sobre foto de J. Vertut,
op. cit.).
Fig. 12.—La Pileta: pintura representan­
do una vaca (dibujo de M. Be­
renguer, sobre foto de J. Vertut,
op. cit.).
Fig. 14.—Santim am iñe: Pintura represen­
tando un caballo (dibujo de M.
Berenguer, sobre foto de J. Ver­
tut, op. cit.).
Fig. 13.— Isturiz: pintura representando
un caballo (dibujo de M. Beren­
guer, sobre foto de J. Vertut,
op. cit.).
Fig. 15.—Llonín: grabado representando
una cabra (según M. Berenguer).
Fig. 16.— Llonín: grabado representando
un ciervo (según M. Berenguer).
Fig. 17.—L lon ín : grabado representando
una cabra (según M. Berenguer).
Fig. 18.—El Buxu: grabado representando
un caballo (según M. Berenguer).
Fig. 19.—Tito Bustillo: grabado represen­
tando dos cabezas de caballo (se­
gún M. Berenguer).
Fig. 22.—La Peña de S. Román de Candamo: caballo pintado en línea ne­
gra (según M. Berenguer).
Fig. 20.— Gargas: grabado representando
una cabra (dibujo de M. Beren*guer, sobre foto de J. Vertut,
op. cit.).
Fig. 21.—Las Monedas: reno pintado en
línea negra (dibujo de M. Beren­
guer, sobre foto de J. Vertut,
op. cit.).
Fig. 23.—El Castillo: cabeza de cierva gra­
bada sobre un omóplato de caba­
llo (según M. Berenguer).
Fig. 24.—El Castillo: grabado representan­
do cabezas de ciervas (según H.
Breuil).
Fig. 25.—A ltam ira: grabado representan­
do cabezas de ciervas (según H.
Breuil).
Fig. 26.—Llonín: grabado representando
una cabeza de ciervo (según M.
Berenguer).
Fig. 27.—Llonín: grabado representando
dos ciervas (según M. Berenguer).
Fig. 28.—Llonín: grabado representando
una cierva (según M. Berenguer).
Fig. 29.—Santim am iñe: pintura represen­
tando un bisonte (dibujo de M.
Berenguer, sobre foto de J. Vertut, op. cit.).
Fig. 30.—N ia u x : pintura representando un
caballo (dibujo de M. Berenguer,
sobre foto de J. Vertut, op. cit.).
Fig. 31.—N ia u x : pintura representando un
bisonte (dibujo de M. Berenguer,
sobre foto de J. Vertut, op. cit.).
ARTE PARIETAL PALEOLITICO OCCIDENTAL
1.065
M altravieso» (Cáceres) (fig. 3)2, de las que el profesor Almagro di­
ce: ...«su época auriñaciense, o tal vez perigordiense antiguo, es
indudable»3. Tam bién la «Cueva de Llonín» nos ha hecho llegar, en
su extenso y variado repertorio, una figuración fem enina semiabstrac ta (la p arte p o r el todo), en la que se representa m uy destaca­
dam ente la vulva, abarcando casi un cuarto de la altu ra to tal de
la figurita. Es ejem plo único conocido en todo el arte paleolítico
de la región cantábrica. Se trata, quizá, de un p rim er intento de
llevar en p in tu ra a los parietales la figuración n atu ralista rodeada
de una extensa y variada nóm ina de ideomorfos. E stá dibujada de
perfil —fórm ula m ás asequible p ara m anos no habituadas al trazo
n atu ralista—, pero la vulva se representa frontalm ente, dado que
la posibilidad de ser vista en la posición lateral era im posible.
Es de subrayar que en esta etapa prim itiva del arte p arietal los
signos vulvares constituyen un tem a muy destacado y reiterativo,
acaso proveniente de una an terio r raíz, como luego tratarem o s de
considerar.
Todo este com plicado sistem a abstracto-sim bólico responde a la
necesidad de d ar expresión física a unas inquietudes de carácter
religioso m uy com plejas, p ara cuya representación evidente el hom ­
bre aún no había llegado a alcanzar suficiencia, o bien prefería
un código m ás m isterioso. Pero estos signos, lejos aún de las re­
presentaciones zoom órficas, son alcanzables en su lectura e inter­
pretación p o r el hom bre paleolítico y repetidas en extensas áreas
territoriales, dándonos con ello el conocimiento no sólo de la co­
m unidad de ideas sino, tam bién, de los estim ables niveles intelec­
tuales de la sociedad que los creó. Estas fórm ulas expresivas, por
su hom ogeneidad y capacidad m ensajera, han supervivido a través
de toda la cultu ra paleolítica, enriqueciendo su rep erto rio aún
cuando su protagonism o quedara postergado al p erd er el carácter
de fórm ula exclusiva, pues otras m anifestaciones de figuración
im itativa del n atu ral vinieron a com partir con superioridad arro ­
lladora las superficies parietales de los santuarios.
¿Cuánto h a b rá durado el génesis y evolución de este código abs­
tracto? Conocemos su trasvase a las paredes, pero si en los inicios
de este acoplam iento ya encontram os variedad de sím bolos y de
posibles m ensajes, es de suponer que sus antecedentes contarían
con una larga evolución. E sta etapa form ativa es posible que se
2)
3)
B e r e n g u e r A l o n s o , Magín: “El arte parietal de la “Cueva de Llonín”,
I.D.E.A. Oviedo, 1979.
A l m a g r o B a s c h , Martín: “Cueva de Maltravieso” (Cáceres). Madrid, 1969.
1 .0 6 6
MAGIN BERENGUER ALONSO
haya desarrollado en soportes móviles, facilitando su traslación y
con ella la com unicación a todos los ám bitos de la sociedad. Tam ­
bién probablem ente eran expresados en m ateriales de fácil m anejo
y elaboración —cortezas de árboles, pieles, m aderas—, y posible­
m ente tuvieron sus inicios en la decoración del propio cuerpo
hum ano. Como podemos constatar, eran m ateriales fácilm ente co­
rruptibles, razón por la cual no han llegado hasta nosotros.
Algunos autores estim an que el arte paleolítico tiene su inicia­
ción con la técnica del grabado y de m anera fortuita: rasguños en
huesos po r disección cárnica, frotam iento de dos m ateriales de
desigual dureza, etc., y que una serie de incisiones accidentales en
un m om ento concreto crea la invención surgiendo la imagen.
Pienso que la entrada del hom bre en el m undo del arte no se
produce por casualidad. El hom bre tiene ya una larga historia den­
tro de su prehistoria, que cuenta con cientos de miles de años en
la aplicación de sus esfuerzos conscientes para lograr la efectividad
de sus arm as. Trabaja, esculpe la piedra y utiliza las tres dim en­
siones en un em peño que no tiene nada de casual, pues responde
a una intención razonada y guiada desde sus inicios a la consecu­
ción de unos fines concretos, como son los de hacer más fácil —o
m enos difícil— su vida. El utillaje, ya en el achelense, había alcan­
zado una perfección técnica y una variedad considerables. Por eso
creo que cuando el hom bre siente inquietudes de carácter espiritual
—segunda necesidad, ya que la prim era ha de ser de orden m ate­
rial— está en posesión de medios técnicos e im aginativos, desarro­
llados para poder representar el mito, m ensaje o im petración;
llámese como se desée.
Llegados aquí hemos de considerar la doble vía de expresión
que el hom bre utilizó para m anifestar sus ideas cultuales. De una
parte está la figuración im itativa del natural, principalm ente zoom órfica, y de la o tra la abstracción con el variado y com plicado
catálogo ideomorfológico.
La pregunta que se plantea es si las m anifestaciones ab stractas
son anteriores a las figurativas, si son contem poráneas, o bien pos­
teriores.
En el estado actual de nuestros conocim ientos resulta difícil
pronunciarse en un sentido o en otro. No obstante creo que, en lo
que respecta al arte parietal, el m undo de los ideom orfos es ante­
rio r al de la figuración im itativa o interpretativa del natural. Sin
em bargo, tam bién creo que am bas tendencias han de estar próxi­
mas en el tiempo. La abstracción requiere un enriquecim iento ima­
ginativo —proceso intelectual más que de habilidad técnica— que
ARTE PARIETAL PALEOLITICO OCCIDENTAL
1 .0 6 7
conduce a una fórm ula de expresión que tam bién ha* de ser «leída»
y com prendida p o r la sociedad que la convive. Es un procedim iento
indirecto reelaborado intelectualm ente, sin la inm ediatez n atural
de figurar lo percibido po r los ojos, y supongo que se m anifiesta
así po r la dificultad de poder desarrollar sobre una superficie pla­
na lo que el hom bre está habituado a ver en todo su volum en y
movilidad.
La o tra vía de expresión, la im itativa del natural, creo que nos
propicia m ás facilidad de seguim iento en lo que se refiere a su
nacim iento y evolución. Mas para ello es preciso que antes de in­
troducirnos en el tiem po de su ubicación en los parietales de los
«santuarios», considerem os aquellos vestigios que nos pueden d ar
noticias de la en trad a del hom bre en el m undo del arte.
Fue E. Piette el prim ero en m anifestar que los cam inos recorri­
dos por el arte paleolítico comienzan con la escultura de bulto
exento, seguida de los bajorrelieves y de los contornos recortados,
m ientras que en el magdaleniense dom inan los grabados4. E sta
teoría, años ha rechazada m ayoritariam ente, creo que m erece una
reconsideración y, personalm ente, me parece en p arte aceptable,
aunque p ara llegar a esta conclusión mi discurso tran scu rra por
derroteros no exactam ente iguales.
El arte im itativo naturalista, el gran arte paleolítico, nos en tre­
ga con la estatu aria fem enina una serie de dataciones en cierto
m odo controladas. El magnífico estudio del profesor H enri Delporte 5 sobre las representaciones de la m ujer en el arte prehistórico,
nos proporciona, entre otras im portantísim as aportaciones, un muy
com pleto catálogo de los hallazgos de esculturas sobre dicho tema.
De este catálogo hem os entresacado algunas de las esculturas de
bulto exento que se refieren a las etapas más prim itivas.
El profesor D elporte clasifica por grupos la situación geográ­
fica de las distintas estaciones donde se efectuaron los hallazgos
y cita, con rigor y espíritu objetivam ente analítico, las circunstan­
cias de los hallazgos. Para nuestro fin vamos a resu m ir las particu ­
laridades de algunos de ellos.
En el grupo renano-danubiano, o de la E uropa central, se reco­
nocieron en la estación de Trou-Magrite cuatro niveles, los dos más
antiguos correspondían al Musteriense, y la estatuilla fue hallada
4)
P ie t t e , E .
: “N otes pour servir à l ’histoire de l ’art prim itif”. Anth. t. V.,
1894.
5)
Henri: “La imagen de la mujer en la prehistoria”. Traducción
al español. Edt. Istmo. Madrid, 1982.
D elporte,
1.068
MAGIN BERENGUER ALONSO
en el tercer nivel. En la estación de H ohlenstein la estatuilla apare­
ció en situación estratigráfica auriñaciense.
E n la estación de Vogelherd se reconocieron tres estratos auri­
ñacienses en los que se recogieron buena p arte de esculturas de
animales y la estatuilla femenina. Todas las figuras talladas en
m arfil.
En la estación de Weinberg, una estatuilla antropom orfa en
nivel auriñaciense superior, aunque en él fueron hallados útiles
m usterienses y del auriñaciense inferior.
En W illendorf, el prim er ejem plar de estatuilla fue hallado en
nivel auriñaciense I I occidental. Catas posteriores de control, en
las que parece que la industria era gravettiense. En Dolni Vestonive, excavaciones en 1924 reem prendidas en 1945. Utiles m u ste­
rienses y algunas piezas auriñacienses. Carbono 14=27.000/26.000
años a. de J.C. La Venus I hecha con una mezcla de arcilla y hueso,
hallada entre cenizas de hogar.
En la estación Petrkovice, planta de h áb itat al aire libre con ca­
bañas de form as ovales, en alguna de ellas varios hogares y un
cierto núm ero de fosas excavadas en el suelo. Datado en período
interestacial W ürm I I /I I I de E uropa central. Utiles m usterienses y
auriñacienses. La estatuilla fue hallada al mism o borde de un aguje­
ro excavado en el suelo de una de las cabañas.
En el grupo ruso, la estación de K ostienki 1-1 dio seis estatuillas,
halladas entre 1923 a 1951. Zo'iak A. Abramova insiste en el hecho
de que de ordinario estas estatuillas daban la im presión de haber
sido «conservadas» o guardadas en fosas excavadas en el suelo de
la habitación.
En la estación de Gagarino, construcción tam bién en h áb itat al
aire libre. Se puede advertir la presencia de varias fosas en el
interior de la cabaña-, industria lítica publicada p o r Zam iatnin y
clasificada como perteneciente al auriñaciense final; alguna pieza
chatelperroniense. Ocho estatuillas o esbozos recogidos ju n to a las
paredes de la habitación.
En la estación de Eliseevitchi, cabaña como las anteriores. Una
estatuilla fem enina: datación carbono 14 = 31.000 años a. de J.C.
La estación de Mezine, con cabañas cam pam entarias al aire li­
bre. E l suelo de las casas presentaba hoyos que constituyen fosas
de form as y tam años diversos.
En el grupo siberiano, la estación de Malta, con abundantísim o
m aterial de ornato personal. E scultura de bulto exento variada y
rica; 29 estatuillas femeninas, algunas fragm entadas, que no pre­
ARTE PARIETAL PALEOLITICO OCCIDENTAL
1 .0 6 9
sentan una fórm ula muy homogénea. El estilo no es excesivamente
opuesto a las europeas. Triángulo púbico vigorosam ente trazado.
Nos hallam os ante el hecho de que algunas de estas estatuillas
fueron halladas en niveles m usterienses, otras en auriñacienses su­
periores pero en los que, en algún caso, aparecen piezas m usterien­
ses, o del auriñaciense inferior, y, en ocasiones, chatelperronienses.
A veces, análisis p o r carbono 14 proporcionan fechas de 27.000 a
31.000 años a. de J.C. Tam bién es curiosa la circunstancia de que
en varios casos aparezcan las pequeñas fosas excavadas en el suelo
de las casas y que se haya dicho que las estatuillas dan la im pre­
sión de h ab er sido «conservadas» o guardadas en ellas.
E stas circunstancias que reseño me conducen a considerar la
hipotética posibilidad de que algunas de las pequeñas esculturas,
precisam ente p o r su carácter de piezas cultuales, p asaran de una
generación a o tra, rigurosam ente custodiadas. Por o tra p arte nos
hallam os ante m uestras de un trab ajo muy bien elaborado técni­
cam ente, que responde a un largo proceso de perfeccionam iento
—acaso desconocido p ara nosotros por h ab er sido elaborado en
m ateriales m ás frágiles, tales como la arcilla—, pues en los mo­
delos recogidos se em plean recursos de modelado, pulim ento, etc.,
sobre m ateriales de gran dureza. Si a ello unim os la am plia difu­
sión de este elem ento representativo de una com unidad cultual
desarrollada y extendida a través de miles de kilóm etros, pienso
que la antigüedad de estas pequeñas esculturas puede ser muy
an terio r al que nos proporcionan los datos recogidos. O tra circuns­
tancia digna de ten er en cuenta es el tam año de estas pequeñas
figuras. Su térm ino medio no llega a los diez centím etros, que
responde, m ás o menos, a tam años que el hom bre está habituado
a m an ejar en sus útiles.
Como anteriorm ente he dicho, el hom bre talla la p ied ra en la
confección de su utillaje con una tradición de cientos de miles de
años; está habituado al m anejo de las tres dim ensiones y lo n atu ­
ral es que cuando se plantée la necesidad espiritual de rep resen tar
sus m itos con figuración física, lo haga p o r el medio al que está
habituado, que es el de las tres dim ensiones; en volum en que
puede rodear y dom inar en todas sus partes, a las que ve de m odo
com pleto.
El trasvase de form as desde las tres dim ensiones a las dos en
la superficie plana, es una conquista muy laboriosa. La representa­
ción artística im itativa del natu ral sobre un soporte plano, es falsa.
Exige una reelaboración que requiere un proceso m ental com pli­
cado y, tam bién, un dominio en el trab ajo sobre las tres dimensio-
1 .0 7 0
MAGIN BERENGUER ALONSO
nes p ara poder transform arlas en dos. Es necesario sim ular la
presencia, la realidad, de aquello que no vem os porque está oculto
tras o tra porción opaca, precisándose que, cuando alguna de sus
partes se presenta a la vista, ha de conjugarse razonadam ente con
el fragm ento que se quedó oculto. Por ello —insisto— el arte imi­
tativo n atu ralista form ulado en un solo plano, es la consecuencia
del dominio previo de las tres dimensiones; en definitiva, es el
resultado final después de haber pasado la escultura de bulto
exento al relieve, que es la segunda fase lógica de articulación:
bulto exento, bulto en relieve (sistem a interm edio; m itad dibujo
en el plano, m itad m odelado con tím ida intervención de la tercera
dim ensión) y, finalm ente, la figuración en la superficie plana. Y
en la técnica de los relieves de figuración im itativa del n atu ral
hem os de reseñar las m uestras muy representativas del G rand Abri
de Laussel, relieves dedicados tam bién a la imagen de la m ujer,
recogidos al parecer en estratos gravettienses.
'
Debe de entenderse que nuestro propósito es determ inar la po­
sible prim acía de la escultura como el principio de las fórm ulas
expresivas del arte paleolítico. Esto no quiere decir que, a través
de su largo recorrido, el procedim iento escultórico carezca de_representatividád en pleno auge del arte parietal dibujístivo-pictóri-co, como lo dem uestran por ejemplo los m agníficos relieves de los
uros de Bourdeilles o el gran friso de los caballos de Cap-Blanc,
o la p areja de bisontes de Tuc d'Adoubert.
'
Volviendo a los relieves de Laussel, en la «M ujer del cuerno»
se observa una técnica de modelado sem ejante a la de las figuritas
exentas, m as el contorno aparece profundam ente excavado. La m u­
je r que sostiene una especie de cesta de pelotari, tiene el relieve
muy carcom ido, habiendo perdido toda sutileza de m odelado. En
la visión frontal de las figuras es posible que aún prosiga la fórm u­
la tradicional de las estatuillas de bulto exento, para poder deter­
m inar con claridad el triángulo púbico. Recordemos a este propó­
sito las dificultades que se le presentaron al a rtista de la cueva de
Llonín, en su intento figurativo de la m u jer en un solo plano, al
dibujarla de perfil (situación más fácil), que le obligó a colocar la
vulva totalm ente de frente.
Una técnica de grabado muy tosca, de surco anchísim o y pro­
fundo qué recuerda alguno de los ejem plos de La Ferrassie, es la
de la plaqueta con dos figuras femeninas de Term e-Pialat (Dordoñá), datada en el gravettiense. .
!'
•i''E s-c u rio so observar cómo en estas prim eras figuraciones en
bajorrelieve él tem a sigue siendo el de la m ujer, circunstancia que
ARTE PARIETAL PALEOLITICO OCCIDENTAL
1 .0 7 1
tam bién se da en las^ representaciones ab stra c ta s'c o n la form ula­
ción de signos vulvares. Y ello hace pensar en la continuidad de
un ideal simbólico profundam ente arraigado y que vive los prim e­
ros tiem pos de representación cultual casi con exclusividad. ~ 1 ■
La siguiente experiencia en el arte parietal es la del grabado.
Se realiza en línea única de surco bastante ancho y profundo, sin
sutilezas ni m atices de movimiento. Con este sistem a hay represen­
taciones zoom órficas en las que sum ariam ente se dibuja el contorno
de la cabeza, la línea cérvicodorsal, la parte an terio r del cuello,
parte del pecho y, a veces, la tím ida iniciación de una de las patas.
Ejem plos de este tipo de representación parietal los tenem os en la
región cantábrica en la «Cueva de Chufín» (S antander) (fig. 4), es­
tim ados como gravettienses por el profesor Almagro6 y considerán­
dolos como uno de los ejem plos más antiguos del arte cuaternario.
Tam bién la cueva de Chufín presenta la novedad de incluir los dos
tipos de santuario: el exterior y el interior. H asta el descubrim ien­
to de la cueva de Chufín, sólo había en España como m uestras de
con i untos exteriores los de las cuevas de Hornos de la Peña (San­
tander) y V enta de la Perra (Vizcaya). Almagro Basch paraleliza
los tres conjuntos. Con posterioridad tuvo lugar en A sturias el im­
portante "hallazgo del Abrigo de la Viña con un extraordinario y
extenso conjuntó de grabados de características sem ejantes a los
de Chufín. En el"«Gran muro» de la cueva de «La Peña», de San
Román de Candamo', tam bién en Asturias, hay varios grabados que
se integran dentro del mism o grupo anterior. Nos queda p o r re­
co rd ar #que a la izquierda de la entrada de «Hornos de la Peña» hay
una figura de caballo profundam ente incisa (fig. 5), que H. Breuil
com paró reiteradam ente por su similitud, con la figura tam bién de
caballo grabado en un om óplato del mismo anim al, hallado en un
nivel auriñaciense de la cueva.
Por últim o, y en relación nuevam ente con 'el conjunto de la
cueva de Chufín, hem os de m encionar dos figuras pintadas en co­
lor rojo claro, desvaído, que representan toscam ente un toro y un
caballo (fig. 6). Considero que estas figuras pueden ser uno de los
prim eros intentos de llevar a cabo la p intura parietal de im itación
figurativa, y con ellas la ^ m u je r de Llonín» y las cabecitas de ¿cá­
pridos? pintadás en la com unicación de la cueva^«Tito Bustillo» con
la de la «La Moría», o r«Lloseta». —
'
'
f>)
A l m a g r o B a s c h , M artín: “Las pinturas y grabados rupestres de la* Cueva
v de Chufín-Rielones (Santander)”. Instituto Español de Prehistoria. Madrid,
1973.
~
1 .0 7 2
MAGIN BERENGUER ALONSO
D entro del mism o tipo de grabados y ya fuera de la región
cantábrica, incluiríam os algunos ejemplos como un bisonte de Montespán (Alto Garona); figuras femeninas de perfil de Les Combarelies (D ordoña) (fig. 7); un bisonte con la cornam enta en perspec­
tiva retorcida, uro y caballo en Le Gabillou (Dordoña); cabras en
Gargas (Altos Pirineos) (fig. 8); caballos y cabras en Pair-non-Pair
(Gironde); tres cabras y un ciervo en E rbou (Ardéche), etc. Todas
estas form ulaciones creemos que se pueden considerar com pren­
didas en el ciclo auriñaco-perigordiense del profesor Jordá, o Estilo
I del profesor Leroi-Gourhan.
Del tiem po de estos grabados hay tam bién m uestras pictóricas
en las que, aparte de las ya citadas en la región cantábrica, men­
cionarem os, a modo de ejemplo, el ciervo en línea rojo oscuro,
solam ente representado po r la cabeza y línea cérvico-dorsal, en
Pech-Merle (Lot); macho cabrío en color rojo de línea desvaída
señalando solam ente la cabeza, el dorso y p arte an terio r del cuello,
en Cougnac (Lot); cornam enta de ciervo, ciervo y caballo de Le
Portel (Ariége); cabezas de caballo en El Pindal (Asturias); en la
galería A de La Pasiega (S antander) (fig. 9), caballo y ciervo..., etc.,
pues seguiría una larga lista.
D ispuestos a seguir el camino de la evolución, podríam os consi­
derar el tipo de grabado que anlaza con el reseñado y que tiene
características de incisión de línea seguida m enos profunda y más
fina que los anteriores, rara vez con repetición de trazos, y en la
pintura, la línea tam bién seguida, menos ancha y m ás fina, en color
rojo o negro. O tra nota im portante es que, tanto en el gratíado co­
mo en la p intura, los animales se representan con una sola pata
adelante y o tra atrás; es decir, no se representan las cuatro patas
en perspectiva, seguram ente po r dificultades en la práctica expre­
siva, insuficiente aún p ara la m odalidad del trab ajo sobre soporte
plano. Sin em bargo la línea va haciéndose sensible en los movi­
m ientos dibujísticos.
A modo de ejem plo de esta etapa, citaré, en los grabados, caba­
llos en Pair-non-Pair (Gironde) (fig. 10), con línea ventral muy
abom bada y la dorsal hundida, y un bisonte, que tam bién tiene la
línea ventral exageradam ente abultada con el m ayor pronuncia­
m iento hacia la zona posterior. En La Gréze (Dordoña), un bisonte;
bisontes en M ontespán (Alto Garona); cierva en Istu ritz (B ajos Pi­
rineos); cierva y cabras en Ebbou (Ardéche), etc.
En p in tu ra de esta etapa hemos de m encionar caballo y vaca de
línea ventral abultada en La Pileta (Málaga) (figs. 11 y 12); un bison­
te en Echeberriko-K arbia (Bajos Pirineos); caballos en Istu ritz (fig.
ARTE PARIETAL PALEOLITICO OCCIDENTAL
1 .0 7 3
13); en M arcenac (Lot), caballo; bisonte en Bedeilhac (Ariége); bi­
sonte y caballo en Santim am iñe (Vizcaya) (fig. 14); caballo de la ga­
lería 3 de Le Portel; en Altamira, bisonte en línea negra de la sala D
y caballo, tam bién en línea negra, de la galería profunda; en PechMerle (Lot), caballos, bisonte, m am uts y antílopes, etc. Todos es­
tos ejem plos y, naturalm ente, m uchos más, creo que podrían ser
clasificados dentro de un gravetto-solutrense inferior.
A la etapa que com prende desde el Solutrense medio h asta el
M agdaleniense medio, corresponde al gran arte parietal paleolítico.
En el Solutrense medio entiendo que el grabado se m anifiesta
con surco y delincación de una gran sensibilidad, haciéndose sum a­
m ente expresivo y, aunque m antiene la línea seguida, dentro de ella
form ula gruesos y finos con precisión caligráfica, allí donde lo re­
quiere el dibujo, reforzando con pequeños trazos algunos contornos.
Por o tra parte, recoge detalles tales como los párpados, agujeros de
la nariz, m ovim iento de la boca y de toda la figura, pezuñas, pelo,
etc., y, p o r supuesto, están plenam ente incorporadas las cuatro pa­
tas a las figuras.
En la cueva de Llonín (A sturias) hay varios ejem plos de este
tipo de grabados. Son los que en mi trab ajo sobre dicha cueva7
describo como «de líneas simples, ligeram ente repasadas en algún
detalle» (figs. 15-16 y 17). En las cuevas de «La Peña de Candamo»,
«El Buxu» (fig. 18), «Tito Bustillo» (fig. 19), etc. (A sturias), hay
tam bién, entre otros, este tipo de grabados. En Gargas (Altos Piri­
neos) una de las figuras de cabra (fig. 20), patas anteriores de un
caballo, o tra figura b astante com pleta de caballo; en Lascaux, una
cabeza de ciervo; en Teyjat (Dordoña), grupo de vacas y toro; en
Les Com barelles (D ordoña), caballo; en Roufignac (D ordoña), con­
ju n to de caballos y m am uts. En Le Tuc d'A udoubert, cabeza de bi­
sonte; en Trois-Fréres (Ariége), cabeza de gran bisonte, etc.
La p in tu ra p arietal de este m om ento recoge gran p arte de las
representaciones form uladas en línea negra, incorporando al dibujo
de las m ism as rasgos com plem entarios de un carácter m ás relacio­
nado con la pintura. Así tenemos en Las M onedas (S antander) la
figura de caballo y reno (fig. 21). En El Pindal (A sturias), reno o
ciervo del panel del fondo; en «La Peña de Candamo» (Asturias),
caballo del «Camarín» (fig. 22); en Niaux (Ariége), ciervo y caballo
del panel IV, y bisonte con el eje longitudinal perpendicular al sue­
lo; en Le Portel (Ariége), varios caballos, en alguno de los cuales
")
B e r e n g u e r A lo n so ,
Magín: Obra cit.
1 .0 7 4
MAGIN BERENGUER ALONSO
se dibuja tam bién la línea del m anteado; en Rouffignac (Dordoña),
pareja de cabras y m am uts; en Lascaux, ciervos de la entrada, etc.
D entro de la etapa Solútreo-magdaleniense, el grabado se define
con una técnica de surco fino y superficial de rayado m últiple que
busca una fórm ula dibujística con claroscuro p ara definir zonas
claras del pelaje e incluso —por medio de ese claroscuro— el mo­
delado anatóm ico de la figura, intenciones éstas que Jo rd á Cerdá
puso de m anifiesto ya en 1957 refiriéndose en térm inos generales
a las m uestras del grabado cuaternario de este tip o 8. La intencio­
nalidad del claroscuro queda bien m anifiesta, pues la viveza de los
tonos claros es resaltada por el abundantísim o rayado sobre la pie­
dra que, en m uchos casos, está entintada suavem ente de color rojo
en los fondos y, si no lo está, siem pre tiene una p átin a más oscura
que al ser rayada desaparece, aum entando esta riqueza de m atices
la propia proyección de las som bras que producen los surcos de las
finas y m últiples líneas grabadas.
~ '
Almagro Basch, en el estudio de los grabados en om óplatos de
la cueva de El Castillo9 (fig. 23), nos da a conocer un muy com pleto
repertorio de este tipo de grabados, que se herm anan de form a
gfemela con los de técnica sim ilar en los parietales de dicha cueva
de El Castillo (fig. 24) y de la de Altámira (fig. 25). Asimismo con­
tam os con varios modelos exactam ente iguales en la «Cueva de
Llonín» (figs. 26-27-28). Todos ellos están bien datados en un solú­
treo-m agdaleniense10.
Además de en las cuevas antedichas, tenemos esta técnica de
grabado representada en el «Gran parietal» de la cueva «Tito Bustillo»; en dos renos y un caballo de Les-Trois-Fréres (Ariége) y en
otras varias.
La técnica en pin tu ra correspondiente a esta etapa, se definiría
por el em pleo del color de tal form a que, aparte de delim itar la
silueta del anim al en línea seguida, rellena con líneas sueltas —co­
mo si se practicara tam bién una especie de rayado en color— las
zonas de cam bio de claroscuro, el pelo, y detalles de ojos, nariz,
etc., así como una línea de m anteado, sobre todo en los caballos,
que se define en form a de M, a veces suavizando en curva sus
ángulos. Tendríam os tipos con estas fórm ulas en Santim am iñe (Viz-
8)
n)
J o r d á C e r d á , F . : ’’A lt a m ir a , c u m b r e d e l A r t e P r e h i s t ó r i c o ” . I n s t it u t o E s p a ­
ñ o l d e A n t r o p o lo g ía A p lic a d a . M a d r id , 1968.
A l m a g r o B a s c h , M a r t í n : “L o s o m ó p la t o s d e c o r a d o s d e la C u e v a d e E l C a s ­
t i l l o ” . T r a b a j o s d e P r e h i s t o r ia . B o l. XXXIII. M a d r id , 1976.i° )
B e r e n g u e r A l o n s o , M a g ín : O b r a c it.
ARTE PARIETAL PALEOLÌTICO OCCIDENTAL
1 .0 7 5
caya) (fig. 29) én los bisontes del panel central; en Niaüx (Ariège)
(figs.’30 y 3l),r còri'la cabra del panel III, lòs bisontes d é los pane­
les II y III y en el caballo dèi panel III; en Le Portel (Ariège), el
caballo de la galería III; en Font-de-Gaume, una vacá, etc.
A continuación llega là excelente fase p ictórica'derm agdaleniense medio, que'hu n d e sus raíces en el antiguo y se extiende hasta el
reciente. En este! estadio tendríam os como más representativos los
grandes conjuntos de Altamira, Láscaux y Tito Bustilló, en sus figuracionés sobresalientes.
'
"
-^ f '^ v
' ? Lá^ m ancha pictórica se ha hecho más generosa invadiendo la
superficie de la s'fig u ra s con sutilezas de fundidos de color,^polícróm íá, claroscuros, etc.; los tam años se hacen m ayores "y todo
parece indicar que la técnica junto á la sensibilidad han" alcanzado
su ápice, trasluciendo, en cierto modo, el disfrute que los artistas
debieron de experim entar en esta labor creativa, ju n to con la se­
riedad y trascendencia de las exigencias cultuales.
A p a rtir de esta gran m eta alcanzada, el arte parietal en trará
en un período de decadencia tornando a la m onocrom ia, general­
m ente negra, esquem atizándose y llegando o tra vez a fórm ulas abs­
tractas.
O tra faceta técnica en el arte parietal paleolítico es la com bina­
ción del grabado con la p intura en una m ism a figuración. En oca­
siones son grabados com pletos —bien en surco único o bien en
surco m últiple— , los que son «tocados» en algunas zonas o deta­
lles con el color. O tras veces es el grabado previo, sobre el que se
pinta com pletam ente la figura y, en otros ejem plos, es el grabado
el que se superpone a la pintura.
Estas com binaciones de grabado y pin tu ra juntos en una mism a
figuración, no son frecuentes con exceso pero sí se dan.
La determ inación cronológica de esta fórm ula expresiva no es
fácil, pues es muy posible que el grabado y pintura, en su m ayoría,
no se correspondan en el tiem po de su realización.
* * *
Contem plando en su conjunto el nacim iento v desarrollo del
arte paleolítico parietal conform e a nuestra exposición, apreciam os
una escala gradual, perfectam ente m atizada, que comienza con unos
acentos secos y rotundos aún sometidos a la escultura, excavados
en la piedra, cargados de un fuerte claroscuro real, m otivado p o r los
efectos del relieve.
1 .0 7 6
MAGIN BERENGUER ALONSO
Tras este efectismo descarnado se suavizará el surco y sensibili­
zará la línea haciéndose más ligera y graciosa, m arcando los carac­
teres, el gesto expresivo, la m irada, el movim iento, etc. H a llegado
el dibujo dom inando las dificultades de reflexión sobre el soporte
plano y, detrás de él, el claroscuro com pletando, agilizando, hacien­
do más trasparentes y sensibles las figuraciones; haciéndolas «mo­
verse» po r los grandes parietales. Ya no son las figuras atadas,
entum ecidas, secas y pasm adas en la piedra.
Finalm ente, con el empleo de todos los recursos de la pintura,
llegamos a esa etapa final asom brosa, donde el arte parietal se
com pleta plenam ente porque, en ese magnífico y últim o exponen­
te, entran en juego las tres fórm ulas que com ponen el arte sobre
la superficie plana: el dibujo, el claroscuro y el color.
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN
ASTURIAS (*)
POR
ANTONIO LUCAS MARIN
Los estudios em píricos sobre la satisfacción laboral son todavía
escasos en E spaña, aunque en los últim os años se han realizado
diferentes investigaciones sobre el tem a siguiendo pautas ya esta­
blecidas en otros países (1). El objetivo aquí propuesto es, por una
parte, hacer algunos com entarios teóricos que nos puedan ir ayu­
dando a clasificar el concepto de satisfacción en el trab ajo , y, por
otra, m o stra r los resultados de una investigación em pírica realiza­
da en A sturias, que in ten ta darnos una idea de la satisfacción la­
boral subjetiva de sus habitantes.
(*)
Deseo agradecer la ayuda prestada en la recogida de datos por
los alumnos de 3.° curso de la E.U.E. Empresariales de la U niversidad
de Oviedo. Especialm ente debo destacar la colaboración de Francisco
F em ando González Valdés, sin cuya ayuda hubiera sido difícil la ter­
m inación de este trabajo en su parte empírica.
(1)
K o r m a n : Psicología de las organizaciones, Madrid, Marova, 1978,
págs. 165-172. Un ejem plo de investigación por el m étodo comparativo con uti­
lización de índices y realizado en España, donde se confirman m uchas de
estas conclusiones: A. L u c a s : “Una aproximación sociológica al estudio de la
satisfacción en el trabajo en la provincia de Santander”, R.E.I.S., n.° 13, 1981,
págs. 65-100. Otros estudios em píricos sobre la realidad española: J. C a s t il l o
C a s t i l l o : “Satisfacción con el trabajo de los trabajadores andaluces”, Anales
de Sociología, núms. 4 y 5, 1969, págs. 189-199; A. de M i g u e l y otros: Inform e
Sociológico sobre la situación social de España, 1970, Madrid, Euroamérica,
1 .0 7 8
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
I.
SUPERAR UN ENFOQUE IDEOLOGICO
Vamos a referirnos, prim eram ente, a algunos planteam ientos
teóricos que se mueven en el entorno del estudio de la satisfacción
en el trabajo, pero que consideram os pueden a p a rta r de un tra ta ­
m iento sociológico, aunque su com prensión nos ayudará a precisar
más el cam po en que nos movemos. Nos centrarem os en unos co­
m entarios sobre el concepto de alienación, que con frecuenca se
utiliza superficial e im propiam ente confundiéndolo con el térm ino
insatisfacción.
E l'em pleo del térm ino alienación en el cam po de la Sociología
Industrial tiene sus orígenes en las aportaciones de diferentes
autores m arxistas. En efecto, la teoría m arxista de las clases socia­
les se basa en el concepto de alienación, el enajenam iento o extra­
ñam iento que existe entre el hom bre y el producto de su trabajo.
El hom bre, en este esquema considera lo que produce como algo
extraño a sí, pues ha sido hecho propio por otros, propietarios de
los medios de producción. Se ve, por tanto, siguiendo los pasos de
Rousseau, una definitiva disociación entre el hom bre y la n atu ra­
leza, como consecuencia de la propiedad privada.
El am biente intelectual del concepto de alienación viene dado
en la herencia de la filosofía hegeliana, donde desem peña un papel
fundam ental. Pero en Marx hay una m aterialización del concepto,
al referirlo* a posibles personas concretas, a obreros-y a em presa­
rios. En este sentido, com enta, acertadam ente Aron en su estudio de
la teoría m arxista: «la alienación im putable a la propiedad priva­
da de los instrum entos de producción se m anifiesta en que el tra­
bajo,-actividad esencialm ente hum ana, que define la hum anidad del
hom bre, pierde sus características hum anas, porque ya no es para
los asalariados más que un medio de existencia. En lugar de que
el trab ajo sea la expresión del hom bre mismo, se ve degradado a
la condición de instrum ento de medio de vida.» (2). Pero p ara la
com prensión profunda del proceso de alienación y de su evolución,
tal y como es entendido por los m arxistas, es necesario tener en
cuenta que en el curso de toda su vida Marx conservó en el tran s­
fondo estos tem as filosóficos. El análisis de la econom ía capitalista
1970t págs. 1.067-1.069; V. P e r e z D í a z : “L os obreros españoles ante la empre­
sa en 1980”, Papeles de Economía Española, n.° 7, 1981, págs. 282-309; J. F. Tez a ñ o s : “Satisfacción en el trabajo y sociedad industrial”, R.E.I.S., n.° 22, 1983,
págs. 27-52.
(2 )
Raymond A r o n : Las etapas del pensam iento sociológico, Buenos Aires,
Siglo XX, 1980, vol. 1, p. 21 0 ......
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
GRAFICO
Indices de satisfacción
1
general por sectores.
G R A F IC O 2
In d ic e s de satisfacción
general por sexos.
1 .0 7 9
1 .0 8 0
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
era p ara Marx el análisis de la alienación de los individuos y las
colectividades, que perdían el dominio de la propia existencia en
un sistem a som etido a leyes autónom as. La crítica de la econom ía
capitalista era al mism o tiempo la crítica filosófica y m oral de la
situación im puesta al hom bre por el capitalism o (3).
En definitiva —en versión m arxista m oderna— , el vago m a­
lestar que puede apreciarse en nuestra época, experim entado his­
tóricam ente como alienación o extrañam iento del hom bre de su
propia naturaleza y de la realidad que le rodea, tiene su exacto
sentido en la separación en el obrero, que caracteriza la sociedad
capitalista, de la propiedad y el control de los m edios de produc­
ción. El obrero está alienado porque ha sido despojado del pro­
ducto de sus m anos p o r el capitalismo, al que ha vendido su fuerza
de trabajo. Pero esta visión del hom bre, planteada con frecuencia
como científica, no deja de tener una fuerte carga valorativa. Como
ha sido erconocido más recientem ente al indicarse que la aliena­
ción es una categoría ideológica, que pertenece al análisis de la
ideología, p o r lo que toda tentativa de objetivizar esta palabra,
de captarla como objeto designado y no como esta designación
m ism a, lleva a ocultar totalm ente las estructuras positivas del ob­
jeto de la ciencia. En consecuencia, que el fracaso del tratam iento
sociológico de la alienación es su m ejor suerte (4).
Los intentos de am pliar el concepto m arxiano de alienación
para in ten tar su utilización sociológica han ido paralelos a las pro­
puestas encam inadas a perm itir el contraste em pírico. Y han venido
fundam entalm ente po r tres caminos: el existencialista, el culturalista y el positivista. En prim er lugar, algunos autores em paren­
tados con la filosofía existencialista han intentado perm ear la
alienación en el ám bito de otros conceptos como el apoliticism o,
el desajuste, la anom ía o el aislam iento que caracterizan al hom bre
industrial; pero los resultados no han dado lugar a estudios con­
tra s ta b a s (4). En segundo lugar, está la am pliación cultural del
concepto, al referir la alienación al ám bito de la relación necesaria
entre m edios y fines, considerándola como carencia de los medios
institucionales convenientes para la consecución de los bienes cul­
turales; este intento, que habría que considerar dentro de la escuela
(3 ) Ibidem , p . 2 11.
(4) J. F. T e z a ñ o s : Alienación, dialéctica y libertad, Valencia, Eduardo
Torres, 1 9 7 7 , p. 21. Cfr. Igor K o n : “El concepto de la alienación en la socie­
dad m oderna”, en La alienación como concepto sociológico, Buenos Aires,
Ed. Signos, 19 7 0 , p. 87.
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
GRAFICO 3
Indices de satisfacción general por antigüedad.
1 .0 8 1
1 .0 8 2
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
funcionalista, tiene todas las dificultades señaladas en su m om ento
al análisis estru ctu ral funcional (5). En tercer lugar, hay una am ­
plia corriente form ada por los que ponen el acento en la situación
psicológica del individuo, buscando diferentes dim ensiones de esta
situación que puedan ser objeto de medición directa (6); a esta
nueva concepción de la alienación no puede negarse sus posibili­
dades em píricas, aunque sí su validez teórica pues lo que se intenta
añadir es muy probable que esté im plícito en el térm ino insatis­
facción.
Especial interés tienen estas propuestas positivistas de utilizar
el térm ino alienación en la sociología em pírica, que provienen del
ám bito cultural norteam ericano, y que m antienen fuertes influen­
cias psicológicas. En los orígenes de este m ovim iento se ha señalado
a Melvin Seeman, en su distinción de cinco aspectos integrantes
de una visión m ultidim ensional de la alienación: im potencia, falta
de significado, anom ía, aislam iento y autoextrañam iento. Sobre
cada uno de estos aspectos se considera que es posible elaborar
unas escalas que han servido de punto de p artid a para num erosas
investigaciones em píricas. El tratam iento es, p o r tanto, considerar
m ás bien la alienación como insatisfacción, es decir, como im posi­
bilidad de conseguir los resultados buscados.
Con todo lo dicho, hay que destacar tam bién los intentos re­
cientes de m antener el térm ino alienación en las ciencias sociales
por el lado del estudio de las condiciones objetivas de trabajo, que
hay que considerar como resultado de la experiencia histórica de
un determ inado sistem a de relaciones de producción. E sta dim en­
sión estru ctu ral de la alienación es la considerada realm ente im­
p ortante p o r los neorrevisionistas m arxistas, que creen que debe
prescindirse en la práctica de la consideración del estado psicoló­
gico del individuo, m ero reflejo del sistem a de valores dom inante.
En este esquem a —como en el inicial de Marx— estam os muy
probablem ente yendo más allá de una consideración sociológica,
pues como nos ha señalado Castillo Castillo: «El concepto de
alienación en el pensam iento de Marx y de los revisionistas adop­
ta una dim ensión esencialm ente ética... En consecuencia es un
concepto que se sitúa en el dominio de los juicios de valor, cuyo
(5) Robert M e r t o n : Teoría y Estructura sociales, Madrid, F.C. Económi­
ca, 1964, págs. 140-201. Cfr. A. L u c a s : Fundamentos de teoría sociológica, Ma­
drid, Tecnos, 1986, pp. 163-166.
(6) M elvin S e e m a n : “On the meaning of alineation”, en A.S.R., vol. 24,
n.° 6, 1959, pág. 783-791.
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1 .0 8 3
contenido no puede ser aprehendido po r asépticos conceptos operacionalm ente definidos» (7).
En definitiva, el concepto m arxiano de alienación ha servido al
mism o tiem po p ara denotar una clase de fenómenos y p ara expresar
un juicio de valor sobre ellos. Si querem os seguir utilizándolo, se
hace necesario establecer dos niveles de análisis: el objetivo, que
G R A FICO
Indices
de s a t i s f a c c i ón por
5
e da d .
m ás en consonancia con un esquem a ideológico se dedica al estu­
dio de las relaciones de poder, y el subjetivo, que h a acabado en
el estudio de la valoración de las personas incluidas en la relación
de trab ajo y que incide esencialm ente con el estudio de la satis­
facción en el trabajo.
(7)
J. C a s t i l l o C a s t i l l o : “Problemática del estudio em pírico de la alie­
nación en el trabajo”, en J. J. C a s t i l l o : Para acabar con la alienación, op. cit.,
p. 175.
1 .0 8 4
DR, ANTONIO LUCAS MARIN
Para estu d iar em píricam ente la satisfacción laboral, sus posibles
com ponentes y la estru ctu ra en que se organizan estas distintas
partes, se ha acudido a tres m étodos que cubren lógicamente las
posibilidades de acercarse al problem a: 1. El m étodo directo o de
análisis de las actitudes expresadas, de las alegrías y de las quejas;
2. El m étodo indirecto, fundado en el análisis de los buenos y m a­
los recuerdos; 3. El m étodo com parativo, que profundiza en el
tem a m ediante el análisis de las situaciones resultantes a diferen­
tes niveles en función de algunas variables individuales y sociales.
Las dificultades de cada método han sido ya claram ente expre­
sadas (8). En el estudio empírico que hemos hecho de Asturias
—cuyos datos ofrecemos a continuación— se ha procurado conju­
gar el m étodo directo con el com parativo, para soslayar algunas
de las críticas evidentes, asumidas por el m étodo directo.
Con este trab ajo se pretende dar una visión de la situación
actual de la satisfacción subjetiva con el trab ajo en Asturias. El
estudio es paralelo a otro con sim ilar m etodología, ya publicado,
realizado en C antabria. Hemos realizado 612 encuestas, repartidas
po r toda Asturias. Para la recogida de los datos hem os em pleado
la entrevista personal, preguntando, en prim er lugar, a cada uno
de los encuestados: sexo, edad, antigüedad en la em presa, catego­
ría profesional; com plem entando estos datos con: el tam año de
la em presa, sector productivo a que pertenece y la zona en que
se halla enclavada. En segundo lugar, se solicitó del encuestado
que indicara su grado de satisfacción (MUY; BASTANTE; POCO;
NADA) con su salario, tipo de trabajo, em pleados dependientes,
jefes o superiores, com pañeros y organización del trabajo; y se
term inó pidiéndole su grado genérico de satisfacción en el trabajo.
El análisis de los resultados lo hacemos fundam entalm ente me­
diante la construcción de unos índices de satisfacción, que nos
reducen y ponderan las respuestas, al intervalo 0-1, con un signi­
ficado exclusivamente ordinal (9). Las variables utilizadas en el
(8) A. L u c a s : Sociología de la Empresa, Madrid, Ibéricc-Europea, 1984,
págs. 214-218.
(9) Ibídem , págs. 220-225. Las ciencias sociales, en su intento de buscar
procedim ientos cada vez más exactos, han procurado por todos los medios
cuantificar sus resultados, de una manera que pudieran establecer compara­
ciones en la intensidad y generalidad de los procesos estudiados. Así nacieron
los índices sociales como un paso adelante en la metodología sociológica.
En la práctica y en el campo de la ratisfacción laboral, la elaboración de
índices se ha basado en la administración individual de un test, donde todos
los miembros del grupo se definen en una escala acerca del grado de satis-
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1 .0 8 5
trabajo son las siguientes: sectores (prim ario, secundario y ter­
ciario); sexo; años de antigüedad en la em presa (9 colum nas agru­
padas de cinco en cinco años); profesión (agricultor, pequeño co­
m erciante, peón, em pleado, obrero cualificado y técnico); zona
.■r • - •
:
G R A F IC O
6
'
>1
u ;
Indices de satisfacción general por profesiones.
facción sentido con cada uno de los aspectos determinados del trabajo. En
esta escala, a cada uno de cuyos peldaños se concede una ponderación, para
formar el índice en función de los porcentajes de los miembros del grupo que
se consideran incluidos en cada peldaño o subgrupo.
Si ponderamos, por ejemplo, como 3 al subgrupo de los m uy satisfechos,
que formarán un porcentaje M; 2 a los bastante satisfechos, con porcentaje
B ; 1 a los poco satisfechos, con porcentaje P ; y 0 a los nada satisfechos, en
un porcentaje N. El índice obtenido sería:
M .3+ B .2 + P.1
i — —------------------------, donde M + B + P + N = 100
300
...
..
"
El valor del índice calculado oscilará entre 1 y 0, sin tener 0’5 significación
estadística.
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
1 .0 8 6
(Gijón, Oviedo, Avilés, Cuenca Minera y las otras poblaciones que
agrupam os en el «resto»); edad (6 columnas agrupadas de diez en
diez años) y tam año de la em presa (pequeña, m ediana y grande).
N uestro intento de analizar em píricam ente la satisfacción la­
boral en A sturias se realizará progresivam ente, con base en los re­
sultados de la encuesta efectuada. Dado que la encuesta nos da una
gran cantidad de datos, nos fijarem os en una prim era aproxima-
GRAFICO 7
Indices de satisfacción general por el tamaño de
la
empresa.
ción sólo en la satisfacción general m anifestada p o r los encuestados, que m anejarem os a efectos em píricos m ediante los índices
elaborados y que podrem os estudiar en función de las diferentes
variables de análisis elegidas. En segundo lugar, centrarem os nues­
tra atención en cada uno de los diferentes aspectos de la satisfac­
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1 .0 8 7
ción que se consideran en la encuesta (salario, tipo de trab ajo ,
jefes, subordinados, com pañeros y organización). Señalarem os com ­
parativam ente el valor de los distintos índices globales y podrem os
ver incluso la influencia en cada uno de estos aspectos de las va­
riables objeto de estudio.
Al final procurarem os hacer unas consideraciones que nos sir­
van a m odo de conclusión de esta investigación.
II.
ESTUDIO DE LA SATISFACCION GENERAL EN ASTURIAS
Vamos a estu d iar el grado de satisfacción general de los habi­
tantes de la región astu rian a en función de las variables ya dichas.
P ara ello, en esta prim era aproxim ación nos fijam os exclusiva­
m ente en la últim a fila de los cuadros que aparecen a continuación
y cuyos índices representarem os gráficam ente en un diagram a de
barras. Los dem ás aspectos de la satisfacción (salario, tipo de tra ­
bajo, etc.) serán analizados posteriorm ente.
V eremos tam bién la satisfacción asturiana com parativam ente
con la de C antabria, según los datos que tenemos. El punto de p a rti­
da es un grado sim ilar de satisfacción general (0,57 en A sturias y
0,54 en C antabria).
1.
LA SATISFACCION GENERAL POR SECTORES PRODUCTIVOS
Siguiendo los tres sectores económicos clásicos considerados
po r Colin Clark, puede observarse claram ente en el Cuadro 1 que
el m ayor índice de satisfacción general en Asturias corresponde al
sector terciario (0,62), m ientras en el prim ario y secundario, a pe­
sar de no e sta r lejos de éste, se está po r debajo del índice global
(0,57). Los niveles m ás altos de satisfacción aparecen en Asturias
con los com pañeros (0,76), m ientras que con el salario, con los su­
periores y con la organización del trab ajo son los niveles m ás bajos.
Todas estas pautas son sim ilares a las de Santander, aunque allí
en el sector prim ario hay una satisfacción ligeram ente superior
(0,55).
1 .0 8 8
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
CUADRO 1
INDICES DE SATISFACCION POR SECTORES
Número de encuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
Salario
Tipo de trabajo
Subordinados
Jefes, superiores
Compañeros
Organización trabajo
Satisfacción general
Primario
Secundario
Terciario
Indice
Global
138
123
351
612
0,38
0,66
0,68
0,53
0,79
0,34
0,50
0,49
0,58
0,62
0,43
0,72
0,48
0,52
0,53
0,65
0,55
0,56
0,76
0,60
0,62
0,49
0,64
0,59
0,53
0,76
0,54
0,57
SATISFACCION EN FUNCION DEL SEXO
Como vemos en el Cuadro 2, la m uestra está com puesta po r m a­
yoría de hom bres, cosa lógica debido a que en la «población activa»
la m ayoría de los trabajadores son hom bres, y no tuvim os en cuen­
ta el trab ajo de las am as de casa.
CUADRO 2
INDICES DE SATISFACCION POR SEXOS
Número de encuestados
Hombres
Mujeres
Indice
Global
Número de encuestados
468
144
612
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0,50
0,65
0,62
0,54
0,77
0,52
0,57
0,45
0,61
0,50
0,52
0,72
0,59
0,59
0,49
0,64
0,59
0,53
0,76
0,54
0,57
Salario
Tipo de trabajo
Subordinados
Jefes, superiores
Compañeros
Organización trabajo
Satisfacción general
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1 .0 8 9
Los resultados obtenidos en Asturias nos confirm an que la in­
fluencia del sexo en la satisfacción laboral no ha sido establecida
de una form a clara y uniform e. En nuestro estudio vemos que en
la satisfacción general las m ujeres tienen unos índices un poco más
altos (como en C antabria y en otros estudios nacionales), al igual
que en la organización del trabajo. Sin em bargo, en el resto de
las cuestiones, con diferencias, hay una m ayor satisfacción de los
hom bres; esto es contrario a lo sue ocurría en S antander, donde
en todos los aspectos considerados, las m ujeres estaban más sa­
tisfechas que los hom bres.
3.
LA SATISFACCION CON BASE EN LA ANTIGÜEDAD
Los resultados p ara estudiar la satisfacción en función de la
antigüedad los hem os agrupado en el Cuadro 3. En él se han con­
siderado períodos de antigüedad de cinco en cinco años, dando
lugar a nueve colum nas. Al final, como siem pre, figuran los índices
globales del total de la encuesta.
El grupo de personas com prendido entre 31 y 35 años de an­
tigüedad nos ofrece la m enor satisfacción (0,44). Parece que hasta
los 15 años de antigüedad la satisfacción es superior a la global,
para b a ja r en los grupos de 16 a 35 años, y volver a subir a p a rtir
de los 36 años. En los grupos de los com prendidos entre 6 y 10
años y el de m ás de 40 años de antigüedad se dan los índices de
satisfacción m áxim a (0,60).
La conclusión que sacamos es que en Asturias, p ara las personas
entrevistadas entre los 16 y los 35 años de antigüedad en la em pre­
sa, nos encontram os con un notable bajón en la satisfacción laboral,
p ara luego volver a subir. Los resultados obtenidos en C antabria
son diferentes, pues allí la satisfacción m ínim a se da en el grupo
de m enor antigüedad y la máxima en los que tienen más de 41 años,
m ientras que los grupos interm edios oscilan por encim a y po r de­
bajo de la global.
4.
LA SATISFACCION SEGUN LAS ZONAS
Hemos dividido la geografía asturiana, como se ve en el Cua­
dro 4, en cinco zonas, en función de los núcleos de trabajo. Y es
en la zona central (Oviedo, Gijón y Avilés) más industrializada don­
de se han hecho la m ayoría de las encuestas.
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
1 .0 9 0
de encuestados
Salario
Tipo de trabajo
Subordinados
Jefes, superiores
Compañeros
Organización trabajo
Satisfacción general
Número
1.
2.
3.
4.
5.
7.
6.
CUADRO
DE SATISFACCION
3
POR ANTIGÜEDAD
;,
21-25
36
26-30
0,35
0,66
0,72
0,59
0,78
0,39
0,44
21
31-35
0,48
0,65
0,55
0,58
0,82
0,53
0,59
18
36-40
0,46
0,67
—
0,55
1,00
0,60
0,60
5
0,49
0,64
0,59
0,53
0,76
0,54
0,57
612
INDICES
16-20
35
0,54
0,58
0,74
0,53
0,81
0,49
0,53
Años de antigüedad
11-15
60
0,47
0,65
0,63
0,59
0,80
0,47
0,53
Indice
Global
6-10
90
0,47
0,65
0,66
0,50
0,75
0,43
0,56
40
1-5
144
0,48
0,65
0,59
0,61
0,79
0,54
0,58
de
203
0,50
0,68
0,60
0,51
0,73
0,59
0,60
Más
0,51
0,61
0,50
0,73
0,74
0,58
0,59
f
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1.091
CUADRO 4
INDICES DE SATISFACCION POR ZONAS GEOGRAFICAS
Zonas geográficas
Número de encuestados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Salario
Tipo de trabajo
Subordinados
Jefes, superiores
Compañeros
Organización trabajo
Satisfacción general
Gijón
Oviedo
A vilés
Cuenca
Minera
Resto
Indice
Global
132
103
100
137
140
612
0,50
0,69
0,75
0,58
0,84
0,75
0,71
0,49
0,59
0,41
0,48
0,68
0,50
0,57
0,45
0,59
0,44
0,45
0,74
0,42
0,50
0,40
0,68
0,69
0,55
0,80
0,46
0,51
0,51
0,62
0,62
0,59
0,76
0,53
0,56
0,49
0,64
0,59
0,53
0,76
0,54
0,57
Los resultados obtenidos señalan unas conclusiones evidentes a
través del Cuadro 4 y de su correspondiente gráfico. Se nos m ues­
tra que en la satisfacción general la zona de Gijón tiene un índice
alto (0,71), claram ente m ayor que el resto de Asturias. E ste m ayor
índice de la zona de Gijón no es sólo en la satisfacción general,
sino en todos los aspectos estudiados de la satisfacción, especial­
m ente con los com pañeros (0,84).
Los índices m ínim os de satisfacción general los encontram os en
Avilés (0,50) y en la cuenca m inera (0,51), coincidiendo Oviedo
(0,57) con el global de Asturias.
Llama tam bién la atención en el Cuadro 4 la b aja satisfacción
existente en la zona de Oviedo en los diferentes aspectos de la
satisfacción que hem os considerado, especialm ente en los m ás per­
sonales (con los subordinados, con los jefes y con los com pañeros),
situándose en todos los casos po r debajo del índice global calcu­
lado p ara Asturias.
5.
LA SATISFACCION ATENDIENDO A LA EDAD
De form a sim ilar al análisis efectuado con la antigüedad, aun­
que en unos conjuntos más amplios, hemos agrupado los resultados
de las encuestas de diez en diez años, considerando en total seis
colum nas, la prim era de ellas con los encuestados de m enos de 20
años y la últim a con los de más de 61.
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
1.092
»
CUADRO
5
SATISFACCIONPOR
EDAD
'
,
612
¡
4
0,49
0,64
0,59
0,53
0,76
0,54
0,57
DE
59
0,41
0,41
0,66
0,55
1,00
0,66
0,58
INDICES
31 a 40
138
0,50
0,69
0,66
0,58
0,79
0,54
0,56
Años
21 a 30
187
0,51
0,66
0,65
0,59
0,79
0,52
0,59
Indice
Global
Menos de 20
209
0,50
0,67
0,66
0,52
0,78
0,54
0,59
Más de 61
15
0,46
0,59
0,42
0,50
0,71
0,54
0,54
41 a 5051 a 60
Número
0,66
0,64
0,62
0,62
0,83
0,75
0,66
de encuestados
1. Salario
2. Tipo de trabajo
3. Subordinados
4. Jefes, superiores
5. Compañeros
6 . Organización trabajo
7. Satisfacción general
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1 :0 9 3
Siguiendo los resultados expuestos en el Cuadro 5, nos encon­
tram os con que el índice máximo es para el grupo de los m enores
de 20 años (0,66) y un m ínim o p ara los que tienen entre 21 y 30
años (0,54), m ientras que los otros grupos oscilan en torno al índi­
ce global (0,57). La diferencia con Cantabria en esta variable es
notable, pues allí el grupo de los de menos de 20 años era el más
insatisfecho (0,46), quizás pueda influir en esta consideración la
evolución creciente del paro en los últim os años; p ara los demás
grupos de edad el índice de satisfacción calculado oscila alrededor
del global.
6.
LA SATISFACCION DE LAS CATEGORIAS PROFESIONALES
Para estudiar la influencia de la situación profesional en la sa­
tisfacción hem os tom ado 6 denom inaciones en las cuales incluim os
a toda la m uestra: agricultores y trabajadores del cam po, propie­
tarios de pequeños comercios, obreros y peones, em pleados, obre­
ros cualificados y técnicos.
Los resultados obtenidos sobre la satisfacción en A sturias nos
vienen dados en el Cuadro 6, que nos m uestra que el grado más
alto corresponde a los técnicos (0,66), luego a los agricultores (0,62)
y a los propietarios de pequeños comercios (0,60). Los obreros no
cualificados son en esta provincia los que tienen un índice de satis­
facción global más bajo (0,47), prácticam ente el mism o que se
encontró en S antander para el conjunto de todos los obreros. Sin
em bargo los em pleados santanderinos —con un índice de 0,60—
están en térm inos generales más satisfechos que los asturianos
—con un índice de 0,52— .
7.
LA SATISFACCION SEGUN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Para la clasificación po r el tam año de la em presa em pleam os la
conocida tipología de em presas: pequeña (m enos de 100 personas),
m ediana (de 100 a 500) y grande (más de 500).
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
1 .0 9 4
de encuestados
Salario
Tipo de trabajo
Subordinados
Jefes, superiores
Compañeros
Organización trabajo
Satisfacción general
Números
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
CUADRO
6
612
PROFESIONES
Obrero
101
0,49
0,64
0,59
0,53
0,76
0,54
0,57
POR
Empleado
cualifi.
336
0,54
0,77
0,66
0,53
0,76
0,64
0,66
SATISFACCION
Obrero
peón
67
0,51
0,64
0,59
0,54
0,76
0,53
0,57
DE
Propietario
peq. comerc.
72
0,44
0,56
0,39
0,50
0,73
0,54
0,52
INDICE
28
0,42
0,55
0,61
0,55
0,76
0,43
0,47
Técnico
Global
8
0,39
0,58
—
—
—
0,56
0,60
Agricultor
0,5
0,58
0,50
0,33
0,95
0,52
0,62
Indice
1.095
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
CUADRO 7
INDICES DE SATISFACCION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
Pequeña
Mediana
Grande
Indice
Global
Número de encuestados
200
138
274
612
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0,56
0,66
0,66
0,64
0,82
0,65
0,66
0,45
0,58
0,39
0,43
0,69
0,46
0,49
0,46
0,65
0,70
0,54
0,77
0,50
0,56
0,49
0,64
0,59
0,53
0,76
0,54
0,57
Salario
Tipo de trabajo
Subordinados
Jefes, superiores
Compañeros
Organización trabajo
Satisfacción general
Nos encontram os aquí con que los obreros de las em presas me­
dianas son a nivel general los que tienen claram ente unos índices
m enores de satisfacción (0,49); m ientras la pequeña em presa es
la que tiene los índices más elevados (0,66), y la gran em presa está
situada en una satisfacción interm edia entre las dos anteriores
(0,56). Y esto es así tam bién en el resto de los aspectos de la sa­
tisfacción estudiados. En Santander, sin em bargo, los resultados
del estudio parecían indicar una satisfacción m ayor en la em presa
interm edia (0,62), seguida de la pequeña y en últim o lugar la gran
em presa.
III.
D IFERENTES ASPECTOS DE LA SATISFACCION EN
ASTURIAS
Nos hem os referido anteriorm ente al carácter com plejo que tie­
ne la satisfacción en el trabajo, pues aunque podem os h ab lar de
ella de una form a genérica, tam bién acudimos al estudiar su rea­
lidad a diferentes dim ensiones o aspectos de esta satisfacción. En
el cuestionario utilizado distinguíam os los siguientes aspectos de
la satisfacción: con el salario, con el tipo de trabajo, con los em­
pleados que dependen del entrevistado, con los jefes, con los com­
pañeros y con la organización del trabajo.
Respecto a cada uno de estos aspectos podem os calcular unos
índices globales que nos indiquen el grado de satisfacción de toda
la m uestra. Estas m edidas de la satisfacción nos pueden servir en
1 .0 9 6
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
todo m om ento como punto de referencia p ara saber la influencia
de las diferentes variables estudiadas, al d ar lugar a unos índices
mayores o m enores que el global.
En el estudio que vamos a hacer de cada uno de los aspectos
de la satisfacción intentarem os conocer los cam bios de m agnitud
de los índices según los valores de las variables y será el índice
global el punto obligado de referencia. Pero antes vamos a mos­
tra r una com paración entre sí de los diferentes índices globales,
que hemos puesto ordenadam ente en el Gráfico 8.
GRAFICO
8
Indices globales de los diferentes aspectos
de la
satisfacción.
Podemos ver que la máxima satisfacción en Asturias se da cla­
ram ente con los com pañeros (con un índice de 0,76), seguida de la
satisfacción con el tipo de trab ajo (0,64); que el aspecto de m enor
satisfacción es el salario (0,49), y que el índice global de satisfac­
ción general (0,57) se sitúa en este orden establecido, entre los
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
subordinados (0,69) y el correspondiente a la organización del tra ­
bajo (0,54).
Si com param os estos resultados con los conseguidos en Canta­
bria, puede com probarse que en los dos sitios la m áxim a satisfac­
ción es con los com pañeros y la m ínim a con la organización del
trab ajo y el salario. Igualm ente el índice de satisfacción con los
subordinados y con el tipo de trab ajo es superior al global, y con
los jefes y superiores inferior al global. Es decir, el índice global
general de satisfacción es en Cantabria (0,54) inferior al asturiano,
pero la estructuración de los diferentes aspectos es m uy sim ilar.
Pasemos ahora a estudiar cada una de las dim ensiones de la
satisfacción independientem ente. Para ello representarem os gráfi­
cam ente los valores que alcanza el índice de satisfacción en la
dim ensión correspondiente para cada uno de los valores de las
variables consideradas.
1.
SATISFACCION CON EL SALARIO
Todo lo referente al salario, contraprestación al trab ajo reali­
zado, encierra un entram ado de elementos de difícil com prensión
y análisis. Puede decirse que la com plejidad del tem a hace que la
determ inación de su cuantía dé lugar a num erosos conflictos, lle­
gando con frecuencia a unos sofisticados procedim ientos p ara el
reparto de la m asa salarial. Sabemos que el térm ino encierra al
m enos un triple significado: económico, psicológico y social. El
salario da poder económico, es como una recom pensa al trab ajo
realizado, y al m ism o tiem po da un status.
Las respuestas que hemos recibido en nuestra encuesta a la
pregunta sobre el grado de satisfacción con el salario las podem os
plasm ar en el Gráfico 9, m ediante la elaboración de los correspon­
dientes índices. P ara hacer com paraciones con el índice global de­
bem os de tener en cuenta que el salario es el aspecto que obtiene
la m enor satisfacción (Gráfico 8).
Vemos que el índice más bajo de satisfacción con el salario
está, en función de la antigüedad, en el grupo de los com prendidos
entre 31 y 35 años (0,34), seguido del sector prim ario (0,38), de
los pequeños com erciantes (0,39) (profesiones), de los habitantes
de la cuenca m inera (0,44) (zonas) y de las personas m ayores (0,41),
antes de jubilarse (0,34). El índice más elevado está en el grupo de
los de edad inferior a 20 años (0,66), seguido de la zona de Gijón.
1.098
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
G R A FIC O
9
Indices üe s a ti s f a c c ió n con el s a la r i o .
0130
S ectores
A:NTIGÍJEDAD
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Primario.
Secundario
Terciario.
S exo
1.
2.
Hombres.
Mujeres.
8.
9.
De
De
De
De
De
De
De
De
De
ZoNA
P rofesión
1. Agricultor.
1 a 5 años. 1. Gijón.
2. Comerciante.
6 a 10 ”
2. Oviedo.
3. Peón.
11 a 15 ”
3. Avilés.
4. Empleado.
16 a 20 ”
4. Cuenca minera.
21 a 25 ”
5. Resto de Asturias. 5. Obrero cualificado.
6. Técnico.
26 a 30 ”
E dad
31 a 35 ”
T amaño
36 a 40 ”
41 y más.
1. Menos de 20 años.
1. Pequeña (menos de
2. De 21 a 30
”
100).
3. De 31 a 40
2. Mediana (100-500).
4. De 41 a 50
”
3. Grande (más de
5. De 51 a 60
”
500).
6. De 61 y más.
Si nos fijamos ahora en la influencia del salario y los valores
de cada variable, tenemos que las mujeres asturianas que trabajan
y han sido encuestadas están menos satisfechas que los hombres.
En lo referente al tamaño de la empresa, hay una mayor satisfac­
ción en las pequeñas empresas, siendo la satisfacción en las media­
nas y grandes muy parecida. Si prescindimos de los agricultores,
parece claro que el ascenso en la escala laboral viene acompañada
de un crecimiento en el índice de satisfacción con el salario, cosa
por otra parte que parece lógica. Con respecto a los sectores vemos
que va aumentando la satisfacción al pasar del primario al secun-
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1.099
dario y de éste al terciario. Por zonas vemos que Gijón (0,60), Ovie­
do (0,49) y el resto (0,52) están por encima del índice global del
salario, m ientras Avilés (0,45) y la cuenca m inera (0,40) se encuen­
tra n p o r debajo.
Finalm ente, la variación de la satisfacción con la edad aparece
oscilante, m áxim a en el grupo de edad inferior a 20 años, m ás b aja
en el grupo de 21 a 30 años, para pasar a una situación sobre la
m edia en los grupos de 31 a 60 años, y volver a b a ja r en los de 61
y más años, quizás ante la proxim idad de la jubilación.
C om parando los resultados anteriores con los obtenidos en
C antabria hay una coincidencia de pautas de satisfacción con el
salario en cuanto a sectores productivos y a profesiones. E sta simi­
litud no está tan clara respecto a la antigüedad y la edad, que en
am bas provincias presentan alternancias, aunque en C antabria no se
da el alto grado de satisfacción con el salario de los m ás jóvenes
que observam os en Asturias. El sexo y el tam año de la em presa dan
lugar a pautas de satisfacción diferentes en las dos provincias.
2.
GRADO DE SATISFACCION CON EL TIPO DE TRABAJO
Los resultados obtenidos al m edir la satisfacción con el tipo
de trab ajo en A sturias nos m uestran un índice global alto (0,64),
situado en segundo lugar, después del obtenido globalm ente con
los com pañeros.
O bservando el Gráfico 10, que nos resum e la influencia de las
diferentes variables en el grado de satisfacción con e-1 tipo de tra ­
bajo, vemos que respecto a los sectores económicos no se m antiene
las m ism as pautas de satisfacción que con el salario, ya que el
sector prim ario es el de más satisfacción (0,66) y el secundario el
de m enos (0,58). Sin em bargo, con respecto al sexo, se sigue m an­
teniendo que los hom bres (0,65) están más satisfechos que las
m ujeres (0,60). En lo referente a la antigüedad, se observa cierta
uniform idad, con los índices más bajos en el grupo de 26 a 30 años
(0,58) y en el grupo de 1 a 5 años (0,61), m ientras el resto está por
encim a de la m edia (0,64), y siendo el más alto el grupo de 6 a 10
años (0,68).
Por zonas geográficas, se sigue m anteniendo la m áxim a satis­
facción en Gijón (0,69), luego viene la cuenca m inera (0,68), el resto
(0,62), Avilés (0,60) y finalm ente Oviedo (0,59). En Oviedo es pues
donde aparece la m áxim a insatisfacción con el tipo de trab ajo .
1.100
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
Fijándonos tam bién en el Cuadro 10 en la edad, vemos cómo el
grupo de m ás de 61 años sigue siendo el de m enos satisfacción y
curiosam ente con el mismo índice que para el salario (0,42), lo que
significa una satisfacción muy b aja con el tipo de trabajo; y el .resto
se m antienen, con respecto a la satisfacción global, en unas pautas
de variación sim ilares a las del salario.
Con respecto a la profesión, es claro que existe una relación
directa entre nivel profesional y grado de satisfacción con el tipo
de trabajo, a m ayor nivel m ayor satisfacción, destacando especial­
m ente la gran satisfacción de los técnicos con el tipo de trab ajo
(0,76).
En el tam año de las em presas se m antiene la máxim a satisfac­
ción en la em presa pequeña (0,66), con unos índices muy sim ilares
a los de la grande (0,65), significativam ente diferenciados de los
de la m ediana (0,58).
La com paración con la investigación hecha en S antander en este
aspecto de la satisfacción no es fácil. Más bien se apuntan unas
pautas de satisfacción diferentes en casi todas las variables. Pero
no hay diferencias muy significativas.
3.
GRADO DE SATISFACCION CON LOS SUBORDINADOS
La relación entre los diferentes valores de las variables estu ­
diadas y el grado de satisfacción con los subordinados nos viene
resum ida en el Gráfico 11, donde se nos m uestra un índice global
de la satisfacción en este aspecto interm edio (0,59). Y es de destacar
la elevada satisfacción con los subordinados detectada en Gijón
(0,75), que contrasta con la encontrada en Oviedo (0,40).
Aparece, claram ente, que la satisfacción con los subordinados
es m ayor en el sector prim ario (0,69), seguida del secundario (0,62),
y finalm ente, ya po r debajo del índice global, el sector terciario
(0,54). En cuanto al sexo, se sigue m anteniendo el esquem a de una
m ayor satisfacción en los hom bres (0,61). Con respecto a la anti­
güedad, parece que hay un crecimiento de la satisfacción con la
edad, para em pezar a decaer en los últim os años de trabajo. Es el
grupo de 26 a 30 años de antigüedad en la em presa el que m uestra
unos índices superiores de satisfacción (0,74). Por zonas geográfi­
cas, tam bién se sigue m anteniendo destacada la situación de Gijón
con el índice más alto (0,75); le siguen las cuencas de cerca (0,69),
y muy alejados Avilés (0,45) y Oviedo (0,40).
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
G RAFICO
10
In d ic e s de s a tis fa c c ió n con el
G R A F IC O
Indices de satisfacción
tipa de trabajo
11
con los
subordinados.
1.101
1.102
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
Si estudiam os la satisfacción en relación con los subordinados
por grupos de edades, podemos observar (Gráfico 11) que las per­
sonas m ayores de 41 años son las que tienen el m ayor índice (0,67);
y que es el grupo de 31 a 40 años el de índice más bajo (0,43),
m ientras que el resto de los grupos se m antienen más o menos
po r encima del global con respecto a la satisfacción con el tipo
de trabajo. En cuanto a la satisfacción con los subordinados por
profesiones, vemos que los obreros tienen un índice (0,61) su­
perior al que tiene este mismo grupo en la satisfacción con el tipo
de trabajo ; aunque el índice más alto sigue siendo el de los téc­
nicos (0,66). Finalm ente, y con referencia al tam año, vemos la
elevada satisfacción existente en la gran em presa (0,71), algo me­
no r en la pequeña em presa (0,66) y muy baja en este aspecto en
la m ediana em presa (0,39).
En una visión general com parativa con los resultados de la
m ism a encuesta efectuada en Cantabria, es de destacar la m enor
satisfacción con los subordinados de las m ujeres, en térm inos ab­
solutos y relativos. También la clara influencia de la edad y la
antigüedad en Asturias, que en Cantabria es m ás oscilante. Igual­
m ente que la máxima satisfacción en este aspecto corresponde a
los técnicos. En cualquier caso, la satisfacción global en este as­
pecto es prácticam ente la misma.
4.
GRADO DE SATISFACCION CON LOS JEFES
El índice global de satisfacción con los jefes (0,53) es uno de
los más bajos, sólo es m enor la satisfacción global con el salario
(0,49). Lo mism o y en un grado sim ilar ocurre en C antabria (0,55
y 0,49).
Analizando el Gráfico 12, que nos da un resum en de los índices
p ara las diferentes variables, se observa que al igual que ocurrió
en la satisfacción con respecto al salario, el sector terciario es el
de un índice de satisfacción con los jefes más elevado (0,56), m ien­
tras que el sector secundario es el de m enor satisfacción (0,42) y
adem ás el índice más bajo que hemos observado en este sector.
El sexo no aparece como variable significativa en la satisfacción
con los jefes. Sin embargo, con respecto a la antigüedad, nos en­
contram os con un índice sorprendentem ente alto en el grupo de
los recién incorporados (de 1 a 5 años) (0,73). Con referencia a las
zonas, vemos que la satisfacción con los jefes es sim ilar a lo que
ocurría en otros aspectos: máxima en Gijón. Con respecto a la
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
G RAFICO
12
Indices de satisfacción
G R A F IC O
Indices de satisfacción
con los jefes.
13
con los compañeros.
1.103
1 .1 0 4
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
edad, la satisfacción con los jefes es oscilatoria; observam os el
índice más elevado en el grupo de menos de 20 años (0,62), p ara
en el grupo siguiente de 21 a 30 años tener el índice m ás bajo (0,44),
luego es m ayor en los grupos de 41 a 50 y 51 a 60 (0,59), p ara b ajar
en el grupo de más de 61 años (0,55). Es de destacar que p o r p ro ­
fesiones, el índice más elevado corresponde a los obreros no espe­
cializados (peones) (0,55) y el más bajo a los agricultores (0,33).
En lo referente al tam año, la pequeña em presa tiene el índice
máximo de satisfacción con los jefes (0,63); la m ediana em presa
sigue teniendo el m enor índice (0,43), como ya vimos en todos los
apartados anteriores, y la em presa grande está en una posición
interm edia con un índice de 0,53, muy próxim o al global.
De la com paración con Santander debe destacarse, adem ás de
la sim ilitud en el índice global en este aspecto de la satisfacción,
la influencia inversa de la variable sexo, que en Asturias es peque­
ña. Tam bién son los agricultores en los dos sitios los menos satis­
fechos con los jefes, con el mismo índice en los dos casos (0,33).
5.
GRADO DE SATISFACCION CON LOS COMPAÑEROS
La relación con los com pañeros se m anifiesta siem pre como el
aspecto m ás positivo del trab ajo realizado, Y en este sentido es
ya norm al que los índices de satisfacción con los com pañeros sean
tradicionalm ente los más elevados. En nuestro estudio los resulta­
dos no ofrecen duda, tanto por el índice global (0,76), como por
los índices calculados para ver la influencia de cada una de las
variables consideradas (Gráfico 13). Es definitiva la observación de
que el índice mínimo de la satisfacción con los com pañeros —en
Asturias se da en la zona de Avilés y es de 0,68— es superior al
máximo absoluto alcanzado en el salario —0,66 en A sturias p ara
los m enos de 20 años— .
Por sectores, vemos cómo el prim ario tiene la máxima satisfac­
ción con los com pañeros (0,79), m ientras que al igual que en la
satisfacción con los jefes el sector secundario tiene el menos (0,72);
muy cerca del índice global está el del sector terciario (0,76). Si
discrim inam os según el sexo, puede verse que es m ayor la satis­
facción en los hom bres (0,77).
Si tenem os en cuenta la antigüedad, podem os afirm ar que la
satisfacción con los com pañeros va creciendo con ella aunque hay
altibajos; en cualquier caso se ha llegado a obtener el índice m á­
ximo (1,00) en el grupo de los trabajadores con una antigüedad
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1 .1 0 5
superior a 41 años, aunque lógicamente poco significativo. Por zo­
nas, como en otros casos, el m ayor índice está en Gijón (0,83), y
los m enores en Oviedo (0,68) y Avilés (0,74).
En relación con la edad, los índices más elevados están en los
grupos de m ás de 61 años (1) y en el grupo de menos de 20 años
(0,83), el m enor índice es el del grupo de 21 a 30 años (0,71) y los
otros tres grupos restantes tienen unos índices sim ilares p o r enci­
m a del índice global. Por profesiones, observam os que destaca la
satisfacción con los com pañeros de los agricultores (0,95), m ientras
que el resto de profesiones consideradas oscilan en sus índices
alrededor del global. Por su parte, al estudiar la satisfacción de
los com pañeros en función con el tam año de las em presas, se vuel­
ve a rep etir que el m ayor índice es en la pequeña em presa (0,81)
y el m enor en la m ediana (0,68).
Com parando los resultados de las encuestas realizadas en As­
turias y C antabria puede deducirse un índice de satisfacción global
muy sim ilar. Pero en C antabria las oscilaciones alrededor del índice
global son muy pequeñas ( ± 0,1), cosa que no ocurre en Asturias.
Una vez m ás la relación con la variable sexo es diferente en este
aspecto de la satisfacción, están más satisfechos los hom bres. Los
agricultores, que en Asturias son destacadam ente los m ás satisfe­
chos con los com pañeros, en Cantabria están con un índice inferior
al global. Y m ientras que las em presas de tam año interm edio apa­
recen en A sturias como las de m enor satisfacción con sus com pa­
ñeros, en C antabria son las más satisfechas.
6.
GRADO DE SATISFACCION CON LA ORGANIZACION DEL TRABAJO
El índice global de la satisfacción con la organización del tra ­
bajo (0,54) se encuentra en Asturias por debajo del índice global
de la satisfacción general (0,57), pero la organización no es aquí,
como en C antabria, el aspecto menos satisfactorio.
Vamos a ir analizando el Gráfico 14, que nos resum e los índices
de satisfacción con la organización en función de las variables con­
sideradas. Vemos que, respecto a los sectores, vuelve a repetirse el
orden de los índices que vimos en la satisfacción con el salario,
aunque el m ayor índice, el del sector terciario (0,60), es m ás eleva­
do, y con índices m enos elevados que en la satisfacción con el sala­
rio en el sector secundario (0,48), y en el prim ario (0,34). Con res­
pecto al sexo, es la organización del trab ajo el único aspecto en
1.106
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
que las m ujeres (0,59) afirm an estar más satisfechas que los hom ­
bres (0,52).
En relación con la antigüedad, los índices más elevados están
en el grupo de más de 41 años (0,6), luego aparece el grupo de los
com prendidos entre 6 y 10 años (0,59) y el de 1 a 5 años (0,58);
m enos satisfechos con la organización del trab ajo están todos los
grupos interm edios, con índices inferiores al global.
G R A F IC O K
Indices de satisfacción con la organización del trabajo.
Con respecto a las zonas geográficas, tam bién alcanza Gijón los
índices de máxim a satisfacción respecto a la organización (0,75),
m ientras que las otras zonas ninguna supera el índice global, sien­
do los menos satisfechos los de Avilés (0,42) y de la cuenca m inera
(0,46). Si tenem os en cuenta la edad, los índices más elevados son
—como en la antigüedad— los de los grupos extrem os, de menos
de 20 años (0,75) y de más de 61 años (0,66), m ientras el resto
oscilan alrededor del índice global, aunque todos ellos muy pare­
cidos. En lo que a la profesión se refiere, el índice más elevado es
el de los técnicos (0,64) y el índice más bajo el de los peones (0,43),
m anteniéndose el resto bastante próximos al índice global. En lo
referente al tam año de la em presa, volvemos a ver en este aspecto
de la satisfacción que el índice más elevado es en la pequeña em­
presa (0,65) y el más bajo en la em presa m ediana (0,46).
ESTUDIO DE LA SATISFACCION LABORAL EN ASTURIAS
1.107
CONCLUSIONES
En todo este trab ajo hemos ido analizando la satisfacción en
el trab ajo en A sturias, que sólo podemos entender en la idea de
que nos m uestra unas tendencias probables, con m ás sentido al
coincidir con los resultados de otras zonas con unos resultados en
general sim ilares como la de Santander. Vamos, ahora, a enum erar
las conclusiones más claras de los resultados ya vistos:
1.
El sector productivo m ás satisfecho parece ser el terciario (se­
gún los índices de satisfacción general, con el salario, con los
jefes y con la organización del trabajo), al igual que vimos en
el estudio sim ilar de Santander.
2.
En A sturias no parece claro que estén más satisfechas las m u­
jeres, com o ocurre en C antabria y parece indicar aquí el índice
general de satisfacción, pues los hom bres tienen unos índices
superiores de satisfacción en todos los aspectos parciales con­
siderados, a excepción de la satisfacción con la organización
del trabajo.
3.
En cuanto a las zonas, la de Gijón es la más satisfecha de As­
turias de form a clara. Todos los índices de satisfacción que
hem os calculado dan p ara Gijón su máximo valor, de form a
destacada.
4.
No se aprecia ninguna clara relación entre satisfacción y anti­
güedad. Tampoco en lo referente a la edad es clara la relación
con la satisfacción, aunque los más satisfechos son ord in aria­
m ente los m ás jóvenes, el grupo de los m enores de 20 años,
tanto en la satisfacción general como en diversos aspectos de
la satisfacción (con salario, jefes y organización del trabajo).
Se confirm a la dism inución de la satisfacción en algunos aspec­
tos m ás personales (con los jefes, salario, tipo de trab a jo ) in­
m ediatam ente antes de la jubilación.
5.
Se confirm a que los profesionales más satisfechos en general
son los de m ayor nivel, en especial los técnicos en A sturias (en
la satisfacción general, salario, tipo de trab ajo , subordinados
y organización del trabajo). Y los menos satisfechos los em ­
pleados (con com pañeros y subordinados) y los obreros (con
el tipo y la organización del trabajo y la satisfacción general).
1 .1 0 8
DR. ANTONIO LUCAS MARIN
6.
En A sturias los trabajadores más satisfechos parece que son
los de las pequeñas em presas, con unos índices de satisfacción
superior prácticam ente en todos los aspectos considerados. Sin
em bargo, en C antabria la máxima satisfacción era p ara los que
trab a jan en las em presas de tam año interm edio, que en Astu­
rias han resultado las de m ínim a satisfacción.
7.
La satisfacción más elevada la encontram os, según lo esperado,
en la relación con los com pañeros, m ientras los índices m ás
bajos están en la satisfacción con el salario, con los jefes y
con la organización del trabajo. La tendencia es la m ism a que
la observada en Cantabria.
8.
La satisfacción en el trabajo en Asturias es muy sim ilar a la
de C antabria, aunque ligeramente superior, tanto en térm inos
generales como en los diversos aspectos analíticos en que he­
mos considerado se puede estudiar.
EL YACIMIENTO PREHISTORICO DE LA CUEVA DE
AVIAO (ESPINAREU - PILOÑA)
POR
RAMON OBESO AMADO
GERMAN RODRIGUEZ CALVO
ANTONIO JUANEDA GAVELAS
En el curso de las prospecciones de tipo arqueológico y espeleológico que desde hace algún tiempo venimos realizando en la
cuenca alta del río Piloña, realizamos una visita a la cueva de
Aviao. La recogida de m ateriales arqueológicos en superficie, que
creem os de gran interés, y el estado de abandono en que se en­
cuentra actualm ente nos ha motivado el darlos a conocer antici­
padam ente.
La p rim era referencia sobre Aviao (1) se debe a E. H ernández
Pacheco en 1919, quien nos dice que fue descubierta po r el Conde
de la Vega del Sella ju n to a otros dos yacim ientos próxim os (Cue­
va de Collareu y Peña F errán) (2). Si bien existen referencias p ara
la cueva de la Peña F errán de hallazgos m agdalenienses y neolíti­
cos, no tenem os inform ación alguna al respecto p ara la cueva de
Aviao. Se conocen, sin em bargo, la existencia de algunos restos
(1 )
H e r n á n d e z P acheco,
C .I .P .P ., 1 9 1 9 , p á g . 27.
(2 ) Se desconoce la
E .: “La Caverna de Candamo (Asturias)”. Madrid,
fecha exacta de su descubrim iento; se conserva, sin
embargo, e l dibujo de un arpón de una hilera de dientes y perforación basal
con indicación de procedencia: Peña Ferrán, P ilo ñ a : este dibujo está fechado
en Labra el 31 de agosto de 1914, por lo que es posible que por esas fechas
ya fuera conocida por el Conde la cueva de Aviao.
1 .1 1 0
R. OBESO AMADO, G. RODRIGUEZ CALVO Y A. JUANEDA GAYELAS
conservados actualm ente en el Museo Arqueológico Provincial de
Oviedo. Estos m ateriales fueron recogidos po r el Conde, aunque
desconocemos si son el resultado de la realización de una cata o,
por el contrario, fueron recogidos en superficie. A prim era vista
no se observa en el yacimiento indicios de excavación alguna.
Con vistas a la realización de este trab ajo hemos revisado estos
m ateriales y que a continuación describim os (Lám ina 4):
INDUSTRIA LITIGA
Una lasca de sílex negro, de mala calidad, con retoques denticu­
lados inversos en la m itad de uno de sus bordes.
Una raedera de cuarcita.
Una pieza de cuarcita con retoques denticulados sobre el bor­
de distal convexo y pequeños retoques en un borde de la cara
ventral.
Un pequeño raspador sobre lasca de sílex.
Un fragm ento de hoja de sílex.
Tres hojitas sin retoque (dos de sílex y una de cristal de roca).
Un fragm ento de hojita de dorso en sílex blanco.
Un fragm ento am orfo de cristal de roca.
Un canto de cuarcita areniscosa con posibles huellas de per­
cusión en uno de sus extremos.
Un canto alargado de cuarcita de sección rectangular con hue­
llas de talla en uno de los bordes. Presenta huellas de machacaduras en el centro de las caras planas y en los bordes; así como
huellas de percusión en uno de los extremos. Pudo servir de yun­
que y percutor.
INDUSTRIA OSEA
Dos pitones de ciervo; posiblemente sean dos frontales perte­
necientes a un mismo ejem plar.
Un fragm ento distal de punzón de hueso de sección aplanada
(Mide 40 mm. de largo por 8 mm. de anchura máxima).
Un fragm ento de punzón de asta de sección circular (Mide 18
mm. de largo po r 8 mm. de anchura máxima).
Un cilindro de candil de ciervo (Mide 64 mm. de largo po r 21
mm. de diám etro máximo).
EL YACIMIENTO PREHISTORICO DE LA CUEVA DE AVIAO
1 .1 1 1
FAUNA
Un m olar de caballo.
Un fragm ento m andibular de ciervo.
C uatro piezas dentarias de cabra.
Tres ejem plares de Littorina littorea.
Tres ejem plares de Patella vulgata «var. pleistocena» (con diá­
m etros máximos de 56, 60 y 63 mm.).
Un fragm ento de Cardium sp.
Un ejem plar de M onodonta lineata.
Estos m ateriales se encontraban dentro de una caja con una
ta rje ta m anuscrita en su interior que decía: «Infiesto, Cueva de
Aviao. Donante: Conde de la Vega del Sella», y en su reverso: «en
una caja cartón perfectam ente cerrada y con este papel dentro.
Cueva de Aviao. Infiesto. En la tapa se respetan estos datos».
SITUACION Y DESCRIPCION DEL YACIMIENTO
La cueva de Aviao se encuentra a unos 250 m etros del pueblo
de Espinareu, siguiendo curso arriba por el río del mism o nom bre
y a escasos m etros de la carretera que va desde Infiesto a Riofab a r (Lám ina 1).
Aviao es en realidad un abrigo en cuyo in terio r se desarrollan
algunas galerías de escaso desarrollo. La en trada se abre al N orte
y a una altu ra aproxim ada sobre el nivel del m ar de unos 300 me­
tros. Sus coordenadas son: 43° 17’ 50" Long. N. y Io 40' 15" Lat. W.;
según la hoja núm. 54 del m apa de España 1:50.000 del I.G.C. «Rioseco» (1945).
La cavidad se ha form ado en la caliza de m ontaña (edad Nam uriense) del carbonífero inferior (Paleozoico). Las dim ensiones
del abrigo son: 9 m. de anchura máxima, 4 m. de altu ra máxima
y unos 15 m. de profundidad.
El techo debió tener m ayores proporciones que en la actuali
dad, a juzgar por los grandes bloques de piedra desprendidos y
observables en la superficie del yacimiento (Lám ina 2).
En la actualidad el abrigo cumple la función de gallinero y
alm acén de desechos, ocupando éstos gran parte de su superficie,
y en tal cantidad que obstruyen prácticam ente la en trad a que da
acceso a la galería. A estos inconvenientes hay que añadir la nu­
m erosa presencia de roedores que parecen residir en el abrigo.
1 .1 1 2
R. OBESO AMADO, G. RODRIGUEZ CALVO Y A. JUANEDA GAYELAS
Estas circunstancias han hecho especialm ente penosa y desagrada­
ble nuestra tarea.
Prácticam ente en toda la superficie puede apreciarse m ateriales
arqueológicos, denotando la existencia de nivel(es) de ocupación.
En algunos puntos del interior de la galería aparecen brechas for­
m adas por osam entas en su m ayor parte. En el suelo aparecen
igualm ente vestigios de num erosos restos líticos y óseos mezclados
con gran cantidad de desperdicios de época actual. La gran m ayoría
de los restos faunísticos pertenecían a la cabra. A riesgo de recoger
huesos actuales, procedim os a seleccionar aquellos que presenta­
ban restos de concreción. E ntre los m ateriales recogidos destaca
un fragm ento de m asa brechosa com pacta, probablem ente despren­
dido de una de las paredes. La posterior limpieza de este fragm ento
ofreció los siguientes materiales:
Diez fragm entos de huesos indeterm inables.
Dos fragm entos de hueso largo con algunas finas m arcas pa­
ralelas y oblicuas (¿huellas de descarnado?).
Una lasca simple de cuarcita.
Un fragm ento de m axilar de Capra pyrenaica (Cabra).
Una lasca de sílex con retoques planos paralelos.
Una punta triangular de cuarcita que presenta en am bos bor­
des una serie de retoques planos y paralelos que convergen en el
ápice de la pieza (Lám ina 5, 3).
Un fragm ento de estalagtita de sección circular. Mide 73 mm.
de largo po r 29 mm. de diám etro máximo. E stá decorada por tres
series de m arcas cortas y profundas, transversales al eje m ayor de
la pieza y paralelas entre sí. Las incisiones, cuya sección del surco
es en V, están rítm icam ente separadas. Las longitudes de las m ar­
cas oscilan entre los 5 y los 11 mm. (Lámina 8). La ru p tu ra de uno
de los extrem os interrum pe la prolongación de este tem a y cuyo
núm ero de m arcas conservadas es el siguiente: 8-10-8. En la parte
opuesta de la pieza se observa un tem a decorativo de difícil in ter­
pretación. Hay una línea ondulante realizada con trazo m últiple,
ancho y profundo, y que discurre paralelam ente al eje m ayor de
la pieza. La alteración superficial de la pieza interrum pe la conti­
nuación de este motivo, que parece concluir al final de la misma.
Al lado de él y siguiendo el mismo sentido aparece una figura com­
puesta principalm ente por dos form as cerradas, realizadas m edian­
te el entrecruce de trazos curvilíneos. Parte de este motivo está
cubierto po r una delgada costra que im pide ver con claridad la
totalidad del grabado. Una posterior limpieza de la pieza y su pos­
terio r estudio en detalle se dará a conocer en breve.
Lámina 1: Situación geográfica de la cueva de Aviao, en Espinareu (Piloña).
Lámina 2 : Planta de la entrada de Aviao.
Lámina 3: Dibujo de la entrada de la cueva de Aviao, ocupada parcialm ente
por la presencia de un corral y numerosos desperdicios.
Lámina 4: Diversos materiales recogidos por Vega del Sella.
Lámina 5.
Lámina6.
Lámina 7.
Lámina 8.
EL YACIMIENTO PREHISTORICO DE LA CUEVA DE AVIAO
1.113
El resto de los m ateriales recogidos en superficie se d istribu­
yen de la siguiente m anera:
INDUSTRIA LITICA
Una hoja simple de sílex (Lámina 5, 2).
Tres núcleos de lascas de sílex.
Dos núcleos mixtos de sílex.
Tres núcleos am orfos de sílex.
Una lasca de sílex de descorticado 1.°
Siete lascas simples de cuarcita.
Tres lascas sim ples de sílex.
Dos fragm entos de cristal de roca.
Una p unta trian g u lar de sílex con retoques en uno de los bor­
des (Lám ina 6, 1).
Un raspador-buril de sílex (Lám ina 5, 5).
Un raspador abultado de cuarcita (Lám ina 6, 2).
Tres denticulados: dos de sílex (Lámina 5, 1,4) y uno de cuar­
cita (Lám ina 5, 6).
INDUSTRIA OSEA
Un fragm ento de diáfisis ósea con retoques directos en el ex­
trem o de uno de los bordes (Lám ina 7, 2).
Una azagaya de asta (fragm entada en dos p artes) de sección
oval y de base m onobiselada. Le falta el extrem o distal. La p arte
conservada mide 160 mm. de largo po r 10 mm. de anchura m áxim a
y 10 mm. de espesor. E stá decorada a lo largo de todo el fuste con
las llam adas «m arcas de caza». El bisel, situado en la cara opuesta,
presenta algunas m arcas paralelas «de enmangue» (Lám ina 7, 1).
FAUNA
Los pocos restos recogidos corresponden en su totalidad a la
Capra pyrenaica. Estos son: un calcáneo, dos astrágalos, un frag­
m ento de cuerno, una falange y cuatro piezas dentarias.
Un ejem plar de Turritella com m unis (Lám ina 7, 3).
1.114
R. OBESO AMADO, G. RODRIGUEZ CALVO Y A. JUANEDA GAYELAS
La industria lítica conservada es muy escasa como p ara hacer
un estudio estadístico, y máxime habiéndose recogido en superficie.
Tipológicamente carecen de valor diagnóstico —a excepción de
la punta solutrense—, pudiendo atribuírseles cualquier m om ento
del Paleolítico Superior.
La pun ta triangular con retoques solutrenses tiene sus parale­
los en algunos ejem plares aparecidos en el nivel E de Cueto la
Mina. Este tipo de puntas bien pudieran ser esbozos, es decir, pie­
zas sin term inar.
La punta triangular con retoques abruptos en uno de sus bordes
parece ser relativam ente frecuente en algunos yacim ientos solu­
trenses, apareciendo en el nivel F de Cueto la Mina y en el nivel 7
del Buxu; siendo réplicas de las puntas de estilo m usterienses.
La industria ósea, representada prácticam ente p o r una esplén­
dida azagaya. Tanto p o r la morfología como po r el tem a decorativo,
esta pieza está presente en casi todos los períodos del Paleolítico
Superior, po r lo que resulta difícil adscribirla a algún m om ento
determ inado dentro del mismo.
Aviao es un yacimiento de reducidas dim ensiones, con una su­
perficie en la actualidad de unos 35 m .2, cuya actividad principal,
a juzgar p o r los restos de que disponemos, fue la caza de la cabra
m ontés (Capra pyrenaica). Este tipo de actividad viene dada p o r el
em plazam iento o enclave topográfico de la cueva. El río Espinareu
está encajado, en esta zona, en un estrecho valle circundado por
num erosas altitudes superiores a los 1.000 m., con fuertes pendien­
tes escarpadas. Según ascendemos río arrib a (aquí el río cam bia su
nom bre por el de Infierno) el terreno se hace cada vez más abrupto,
form ando pequeñas gargantas de paredes verticales. La actividad
cárstica es más intensa, con la consiguiente form ación de cavidades
todavía sin prospectar. En definitiva, un biotopo idóneo p ara el
desarrollo de la citada especie.
O tra especie de gran im portancia fue la del ciervo (Cervus
elaphus), y de m anera más esporádica el caballo (E quus c.) y la
recogida de algunos muluscos m arinos que m ás adelante com enta­
remos.
Otros restos recogidos en Aviao, si bien escasos pero significa­
tivos, nos m anifiestan otros tipos de actividades aparte de la acti­
vidad cazadora recolectora, como es la talla de la piedra y del
hueso en sus distintos procesos de elaboración (lascas, núcleos,
candiles de ciervo, yunque-percutor, etc.).
EL YACIMIENTO PREHISTORICO DE LA CUEVA DE AVIAO '
1.115
La presencia de especies m arinas en Aviao evidencian una acti­
vidad recolectora en la costa con fines alim enticios (Littorina
littorea, Patella vulgata, etc.) y decorativas (Turritella com m unis).
E sta explotación de los recursos m arinos nos indican p o r o tra p ar­
te la existencia de un movim iento (¿estacional?) de gentes entre la
costa y los valles m ontañosos del interior. Es posible que tuvieran
un cam pam ento base en la costa, desde donde grupos de cazadores
saldrían en expediciones de caza de corto plazo hacia la m ontaña.
No es una excepción encontrar en un yacim iento del in terio r es­
pecies m arinas. Son num erosos los yacimientos situados a una
considerable distancia de la costa, como son los casos de Chufi o
Rascaño en C antabria, o el de la Peña de Candamo en A sturias (3).
Los tam años gigantes de la lapa Patella vulgata var. (Pleistócena) nos indicaría una explotación poco intensiva de la costa du­
rante esa época como consecuencia de las condiciones clim áticas
rigurosas durante el Pleistóceno, como parece confirm arlo la pre­
sencia de una especie de aguas más bien frías: La Littorina litto ­
rea. La presencia entre las m uestras recogidas p o r el Conde de
especies term ófilas como la Patella v. y el bígaro M onodonta ju n to
a las especies de aguas más frías arrib a indicadas, puede entender­
se bien como pertenecientes todas a un mism o m om ento cültural;
esto puede resu ltar contradictorio a prim era vista, pero vemos sin
em bargo cómo en algunos yacimientos, como el del nivel Magdaleniense (indeterm inado) de Balm ori y en el nivel 26 de La Riera,
estas m ism as especies, de am bientes diferentes, llegan a coexistir
en un m om ento determ inado, posiblem ente a p a rtir del Magdaleniense superior; o bien que pertenezcan a m om entos cronoculturales diferentes.
CONCLUSION FINAL
H acer una interpretación a p artir de los escasos restos recogi­
dos po r Vega del Sella y por nosotros en las circu n stan cias. ya
reseñadas resulta siem pre difícil; sin em bargo, a juzgar p o r la
presencia de algún elemento característico (p u n ta solutrense) de
un período o la presencia de algunas especies m arinas significati­
vas suponen unos indicios como p ara poder reco n stru ir — siquiera
hipotéticam ente— la existencia en Aviao de por lo menos dos asen­
tam ientos culturales diferentes:
(3)
La distancia entre la costa y A viao debió ser, durante el Peniglaciacial, de 5 a 7 kms. m ayor que en la actualidad.
1.116
R. OBESO AMADO, G. RODRIGUEZ CALVO Y A. JUANEDA GAVELAS
1.° Una ocupación Solutrense que viene dada po r una pieza (La
punta) característica de esta cultura. En este período podrían
encajar las especies m arinas Littorina l. y la Patella v. (Pleistócena), si bien am bas puedieran pertenecer a cualquier mo­
m ento del Paleolítico Superior, ai igual que el Cardium sp. y
la Turritella c.
2.°
Una ocupación posterior a la Solutrense, determ inada po r la
presencia del bígaro Monodonta, especie en principio ajena a
este período y más propia de un período cultural que com pren­
dería entre un Magdaleniense term inal y el Epipaleolítico.
D entro de este espacio cultural en trarían asim ism o todas las
especies citadas en el anterior apartado; si bien ya a p a rtir
del Aziliense la Littorina l. y la Patella v. (Pleistócena) desapa­
recen, siendo sustituidas por el Trochas y la Patella vulgata,
respectivam ente.
Es la prim era vez que se constata la presencia de indicios de
una ocupación Solutrense —hasta ahora ausente-— en esta «franja
interm edia» de la región asturiana, es decir, entre las áreas geográ­
ficas conocidas: Por el Este, con Cova Rosa, El Cierro, El Buxu,
Cueto la Mina, etc. Por el Oeste, con Cueva Oscura, Las Caldas, La
Viña, etc. Sin duda, con el aum ento de prospecciones arqueológicas
en la cuenca del río Piloña se irán conociendo nuevas ocupaciones
solutrenses.
Esperem os que lo aquí expuesto sirva de acicate p ara una m a­
yor atención hacia el yacimiento por parte de los organism os
com petentes, con el fin de evitar el continuo deterioro al que está
siendo sometido.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecim iento po r su colaboración
en este trab ajo a los señores: Luis González H errero, Begoña Tejo,
Angel Fernández Alvarez, Pablo Obeso e Iría Juaneda.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
SU IMPORTANCIA SANITARIA
POR
MELQUIADES CABAL
ORIGEN DEL LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL
El L aboratorio Químico M unicipal de Oviedo tuvo comienzo
tras el inform e em itido p o r una comisión nom brada p o r e-1 Ayun­
tam iento en fecha 12 de noviem bre de 1884 p ara p rep arar las bases
y reglam ento del fu tu ro laboratorio, haciendo presente en su in­
form e los m otivos de conveniencia y utilidad que aconsejaban su
creación en una ciudad del rango científico que Oviedo poseía.
Integraban el proyecto, adem ás de nueve bases y seis artículos
del Reglamento, el presupuesto del m aterial necesario p ara su ins­
talación, que ascendía globalm ente a la cantidad de mil doscientas
pesetas (1).
P ara la ubicación del laboratorio propuso el arquitecto m uni­
cipal utilizar el local que ocupó en el patio de la escuela de niños
de la calle Q uintana la Asociación de las Escuelas Dominicales,
efectuando algunas pequeñas obras, reducidas a la ap ertu ra de una
p u erta de com unicación con los almacenes, así como la construc­
ción de un fogón especial con su respectiva cam pana y salida de
hum os, dotación de los servicios de gas y agua y el m enaje m ás
indispensable p ara - las manipulaciones, suponiendo todo ello un
gasto de setecientas sesenta y ocho pesetas.
(1)
AAO.—Libro de Acuerdos 1884, 12-1-1884, folio 7.
1.118
MELQUIADES CABAL
Ante tan exiguo presupuesto, acordó la Corporación la ejecución
de las obras, que habían de llevarse a cabo según indicase el facul­
tativo (2).
En este local im provisado —dice don Ferm ín Canella— se fue­
ron colocando diversos útiles imprescindibles: una mesa, una es­
tantería, un m o strad o r de trabajo y los ya citados fogones y chi­
meneas, gas del alum brado y servicio de agua (3).
Decidido el lugar de em plazamiento del laboratorio químico, se
acuerda a la vez crear una plaza de quím ico-analítico con catego­
ría de director, dotada con el haber anual de mil quinientas pese­
tas, cantidad p o r entonces valorable, que había de proveerse por
oposición ante un tribunal com puesto por el alcalde, que actuaría
como presidente, un catedrático en ciencias físico-químicas, un in­
geniero industrial y dos doctores o licenciados en farm acia, jueces
que serían nom brados por el presidente.
El agraciado que obtuviese la plaza estaría facultado p ara pro­
poner la adquisición del m aterial necesario y el Jugar donde insta­
lar el laboratorio (4).
Este trascendente acuerdo municipal ocurría en Oviedo en fecha
23 de mayo de 1884, firm ando la proposición don Cándido Díaz
González, don Maximino Elvira, don Andrés Sánchez, don Antonio
Landeta, don Adolfo G. Rúa y don Manuel Díaz Argüelles.
Aclaraba la Comisión Municipal en su inform e que el quím ico
nom brado no adquiriría otros derechos que los relacionados con
la dirección del laboratorio en tanto subsista, y que si por cualquier
motivo o causa se acordase la supresión del mismo, concluiría todo
com prom iso u lterio r con el empleado, que cesaría en sus funciones
sin opción a excedencia ni haberes po r ningún concepto.
No obstante estas condiciones tan restringidas, se presentaron
como aspirantes a la plaza tres personalidades científicas: don Luis
González Frades, catedrático en propiedad en el In stitu to Provin­
cial de la asignatura de Física y Química; don Eugenio Piñerúa
Alvarez, farm acéutico po r oposición de la Beneficencia Provincial,
y don Elias Ricardo Gimeno Brun, catedrático en propiedad en
el In stitu to Provincial, que enseñaba H istoria N atural, todos doc­
tores en sus respectivas disciplinas.
(2)
AAO.—Libro de Acuerdos 1887, 18-X-1887, folio 191.
C a n e l l a S e c a d e s , Fermín.— “El Libro de Oviedo”. Imp. de Vicente
Brid. Oviedo, 1887.
(4) AAO.—Libro de Acuerdos 1884, 24-V-1884, folio 99v.
(3 )
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1.119
No m encionan con suficiente claridad los libros de acuerdos si
hubo o no oposición, señalando po r el contrario haberse procedido
a la elección p o r m edio de papeletas, obteniéndose el resultado si­
guiente:
Votos: Don Elias R icardo Gimeno Brun, 11; don Luis Gonzá­
lez Frades, 4, y don Eugenio Piñe-ra Alvarez, 1.
N om brado don Elias Ricardo Gimeno p o r m ayoría de votos,
solicita licencia ilim itada p ara - la atención de asuntos propios,
señalando que el im porte de las gratificaciones que pudieran corresponderle duran te su ausencia se aplicasen a los fondos destina­
dos a la adquisición de m aterial para el laboratorio (5).
La experiencia analítica del doctor Gimeno, superior a los de­
m ás aspirantes, fue sin duda la razón que inclinó a su favor el
ánim o del tribunal, así como el haber practicado análisis de sus­
tancias alim enticias, vinos, féculas, vinagre, sulfato de quinina,
opio y té.
Asimismo era el doctor Gimeno au to r de un trab ajo original
publicado en 1879 p o r el cual era posible detectar la m ateria colo­
ran te agregada fraudulentam ente a los vinos —la fucsina— y aislar
y reconocer dicha sustancia aun mezclada con otras que pudiesen
encubrirla, siem pre que su proporción en el vino fuese del uno po r
seis mil.
Años antes, du ran te el curso 1872/73, residiendo en Zaragoza, su
tie rra natal, fue profesor de H istoria N atural, Fisiología e Higiene
en el colegio privado de don Miguel Bell, y en 1877 estudió en la
Facultad de Ciencias de la capital aragonesa la licenciatura de
Ciencias Físico-Químicas, siéndole expedido el título el 30 de octu­
bre de 1877, y un año después, en 1878, actuaría como profesor de
A ritm ética y Algebra en la Escuela de Artes y Oficios creada por
la Sociedad Económ ica de Amigos del País de Oviedo.
Pero el m érito preferente, al buen juicio del tribunal, fue haber
obtenido p o r oposición la cátedra de H istoria N atural del In stitu to
ovetense, siendo el prim ero de la terna, y en v irtud de R.O. de 21
de junio de 1877, plaza de la que tom ó posesión el 17 de julio del
mism o año.
D urante algún tiem po an terio r a las oposiciones a cátedra fue
encargado de explicar la asignatura de Fisiología e Higiene, tenien­
do entonces ocasión de dem ostrar experim entalm ente la acción del
O2 y del ácido carbónico sobre la sangre y la presencia del mism o
en los productos finales de la respiración.
(5)
AAO.— Libro de Acuerdos 1887, 14-VIII-1887, folio 136.
1.120
MELQUIADES CABAL
Obtenida la cátedra, evidencia m ejor aún sus cualidades de in­
vestigador, instalando en el gabinete de H istoria N atural del Ins­
titu to la m icrografía, obteniendo preparaciones visibles con su
rudim entario microscopio, por entonces en fase de perfecciona­
m iento, a la vez que enseña a un grupo de alum nos la determ ina­
ción por medio del análisis químico diversas especies m inerales,
ejercicios que sin intervención del alum nado efectuaba como prác­
tica habitual desde su incorporación docente como com plem ento
de las lecciones teóricas.
Estudioso habitual, el 7 de enero de 1881 superaría con éxito
los ejercicios del grado de doctor en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de M adrid.
Al m argen de sus conocimientos analíticos, fue integrado en una
com isión que intervino en el reconocim iento de una caverna «hue­
sosa» en Val de Dios, en colaboración con el In stitu to Provincial, de
cuyo examen redactó una Memoria acom pañada de planos y texto
que obra en el Archivo del Rectorado.
En periódicos locales, colaboró con cierta asiduidad con artícu­
los de calidad científica sobre praderías e higiene, muy interesan­
tes al público en general.
En fecha 22 de junio de 1878 formó p arte de la com isión espe­
cial encargada de estudiar la enferm edad de la p atata en Asturias,
y en noviem bre de 1879 fue nom brado individuo nato de la Ju n ta
de Defensa contra la Filoxera, dictando una conferencia sobre los
m edios naturales, químicos y mecánicos capaces de com batir el
insecto productor, conferencia que fue rem itida a M adrid por la
Secretaría de la Junta de Industria, A gricultura y Comercio de
Oviedo.
A su vez y po r acuerdo del G obernador Civil, en septiem bre de
1882 evacuó inform e sobre las aves, insectos y plantas perjudicia­
les a la agricultura.
Su prestigio se hizo tan popular que rara era la sociedad cien­
tífica de Oviedo a la que no perteneciese. El 4 de agosto de 1878
fue nom brado individuo de la Sociedad Antropológica correspon­
diente a Oviedo, y meses más tarde, el 27 de septiem bre del mismo
año, ingresaría en la Sociedad Económ ica de Amigos del País de
Oviedo, y seguidam ente, tras un breve período, el prim ero de enero
de 1883 form aría parte de la Junta de Agricultura, In d u stria y Co­
m ercio de la Provincia, siendo posteriorm ente, desde el 11 de m arzo
del año en curso, secretario de la proyectada exposición asturiana.
El prestigio de que venía precedido y el alcanzado posteriorm en­
te como director del Laboratorio Químico Municipal le sirvieron
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1.121
de aval p ara p articip ar en todo acontecim iento local o provincial,
recordando a este efecto que en diciem bre de 1885 fue incorporado
al grupo de científicos integrado po r Loredo, Albuerne y Nocedo,
médicos en ejercicio en Oviedo, al objeto de estu d iar la enferm edad
colérica que reinaba en Gijón, con la m isión de exam inar en las
deyecciones de los enferm os, en preparaciones m icroscópicas, y
cultivos el tipo de bacilos supuestos responsables.
A su vez, el A yuntam iento de Oviedo acordó en fecha 2 de m ar­
zo de 1966 d ar el nom bre de «Catedrático Gimeno» a una de las
calles de la ciudad.
COMIENZA A FUNCIONAR EL LABORATORIO QUIMICO
El L aboratorio Químico Municipal comenzó a p re sta r público
servicio a principios del año 1887, siendo su m isión prim ordial el
análisis de los productos alim enticios obtenidos p o r los delegados
de la autoridad m unicipal en las expendedurías o bien de p articu ­
lares abonando derechos tarifados en las oficinas del Ayuntam ien­
to, m isión im portante po r cuanto se tratab a de velar po r la salud
e higiene públicas, castigando al infractor com erciante que come­
tiese fraudes actuando de mala fe.
Si como señalam os anteriorm ente el local era poco adecuado
para un com etido tan im portante, igualmente com enzaron siendo
escasos y sim ples los instrum entos de trabajo, reducidos a m a tra­
ces, em budos, probetas, tubos de ensayo, frascos con reactivos,
desecadores, cam panas, buretas graduadas al quinto y décimo de
c.c., etc. Poco tiem po después se fueron añadiendo útiles m ás pre­
cisos e im portantes: una balanza de precisión, una estufa Wiesneg
de regulador, un horno de calcinación del mism o autor, un horni­
llo p ara evaporaciones, un neceser acetim étrico de Raveil y Salieron,
un aleuróm etro tipo Roland, un apreciador de Robiné, un oleómetro de Lefebre, un aparato G ranier para petróleos, un alím etro de
Yusch, un baño M aría H oudart, alam biques, baróm etros, densím e­
tros, term óm etros de laboratorio, etc. El alim ento de Yusch, m odi­
ficado posteriorm ente po r Reichelt, era utilizado p ara determ inar
la cantidad de agua que contenían ciertos líquidos, principalm ente
la leche y la cerveza.
A la relación instrum ental que porm enoriza Canella en su libro
se fueron añadiendo poco a poco, según las necesidades, nuevos y
num erosos instrum entos de trabajo: vasos de precipitado, probetas
de pie, vasijas graduadas, reguladores de tem p eratu ra p ara las estu­
1.122
MELQUIADES CABAL
fas, trom pas para filtraciones en aire enrarecido, buretas, vasos
p ara pesadas de sustancias higroscópicas, balanzas de media pre­
cisión, piknóm etros, extractores Soxhlet p ara sustancias grasas,
tubos Rose p ara reconocim iento de alcoholes, lactolutinóm etros
M archandt p ara ensayos de leche, densím etros, crisoles, cápsulas,
hornos, etc., así como los reactivos adecuados a los tipos de aná­
lisis que se pretendía llevar a efecto.
Cuando el L aboratorio Químico se estaba instalando le fueron
ofrecidos a la Corporación Municipal por don Eugenio B ertrand
otros útiles y reactivos por la cantidad de mil doscientas pesetas,
lote que no porm enoriza el Libro de Acuerdos, existiendo constan­
cia no obstante de com ponerse de aparatos, utensilios y m aterial
que sum aban cincuenta objetos y un núm ero sim ilar de reactivos,
todo ello inventariado por el director del laboratorio y corporación
del ram o (6).
La consignación del Laboratorio Químico, mil pesetas anuales
en un principio, se fueron increm entando en años sucesivos hasta
alcanzar la cantidad de dos mil pesetas anuales al poco tiem po de
com enzar a funcionar con norm alidad.
REGLAMENTO DEL LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL
El L aboratorio Químico se regía por un Reglamento que conte­
nía siete artículos, señalando el prim ero de ellos que su m isión
principal era el reconocim iento de la pureza de los artículos de
alim entación y consum o m ediante el análisis quím ico y micrográfico, desinfección de locales y ropas.
Incum bía igualm ente al laboratorio el reconocim iento micrográfico de las carnes, pescados y em butidos, aspecto este últim o
encom endado a los inspectores veterinarios, trab ajo que realiza­
ban en el laboratorio, facilitándoles el director los reactivos y m a­
terial necesario p ara ello, en tanto que el análisis quím ico estaba
a cargo del d irector auxiliado por dos ayudantes y un mozo de ser­
vicio.
Desde su comienzo, el laboratorio no sólo atendía los trabajos
oficiales, sino tam bién los particulares, siendo los prim eros a ini­
ciativa del alcalde, concejales e inspectores técnicos, quím ico y
veterinario en la parte que a cada uno pudiera corresponder, en
tanto que los particulares podían ser a iniciativa de los vecinos o
colectividades, devengando los honorarios estipulados en la tarifa.
(6)
AAO.—Libro de Acuerdos 1887, 29-X-1887, folio 204.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1 .1 2 3
El resultado de los análisis era norm a general expresarlos co­
mo bueno, malo no perjudicial para la salud o malo perjudicial
cuando sólo se pretendía conocer el análisis cualitativo.
Para com odidad del usuario, el laboratorio funcionaba todos los
días no festivos, desde las diez de la m añana hasta las cinco de la
tard e en los meses de invierno, aum entando el horario en una hora
más en la tarde durante la prim avera y verano.
La ta rifa de los análisis de leche, sal, azúcar, papeles, vasijas,
té, café, achicoria, condim entos y especias estaba tarifado en 0,50
pesetas. El análisis de aceites vegetales, m anteca y grasas animales,
chocolates, vinagre, conservas alimenticias, jarabes, petróleo y pro­
ductos de confitería increm entaban la tarifa a una peseta, en tanto
que los realizados en aguas potables, vinos, bebidas ferm entadas,
alcoholes, licores, pan, pastas, pasteles y harinas la aum entaban a
dos pesetas y media.
Aunque los precios se nos antojan hoy insignificantes, no lo
eran tanto p o r entonces, y más aún cuando el análisis era cuanti­
tativo, pues un examen de alcohol y extracto seco a 100 grados
habían de pagar p o r ello una m inuta de cinco pesetas; los sulfatos,
alúm ina, azúcar reductor, antisépticos, m ateria colorante y sustan­
cias extrañas ascendían los honorarios a veinte pesetas; las hari­
nas, pan, pastas y pasteles, su examen microscópico, agua, ceniza
y grado aleurom étrico para la determ inación de la cantidad de
gluten contenido en las mism as, así como las m aterias extrañas,
costaba diez pesetas; la investigación de las mezclas de azúcar,
glucosa y miel, cinco pesetas; los jarabes y productos de confite­
ría, naturaleza del azúcar, colorantes y antisépticos, doce pesetas;
otros análisis, com o m anteca de vaca y grasas de cerdo, aceite de
oliva, tenían un costo de diez pesetas por cada uno de los alim entos;
el té, pim iento, azafrán, sal y demás condim entos, cinco pesetas;
el vinagre, conservas alim enticias y m etales tóxicos, diez pesetas;
la densidad e inflam abilidad del petróleo figuraba igualm ente en
la tarifa con diez pesetas.
La im portancia higiénico-social de los análisis era aceptado en
general con beneplácito po r fabricantes y usuarios, no obstante
im plicar ello la prohibición de venta de todo género calificado por
el L aboratorio Químico de malo perjudicial p ara la salud. ---La im portancia adquirida por el L aboratorio Químico fue no­
table en poco tiem po, al extremo de sugerir en la M emoria de
1907 la necesidad de am pliar el local, presentando con este propó­
sito el arquitecto m unicipal un proyecto que p erm itiría asociar el
análisis m icrográfico de carnes y pescados, misión h asta entonces
1 .1 2 4
MELQUIADES CABAL
llevada a cabo por los inspectores veterinarios, así como el estudio
bacteriológico de aguas y otros elementos que en lo sucesivo se
irían organizando, com pletando los servicios existentes relaciona­
dos con los exámenes de alimentos (7).
El auge experim entado por el Laboratorio Químico M unicipal
fue debido en gran parte a iniciativa y entusiasm o del p rim er di­
rector, don Elias Ricardo Gimeno Brun, que, tras h ab er dirigido
el laboratorio durante dieciséis años, había de fallecer en acto de
servicio el 20 de julio de 1903 a consecuencia de una hem orragia
cerebral, cuando contaba cincuenta y un años de edad. N atural de
Zaragoza, fue nacido en 1852 y había contraído m atrim onio en p ri­
m eras nupcias con doña M ariana Poderoso y Egurbide, del que
nacieron dos hijos, Joaquín y Ricardo. Al enviudar, siendo aún muy
joven, contrajo segundas nupcias con doña M arta Poderoso Egur­
bide, herm ana de su prim era esposa, con la que tuvo cuatro hijos,
Elias, M ariana, Concepción y Manuel. Sus restos fueron inhum ados
en el cem enterio de Oviedo (8).
Al fallecer don Elias Ricardo Gimeno B run se procedió sin di­
lación alguna a la convocatoria de la vacante, señalando un plazo
de veinte días p ara la presentación de solicitudes. Mas en esta oca­
sión no hubo más aspirantes que don E nrique Uríos, que interina­
m ente la estaba desempeñando y que, a juicio de la Comisión
Municipal, reunía las condiciones necesarias para confiarle la di­
rección.
El cargo objetivado por su rem uneración no era apetitoso, pues
durante el tiem po que duró la interinidad estaba dotado con una
gratificación de novecientas noventa y nueve pesetas anuales.
El A yuntam iento, acorde con la propuesta de la Comisión Mu­
nicipal, ordenó se expidiese a su favor los correspondientes títulos
y credenciales en fecha 18 de diciembre de 1903, señalando en el
Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo las condiciones que había
de poseer p ara desem peñar el cargo (9).
A juzgar por los m éritos presentados en la solicitud, era don
E nrique Uríos persona de excelente preparación p ara el cargo. Es­
taba en posesión del título de doctor en Ciencias Físico-Químicas,
(7) AAO.—'‘Memoria del Laboratorio Químico Municipal de Oviedo de
1907”. Imp. de Eduardo Uría. Progreso, 4. Oviedo,
1903.
(8) A rchivo Parroquial de San Juan el Real de Oviedo. Libro de difuntos
1899/1911, folio 103v.
(9) AAO.—Cuerpo de estante 1, estante núm. 1, legajo 136, documento
21, 1903.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1.125
cuyos ejercicios practicó en M adrid el 12 de m arzo de 1881, sién­
dole expedido el título el 16 de noviembre de 1882.
Un año antes, el prim ero de mayo de 1880 estudia farm acia en
la U niversidad de M adrid, obteniendo el título el 15 de junio de
1886, aprobando posteriorm ente las asignaturas del doctorado en
dicha disciplina.
En virtud de oposición o concurso, según la legislación respec­
tiva, fue ayudante de clases prácticas y profesor auxiliar en la
Facultad de Ciencias Físico-Químicas en la Universidad de Zarago­
za, obteniendo poco después, p o r oposición, la Cátedra de Química
General en la U niversidad de Oviedo, cargo que desem peñaba al
o p tar a la dirección del Laboratorio Químico.
Por sus m erecim ientos y form ación profesional, fue designado
vocal de tribunales de oposiciones para la provisión de cátedras
de Química, nom bram iento otorgado por el M inisterio de In stru c­
ción Pública.
Conocedor del idiom a alemán, tradujo las obras del profesor
F. Beuleaux «Las fuerzas de la naturaleza y su aprovecham iento»
y «La quím ica de la vida diaria».
Se tenía conocim iento tam bién de haber practicado num erosos
análisis de aguas, productos comerciales, etc., en un laboratorio de
su propiedad y ser vocal de la Junta Provincial de Sanidad de
Oviedo po r ser catedrático de Química.
MEMORIA DE LA LABOR REALIZADA POR EL
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL
La labor del Laboratorio Químico M unicipal había de quedar
reflejada según el artículo 7.° del Reglamento aprobado por la
C orporación en sesión del 30 de octubre de 1906 y com unicada por
la Alcaldía en 1.° de mayo de 1907 en una M emoria cuya síntesis
incum bía hacerla al director del establecim iento, abundando en
datos estadísticos de los análisis tanto oficiales como particulares
encargados al laboratorio, M emoria que se im prim ía en la Im pren­
ta de E duardo Uría, Progreso* 4, de Oviedo, conservándose en el
Archivo M unicipal los ejem plares pretenecientes a los años 1907
y 1908.
Estas M emorias, adem ás de perm itirnos conocer los datos re­
feridos a estos años y su com paración con la docum entación y
antecedentes a la vida del laboratorio desde su inicio en 1887, ser­
vían de estím ulo para m ejo rar en cuanto fuera posible su quehacer,
1 .1 2 6
MELQUIADES CABAL
siem pre que el Ayuntamiento no restrin ja o niegue los m edios ne­
cesarios para llevar a cabo mayores inquietudes como la desinfec­
ción de las viviendas, «hasta lograr que Oviedo deje de ser uno de
los pueblos p ara los cuales son letra m uerta los progresos de las
ciencias médicas y sus auxiliares en cuanto tienden a evitar las
enferm edades com batiendo sus causas».
No obstante ser consciente el equipo directivo del Laboratorio
Químico de la dificultad que entrañaba la desinfección de edificios,
ropas y dem ás objetos «contumaces», era una aspiración que al
correr del tiem po habría de llevarse a efecto (10).
Según la M emoria del año 1907, eran escasos y de poca im por­
tancia las adulteraciones, en su m ayor parte referidas a las leches
y chocolate, consistente en la adición de agua y substracción de
m anteca en las prim eras, y en la mezcla de harinas de cereales y
otros granos en las segundas, siguiendo en im portancia y frecuen­
cia el aceite de oliva y vino.
Los resultados obtenidos, recopilados en la M emoria, eran los
siguientes:
Mes de enero: Vinos, 3 malos no perjudiciales y 1 bueno; cho­
colates, 3 buenos.
Mes de febrero: Vinos, 1 malo perjudicial y 6 buenos; chocola­
tes, 1 malo no perjudicial y 2 buenos; particulares, 1 malo.
Mes de marzo: Vinos, 13 malos perjudiciales, 2 regulares y 4
buenos; aceites, 3 malos y 1 bueno; leche, 1 malo no perjudicial;
particulares: vinos, 5 malos perjudiciales y 2 regulares.
Mes de abril: Vinos, 15 malos perjuidiciales, 3 regulares y 4
buenos; aceites, 2 malos y 2 buenos; chocolates, l malo no p erju ­
dicial; leches, 2 buenas; particulares: vinos, 4 regulares y 1 bueno.
Mes de mayo: Vinos, 5 malos perjudiciales; aceite, 1 bueno y
1 malo no perjudicial; aguas, 2 buenas.
Mes de junio: Vinos, 9 malos perjudiciales; 5 regulares y 3 bue­
nos; aceites, 7 malos y 1 bueno; vinagres, 1 malo perjudicial; 1 re­
gular y 1 bueno; bombones, 1 malo no perjudicial.
Mes de julio: Vinos, 12 malos perjudiciales, 7 buenos y 1 regu­
lar; aceites, 8 malos y 1 bueno; chocolates, 7 buenos; dulces, 7 bue­
nos y 1 malo; azafrán, 1 bueno; sal común, 1 bueno; gaseosa, 1
buena; particulares: vinos, 2 malos perjudiciales, 3 regulares y 1
bueno; leche, 1 mala no perjudicial; aceite, 2 malas; agua, 1 mala.
(10)
Se aplica la palabra “contumaz” en este caso a aquellas m aterias o
sustancias que se estim an propias para retener o propagar los gérm enes de
un contagio. Diccionario de la Lengua Española.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1.127
Mes de agosto: Vinos, 12 malos perjudiciales, 3 regulares y 4
buenos; aceites, 8 malos y 1 bueno; chocolates, 3 malos y 1 bueno;
bom bones, 4 buenos; azafrán, 1 bueno; café, 3 buenos; prim iento,
1 bueno; azúcar, 1 buena; lim onadas, 4 buenas y 1 mala; particu ­
lares: vinos, 2 malos perjudiciales y 2 regulares; leche, 1 buena.
Mes de septiem bre: Vinos, 5 malos perjudiciales, 8 regulares y
8 buenos; vinagres, 3 buenos y 1 regular; aceites, 8 malos; guisan­
tes, 2 buenos; té, 1 bueno; ciruela en conserva, 1 buena; dulce de
ciruela, 1 buena; bom bones, 1 bueno; particulares: vinos, 1 malo
y 1 regular; aceite, 2 malos; vinagre, 1 bueno.
Mes de octubre: Vinos, 6 malos perjudiciales, 3 regulares y 1
bueno; vinagre, 1 bueno; leches, 14 buenas y 1 m ala perjudicial;
licores, 2 buenos; aceites, 2 malos y 2 buenos; guisantes, 2 buenos;
chocolates, 2 malos; pim iento, 1 bueno; dulces, 3 buenos; harina,
2 buenos; café, 1 bueno; particulares: vinos, 1 malo perjudicial,
1 regular y 8 buenos; ácido cítrico, 1 bueno; esencia de limón, 1
buena; esencia de zarza, 1 buena; jarabe de limón, 1 bueno; le­
ches, 2 m alas y 1 buena; aceite, 1 buena.
Mes de noviembre: Vinos, 21 malos, 4 regulares y 1 bueno;
aceites, 7 m alos y 1 bueno; chocolates, 2 buenos y 3 malos; vina­
gre, 1 bueno; dulces, 2 buenos; pim iento, 1 bueno; guisantes, 1
bueno; café, 1 bueno; azafrán, 1 bueno; particulares: vinos, 4 m a­
los perjudiciales y 1 bueno; aceites, 2 malos; leches, 2 m alas y 1
buena; chocolate, 1 malo no perjudicial.
Mes de diciembre: Vinos, 3 malos perjudiciales, 4 regulares y 2
buenos; leches, 11 m alas v 68 buenas; cañas, 2 buenas; turrones,
24 buenos; particulares: vinos, 3 malos judiciales y 3 regulares;
aceite 1 m alo no perjudicial; chocolate, 1 malo no perjudicial.
E sta porm enorización del núm ero de análisis realizados po r me­
ses durante el año 1907, especificando las especies alim enticias m ás
propicias al fraude, nos da idea exacta del rigor con que actuaba
el L aboratorio Químico. De ahí la im portancia, a nuestro juicio, de
plasm arlas anualm ente para conocimiento del público en general.
Por o tra parte, el director del laboratorio era conocedor de la
ley que protegía la salud pública y los intereses de los ciudadanos
en cuanto afectase a la pureza de los artículos alim entarios y de
consum o, que perm itía a las autoridades gubernativas y judiciales
la persecución de todo fraude en el comercio de los referidos ar­
tículos, proscribiendo las adulteraciones fuesen o no perjudiciales
a la salud de los consum idores.
Además de la M emoria anual, editaba tam bién el L aboratorio
Químico un boletín que comenzó a publicarse en 1908, insertando
1.128
MELQUIADES CABAL
en el núm ero prim ero un artículo dirigido al público original del
propio director, de fecha 27 de julio, donde advierte a los con­
sum idores la im portancia de los análisis para la evitación de las
adulteraciones.
Con esta ventaja de poder, al estar am parado por la ley, se in­
sertaba en el boletín relación nominal y domicilios de las personas
o entidades que vendían productos de buena calidad, señalando el
lugar donde podían ser adquiridos.
En relación con los vinos, bebida de uso muy corriente en As­
turias, se hacía igualm ente la nominación, calificando como vinos
m alos perjudiciales para la salud los que contuviesen más de dos
gram os de sulfato potásico por litro procedente del enyesado.
En relación con los aceites, se consideraban como de m ala ca­
lidad pero no perjudiciales para la salud los que estuviesen mez­
clados con aceite de sésamo.
Para facilitar que el público tuviese conocimiento de lo que ad­
quiría, el boletín del laboratorio se daba gratuitam ente a toda
persona que lo solicitase para previam ente orientarse antes de
com prar ningún artículo alimenticio.
En el Archivo del Ayuntamiento de Oviedo se conservan varios
ejem plares del boletín: los núm eros 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 20, 22, 23, 27 y 29.
INSPECTOR Y AYUDANTE DEL LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL
Como la vida y actividad del laboratorio aum entase sin cesar,
fue necesario crear una plaza de ayudante, recayendo el nom bra­
m iento en don E nrique Luis Uría y Mata-Vigil en sesión del Ayun­
tam iento de fecha 25 de febrero de 1905, con el haber anual de
setecientas cincuenta pesetas.
El ayudante elegido, aunque de profesión abogado, había cur­
sado y aprobado los ejercicios de Perito Químico en fecha 25 de
septiem bre de 1903, cuando contaba 27 años de edad.
Se nos an to ja que su m érito principal fuera probablem ente la
ayuda que le ofrecía el director don Enrique Uríos, pues al parecer
figuraba ya inscrito voluntariam ente como asistente, trab ajan d o
en la realización de los análisis habituales practicados en el labo­
ratorio. Por esta razón y no oirá fue propuesto p ara el cargo, que
confirm ó el prim ero de año de 1905 el alcalde de la ciudad, don
Ferm ín López del Vallado.
D. Elias Ricardo Gimeno Brun, primer Director del Laboratorio Químico
Municipal de Oviedo (1852-1903).
4
Laboratorio de A nálisis Químico adquirido por la Corporación Municipal de
Oviedo a D. José Cima García, en el Campo de los Patos.
Restauración edificio del Laboratorio Químico Municipal, destinado en la
actualidad para Casa de Juventud.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1.129
Por ser preceptivo p ara validar el nom bram iento, había de evi­
ta r om itir el cúm plase m andando darle posesión y la certificación
de haber tenido efecto po r la oficina correspondiente, pues de lo
contrario no percibiría sueldo alguno (11).
Un año después aproxim adam ente se planteó, p o r razones de
vigilancia sanitaria, la necesidad de nom brar un inspector afecto al
laboratorio, siendo designado p ara el cargo don M auro Olay Argüelles, con el sueldo anual de mil doscientas cincuenta pesetas, Este
fue elegido entre otros aspirantes por reunir las condiciones exigibles, en especial no p resen tar incapacidad física p ara el desempeño
del cargo y muy especialm ente por tener superados varios cursos
de quím ica en un centro oficial.
Procedía don M auro Olay Argüelles de Noreña, y tras conseguir
el grado de bachiller en el Institu to de Oviedo y la licenciatura de
quím ica en la Universidad, había realizado prácticas en un labora­
torio que poseía don Antonio Camino en Gijón, así como servicios
de la m ism a naturaleza en el laboratorio de la Fábrica de Veriña y
en la Azucarera de Lieres, con certificación expedida po r m íster
John S. Arnot de Gijón, haciendo constar haber practicado análisis
de alim entos y bebidas en su laboratorio.
Con la preparación quím ica señalada y los certificados de las
fábricas donde había m ejorado su form ación profesional, el Ayun­
tam iento acordó, en votación secreta y po r m ayoría de votos, nom ­
brarle para el cargo en fecha prim ero de septiem bre de 1906.
Poco tiem po desempeñó don M anuro Olay Argüelles el cargo de
ayudante inspector del Laboratorio Químico M unicipal, pues me­
diado el año 1911, el 4 de julio, se le declaró cesante al habérsele
instruido expediente po r denuncia (12).
In terp retan d o el interesado que el acuerdo de la Comisión de
Beneficencia era ilegal y adem ás injusta, recurre al G obernador
Civil al considerarse perjudicado de llevarla a efecto, am parado en
los artículos 140 y 171 de la Ley Municipal.
La Alcaldía entendía que en dicho expediente no se habían
practicado todas las pruebas conducentes al m ejor esclarecim iento
del hecho de la denuncia, pudiendo darse el caso que p o r la preci­
pitación de resolverlo sin la adm isión de pruebas se hubiera come­
tido un lam entable error.
(11) AAO.— Cuerpo de estante núm. I, estante 1, legajo 136, documento
20, 1905.
(12) AAO.— Cuerpo de estante núm. 1, estante 1, legajo 136, documento
23, 1911.
1 .1 3 0
MELQUIADES CABAL
La Corporación, no sólo por razones de justicia, sino tam bién
de equidad, debía haber adm itido al denunciado la am pliación de
pruebas, opinión com partida por cuatro abogados en ejercicio que,
como concejales, form aron parte del Ayuntamiento, dato elocuente
en favor de la pretensión del recurrente, toda vez que las personas
que po r su carrera interpretan con frecuencia los preceptos legales
estim aban de im prescindible necesidad la am pliación de la prueba.
H abía de tenerse en cuenta tam bién el daño que se podía cau­
sar a su honra profesional, máxime tratándose de una persona aún
muy joven, que podría tener fatales consecuencias en su futuro,
interpretando la Alcaldía debía concederse toda la am plitud necesa­
ria para el esclarecim iento de la verdad, y a la vista de las pruebas
aportadas, juzgar con perfecto conocimiento de causa y condenar
o absolver al expedientado.
El ayudante inspector del Laboratorio Químico había sido ob­
jeto de una denuncia form ulada por doña Laura Fernández, vecina
de Trubia, según la cual el señor Olay había recibido de ella la
cantidad de quinientas pesetas que como tal inspector le había exi­
gido.
Un asunto deplorable un tanto m anipulado, donde parece haber
sido víctim a el inspector, que al final de todas las pruebas fue con­
firm ado su cese (13).
ADQUISICION DEL LABORATORIO QUIMICO QUE DON JOSE
CIMA GARCIA POSEIA EN EL CAMPO DE LOS PATOS
D urante m uchos años, veintidós aproxim adam ente, el Labora­
torio Químico M unicipal de la calle Q uintana cumplió, superándose
asim ism o con rigor y acierto, su cometido hasta el año 1909.
Por esta fecha la Comisión de Beneficencia presentaba una mo­
ción al Ayuntam iento, signada por San Román y don José García
Braga, interesando la adquisición por la Corporación del Labora­
torio Químico Aturiano que don José Cima García poseía en el
Campo de los Patos (14).
Consciente el Ayuntamiento que el L aboratorio Químico Mu­
nicipal 'de- la calle Quintana no ofrecía en la actualidad condiciones
para la función que tenía asignada, y menos aún con perpectivas
de futuro, se explica fuese tom ada en consideración la moción pre­
sentada po r los ediles del Ayuntamiento.
T13) *AAO.—Libro de Actas, folio 93. Oviedo, 1911.
(14) AAO.— Moción de la Comisión de Beneficencia, 17-11-1909. Oviedo.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1 .1 3 1 .
El dueño del Laboratorio Químico Asturiano, don José Cima
García, estaba dispuesto a ceder al Ayuntam iento el inm ueble y el
laboratorio en él instalado previa tasación de lo que pudiera valer,
efectuada por el arquitecto m unicipal y director del Laboratorio
Químico. El prim ero en la valoración de los inm uebles y el segun­
do de los aparatos y m ateriales en él contenidos.
La tasación —prueba que la moción interesaba al M unicipio ove­
tense— no sufrió dem ora alguna, pues un mes después, el 17 de
m arzo del año aludido, iniciaba su hacer el arquitecto m unicipal.
El laboratorio como inmueble, juntam ente con la vivienda del en­
cargado, ocupaba un solar rectangular de dieciséis m etros de frente
por trein ta y cuatro de fondo, a los que había de añadirse la coche­
ra, otro rectángulo adosado al anterior, de nueve m etros de frente
por veinticuatro de fondo. La extensión del laboratorio, excluyendo
el resto de los inm uebles, tam bién de form a rectangular, era de
once m etros de fachada por veinte de fondo.
El inform e em itido por don Enrique Uríos y Grass, como direc­
to r del L aboratorio Químico Municipal, fue igualm ente favorable,
pues el laboratorio ofrecido disponía de instalación com pleta de
agua y gas, así como de grandes mesas y m ostradores de construc­
ción especial, con cám aras de humos, gases, chimeneas de ventila­
ción y una am plia red de desagües.
El edificio para coches, cuadra y habitación del cochero, p ajar,
etc., estaban pavim entados de hormigón, y como accesorios de la
cochera, pesebres y tableros divisorios de la cuadra y la m arquesi­
na de ab rir con arm adura de hierro.
El arquitecto municipal don Miguel de la G uardia valoró los
terrenos y edificios en 67.448,20 pesetas, ascendiendo el inventario
de los reactivos y productos químicos existentes según criterio del
director don E nrique Uríos a 17.642,50 pesetas.
Para una ju sta valoración de los reactivos y productos quím icos
hallados en diversos departam entos y anaqueles, el d irector efectuó
una relación porm enorazida y pesadas de todo el m aterial, así co­
mo un m inucioso recuento de los muebles; figurando dos mesas
de form a m inistro, librería, sillas, portalám paras eléctricas, arm a­
rio para la trom p a de Schlesing, mesas para las estufas, m esa para
la bom ba M ather, una mesa para el polarím etro, otra para la foto­
grafía, cristales y luz eléctrica, útiles en la sala de limpieza, ban­
quetas, aparatos p ara sostener pipetas, contador de agua y un
arm ario con dieciséis huecos, p u ed as v v e n e r a .
Com pletaba el m aterial cientíheo dos term óm etros calorim étri­
cos con su correspondiente estuche, dos tubos con -mil litros de
1 .1 3 2
MELQUIADES CABAL
oxígeno líquido, una balanza, caja de pesas, o tra balanza de brazos
cortos con caja de cristal y m adera sensible al quinto de m iligra­
mo, o tra balanza de alta precisión de dos colum nas, cuchillos de
ágata, desecadores de Scheiller, cam panas de 500 c.c., etc., etc.
La relación fue tan minuciosa que incluso fueron anotados los
libros que, en opinión del director, se consideraban útiles: un dic­
cionario de quím ica de Wurtz, otro diccionario de adulteraciones
Chevallier, otro de análisis agrícola de Grandean. otro de análisis
electrolítico y otro de alim entos Girard.
En realidad era un laboratorio que sin ser realm ente com pleto,
llenaba las necesidades que una ciudad como Oviedo necesitaba,
catalogado entonces a la altura de los m ejores, a un precio relati­
vam ente reducido.
El A yuntam iento, considerando beneficiosa la adquisición, dio
su conform idad a lo propuesto por la Comisión de Beneficencia,
adquiriendo los terrenos, inmuebles, aparatos y demás enseres por
la cantidad de 85.090,74 pesetas, cantidad que debía ser reintegra­
da en el plazo de veinte años, reditando las cantidades no satisfe­
chas un cuatro y medio po r cientp de interés anual al propietario
enajenante, cum pliéndose los demás requisitos legales, siendo por
entonces alcalde de la ciudad don Ferm ín López del Vallado (15).
Conforme el Ayuntamiento, y según preceptuaba el artículo 85
de la Ley M unicipal y Real Orden de 19 de mayo de 1891, se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo el 18 de mayo de
1909, efectuándose la escritura de com praventa otorgada por don
José Cima García a favor del Ayuntamiento de Oviedo ante el doc­
to r notario don Secundino de la Torre y Orviz, a 20 de junio de
1909, en Oviedo.
Form alizada la com pra por la escritura, se tom ó posesión del
edificio, laboratorio y demás pertenencias en fecha 17 de junio del
año previam ente indicado po r don Emilio del Peso po r su condi­
ción de concejal; don Enrique Uríos Grass, como director del labo­
ratorio, y po r don José Alvarez Santullano en representación del
arquitecto m unicipal, acom pañados en este acto por su an terio r
propietario don José Cima García, quien hizo entrega al concejal
señor Peso de las llaves de la casa y laboratorio, y éste a su vez se
las dio al señor Uríos para que desde este m om ento dispusiese
cuanto creyere conveniente, no sin antes firm ar los com parecidos
don Em ilio del Peso, don E nrique Uríos, don José Cima García, don
José A. Sntullano y don L. Estrada, concluyendo con este últim o
(15)
AAO.—Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, 21-V-1909, núm. 116.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1 .1 3 3
trám ite la adquisición del laboratorio del señor Cima p o r el Ayun­
tam iento de Oviedo.
Una vez que el Ayuntam iento se posesionó del edificio que fuera
laboratorio de don José Cima García, se procedió a su adecentam iento, arreglando techum bres y pintura, em pleando óleos finos,
tratan d o de conseguir un aspecto esm erado y agradable, procedien­
do igualm ente al arreglo de canalones y m aderas. Al co n tratista
encargado de las obras se le concedió un plazo de trein ta días,
cuyo incum plim iento daría ocasión a un descuento diario de cinco
pesetas en concepto de indemnización, ascendiendo el total de las
reparaciones a mil trescientas cincuenta y cinco pesetas.
Desconocemos la fecha exacta en que comenzó el trab ajo en el
nuevo laboratorio, si bien todo hace suponer fue inm ediatam ente
a la reparación y adecuam iento al que se hace m ención an terio r­
m ente, pero sí se puede asegurar llevó desde un principio una vida
próspera, m ejorando y am pliando su cam po de acción sin aconteceres reseñables, existiendo una laguna de bastantes años, carente
de toda inform ación.
Con el fallecim iento de su director don E nrique Uríos y Grass,
de nuevo surge docum entación refiriendo el suceso, ya que durante
24 años desem peñó con gran acierto la responsabilidad del centro,
realizando duran te su m andato m ejoras sensibles en los m étodos y
sistem as de trab a jo efectuados en el laboratorio.
Procedía don E nrique Uríos y Grass de Alicante, contrayendo
m atrim onio, después de llevar algún tiem po en Oviedo, con doña
M aría Uría, probablem ente asturiana, de cuyo enlace nació una hija
llam ada Dolores. Al fallecer su prim era esposa, contrajo nuevo m a­
trim onio con doña B ernardina Fernández Trapa, de quien no dejó
descendencia (16).
Le cupo a don Enrique Uríos conocer las dificultades po r las
que hubo de pasar la Universidad de Oviedo h asta conseguir crear
la Sección de Ciencias, en cuya Facultad llegó a. ser catedrático
decano, siendo tan reducido el núm ero de alum nos m atriculados
en los prim eros tiem pos, referidos a los años 1858/59, que entre
am bos sum aban seis alumnos. Muchos años después, en 1897, sien­
do ya catedrático, el núm ero de alum nos m atriculados pudo p aran ­
gonarse con los asistentes a las ram as de Filosofía y Letras (17).
(16) A rchivo Parroquial de San Juan el Real de Oviedo. Libro de difun­
tos 1923/1947, folio 118.
(17) C a n e l l a S e c a d e s , Fermín.— “Historia de la U niversidad de O viedo”.
Imp. de Flórez, Gusano y Cía. San José, 6. 1903-1904. Oviedo. ?_
1 .1 3 4
MELQUIADES CABAL
Su fallecim iento tuvo lugar en las últim as horas del día 14 de
mayo de 1927, contando 67 años de edad, suceso que recoge el Libro
de Actas de la Comisión Perm anente, según la cual y acogiéndose
al artículo 36 del Reglamento del personal técnico acuerda nom ­
b ra r para el mism o cargo con carácter interino a don B ernardo
Rodríguez (18).
Sus restos fueron funerados en la iglesia San Juan el Real de
Oviedo el día 16 y trasladados seguidam ente al cem enterio La Carriona de Avilés.
Vivía don Enrique Uríos en la calle de Uría n.ü 20, sobreviviéndole su esposa doña B ernardina Fernández Trapa, su hija Dolores,
su herm ano Balbino y sus herm anos políticos don E duardo y don
Luis Uría y don Eladio Fernández Trapa (19).
Según el cronista de «La Voz de Asturias», sus 67 años de edad
no habían m erm ado su vigor físico ni intelectual, siendo grandes
los prestigios ganados en la ciudad en una labor inteligente e inenterrum pida en un lapso de muchos años, y llevando una vida de
austeridades, logró ganar el respeto, afectos cordiales y estim ación
de todas las clases sociales (20).
Meses después de fallecido don Enrique Uríos, su viuda, doña
B ernardina Fernández Trapa, solicitaba de la Corporación Munici­
pal sufragase los gastos funerarios, acom pañando las facturas co­
rrespondientes, incluyendo entre ellos los ocasionados en la iglesia
de San Juan, funeraria, esquelas en «El Carbayón» y «La Voz de
Asturias», carroza de prim era, arbitrio municipal, derechos del Sub­
delegado de Medicina, médico del Registro Civil, comisión de la
agencia, etc., gastos que ascendían a mil seiscientas setenta y tres
pesetas.
Como curiosidad anecdótica com entable, no dejó de llam ar nues­
tra atención la existencia de la factura del féretro, de caoba con
doble tapa, valorado en cuatrocientas pesetas, más dos m etros de
goma im perm eable para su interior y el servicio de cu atro mozos,
que hacían un total de setenta pesetas.
D urante veinticuatro años dirigió don E nrique Uríos con acier­
to el Laboratorio Químico Municipal, pero al o cu rrir su óbito fue
cubierta la plaza p o r el funcionario m unicipal don B ernardo Ro­
dríguez, licenciado en Ciencias Químicas, en sesión de la Permanen(18) AAO.—Libro de Actas de la Comisión Permanente, 1926/27. folio
228.
--(10.) “La Voz de Asturias”, año V, núm. 1.268, 15-V-1927. Oviedo.
(20) “La Voz de A sturias”, año V, núm. 1.269, 17-V-1927. Oviedo.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
-1,135
te, el día 2 de junio de 1927, confirm ado posteriorm ente en el cargo
en sesión del 18 de noviem bre del mismo año y 14 de enero de 1928
por el doctor en m edicina y teniente alcalde, presidente de la Co­
m isión de Beneficencia y Sanidad don Emilio Grande del Riego'..
Con anterioridad al fallecimiento del profesor Uríos, se había
enriquecido en conocim ientos la plantilla del L aboratorio Químico
M unicipal con la incorporación a ella del doctor Alfredo Martínez,
quien en sus inicios profesionales estando destinado en Trubia co­
mo médico de la Beneficencia Municipal instala un modesto, labo­
ratorio por su afición a la bacteriología, conocimiento que había
de am pliar posteriorm ente al ser pensionado po r la Ju n ta- de Am­
pliación de Estudios para trab a jar en el Institu to P asteur bajo la
dirección de Roux y M etchnikof. Cuando regresa a E spaña vuelve
a Oviedo, y es entonces destinado al Laboratorio M unicipal que el
A yuntam iento tiene en el Campo de los Patos, encargándose de la
Sección de Bacteriología, en tanto que don Enrique Uríos sería el
jefe de la Sección de Química (21).
.
••■■■£■
El fallecim iento dev don Enrique Uríos conm ociona en cierta
m anera la vida del L aboratorio Municipal, dando ello lugar a que
en noviem bre de 1927 se reuniesen las Comisiones de Beneficencia
y Sanidad, asesoradas por sus respectivos secretarios, p ara estudiar
la reform a de las plantillas de los Laboratorios M unicipales Quí­
mico y Bacteriológico.
- .
Como resultado de la reunión, establecen la siguiente escala:
Un jefe de Sección de Química con el haber anual de 4.500 pesetas,
un jefe de Sección de Bacteriología con el mismo haber, un auxiliar
quím ico de 1.a con 4.000 pesetas y un auxiliar quím ico de 2.a con
3.000 pesetas anuales, que ocuparían, respectivam ente, don B ernar­
do Rodríguez, don Luis Valdés y don José A. Fernández Villaverde,
asignando en el capítulo de gastos de los laboratorios las siguien­
tes cantidades:
Jefe de Sección de Bacteriología, 4.500 pesetas; jefe de Sección
de Química, 4.500; auxiliar químico de 1.a, 4.000; auxiliar quím ico
de 2.a, 3.000; m aterial, libros, revistas química, 1.750; m aterial, li­
bros, revistas bacteriología, 1.750, y salidas, 457.
En el Archivo Municipal de Oviedo se conservan im presas las
M emorias de los trab ajo s efectuados'por el L aboratorio M unicipal
durante los años 1926 a 1930, Memorias muy interesantes en cuan-
(21)
C a b a l , Melquíades.—“100 Médicos Asturianos”. Edtv Richard Grandío. Oviedo, 1976.
i**-'? r ilit
1 .1 3 6
MELQUIADES CABAL
to se refieren al quehacer de las Secciones de Química y B acterio­
logía.
En el L aboratorio de Bacteriología se efectuaron durante el año
1926 las atenciones siguientes:
Desinfección de habitaciones, 86; desinfección de ropas en la
estufa, 22; análisis sobre reconocimientos de m asas encefálicas
(gatos y perros) presuntos portadores de lesiones características
de rabia (no se indica número); análisis de m uestras de aguas (no
se indica núm ero).
En el mism o año el Laboratorio Químico verificó los siguientes
análisis:
Sustancias alim enticias, 1.381, de las que 1.078 dieron resultado
bueno, alteradas una, adulteradas sospechosas de peligro 162 y adul­
teradas no peligrosas 140.
En cuanto a los análisis particulares sujetos a tarifa su núm ero
fue muy reducido, verificándose solam ente 37, percibiendo 84 pe­
setas por derechos según tarifa (22).
En el año 1927 la labor realizada fue la siguiente:
Laboratorio Bacteriológico M unicipal: Desinfecciones practica­
das, 103; ropas de todas clases esterilizadas, 66; análisis de masas
encefálicas (gatos y perros) con supuesta rabia (no se indica nú­
m ero); análisis de m uestras de agua (no se indica número).
Laboratorio Químico M unicipal: Sustancias alim enticias anali­
zadas, 290; buenas, 221; adulteradas, 1; adulteradas peligrosas, 6,
y adulteradas no peligrosas, 62 (23).
La desinfección de las viviendas no fue fácil llevarla a efecto
en un principio po r falta de medios y personal. Ello no obstante, la
Comisión Municipal Perm anente en fecha 23 de noviem bre de 1928
propone, p ara que pueda ser realidad efectiva, agregar a la tarifa
de desinfección la regla de no conceder perm isos para el tran sp o r­
te de muebles a las viviendas desalquiladas y que no hallan sufrido
reciente e inm ediata reform a sin la presentación del volante del
L aboratorio Bacteriológico que acredite haberse practicado la des­
infección en m om ento oportuno (24).
(22) AAO.— “Memoria de la Secretaría de los trabajos realizados por el
Excmo. A yuntam iento de Oviedo durante el año 1926”. Edit. Tip. “Región”.
Altamirano, 5. Oviedo.
(23) AAO.—'‘Memoria de la Secretaría de los trabajos realizados por el
Excmo. Ayuntam iento de Oviedo durante’ el año 1927”. Edit. Tip. “Región”.
Altamirano, 5. Oviedo.
(24) AAO.—Libro de Actas del Pleno Municipal, febrero 1926-noviembre
1928, folio 106v.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1 .1 3 7
A p a rtir del fallecim iento de don Enrique Uríos en 1927, se ob­
serva un declinar en el trab ajo que realiza el Laboratorio Químico
y un increm ento de actividad en la Sección del Laboratorio Bacte­
riológico que en un principio no afecta al com etido de la Comisión
de Beneficencia y Sanidad, la cual tra ta de m ejo rar en distintos
aspectos los centros que de ella dependen, instalando calefacción
central en los Laboratorios Químico y Bacteriológico, Casa de So­
corro y T ribunal Industrial (25).
Sin em bargo, próxim o a finalizar el año 1927 se solicita la ins­
talación en la Casa de Socorro de la Sección de Bacteriología y
Análisis Clínicos que po r entonces incum bía realizarlos al Labora­
torio M unicipal, deseo que no se llevó a efecto por falta de espa­
cio (26).
Como la desinfección de ropas y efectos que se vendían en el
m ercado del Campillín (El Rastro) producían gastos, la Comisión
M unicipal de Beneficencia con el fin de reducirlos pensó se podía
aplicar una tarifa m ínim a a pagar por los vendedores, deseo que
no se llevó a efecto por inform e desfavorable del d irector del La­
boratorio Bacteriológico, que consideraba que, dado el exiguo gasto
de la desinfección y la m odestia de los vendedores y com pradores,
debía seguir haciéndose gratuitam ente.
Los docum entos examinados hacen pensar, sin que exista una
evidencia indubitable, que am bas secciones, la Química y la Bac­
teriológica, tra ta n de independizarse, rom piendo la form a inicial
que unía a las dos bajo el común denom inador de L aboratorio
Químico M unicipal, pues en tanto el Laboratorio Químico se ins­
cribe a la Enciclopedia Química Industrial, el Laboratorio Bacte­
riológico M unicipal carece de útiles esenciales p ara el trabajo, ya
que m ucho del m aterial allí existente era propiedad de don Alfredo
M artínez, p o r entonces director del Laboratorio Bacteriológico (27).
A su vez el director del laboratorio m anifiesta a la Comisión
de Beneficencia y Sanidad que determ inadas especies alim enticias
derivadas del reino animal, incumbencia del inspector veterinario,
deben ser analizadas en el Laboratorio Químico Municipal, así co­
mo se procede con el análisis de las leches, recogiendo m uestras
en las estaciones por ser más sencillo para el personal del labora(25) AAO.—Libro de Actas de Beneficencia y Sanidad, 1927/28, 23-IV-1927,
folio 13.
(26) AAO.—Libro de Actas de Beneficencia y Sanidad, 1927/28, 13-XII-1927,
folio 46.
(27) AAO.—Libro de Actas de Beneficencia y Sanidad, 1927/28, 22-VI-1927,
folio 25.
1 .1 3 8
MELQUIADES CABAL
torio y de m ayor seguridad para el comercio, si bien el no anali­
zarlas no exime de responsabilidad al com erciante si el resultado
resultase desfavorable (28).
Como el problem a suscitado con los inspectores de sustancias
alim enticias no fuese resuelto de m anera breve y satisfactoria, se
presentó una moción suscrita por don Santiago F. Peña, proponien­
do se cumpliese lo dispuesto en el R. D. de 22 de diciem bre de 1908
sobre la creación de inspectores de sustancias alim enticias, asu­
miendo dicha labor don B ernardo Rodríguez, don Luis Uría y don
José Villaverde, restando tiempo a otros análisis exclusivamente
quím icos, añadiendo que el nom bram iento de inspector, adem ás de
ser un precepto legal su cum plim iento, era una necesidad sentida.
Como insistiese don Santiago F. Peña en su deseo, el secretario de
la Corporación señala que los químicos Uría y Villaverde desempe­
ñaban en su com etido una actuación de inspección.
En la Memoria de 1929/30 se alude a la reform a del Laboratorio
Bacteriológico, así como la necesidad de adquirir una cam ioneta
para el servicio de desinfección, con rem uneración extraordinaria
de veinte mil pesetas anuales al personal que atendiese este nuevo
cometido.
A su vez, en el Laboratorio Químico se efectúan obras de acon­
dicionam iento y reparación de varios departam entos, cuyo im porte,
de mil ochocientas trein ta y ocho pesetas, se aprueba en sesión de
la Comisión Perm anente en fecha 29 de diciem bre de 1930.
Puesto de nuevo el Laboratorio Químico en servicio, fueron in­
coados setenta y cinco expedientes de análisis de distintos géneros
recogidos po r los funcionarios encargados de este m enester, prac­
ticándose asim ism o mil ochenta operaciones de desinfección, ya
por traslados a nuevo domicilio, enferm edades o defunciones.
No obstante esta aparente actividad, existe un declinar en las
actividades del laboratorio, pues en 1931 la M emoria de Secretaría
sólo recoge haberse incoado en el año ciento trein ta y nueve aná­
lisis.
A p artir de esta fecha existe como un colapso en el hacer del
Laboratorio Químico que quizá pudiera estar relacionado con la
inestabilidad política que culm inaría con el movimiento revolucio-
(28)
AAO.—Libro de Actas de Beneficencia y Sanidad, 1927/28, 17-IV-1928,
folios 73 y 74.
LABORATORIO QUIMTCO MUNICIPAL DE OVIEDO
1 .1 3 9
nario de 1934, renovado posteriorm ente en 1936 coincidiendo con
el estallido de la guerra civil.
Cercado Oviedo por las fuerzas republicanas, en tra el labora­
torio en una nueva fase de actividad, interesando las autoridades
m ilitares el análisis diario del agua que abastece la población, or­
den que sin dem ora se lleva a efecto a p artir del día 20 de julio,
dando p o r resultado ser todas ellas potables y sin peligro para la
población, cerficación que firm aría el director del L aboratorio
Químico, don B ernardo Rodríguez.
Como hubiese preocupación de infección bacteriana, se p racti­
caron análisis de todas las fuentes de la ciudad y barrios próximos.
En la fuente denom inada de Pando, fuentes del Prado Picón, Herm anitas de los Pobres, finca de H errero y Roel los resultados eran
satisfactorios en su aspecto bacteriológico, siendo po r el contrario
m alas p ara el consum o las aguas procedentes de la finca de Choco­
lates S arri y m anantial de Fitoria, según inform e de fecha 17 de
agosto del año en curso.
Extendiendo su cam po de acción el Laboratorio Químico y Bac­
teriológico, no quedó fuente o m anantial que no fuese debidam ente
estudiado; el agua del túnel de Vega existente en las proxim idades
de la Plaza de América resultó beneficiosa en su aspecto quím ico
y bacteriano, en tanto que un grifo existente en la calle de Argüelies y una m uestra del depósito de Pérez de la Sala presentaban
un aum ento del núm ero de bacilos coli que no tuvieron confir­
m ación en m uestras sucesivas, debiendo in terp retarse como un
aum ento accidental transitorio al tom ar la m uestra.
En todos estos trabajos colaboraron con acierto y desprendi­
m iento don Pedro Suárez Cabeza y don Francisco Pascual Martínez,
am bos vecinos de la ciudad, el prim ero Químico de la Universidad
de Oviedo y el segundo Licenciado en Ciencias Químicas.
El personal del laboratorio en fecha 2 de noviem bre de 1936
era el siguiente:
Jefe Bacteriología, don Luis Valdés Villazón, m uerto el 18 de
septiem bre de 1936; jefe Química, don B ernardo Rodríguez; quí­
mico interino, don Domingo Casaos; auxiliar 1.°, don Luis Uría
Mata-Vigil; auxiliar 2.°, don José Antonio F. Villaverde; practican­
te, don Domingo Pintado (fallecido), y ordenanza, don Angel Villar.
Don Alfredo Martínez, que desempeñaba el cargo de jefe de Bacteriología,
fue muerto a consecuencia de dos disparos efectuados en la noche del día 22
de marzo de 1936.
1 .1 4 0
MELQUIADES CABAL
Retrocediendo en nuestro estudio al año 1931, algo parece en tu r­
biar la magnífica labor del Laboratorio Químico M unicipal, exis­
tiendo un escrito dirigido a la Alcaldía po r el G obernador Civil
dándole cuenta de la obligación del Ayuntamiento de fo rm ar parte
de la M ancomunidad para el sostenim iento del In stitu to Provincial
de Higiene, acordando la Corporación elevar consulta a la Direc­
ción General de Sanidad solicitando una m ayor inform ación (29).
No obstante esta aparente inquietud, continúa el Laboratorio
Municipal ejerciendo su función con norm alidad, de tal form a que
en 1932 se solicita de la Comisión de Beneficencia y Sanidad la
adquisición de un microscopio, y en los comienzos del año 1933 se
acuerda ap ro b ar el Reglamento por el que a p a rtir de entonces ha
de regir el establecim iento, aceptándose el inform e de la Secretaría
Municipal, a excepción de la parte que hace alusión a la dirección
del laboratorio, y se adquiere a la vez m aterial p ara am bas sec­
ciones del laboratorio a la casa García Zaloña (30).
En este mism o año el médico ovetense don B ernardo Antonio
M artínez Vega solicita se le nom bre médico supernum erario de la
Beneficencia M unicipal con destino al Laboratorio Bacteriológico,
sin rem uneración alguna y sin que ello signifique derecho alguno
para el solicitante.
Siguiendo la cronología histórica, en 1939 se tra ta de reorgani­
zar el L aboratorio Municipal, dividiéndole en dos secciones: Quí­
mica y Bacteriológica, asignando la dirección de la prim era a un
licenciado en Ciencias Físicas y Químicas y la segunda encom en­
dada a un licenciado en Farm acia y Bacteriología. A esta últim a
sección le estaría encom endada los trabajos de desinfección, aná­
lisis de aguas, alim entos, alcoholes vínicos, esputos, sangre, orina.
Las personas pobres acogidas al régimen de beneficencia y sanidad
obtendrían los análisis sin abonar estipendio alguno, m ientras que
los particulares pagarían los derechos tarifados.
El servicio de m ayor im portancia, la desinfección a domicilio,
obligatorio p ara todo inquilino que ocupase nuevo piso en la po­
blación, devengaría derechos por tal concepto, abono que incre­
m entaba la consignación asignada para cu b rir las necesidades del
personal, calculada por entonces en veintiuna mil pesetas, desti­
nando para m aterial la cantidad anual de quince mil pesetas.
(29) AAO.—Libro de Actas de Beneficencia y Sanidad, 1929/32, 7-X-1931,
folio 73.
(30) AAO.—Libro de Actas de Beneficencia y Sanidad, 17-1-1933, folio 20.
LABORATORIO QUIMICO MUNICIPAL DE OVIEDO
1.141
La reorganización del Laboratorio Químico no pasó de ser un
buen deseo, pues víctim a neutral de los acontecim ientos bélicos
fue perdiendo en poco tiem po el prestigio adquirido en cincuenta
y dos años de constante labor sanitaria, orgullo de la población.
A p a rtir del año 1938/39 languidece la vida de actividad del La­
boratorio M unicipal, a tal extremo que raras veces se alude a él
en las M emorias, y tal es el abandono que incluso la venta de las
leches se hacía sin el análisis previo encom endado al centro.
El problem a de la venta de leches, por su im portancia, dio lu­
gar a la redacción de un nuevo Reglamento, según el cual en su
artículo 13 especificaba que los expendedores o repartidores de
leche del concejo de Oviedo se atendrían a p a rtir de entonces a las
siguientes condiciones. Los expendedores de una sola vaquería ha­
bían de satisfacer dos pesetas en concepto de autorización, en tanto
que los vendedores de leche procedentes de varias vaquerías ha­
bían de abonar, como licencia, cinco pesetas. Estas cantidades se
increm entaban notablem ente para la venta de leches procedentes
de fuera del cocenjo, satisfaciendo por licencia quince pesetas,
cantidades que se harían efectivas todos los años d u ran te la pri­
m era quincena del mes de enero, previo recibo-autorización, estan­
do incluido en ellos el im porte de las m edallas y un ejem plar del
Reglamento (31).
No obstante esta sensación de abandono, en sesión ordina­
ria del día 2 de diciem bre de 1938 aún se acuerda ad q u irir m ate­
riales y útiles de trab ajo para el Laboratorio Municipal por un
im porte de seis mil trescientas cuarenta y dos pesetas con cargo al
vigente presupuesto ordinario (32).
Poco tiem po después la Comisión de Sanidad acordaba la rea­
lización de las obras precisas en los locales del laboratorio, a fin
de restablecer los servicios e incluso el gabinete de desinfección y
desratización, dedicando para tal fin cuatro mil ochocientas se­
senta y una pesetas (33).
La realización de las obras no fueron hechas con la prem ura
debida, por cuanto el secretario del Colegio Farm acéutico de Ovie­
do solicitaba el abono de gastos por consumo de agua y luz mien­
tras estuvo allí instalado provisionalm ente, cobro que no se llevó
(31) AAO.—Libro
Actas de Beneficencia y Sanidad, 20-111-1939, folios
96 y 96v.
(32) AAO.—Libro de Actas de la Comisión Permanente, 1938/39, 29-XII1938, folio 147.
(33) AAO.—Libro de Actas de Beneficencia y Sanidad, 1938/39, 2-1-1939,
folio 167.
1 .1 4 2
MELQUIADES CABAL
a efecto de inm ediato, acordando fuese som etido a estudio a pro­
puesta del presidente Rodríguez Sam pedro (34).
Los años que siguieron, de im precisada exactitud, la vida física
y científica del Laboratorio Municipal, sin dejar de existir, llevó un
quehacer de mínimo rendim iento, muy próxim o a la inactividad,
siendo escasas las referencias alusivas a su función y necesidades
m ateriales, recibiendo la impresión, al m anejar docum entos de
aquella fecha, que su fin estaba condenado al cierre definitivo del
laboratorio.
En efecto, el Laboratorio Municipal ya había dejado de funcio­
nar años atrás, pues los útiles y enseres pertenecientes al mismo
habían sido recogidos por la M ancomunidad Sanitaria de la pro­
vincia, acordando recabar de este organism o el ingreso en las arcas
del Ayuntam iento el im porte de los mismos, que ascendían a cin­
cuenta y tres mil ciento trece pesetas el m aterial incautado (35).
De esta m anera imprecisa, poco clara en relación a fechas con­
cretas, dejaba de existir el antiguam ente famoso L aboratorio Quí­
mico Municipal de Oviedo, cuya función sanitaria fue de suma
im portancia durante los sesenta y tres años que controló con
acierto la bondad de los artículos alimenticios consum idos en la
ciudad.
(34) AAO.— Libro de Actas c7.e Beneficencia y Sanidad, 1939/42, 30-X-1939,
folio 25v.
(35) AAO.—Libro de Acuedos, 15-I-1942/23-1I-1944, 20-111-1942, folio 28v.
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
POR
PELAYO H. FERNANDEZ
P R E A M B U L O
El libro Le rire (La risa) (1) del filósofo francés H enri Bergson,
que se im prim e por prim era vez en 1900, es una obrita de breves
dim ensiones pero densa y con repercusiones que sobrepasan con
m ucho su tam año físico. Su extraordinario éxito a través de los
años — dentro y fuera de Francia— lo evidencia el hecho sobresa­
liente de que, la teoría de lo cómico que encierran sus páginas, haya
sido «la más am pliam ente discutida entre todas» (Piddington, 169).
O el m erecer juicios como éste: «La risa presenta la más ingeniosa
y la más original de todas las teorías dz lo cóm ico» (S tern , 25).
En lo concerniente a España, el libro fue leído pronto por los
noventayochistas y, desde luego, por la generación que encabeza
Ortega y Gasset (2), uno de cuyos principales representantes, Ra­
il) Para el presente estudio utilizo las siguientes ediciones: Le rire. Essai
sur la signification du comiaue. París. Presses Universitaires de France, 1969.
Y La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico. Valencia, Ed. Prometeo,
1971.
Para entender correctamente el título del libro conviene tener presentes
estas advertencias de Alfred Stern: “Compruébase, por lo pronto, que la teoría
bergsoniana expuesta en su célebre libro La risa no es propiamente hablando
una teoría de la risa, sino tan rólo de la risa provocada por lo cóm ico” Cp. 36).'
(2 )
Ejemplos respectivos a cada generación, son: Pío B a r o j a , “La caverna
del hum orismo”, Obras completas. V. Madrid, Biblioteca Nueva, 1948, p. 404.
Y José O r t e g a y G a s s f t , “Meditaciones del Quijote”, Obras completas, I. Ma­
drid, Alianza Editorial, 1983, p. 395.
...
;■
1 .1 4 4
PELAYO H. FERNANDEZ
m ón Pérez de Ayala, utiliza conscientem ente su contenido en los
ensayos que com ponen el libro titulado Las M áscaras, editado en
1917, pero con estudios que comienzan ya en 1910. Los criterios
bergsonianos sobre lo cómico y el arte teatral le sirven de instru­
m ento al escritor asturiano para poder cum plir un doble propósito:
enfrentarse con la dramaturgia de Jacinto Benavente, cuyos elem en­
tos negativos denuncia sistem áticam ente, y discurrir sobre el género
dramático en general. Esto en lo tocante a esa colección de ensayos.
En un plano más ancho, esos m ism os criterios — rebasando los con­
textos ensayísticos— se insertarán en la m ism a concepción ayalina
del arte y se m anifestarán en la obra narrativa del autor en versión
tragicómica: «De lo últim am ente apuntado interesa subrayar la co­
m ún actitud de Ortega y de Pérez de Ayala — con su raíz en Bergson— frente al tema de la tragedia y de la comedia, y el suave
tránsito de una a otra. Por aquí se llega a la tragicomedia y a lo
que de tragicomedia hay en toda novela, en el sentir de uno y otro
escritor» (Baquero, 166) (3).
Naturalm ente, esta fuerte y definitiva presencia de las ideas
claves de La risa en el arte de Pérez de Ayala — iniciada significa­
tivam ente durante la etapa form ativa de su pensam iento— no
supone detrim ento para la originalidad del escritor. Ayala mismo,
al señalar la influencia de Cervantes en Dickens, acude indirecta­
m ente a su propio rescate:
Por influencia literaria no debe entenderse imitación, re­
medo o calco serviles. La influencia fecunda siem pre ha con­
sistido en la revelación, repentina o gradual, de la propia
genialidad creativa, por virtud de la claridad pue se desprende
y recibe de una gran personalidad ajena. Es la influencia
literaria. de una parte, del que la ejerce, magisterio, y de otra
parte, del aue la recibe, herencia; el resultado es acaso la
originalidad. La historia se prosigue y encadena mediante
ese doble juee,o de magisterio y herencia: piedra y eslabón
aue provoca la chispa de la originalidad. De lo contrario, la
historia carecería de continuidad y fluencia, y no sería sino
una yuxtaposición de fenóm enos incoherentes e inconexos
sin sentido ni explicación (PN, 63).
(3)
He pretendido comprobar el paralelismo entre las ideas de Bergson y
las de Ortega en mi artículo “La teoría de la novela realista de Ortega y la
teoría de lo cómico de Bergson”, Cuadernos del Sur, núm. 14. Bahía Blanca
(Argentina), 1982.
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 4 5
A fin de poder precisar con justeza la huella de Bergson en la
obra de Pérez de Ayala, he rastreado el nom bre del filósofo galo
por los escritos ayalinos aparecidos hasta hoy. Una pesquisa de
tonalidades positivistas — de «pincharranas» diría Unamuno— me
ha perm itido reunir 21 citas con mención expresa del nom bre de
Bergson, seis de las cuales versan sobre la teoría de lo cómico.
Las restantes — en general demasiado breves (con la excepción de
una) y esporádicas para poder desarrollar una teoría— son sin
embargo orientadoras en otro sentido, en guiarnos con respecto a
los conocim ientos que Ayala poseía de la filosofía del escritor
francés. E n consecuencia, un dato queda claro: después de La risa
el libro m ás citado es La evolución creadora (1907). Para la m ente
inquisitiva, añado al final del presente trabajo un apéndice con los
textos de esas citas.
Pero hay m ás aún. A m odo de recompensa, en esa m ism a rebus­
ca, he descubierto no sin grata sorpresa la existencia de un núm ero
considerable de textos afines a otros que se encuentran en La risa,
aunque el nom bre de Bergson no figure en absoluto. Como com ­
probará el lector, algunos de dichos textos constituyen verdaderos
préstam os. Los ofrezco recopilados y contrastados en tas páginas
que siguen (capítulo III).
P.H.F.
University of New México
SIGLAS UTILIZADAS
AA
=
Ramón P é r e z de A y * l a : Ante Azorín. Edición recogida y prolo­
gada por J. García Mercadal. Madrid, Biblioteca Nueva, 1964.
AD
=
R. P. de A .: Apostillas y divagaciones. Selección de J. García
Mercadal. Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1976.
AR
=
R. P. de A .: Am istades y recuerdos. Edición recogida y ordenada
por J. García Mercadal. Barcelona, Aedos, 1961.
NS
=
R. P. de A .: Nuestro Séneca y otros ensayos. Recopilación de
J. García Mercadal. Barcelona, Buenos Aires, EDHASA, 1966.
PE
=
R. P. de A .: Pequeños ensayos. Edición recogida y ordenada por
J. García Mercadal. Madrid, Biblioteca Nueva, 1963.
PN
=
R. P.
1958.
de
A .: Principios y finales de la novela. Madrid, Taurus,
PELAYO H. FERNANDEZ
1.1 4 6
OC
=
R. P. de A. : Obras completas, 4 tomos. Recogidas y ordenadas por
J. García Mercadal. Madrid, Aguilar, 1963,
TI
=
R. P. de A. : Tributo a Inglaterra. Prólogo de J. García Mercadal.
Madrid, Aguilar, 1963.
R
=
Henri B e r g s o n : La risa. Ensayo sobre la significación de lo có­
mico. Valencia, Ed. Prometeo, 1971.
Rire
=
Henri B e r g s o n : Le rire. Essai sur la signification du comique.
Paris, P resses U niversitaires de France, 1969.
I.
LA CITA DE 1905 (4)
Comencemos nuestra navegación con la cita m ás trascendental
de todas, la que reúne la triple virtud de ser la más tem prana, la
más extensa y la que resum e lo más sustancial de la teoría de lo
cómico de Bergson según se expone en La risa. Data de 1905 y se
halla inserta en el ensayo ayalino que lleva p o r título «Don Quijote
en el extranjero», publicado en tres partes en la revista La Repú­
blica de las Letras (5). Será el propósito de este p rim er capítulo
fijar y ubicar los textos que integran la cita dentro de la estruc­
tu ra de La risa, pues aunque form en un todo y figuren juntos
Ayala los ha extraído de distintas secciones del libro. Em pleo con
tal fin un esquem a que reproduce y coteja los textos en francés y
en español.
El crítico asturiano Leopoldo Alas, «Clarín», había expresado en
sus escritos el siguiente juicio: «verdaderam ente fam iliarizado con
Cervantes, yo no conozco a ningún gran hom bre». Ram ón Pérez de
Ayala lo recoge y denuncia a su vez la m ultitud de ocasiones en que
los autores extranjeros —aquellos que han expuesto teorías sobre
lo cómico— se han olvidado de tener presente el Quijote, viniendo
como venía al caso. H enri Bergson será excepcionalmente uno de
los contados teorizadores que trae a colación al fam oso hidalgo y
(4) El m eollo de este capítulo, con el título “Bergson y Pérez de Ayala.
Teoría de lo cómico”, salió publicado en la revista Cuadernos Americanos, con
fecha mayo-junio de 1983, págs. 103-109.
(5) He podido consultar La República de las Letras en la Hemeroteca Mu­
nicipal de Madrid. La primera parte del estudio ayalino vio la luz el 13-V-1905,
p. 8; la segunda, e l 20-V-1905, p. 8, y en ella se encuentra la cita; la tercera
parte, el 27-V-1905, págs. 2-3. José García Mercadal ha reproducido el ensayo
entero —aunque con algún error ortográfico— en las Obras completas de R.
Pérez de Ayala, tomo I Madrid, Aguilar, 1963, págs. 1.219-21.
PEREZ -DJE AYALA Y.-BERGSON
a su escudero al afro n ta r rigurosam ente el tem a de lo cómico,
aunque todavía no tan a m enudo como Ayala quisiera.
Lo prim ero que sorprende al lector erudito en las palabras in­
troductoras de la cita es que Pérez de Ayala presente el libro La risa
como publicado «hace contados meses», cuando de hecho se había
editado inicialm ente en 1900. Dice así: «Bergson, en un libro pu­
blicado hace contados meses, La risa. Ensayo sobre la significación
de lo cómico, sienta una teoría muy ingeniosa y acertada, que pue­
de resum irse en los siguientes rasgos sintéticos». ¿E rro r de cálcu­
lo? ¿Una nueva edición? Sin duda lo prim ero, pues la segunda
edición sale en 1901 y la tercera en 1906, fechas que no concuerdan
con el contenido de la declaración ayalina hecha en 1905 (6). Se
debe d escartar asim ism o una posible versión española ya que no
se realiza h asta 1939, cuando aparecen sim ultáneam ente dos en
Buenos Aires, editadas respectivam ente po r Tor y po r Losada (7).
En verdad, si hubiera existido por aquel entonces alguna trad u c­
ción española en el m ercado, creo que Ayala —siem pre al acecho
de novedades— se habría referido a ella en beneficio del lector, y
tam bién que hab ría sido más esquem ático en la segunda m itad de
la cita. De hecho, Pérez de Ayala presenta La risa como novedad
editorial, p o r lo que se esm era po r transm itirle a sus lectores lo
m ás sustancial de sus páginas. En este sentido, Ayala se convierte
él mism o, autom áticam ente, en prim er traductor.
Pasando ahora al resum en ayalino de rasgos sintéticos notam os
prim eram ente que las cuatro prim eras líneas, «Cuanto nos sugiera
ideas de autom atism o, de tiesura mecánica, es cómico: y al revés,
todo lo cómico lo es en virtud de hacernos pensar en esta incons­
ciencia y agarrotam iento a lo fantoche», no reproducen exactam en­
te ningún texto bergsoniano, pero responden en. cam bio a conteni­
dos como éstos:
_
- -■
.!
(6) Por orden cronológico, Le rire se publica por primera vez en 1900, en
Revue de Paris, I. Edita el libro el mismo año Félix Alean, quien lanza a su
vez la segunda edición en 1901. Las ediciones sucesivas se siguen en 1906, 1908,
1911, 1912, etc. Consúltese : Henri B e r g s o n , Oeuvres (seconde édition). Paris,
Presses U niversitaires de France, 1963.
(7 ) Véase A lfredo C o v ie l l o , El proceso filosófico de'B ergson y su biblio­
grafía. Ed. R evista Sustancia. Tucumán (Argentina), 1941, segunda edición,
p. 69.
En la Biblioteca Nacional de Madrid se encuentra un ejem plar de La risa
en español con la fecha puesta entre interrogantes (¿1914?), pero de acuerdo
con los datos que constan en el libro de Coviello no parece que haya habido
edición en lengua española antes de 1939.
1 .1 4 8
PELAYO H. FERNANDEZ
«Ce q u ’il y a de risible dans un cas comme dans l'autre,
c’est une certaine raideur de mécanique là où l’on voudrait
trouver la souplesse attentive et la vivante flexibilité d ’une
personne» (Rire, 8).
«Cette raideur est le comique, et le rire en est le châti­
m ent» (Rire, 16).
«Dès que nous oublions l’objet grave d'une solennité ou
d ’une cérémonie, ceux qui y prennent p art nous font l'effet
de s’y m ouvoir comme des m arionnettes. Leur m obilité se
règle su r l’im m obilité d ’une formule. C'est de l'autom atis­
me (Rire, 35).
E studia Bergson prim eram ente lo cómico en las form as, es de­
cir, en la fisonom ía y en las deform idades del individuo; y pasa
luego a sorprender la comicidad en los gestos y los m ovim ientos
hum anos. De ello resulta la subsiguiente ley:
«Les attitudes, gestes et m ouvem ents du corps hum ain
sont risibles dans l'exacte m esure où ce corps nous fait pen­
ser à une simple mécanique» (Rire, 22-23).
(AYALA: «Actitudes, gestos y movim ientos del cuerpo
son risibles en la exacta medida que este cuerpo nos hace
pensar en una simple mecánica».)
Distingue Bergson tres elementos principales de «lo mecánico
calcado sobre lo vivo» («Du mécanique plaqué su r du vivant»); es
decir, de toda rigidez que intenta im itar la flexibilidad de la vida.
Y son: 1) el disfraz —incluyendo la moda— , las cerem onias socia­
les, la pedantería, etc.; 2) el cuerpo adelantándose al alm a —por
éjem plo: el orad o r que estornuda, el tím ido a quien le estorba el
cuerpo—, la explicación m aquinal de reglas, etc.; 3) la cosificación
de las personas —el h ablar de ellas como si fueran simples cosas— ;
ciertos saltos y m ovimientos de los clowns, etc. (págs. 29-50). Mien­
tras sintetiza los dos últim os apartados en sendas fórm ulas:
«Est com ique tout incident qui appelle notre attention
sur le physique d'une personne alors que le m oral est en
cause», p. 39.
«Nous rions toutes les fois qu'une personne nous donne
l'im pression d'une chose».
Y
añade a continuación: «On rit de Sancho Pança ren­
versé sure une couverture et lancé en l'air comme un simple
bellon», p. 44.
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
(AYALA: «todo incidente
parte física de una persona
m oral, es cómico»;
«reímos siem pre que una
una cosa»; «se ríe viendo a
los aires como una pelota».)
1.149
que lleve nu estra atención a la
cuando la causa debiera ser lo
persona nos da la sensación de
Sancho Panza m anteado y p o r
Uno de los síntom as que acom paña a la risa es la insensibilidad
—indica Bergson— . Por lo que afirm a: «No hay m ayor enemigo
de la risa que la emoción» («Le rire n ’a pas de plus grand ennem i
que l'em otion», p. 3). Y es que para el pensador francés lo cómi­
co «se dirige a la inteligencia pura» («Il s'adresse à l'intelligence
pure», p. 4). De ahí que al tra ta r la com icidad de los caracteres
teatrales, declare: «Allí donde el prójim o deja de conm overnos,
comienza la comedia» («Où la personne d 'au tru i cesse de nous
ém ouvoir, là seulem ent peut com mencer la comédie», p. 102). Para
que se dé lo cómico, pues, se requiere esta condición, doble y si­
m ultánea: la insociabilidad de los personajes y la insensibilidad
del espectador. Resume Bergson:
«En résum é, nous avons vu qu'un caractère peut être bon
ou m auvais, peu im porte: s'il est insociable, il p o u rra deve­
n ir comique. Nous voyons m aintenant que la gravité du cas
n'im porte pas davantage: grave ou léger, il p o u rra nous fai­
re rire si l'on s'arrange pour que nous n'en soyons pas émus.
Insociabilité du personnage, insensibilité du spectateur, voi­
là, en somme, les deux conditions essentielles. Il y en a une
troisièm e, im pliquée dans les deux autres, et que toutes nos
analyses tendaient jusqu'ici à dégager.
C'est l'autom atism e» (Rire, 111).
(AYALA: «Lo distintivo de lo cómico en los caracteres es
la insociabilidad. Si un carácter es insociable puede ser có­
mico. Grave o ligero nos h ará reír si se las arregla de modo
que no nos conmovamos. Insociabilidad del personaje, in­
sensibilidad del espectador; he aquí las dos condiciones
esenciales, ju ntam ente con el autom atism o que está im plíci­
to dentro de ellas».)
Desde el com ienzo del libro destaca Bergson la distracción co­
mo un fenóm eno que procede de la m ism a fuente de lo cómico;
razón —dice— p o r la cual el personaje distraído ha tentado siem­
p re a los autores cómicos. Será Don Quijote la figura que m ejor
encarne el tipo:
1 .1 5 0
PELAYO H. FERNANDEZ
«Et plus profonde est la distraction, plus haute est la
comédie. Une distraction systém atique comme celle de Don
Q uichotte est ce qu'on peut im aginer au m onde de plus co­
mique: elle est le comique même, puisé aussi près que possi“ ble de sa source», pp. 111-112.
(AYALA: «Toda distracción es cómica, y cuanto más p ro ­
funda la distracción más alto linaje de lo cómico. La distrac­
ción sistem ática, la de Don Quijote, es lo que de más cómico
se puede im aginar en el m undo. Es lo cómico mismo, agota­
do, dentro de lo posible, en su propio m anantial».)
Una de las m anifestaciones más sobresalientes de la com icidad
se asienta en la lógica que caracteriza al personaje cómico; lógica
que puede d ar cabida a lo absurdo. El personaje cómico —afirm a
Bergson— «peca siem pre po r obstinación de espíritu o de carácter,
po r distracción o p o r autom atism o» («le personnage com ique pè­
che p ar obstination d ’esprit ou de caractère, p a r distraction, par
autom atism e», p. 141). Don Quijote servirá nuevam ente de p ara­
digma (por la extensión de esta porción de la cita, transcribiré
solam ente los aspectos más im portantes; baste añadir que Pérez
de Ayala traduce el texto fielmente):
Théophile G autier a dit du comique extravagant que c'est
la logique de l'absurde. Plusiers philosophies du rire gravi­
tent au to u r d'une idée analogue [...]
L'absurdité, quand on la rencontre dans le comique, n'est
donc pas una absurdité quelconque. C'est une absurdité dé­
term inée [...]
Don Q uichotte v erra'd o n c des géants là où nous voyons
des m oulins à vent. Cela est comique, et cela es absurde. Mais
:r r-- ' est-ce une absurdité quelconque?
C'est une inversion toute spéciale du sens commun. Elle
consiste à prétendre m odeler les choses su r une idée qu'on
a, et non pas ses idées sur les choses. Elle consiste à voir
devant soi ce à quoi l'on pense, au lieu de penser à ce qu'on
voit [ „ .]
Une fois l'illusion formée, Don Quichotte la développe
d'ailleurs raisonnablem ent dans toutes ses conséquances; il
s'y m eut avec la sûreté et la précision du som nam bule qui
joue son rêve. Telle est l'origine de l'erreur, et telle est la logi­
que spéciale qui préside ici à l'absurdité (Rire, 139-41).
(AYALA: Teófilo Gautier ha dicho de lo cómico extrava­
gante que es la lógica del absurdo. N um erosa filosofía de la
risa se asienta sobre ideas análogas.
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 5 1
Lo absurdo en lo cómico no es un absurdo cualquiera.
Es un absurdo determ inado [...]
Donde vosotros veis molinos de viento, ve Don Q uijote
gigantes. Esto es cómico y es absurdo. Pero ¿es un absurdo
cualquiera?
Es una inversión especial del sentido común. Consiste en
pretender m odelar las cosas sobre una idea y no la idea so­
bre las cosas. Consiste en ver delante aquello en que se
piensa, en lugar de pensar en aquello que se ve [...]
Form ada la ilusión, Don Quijote razonable, la desenvuel­
ve, hasta sus últim as consecuencias: se entrega a ella, segu­
ro y preciso, como un sonámbulo. Ved, pues, el origen del
e rro r y la lógica especial que rige aquí el absurdo.)
Dos conclusiones fundam entales pueden obtenerse de esta re­
producción y cotejo de textos. Una, la gran fidelidad con que Pérez
de Ayala traduce los originales bergsonianos; y otra, el gran inte­
rés y acierto con que selecciona las ideas principales que contiene
La risa.
II.
APLICACION DE LA TEORIA BERGSONIANA AL ARTE
TEATRAL
Contiene este apartado exclusivamente citas que registran el
nom bre de Bergson; otras, relacionadas tam bién con el género
dram ático, aparecerán en la sección dedicada a lo cómico ininteli­
gente y lo cómico inteligente.
Analiza Pérez de Ayala la obra de Jacinto Benavente Los cacho­
rros y declara que le produce una im presión de languidez debido a
su estru ctu ra episódica, po r «ignorar la acción, concediendo valor
intrínseco al episodio», peligro sobre el cual ya había advertido la
preceptiva aristotélica: «los episodios deben ser escasos, im prescin­
dibles y sobrios, so pena de anular la unidad de la obra dram ática
y suprim ir el interés de la acción». La acción —explica Ayala— ha
de obedecer a un a «motivación recóndita» o a una «íntim a historia
sentim ental» (O.C., III, 114 y 116), de lo contrario corre el riesgo
de trocarse en una escena risible. La teoría bergsoniana respalda
el aserto:
Indica sagazm ente Bergson que la p rim era condición de
lo cómico es la ausencia de sim patía po r p arte del especta­
dor. En el punto en que es espectador se interesa p o r el
personaje risible, penetrándole el fuero de su vida interio r
1 .1 5 2
PELAYO H. FERNANDEZ
y com penetrándose con él, con sus emociones y estím ulos
de acción, en el mismo punto cesa el efecto risible (OC, III,
116).
Pone a continuación Ayala dos ejem plos que elucidan esas ideas.
El prim ero dice así: «Si en una sala de baile cerram os los oídos
a la música, ¿habrá nada más extraño y risible que aquel tropel
de personas moviéndose de un modo insensato e incongruente?»
(OC, III, 1.116). Texto que reproduce este otro de Bergson: «Basta
que cerrem os nuestros oídos a los acordes de la m úsica en un sa­
lón de baile, p ara que al punto nos parezcan ridículos los danza­
rines» (R , 10). El segundo ejemplo recrea la siguiente escena:
«Paseamos po r la calle, oímos gritos burlescos y carcajadas que
salen de un gran corro; nos acercamos y vemos dos m ujeres, en
medio del círculo, que andan a la greña». Esa pelotera de m ujeres,
concluye nuestro autor, es «tema de sainete» si se ve desde fuera;
en cam bio, si «se nos revelase la historia sentim ental de las dos
m ujeres» el sainete se convertiría «en dram a, quizás en tragedia».
Benavente no revela la historia sentim ental de las dos m ujeres, por
lo que la escena «no pasa de ser una pelotera cómica» (OC, III, 116).
Ideas que reconfirm a Ayala en o tra ocasión al considerar nue­
vam ente la m etam orfosis de lo cómico en dram ático:
Citábam os en un ensayo an terio r cierta observación de
Bergson sobre lo cómico, y es que tan pronto como un per­
sonaje cómico inspira interés o sim patía, cesa el efecto risi­
ble, cesa lo cómico. Así es, en efecto. Cesa lo cómico, pero
no nace necesariam ente lo dram ático sino cuando la interio­
ridad del personaje externam ente cómico, en la cual pene­
tram os, es de naturaleza dram ática, a causa de las pasiones
o to rtu ras que le atosigan y remueven (OC, III, 324).
No es difícil sorprender en esta aclaración, así como en las ex­
plicaciones que la preceden, los fundam entos del a rte tragicóm ico
y el concepto del hum or ayalinos.
Como suele ser costum bre en él, define Pérez de Ayala etim o­
lógicamente el térm ino comedia: «palabra griega, que significa
'burla o sim ulación chistosa'»; y el vocablo farsa de este modo:
«La necesidad, obrando como fatalidad dentro de cada individuo,
en form a de rutina, de instinto habitual». Para fundir el contenido
de am bas definiciones en la siguiente declaración: «La com edia
clásica, la com edieta italiana, la comedia de Molière, son, en el con­
cepto, farsas». La fusión se hace posible a través de la teoría de lo
cómico bergsoniana: «La teoría de Bergson acerca de la risa con­
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 5 3
viene con la esencia de la comedia clásica: nos hacen reír los
organism os superiores cuando se mueven y obran como m ecanis­
mos».
Se evidencia sobre todo en los personajes. Tanto en la com edia
como en la farsa «cada personaje es una m arioneta, con un hilo
que la mueve»; en am bas las pasiones se degradan, «pierden m úscu­
lo y descubren el esqueleto, la arm adura, el resorte; pasan a ser
costum bres, vicios», que equivalen a infravitalidad, a «falta de
elasticidad, de adaptabilidad». De ahí el castigat ridendo mores
propio de la com edia clásica, donde el vicioso, po r incapacidad pa­
ra adaptarse a las norm as sociales, recibe el castigo del ridículo.
La m oralidad de la comedia, concluye Ayala bergsonianam ente, se
explica «porque despierta o esclarece el conocim iento de aquello
que en nosotros es más bien autom ático que vivo y libre» (OC, III,
562 y 156-57).
III.
PRESTAMOS Y TEXTOS AFINES
DRAMA Y TRAGEDIA
Explica Bergson que en un buen dram a, «más que lo que nos
contaron de otro, nos interesa lo que de nosotros m ism os nos de­
ja ro n entrever [ ...] como si hubiesen evocado en nosotros recuer­
dos atávicos», p o r lo cual el objeto del arte dram ático será siem pre
el mism o: «descubrir una parte muy recóndita de nosotros, aquello
que podría llam arse el elemento trágico de n uestra personalidad»
(R, 129).
Pérez de Ayala, com entando el m isterio de Gregorio M artínez
Sierra titulado Navidad, reconoce que, quien carezca de ap titu d
para sentir lo religioso, se quedará frío presenciando dicha pieza
teatral, pues «es arte aquello que nos revela algo de nosotros mis­
mos. Se revela lo que anteriorm ente existía en senos arcanos» (OC,
III, 429).
Rechaza Bergson la com ún creencia de que la im aginación crea­
dora actúa recogiendo retazos en torno como si se tra ta ra de un
traje de arlequín. La vida no se recompone, si se da el caso de que
los personajes creados po r el poeta nos parecen vivos, «es porque
son el poeta m ism o, el poeta m ultiplicado, el poeta ahondando den­
tro de sí m ism o [ ...] lo que la N aturaleza le dejó abocetado o como
sim ple proyecto» (R, 134). De ahí que el poeta trágico no necesite
observar a los dem ás hom bres, pues «la visión de hondos estados
1.154
PELAYO H. FERNANDEZ
del alma, de ciertos conflictos com pletam ente íntim os» no se obtie­
ne desde fuera (R , 133).
Le parece a Pérez de Ayala pueril alegato la afirm ación de Benavente de que ha arrancado todos sus personajes del natural, de
la vida mism a, pues opina que si el arte fuera solam ente copia del
natural cesaría de serlo. ¿E starán tom ados del n atu ral y extraídos
de la vida corriente «el centauro, el sátiro, la sirena, la ninfa»?,
pregunta. La creación artística —dirá el escritor a stu r en otro con­
texto— «no se concibe que sea copia m ecánica de la realidad
exterior, ni la realidad artística es tal realidad, po r doblarse me­
ticulosam ente a im itar la realidad exterior». La realidad de una
obra de arte así como su suerte se dan «en virtud de un don pere­
grino de que está dotado el verdadero artista, el don de crear»
(OC, III, 189-90).
Para Bergson, «el héroe de tragedia es una individualidad única
en su género» {R, 131), puesto que ni se asem eja a nadie ni a nadie
se asemeja. De ahí que al dram aturgo no se le o cu rrirá jam ás
rodearle de personajes secundarios que sean una copia suya, pues
ello equivaldría a una im itación paródica que lo transform aría
inevitablem ente en tipo cómico.
Niega Ayala que los tratados clásicos sobre las pasiones —el de
Aristóteles, Epicuro, los estoicos, Espinosa y D escartes— versen,
hablando con rigor, sobre caracteres trágicos; se tra ta más bien
de caracteres de comedia, pues «el personaje trágico trasciende
toda psicología especulativa; es un caso único, síntesis suprem a:
no se da sino en la vida mism a o en la obra de arte trágico» (OC,
III, 156). El título constituye según Bergson una diferencia esencial entre
■la com edia y el dram a. No adm iten el mismo título:
Un dram a, aun cuando nos pinte pasiones o vicios que
tienen su nom bre propio, los incorpora con tal arte a las
personas, que aquellos nom bres se olvidan, se b o rran sus
caracteres generales y ya no pensam os p ara nada en ellos,
sino en la persona que los asume. He aquí po r qué el título
de un dram a sólo puede serlo un nom bre propio (R, 18).
O tra diferencia fundam ental es que la acción es esencial en el
dram a y secundaria en la comedia, que repercutirá inevitablem en­
te en el título. En el dram a:
Sus personajes y situaciones van ensam blados en un to­
do, o po r m ejor decir, los hechos form an p arte integrante
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 5 5
de las personas, de modo que si el dram a tuviese o tro argu­
m ento, ya no podrían conservar sus nom bres los actores,
pues serían otros personajes totalm ente distintos (R , 117).
P ara Bergson, el arte tiende siem pre a lo individual y el arte
dram ático no es excepción. Si el p in to r fija en un lienzo con colo­
res una escena que no verá de nuevo; y si el poeta canta una expe­
riencia íntim a irrepetible,
el dram aturgo presenta a nuestros ojos el desarrollo de un
alm a, una tram a de sentim ientos y de hechos, algo, en fin,
que se produjo una vez para nunca m ás reproducirse. Es
difícil asignar nom bres generales a estos sentim ientos; en
o tra alm a ya no serán com pletam ente iguales. E stán indivi­
dualizados (R , 129-30).
Distingue Pérez de Ayala entre «grandes obras teatrales» y
«obras dram áticas secundarias», situando dentro de esta últim a
clasificación la obra teatral entera de Jacinto Benavente con la
sola excepción de Señora Ama (OC, III, 147). No me voy a detener
a especular sobre el severo juicio ayalino de que la dram aturgia
del escritor m adrileño supone para el m om ento teatral español un
«valor negativo» (OC, III, 107), la crítica lo ha hecho ya con gran
extensión y m inuciosidad (8); pero sí me voy a fija r en una de las
razones aducidas p o r Ayala cuando arguye que en el teatro benaventino «no hay situaciones dram áticas; pero, sobre todo, no hay
personas dram áticas, no hay caracteres» (OC, III, 143). Prueba de
ello es que no se les recuerda, como ocurre en cam bio con las fi­
guras del teatro griego, las de Shakespeare, Moliére o Galdós. Pero
se revela adem ás —y esto es fundam ental— po r el título de las
obras: «No sé p o r qué, pero ello es que las grandes obras dram á­
ticas siem pre llevan p o r título un nom bre personal: el del p ro ta­
gonista». Sin em bargo, «las obras dram áticas secundarias jam ás
llevan po r título un nom bre personal» (OC, III, 144-45) (9). Se pre(8) Véase, por ejemplo, Cesáreo G. H o n t iy u e l o , “Pérez de Ayala, crítico
teatral. El teatro español en Las Máscaras”, Nueva Conciencia, Mieres del Ca­
mino, octubre 1980, págs. 69-85 ; Mariano de P aco , “Pérez de Ayala y el teatro
de B enavente”, Monteagudo, Unviersidad de Murcia, 1980, págs. 19-22 ; o ante­
riormente, A ngel L á z a r o , Vida y obra de Benavente. Madrid, A. Aguado, 1964,
págs. 209-16.
(9) Hay un interesante estudio sobre este tema — aunque sin trazar su
raíz bergsoniana— por Manuel M a r t ín e z A r n a l d o s , “Sem ántica del título en
la narrativa breve de R. Pérez de A yala”, Monteagudo, Universidad de Mur­
cia, 1980, págs. 23-29.
PELAYO H. FERNANDEZ
1 .1 5 6
gunta Ayala po r qué quienes escriben obras dram áticas que aspi­
ran a com petir con las m ejores son incapaces de im itar el porm enor
del título. Cree hallar la respuesta en esa doble génesis teatral
—grandes obras y secundarias— :
Acaso la razón se cifra en la génesis contrapuesta de una
suprem a creación artística y de una simple obra de arte de
esas de tensión media. Acaso en la im aginación creadora del
verdadero dram aturgo el dram a nace como un individuo
poderoso, con un carácter peculiar, del cual se engendran
necesariam ente ciertas acciones desusadas, éstas o aquéllas,
igual da, puesto que la tónica de las acciones la da el carác­
ter; así como las acciones dan la m edida del carácter; de
donde el contenido de la creación dram ática son las accio­
nes... (OC, III, 145).
El carácter de esa individualidad poderosa h ab rá de m anifes­
tarse en el modo como exalta la situación en que se encuentra
—por insignificante que ésta parezca—, originando con su actua­
ción extraordinaria una natural dicotomía en los títulos y los tipos
de obras teatrales:
La situación entre dos enam orados no varía de una a
otra pareja. Pero Romeo es Romeo, y Arlequín es Arlequín.
Por eso las obras clásicas llevan un nom bre individual, y las
obras que siguen el dechado de la Commedia dell’Arte sue­
len intitularse con una frase descriptiva, que define la situa­
ción culm inante o form ula una m oraleja (OC, III, 571).
LA COMEDIA
Los rasgos propios de la comedia destacan a su vez contrastán­
dolos con los del dram a.
La esencia y el objeto de la comedia, declara Bergson, es «pin­
ta r caracteres, es decir, tipos generales» (R , 120); en eso se distingue
del dram a, la tragedia y otras form as artísticas. El poeta cómico,
«apenas ha ideado su personaje central, hace que giren a su alre­
dedor otros que presenten los mismos rasgos generales (R, 132).
C ontrariam ente al dram aturgo, la observación del com ediante es
externa:
... no alcanza sino la envoltura de las personas, el punto
por donde m uchas de ellas se tocan y son capaces de ase­
m ejarse unas a otras [...] Para que nos dé la tentación de
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 5 7
la risa, es m enester que localicemos su causa en una región
m edia del alma. Es m enester, por tanto, que el efecto se
nos aparezca a lo sumo como expresión de un prom edio
(.R , 135).
El personaje cómico —dirá Ayala— «es un caso genérico» (OC,
III, 156). Distingue nuestro au to r en tre actor y com ediante: «El
actor hace; el com ediante, como no puede hacer, suplanta el acto
con la parodia retórica, provocadora acaso de la risa». Este aspecto
lo ejem plifica históricam ente el bobo de la comedia: «En nuestro
teatro clásico y en Shakespeare, p ar a p ar del héroe, protagonista
o actor sobre quien incum be la acción principal, va siem pre, como
som bra deform e y eco truncado, su escudero, rem edándole servil­
m ente y dando que reír» (OC, III, 562-63).
E ncuentra Pérez de Ayala en el teatro de Benavente el defecto
de ser «antiteatral» por no necesitar de actores propiam ente dichos,
ya que las personas dram áticas benaventinas apenas tienen nada
de dram áticas, «y en cuanto a personas, no pasan de personillas.
Son seres medios, seres habituales (average people), cuando no
entes pasivos» (OC, III, 142).
El vicio cómico —escribe Bergson— «por íntim am ente que se
una a las personas, siem pre conserva su existencia independiente
y simple. Si un personaje de tragedia «no cam biará en nada su
conducta porque llegue a tener noticia del juicio que nos merece,
el personaje cómico, hom bre ridículo, «desde el instante que ad­
vierte su ridiculez, tra ta de modificarse, al menos en lo externo».
En este sentido se puede afirm ar «que la risa castiga las costum ­
bres, haciendo que nos esforcem os por parecer lo que debiéram os
ser» (R, 18-19).
«La com edia clásica, la com edieta italiana, la com edia de Moliè­
re, son, en el concepto, farsas», declara Ayala. Las pasiones pasan
a ser costum bres, vicios, que se caracterizan po r su «falta de elas­
ticidad, de adaptabilidad». Si pasión equivale a «superabundancia
biológica», vicio equivale a «infravitalidad»; de ahí que, si el apa­
sionado no se ad ap ta por exceso, el vicioso «no se adapta, p o r de­
fecto, y es vencido m ediante el ridículo» (OC, III, 156).
Si el título de un dram a sólo puede ser para Bergson un nom bre
propio,
son m uchas, por el contrario, las com edias que llevan por
título un nom bre genérico: El avaro, E l jugador, etc. Si
hubiéseis de im aginaros una obra que pudiese llam arse, por
ejem plo, E l celoso, seguram ente os acordaríais de Sganarelle
1 .1 5 8
-PELAYO H. FERNANDEZ : -
o de Jorge Dandin, pero ni por un instante pensarías en
O telo: El celoso no puede servir de título más que a una
com edia (R , 18).
Y
es que, como sabemos, el objeto de la com edia es p in tar ca­
racteres que ya habíam os encontrado y que volveremos a encontrar.
La com edia presenta tipos y subraya las semejanzas. «H asta los
títulos de las grandes comedias lo dicen. El m isántropo, E l avaro,
El distraído, etc., no son más que nom bres genéricos». Por la mis­
m a razón, po r darse cita diversos personajes que reproducen un
mism o tipo fundam ental, «muchas comedias llevan como título un
nom bre plural o un térm ino colectivo: Las m ujeres sabias, Las
preciosas ridiculas...» (R, 132).
Las obras dram áticas secundarias —afirm a Ayala— «jamás lle­
van por título un nom bre personal» (OC, III, 145). A diferencia de
las grandes obras dram áticas, en las obras dram áticas secunda­
rias:
. „
el punto original de su génesis no es un carácter, sino un
hecho o serie de hechos, un argum ento, vistos desde fuera
y no en su motivación; hechos encadenados m ecánicam en­
te, a modo de fábula; hechos genéricos, que no individuales;
o bien sentim ientos e ideas genéricos asim ismo (el am or, la
bondad, la tolerancia, el egoísmo, el m aurism o, la germanofilia), como en la m ayor parte de las obras del señor Bena­
vente; de donde, siendo las ideas y los sentim ientos de orden
genérico, los personajes que las em iten e incorporan tendrán
que ser im prescindiblem ente tipos indistintos y genéricos:
Pepas y Juanas. ¿Cómo, entonces, han de llevar po r título
el nom bre de un personaje singular? Esto es m aterialm ente
im posible, aunque el autor se lo propusiera (OC, III, 146).
De ahí que sería absurdo adscribir títulos genéricos a la trage­
dia griega o a los dram as de Calderón, Lope, Shakespeare y Galdós,
títulos que llevan las comedias de Benavente: E l m al que nos ha­
cen, La noche del sábado, Lo cursi, etc. Los personajes benaventinos
—dirá Ayala en otro lugar— «siempre se llam an Pepita, Juanita,
Pepito, Juanito, doña Josefa [...] Lo que quiero d ecires que los per­
sonajes se llam an X» (OC, III, 144).
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 5 9
LA FRASE Y EL TONO
Según Bergson, la frase ingeniosa «evoca siem pre la imagen
clara y precisa de una escena cómica», lo cual viene a significar
que «lo cómico del lenguaje debe corresponder, punto p o r punto,
a lo cómico de los actos y de las situaciones» (R , 90). Las frases
profundam ente cómicas «son esas frases ingenuas en que un vicio
se m uestra al descubierto» (R, 118).
La m ateria prim a del teatro —asevera Ayala— es «la palabra,
yuxtapuesta y contrapuesta; o sea, el diálogo. El arte dram ático
se reduce a la frase». Dos obras sem ejantes en todo puede resu ltar
una adm irable y o tra fru strad a, «según que la frase sea o deje de
ser ajustada, precisa, eficaz; en resolución, teatral. N ada más sen­
cillo que convertir E l rey Lear o La vida es sueño en una Venganza
de Don Mendo, con un pequeño trastrueque de frases» (OC, III, 533).
Una de las fuerzas cómicas de la transposición —escribe Berg­
son— es la que contiene esta regla: «Se obtendrá un efecto cómico
siem pre que tran sp o rte a otro tono la expresión n atu ral de una
idea». Es decir, una frase será cómica «cuando se la obtiene tran s­
portando una idea en el tono que no sea el suyo» (R , 99 y 96).
Explicando el concepto de lo natural, resum e Ayala diciendo
que su m anera de producirse «consistirá en el térm ino medio, en
el tono habitual, afable pero indiferente, y en el adem án acom pa­
sado». Lo contrario —prosigue— «es ridículo, es afectado, es cari­
caturesco». Existe una serie de tonos —el trágico, el lírico, el paté­
tico, el iracundo, el sarcástico— que son para Ayala «salidas de
tono», no «tonos naturales», por lo que sólo ha de hacerse uso de
ellos «como parodias, al modo de recursos con que m over a risa»
(OC, III, 631-32).
BELARMINO, EL ZAPATERO FILOSOFO
A la rica serie de interpretaciones —m últiples y polifacéticas—
que la crítica ofrece sobre la gran figura hum orística del repertorio
artístico ayalino que es Belarmino, quiero añadir un sugestivo pá­
rrafo de Bergson que no puede menos de evocarnos la peculiar
idiosincrasia del genial filósofo de portal.
Busca Bergson p recisar el sentido de la p alabra ingenio distin­
guiendo en ella dos acepciones, una más am plia y o tra m ás estricta.
Conforme a la prim era, se llam a ingenio a «cierta dramática m a­
nera de pensar». Y lo explica en estos térm inos:
PELAYO H. FERNANDEZ
1 .1 6 0
En vez de m anejar las ideas como símbolos indiferentes,
el hom bre de ingenio las ve, las escucha, y sobre todo las
hace dialogar entre sí como si fuesen personajes. Las hace
salir a la escena y sale él tam bién en cierto modo (R , 86).
Dos párrafos altam ente significativos —dentro de la estructura
y total sentido de la novela Belarmino y Apolonio— casan con es­
pecial acierto con esa form ulación bergsoniana. En el prim ero co­
nocemos la m anera belarm iniana de concebir el talento:
El talento, que él se lo figuraba como un ser sustantivo,
independiente, hasta corpóreo, m isterioso huésped interior,
com enzaba a rebullir, a desasosegarse, y dando unos golpecitos con los nudillos por la parte de dentro de las paredes
del cráneo, le decía: «Ea, Belarmino, aquí estoy yo; vamos
a discu rrir cosas nunca oídas» (OC, IV, 59-60).
El segundo explica el modo belarm iniano de entender y utilizar el
diccionario:
Leía las palabras del cosmos —es decir, del diccionario— ,
evitando con el m ayor escrúpulo que rozase sus ojos la de­
finición de que iban acom pañadas. Leía una; en rigor, no
es que la leyese, la veía, m aterialm ente, escapándose de los
pajizos folios, cam inar sobre el pavim ento, o volar en el aire,
o diluirse nebulosam ente en el techo. Unas veces eran seres;
otras eran cosas; otras, conceptos e ideas; otras, sensacio­
nes de los sentidos; otras, delicadas emociones [...] Camello,
decía el cosmos —es decir, el diccionario— ; Belarm ino veía,
en efecto, b ro tar de la página el dicho cuadrúpedo rum iante,
aunque muy m erm ado de proporciones, y salir andando des­
paciosam ente por el piso... (OC, IV, 99).
LO RIDICULO
Dice Bergson que en todos los objetos ridículos se da la imagen
de «lo mecánico en lo vivo», y que «sólo somos ridículos p o r aquel
aspecto de n uestra personalidad que se escapa a nuestra concien­
cia», pues «lo cómico es siem pre algo inconsciente —y visible para
el resto del mundo» (R, 65, 135, 137)— . Don Quijote, personaje dis­
traído inconsciente de su distracción y p o r eso ridículo, se cae «por
ir m irando a una estrella»; tropieza con la realidad m ientras per­
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .16 1
sigue el ideal. Evidente desproporción entre lo que se cree estar
ejecutando y lo que de verdad se hace.
«La generalidad de los caracteres hum orísticos son ridículos sin
saberlo», afirm a Ayala categóricam ente (OC, III, 326). El sentido
ayalino del ridículo se apoya característicam ente en el concepto
de seriedad que, como sabemos, consiste «en el som etim iento a la
ley de la propia naturaleza, esto es, en llenar la función p ara la que
uno ha sido creado, en ser útil». Fundam entalm ente, se incurre en
el ridículo o po r defecto o por exceso. En el prim er caso el sentido
del ridículo nace en las cosas «por no estar incluidas dentro de
su arquetipo propio»; en el segundo «por rebasar con superfluida­
des la linde del arquetipo» (R , III, 43). La vieja fórm ula clásica
del ju sto medio que sustenta la noción de seriedad rige aquí tam ­
bién.
Otros textos enriquecen y redondean esta perspectiva: «El ri­
dículo, esencialm ente, consiste en la desarm onía entre el propósito
y el acto». Cervantes, en el Quijote, «hizo ridículo el adem án caba­
lleresco, contrastando con deliciosa fruición la desarm onía entre
su propósito y su logro [...] la discordancia entre lo que Don Qui­
jote cree estar ejecutando y lo que en rigor hace» (OC, III, 509, 511)
(Ideas que vienen a rep etir en IV, 1.159).
Al analizar el valor de la tragedia grotesca de Carlos Arniches,
surgen nuevas explicaciones sobre el ridículo. Los antiguos —escribe
Ayala— distinguían entre tragedia y comedia, según las personas
que intervenían fueran gente noble o baja. Sem ejante diferenciación
sigue prevaleciendo hoy. A los personajes vulgares, p o r ejemplo,
no se les tom a en serio, y no precisam ente porque sean vulgares
sino por otras razones. Para com prenderlo conviene sep arar lo vul­
gar de lo ridículo:
Lo ridículo jam ás es una cualidad personal intrínseca; es
un juicio subjetivo sobre la conducta ajena. No hay perso­
nas ridiculas, hay acciones m otejadas de ridiculas, y a una
persona vulgar, esto es, a quien no tom am os en serio ni en
cuya dignidad hum ana penetram os, se nos an to ja que no le
cuadran sino acciones perfectam ente vulgares, y si en ella
sorprendem os algo desproporcionado con su vulgarism o, de­
cretam os que esto es ridículo (OC, III, 508).
Tres puntos de este texto encajan perfeclám ente dentro de la
teoría de lo cómico de Bergsor Prim ern la insensibilidad que
acom paña a la risa: persona vulgar «a quien no tom am os en se­
PELAYO H. FERNANDEZ
1 .1 6 2
rio». Segundo, en la comedia la observación es exterior, ve al
personaje desde fuera: «ni en cuya dignidad hum ana penetram os».
Tercero, lo mecánico incrustado en lo vivo: «si en ella sorprende­
mos algo desproporcionado con su vulgarismo».
LO GROTESCO
La transición de lo ridículo a lo grotesco se verifica en Pérez
de Ayala m erced al mecanismo de la caricatura:
Este sentido del ridículo en las cosas p o r no estar inclui­
das dentro de su arquetipo propio es el que m anifiesta el
caricaturista. Lo han poseído en grado m aravilloso y tras­
cendental los m ejores caricaturistas que ha habido, a saber:
los prim itivos de la p intura y los canteros y los tallistas de
la Edad Media, cultivadores de lo grotesco (OC, III, 43).
La definición de lo grotesco nos la proporciona la etimología
del vocablo —recurso habitual en Ayala— : «grotesco» procede del
italiano «grottesco», que a su vez viene de «grotta», gruta. Lo gro­
tesco, según Ayala, refleja la teoría de la evolución natural: «La
N aturaleza está de continuo en vías de transform ación», de ahí
que sus m anifestaciones sean «m onstruosas a la p a r que bellas»
(OC, III, 330-31). Para nuestro au to r lo grotesco es «estilización»
que deform a o transform a las form as naturales. Los personajes
galdosianos en Sor Simona, en su falta de seriedad, «llegan a la
deform ación de lo m onstruoso», convirtiéndose en modelos a pro­
pósito «para una gárgola o una m énsula de silla de coro». Son
«almas de piedra, talladas a lo grotesco, hacinadas en una vaga
aspiración hacia la verdad» (OC, III, 44). Vemos nuevam ente a
través del concepto de seriedad el enlace entre lo ridículo y lo gro­
tesco. Si son alm as grotescas por falta de seriedad ello significa
que no encajan dentro del arquetipo y son ridiculas p o r eso.
En las grutas —dirá Ayala— se sorprende un «abigarrado ha­
cinam iento de form as fantásticas», animales y vegetales, que sin
em bargo no se presentan separadas sino enredadas y entretejidas,
obedeciendo a «una jerarq u ía de lo inferior a lo superior»: m undo
m ineral, vegetal, animal, humano. Ahora bien, «cabe en lo grotesco
la posibilidad de subvertir el orden de la naturaleza a voluntad del
hom bre, comenzando por lo últim o para concluir po r lo prim ero,
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 6 3
como se hace, p o r ejem plo, con una cinta cinem atográfica», pro­
pone Ayala, y ofrece el ejem plo del salto de tram polín visto al
revés. La definición de lo que es una tragedia grotesca al estilo de
Arniches queda ahora m anifiesta: «Una tragedia grotesca será una
tragedia desarrollada al revés». Si en la tragedia clásica «la fata­
lidad conduce ineluctablem ente al héroe trágico a la m uerte», en
la tragedia grotesca «no hay m anera de que se m uera ni m anera
de m atarlo» (OC, III, 334-35).
La lectura de estos textos sobre la tragedia grotesca no pueden
menos de evocarnos otros de Bergson. En el capítulo dedicado a
lo cómico de las situaciones éstas —dice el filósofo galo— se apo­
yan en la siguiente ley: «Es cómico todo arreglo de hechos y
acontecim ientos que, encajados unos en otros, nos den la ilusión
de la vida y la sensación clara de un sueño mecánico». El p rim er
arreglo o procedim iento nos lo proporciona «el diablillo del resor­
te» que al salir de su caja «se le aplasta y vuelve a levantarse.
Cuanto m ás se le com prim e, con más fuerza se estira». Viene a
ser «el conflicto entre dos terquedades», «de una fuerza que se
obstina y de o tra obstinación que la com bate» (R f 59-60).
El segundo procedim iento es el de «la bola de nieve» que se
agranda a m edida que rueda. Se tra ta de un efecto que se va pro­
pagando, pero susceptible siem pre de hacerse reversible: «el m e­
canism o es cómico cuando el movimiento se desarrolla rectilíneo;
pero es m ás cómico todavía cuando el movim iento se hace circular,
cuando todos los esfuerzos de los personajes, p o r un encadena­
m iento de causas y efectos, tienden a volverle al m ism o sitio»
(R , 69). C ontrastem os una vez más estas ideas con las de Ayala:
Im aginém onos ahora un individuo desastrado que, ha­
biendo acudido inútilm ente a todos los procedim ientos p ara
poder vivir, determ ina suicidarse; pero su ananké o Némesis
han dispuesto que no lo consiga, y tantas veces como inten­
ta realizar su designio, sucede que causa a los dem ás algún
contratiem po, pero él sale incólume. E sta era la tragedia
grotesca de \Que viene m i maridol (OC, III, 508).
Como m odelo de poetización patética de la esencia de lo gro­
tesco, escoge Pérez de Ayala la fam osa escultura de Rodrín, La
pensée (El Pensam iento):
1 .1 6 4
PELAYO H. FERNANDEZ
La pensée
en donde una delicada y evanescente cabeza fem enina va surgiendo, an­
gustiada y serena, de un bloque de piedra m árm ol”.
En el pensam iento más puro —dirá Ayala— actúa una fuerza
de gravitación hacia la m ateria bruta, «como si la roca aspirase
con ciega energía hacia el pensam iento, y el pensam iento, fatigado
de conocer, sintiese en todo punto la nostalgia de ser roca». Obser­
vaciones que, trasladadas al terreno de lo dram ático y al m undo
de las motivaciones psicológicas, configuran p ara nosotros las almas
grotescas:
... aquellas en que las form as superiores de la conciencia
aparecen implicadas, apenas nacientes y casi absorbidas en
las form as inferiores del instinto; alm as oscuras que en vano
se afanan hacia la claridad; pequeños m onstruos inofensi­
vos, porque ni el instinto ni la inteligencia están lo b astante
deslindados para determ inar acciones violentas. En estas al­
mas hay un asomo de conciencia, que es lo que de ellas sale
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 6 5
al exterior; pero la conciencia está reintegrada en el instinto,
que es el móvil recóndito y confuso de los actos que ejecu­
tan (OC, III, 331-32) (10).
Estos textos nos rem iten a las páginas donde Bergson discurre
sobre la fisonom ía cómica, las deform idades y la caricatura. Pro­
pone el filósofo galo que el efecto cómico gana en intensidad
cuando el autom atism o, la rigidez, es atribuible a una causa pro­
funda, a cierta «distracción fundam ental» de la persona, «como si
el alm a se hubiera dejado fascinar, hipnotizada p o r la m aterialidad
de una simple acción». Para resum ir:
En toda form a hum ana advertirá el esfuerzo de un alma
que m odela la m ateria, alma infinitam ente flexible, de movi­
lidad constante, exenta de pesadez po r no estar som etida a
la atracción terrena. Esta alma com unica algo de su ligereza
alada al cuerpo que anima, le infunde su inm aterialidad, que
al p asar a la m ateria constituye lo que llam am os gracia.
Pero la m ateria se resiste obstinadam ente. Atrae a la activi­
dad de ese principio superior, y le querría infundir su propia
inercia y reducirlo a un puro autom atism o (R , 26-28).
De La evolución creadora —libro bien conocido p o r Ayala— po­
dríam os entresacar contenidos como éstos:
«No hay inteligencia en la que no se descubran trazas de
instinto, ni instinto que no se halle rodeado de una fran ja
de inteligencia».
«De ese modo puede ya presum irse que la inteligencia
estará m ás bien orientada hacia la conciencia, y que el ins­
tinto lo estará hacia la inconsciencia».
«De ese modo, todas las fuerzas elem entales de la inteli­
gencia tienden a tran sfo rm ar la m ateria en instrum ento de
acción, es decir, en el sentido etimológico de la palabra, en
órgano [...] la inteligencia siem pre se com porta, invariable­
m ente, como si estuviera fascinada po r la contem plación de
la m ateria inerte» (La evolución creadora, págs. 128, 135,
149).
(10)
En otro contexto anterior, utilizando la imagen de la osm osis y la
endósmosis, dice refiriéndose a las almas trágicas — otra denominación para
“almas grotescas”— : “son aquellas que, con particular angustia y dolor, sien­
ten este fenóm eno de cómo el espíritu se les diluye en el medio y cómo otras
veces el medio se les adentra tiránicamente en el espíritu” (OC, III, 46).
1 .1 6 6
PELAYO H. FERNANDEZ
LOS CARACTERES HUMORISTICOS
Los caracteres hum orísticos ay aliños constituyen personajes
tragicóm icos que com binan en su composición psicofísica rasgos
ridículos y caricaturescos (o sea, grotescos) con otros dram áticos
o patéticos, envueltos todos ellos en un halo de sim patía com pren­
siva: «cuerpos de ridicula traza y de entrañas sanas, de alm a buena
y un tanto ridicula al propio tiempo, criaturas conjuntam ente bu­
fas y adorables» (OC, III, 325).
En un pasaje donde estudia lo cómico rom ántico vemos cómo
Ayala cultiva esas diversas tonalidades: 1) cuerpo risible; 2) alma,
no ya violenta y exaltada, sino de norm al diapasón, tierna y sencilla;
3) en servidum bre de flaquezas comunes y parvas contrariedades;
4) que ella, en la estrechez de su conciencia a que ha reducido el
vasto m undo, se las figura de aspecto desm esurado y trágico sen­
tido. Tonalidades que originan en el espectador «un sentim iento
equívoco, epiceno de serio y cómico»:
... con el corazón estam os al lado del alm a cuitada, pero
con la inteligencia analizamos su cuita y echamos de ver que
la desproporción entre la causa y el resultado nos induce a
una sonrisa de burla que la com pasión nos reprim e; no ha
cesado ahora p ara nosotros el efecto cómico del exterior del
personaje, pero lo cómico m aterial se ha modificado, am al­
gam ándose con lo cómico-psicológico y con la sim patía
(OC, III, 324).
Sabem os que p ara Ayala el género apropiado p ara rep resen tar
el hum orism o de los caracteres es la novela, cuya am plitud espa­
cio-tem poral perm ite desarrollar los personajes con porm enor y
deleitación, según se aprecia en las novelas de Galdós donde el
pergenio físico de los caracteres «abunda en trazos caricaturescos
y agudos que punzan inm ediatam ente los m úsculos de la risa». No
así en el teatro, que es suma objetividad artística. Allí los perso­
najes hum orísticos están «no más que insinuados» y «la caricatura
se m itiga hasta casi desaparecer». (Como nota de excepción destaca
Ayala al Sr. Trevélez, creación feliz de Carlos Arniches. A m edida
que se va desarrollando como carácter se le está m ostrando conti­
nuam ente en caricatura. Por un lado el espectador halla en el per­
sonaje «un cúm ulo de ridiculas particularidades» que hacen que
le tom e a chanza «y se ría a su costa». Pero po r otro, el espectador
va com penetrándose espiritualm ente con el alm a del Sr. Trevélez
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 6 7
hasta descubrir que «es digno de veneración sin d ejar de ser ri­
dículo») (OC, III, 3.25-26).
La concepción tragicóm ica la explica Ayala a través de las si­
guientes elucidaciones. Los tratad istas clásicos —como A ristóte­
les— exigían que los personajes de la tragedia fueran elevados y
nobles, pues po r definición la tragedia es «fracaso de un em peño
grande y derrocam iento de una cabeza eminente» (OC, IV, 1.159).
Por eso el fracaso de Don Quijote es un fracaso trágico en su mag­
no em peño p o r tran sfo rm ar el m undo. Ahora bien, en lo tocante
a lo elem ental hum ano, o sea a la dignidad, no hay clases sociales,
según propone Ayala. Es decir, que los sentim ientos elem entales
hum anos son los m ism os en el personaje trágico y en el cómico:
«el toque está en p en etrar la dignidad hum ana de los personajes
vulgares, sin p o r eso em anciparlos de su vulgaridad efectiva; en­
tonces el personaje es grotesco y es trágico de consum o, que no
alternativam ente». En nuestro teatro clásico, p o r ejem plo, se yuxta­
pone lo dram ático y lo ridículo («lo ridículo es la contrafigura de
lo dram ático»); y si en La Celestina se lee tragicomedia, «no se ha
de entender que en la obra sobrevienen lances p ara llo rar y lances
para reír, sino que intervienen prom iscuam ente personas nobles y
personas plebeyas, con lo cual está sobrentendido que éstas darán
que b u rla r tanto como aquéllas que sentir» (OC, III, 509-12).
En este sentido y en el bergsoniano Don Q uijote es personaje
tragicóm ico. La novela lleva po r título el nom bre del héroe y los
vicios de éste son a la vez trágicos y cómicos. Transcribam os
los textos de Bergson. En los vicios trágicos, «el alm a se hunde
profundam ente, con toda su fuerza de potencialidad fecunda, lle­
vándolos m ás intensos, vivificados, a un círculo de eternas tran s­
form aciones». El vicio cómico, en cambio, «nos trae de fuera como
un m arco ya hecho al que hemos de ajustarnos, aquel que nos
im pone su rigidez en lugar de am oldarse a nuestra flexibilidad»
(R, 17).
LA PARODIA
El arte narrativo perezayalino es intrínsecam ente paródico. La
m irada del novelista asturiano es —como pedía Ortega— intencio­
nadam ente oblicua, es decir, irónica. Si el m ito es «ferm entó de la
historia», según el m editador escurialense, la realidad, p o r su p a r­
te, es «ferm ento del mito» (Ortega, OC, I, 376, 383). La m irada
irónica, que ve el espejism o como tal espejismo, critica el m ito en
1 .1 6 8
PELAYO H. FERNANDEZ
un intento de destruirlo. En la narrativa de Pérez de Ayala acom ­
pañam os siem pre al m ito en su descenso, en su caída, y la novela
se define así como tragicom edia (Baquero, 170).
Indudablem ente los títulos, el simbolismo onom ástico y el len­
guaje orientan al lector de Ayala sobre las posibilidades paródicas
de las obras, pero la intención ayalina trasciende lo obvio m edian­
te una estru ctu ra novelística com pleja y polifacética. Una breve
ojeada po r el cam po de la crítica nos lo ilustra.
En Alberto Díaz de Guzmán se ha visto a un nuevo H am let
(Baquero, 182). En Teófilo Pajares, figura ridicula, a un símbolo
del poeta m odernista (Amorós, 211). En Marco de Setignano, la
antítesis del m ito del superhom bre (Salgués, 27). En Belarmino,
la parodia de los poetas obscurantistas m odernistas y de los krausistas (Leighton, 55), nueva recreación de Don Quijote (Salgués,
61). En Apolonio, la parodia de los dram aturgos hueros y de los
poetas pedestres de la estirpe de Cam poamor (Leighton, 54), o una
ridiculización del dram aturgo gallego Manuel Linares Rivas y nue­
va recreación de Sancho Panza (Salgués, 70, 61). En la urraca do­
m esticada y encerrada en un tonel clara parodia de Diógenes
(Suárez, 150). En Urbano y Simona, ecos de La vida es sueño de
Calderón y del Ém ile de Rousseau (Baquero, 173), o del H ermán
y Dorotea goethiano (Nora, 504), el m ito de Adán y Eva (U rrutia,
70). En Tigre Juan, un bosquejo del m ito de La Bella y la Bestia
(Salgués, 88). A todo lo cual, y para resum ir, han de añadirse las
«glosas a lo profano de motivos divinos» (Baquero, 202) y otras
parodias bíblicas y dantescas (Suárez, 167).
La tesis central de la teoría de lo cómico de Bergson apuntando
siem pre a lo mecánico incrustado en lo vivo sirve nuevam ente de
pauta para fija r la noción de parodia. Sugerir la interpretación
m ecánica de los gestos «debe ser uno de los procedim ientos favo­
ritos de la parodia», escribe el filósofo galo (R , 32). La clasificación
de la parodia la coloca dentro del juego de la «transposición»
—tanto en lo tocante al lenguaje como en lo relativo a la come­
dia— : «Si la transposición va de lo solemne a lo fam iliar, tendre­
mos la parodia» (R, 99).
Sin preten d er sugerir que Pérez de Ayala aprende exclusivamen­
te de Bergson el concepto de parodia, la transcripción de ciertos
textos paralelos del escritor astu r cumple perfectam ente con los
propósitos de nuestro estudio. Teorizando sobre la diversidad de
tonos, distingue Ayala entre los tonos naturales y las salidas de
tono, p ara concluir sobre estas últim as: «no se debe hacer uso de
ellos [los tonos], sino como parodias, al modo de recursos con que
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 6 9
mover a risa» (OC, III, 632). Y en Nuestro Séneca, decide: «Todo
conato de transposición de una obra clásica, desde su generatriz
sensibilidad expresiva hasta o tra form a de sensibilidad in terp reta­
tiva, redundará en una especie de parodia cómica» (NS, 197).
Afirma Bergson que «empezamos a ser susceptibles de im itación
allí donde dejam os de ser nosotros m ism os... que no se pueden
im itar nuestros gestos sino en lo que tienen de mecánico y unifor­
me» (R, 31). T rata Pérez de Ayala el tem a de la unicidad del estilo
presentándolo como «un quid divino, un no sé qué evidente e in­
im itable», para advertir como contrapunto: «Tan pronto como un
escritor se deja reconocer y distinguir [...] en virtud de ciertos
sucesos, o bien defectos, o vicios [...] se deja, al propio tiempo,
contrahacer y parodiar, de suerte que la parodia y contrafigura
llegan a confundirse con el original». En la prim era p arte del Qui­
jote, por ejem plo, «casi todos los parlam entos del hidalgo manchego están calcados po r Cervantes con intención satírica sobre el
lenguaje enfático y envuelto de los libros de caballería» (OC, IV,
1.054-55).
Sin em bargo los recursos bergsonianos de la «transposición» e
«interferencia de las series» arrojan, com binados, m ayor luz aún
al in ten tar com prender el dualismo y la visión paródica del arte
novelesco ayalino, caracterizado por «la am bivalencia, el gusto por
los desdoblam ientos, la doble visión, el haz y el envés, los enfren­
tam ientos de perspectivas opuestas, las parejas, las polaridades,
etc.» (Baquero, 171).
«Toda situación es cómica —declara Bergson— cuando p erte­
nece a dos series de hechos absolutam ente independientes y se
puede in terp reta r a la vez en dos sentidos totalm ente distintos».
Tal la «interferencia de las series», una de cuyas form as es el quid
pro quo, donde se da una situación que presenta sim ultáneam ente
dos sentidos diversos, «posible el uno, el que los autores le dan,
y real el otro, el que le da el público». O tra forma superior todavía
al quid pro quo se produce cuando «en vez de dos series contem ­
poráneas podría tom arse una serie de hechos antiguos y o tra de
sucesos actuales» (R, 79, 81). Fórm ulas en las que encajan perfec­
tam ente los tratam ientos ayalinos de los mitos clásicos y tradicio­
nales.
PELAYO H. FERNANDEZ
1 .1 7 0
IV.
COMICIDAD ININTELIGENTE Y COMICIDAD
INTELIGENTE
Nos trasladam os en esta fase de nuestro estudio de la etapa
tem prana form ativa del pensam iento de Pérez de Ayala a la etapa
m adura y definitiva (el escritor ha rebasado ya los 65 años). Sal­
tam os, pues, de Las Máscaras a los artículos aparecidos en el diario
ABC de M adrid, donde, entre 1948 y 1962, nuestro au to r publica
«unos 450 artículos en la tercera página» (Vázquez-Dodero, 7). Pérez
de Ayala ha regresado de su exilio en la Argentina, nación con la
que le une una experiencia vital de unos 12 años.
En los artículos —verdaderos ensayos— de ABC resurge el tem a
de lo cómico con nuevo ím petu y pretensiones novedosas. La teo­
ría de lo cómico de Bergson, rectificará ahora Ayala, «aunque cierta
en parte, es notablem ente lim itada e insuficiente».
El texto que utilizo para el presente trab ajo se haya recogido
en el libro Ante Azorín, págs. 193-222. García M ercadal reproduce
una porción del mism o en Amistades y Recuerdos, y Vázquez-Do­
dero o tra en Las terceras de ABC. He notado algunas variantes en
ciertas frases u oraciones con respecto al texto de Ante Azorín, pe­
ro no afectan en nada sustancial al contenido.
Se enfrenta Pérez de Ayala a las opiniones «peregrinas» que
existen en España sobre el concepto de hum orism o; opiniones
que, por otra parte, no obedecen a estudios serios en torno al tem a
sino a presupuestos ajenos a toda posible definición. Ejem plo de
ello son los escritores calificados com únm ente de hum oristas por
el simple hecho de adoptar una actitud «de brom a frente a la
vida». N uestro au to r reclam a para el hum orism o un «más alto
abolengo». Si la opinión española interpreta lo hum orístico como
«lo risible po r antonom asia», Ayala lo ve como «el único antídoto
contra lo risible». El concepto de seriedad, fundam ental p ara el
recto entendim iento del pensam iento ayalino, cim enta tam bién en
este caso la teoría del hum orism o. El verdadero hum orista afronta
y contem pla la vida «en la ju sta medida de seriedad, ni dem asiado
por lo liviano, lo cual sería frivolidad desdeñable, ni dem asiado
p o r lo serio, lo cual redundaría en flaqueza risible» (AA, 194-95). La
falta o exceso de seriedad que Ayala identifica con la vanidad
—propia de los escritores para quienes todo es tem a risible— se
caracteriza po r «rebasar con superficialidades la linde del arqueti­
po que a cada ser y cosa les ha sido impuesto» (OC, III, 43). Con­
trariam ente, el hum orista, fiel a una ju sta m edida de seriedad y
por tanto a su arquetipo, adopta la siguiente actitud:
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1.1 7 1
Cuando ante un acto o persona risibles, cuya com icidad
percibim os de prim era intención, en vez de m anifestar esta
sensación nuestra, la cual, por el m om ento, significa una
superioridad a nuestro favor respecto del objeto cómico
(persona o acto), nos esforzamos en com prender en su inti­
m idad afectiva y viviente y averiguar si aquello que al pronto
hace reír no encerrará quizá un contenido de seriedad hu­
m ana, digno de recíproco afecto y de respeto, entonces es
bien cierto que hem os dejado de tom arnos dem asiado en
serio a nosotros mism os (abdicando de n u estra superioridad
aparente, puesto que pudim os con razón reírnos de lo otro)
y, en cam bio, hem os tom ado en serio la vida m ism a... (AA,
198-199) (11).
M ediante esa polarización de lo serio fuera de él y hacia la vida
m ism a, el hum o rista consigue que la risa que suscitaba lo cómico
se convierta en «sonrisa com prensiva, afectuosa, entrañable y hu­
m ana: hum orística» (AA, 199). El concepto de seriedad ayalino
sustenta un hum orism o cuya idiosincrasia exuda siem pre una com­
prensión tolerante y sonriente. Como la m ayoría de los escritores
españoles que han considerado el tema, Pérez de Ayala contrapone
la risa a la sonrisa, siendo aquélla propia de la com icidad y ésta
del hum orism o (12). En las páginas venideras irem os com probando
cómo Ayala busca perfilar las diferencias entre estos dos últim os
conceptos m ediante la creación de una dicotom ía entre «comicidad
ininteligente» y «comicidad inteligente», incluyendo dentro de la
prim era la simple com icidad y en la segunda el hum orism o y la
que el escritor denom ina «comicidad ejemplar».
LO COMICO ININTELIGENTE
Este tipo de com icidad, que Ayala califica de «pseudohumorismo» y de «risa incomprensiva», refleja en el observador de lo
cómico una actitud fundam entalm ente ininteligente, pues «supone
(11) Im plícito en este párrafo encontramos un rechazo de la teoría de la
risa de Thomas Hobbes que se apoya en un súbito sentim iento de superiori­
dad: “gloria súbita surgida de una también súbita concepción de alguna em i­
nencia o distinción en nosotros m ism os; por comparación con la debilidad de
los otros o con una nuestra anterior”. Un hombre del que se ríe es un hombre
“sobre e l que se triunfa” (Piddington, 135).
(12) Afirm a acertadamente Evaristo Ace vedo que se trata de una tesis ad­
m itida en España sin discusiones, tesis que sintetiza citando a Julio Casares:
“Muy acertada y atrayente es la idea que recoge W enceslao Fernández-Flórez
cuando señala la correspondencia entre lo cómico y la risa, por una parte, y
entre la sonrisa y el humorismo, por otra” (Teoría, 67).
1.172
PELAYO H. FERNANDEZ
una actitud de clausura en lo subjetivo del au to r cómico; no ve el
objeto sino desde fuera». Es decir, «no ve sino la falla ocasional,
aquello que no es ni el mismo objeto ni la m anera habitual de ser
y de com portarse del objeto» (AA, 202, 206). Todas las teorías tra ­
dicionales que se ocupan del origen de lo cómico siguen según
Pérez de Ayala ese esquem a y pueden sintetizarse en esta fórm ula:
«la im presión de lo cómico se produce a causa de la falla en la m a­
nera de com portarse de un objeto (persona, o cosa, o fenómeno),
según la naturaleza o rutina en el obrar que estam os acostum bra­
dos a atribuirle» (AA, 203). El vocablo clave es «falla» y se darán
fallas accidentales u ocasionales y fallas naturales o innatas —y
como fenómeno adicional encontrarem os fallas adquiridas.
Las fallas accidentales u ocasionales provocadoras de la risa se
caracterizan p o r su carácter obvio, juzgando po r los ejem plos que
pone Ayala: «el gallo de un cantante, una nota falsa de un in stru ­
mento, una canción desentonada, una orquesta desafinada» (AA,
203). Las fallas naturales e innatas, en cambio, presentan una es­
tru ctu ra más com pleja. Sigamos con los ejem plos ayalinos —que
se lim itan a fenómenos acústicos— y considerem os en prim er lu­
gar «el rebuzno del jum ento». Se trata de un sonido de por sí
cómico, pero ¿de dónde proviene la hilaridad? Responde Ayala:
Proviene, sin duda, de que al sonido que em ite un ser
orgánico le atribuim os una especie de naturaleza más o me­
nos musical. Cuando ese sonido, a pesar de ser orgánico,
falla en su m usicalidad y más bien repercute como ruido,
esto es, sonido mecánico, inorgánico, en cierto modo contra
natura, nos hace reír (AA, 203-204).
Del mism o modo nos im presiona una persona falta de buen
oído y buena voz, de la cual decimos que canta como un «serrucho»
o un «cerrojo», am bos sonidos mecánicos. El ejem plo que sigue,
sin em bargo, ofrece un cariz más sutil:
Nos hace reír igualmente la voz aflautada de un varón
corpulento y la voz profunda de una m u jer endeble. Pero
en este caso no es por el tim bre ni la calidad del sonido en
sí, sino porque estam os acostum brados a la voz robusta de
la m asculinidad y al delgado acento femíneo, por donde la
excepción se nos presenta como una falla en el com porta­
m iento esperado (AA, 204).
La im portancia de este últim o ejemplo radica para nosotros
en que le perm ite a Pérez de Ayala enfrentarse con la teoría berg-
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 7 3
soniana de lo cómico: «Este ejemplo concreto dem uestra que la
teoría sobre la risa, de Bergson, aunque cierta en parte, es nota­
blem ente lim itada e insuficiente». Le parece al ensayista astu r
innegable que se produzca la comicidad cuando bergsonianam ente
«la realidad que corresponde al orden vital obra de m odo corres­
pondiente a la realidad de orden mecánico», pero advierte: «se
produce en otros m uchos casos. Sirvan los ejem plos del varón con
voz atiplada y de la m ujer con vozarrón de bajo». P ara concluir
entre paréntesis con esta breve aclaración sum am ente relevante si
querem os entender bien estas ideas: «(los cuales se producen den­
tro del orden vital)» (AA, 205-206).
A fin de poder exam inar el contenido de las afirm aciones y los
ejem plos ayalinos a la luz de la teoría de Bergson y averiguar si
en efecto Pérez de Ayala modifica o supera en algún sentido o en
algún grado dicha teoría, conviene que reproduzcam os ahora los
ejem plos presentados por Bergson al comienzo de su libro.
El prim er caso se refiere a un hom bre «que va corriendo por la
calle, tropieza y cae; los transeúntes se ríen». El segundo describe
a «la víctim a de una brom a de taller», «una persona que ejecuta
sus quehaceres con regularidad m atem ática. Un chusco ha m ixti­
ficado los objetos que la rodean». Dos observaciones extrae Berg­
son de estos ejem plos. La prim era, que la fuente de la com icidad
es una y la m ism a en am bos casos, o sea, «cierta rigidez mecánica
que se observa allí donde hubiéram os querido ver la agilidad des­
pierta y la flexibilidad viva de un ser humano». La segunda que,
aunque uno ha sido inesperado y otro provocado, los dos ejemplos
obedecen a una circunstancia exterior, por tanto «lo cómico es...
accidental, y queda, po r decirlo así, en la superficie del individuo»
(R, 13-14).
Ahora bien, confirm adas y aceptadas la accidentalidad y la ex­
terioridad de esos casos, ¿qué hará falta para que pasen al interior?,
se pregunta nuestro autor. Y responde:
Será m enester que la rigidez mecánica no necesite ya.
para m anifestarse, de un obstáculo colocado an te ella por
el azar de las circunstancias o por la malicia de los hom bres.
M enester será que saque de su propio fondo, m ediante una
operación natural, la ocasión constantem ente renovada de
m anifestarse al exterior (R, 14).
De esa m anera lo cómico «tendrá entonces su asiento en la
persona m ism a, y ésta es la que se lo facilitará todo, m ateria y
forma, causa y ocasión» (R, 15). Palabras que se encam inan a idcn-
1 .1 7 4
PELAYO H. FERNANDEZ
tificar a un personaje cómico universalm ente popular: el distraído.
Figura clásica cuya rigidez mecánica —la distracción— tiene su
asiento en la persona misma. Su grado de com icidad puede ser
doble. Hay una ley general, escribe Bergson, que se form ularía
así: «cuando de cierta causa se deriva cierto efecto cómico, éste
nos parece tanto más cómico cuanto más n atural juzgamos la causa
que lo determ ina». En este sentido el hecho de la m era distracción
ya nos mueve a risa. Sin embargo, el efecto cómico de la distrac­
ción es susceptible de incremento, de parecem os más ridículo. Y
es cuando «conocemos su origen y podemos reconstituir su histo­
ria». Como ocurre con la distracción de Don Quijote: «No hay duda
que una caída es siem pre una caída —adm ite el filósofo galo— ;
pero una cosa es caerse en un pozo por torpe distracción, y otra
cosa es caerse po r ir m irando a una estrella. Y una estrella es lo
que contem pla Don Quijote» (R , 15-16).
Comicidad doble e indicio de un doble tipo de distracción, la
innata y la adquirida. Sólo que ésta, que comienza siendo acciden­
tal u ocasional —se inicia con las lecturas de los libros de caballe­
rías en el caso de Don Quijote—, llega con el hábito a constituirse
en una segunda naturaleza, a hacerse constitutiva transform ada en
distracción sistem ática; o sea, a asentarse en el mism o ser y el
mism o obrar del personaje. De ahí su grado suprem o de comici­
dad: «Una distracción sistem ática como la de Don Quijote es lo
más cómico que se pueda im aginar en el m undo: es lo cómico
mismo, tom ado lo más cerca posible de su fuente» (R , 118). Y de
ahí tam bién «la superioridad de su distracción sistem ática» sobre
la de otros tipos de distraídos de m enor calibre, pues los grandes
distraídos engendran a su alrededor «una risa que va agrandándose
indefinidam ente» (R , 17).
Es curioso, sin em bargo —pero revelador p ara com prender la
postura de Pérez de Ayala, según veremos— , que, al ponerse a ex­
plicar el origen de la comicidad de esos grandes distraídos, Bergson
no establece diferencia ninguna con los demás casos sino que los
juzga a todos po r el mismo patrón, es decir, aplicando rigurosa­
m ente la fórm ula de lo mecánico superpuesto a lo vivo:
Y, sin embargo, al restablecer la idea de distracción que
debe servir de interm ediaria, vemos cómo este carácter có­
mico profundísim o se enlaza con lo cómico más superficial.
Sí; estos espíritus soñadores, estos exaltados, estos locos
tan entrañablem ente razonables nos hacen reír, hiriendo en
nosotros las mismas cuerdas, poniendo en juego el m ism o
mecanismo interior que la víctim a de una novatada o el
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 7 5
transeúnte que resbala en la calle. Tam bién ellos son anda­
rines que caen, ingenuos a los que se les burla, corredores
que van tras un ideal y tropiezan contra las realidades, cán­
didos soñadores a quienes acecha maligna la vida (R , 16-17).
Elucidem os ahora las ideas de Pérez de Ayala sobre lo cómico
ininteligente al trasluz de los textos de Bergson. Lo cómico ininte­
ligente:
1)
«Supone una actitud de clausura en lo subjetivo». Declaración
que nos reenvía a la prem isa bergsoniana que postula la insen­
sibilidad en los personajes y los espectadores: «Lo cómico,
para producir todo su efecto, exige como una anestesia m om en­
tánea del corazón» (R, 10).
2)
«No ve el objeto sino desde fuera». Ciertam ente, lo cómico,
para Bergson, es «accidental, y queda, por decirlo así, en la
superficie del individuo». Por eso el género de observación de
la com edia será siem pre «exterior» (R, 10, 135). Ahora bien, en
la frase ayalina va im plícita la idea de que el objeto cómico es
susceptible de ser visto desde otros ángulos. Por lo pronto
desde tres: a) desde fuera; b) desde dentro; c) desde fuera y
dentro a la vez. Las dos prim eras m iradas —diríam os p ara­
fraseando a Ortega— son rectas, la tercera oblicua o irónica,
y como com probarem os en su mom ento, hum orística. La mi­
rada bergsoniana sorprende la comicidad del objeto risible
solam ente desde fuera, incluso en el caso excepcional del dis­
traído, aun sabiendo que el origen de su mecanización es in­
terno, natural, o que, como en Don Quijote, ha adquirido carta
de naturaleza. Y es que la pupila del filósofo galo persigue la
simple com icidad y no precisam ente el hum or; en tan to que
a Pérez de Ayala le subyuga este último. Pero esto se aclarará
con m ayor profusión de datos más adelante.
3)
«No ve sino la falla ocasional, aquello que no es ni el mismo
objeto ni la m anera habitual de ser y de com portarse del ob­
jeto». Esto significa de m om ento dos cosas: una, que la falla
ocasional no es el ser del objeto; y dos, que la falla ocasional
tam poco es el o b rar del objeto. Ni el ser, pues, ni el obrar;
si acaso un ser y un o b rar ocasionales. El erro r consistiría, en­
tonces, en confundir lo ocasional con lo perm anente; erro r
que no podem os im p u tar a Bergson. Es más, en este aspecto el
1.176
PELAYO H. FERNANDEZ
punto de vista de los dos autores concuerda perfectam ente; sólo
tenemos que proceder a casar los térm inos. La «agilidad des­
pierta» y la «flexibilidad viva» que Bergson pide p ara el orden
vital, corresponde a «la m anera habitual de ser y de com por­
tarse del objeto»; en tanto que «la rigidez mecánica» equivale a
«la falla en la m anera de com portarse». En cuanto al ser y al
obrar, una m ism a respuesta es válida para am bos pensadores:
esse est percipi. Si la m irada que persigue la com icidad contem ­
pla el objeto sólo desde fuera, y si el objeto cómico m anifiesta
su com icidad siem pre externamente, ser cómico es o b rar cómi­
cam ente —en el sentido de un ser y un o b rar ocasionales— .
El mism o razonam iento es aplicable al distraído —nato o por
adopción—, sólo que en este caso su ser y su o b rar cómica­
m ente son continuos y perm anentes.
E ncerrada entre paréntesis, en una frase com pendiosa, nos con­
cede Ayala una variante interpretativa con visos de originalidad:
«(Los cuales se producen dentro del orden vital)». La observación
—con pretensiones correctivas y refutadoras— va encam inada di­
rectam ente al doble orden que establece Bergson para concebir la
realidad: el vital y el mecánico. Cuando el escritor español califica
la teoría bergsoniana de «notablemente lim itada e insuficiente»,
sabemos que una de las explicaciones se encuentra dentro de este
paréntesis (otras las ofrece su concepto de com icidad inteligente).
Bergson —insinúa Ayala— no incluye ni identifica, como debiera,
fallas dentro de lo vital mismo; es decir, no vislum bra como posi­
bilidad ni menos como realidad lo mecánico en cuanto constitutivo
de lo vivo, ab origine. Al menos no se lo plantea en estos térm inos:
el orden vital tam bién comete aberraciones. Pérez de Ayala no
acepta una concepción del mundo tan lím pidam ente dividida entre
orden vital y orden mecánico. Por el contrario, se dan fallas en el
orden vital ah initio y por ello, la teoría bergsoniana de lo cómico
no es aplicable ni tan tajantem ente ni tan universalm ente como el
filósofo francés pretende.
Retomem os los ejemplos ayalinos sobre fenómenos acústicos
cómicos. El prim ero es el del rebuzno del jum ento. Un ser vivo
em itiendo un sonido mecánico. ¿No tenemos aquí la confirm ación
de la teoría bergsoniana? Evidentem ente, pero con esta salvedad
—advertiría Ayala— y es que se trata de un sonido congènito al
animal, al jum ento, por lo que no nos hallam os ante un caso de
superposición accidental de lo mecánico sobre lo vivo —ni de una
falla en el com portam iento: los asnos rebuznan así; el rebuzno
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1 .1 7 7
resalta com parándolo con otros sonidos no con otros rebuznos— ,
sino de un fenóm eno de mecanización ocurrido dentro del orden
vital ab origine, de una falla inherente al hecho de ser jum ento. El
rebuzno es, pues, un sonido n atural que siem pre nos chocará e im­
presionará cóm icam ente, por constituir la m anifestación externa
constante de una dualidad íntim a de lo vivo y lo m ecánico actuan­
do a la par.
Los otros dos ejem plos, más significativos, com prenden «la voz
aflautada de un varón corpulento y la voz profunda de una m u jer
endeble». Cuestión no ya de tim bre ni de calidad de sonido sino
de «una falla en el com portam iento esperado». Por lo que am bos
casos encajan arm ónicam ente dentro de la definición de lo cómico
propuesta por Ayala. Por costum bre y vía com parativa con perso­
nas de voces y estatu ras distintas solemos a trib u ir voz viril al
hom bre corpulento y voz femínea a la m u jer endeble. Perfectam en­
te, se ratifica el concepto de «falla» ayalino, pero ¿y el concepto
de «mecanización» bergsoniano? También, lo mecánico se ha su­
perpuesto a lo vivo y produce la consiguiente com icidad. Pero con
la m ism a salvedad del ejem plo precedente: se tra ta de nuevo de
una mecanización o falla originada dentro del mism o orden vital,
ab origine. Ironías de la naturaleza, designios sorprendentes con
faz jánica: p o r un lado notam os la inesperada falla externa; por
otro percibim os su oriundez interna, contra natura. Con el tiem po
nos habituam os a cap tar am bas sensaciones al unísono, pero sin
cesar de sentirnos m otivados cómicamente.
Surge ahora la pregunta de rigor. ¿Estam os ante un tipo de
com icidad ininteligente según pretende Pérez de Ayala? La respues­
ta es afirm ativa puesto que se tra ta de fijarse exclusivam ente en
la falla ocasional externa sin buscar trascenderla. Los apartados
que siguen a continuación nos lo ilustrarán con nuevas perspec­
tivas.
COMICIDAD INTELIGENTE
Dentro de esta clasificación distingue Ayala dos m aneras de lo
cómico: la com icidad ejem plar y el hum orism o.
1)
Comicidad ejemplar: «castigat ridendo mores»
Paradójicam ente, esta clase de com irH ?d posee en com ún con
la com icidad ininteligente dos rasgos básicos: «no ver en el objeto
sino sus fallas» y «se desentiende intencionadam ente de la subjeti­
1 .1 7 8
PELAYO H. FERNANDEZ
vidad e intim idad» del objeto cómico (AA, 209). Pero se diferencia
en cam bio en algo fundam ental, en que trasciende la falla ocasio­
nal, pues el au to r se propone una «finalidad ética»:
... la com icidad no se agota en sí propia, sino que es un
estado psíquico trascendente [...] nos hace trascender des­
de el objeto cómico hasta la totalidad del género hum ano,
considerado como colectividad ética, como conjunto y teji­
do de costum bres saludables (AA, 208).
«Comicidad inteligente es la de la com edia clásica, desde Menandro», afirm a Ayala. Sus personajes son «criaturas genéricas»,
prom edios de hom bres, sin que el au to r se afane p o r p en etrar en
su psicología sino que los observa «de fuera y sólo en su m anera
de obrar». Características que coinciden con las que definen la
com icidad ininteligente y, por tanto, con la teoría bergsoniana,
pues como advierte Ayala: «Vistos así los hom bres, más parecen
autóm atas que seres vivos y racionales». Cree el escritor astu r que
«acaso esto confundió a Bergson», pero insiste en que no «reside
ahí la esencia de lo cómico» (AA, 209-10).
Estos tipos genéricos «incorporan sendos vicios o fallas noto­
rias y frecuentes en la m anera de obrar»: la avaricia, los celos, la
vanagloria, la lujuria, la mendacidad lucrativa e interesada, etc.,
que en la com edia son considerados desde un punto de vista ex­
terno al personaje, pero «dentro de una colectividad ética», de don­
de dim ana la función correctiva de la com edia — castigat ridendo
m ores— (AA, 210-11).
El personaje cómico —explica Ayala— p ertu rb a con su egoísmo
individual las costum bres saludables de la colectividad ética, la
cual «toma su desquite contra él y le inflige al fin duro escarm ien­
to». Este desenlace aflictivo «constituye el ápice de com icidad en
las com edias clásicas». El individuo que «va de tropezón en tro ­
pezón» se convierte en objeto cómico, recibiendo la sanción m ere­
cida p o r su necedad y torpeza, tal sanción es «la risa» (AA, 211-13).
La función correctiva de la comedia —am pliam ente reconocida
p o r los escritores que han estudiado la risa— form a p arte inte­
grante de la teoría de lo cómico de Bergson. Un p ar de citas nos
b astarán p ara establecer el nexo con Pérez de Ayala. «Es cómico
todo personaje que sigue autom áticam ente su cam ino, sin cuidarse
de ponerse en contacto con sus sem ejantes. Allí está la risa p ara
corregir su distracción y sacarle de su letargo». Y más adelante:
«La risa, algo hum illante siem pre para quien la motiva, es verda­
deram ente una especie de brom a social pesada» (R, 10-109).
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
2)
1.179
El hum orism o (nuevos aspectos sobre el tem a)
Al igual que la com icidad ejem plar, el hum orism o es p ara Ayala
un estado psíquico trascendente, pero en vez de trascender desde
el objeto cómico h asta la totalidad del género hum ano, el hum o­
rism o «nos hace trascender desde n uestra subjetividad hasta la
subjetividad del objeto cómico». El hum orism o aplica la facultad
juiciosa «a una intim idad ajena, que estam os viviendo como pro­
pia nuestra» (AA, 208-209). M ediante esa polarización del sujeto
hacia la intim idad del objeto —hacia su m otivación psíquica, emo­
tiva o intelectual— el objeto risible —cómico, ridículo o grotesco—
se convierte en un «objeto serio y, por tanto, patético de signo po­
sitivo (puesto que la seriedad hum ana no es o tra cosa que la sim­
patía hum ana)» (AA, 200).
Si el au to r cómico crea personajes genéricos y m ediocres, «ta­
llados por el p atró n medio y usadero de todos los hom bres (m itad
risibles y m itad patéticos)», el hum orista, en cambio, se- propone
más arduos em peños: «infunde la más irresistible y representativa
sim patía hum ana en personajes de insuperable traza ridicula o
repulsiva, grotescos» (AA, 221).
Hemos visto cómo Bergson encuentra en Don Q uijote la fuente
m ism a de lo cómico; pues bien, Ayala ve en él «el canon constante
y arquetipo del hum orism o moderno» (AA, 200). Cervantes, según
nuestro autor, tom a en un principio a Don Q uijote y a Sancho
como personajes cómicos, ridículos y grotescos, pero luego se en­
cariña con ellos tom ándolos en serio hasta descubrir en ellos «una
plenitud de sustancia hum ana que los hace patéticos, en el sentido
de la sim patía sin que por ello hayan perdido su p rístin a v irtud
de comicidad» (AA, 207) (13).
(13)
E ste tipo de hum or es e l que se ha id en tifica d o d esd e J u an P ab lo
R ich ter com o lo “cóm ico rom án tico”. A yala le s concede e l honor a lo s e steta s
rom ánticos alem a n es de h aberlo d escu b ierto, pero ad virtien d o que “lo d escu ­
brieron porque p r e e x is tía ” (A A , 201). El térm in o Einfüklung, sobre el que
según O rtega y G asset gravitab a toda la estética alem ana con tem p orán ea y
que el m ed itad or escu ria len se trad u ce por simpatía, lo h abía u tiliza d o P érez
de A yala en Troteras y danzaderas, donde a tra v és de su alter ego A lb erto e x ­
plica el hech o prim ario en la activid ad estética de e ste m o d o : “e l h ech o esté­
tico e sen cia l es, yo diría, la con fu sión (fu n d irse con) o tra n sfu sió n (fu n d irse
en) de un o m ism o en los dem ás, y aun en lo s seres in an im ad os, y aun en los
fen óm en os físico s, y aun en los m ás sim p les esq u em as o fig u ra s geo m étrica s:
v iv ir por en tero en la m edida de lo posible la s em ocion es ajen as, y a lo s seres
in an im ad os h en ch irlo s y satu rarlos de em oción, personificarlos” (OC, I, 600).
1.180
PELAYO H. FERNANDEZ
Bergson había afirm ado que «lo cómico se dirige a la inteligen­
cia pura: la risa es incom patible con la emoción» (R , 112), pero
la justeza de ese principio ha sido puesta en duda por los teóricos
po r considerarla lim itada. Sobre todo por los escritores ingleses
cuya postura viene a estar representada por estos juicios de John
Palm er quien, al enfrentarse con la teoría de Bergson, observa que
el ensayo del filósofo galo «se basa casi enteram ente en las come­
dias de Molière», que el señor Bergson «no ha explicado la risa de
toda la hum anidad» sino «la risa de los franceses» («M. Bergson's
essay is based alm ost entirely upon the comedies of Molière.
M. Bergson has not explained the laughter of m ankind. But he has
explained the laughter of th e French»). Si los franceses se obstinan
—prosigue más adelante— en separar diam etralm ente la com edia
de la tragedia, los ingleses, en cambio, son incapaces de hacerlo.
Shakespeare, p o r ejemplo, «no reía con sólo la mente. Reía con
toda el alma» {«did not easily laugh w ith his brain alone. He lau­
ghed w ith his whole soul»). En Shakespeare, concluye Palm er, «no
hallam os risa que no conviva con el sentim iento o rodeada de sim­
patía» («we find no laughter which cannot live w ith feeling or be
edged w ith sympathy» (Comedy, 13, 22, 29) (14). Como afirm a AlEn su estan cia en A lem an ia para am pliar sus con ocim ien tos de E stética (1912),
esta b lece A y a la con tacto directo con las escu ela s y las doctrinas de W olfflin y
L ipps, que in flu y en d efin itiv a m en te en sus id eas (Concha, 295-97).
(14)
T hom as C arlyle, que considera a C ervan tes com o el m ás puro de los
h u m oristas (“C ervan tes is indeed the purest of all h u m o rista s”, Critical..., 17),
asevera que la esen cia d el hum or es la sen sib ilid ad , pero una sen sib ilid ad
am able, de confratern ización tierna h acia todas la s form as de ex isten c ia (“The
essen ce of hum our is se n sib ility ; w arm , ten d er fe llo w -fe e lin g w ith all form s
of e x is te n c e ”. Ibid.. 16). Y luego reafirm a que e l verd ad ero hum or brota no
tanto de la cabeza com o del co ra zó n ; no e s desprecio, su esen cia es e l a m o r ;
se exp resa, no en risas, sino en sonrisas qu ietas, que ya cen m á s profu n d as
(“T rue hum our springs no m ore from the head than from th e h ea rt; it is not
contem pt, its essen ce is lo v e : it issu es not in lau gh ter, buy in still sm iles,
w h ich lie fa r d eep er”, Ibid., 17).
G eorge M eredith dice que el esp íritu hum orista se apiada d el in d ivid u o
tan to com o le rid icu liza (“p ity him as m uch as you e x p o se ”, An Essay..., 134).
V e tam b ién en el Quijote la form a m ás elev a d a de hum or, capaz de fu n d ir el
sen tim ien to trágico con la n arrativa cóm ica. El corazón y la cabeza se ríen de
D on Q uijote, pero tod avía te hace cavilar (“H eart and m ind lau gh out at Don
Q u ixote, and still you brood on h im ”, Ibid., 136-37).
M ax E astm ent, refirién d ose al hum or, em plea la frase “ sym p ath etic fe e in g ”,
eq u iv a len te a la perezayalin a “sim patía sen tim en tal” (Enjoym ent..., 229).
F in alm en te, en Jam es S u lly en cuentro un b reve párrafo cuyo con ten id o
recuerda la d efin ició n ayalina de lo cóm ico en cuanto “fa lla ” : (“T he m ost pro­
m isin g w a y of b rin gin g the several lau gh ab le q u a lities and asp ects of th in g s
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1.181
fred Stern, «las entidades que nos hacen reír y llo rar no son ra­
cionales, sino emotivas», pues «la inteligencia com prende; ni ríe
ni llora» (Filosofía, 37).
Pérez de Ayala, adm irador de la cultura inglesa y sin duda lec­
to r de los teóricos del hum or, se sitúa dentro de esa p o stu ra y esa
tradición al calificar la simple com icidad de «ininteligente», por
adolecer de sentim ientos, de capacidad de com prensión em otiva del
objeto cómico. La inteligencia pura, esfera abstracta, queda m anca
sin la dim ensión de la esfera sentim ental.
A P E N D I C E
(C ITAS DE PEREZ DE A Y A L A R ELA TIV A S A BERGSO N)
“Sin la filo so fía de B ergson y la psicología de Freud no acertaríam os a
com prender la actu a l p oesía rem atad am en te cen trista y q u ie tista ” (OC, II, 133).
“S en sib ilid ad e s lo m ism o que o rig in a lid a d ; es la fa cu lta d m á s alta, raíz de
otras fa cu lta d es y p rin cip io de toda grande em p resa; sin ella, in telig en cia y
voluntad no ex istir ía n , com o han dem ostrado R ibot y B erg so n ” (OC, III, 399).
de donde se in fiere, como ex ig en cia o p ostulado racional, la creen cia
(y aquí ’creen cia ’ en cierra el sentido bergsoniano de im agin ación creadora), la
creencia, digo, de un Suprem o H acedor, para el p o eta ” (OC, III, 581).
“ (La filosofía de Henri Bergson, por M anuel G. M orente, p u b licación de la
R esid en cia de E stu d ian tes. A co n sejo la lectu ra de e ste profundo, am eno y pro­
vech o so libro, que acaba de p u b lica rse.)” (OC, IV, 829).
“P lu tarco cita la sig u ien te d efin ició n : ’L as fa n ta sía s literarias, a causa de
su en ergía, son su eñ o s de un hom bre d esp ierto’. Y para B ergson , la em oción
estética es una esp ecie de h ip n o sis” (OC, IV, 862, nota).
“H agam os la in sin u a ció n (sin tiem po ya para elu cid arla y ju stifica rla ) de
que B ergson , aflu en te de im portancia en la corriente esteticista , es, en cierto
m odo, una h iju ela de S ch op en h au er”. Y en nota al p ie: “P ara B ergson , la
em oción estética e s una m anera d e h ip n o sis” (OC, IV, 1.073).
“T am poco la filo so fía de B ergson es un sistem a que in ten te ap rision ar la
últim a n atu raleza d el u n iverso. C om oquiera que, a ju icio d e B ergson , e l u n i­
verso n o es un sistem a com pleto de realidad, sino que está en continua m u­
danza, se in fiere q u e e l valor y la con vicción d e una filo so fía n o depen d en
de su irrefu tab ilid a d ló g ic a ; an tes bien, d e la realidad y sig n ifica ció n de unos
pocos y sim p les h ech o s de con cien cia h acia lo s cu a les d irige n u estra a ten ció n ”
(OC, IV, 1.103).
“D e e ste lin aje, en la F ran cia d el siglo X IX ha habido dos filó so fo s: Com te
y B ergson. En C om te no ech a m o s de ver sim ilitu d ni p royección h elén ica n in ­
gunas. En B ergson n o s h ech iza una su p erficie form al de b elleza h elén ica y,
under one d escrp tiv e head w ould seem to be to say th a t th e y a ll illu stra te a
p resen tation of som eth in g in th e nature of a defect, a fa ilu re to sa tisfy som e
standard-requirem en t, as th at of la w or cu stu m e”, An Essay..., 139).
1.182
PELAYO H. FERNANDEZ
aquí y acullá, de estilo platónico. Pero ¿cuál es m ás h elén ico, en e l sen tid o
d el helen ism o v ita l: B ergson o N ietzsche? B ergson nos perora de con tin u o
acerca d e l’élan vital. P ero en N ietzsch e ex p erim en ta m o s e l esta d o de p resen ­
cia ; m á s aún, de contacto con e l im pulso vital, con e l cau d al tu m u ltu oso de
au tén ticas a p eten cia s de vid a que e x ig en su p len itu d : id e a l h elén ico ” (OC,
IV, 1.137).
“ (A dvirtam os, al paso, la ascendencia d el panta rei h eraclitan o sobre B erg­
son )” (OC, IV, 1.142).
“A esto s ’b ich os raros’, que producen una n u eva fórm u la v ita l, la recien te
b iología le s lla m a sports ... y al fenóm eno en g en eral ’ev o lu ció n em erg en te’.
Y o le s hubiera p u esto e l títu lo bergsoniano de ’evolu ción cr e a tiv a ’” (TI, 329).
“V er es lo m ism o que eleg ir y e x clu ir (sea con lo s ojos de la carne, sea con
la p u pila d el en ten d im ien to, com o advierte, con d elicad a y pulcra dialéctica,
B erg so n ” (PE, 264).
“E ste m ism o vocab lo conceptual, ’durar’, lo em p lea B ergson, a fin de cris­
talizar su filo so fía v ita lista . La esen cia de la vida, para B ergson, es ’la d u rée’,
la d uración, o m ejor, la perduración en e l cam b io” (NS, 179-80).
“L a n ov ísim a gen eración fran cesa se ha form ado con B ou rrou x [sic ] y
B e r g so n ; B ou rrou x m ostrando la contingencia de la s le y e s de la n atu raleza, a
la s cu a les se h ab ía sacrificado hasta el libre albedrío, asestó recio golpe a la
ciencia. M ás tarde, B ergson oponía al rigor de la in telig en cia e l tem b lor con­
fuso de la c o n c ie n c ia ; aconsejaba desconfiar de la s p alabras y de todo esq u e­
m a lógico y rígid o; en señ ab a que había m u ch as m ás cosas en lo s oscuros
lim b o s d e n u estro ser que en nuestra in teligen cia, que la vid a e s d em asiad o
d en sa y rica, d em asiad o com pleja, d em asiado cam b ian te, d em asiad o continua,
arm oniosa y libre, harto su til para que geóm etras y sab ios acierten a aprehen­
derla, d efin irla y enderezarla. Entre la in telig en cia y e l in stin to com o fa cu lta ­
d es d irectiv a s de la conducta, B ergson supone que lo e s el in stin to, al cual
llam a in tu ició n de lo real. H e aquí en qué sentido e s ’r ea lista ’ la n u ev a gen e­
ración fra n cesa ” (AD, 24-25).
“P or con traste, n o deja de guardar conexión la teoría de la relativid ad de
E in stein con la doctrina de B ergson. Según e l filósofo, el con ocim ien to cien tí­
fico e s in sa tisfa cto rio e im perfecto, porque e l u n iv erso e s absoluto y continuo
en tan to la cien cia no trasciende de los fen óm en os rela tiv o s y discontinuos.
M as si, com o q u iere E instein, e l u n iverso e s relativo y discontinuo, la cien cia
se em p in a a la jerarq u ía de verdadero conocim iento d e l u n iv e rso ” ( A R , 111-12).
“H om o su m ”, quiero decir que yo tam bién procedo por saltos, y desd e la
A tica, d esp u és de una parábola in stan tán ea de m uchos siglos, ven go a caer en
n u estro s d ías no lejo s d el filósofo fran cés H enri B ergson. En él h allam os un
esfuerzo, b a sta n te afortunado, h acia la con ciliación en tre lo p latón ico y lo
aristotélico. P ara n u estro propósito, el b ergson ism o cabe reducirlo esq u em á ti­
cam ente a e s t o : la realidad e s continua, m ovim ien to sin solución de con tin u i­
dad ; su esen cia es la vida, su presencia la evolu ción creadora, y así el p resen te
conduce consigo todo e l pasado y se resu elv e en un im p u lso h acia el fu tu ro ;
por donde e l con ocim ien to del presen te v ale tanto com o con ocim ien to de la
vida, de la realidad en su esen cia, y e s una in tu ición d e e te r n id a d ; e ste cono­
cim ien to n o lo p uede proporcionar la ciencia, porque la c ie n c ia 'e s producto
de la in telig en cia y la in teligen cia conoce com o e l ojo ve, con cen trán d ose en
un foco, separando e ignorando lo que no es ob jeto d e la aten ción actu al, y
es p or tan to su fu n ción ignorar para conocer, por donde la in telig en cia recor­
PEREZ DE AYALA Y BERGSON
1.183
ta, disocia, reparte e l m o v im ien to flu id o de la realidad en esta d o s su cesiv o s
de quietud — com o lo está e l m ovim ien to en una p elícu la de cin em atógrafo,
d ice B ergson — sin trán sito ni n ex o en tre sí, pero relacion ad os h ip o tética m en ­
te por los p ostu lad o s de esp a cio y tiem po, los cu ales no e x is te n en e l conoci­
m ien to e se n c ia l d e la realid ad o in tu ición de p resen te ab solu to e in e x t e n s o ;
síg u ese q u e la cien cia no p rovee, sin o en e l con ocim ien to de la p arte n eg a tiv a
de la realidad, esto es, la realidad física o resisten cia que se ofrece al im p u lso
v ita l en su ev o lu ció n creadora, y en e ste sentido la cien cia e s in stru m en tal, de
orden práctico, en d ep en d en cia y b en eficio de la vid a, y a sim ism o lo e s en su
órgano productor, e l in telecto , com o lo e s el in stin to, form a p ecu lia r d e in te li­
gen cia en la s e sp e c ie s in fra h u m a n a s; e l órgano d el con ocim ien to e se n c ia l e s
la “con scien cia to ta l”, en cu ya m atriz se con tien en los d a to s in m ed ia to s e in ­
tu icio n es directas d e la vida, que e s la ú ltim a realidad, y el m odo de este cono­
cim ien to e sen cia l es la filo so fía y ta l vez e l arte. (E xcuso in d icar al lecto r de
buen a fe q u e en esta ap retad a sin op sis, en la cual m e he preocupado an te todo
de la claridad, se han preterid o no pocos rasgos im p o rta n tes de la doctrina
de B ergson.)
Las id ea s de B ergson han influ id o, acaso m ás que la s de n in gú n otro p en ­
sador contem porán eo, si se ex cep tú a a N ietzsch e, en e l p en sa m ien to y en e l
arte de n u estros días, ya con in flu en cia confesada, ya por elip sis y d isim u la ­
dam en te. Su m a g isterio se d eja sen tir hasta en las teorías so cia les m o d ern ísi­
m as ; aludo al sin d icalism o, cu y o m áxim o d efin id or e s Sorel. U n a x iom a de la
doctrina b ergson ian a e s que la vid a, en su im pulso de creación con tin u a, no
co n sien te ser d iseca d a en cu ad rícu las in tele c tu a le s; si e l in telecto no puede
conocer la vid a, ded ú cese que e l in telecto no podrá dar le y e s que som etan y
en ca u cen e l curso d e la vid a, cuya esen cia e s la esp on tan eid ad creadora, el
ilogism o, la lib ertad (e l a n á lisis que h ace B ergson d e la lib ertad , no com o acto
in d iv id u a l aislad o, sino com o serie continua de actos, o ten d en cia ín tim a de
la p erson alid ad a realizarse, con d icion ad as d e dentro a fu era, y no de fu era
a dentro, e s d e lo m á s agudo y p ersp icu o); e l in telecto no pu ed e p reven ir, ni
m enos ob ligar a la v id a a que adopte ta les o cu ales form as, sino sim p lem en te
proporcionar cierto s p roced im ien tos p rácticos para e l p resen te com o corolario
de cierto s con ocim ien to s lim ita d o s d el p retérito; al serv icio d e la in tu ició n e
im p ulso v ita l: e l con ocim ien to in telectu a l jam ás precede, com o estím u lo , a la
activid ad creadora, sino que le sigu e a gu isa de e x p lica ció n : a lo sum o, podrá
m o v iliza r y a v iv a r a q u ella activid ad una in tu ición profunda, la cu al no se
pu ede ex p resa r en una id ea o sistem a de ideas, sin o por m ed io d e un sím bolo
o un m ito. T od os e sto s p rin cip ios lo s ha aplicado S orel en su p ropaganda re­
vo lu cio n a ria ” ( A R , 109-11).
ESCOLARES MEDICOS ASTURIANOS EN VALLADOLID
(1546-1936)
POR
JUAN GRANDA JUESAS
La Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, desde
el prim itivo em brión que representó la Cátedra de Física fundada
por el rey E nrique III en 1404, hasta el inicio de la actividad do­
cente de la Facultad de Medicina de Oviedo en el curso 1969-70, fue
uno de los centros españoles en los que se form aron en el arte de
cu rar un buen núm ero de asturianos que desde los más distintos
concejos se dirigían fuera del Principado para aprender los saberes
de H ipócrates, Galeno y Avicena. Aun cuando la Universidad de
Oviedo se fundó, tras grandes dificultades, en 1604 careció de sec­
ción de M edicina a pesar del deseo de prohom bres de la categoría
de Antonio G arcía Valdés y de la presencia de médicos ilustres de
la talla de Casal. Un tím ido intento llegó a cu ajar en 1785 (1), pero
las ilusiones fueron vanas, pues irregularidades tanto académicas
como financieras y la necesidad de revalidar la titulación en Ma­
drid m otivaron que en los inicios de 1800 se suprim iesen por Real
Orden los estudios médicos (2).
Avatares en la organización de la enseñanza, tanto de la m edicina
como de la cirugía, a lo largo de casi cuatro siglos han restado uni­
form idad a las sucesivas promociones de alum nos tanto asturianos
(1) F e r n a n d e z - R u i z , César. Historia médica del Principado de Asturias.
Edit. I.D .E.A. O vied o, 1965.
(2 ) A c t a s d e l A y u n t a m ie n t o de O v ie d o . Sesión ordinaria d el día 19 de
feb rero de 1 800.
1.186
JUAN GRANDA JUESAS-
como de cualquier otra procedencia. Las reform as de Carlos III
en 1771, las disoluciones y posteriores reapariciones del T ribunal
del Protom edicato en los años finales del siglo X V III y prim eros
del XIX, la invasión francesa, la desafortunada gestión m inisterial
de Calomarde y los continuos cambios en los planes de estudio
im pedían la necesaria estabilidad de la enseñanza, logro que se
consiguió con la prom ulgación en 1857 po r el entonces m inistro
de Fomento, Claudio Moyano, de la Ley de Instrucción Pública,
que organizó definitivam ente la form ación médica y que, con algu­
nos retoques, alcanzó los prim eros años de nuestro siglo.
En este trabajo, tom ando como base docum ental la recopilación
que ha hecho Raquel García González de los expedientes de todos
los graduados en Medicina que se encuentran en el Archivo Univer­
sitario de Valladolid, se pretende realizar un análisis de la distribu­
ción cronológica y geográfica de los escolares de origen asturiano,
buscando con ello obtener una relación entre la situación socioeco­
nómica del Principado a lo largo de casi cuatro siglos y el núm ero
y procedencia de los asturianos desplazados a Valladolid a estudiar
Medicina. La obra de la citada autora se condensa en dos tom os, el
prim ero de los cuales abarca hasta 1870 (3), año en que se supri­
mió el grado de Bachiller, y el segundo (4) desde esa fecha hasta
1936.
El listado de todos los bachilleres, licenciados y doctores apor­
ta en cada caso el lugar de origen concreto, tanto ciudades como
villas y aldeas, pero se ha considerado más útil agruparlos por
concejos, y en esta labor nos hemos guiado po r los datos sum inis­
trados p o r Pascual Madoz en su Diccionario (5). Con ello se dispone
de una visión de conjunto más sencilla que facilita tan to la expo­
sición como la com prensión. También hemos acotado los 390 años
objeto de análisis en períodos de 25 años, habida cuenta de lo ex­
tenso del período a considerar y porque ello no desvirtúa ni hace
perder valor a las conclusiones que de este trab ajo puedan deri­
varse.
(3) G a r c i a G o n z a l e z , R aquel. Bachilleres médicos en la Universidad de
Valladolid (1546-1870). Edit. Secretariado de P u b lica cio n es de la U n iversid ad .
V allad olid , 1974.
(4) G a r c i a G o n z a l e z , R aquel. Licenciados en Medicina y Cirugía en la
Universidad de Valladolid (1871-1936). Edit. Secretariad o de P u b licacion es de
la U n iversid ad . V allad olid , 1979.
(5) M a d o z , P ascu al. Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico (Asturias).
E dición facsím il. Edit. AM BITO. V alladolid, 1985.
ESCOLARES MEDICOS ASTURIANOS EN VALLADOLID
(1546-1936)
1.187
Un total de 260 alum nos asturianos pasaron po r las aulas de
la Facultad vallisoletana a lo largo de estos casi cuatro siglos. De
ellos la casi totalidad se dedicó al ejercicio práctico de la m edicina
con m ás o m enos fortuna. D urante los siglos XVI, XVII y X V III
no todos los bachilleres y licenciados volvieron al Principado tras
su graduación, optando muchos por trab a jar en la Corte, donde el
m ayor núm ero de fam ilias con abundantes recursos económicos
les perm itía m antener unos ingresos estables. E ntre los que re­
gresaban a Asturias se encontraban Luis de Balsera, form ado en
Salam anca y Valladolid, y José Dorado González, de quien César
Fernández-Ruiz sostiene que era natural de Aranda de Duero (B ur­
gos) y form ado en Salam anca, pero en nuestra investigación lo
tenem os reflejado como n atural de Oviedo y graduado de Bachiller
en M edicina en Valladolid el día 26 de abril de 1708, y José Ramón
Tolivar Faes tam bién escribe de él como nacido en Oviedo, hijo de
Francisco Dorado, y cuya labor profesional se desarrolló en Villaviciosa entre 1714 y 1715 y en Oviedo desde 1715 hasta su falleci­
m iento en 1735 como médico de la ciudad y del Cabildo (6).
Tam bién H ernández de M onasterio, Francisco Menéndez Pavón
y Diego Antonio Serrano de Paz y Quirós, fallecidos en 1706 (7),
ejercieron la m edicina en Oviedo. El mism o Tolivar Faes (8) cita
un licenciado Santoyo, residente en Oviedo entre 1584 y 1586, que
no parece se corresponda con la figura de Andrés Santoyo, n atural
de Oviedo, y que sólo alcanzó el grado de Bachiller, y ello no fue
sino hasta el año 1591.
Hubo una reducida m inoría que se incorporó a la docencia en
Valladolid, encontrándose entre ellos Alonso de Ribera Quirós o
Alonso Rodríguez de Ribera, quien tras obtener el grado de Bachi­
ller en Artes en Oviedo se desplazó a Valladolid, donde se graduó
de Bachiller en M edicina en 1654, siendo con posterioridad su stitu ­
to en varias cátedras. Pero el que alcanzó un gran renom bre fue,
sin duda alguna, Juan de las Cuevas Noriega (9), natural de Llanes,
y que tras su bachilleram iento en 1629 y licenciatura en 1649 des-
(6) T o l i v a r F a e s , José R am ón. Oviedo, 1705. D iscurso de recepción com o
M iem bro de N úm ero d el In stitu to de E studios A stu ria n o s p ronunciado en se­
sión d el 19 de d iciem b re de 1975. Edit. I.D.E.A. O viedo, 1981.
(7) Ibídem.
(8) T o l i v a r F a e s , Jo sé Ram ón. Historia de la Medicina en Asturias. A yalga E dicion es. S alin a s, 1976.
(9) A l c o c e r M a r t í n e z , M ariano. Historia de la Universidad de Valladolid.
Bio-bibliografía de médicos notables. T ipografía C uesta. V allad olid , 1931.
1.188
JUAN GRANDA JUESAS
em peñó en propiedad las cátedras de Súmulas, Método, y Prim a
de Filosofía, de H ipócrates, de Medicina y de Avicena.
V alorando desde un punto de vista exclusivamente estadístico
los datos obtenidos en nuestra investigación, destacan los concejos
de Oviedo y Gijón, el prim ero de los cuales arro ja un núm ero total
de 62 médicos a lo largo de los 390 años considerados y el segundo
una cifra de 31, ju sto la m itad de la anterior, pero muy por encima
del resto de las estudiadas. En conjunto am bos concejos, que sobre
el total de 78 que existen en Asturias sólo representan un 2'56%,
suponen en lo referente al núm ero de escolares la elevada pro ­
porción del 35’76%, lo que nos habla de una extraordinaria con­
centración en núcleos muy concretos, con m ayor nivel económico
y cultural.
En el extrem o opuesto de la lista aparece un grupo constituido
por 31 concejos en los que no hay noticia de que alguno de sus
vecinos se hubiese form ado como médico en Valladolid. Supone
este núm ero un 39'74% del total, cifra muy im portante porque
indica que en casi dos quintas partes del Principado se carecía de
las condiciones idóneas, fundam entalm ente económicas, para per­
m itir que alguno de sus habitantes se desplazase y residiese en la
Facultad vallisoletana durante un período mínimo que oscilaba
entre 4 y 7 años, dependiendo de la titulación conseguida.
E ntre am bos puntos aparece un amplio abanico de concejos
que pudieron enviar a la ciudad castellana a un núm ero más o me­
nos am plio de escolares. En casi todos ellos la cifra es mínima,
aun cuando en los casos de Avilés. Aller, Mieres y Lena ésta alcan­
zó valores que oscilaron entre 14 para el prim ero y 11 para el
últim o, lo que representa que sobre un valor del 5' 12% de todos
los concejos les correspondía un 18'84% del conjunto de médicos,
con una media de 12'25 médicos por concejo.
Al referirse a la región asturiana es común h ablar de una zona
costera o del interior, de una Asturias oriental, occidental o cen­
tral. H asta qué punto esa división coloquial y fam iliar se cumple
en lo referente a la distribución de nuestros escolares médicos es
algo que merece ser estudiado.
La fran ja costera, en la que por razones obvias incluim os Pravia, representa, con un núm ero de 21 concejos, el 35'76% del total
de ellos, agrupando a su vez 93 médicos, que corresponden al
26’92%, valores am bos que dan una media de 4'42 médicos por
concejo. Profundizando en el análisis nos encontram os con la zona
oriental, de Ribadedeva a Colunga, donde en 5 concejos el núm ero
de médicos es de 14 y el valor medio de 2'80. Una zona occidental,
ESCOLARES MEDICOS ASTURIANOS EN VALLADOLID
(1546-1936)
1.189
de Castropol a Luarca, con 6 concejos y 14 médicos, valores am bos
que suponen una m edia de 2’33. Finalm ente la zona central, de
Cudillero a Villaviciosa, con sus 65 médicos y 10 concejos eleva la
m edia al 6’50, cifra que se reduce a una más sim ilar a las anterio­
res, 2'50, si prescindim os de Gijón y Avilés que con sus elevadas
cifras increm entan el valor final.
P ara un m ejor estudio de la costa debemos, en últim o lugar,
rep asar cuántos concejos no aportan ningún escolar médico, y nos
encontram os que así como tanto en el oriente como en el centro
sólo uno carece de representación, en el occidente son 3 de un to­
tal de 6, lo que nos dem uestra una m ayor uniform idad de la zona
centro-oriental y una m ayor concentración en los concejos occiden­
tales de Castropol, Navia y Luarca.
El in terio r del Principado, con sus 57 concejos, el 73'07% del
total, y 168 médicos, el 64’61°/o, presenta una m edia de 2'9 médicos
por concejo. Siguiendo el mismo protocolo de trab ajo que hemos
llevado al estu d iar la fran ja costera, al subdividír el in terio r en
una zona oriental, o tra central y otra occidental nos encontram os
con datos reveladores.
Así, en el oriente, en un total de 10 concejos, de los cuales 4,
esto es el 40%, no aportan ningún médico, hallam os un total de
20 escolares, el 7’69%, valores que representan una m edia de 2
médicos po r concejo, cifra que se aleja un poco tanto de la media
del interior como de la zona oriental costera. Oviedo, al igual que
Gijón y Avilés lo hicieron en el centro de la costa asturiana, in­
troduce una variante al valorar la porción central del interior del
Principado, donde en un total de 31 concejos se encuentran, ade­
m ás del ya m encionado, los de Aller, Lena y Mieres, que elevan el
núm ero de médicos a 135, el 51’92% del total, con una m edia de
4’35 médicos por concejo, y una proporción sim par de concejos
que carecen de escolares médicos, e! 38'70%. Finalm ente en el oc­
cidente a stu r es donde el interior se presenta con el m enor núm ero
de m édicos en proporción al núm ero de concejos, como lo dem ues­
tra que en 16 concejos, el 20’51%, sólo se encuentran 13 médicos,
el 5%, lo que explica que la media de médicos por concejo sea la
m ás baja de todas, de 0'81. A estos valores tan bajos contribuyo
que un 62'50% de los concejos de esta zona no aportan ningún
médico form ado en Valladolid.
Como síntesis de lo expuesto hasta ahora destacan dos hechos
evidentes, como es que, en conjunto, la costa tiene un m ayor nivel
de escolares médicos form ados en Valladolid que el interior, y por
otro lado que la zona central del Principado, tanto costera como
JUAN GRANDA JUESAS
1 .1 9 0
CONCEJOS
NA VIA
NOREÑA
OVIEDO
PARRES
FEÑAMELLERA BA J A
PILONA
PONGA
PRAVIA
PROAZA
QUIROS
RIBADESELLA
RIOSA
SALAS
S. MARTIN DEL REY A U R E L I O
SAN TIRSO DE ABRES
SIERO
SOTO DEL B A R C O
TEVERGA
TIN E O
VILLAVICIOSA
DE
CANGAS
NAVA
MUROS
MIERES
LUARCA
LLANES
LENA
DE
LAVIANA
LANGREO
IL LAS
GRADO
GRANDAS
GOZON
GIJON
NARCEA
SALIME
O NIS
NALON
DE
CUDILLERO
COLUNGA
CASTROPOL
CASO
CASTRILLON
CARAVIA
DE
CANGAS
CANDAMO
CABRANES
30 A L
A V IL E S
ALLER
ALLANDE
CONCEJOS
ESCOLARES MEDICOS ASTURIANOS EN VALLADOLID ( 1 5 4 6 - 1 9 3 6 )
1.1 91
1.192
JUAN GRANDA JUESAS
del interior, presenta unos valores muy superiores a los del orien­
te y occidente astur.
Esta distribución geográfica se com porta de un modo unifor­
m em ente coordinado a lo largo de los 390 años estudiados. Obser­
vando la gráfica del reparto cronológico llama la atención el escaso
núm ero de escolares médicos que aparecen en los siglos XVI, XVII,
XVIII y prim eras décadas del XIX, con un total de sólo 25 médi­
cos en los prim eros 304 años, lo que supone sólo un 9’62% frente
al 90'38% que representan los 235 médicos restantes que estudia­
ron en Valladolid en los 86 años que transcurrieron de 1851 a 1936.
Esta desigualdad en el reparto cronológico es tam bién m arca­
dam ente discrepante en el período que abarca la segunda m itad
del XIX y prim eros años del XX, pues de un núm ero de 17 esco­
lares entre 1851 y 1875 se pasó en los siguientes 25 años a un total
de 59, cifra que se increm enta en las prim eras dos décadas y me­
dia del XX, llegando a 82, y que finaliza en nuestro repertorio con
los 77 médicos form ados entre 1926 y 1936.
El corto núm ero de referencias sobre estudiantes asturianos en
Valladolid que hemos hallado entre 1546 y 1850 no perm ite que
en este período podam os llegar a delim itar nítidam ente épocas de
mayor o m enor incidencia, pero sí es notorio que los concejos de
Oviedo, Gijón y en m enor medida los de Siero, Llanes, Colunga,
Grado y Cangas del Narcea contaron entre su población en los años
finales del XVII con un relativam ente alto núm ero de estudiantes
de medicina desplazados a la capital vallisoletana.
Es ahora el m om ento de i atentar ver si existe y es evidente
una relación entre el nivel de desarrollo socio-económico del Prin­
cipado y la distribución geográfica y cronológica de los escolares
médicos en Valladolid, o si por el contrario las diferentes d istri­
buciones y porcentajes hallados son datos que eslán por com pleto
desconectados de las pautas de desarrollo que a lo largo de esos
390 años se han dado en la región asturiana.
Desde antiguo su población, condicionada en gran m edida por
" la orografía, se encontraba dispersa, con escasos núcleos urbanos
de alguna im portancia, pues incluso la propia capital, Oviedo, en
el siglo XVI no era sino una pequeña agrupación ciudadana nacida
y m antenida al am paro de la Iglesia y de las delegaciones de los
poderes centrales tanto ejecutivo como judicial. Aparte de ella
destacaban algunas villas, principalm ente Avilés, cuya im portancia
residía en ser la depositaría de los alfolís o almacenes de sal (10).
(10)
Hi s t o r i a d e A s t u r i a s . Tomo VI. x^yalga Ediciones. Salinas, 1977.
ESCOLARES MEDICOS ASTURIANOS EN VALLADOLID
(1546-1936)
1.193
artículo éste de grandísim a im portancia po r ser esencial p ara la
conservación de carnes y pescados.
A lo largo de los siglos XVII y X V III la situación sufrió pocos
cam bios. Oviedo, con aproxim adam ente 6.000-7.000 habitantes; Gi­
jón, con poco m ás de 4.000, y en tercer lugar Avilés continuaban
siendo las aglom eraciones urbanas más im portantes, no pasando
la población to tal del Principado a finales del XVII de 258.000
personas, estru ctu rad as en tres estam entos sociales muy m arcados:
los clérigos, los hidalgos de m ayor o menos rango y el estado llano,
los pecheros. Casi todos ellos, independientem ente de su nivel so­
cial, se m ovían dentro de unos estrechos m árgenes económicos,
con elevadísim os índices de pobreza y ham bre.
En los años finales del XVIII y comienzos del XIX em pieza a
surgir una incipiente actividad industrial al am paro de los prim e­
ros descubrim ientos y explotación de recursos m inerales, principal­
m ente carbón, que atrae capitales y hom bres de negocios, tanto
nacionales como extranjeros, principalm ente franceses, ingleses y
belgas (11). A este despegue económico del Principado se sum a el
em puje de las rem esas, más o menos cuantiosas, de dinero enviado
desde los países centro y sudam ericanos po r el contingente de as­
turianos que desde hacía algún tiempo, pero sobre todo desde me­
diados del siglo XIX, salieron de su región en busca de m ejores
perspectivas de vida (12).
La asociación de la ren ta agraria, tradicional en A sturias, con
la sum inistrada p o r el trab ajo en la industria y los capitales de
los «indianos» perm itieron que los recursos m onetarios del astu ­
riano m edio fuesen lo suficientem ente am plios p ara p erm itir con­
ta r con unos recursos de libre disposición tras h ab er cubierto los
m ínim os precisos p ara la alim entación y el vestuario.
Este breve repaso a las grandes líneas generales de la historia
económ ica del Principado nos perm ite afirm ar que ellas corren
parejas con la distribución cronológica y geográfica de los esco­
lares médicos asturianos en Valladolid.
A lo largo de los siglos XVI, XVII y X V III fueron los núcleos
de población m ás im portantes como Oviedo, Gijón y Avilés de
donde salieron los futuros médicos, pues en ellos se aglutinaban
las fam ilias que podían sostener su traslado y estancia en Valladolid. E ran hidalgos de ren ta media-alta y profesionales médicos que
(1 1 )
(1 2 )
Historia de Asturias. Tom o IX. A ya lg a E diciones. S a lin a s, 19 7 7 .
O j e d a , G erm án ; S a n M i g u e l , José L uis. Campesinos, emigrantes, in­
dianos. A yalga E diciones. S alin as, 1985.
1.194
JUAN GRANDA JUESAS
buscaban la continuidad en sus hijos, aun cuando eran pocos los
que volvían al Principado, como lo dem uestra que entre 1650 y
1725 se graduaron catorce médicos asturianos en Valladolid, pero
la cifra total de los que ejercían en Asturias era de cinco: uno en
Avilés, uno en Gijón, uno en Villaviciosa y dos en Oviedo.
A p a rtir del siglo XIX, sobre todo de la segunda m itad, se asis­
te a un extraordinario increm ento tanto del núm ero de escolares
como de sus lugares de origen. Provenían sobre todo de la costa
y de los concejos del interior centro-oriental, lugares que fueron
más beneficiados po r el increm ento de las rentas, bien de la in­
d ustria o de los «indianos».
El in terio r occidental, con sus peores com unicaciones, vivió
siem pre en un gran aislam iento, lo que dificultó la llegada a sus
concejos de capitales e inversiones que m ejorasen su renta y por
ello la posibilidad de invertir excedentes m onetarios en form ar ti­
tulados superiores, en este caso médicos.
INDICE 1987
NUM ERO
121
P ágs.
“N u estra N a ta ch a ”, en la p an talla, por Juan Bonifacio Lorenzo Benavente .................................................................................................................................
3
Los e n ta lle s rom an os d e la Cruz de lo s A n geles, por Fabiola Salcedo
Garcés ...............................................................................................................................
73
E pidem ia d e p este en O viedo en 1598. E studio y con sid eracion es, por
Melquíades Cabal .......................................................................................................
103
T eodoro C uesta: m ú sico y poeta, por Antonio García Miñor .....................
145
P roceso de form ación d e las O rdenanzas d el P rin cip ad o de A stu ria s
en la segu nda m itad d el siglo X V III. (H istoria d el p royecto de
1781), por Justo García Sánchez .........................................................................
155
G radas d e b en ed ictin o s profesos en m on asterios astu rian os (S. X V IIIX IX ), por Ernesto Zaragoza Pascual ................................................................
179
In form es de lo s v ec in o s de C abrales sobre su con cejo en e l siglo X V III
y rép licas d el E stado por m edio de la cobranza de los d iezm os, por
José Tomás Díaz-Caneja .........................................................................................
201
E volución de la econ om ía astu rian a durante la crisis de lo s 70 y en lo s
años de crecim ien to : A n á lisis com parativo de algu n os in d icad ores
económ icos, por José Luis Sanz Benito .........................................................
229
L os cam inos de L lan es a fin a les del siglo X VIII, por Eloy Gómez Pellón
253
“La elección de la “h isto ria ” y e l “d iscu rso” en el cu en to Miguelín y
Margarita, de R am ón P érez de A y a la ”, por Adolfo Casaprima Co­
llera ............................................................................................................................. •••
283
V ida de fra y Servan d o T eresa de M ier N oriega, por José Ignacio Gracia
Noriega ............................................................................................................................
^99
numero
122
La corte astu rian a de P ravia. In flu en cia s v isigod as en lo s testim o n io s
arqueológicos, por F. J. Fernández Conde y M. C. Santos del Valle ...
315
San S alvad or de D eva y su m onasterio hasta la Edad M oderna, por Isi­
doro Cortina Frade ...................................................................................................
345
L ocalización y a n á lisis fu n cion al de la s en tid ad es de población d el con­
cejo de L ena, por Inocencia Fernández Fernández ..............................
383
A p ortacion es a la ep igrafía de V aldediós, por Leopoldo González Gu­
tiérrez .......................................................................................................................... 411
M enéndez P ela y o , senador por la U n iversid ad de O viedo. N otas d e su
“E p istolario”, por Francisco Serrano Castilla ............................................
429
A sp ectos reg io n a les en Jovellan os, P a la cio V ald és y C larín, por José Gon­
zález Fernández ..........................................................................................................
433
L a s v a ria n tes te x tu a le s de El señorito Octavio, de A rm ando P alacio V al­
dés, por Brian J. Dendle .................................................................................. .
463
U n son eto n ecrológico de M anuel Fernández Juncos, por J. I. Gracia
Noriega ........ i....; .: .........."....V........ .................... .............................................;....... .
475
L os p rim eros n a tu ra les de N av ia que viajaron a Indias, por Jesús Mar­
tínez Fernández ..........................................................................................................
481
L as ca p itu la cio n es m a trim o n ia les en e l concejo de T ineo d u ran te lo s si­
glos X V III y p rin cip io s d el X IX , por Ramona Pérez de Castro ........
489
N u ev a s con sid era cio n es en to m o a varias m a la tería s astu rian as, por José
Ramón Tolivar Faes ............................................................................................... .
519
El historiad or F loro y la rom anización de A stu rias, por Narciso Santos
Yanguas ...........................................................................................................................
527
A b adologio d el m on asterio de Santa M aría d e la V ega, de O vied o (1196- 1862), por Andrés Martínez Vega . . . . .................................... ..........................
565
La recuperación d el q u eiso d e bota y de pan de escan d a, por Celso
Peyroux ............................................................................................................................
579
A stu rias y A m é r ic a : L a em igración , por Rafael Anes Alvarez .................
587
L IBRO S
L as cruces de O viedo, por Helfnut Schlunk . . . . . . . . . . __ :...............609
N ECRO LOGICAS
José M aría F ernán d ez P ajares, por José Ignacio Gracia Noriega ............
615
R ecuerdo d e la v id a y la obra de José M aría F ernández, d irector d el
B o letín d el ID E A , p or J. E. Casariego ..............................................................
617
M em oria de J o sé M aría F ern án d ez M enéndez, por José María Martínez
Cachero ............................................................................................................................
625
numero
123
D escrip ción d el P rin cip ad o de A stu ria s y d erech os e cle siá stico s de lo s
m on a sterio s de C orias y Obona (1753), por Ernesto Zaragoza Pascual
631
A n á lisis de la m ala co fa u n a recuperada en la C ueva de “T ito B u stillo ”
(R ib ad esella, A stu ria s), por Ruth Moreno Ñuño y Arturo Morales
Muñiz ...............................................................................................................................
663
N om b res de sitio s relacion ad os con la b atalla de C ovadonga, por Ramón
Sordo Sotres ..................................................................................................................
689
E l con cejo de A m ie v a , segú n e l C atastro del M arqués de la E nsenada,
por Ramona Pérez de Castro ................................................................................
697
U na ep id em ia de ca len tu ra s g á strico-b iliosas en el P rin cip ad o de A stu ­
rias (1800-1804), por Juan Granda Juesas .....................................................
729
N ovela y crítica : N o ticia s d e una polém ica, por Adolfo Casaprima Co­
llera ............ ......................................................................................................................
739
V ocabulario d e la fala de C adavedo (L uarca), por Oliva Avello Menén­
dez ................................................................................................................................. .
771
El cab ello fem en in o en la tradición asturiana, por Elsa P. San Martín (f)
y J.L. Pérez de Castro ............................................................................................
803
L a fu n d ación d e l m ayorazgo de la casa de N avia (A nleo) en e l siglo X V I,
por Jesús Martínez Fernández ...........................................................................
825
L a in d u strialización de A stu rias en e l siglo X IX : U na transform ación
econ óm ica parcial, por Rafael Anes Alvarez ............................................
843
U na p u n ta de cobre tipo P a lm ela procedente de F ariza de S ayago (Za­
m ora), por Antonio Juaneda Gavelas .............................................................
859
La corte de P ravia. F uen tes docum entales, cron ísticas y b ibliográficas,
por F.J. Fernández Conde-M.C. Santos del Valle ...................................
865
LIBRO S
M edicina popular en A sturias, por Enrique Junceda Avello .....................
numero
933
124
El concejo de P ilo ñ a en e l S. X V III, según el C atastro d el M arqués de
la E nsenada, por Andrés Martínez Vega ....................................................
939
P u n tu aliza cio n es a una com unicación, por Rodrigo Grossi Fernández ...
985
L os in d ian os en la literatura, por José Ignacio Gracia Noriega .................
991
U n religioso cap u ch in o de N a v ia en la Corte de F ernando VII, por Jesús
Martínez Fernández .................................................................................................
1.011
E l M onte M edulio e n territorio astur-bergidense, por Serafín Bodelón ...
1.023
La estela de D uesos, C aravia, por Alberto Fernández Suárez y Alejandro
Miyares Fernández ...................................................................................................
1.035
Jovellan os. L a en señ an za y la s academ ias, por Fernando Muñoz Ferrer
1.055
A rte p a rieta l p aleolítico occidental. T écn icas de exp resión e id en tifica ­
ción cronológica, por M agín Berenguer Alonso .......................................
1.063
E studio d e la satisfacción laboral en A sturias, por Antonio Lucas Marín
1.077
E l yacim ien to p rehistórico de la cueva de A viao (E spinareu-P iloña), por
Ramón Obeso Amado, Germán Rodríguez Calvo y Antonio Juaneda
Gavelas .......................................................................................... .................................
1.109
L aboratorio Q uím ico M unicipal de O viedo. Su im portancia san itaria, por
Melquíades Cabal .......................................................................................................
1.117
P érez de A y ala y B ergson, por Pela/yo H. Fernández .......................................
1.143
E scolares m éd ico s astu rian os en V alladolid (1546-1936), por Juan Granda Juesas ........................................................................................................................
1.185
ULTIMAS PUBLICACIONES DEL I.D.E.A.
Pts.
Pts.
CASA RIEG O , J. E.— A stu ria s
por la In d ep en d en cia y la li­
bertad de E spaña.— 54 p ágs.
125
carbón y su im p ortan cia para
la econ om ía astu rian a.— 174
p ágin as ............................................
500
CASA RIEG O , J. E.— C am inos
y v ia jero s de A stu ria s.— 179
páginas ............................................
800
CLEMENT, J ea n -P ierre.— L as
lectu ra s de J o v ella n o s.— 392
págin as ............................................
1.100
BOLETIN NUM ERO I — R ee­
dición fa csím il.— 151 págs. ...
350
ROCA
F R A N Q U E SA , J o sé
M.a— C lases so cia les y tip o s
rep resen tativos en la n o v e lís­
tica de P a la cio V a ld és ............
250
TO LIVAR F A E S, J o sé R am ón.
O viedo, 1705.— 299 p á g s...........
800
A G U ILER A CERNI, V icen te.
V aquero.— 259 págs., con abun­
d ancia d e grab ad os e n negro
y color ............................................
3.000
M ARTINEZ, E lviro.— E l M o­
n asterio d e C elorio.— 122 p ágs.
400
BOLETIN DE L ET R A S, nú ­
m ero 100 .......................................
250
BO LETIN DE L ET R A S, nú ­
m ero 101 .......................................
250
250
C ABAL
GO NZALEZ, M el­
q u íad es.— H istoria de lo s B o­
tica rio s en e l siglo X IX .— 107
p á g in a s ............................................
FER N A N D E Z
M ENENDEZ,
José M.a— M isterios y P rob le­
m as de la Cám ara Santa.— 45
p ágin as ............................................
SA NC H EZ-ALBO R NO Z, Clau­
dio.— El R ein o d e A stu rias.
(S elección ).— 542 p á g s................
400
150
800
TUERO B E R T R A N D , F ran­
cisco.— L a creación d e la R eal
A u d ien cia en la A stu ria s de
su tiem p o, sig lo s X V II y
X V III.— 513 p á g s.........................
1.500
B O LETIN NUM ERO II DE
L ET R A S.— R eed ició n fa csím il.
350
BOLETIN DE C IENC IAS DE
LA N A T U R A L E Z A , n ú m e­
ro 27 ................................................
B oletín de C ien cia s d e la N a­
tu raleza nú m ero 25 .................
250
BO LETIN DE L ET R A S, n ú ­
m ero 102 .......................................
250
225
VARIOS. “P érez de A y a la ”.
(O nce estu d io s crítico s sobre
el
escrito r
y
su
obra),
529 p á g s...........................................
1.500
CORTINA FR A D E , Isidoro.—
C atólogo H istórico y M onu­
m en tal de G ijón. 424 p ágs. ...
1.200
CASO GO NZALEZ, J o s é — El
p en sam ien to pedagógico de
J o v ella n o s y su real In stitu ­
to A stu rian o.— 62 p á g s............
PA T A C DE L A S TRA VIE­
SA S, J. M .a— L a G uerra de la
In d ep en d en cia e n A stu ria s en
los d ocu m en tos d e l a rch ivo d el
M arqués d e S a n ta Cruz de
M arcenado.— 161 p á g in a s ...
P ER TIERR A PER T IE R R A , J.
M.— La h id rogasifica ció n del
500
GREGOR O’OBR IEN. — El
Id eal clásico de R am ón P é­
rez de A y a la e n su s en sa y o s
en la p ren sa de B u en o s A i­
res. 209 p á g in a s ..........................
600
Pts.
Pts.
BOLETIN DE C IENCIAS DE
LA N A T U R A L E Z A , núm . 29.
BOLETIN DE LETR A S, núm .
105-106 ............................................
B USTO R O DRIG UEZ, Ma­
nuel.— El P en sa m ien to socio­
económ ico de C am pom anes.
358 p á g s...........................................
C A BA L
GO NZALEZ, M el­
quíades.— F arm acéu ticos as­
turianos. 492 p á g s........................
CLISSON A LD A M A , José —
Juan A gu stín Ceán B erm údez
escritor y crítico de BellaL Ar­
tes. 414 p á g s...............................
250
1.000
1.100
2.400
1.250
DISCURSO DE INGRESO DE
M A NU EL L A IN Z : M is con­
trib u cion es a l con ocim ien to de
la flora astu rian a .....................
350
D ISCU RSO DE INGRESO DE
“M A R O LA ” ..................................
225
D ISCU RSO DE INGRESO DE
GARCIA DE C A S T R O : S em ­
blanza in telec tu a l de E stan is­
lao S án ch ez C alvo .....................
FER N A N D E Z CONDE, Fran­
cisco Javier.-L a C lerecía O ve­
ten se en la B aja Edad M edia.
176 págs. (D iscu rso de Ingre­
so) .....................................................
350
600
LLA N O , A u relio .— La Iglesia
de S. M iguel de L illo. 95 págs.
325
LLA N O , A urelio.— L a R evolu ­
ción en A stu ria s. 216 págs. ...
400
LLANO, A u relio.— El Libro
de C aravia. 242 p á g s................
600
TOLIVAR FA E S, J o sé R a­
m ón.— L os en ferm o s d el D oc­
tor Casal. 239 p á g s....................
800
ARCE PIN IE LL A , E varisto.—
“Obra In éd ita de C asona”.
(C harlas rad iofón icas). 320
p á g s.....................................................
1.100
GARCIA MIÑOR, A n ton io.—
“R om ances N u ev o s de la V ie­
ja L u arca”. 190 p á g s................
600
CASARIEGO, J. E.— H isto ria s
A sturianas de h ace m á s de
m il años .......................................
1.600
C UA RTAS RIVERO, M argari­
ta.— O viedo y e l P rin cip ad o
de A stu ria s a fin es de la Edad
M edia ...............................................
1.700
GARCIA F E R N A N D E Z ,
Efrén.— N A V IA : N orm as Ur­
banísticas M u n icip ales ........
2.200
GOMEZ FERRER, G uadalu­
pe.— P alacio V ald és y e l m un­
do social de la restauración
1.700
BOLETINES DE LETR AS,
n úm eros 107 y 108, cada uno
a .........................................................
500
BOLETIN DE CIENCIAS DE
LA N A T U R A L E Z A , núm ero
30 .....................................................
500
CASADO F U E N TE S, O vidio.
D. F ran cisco Cuerbo V ald és
..............................................................
650
CABAL, C onstantino.— M ito­
logía A stu rian a. (R eedición)
...................................................................
1.100
CANO GO NZALEZ, A na Ma­
ría.— V ocabulario d e l B ab le
de Som iedo ...................................
1.700
Pts.
CASARIEGO, J. E —BOBESReivindicación del Mariscal
Asturiano .....................................
LLANO, Aurelio.— D el Folk­
lore Asturiano. (Reedición)
...........................................................
SANCHEZ A L B O R N O Z ,
Claudio.—El Reino de Astu­
rias. (Selección) ........................
HURLE MANSO, Pedro.—An­
tecedentes históricos de la Es­
cuela U niversitaria Técnica e
Industrial de Gijón ................
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA, Francisco. — Jovellanos,
ideología y actitudes religio­
sas, políticas y económ icas ...
400
650
1.000
400
GARCIA V A L D E S , Celsa
Carmen.—Teatro en Oviedo
(1498-1700) .................................
1.500
FERNANDEZ BUELTA, Jo­
sé.—Ruinas del Oviedo pri­
m itivo ..........................................
GALAN MARTIN, Belén. —
El pintor José Ramón Zara­
goza ..............................................
TOLIVAR FAES, José Ra­
món.—José Robles, pintor de
Asturias .....................................
1.000
FERNANDEZ
MENENDEZ,
José María.— D el Folklore de
Pajares ..........................................
600
JUNCEDA AVELLO, Enri­
que.—Historia del R eal Hos­
picio y Hospital Real de la
ciudad de Oviedo ....................
1.300
CABAL, Constantino. — Con­
tribución al Diccionario Folk­
lórico de A sturias ....................
1.100
PUBLICACIONES
RECIENTES
290
COLETES BLANCO, Agus­
tín.— Gran Bretaña y los Es­
tados Unidos en la vida de
Ramón Pérez de A yala .......
500
850
CASTAÑON, Luciano.—Noti­
cias en tom o a la vida airada
en A sturias .................................
CARANTOÑA DUBERT, Fran­
cisco. — Las m ascaradas de
Evaristo Valle ........................
Pts.
SEVILLA RODRIGUEZ, Mar­
tín. — Toponimia indoeuropea
prelatina en A sturias ............
GOMEZ TABANERA, José
Manuel.—Orígenes sociales de
la Monarquía asturiana a la
luz de la antropología y etnohistoria.— 77 págs.......................
750
VARIOS: El Marqués de Sta.
Cruz de Marcenado. 300 años
después.— 206 págs....................
1.300
BUSTO GARCIA, Mariano —
Diccionario Bable de Gonzá­
lez Posada y Academ ia A stu­
riana de Letras.— 100 págs. ...
500
1.250
MARTINEZ
FERNANDEZ,
Jesús.— Navia M edieval.— 155
págs..................................................
900
800
REDONDO CADENAS, Feli­
ciano.—San Tirso de Oviedo
a través de la Historia ..........
900
400
2.000
Ptas.
Ptas.
RAMALLO ASENSIO, Ger­
mán.—Escultura Barroca en
Asturias.— 634 págs., 225 gra­
bados .............................................
M. TORNER, Eduardo.— Can­
cionero Musical de la Lírica
Popular Asturiana.— 276 págs.
BARRIUSO FDEZ., Emilio.—
La Lengua Marinera.— 118
páginas .........................................
750
CASTAÑON FDEZ., Luciano.
Poesías A sturianas: “Fabricio”.— 189 páginas ....................
1.000
FERNANDEZ AVELLO, Ma­
nuel.— N ovelas y Cuentos. 212
páginas .........................................
1.300
BOLETIN DE LETRAS nú­
mero 122 .....................................
500
JUNCEDA AVELLO, Enrique.
Medicina Popular en Asturias.
339 páginas .................................
2.000
PEREZ DE CASTRO, Ramo­
na.—Los señoríos Episcopa­
les en A sturias: El régimen
jurídico de la Obispalía de
Castropol.— 287 páginas .......
1.500
BOLETIN DE LETRAS nú­
mero 123 .....................................
500
GARCIA SANCHEZ, J u s t o Noticias de los expedientes de
incorporación de colegiales en
el Colegio de San Gregorio,
durante el Siglo XVIII.—391
páginas ..........................................
1.900
4.200
1.500
BARRIUSO FDEZ., Emilio —
El Léxico de la fauna marina
en los Puertos pesqueros de
Asturias central .......................
2.000
BOLETIN DE LETRAS, núm.
119 ..................................................
500
BOLETIN DE CIENCIAS, nú­
mero 36 .......................................
500
BOLETIN DE LETRAS nú­
mero 120 ............................ ........
500
LA OBRA DEL I.D.E.A..........
700
MARTINEZ CACHERO, José
María.—Seis Narraciones. 193
páginas .........................................
1.400
FRIERA SUAREZ, Florencio.
Pérez de Ayala y la Historia
de Asturias.— 519 páginas ...
2.800
BOLETIN DE LETRAS nú­
mero 121 .....................................
500
FERNANDEZ CONDE, Fran­
cisco Javier.—La Iglesia de
Asturias en la Baja Edad Me­
dia.— 207 páginas ....................
1.500
PEDIDOS A:
LIBRERIA CIENTIFICA MEDINACELI
VITRUBIO,
8.— M A D R I D ,
6.
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
P L A Z A D E P O R L I E R , 5. O V I E D O .
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
P R E S ID E N T E :
I ltm o . S r .
D.
M a n u e l F e r n a n d e z d e la Cera
DIRECTOR :
D.
J e s ú s E v a r is t o C a s a r ie g o
SECRETARIO EN FU N C IO N ES:
D.
E f r e n G a r c ía F e r n a n d e z
PRECIO
DE
SU SCR IPCIO N
ANUAL
España. 2.0110 pesetas. Extranjero, 2.400 pesetas. Número sueltoi
España. 500 pesetas. Extranjero. 600 pesetas.
Dirección: Plaza Porlier.—OVIEDO
Esta revista no es responsable de las opiniones expuestas por sus colaboradores
IDEA