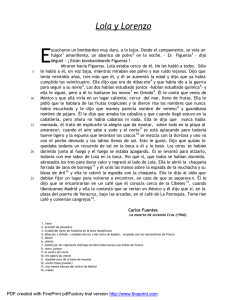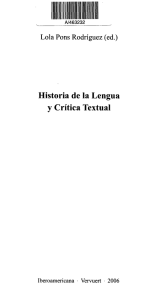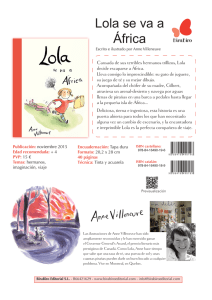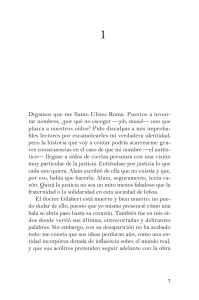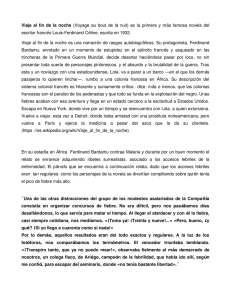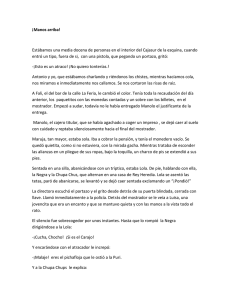Todavía estás tú - Ayuntamiento de Olite
Anuncio

Certamen literario “De la Viña y el Vino” 2015 Cofradía del Vino de Navarra Premio Narrativa “Olite, Ciudad del Vino”. Ayuntamiento de Olite Juana Cortés Amunárriz Todavía estás tú Lola, Lola, Lola, te digo. Y tus ojos me miran vacíos, llenos de algas. Llevas un camisón amarillo, la cadena de oro al cuello, unas zapatillas de andar por casa un poco deformadas. La media melena ha sido sustituida por el pelo corto. Marisa te lo cortó; dijo que así sería más cómodo lavártelo. Hemos ido haciendo pequeños cambios. ¿Cómo te llamas?, insisto. ¿Te llamas Edurne? ¿Te llamas Susana?, te pregunto y tú, la niña grande en la que te has convertido, la niña con la que convivo y cuido, me ignoras, como si no quisieras jugar al juego que te propongo. Como si no te interesara en absoluto. ¿Te llamas Cenicienta o Rapunzel? Suspiras, con una profundidad que te agita, que hace que tu cuerpo tiemble durante un segundo, mientras sigues inmersa en el silencio. Lola, Lola, Lola, insisto. Y tú mueves la cabeza, como si el ritmo de mis palabras despertara una melodía interna. Naciste en Artajona. Artajona, Artajona. Tú me contaste que el nombre viene del euskera y quiere decir “lugar en el que abundan las encinas”. Tú me contabas tantas cosas… Yo nací en Tafalla y fue allí donde nos conocimos. Venías a pasar el verano a casa de tu tía Rosa. La casa, casa, casa. Rosa, Rosa, Rosa. Y salíamos con la pandilla, nuestros amigos. Fermín, Merche, Olaia y Javier… Salíamos a pasear por los viñedos. Te gustaban las viñas, retorcidas y secas en invierno, y tan cargadas de uvas a finales de verano. Te remueves en la silla, mientras yo te hablo, no dejo de hablarte. Invento las conversaciones, hablo por los dos. Recupero las palabras que no tienes, porque no sé que otra cosa hacer, salvo hablar. Salvo intentar traerte de nuevo a este lado del río. Por eso te hablo de ti y de mí. De cuando nos fuimos a vivir a Madrid porque a mí me dieron una plaza en Justicia y tú empezaste a trabajar en el colegio. Ayudabas en el comedor y disfrutabas de tu trabajo. Querías tanto a los niños... Mis niños, decías. Tenías más de cien cada curso y los conocías a todos y te preocupabas por cada uno de ellos. Porque no tuvimos hijos, Lola. No vinieron y nos acostumbramos. Sí que tuvimos perros, cuatro, que compartieron con nosotros sus vidas. El más querido Vigilante, porque era sordo y cariñoso. Vigilante, Vigilante, Vigilante. Elegir ese nombre fue una de tus ironías, porque el pobrecito Vigilante requería de nuestro cuidado continuo. Lola, Lola, Lola. Te cuento mi vida, tu vida, nuestra vida. Es como un calidoscopio hecho de imágenes que se mueven, y unas reemplazan a las otras. Y cambian, sin orden, y en ese desorden está todo. El vestido rojo. Una noche de verano en la que nos hicimos novios. Fuiste tú quien me eligió, quien me cogió de la mano y me sacó a bailar en las fiestas de la Asunción. Muévete, hijo, me decías riendo. Y yo me dejaba llevar, mientras tú me indicabas los pasos y me aferrabas entre tus poderosos brazos. Lola, Lola, Lola. Bailamos, bajo las luces de la verbena. Tú, voluminosa, mujer montaña de risa contagiosa. Y yo, el pequeño escalador, agarrado a tu cintura. Y ahora me miras sin reconocerme, transformada en la hija que no tuvimos, grande, torpe. Y yo tu padre, tu cuidador, ahuecándote el pelo, limpiando tu barbilla, dándote de comer con paciencia. Y me miras con los ojos llenos de algas, ajena a la emoción que me embarga, al efecto de avalancha que tiene en mí el recuerdo de esa vida que hemos compartido. Ernesto, te digo. Ernesto, el jilguero al que una urraca destrozó a través de los barrotes de la jaula. ¿Te acuerdas? Lola, Lola, Lola, Ernesto y las Meninas. Hicimos un puzzle de dos mil piezas, el maldito puzle de las Meninas que luego encolaste y guardaste sobre el armario. Ernesto, Meninas y Orzán. La playa de Orzán y el agua helada. Siempre te metías en el mar, aunque hiciera frío. Y se te pusieron los pies azules… Y cogimos una concha gigante que tuvimos en el baño, hasta que se cayó un día y se rompió en mil pedazos. Concha, concha, concha. Los años vividos, compartidos, antes de perderte en el bosque. La vida tranquila, los detalles pequeños en los que se resume una existencia. Los domingos planchabas en la cocina. Abrías la tabla, enchufabas la plancha y mientras se calentaba te aligerabas de ropa. En combinación, encendías un puro y empezabas a planchar con parsimonia. Te movías con sensualidad, y la pila de ropa disminuía mientras un leve sudor brillaba sobre tus labios. De vez en cuando te detenías, dabas una calada y expulsabas el humo hacia la ventana que habías dejado entreabierta. Cuando acababas la plancha, o a veces antes, te llevaba a la habitación. Aquellos sí que eran buenos momentos La niña grande, torpe y muda que eres abre la boca, pero no dice nada. Tu cuerpo, desde que la enfermedad lo ha vaciado de ti, me hace pensar en las grandes ballenas que mueren en las playas en suicidios que nunca entenderemos. Las ballenas, que te fascinaban y que quisimos avistar en Tenerife, pero que no logramos ver a causa de la niebla. Ballenas, ballenas, ballenas. Tus ojos que no me miran. Tu boca que no me habla. La enfermedad ha avanzado como un ejército imparable y el médico me ha recomendado que no tenga esperanzas, sólo paciencia. Paciencia, me digo, cuando sorprendo el charco de orina debajo de la silla, o al secar una vez más la saliva que se acumula en la comisura de tu boca. Entereza contra la impotencia y el dolor de saber que no hay cura, que los pájaros se comieron las miguitas de pan que te traían hacia mí, hacia nuestra casa y nuestra vida. Lola, Lola, Lola. ¿Dónde estás, Lola? Me pregunto adónde te has ido. Y si en algún momento comprendes la diferencia entre estar aquí y ese otro lugar al que yo no puedo llegar. ¿Estás sola?, me pregunto. ¿Te sientes a veces tan sola como me siento yo aquí, desde que tú ya no me hablas? Los pájaros se comieron las miguitas y te quedaste perdida, allí, en el bosque. Pulgarcito, Pulgarcito, Pulgarcito. El caleidoscopio gira y recuerdo los buenos ratos. Los buenos momentos que pasamos sosteniendo una copa entre las manos. Y no eran sólo en ocasiones señalados, como las bodas o los cumpleaños. Nos gustaba abrir una botella de vino en cualquier momento, con cualquier excusa y nos la bebíamos tranquilamente, relajados, conscientes de que éramos privilegiados porque nos teníamos el uno al otro. Vino de nuestra tierra, de nuestra familia. Aquello nos reconciliaba con algo que no tenía nombre. Vino, vino, vino, te digo. Y, dejándome llevar por una intuición, abro una botella y la sirvo en las copas que guardamos en la alacena. Siempre decías que un buen vino se merecía una buena copa y una buena compañía. Sirvo el vino y tú lo miras caer, vivo, rojo, salpicando dentro de la copa. Y te lo acerco a la nariz para que lo huelas. Vienes de una familia que ha vivido del vino durante generaciones y sabías detectar matices con una facilidad que yo admiraba. Lo llevo en la sangre, decías, hija de hombres y mujeres que han recogido la uva y han esperado que fermente con paciencia para que se produzca del milagro de esa tierra. Y recuerdo algo que dijiste un día; donde no hay vino no hay amor. Vino, vino, vino. Amor, amor, amor. Y te animo a brindar, aunque sea yo quien guía tu brazo hacia el mío hasta hacer chocar las copas que cantan. Y brindo por nosotros. Por lo que queda de nosotros. Y te acerco la copa para que te mojes un poquito los labios, mientras yo también bebo. Y el milagro se produce. Algo se mueve dentro de tus ojos, como si las algas se mecieran suavemente. Vino, vino, vino. El olor, el sabor, el gesto… No puedo saber qué, pero quizás algo evocador ha producido el movimiento. Lola, Lola, Lola. Donde no hay vino no hay amor. Y aquí hay las dos cosas. Y quién sabe qué ha pasado por tu cabeza porque abres los labios y dices algo que en un principio no entiendo. Pero te miro y te dejo seguir, porque hay que tener paciencia con los niños pequeños, con los niños que no saben expresarse. Reloj, me parece entender. Reloj… Y es el tono de tu voz el que me descubre lo que dices. Reloj, no marques las horas… Y yo te escucho aunque no dices nada más, te limitas a repetir esa frase de una canción que hemos cantado mil veces. La vieja canción de los Panchos. En algún lugar de esa niña en la que te has convertido, en ese cuerpo de ballena varada, todavía estás tú, me digo. Lola, Lola, Lola. Sostengo tus manos y retiro el mechón de pelo que cubre tu ojo derecho. Reloj no marques las horas… repites, farfullas, con un hilo de voz. Y vuelven las noches de verano, los bailes en la plaza, las risas con los amigos. Las excursiones al río. Los paseos junto a los viñedos, el olor del pueblo en octubre, las avispas y el sol y las manos que se unen. Y, de repente, te incorporas, como si quisieras bailar. Y yo me levanto asustado, y te sostengo entre mis brazos para que no te caigas. Y tú apoyas la cabeza en mi hombro y te sigues meciendo, como tantas veces, en tantos bailes, sólo que ahora soy yo quien te llevo. Yo el hombre montaña y tú la niña escaladora, agarrada a mi cintura. Reloj no marques las horas, dices. Una única frase, repetida una y otra vez. Y yo sigo cantando. Porque voy a enloquecer…, susurro. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez… Canto yo bajito, agarrando tu mano. Lola, Lola, Lola. Reloj, reloj, reloj. El tiempo que uno desearía que se detuviera. El anhelo de un tiempo congelado en el que guarecernos, en el que vivir abrazados. Y hay una ternura tremenda en este momento, en este pequeño regalo que me llega por sorpresa. Y ahí estamos los dos, bailando en mitad de la cocina esa canción que se resume en una sola estrofa que repites y repites, incapaz de recordar el resto. Reloj no marques las horas. Y mientras tú bailas, y yo bailo, nada más importa. Lola, Lola, Lola. Y siento maravillado el breve latido de la vida y su dulzura. Pseudónimo: Musset Se trata de un relato en el que un marido rememora la vida en común con su esposa, sumida en la actualidad en las nieblas de la senilidad avanzada o el alzhéimer. La mera mención del vino compartido en común, sinónimo de amor y dicha, provoca el despertar transitorio de la mujer, que acaba bailando con su pareja al son de una vieja canción del grupo Los Panchos. El monólogo, de dicción sobria, se convierte de hecho en un diálogo lúcido de emoción contenida con la persona amada.