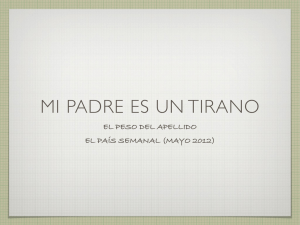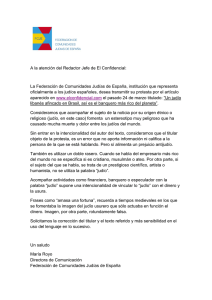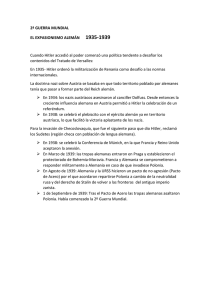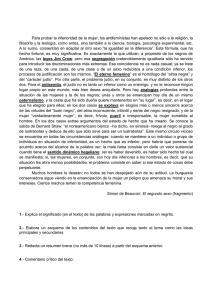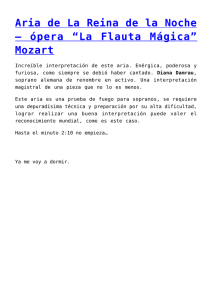2 de septiembre de 1939
Anuncio
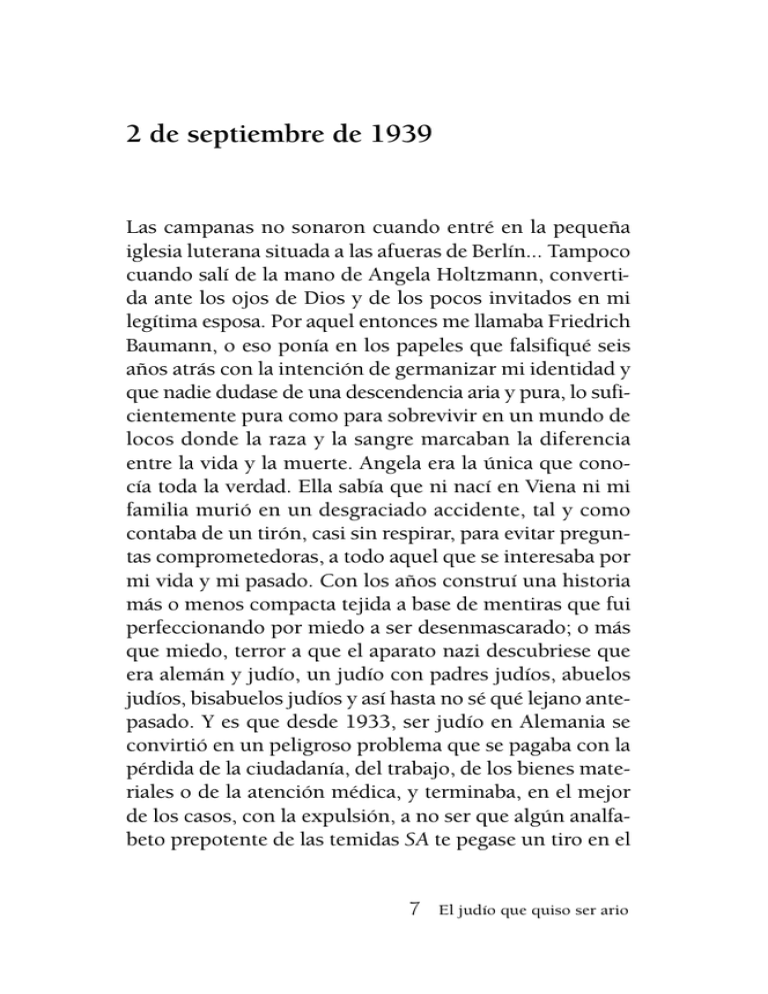
2 de septiembre de 1939 Las campanas no sonaron cuando entré en la pequeña iglesia luterana situada a las afueras de Berlín... Tampoco cuando salí de la mano de Angela Holtzmann, convertida ante los ojos de Dios y de los pocos invitados en mi legítima esposa. Por aquel entonces me llamaba Friedrich Baumann, o eso ponía en los papeles que falsifiqué seis años atrás con la intención de germanizar mi identidad y que nadie dudase de una descendencia aria y pura, lo suficientemente pura como para sobrevivir en un mundo de locos donde la raza y la sangre marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Angela era la única que conocía toda la verdad. Ella sabía que ni nací en Viena ni mi familia murió en un desgraciado accidente, tal y como contaba de un tirón, casi sin respirar, para evitar preguntas comprometedoras, a todo aquel que se interesaba por mi vida y mi pasado. Con los años construí una historia más o menos compacta tejida a base de mentiras que fui perfeccionando por miedo a ser desenmascarado; o más que miedo, terror a que el aparato nazi descubriese que era alemán y judío, un judío con padres judíos, abuelos judíos, bisabuelos judíos y así hasta no sé qué lejano antepasado. Y es que desde 1933, ser judío en Alemania se convirtió en un peligroso problema que se pagaba con la pérdida de la ciudadanía, del trabajo, de los bienes materiales o de la atención médica, y terminaba, en el mejor de los casos, con la expulsión, a no ser que algún analfabeto prepotente de las temidas SA te pegase un tiro en el 7 El judío que quiso ser ario pecho o en la sien. A pesar de tener a Angela a mi lado, ya convertida en esposa, la soledad me carcomía el alma porque mis padres y mi única hermana, que por aquellos días cumpliría los dieciséis años, llevaban diez meses desaparecidos tras esfumarse una sangrienta noche sin dejar rastro. El empecinamiento de mi padre en no querer ver la realidad provocó que, la madrugada del nueve de noviembre de 1938, el gobierno les obligase a abandonar Berlín. Mis intentos por localizarlos, por saber algo de ellos, por averiguar dónde y cómo estaban sin levantar sospechas para no terminar ante un pelotón de fusilamiento, que por aquel entonces podía ser organizado o improvisado, resultaron infructuosos. La boda con Angela, una joven rubia, de ojos azules, elegante, vivaracha, optimista y de pura raza aria, se celebró casi en la clandestinidad porque su padre, funcionario de alto rango en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se negó a pregonar que su única hija se casaba con un simple y humilde camarero del hotel Adlon. A la ceremonia acudieron pocos invitados, no hubo banquete ni viaje de novios y los regalos fueron escasos y sencillos, detalles que a Angela parecieron no importarle porque, según decía, solo deseaba ser mi esposa y compartir lo bueno y lo malo de la vida. Sus padres, los señores Leopold y Brunhilde Holtzmann, no se dirigieron a mí en ningún momento, ni al llegar a la iglesia ni al abandonarla, y eso que fueron los padrinos, un papel que interpretaron con apatía, desdén y hasta diría que desprecio, el mismo desprecio que mostraron los invitados, más pendientes de la invasión de Polonia, protagonizada por el ejército nazi el día anterior, que del enlace. Y no digamos ENRIQUE REYES 8 de Jürgen, el hermano mayor de Angela, un reputado arquitecto de veintisiete años que soñó en su juventud con ser miembro de las SS y que siempre me miró con recelo y desconfianza. Era un tipo enclenque, callado, misterioso y que solo confiaba en su única hermana. Tres días después de la boda, a primera hora de la mañana y mientras celebrábamos nuestra particular luna de miel entre las sábanas blancas de mi cama de soltero, convertida ya en conyugal y perfumada con agua de rosas, una llamada telefónica sumió a Angela en la desesperación. De golpe comenzó a gritar, a llorar, a insultar y a maldecir lo que definió como «la barbarie nazi que actúa con salvajismo y sin escrúpulos». Y es que su hermano Jürgen, un convencido nacionalsocialista, defensor de las políticas del Reich, admirador de Hitler y hasta miembro del Partido, apareció muerto en su apartamento cerca de la Savignyplatz con el cuello rajado, los genitales cortados y metidos en la boca, y un mensaje en la pared escrito con su propia sangre: «Esto le pasa por ser un engendro y un peligro para la supervivencia de la raza aria. Firmado: Las SS». 9 El judío que quiso ser ario Primera parte 30 de enero de 1933 Las horas pasaban lentas aquella gélida y monótona mañana en la farmacia familiar de los Baum, cerca de la Alexanderplatz. Allí trabajé como ayudante de boticario desde 1931, tenía entonces dieciocho años y decidí abandonar los estudios al confirmar que ni las letras ni los números eran lo mío. Mis padres, decepcionados porque querían un hijo médico, abogado, ingeniero o con alguna otra profesión de prestigio con la que poder presumir ante amigos y vecinos, me obligaron a ponerme una bata blanca y a pasar no sé cuántas horas detrás del viejo mostrador de madera que mi bisabuelo compró al abrir la farmacia en 1859. Por aquel entonces me llamaba Isaac Baum y era el primogénito de una familia judía cuyos antepasados llegaron a Berlín en el siglo XVIII huyendo de Budapest, una historia que mi padre contaba una y otra vez ensalzando los valores del apellido, pero únicamente los valores sentimentales, porque a falta de lustre y personajes destacados, solo podía agarrarse a la nobleza que, según él, caracterizó a mis ancestros. Yo nunca me sentí identificado con la cultura hebrea, siempre consideré que la religión debía ser un asunto privado que no traspasase los límites de la intimidad personal, por eso jamás participé en reuniones, encuentros o cualquier otro acto destinado a ensalzar las raíces del judaísmo, una actitud que despertaba tanto la ira paterna como materna porque no entendían mi terquedad religiosa y el más que evidente distanciamiento de ese Ser divino que supuestamente 13 El judío que quiso ser ario siempre está ahí, que nos ayuda, que nos protege, que nos obliga a ser mejores personas... Y no es que yo fuese ateo o comunista, ni mucho menos, sino más bien un soñador algo despistado, independiente, asustadizo, cobarde y torpe; a pesar de que algunos me viesen, o eso creo, como una persona prepotente, decidida, valiente y con las ideas claras. Cuando cobré mi primer sueldo, recién cumplidos los veintiún años, decidí abandonar el nido familiar, una acomodada vivienda situada en la Sophienstrasse, al este de Scheunenviertel, y buscarme un apartamento pequeño e incómodo que convertí en mi particular mundo sin injerencias familiares. Mi madre, Hannah Baum, lloró durante diez o quince días; incluso cuando venía a verme a la farmacia, sus ojos se convertían en dos enormes lagunas que terminaban expulsando incontrolables ríos de lágrimas. Mi padre, Samuel Baum, nunca lloró. Él, no sé si más práctico o igual de cobarde que yo, optó por no dirigirme la palabra, una opción ilógica e incomprensible que ignoró en más de una ocasión para recriminarme errores profesionales o atacarme por mi falta de interés hacia el negocio familiar. Pero como nada es eterno, las aguas regresaron a su cauce y la fluidez verbal volvió a instalarse entre nosotros; no es que fuésemos dos cotorras parlanchinas, pero poco a poco las parcas conversaciones regresaron a nuestra relación paterno-filial. El humilde apartamento que alquilé estaba cerca, pero fuera de Scheunenviertel, un barrio de mala reputación por culpa de proxenetas, prostitutas, rateros y matones de poca monta, aunque también existían calles, como la Sophienstrasse, donde residían familias medianamente acomodadas, o la Oranienburger, la prin- ENRIQUE REYES 14 cipal arteria comercial de la zona, que albergaba la mayor sinagoga del país. Mi nuevo hogar, lo reconozco, era un cuchitril con una habitación, un pequeño salón, una cocina oscura y un baño con poca ventilación, por no decir que allí no entraba ni una brizna de aire; inconvenientes, sin embargo, que no impedían que en él me sintiese cómodo, tan cómodo que se convirtió en mi espacio, en mi mundo, en el lugar donde recluirme para construir un futuro apoyado solo en mis propias convicciones. Aunque no por eso, no por el deseo de construir mi propio futuro, dejé de visitar el domicilio familiar; y los fines de semana, bien temprano, me acercaba para jugar con Martha, mi única hermana, una mocosa de diez años a la que adoraba como a nadie en este mundo. Era una niña espigada, risueña y a la que le gustaba bailar durante horas dando vueltas por el salón con el pelo alborotado, las manos en alto como si fuesen las alas de un ángel y una perenne sonrisa, pero siempre, eso lo tenía muy claro, protegiendo las pequeñas gafas redondas que llevaba desde los cinco o seis años, sabedora de que si las rompía, mi madre le daría una buena azotaina. El aburrimiento de aquella gélida mañana del treinta de enero de 1933 desapareció de golpe cuando David Stein, propietario de una tienda de telas cercana a la farmacia, entró como una huidiza bocanada de aire. Era un hombre entrado en años y kilos, a lo mejor no tantos, pero la baja estatura jugaba en su contra y hacía que las dimensiones corporales se exagerasen. A mí el señor Stein me caía bien. Me gustaba su simpatía, su desparpajo y el cariño que desprendía en cada palabra o gesto, incluso me hablaba de los «enrevesados secretos femeninos», pero 15 El judío que quiso ser ario antes de exponer sus teorías, escrutaba el entorno con sumo cuidado para confirmar que no hubiese cerca ninguna mujer, porque en ese caso desplegaba una desmedida caballerosidad que lo aproximaba más a un reputado galán, rompedor de corazones, que a un mañoso comerciante de telas. —Un joven guapo, alto, moreno, de ojos azules y buenas espaldas, con una imagen más propia de un actor de cine que de boticario, debe estar preparado, porque te aseguro que las mujeres intentarán cazarte exigiendo amor y fidelidad, así que, querido Isaac, debes estar preparado. Ja, ja, ja. Tú disfruta antes de que te pongan los grilletes... Las mujeres solo aspiran a encontrar un buen marido para atarlo y dominarlo. Ja, ja, ja —solía decir entre risas mientras mi padre le recriminaba con la mirada su actitud descarada y poco recomendable. Sin embargo, aquel treinta de enero no habló de mujeres ni de lo mal que iban las ventas, tampoco de los jugosos cotilleos que los clientes le contaban en la intimidad; el señor Stein habló de política, algo extraño en él porque, según decía, los responsables públicos eran todos iguales, solo querían llenarse los bolsillos y ninguno hacía nada por mejorar las cosas; por eso levanté la cabeza y escuché con atención, consciente de que no se trataba de un chismorreo sin fundamento. —El presidente Hindenburg ha nombrado canciller a Adolf Hitler, el líder del Partido Nazi. Esos que van por ahí como locos defendiendo la supremacía de la raza aria y despreciando a los demás —comentó preocupado. —Normal —dijo mi padre con desgana mientras colocaba unas cajas en la estantería—. Me han dicho que, ENRIQUE REYES 16 a pesar de las reticencias del presidente Hindenburg, Von Papen lo ha puesto ahí para manejarlo a su antojo. —¿Von Papen? ¿El antiguo canciller? ¿El que sucedió a Brüning? —Sí. El mismo. El que no aguantó ni cinco meses en el cargo. —¡Otro que quiere acabar con la República de Weimar y gobernar a su antojo! —suspiró—. Si es que son tal para cual... A mí no me gusta nada que esos buitres nazis controlen el parlamento. —Tranquilo, amigo David. El Partido Nacionalsocialista ha tocado techo. En las últimas elecciones obtuvieron menos votos que en las anteriores y muchos se están dando de baja del partido. —No sé, Samuel... A mí no me gustan... —Ni a mí, pero tampoco me gustan los comunistas y ahí están. No voy a perder el sueño ni por unos ni por otros. Nosotros debemos dedicarnos a nuestros negocios y ellos que se peleen en el Reichstag. —Pero miles de personas recorren las calles celebrando el nombramiento de Hitler. Van con los brazos en alto gritando: «Heil, Hitler», mientras esos locos paramilitares de la Sturmabteilung, las SA, desfilan a ritmo de marchas marciales luciendo la esvástica. —Ese es su estilo. No te preocupes... Hoy están celebrando el triunfo y mañana la derrota. Así es la política. Unos alardean con la esvástica y otros con la hoz y el martillo. Escuchar la palabra «nacionalsocialista» me ponía los pelos de punta. No es que tuviese relación con esa extraña y curiosa formación política surgida en Baviera 17 El judío que quiso ser ario después de la I Guerra Mundial, pero sí conocía algunas de sus excéntricas ideas porque en el colegio varios de mis compañeros presumían de la superioridad aria y esgrimían, posiblemente repitiendo las arengas de sus padres, los principios del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. Más de uno se atrevía a menospreciar a todo aquel que no fuese ario asegurando que tarde o temprano la nación se levantaría para barrer la escoria que ensuciaba las calles de Alemania y la sangre germana. Al principio no supe muy bien a qué se referían, porque es verdad que las calles de Scheunenviertel y la Alexanderplatz, las zonas que yo más frecuentaba, a veces estaban sucias con papeles, cajas de cartón, botellas y excrementos caninos; pero nada de eso afectaba a la salud y mucho menos a la sangre. Pero pronto, más pronto que tarde, descubrí que cuando hablaban de escoria no se referían a los papeles tirados en el suelo ni a las cacas de los perros, sino a mí y a gente como yo, a gente con sangre impura en las venas, una lista larga, muy larga, que incluía a judíos, gitanos, negros, eslavos, comunistas, socialistas, anarquistas, liberales, socialdemócratas, discapacitados físicos o psíquicos, desviados, prostitutas, drogadictos, Testigos de Jehová... ¡En fin! Cuando oía enumerar a los supuestos enemigos de Alemania, se me cortaba la respiración porque pensaba que nadie, salvo ellos y cuatro elegidos más, escapaban del dedo acusador. Jamás hablé de mis raíces hebreas con los compañeros del colegio ni de nada relacionado con la religión, en un intento por pasar desapercibido y evitar un enfrentamiento con aquellos bastardos arios que se consideraban salvadores de la patria. Desde ese momento, miré con temor, repugnancia y desprecio ENRIQUE REYES 18 cualquier acto, manifestación, panfleto o comentario relacionado con los nazis y la aberrante forma que tenían de planificar el futuro, un temor, me atrevería a decir, que me salvó de una muerte casi segura, pero que me condenó a un calvario difícil de sobrellevar. —Papá, tengo miedo —le susurré cuando el señor Stein salió de la farmacia. —¿Miedo? No le hagas caso. Ya sabes cómo exagera todo —comentó con una leve sonrisa—. Esos nazis desaparecerán sin pena ni gloria. No les doy más de dos o tres años. Ya lo verás. —Pero... En el colegio decían... —Déjalo ya, Isaac. No quiero hablar más de este asunto. Vuelve al trabajo —me ordenó con firmeza. La conversación quedó zanjada de inmediato, no así mis miedos. Estuve días, incluso semanas, con pesadillas donde aparecía el nuevo canciller con su ridículo bigote exigiéndome abandonar mi casa, mi trabajo y toda mi vida por no ser como él, por no ser un «alemán puro», definición utilizada por mis antiguos compañeros de pupitre que la repetían orgullosos una y otra vez. Solía despertarme empapado en sudor y con la respiración entrecortada, que solo recuperaba después de fumarme un cigarrillo en la ventana a las tantas de la madrugada. Una lluviosa mañana de principios de febrero de 1933, mi padre llegó a la farmacia henchido de orgullo y, antes de abrir la puerta, me dio una palmada en la espalda como si fuese un reputado catedrático y yo un mediocre estudiante. —¿Te has enterado de la noticia? —preguntó con satisfacción. 19 El judío que quiso ser ario —¿Qué noticia? —respondí con otra pregunta al no entender el desmedido optimismo en un hombre habitualmente parco y poco dado a euforias innecesarias. —El presidente Von Hindenburg ha convocado nuevas elecciones para el cinco de marzo. Los nazis seguirán cayendo, hijo mío... Cayendo hasta desaparecer. —No sé. No creo que sean tan estúpidos. —El estúpido eres tú por ver tantos peligros en la política y en ese Hitler. Ya veremos qué será de él después del cinco de marzo. Seguro que terminará arrinconado en un oscuro sillón del Reichstag y pasará a la Historia como el canciller más efímero, ignorante e inútil. «Tal vez tenga razón», pensé. El Partido Nazi, según la prensa y los rumores callejeros, se desmoronaba poco a poco perdiendo votos y afiliados, por lo que tampoco era descabellado pensar que unas nuevas elecciones podrían ser la puntilla final para una formación extremista y peligrosa. Respiré tranquilo y, tras analizar la información, traté de recuperar mi vida sin temor a la superioridad aria, a la esvástica y a los retumbantes gritos de «Heil, Hitler». Sin embargo, la ansiada tranquilidad duró veinticuatro rápidas horas. Los nazis iniciaron una campaña de acoso contra comunistas, socialdemócratas, periodistas de izquierda, periódicos no afines y contra todo aquel que a simple vista fuese un obstáculo. Me di cuenta de que la repentina convocatoria de elecciones era solo una planificada estrategia organizada al milímetro; en realidad, los nazis pretendían, según mi propia conclusión, que tal vez tuviese más sombras que luces teniendo en cuenta que en el colegio destacaba por mis escasas dotes intelectuales y que eran más las asignaturas suspendidas ENRIQUE REYES 20 que aprobadas, deteriorar la imagen de los adversarios, acallarlos con falsas acusaciones, meterlos entre rejas y así obtener una buena ventaja de cara al cinco de marzo. Cuando se lo conté a mi padre, volvimos a discutir. Se empeñó en que todo eran elucubraciones mías y que las decisiones las tomaba el presidente Von Hindenburg y no Adolf Hitler. —Ya verás, papá. Antes del cinco de marzo ocurrirá algo grave, algo que convertirá a los nazis y a esos malditos arios, que son y actúan como borregos sin cerebro, en salvadores de la patria. ¡Los odio! ¡Los odio con toda mi alma! —bramé lleno de rabia e impotencia por la situación general del país y por la tozudez de mi padre, que se negaba a ver la realidad. 21 El judío que quiso ser ario