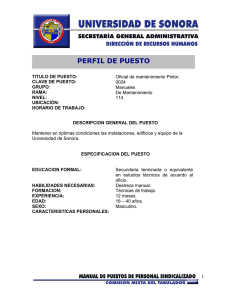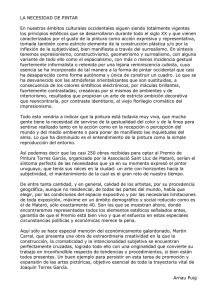RETRATO DE MOREA COMO ARTISTA AUSENTE Vicente Jarque I
Anuncio

RETRATO DE MOREA COMO ARTISTA AUSENTE Vicente Jarque I El viejo Heródoto de Halicarnaso dedicó largos años a viajar por el norte de África, por el profundo Egipto, por Siria, Persia y Babilonia; se demoró durante un tiempo en Atenas, pero se instaló en la ciudad de Turios, hoy Turi, en la región de Apulia, al sur de Italia. Heródoto visitó todos esos países extraños, según decía, únicamente "por examinarlos", para adquirir conocimientos in situ, de primera mano, y más tarde poder exponerlos en sus tratados de historia. Viajaba, por tanto, para contemplar y aprender, para "ensanchar" su mente, para contrastar las leyendas míticas y ampliar los horizontes de su experiencia. O, lo que es lo mismo, para ejercitarse en aquello que los griegos llamaban theoria. Por lo demás, es evidente que la esencia del viaje no puede quedar reducida a esa clase de rendimientos. De hecho, entendido como el espacio paradigmático de la aventura, donde el sujeto se pone a prueba ante lo desconocido y lo imprevisible, el viaje tiende a aparecérsenos como el ámbito de la perturbación de la propia identidad. Y por cierto que, a este propósito, no es preciso invocar la ensoñación de las situaciones límite, de los enclaves falsamente heroicos donde el individuo imprudente se expone a peligros quizás innecesarios, de los que sólo espera salir reforzado y confirmado en su identidad, pero no trasformado, no diferente. Puesto que a veces basta con un simple cambio de aires, con un prudente exilio desde el que pueda uno contemplarse a sí mismo en la distancia, para alcanzar la oportuna metamorfosis. En cualquier caso, la verdad es que Morea no viaja precisamente en el espíritu de Heródoto. En realidad, su compulsivo peregrinar no suele tener mucho de contemplativo, de pasivamente teorético, sino que forma parte de la vida activa en toda su plenitud. Por otro lado, no se trata tampoco de una ociosa búsqueda de aventuras más o menos gratuitas, acaso nacida de la ensoñación neurótica de unavida peligrosamente vivida. Sus desplazamientos se parecen más, si así se quiere, a los viajes de Jack London o de Joseph Conrad, ambos marinos mercantes y amantes apasionados del trasiego, pero ambos finalmente enrolados, por encima de todo, en un mismo barco literario, y cuyas aventuras, vividas o escuchadas, no eran sino la materia prima de su más estimado negocio, el de la narración. Puesto que los de Morea son también, en cierto modo, viajes de negocios en el mejor de los sentidos. Es decir, lo son al menos en la medida en que el negocio de un artista, su quehacer auténtico, siga dependiendo de su capacidad para perturbar, para transformar en el trabajo de su identidad individual y así hacerla fructificar con fuerza renovada. Justamente por eso, y aunque tal vez suene un tanto paradójico, casi se podría decir que Morea es el perfecto turista "cultural": hace las maletas, se ausenta de su casa y se instala el tiempo que haga falta allí donde encuentra una cultura en cuyo seno se siente cómodo, estimulado en su trabajo. Sus viajes se cumplen como una serie de ausencias, de discretas desapariciones que cristalizan en otras tantas estancias en diferentes ciudades. Durante estos últimos años se ha ido haciendo sitio en Barcelona, en Milán, en Taormina, en Catania, para finalmente (aunque sólo por el momento) regresar a Valencia, a Chiva, donde ha conseguido establecerse en una casa que es como una especie de laberinto abierto, un espacio sin límites visibles y definidos: un reino sin simetrías, una suerte de habitáculo fractal, lugar pasablemente indescriptible en donde se tiene la impresión de que perderse puede ser casi lo mismo que encontrarse. II Pero todo ello no debería extrañarnos lo más mínimo. Si hay algo que distingue la manera de ser de Morea es justamente su impredecibilidad, la flexibilidad, y hasta la fragmentariedad de sus múltiples líneas de acción. Ha conseguido que su relación con el mundo exterior sea tan lábil, tan fluida, que a veces parece como si ni él mismo supiese muy bien qué es lo que va a ser de él en los próximos días o en las siguientes horas. Lo cual, por supuesto, no significa en absoluto que viva en una especie de limbo de incertidumbres, o que no sepa en general lo que quiere o lo que hace, o que se haya vuelto loco. Al contrario: sucede simplemente que él, siempre que puede, va a la suya. En esta medida, su carácter imprevisible no es sino el precio de su independencia, una condición que nunca puede alcanzarse si no es a cambio de ciertos riesgos. Y es esto precisamente lo que explica el hecho de que Morea, más de veinte años después de su primera exposición individual, siga manifestándose como uno de los artistas menos dócilmente pendientes de lo que acontece en el mundo del arte, en la escena donde se cuecen las penúltimas tendencias, las retóricas postreras y las actualidades ficticias. El conoce, sin duda, todas esas mediaciones, pero tiende a prescindir elegantemente de ellas. No para detenerse en ningún modelo personal de eficacia contrastada, ni para buscar refugio en los brazos de una u otra secta marginal para artistas de espíritu débil y desconcertado, sino para mantenerse fiel a esa resolución que un día le llevó desde el idiosincrásico universo de la industria agropecuaria, de tan arcádicas connotaciones, al punto exacto en el que hoy se encuentra. Morea, por así decir, sigue esperando que su pintura se la destile de alguna manera su propia vida, como parece anhelar que su vida la determine esencialmente su propia pintura. De hecho, él es incluso demasiado consciente de la interpenetración fatal, de la desordenada promiscuidad en que se mueven y de la que se nutren mutuamente su pintura y su existencia. Sencillamente, procura mantener bien abiertos ambos territorios: abiertos, desde luego, el uno al otro, pero también, y por lo mismo, adecuadamente dispuestos a acoger en su seno cualquier cosa, cualquier experiencia que la espuma de los días le pueda deparar. A fin de cuentas, parece claro que los peregrinajes de Morea, los términos de sus ausencias, no le conducen a otro sitio que a su pintura. Trasladarse a Barcelona es pintar en Barcelona, visitar Milán es pintar en Milán, retirarse a Sicilia es pintar en Sicilia, vivir en Valencia o en Chiva es pintar en Valencia o en Chiva. En todos los casos se envuelve de los destellos de otras tantas variantes de una misma cultura mediterránea, se asienta sobre un suelo firme y antiguo, aunque lleno de fascinantes peligros, y es sobre este suelo sobre el que edifica sus viajes: más que en el espacio, se diría que Morea se mueve en el tiempo, en ese lapso inmenso que une y separa a la vez los viejos mitos concebidos junto al Etna, el arte funerario del Egipto grecolatino, las imágenes paganas o renacentistas, las arquitecturas barrocas, la sensualidad inmemorial, la experiencia del presente. III En efecto, Morea pinta mucho: infatigablemente. Por lo demás, pinta toda clase de cosas. De hecho, desde mediados de los años setenta (qué lejos quedan aquellos tiempos) ha recorrido mundos repletos de representaciones heterogéneas: refrescantes interiores y exteriores de raigambre pop, evocaciones enigmáticamente egipcíacas, retorcidas interpretaciones de antiguos dioses y semidioses, intemporales rememoraciones italianas, familias enteras de volcanes, figuraciones irónicamente nostálgicas de aquellos apacibles años de su trabajo en la granja... todo ello presentado siempre en ese tono ligeramente desmedido que le caracteriza, como manifestación de sutileza en segundo grado, y del que todavía no ha querido desprenderse. En cualquier caso, en los trabajos de estos años noventa, y a pesar de su obvia heterogeneidad, lo que se hace más patente que nunca es su tendencia a dejarse llevar por una común remisión a ciertos modelos heredados de la tradición de la pintura. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de diversas series de paisajes, retratos, interiores, bodegones en los que, por lo demás, y como viene siendo habitual en Morea, apenas cuesta reconocer una velada alusión o una referencia explícita al sexo. De algún modo, cabría incluso contemplar todas estas obras como el producto de una especie de insospechada sexualización de los géneros pictóricos. Algo que, por supuesto, no hace sino confirmar aquella característica interpretación de vida y pintura que antes invocábamos. Este proceso de sexualización se cumple de maneras diferentes, a veces considerablemente sinuosas, en función del tema que protagoniza cada una de las series. Fijémonos primero en las naturalezas muertas. Los bodegones con botella, por ejemplo, ofrecen una apariencia relativamente contenida, casi neutra; aunque, por supuesto, se encuentran muy lejos de las esencias solitarias del metafísico Morandi. Hacen pensar, más bien, en aquellos alimentos terrestres sobre los que escribía Gide: en la tentación de la ebriedad, incluso en el desorden. Por el contrario, los zapatos fetiche que el artista dedica a Jeanne Moreau se nos ofrecen abiertamente como emblemas de una experiencia transexual o, mejor, bisexual, como imágenes donde el mítico falo se hace presente en el extremo del objeto inorgánico: en la punta, más que en el tacón. En cuanto a los "paisajes": los hongos del Etna (de nuevo el tema del volcán) son nubes de humo y lava interpretadas como eyaculaciones de la naturaleza; cada cactus erectus parece una proclama, o tal vez un homenaje a esa especie de arbitrio natural productor de formas asombrosas, a veces antropomórficas, que Morea interpreta de manera espontánea en términos fálicos. Cabezas de elefante con el punctum en los colmillos, variaciones sobre el ojo que quisiera convertirse en tacto, anárquicas piteras a la hora de la collazione, pies de cama con vistas al horizonte: interpretaciones de una misma, pero cada vez diferente conexión entre la experiencia de una vida que se desgrana entre las expectativas de goces ilimitados y el goce de los límites inexorables que la propia vida establece. IV La vertiente más hierática y aparentemente solemne la encontramos en los retratos y, por supuesto, en las momias. Los primeros son rostros, por así decir, alegóricos: invocan una ausencia, una plenitud inaparente, irrepresentable. No se nos ofrecen como individuos: sino como modelos de una existencia dúplice: son casi abiertamente máscaras que no desean ocultar el hecho de que tras de ellas se esconde algo, quizás lo más importante. Las momias, sin embargo, pueden seguir mostrando sus rostros eternamente asomados a esa pequeña ventanilla desde la que parecen todavía contemplarnos como si permaneciesen vivos y presentes, junto a nosotros, aunque ya sin cuerpo, oculto éste en el sarcófago, como desesperadamente puesto a salvo bajo esa paradójica cobertura que presta ¡a muerte. En este caso, por cierto, la fuente en la que Morea se ha inspirado no deja de resultar característica. Se trata de las momias con sus asombrosas tablillas funerarias encontradas en el oasis de El-Fayyum, a unos cien kilómetros al sur del El Cairo, y hoy desperdigadas, tras siglos de refinado pillaje espiritual, por los museos de Europa y Estados Unidos. Son fruto de los primeros siglos de nuestra era, de cuando la cultura romana, el helenismo y la tradición egipcia podrían entrar en una relación sincrética, casi ecuménica, sobre todo cuando de lo que se trataba era de la confortación de la muerte: una tesitura tendencialmente liberal en donde los dogmas tienden a perder sus pretensiones excluyentes y donde, por definición, ha de estar permitido echar mano de cualquier cosa. De hecho, los rostros de El-Fayyum deben buena parte de su actualidad a la intemporalidad desde la que nos interrogan con su mirada. Esto resulta tanto más interesante cuanto que responde a una visión de la muerte de la que hoy apenas tenemos experiencia. Esas tablillas funerarias no son como esos retratos de los seres queridos que se conservan en fotografías tomadas en diversas circunstancias de su vida; ni como las imágenes habituales de los muertos del presente, a los que siempre se les cierra los ojos piadosamente para que aparenten estar durmiendo el gran sueño, es decir: no tanto para que descansen en paz, cuanto para que no nos miren desde la muerte ni perturben demasiado a quienes seguimos vivos. V La fascinación de Morea por esta clase de representaciones nos habla de un cierto coraje vital, un valor cuya fuerza se manifiesta justamente en esa simpatía por los rostros de aquellos muertos. A fin de cuentas, quien pretenda entreverar su arte y su vida (no "el arte y la vida") debe ser lo bastante consecuente como para no perder de vista eso que un heídeggeriano llamaría el horizonte de la muerte. De hecho, cada una de aquellas tablillas egipcias puede valemos como metáfora de la obra de arte tal como se nos habría de ofrecer en nuestros días: como una forma de representación de la vida pasada, pero transfigurada en algo más que en el objeto de la memoria, es decir, convertida en imagen con la que se convive y que nos solicita, al igual que las gentes de El-Fayyum convivían con las imágenes de sus muertos y atendían a su perdurable mirada. Por lo demás, Morea parece moverse entre su lado amable y su lado oscuro con una facilidad asombrosa, saltando del uno al otro sin apenas transiciones. Esto es algo que se reconoce en muchas de sus obras individuales, pero también en el conjunto de todas ellas, en la manera en que se enlazan los temas, las series o las actitudes. La frescura y la ligereza de sus naturalezas muertas contrasta con la pesada carga matéríca de los hongos o los cactus cubiertos de lava del Etna: frente a la enfática estilización de sus cabezas orientales sobre tela de popelín se encuentra, en el otro extremo, la patente gestualidad de sus obras más salvajes. En el límite, Morea se siente tentado por la composición de insospechadas imágenes arcádicas. Tal vez en esa dirección apunta el título de una de sus obras, Don't worry, que muy bien podría ser su propio lema. Pero esa aparente despreocupación programática no pretende ocultar el conflicto real. Para Morea, éste se ubica precisamente en el núcleo de todos los conflictos: en el marco problemático de identidad subjetiva, en su experiencia necesaria de lo que se le presenta como diferente. Y tal es igualmente el sentido en el que podemos entender su nomadismo: como una búsqueda de experiencia, un juego con la dispersión a la que Morea se enfrenta en sus viajes sin más armas que las que le concede su condición de artista. Puesto que, en efecto, Morea no viaja a otros países, como el sabio Heródoto, "por examinarlos", sino más bien para examinarse a sí mismo y, de paso, regenerar periódicamente las fuentes de su pintura. Valencia, abril de 1996.