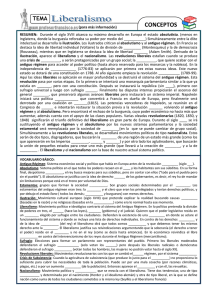Europa en el siglo XIX. Revolución industrial y desarrollo capitalista
Anuncio

Tema 4.- Europa en el siglo XIX. Revolución industrial y desarrollo capitalista. El ciclo liberal-revolucionario. Sistemas políticos y constitucionalismo. Sociedad burguesa versus movimiento obrero. ©Carlos Sanz Díaz Ayudante Doctor de Historia Contemporánea Universidad Complutense de Madrid Europa en el siglo XIX. Revolución industrial y desarrollo capitalista. El concepto de revolución industrial Denominamos revolución industrial a un proceso de aceleración del crecimiento económico acompañado de una profunda transformación en la organización de la producción y de la estructura de la sociedad. Este proceso se produjo en primer lugar en en las Islas Británicas a partir de mediados del siglo XVIII y se difundió posteriormente por el continente europeo. La revolución industrial, que algunos historiadores comparan por su trascendencia con la revolución neolítica, tuvo profundos efectos transformadores sobre todos los ámbitos de la vida humana. Representó el avance de la industrialización sobre la tradicional economía agraria, el incremento de la productividad y el desarrollo espectacular de la economía capitalista, el estímulo constante a la innovación científica y tecnológica aplicada a la producción, la revolución de los transportes y las comunicaciones, la expansión comercial de las naciones industrializadas y el despliegue del imperialismo sobre los pueblos menos desarrollados de Asia y África, el desencadenamiento de grandes movimientos migratorios y la reestructuración de las relaciones sociales, con el desplazamiento de la sociedad aristocrática propia del Antiguo Régimen por una nueva sociedad burguesa y el surgimiento del movimiento obrero. Se han apuntado varios factores que explicarían que este proceso se desencadenara en Europa occidental antes que en cualquier otro rincón del planeta: razones socioeconómicas como la distribución relativamente homogénea de la riqueza y la expansión comercial alcanzada en el siglo XVIII; razones jurídicas como la protección de los derechos de la persona y especialmente del derecho de propiedad; razones culturales como el papel de la “ética protestante” en el desarrollo del 1 capitalismo (tesis weberiana) y la tradición de “autonomía intelectual” que estimularía la innovación. También se ha debatido la relación entre la industrialización y otros dos procesos que muchos historiadores consideran precondiciones de la misma: la modernización de la agricultura, y los cambios demográficos, con el tránsito de un ciclo de tipo antiguo –caracterizado por alta natalidad y mortalidad, lento crecimiento vegetativo y alta incidencia de la mortalidad catastrófica e infantil- a un régimen demográfico moderno –con un descenso acusado de la mortalidad catastrófica e infantil ligado a las mejoras en la alimentación y la sanidad-. Por último, no podemos olvidar que la revolución industrial fue precedida de un proceso de protoindustrialización en algunas regiones europeas, donde se desarrollaron diversas fórmulas de industria rural dispersa como el domestic system y el putting out system. En Inglaterra estos factores se concretaron aún más para propiciar el tránsito a la industrialización en esta región antes que en el Continente. En primer lugar, Inglaterra experimentó una temprana revolución agrícola durante el siglo XVIII, con especial relevancia del proceso de concentración de las propiedades acelerado a partir de 1760 por las leyes de cercamiento (Enclosure Acts), y con un importante incremento de la productividad mediante la adopción de mejoras técnicas; todo ello se tradujo en la producción de excedentes, la acumulación de capitales, el incremento de la población y el crecimiento de las ciudades. En segundo lugar, en Inglaterra más que en ningún otro sitio se produjo una acumulación progresiva de innovaciones tecnológicas que propiciaron el desarrollo de la producción fabril, el desplazamiento del trabajo artesano por la máquina, y el incremento de la productividad. En tercer lugar, el comercio internacional fue fundamental para una potencia marítima como Inglaterra: el país pudo apoyarse en la demanda exterior –del Continente y de las posesiones coloniales- para realizar el tránsito de una producción nacional orientada al consumo propio a una economía de exportación ligada a la creciente integración de los mercados mundiales. No es de extrañar, por tanto, que fueran británicos los principales teóricos del liberalismo económico, como es el caso de Adam Smith (La riqueza de las naciones, 1776) y David Ricardo (Principios de economía política, 1817), quienes junto con pensadores continentales como Jean-Baptiste Say (Tratado de economía política, 1803) sentaron los postulados económicos del liberalismo clásico: el principio del laissezfaire, el libre juego de la oferta y la demanda, la coincidencia entre interés individual y beneficio social. 2 La primera revolución industrial Como se ha señalado ya, Inglaterra fue el primer país del mundo en experimentar la revolución industrial, hasta el punto de que su caso se ha presentado muchas veces –de forma errónea- como el modelo de desarrollo que todos los demás países debían seguir si querían tomar el tren de la modernización. La industrialización en Inglaterra se desarrolló en primer lugar en el sector textil, en el que el desarrollo fabril propició la sustitución de la lana, tradicional materia prima de los tejidos ingleses, por el algodón, materia prima abundante y barata que se importaba desde la India. La industria del algodón incorporó innovaciones técnicas decisivas, como el telar de lanzadera volante desarrollada por Kay, la máquina de hilar jenny de Hargreaves, la water frame de Arkwright y la mule de Crompton, o el telar mecánico de Cartwright. Surgió así un sistema de producción fabril (factory system) regionalmente concentrado y con núcleos de producción y exportación como Manchester, Liverpool y Londres en los que la inversión de capitales, la producción industrial y el comercio se realimentaban mutuamente para producir un crecimiento continuo y progresivo de la producción. El segundo sector protagonista de la primera industrialización fue la industria siderúrgica, basada en la combinación del hierro y el carbón de hulla y, nuevamente, en avances técnicos que abarcan desde los nuevos métodos de forja desarrollados por Cort a la producción de acero en grandes cantidades gracias al procedimiento diseñado por Bessemer en 1856. Con el tiempo, la producción nacional de hulla y de hierro y acero llegó a ser sinónimo del nivel de industrialización alcanzado por un país y, de forma indirecta, sirvió como indicador del status de potencia de cada nación. En 1800 Inglaterra producía 10 veces más carbón que países como Francia o Alemania, y a lo largo del siglo XIX multiplicó su producción por 23, aunque para entonces había sido superada por la producción de Estados Unidos. Estrechamente ligado a la siderurgia, el tercer pilar estratégico de la primera revolución industrial fue el desarrollo del ferrocarril a partir del perfeccionamiento de la máquina de vapor por James Watt en la década de 1780. La industria del ferrocarril, por sus grandes requerimientos técnicos y financieros y por su papel dinamizador de las comunicaciones, el transporte y el comercio, tomó el relevo como motor del desarrollo industrial en las décadas centrales del siglo XIX y tuvo un impacto definitivo en la integración de los mercados regionales y nacionales. Inglaterra acometió en la década 3 de 1830 la construcción de una red nacional de ferrocarriles, seguida en los años 1840 por Bélgica, Francia, Alemania y España. La industrialización se desarrolló en el continente europeo de acuerdo con pautas específicas que la diferencian del denominado modelo inglés. En Europa se trata de un proceso tardío, que cuenta con el antecedente y la competencia británica y se beneficia de las transferencias tecnológicas desarrolladas en las Islas, pero que sufre la rémora del mayor predominio de la economía y la sociedad agraria y aristocrática tradicionales, y la desventaja de la escasa integración regional. Cuatro rasgos específicos pueden señalarse en la primera industrialización del continente europeo, según A. Bahamonde y R. Villar. En primer lugar, el sector líder ya no es el textil, sino la industria de bienes de equipo, y en especial el ferrocarril y la gran industria siderúrgica. En segundo lugar, la industrialización recurrió en gran medida a la financiación externa, lo que originó una fuerte vinculación entre banca e industria. En tercer lugar, el Estado desempeñó un papel protagonista como motor de muchos procesos de industrialización, en especial en Rusia, pero también en la Europa central y occidental (Alemania, Francia, Bélgica) y mediterránea (Portugal, España, Italia). En cuarto lugar, en el continente la industrialización fue un fenómeno regional con fuertes contrastes entre el desarrollo de las zonas más pujantes y los territorios que quedaron descolgados del proceso. El desigual ritmo desarrollo por regiones permite diferenciar, como hace S. Pollard, entre un núcleo de países adelantados o first commers (Bélgica, Francia y Alemania) y los rezagados o late commers (Austria-Hungría, Rusia y Escandinavia) a los que se añadiría la “periferia” (Europa Balcánica y Mediterránea) que se incorporó hacia 1870 a la revolución industrial, aunque con excepciones como el País Vasco o Cataluña, de desarrollo temprano. De forma general puede hablarse de diversas vías nacionales a la industrialización, siendo los casos de Francia, Bélgica y los Estados alemanes los más destacados en el Continente. Bélgica presentó el caso más temprano de industrialización continental gracias a su disponibilidad de carbón de hulla, a la explotación de su posición geográfica y sus vínculos económicos con Francia, y al impulso prestado desde el gobierno. Francia repitió grosso modo los pasos marcados por el modelo inglés –a excepción de las transformaciones de la agricultura, solo tardíamente posibilitadas por la obra de la Revolución de 1789-, desarrollando una industria textil bien conformada ya en la década de 1830 –a pesar del inconveniente de no disponer de carbón de calidad- y emprendiendo en la década siguiente la construcción de su red ferroviaria gracias a la 4 fuerte implicación de la banca. El caso alemán –condicionado por la tardía unificaciónpresenta diversidad de experiencias regionales, que van desde la industrialización de la Cuenca del Ruhr según el modelo inglés hasta la articulación de un modelo prusiano en las regiones orientales. La abundancia de hierro y carbón, la integración comercial impulsada por la unión aduanera (Zollverein) de 1834 y el impacto del ferrocarril completan las características del proceso industrializador en este país. La segunda revolución industrial y el desarrollo del gran capitalismo En torno a las décadas de 1870-1880 y hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial se asistió a una nueva oleada de desarrollo técnico y económico conocida como segunda revolución industrial. Coincidiendo con un ciclo largo de depresión económica (1873-1896) se desarrollaron nuevas ramas industriales y formas novedosas de organización de la empresa capitalista, a la vez que la industrialización se extendía a áreas del planeta hasta entonces periféricas en el proceso, como Estados Unidos, o desvinculadas del mismo, como Japón. Todo ello, unido al desarrollo del imperialismo de las grandes potencias y a un nuevo salto cualitativo en el desarrollo de los transportes y comunicaciones (telégrafo, navegación a vapor), produjo como resultado un incremento en la interconexión de los mercados mundiales o, dicho de otro modo, una aceleración del proceso de mundialización económica. La segunda revolución industrial se originó, como se ha mencionado ya, en un contexto de crisis económica –que se ha llamado “la primera Gran Depresión del capitalismo”- presidido por el descenso de precios, beneficios y salarios, e incremento del desempleo y de la competencia. Para sobrevivir, las empresas más adaptativas recurrieron a dos tipos de estrategias: los procesos de concentración, y la aplicación de innovaciones tecnológicas que transformaron la organización del trabajo industrial. Muchas empresas se unieron creando trusts o aglomerados de firmas, que seguían fórmulas de concentración horizontal (fusión de empresas del mismo sector) o vertical (fusión de empresas dedicadas a las distintas fases de un proceso productivo). Proliferaron también los cárteles, acuerdos entre empresas del mismo sector para acordar precios o salarios, o para disminuir la competencia. En esta etapa se hicieron famosos los nombres de los magnates del gran capitalismo, como los Krupp o los Carnegie (industrias del acero), Rockefeller (petróleo), J.P. Morgan y la familia Rothschild (banca), Hearst (prensa), etc. Casi todos los gobiernos, presionados por los grandes intereses capitalistas, trataron de proteger la producción industrial nacional 5 mediante la elevación de los aranceles aduaneros, inaugurando así en torno a la década de 1880 una etapa de proteccionismo generalizado que venía a sustituir al librecambismo anterior. Se desarrollaron también fórmulas novedosas para ampliar el mercado potencial de consumidores de los productos industriales. La venta a plazos, los primeros grandes almacenes (creados en París en 1852) y el florecimiento de la publicidad son tres elementos que se combinaron para dar lugar, entre las últimas décadas del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, al nacimiento de una sociedad de consumo de masas. En cuanto a las innovaciones tecnológicas, fueron muy abundantes en la segunda revolución industrial, sobre la base de una constante transferencia de descubrimientos científicos a la producción económica. Tal vez el cambio más característico fue el relevo del carbón, el vapor y el hierro, emblemas de la primera revolución industrial, por el petróleo, la electricidad y el acero. En el campo de los transportes y las comunicaciones se completaron las redes ferroviarias, que alcanzaron dimensión continental con proyectos como el Union Pacific, el Transiberiano o el Orient Express. La navegación a vela fue definitivamente superada por los barcos de acero propulsados por vapor en la década de 1870. El tráfico fluvial y marítimo se impulsó además con la construcción de canales continentales (Canal de Rotterdam, Canal de Kiel) e interoceánicos (Canal de Suez, 1869; Canal de Panamá, 1914). Todo ello impulsó el incremento del comercio internacional, la caída de los precios de las materias primas y el incremento en la interconexión de los mercados mundiales. La industria del automóvil conoció también un lento pero fundamental desarrollo a partir de la invención del motor de explosión alimentado por gasolina (Benz, 1885). Algo más tarde se añadirían las posibilidades abiertas por la aviación, inicialmente con el dirigible (Zeppelin, 1896) y posteriormente con el aeroplano desarrollado por los hermanos Wright (1903). El desarrollo del telégrafo (Morse), del teléfono (Bell) y de la radio (Marconi) conformó la tríada básica de avances en las telecomunicaciones. Otras innovaciones científico-tecnológicas dinamizaron sectores preexistentes y propiciaron la aparición de nuevas ramas de actividad industrial. Las industrias siderúrgicas y metalúrgicas tuvieron como gran protagonista a la producción de acero gracias al desarrollo del horno de Bessemer y del procedimiento Siemens-Martin, mientras otros metales como el aluminio, el cobre, el níquel y el zinc se incorporaron decididamente a los procesos industriales. Todo ello hizo posible una renovación 6 constante de la industria de bienes de equipo, el desarrollo de una nueva arquitectura basada en el acero (Pabellón de la Exposición Universal de Londres de 1851, Torre Eiffel de París en 1889), la aplicación de los nuevos materiales a la industria bélica y a los medios de transporte y, de forma más modesta, la generalización del consumo de bienes como las bicicletas o las máquinas de coser y de escribir. Surgió además toda una serie de nuevas industrias vinculadas a la aplicación de la electricidad a usos productivos y ligados a la vida cotidiana, como los tranvías eléctricos, el alumbrado eléctrico por bombillas, el ferrocarril metropolitano subterráneo o el cinematógrafo. La industria química fue otra de las ramas fundamentales de la nueva etapa, con innovaciones y aplicaciones de muy diverso tipo: desarrollo de los tintes sintéticos como la anilina, de los abonos químicos como los fosfatos y nitratos, de materiales explosivos como la dinamita, de sustancias farmacológicas como la aspirina, etc. A estas innovaciones se añadieron, en fin, nuevas formas de organización de la producción fabril que podemos condensar en los conceptos de fordismo, que multiplicaba la fragmentación del proceso productivo e introducía la cadena de montaje (como ocurrió por primera vez en la fábrica Ford en 1909), y el taylorismo, basado en la organización científica del trabajo mediante la especialización, la mecanización de movimientos y la introducción del cronómetro (The Principles of Scientific Management, 1911). A pesar de que las innovaciones tecnológicas parecían proporcionar una base firme para un continuo crecimiento económico, la observación del comportamiento de la economía capitalista permitió determinar, ya a mediados del siglo XIX, que ésta responde a un esquema cíclico, con la alternancia de fases de prosperidad –con altos beneficios, expansión del comercio y del empleo, y alza de precios- y periodos de depresión –caracterizados por el descenso de los beneficios y de los precios, la superproducción y el desempleo-. Estos ciclos o fluctuaciones de la actividad económica –industrial, comercial y bursátil- capitalista han sido objeto de intensos debates y numerosas teorizaciones en el último siglo y medio. De forma muy simplificada podemos señalar tres grandes tipos de ciclo: los ciclos largos o ciclos Kondratieff, que tienen una duración promedio de 54 años; los ciclos medios o de Jutglar, con una duración media de 8 años; y los ciclos cortos, menores o de Kitchin, con una duración media de 3,5 años. A partir de la teorización de Kondratieff, Schumpeter propuso en 1939 un modelo tricíclico que divide el siglo XIX en tres grandes fases: la correspondiente a la primera revolución industrial y al vapor (17897 1848), una segunda fase basada en el ferrocarril y el acero (1848-1896) y una tercera fase protagonizada por el automóvil, la electricidad y las industrias químicas (a partir de 1896). Independientemente de la periodización que adoptemos, en el tránsito del siglo XIX al XX la economía mundial estaba experimentando un nuevo despegue de importantes consecuencias, ya que el desigual desarrollo inducido en las décadas de la segunda revolución industrial estaba conduciendo a una reordenación de las grandes potencias económicas del planeta. Entre 1870 y 1914 cuatro países europeos –Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia- concentraban el 50% de la producción industrial mundial, pero las diferencias entre ellos eran notables. Gran Bretaña, que durante un siglo había sido el taller del mundo, no pudo mantener su supremacía como primera potencia industrial ante el avance de rivales económicos más pujantes, aunque la City londinense continuó siendo el gran centro financiero del planeta y el dominio de los mares garantizó a los ingleses una posición de privilegio en el comercio mundial. La participación inglesa en la producción industrial mundial descendió de un tercio en 1870 a un sexto en 1916; su participación en el comercio mundial acusó un descenso algo menor. Alemania con su desarrollo acelerado por la unificación (1871) y su pujanza en las nuevas ramas industriales se convirtió en el más serio competidor de los ingleses en Europa, mientras Francia no dejaba de perder posiciones y otros países europeos, los ya mencionados late commers, se sumaban a muy diferentes ritmos al desarrollo económico de la era del gran capitalismo. Junto a ello, el fenómeno más característico de la segunda revolución industrial fue la incorporación de dos potencias extraeuropeas, Estados Unidos y Japón, al selecto club de los países altamente industrializados. Ambos suponen casos excepcionales, el primero por la velocidad y extensión de su desarrollo económico, que llevaría a Estados Unidos a concentrar el 38% de la producción industrial mundial en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y el segundo por ser el japonés el primer ejemplo de industrialización en un país no europeo ni occidental. El éxito de la industrialización en Estados Unidos descansó en la extensa base de producción agrícola del país, la formación de un inmenso mercado interior –acrecentado por una constante inmigración-, y la aplicación constante de mejoras tecnológicas de la producción. En el caso de Japón, el proceso de industrialización posibilitado por el triunfo de la Revolución Meiji (1868) tuvo como pilares el impulso estatal, la adaptación de innovaciones tecnológicas occidentales a un sustrato tradicional 8 autóctono, la exacción fiscal del campesinado y la articulación de grandes consorcios industriales (zaibatsus). El ciclo liberal-revolucionario. Sistemas políticos y constitucionalismo. En el plano político, Europa atravesó durante el siglo XIX un ciclo de revoluciones liberales que sacudieron el continente en sucesivas oleadas. Siguiendo el ejemplo francés de 1789, y ante la resistencia opuesta por las fuerzas de la Restauración y por las potencias de la Santa Alianza a los vientos de cambio, la revolución se convirtió en el modelo adoptado por la burguesía continental para forzar las transformaciones políticas y económicas necesarias para la liquidación del Antiguo Régimen. El liberalismo y el nacionalismo fueron los dos motores de las revoluciones burguesas de la primera mitad de la centuria. Desde mediados de siglo se añadieron a ellos, como nuevos elementos movilizadores, el surgimiento de las aspiraciones democráticas y las reivindicaciones de carácter social. El liberalismo clásico del siglo XIX aspiraba a sustituir las monarquías absolutas por regímenes liberales con constituciones escritas como expresión de la soberanía nacional, con garantías a las libertades individuales –integridad personal, libertad religiosa, de opinión y de prensa-, respeto al derecho de propiedad privada y a la libre empresa, y mecanismos de defensa contra los abusos del poder. El nacionalismo surgió de la herencia de la revolución francesa y del romanticismo alemán como una ideología y un movimiento cultural, social y político que suponía la existencia de naciones, grupos de individuos que comparten una lengua, una cultura, una historia y un carácter étnico común. Según sus principios, las naciones tenían derecho a la independencia política, y todos los miembros de una misma comunidad nacional debían poder vivir reunidos bajo el techo común de un Estado nacional. El nacionalismo fue a la vez una fuerza centrípeta –al promover movimientos de unificación nacional como el italiano y el alemán- y centrífuga –al amenazar la continuidad de los viejos imperios multinacionales como el Austro-Húngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Las revoluciones de 1820 fueron la primera oleada revolucionaria de la Europa de la Restauración, con estallidos que se sucedieron en España, Italia, Portugal y Grecia. El movimiento revolucionario se inició con el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (1 de enero de 1820) y la imposición a Fernando VII de la Constitución de Cádiz de 1812, inicio del Trienio Liberal (1820-1823). Los liberales revolucionarios impusieron también regímenes constitucionales a Fernando I en 9 Nápoles (donde actuó la sociedad secreta de los carbonarios), al regente Carlos Alberto en Piamonte, y a Juan VI en Portugal. Estos logros fueron aplastados por las potencias de la Santa Alianza: Austria intervino en la península itálica para restituir el absolutismo, y Francia hizo lo mismo en España con el envío en 1823 de la expedición de los Cien Mil Hijos de San Luis aprobada en el Congreso de Verona del año anterior. Igualmente fracasó la revuelta decembrista de Rusia (1825), considerada un último coletazo de esta oleada revolucionaria. Solamente en Grecia el movimiento fue exitoso: la revuelta contra el dominio otomano (1821) dio paso a una prolongada guerra de independencia apoyada por los liberales filohelénicos británicos y franceses, así como por Rusia, que concluyó con la conquista de la independencia por el Estado griego en 1830. Ese mismo año prendía la mecha de un nuevo ciclo revolucionario. Las revoluciones de 1830 tuvieron su primera manifestación en París, donde las “tres jornadas gloriosas” de julio desalojaron del trono de Francia al absolutista Carlos X de Borbón e inauguraron la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans, llamado “el rey burgués”. En los acontecimientos del 1830 parisino confluyen ya motivaciones políticas de signo liberal con reivindicaciones sociales –pleno empleo y salario suficiente- de las capas populares urbanas. El rechazo unánime a la monarquía autocrática de Carlos X posibilitó la alianza temporal de la burguesía y de las clases trabajadoras a pesar de que los objetivos de unos y otros en materia económica y sociolaboral eran netamente divergentes. Sin embargo, una vez alcanzados sus objetivos con la monarquía de julio, la gran burguesía se cuidó de excluir al pueblo “bajo” del ejercicio del poder mediante la introducción del sufragio censitario. El eco de los acontecimientos de Francia prendió la mecha revolucionaria en varios rincones del Viejo Continente. En Bélgica estalló una revolución que unió liberalismo y nacionalismo para conquistar la independencia del país respecto de los Países Bajos. El movimiento triunfó gracias al apoyo de Francia e Inglaterra y permitió instalar en 1831 un régimen monárquico liberal, encabezado por el rey Leopoldo, en el nuevo Estado belga. También tuvo tintes nacionalistas y liberales la revolución de 1830 en Polonia, entonces dominada por la Rusia zarista. Los revolucionarios llegaron a proclamar la independencia polaca antes de ver su movimiento de liberación nacional aplastado por las tropas zaristas ese mismo año. En Italia hubo en 1831 brotes liberales y nacionalistas –alentados una vez más por los carbonarios- en los ducados de Parma y Módena, y en la Romaña. Todos ellos fueron aplastados por el Imperio Austro10 Húngaro, que restituyó manu militari los regímenes absolutistas. En Alemania los revolucionarios lograron a lo largo de 1830-1831 que se concedieran constituciones en varios Estados del centro y sur del país como Sajonia, Hannover, Brunswick y HesseKassel. Sin embargo el movimiento liberal y nacionalista perdió fuerza rápidamente y entró en claro declive en 1833, perdiendo las posiciones alcanzadas. Suiza, por último, atravesó también en esos mismos años un periodo revolucionario. Pese al reflujo reaccionario que siguió a la oleada de revoluciones, el liberalismo y el nacionalismo habían conquistado importantes avances con el ciclo abierto en 1830. En la parte occidental del continente, el Reino Unido, Francia y Bélgica contaban con regímenes constitucionales de características similares –sistema parlamentario e instituciones liberales- representantes de los intereses de la burguesía; además Bélgica y Grecia constituían sendos ejemplos de nacionalismo exitoso. En las grandes potencias de la Europa central y oriental –Prusia, Austria y Rusia- se había afirmado, en cambio, el inmovilismo de los regímenes autocráticos. En la Europa mediterránea, el nacionalismo italiano esperaba su próxima oportunidad, mientras España asistía durante la última y “ominosa” década del reinado absolutista de Fernando VII a la independencia de casi todas sus posesiones en América. En las motivaciones que explican el estallido y la vertiginosa difusión de las revoluciones de 1848 por toda Europa confluyen complejos factores que conviene analizar por separado. Por una parte asistimos nuevamente al impulso del liberalismo por alcanzar las conquistas ya conocidas, allí donde hasta ahora se han mantenido incólumes los regímenes absolutistas. A ello se añade una nueva tendencia, la que aportan los ideales democráticos, que surgieron como reacción ante las limitaciones del liberalismo clásico y del doctrinarismo. A pesar de su vinculación, por tanto, no pueden confundirse los usos políticos de los conceptos de liberalismo y democracia en el siglo XIX, que para muchos contemporáneos constituían posiciones contrapuestas. Las aspiraciones del movimiento democrático de mediados de siglo se condensaban en el establecimiento del sufragio universal, la reivindicación de la soberanía popular, la reducción de las desigualdades socioeconómicas, un régimen de libertades y garantías constitucionales más exigente que beneficiara al conjunto de la población, y no solamente a la burguesía, y la opción por el republicanismo. Fueron determinantes en los acontecimientos de 1848, por otra parte, los factores sociales. La revolución vino precedida por una grave crisis económica que era a la vez agrícola – malas cosechas de cereales desde 1945, enfermedad de la patata de 11 1846, alza de precios y hambre en 1847-, industrial –por el descenso de las ventas y la caída de la producción- y financiera. La crisis económica no desencadenó las revoluciones de 1848, pero sembró el descontento y la agitación social, y predispuso a las poblaciones a cuestionar el orden establecido, secundando la acción de las elites. Como tercer grupo de factores debemos tener en consideración, como se ha apuntado, las motivaciones nacionalistas presentes en gran parte de los países. Se trata aquí fundamentalmente de las aspiraciones de los pueblos que anhelaban construir la unidad nacional –como ocurre en los diversos Estados italianos y alemanes- y de las minorías nacionales integradas en los grandes Imperios de Europa central y oriental: húngaros, checos, croatas, polacos, etc. En 1848 prácticamente toda Europa, a excepción del Reino Unido, Bélgica y Rusia, se vio sacudida por el movimiento revolucionario de signo democrático radical. Una vez más la revolución prendió en primer lugar en Francia, donde una protesta de obreros, estudiantes y soldados de la Guardia Nacional derribó, en febrero de 1848, la monarquía de Luis Felipe. Las reivindicaciones políticas –sufragio universal- y sociales fueron recogidas por el nuevo régimen, la efímera II República Francesa, a cuya cabeza se situó en diciembre Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón I y presidente de la República elegido por sufragio universal masculino. El impulso revolucionario se agotaría después paulatinamente bajo el poder del “príncipepresidente”, hasta extinguirse definitivamente con el golpe de Estado de 2 de diciembre de 1851 (el 18 Brumario analizado por Marx) y la instauración del II Imperio Francés (1852-1870). En Italia se registró una temprana sublevación revolucionaria en Sicilia, que obligó a Fernando II de Nápoles a otorgar una constitución ya en enero de 1848. También se produjeron estallidos revolucionarios en Piamonte, donde el rey Carlos Alberto concedió un Estatuto Real; en Venencia y el Milanesado, cuyas sublevaciones contra los austriacos recibieron el apoyo militar piamontés; y en la Toscana. En marzo de 1848 estallaba la revuelta en los Estados Pontificios, lo que obligó al Papa Pio IX a huir de Roma; en febrero de 1849 los revolucionarios, con el creador de la Joven Italia Giuseppe Mazzini y otros dirigentes al frente, proclamaban la República Romana. Sin embargo, a pesar de los rápidos éxitos alcanzados, a lo largo de 1849 todos los movimientos revolucionarios italianos fueron aplastados militarmente por el Imperio Austro-Húngaro y, en el caso de Roma, por la intervención militar franco-española. 12 El Imperio Austriaco se vio sacudido con especial intensidad en 1848; aquí el carácter nacionalista de los distintos focos revolucionarios es la nota predominante. Se produjeron estallidos en Bohemia, Hungría, Croacia, el Véneto y el Milanesado, así como en la propia capital del imperio, Viena, donde los revolucionarios forzaron en marzo la caída del canciller Metternich y la abdicación del emperador Fernando I a favor de su sobrino Francisco José I. En la Dieta constituyente reunida a continuación (1848-1849) se procedió a la aprobación de las llamadas leyes de marzo, que daban satisfacción a las aspiraciones del nacionalismo magiar, al separar legalmente Hungría de Austria. Tras un periodo crítico, con los húngaros reclamando una Asamblea propia y los checos reivindicando la restitución del reino de Bohemia, a lo largo de 1848 y 1849 las victorias militares sobre los movimientos nacionalistas lograron alejar el fantasma de la desintegración territorial del Imperio. La revuelta de Praga y la defección de Hungria –que en marzo de 1849 se había proclamado independiente bajo la forma de una república- fueron aplastadas por las tropas imperiales, ayudadas en el caso húngaro por el ejército enviado por el zar Nicolás I. En Viena, bombardeada y ocupada por las fuerzas imperiales, Francisco José I restauró en marzo de 1849 el absolutismo e impuso una constitución centralista. En el 48 alemán confluyeron componentes liberales, democráticos y nacionalistas. La revolución prendió en primer lugar en la capital de Prusia, Berlín, donde Federico Guillermo IV se vio obligado a aceptar un gobierno liberal, y en las capitales de los Estados del sur Baden, para extender después por todo el país: Sajonia, Baviera y Hannover, entre otras, van sumándose a la oleada revolucionaria. Es la ocasión que esperaban los nacionalistas alemanes para impulsar el sueño de unificar el país bajo instituciones representativas. Con este objetivo se reunió en Frankfurt del Meno una Asamblea Nacional Constituyente entre mayo de 1848 y marzo de 1849, amalgama de liberales y demócratas que logran aprobar una Constitución para Alemania y proponer al rey prusiano situarse a la cabeza del Imperio alemán unificado. El rechazo de Federico Guillermo IV a la corona que se le ofrecía provocó un segundo pulso revolucionario en marzo de 1849, que sucumbió, no obstante, ante los avances de la reacción en toda Alemania, donde se disolvieron los parlamentos elegidos el año anterior y se realizaron numerosas detenciones. La mejora de la situación económica en 1848, la desconexión e incluso la insolidaridad entre los distintos movimientos revolucionarios nacionales, el retraimiento de la burguesía ante el temor a la radicalización de las masas populares, los solidaridad 13 entre los monarcas absolutos –que colaboraron en el aplastamiento de los revolucionarios- y la eficacia de las acciones militares contra los sublevados explican el fracaso de las revoluciones de 1848. Quedaron como legado, sin embargo, algunos avances importantes: la abolición de la servidumbre y el feudalismo en aquellas regiones de Europa donde todavía persistían –a excepción de Rusia, donde habría que esperar todavía hasta 1861-, el surgimiento de regímenes parlamentarios con sufragio censitario –en el caso de Francia, universal-, y las perspectivas de unificación nacional e independencia nacional en varios países. Los grandes perdedores de 1848 fueron las clases populares, trabajadores y campesinos, cuyas aspiraciones habían sido primero instrumentalizadas y después olvidadas por la burguesía revolucionaria. Las lecciones de 1848 se proyectarían durante todo el resto del siglo, en el que el liberalismo y la extensión del sufragio continuaron registrando avances. En el Reino Unido, el único país europeo en el que las instituciones liberales funcionaron de forma continuada a lo largo de todo el siglo XIX, las ampliaciones del sufragio de 1832, 1867 y 1884/85 extendieron la ciudadanía activa a grupos cada vez más numerosos de población. En el continente se registró también una tendencia, más tardía, a realizar el tránsito desde el liberalismo moderado que se apoyaba en el sufragio censitario, hacia la adopción de los principios democráticos. Francia fue la pionera en la introducción del sufragio universal masculino 1848, y esta tendencia a la ampliación del derecho de voto alcanzó también con el tiempo a Alemania (1871), España (1890), Austria (1907) e Italia (1912). La extensión del cuerpo de la ciudadanía activa trajo consigo transformaciones en las formas de la política, como el creciente peso de la opinión pública y de sus medios de expresión –muy especialmente la prensa- y, ya el siglo XX, la conformación de los primeros partidos políticos de masas. Se sumaron, además, nuevas reivindicaciones al debate político, con especial mención a los movimientos sufragistas que reclamaban el voto para la mujer, y a las variadas modalidades del movimiento obrero. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, todos los Estados europeos eran monarquías, a excepción de Suiza y Francia, que en 1870 había iniciado el régimen de la III República. Casi todas ellas eran monarquías constitucionales: la autocracia zarista en Rusia y, en los márgenes europeos, el Imperio Otomano, constituían las únicas excepciones. Todas ellas se consideraban regímenes representativos con sistemas más o menos restrictivos de sufragio; solamente Francia y Suiza se apoyaban en un sufragio auténticamente democrático. Puede concluirse que gran parte de las aspiraciones que 14 alentaron el ciclo revolucionario abierto en 1789 se habían alcanzado, pero el propio dinamismo político, económico y social del siglo XIX había acabado por desbordar los objetivos de los liberales y revolucionarios de primera hora. Sociedad burguesa versus movimiento obrero. El desarrollo capitalista del siglo XIX y las revoluciones liberales de la centuria propiciaron la progresiva sustitución, en toda Europa, de la sociedad estamental propia del Antiguo Régimen por la sociedad de clases como nuevo modelo de estructura social. La adscripción jurídica de los individuos a estamentos cerrados y estáticos, en virtud principalmente del nacimiento, dio paso a una estructura más abierta y flexible, en la que la posición de los individuos en la sociedad se definía principalmente por las diferencias de riqueza. Tres grandes procesos interrelacionados definen el universo social de los países desarrollados, es decir esencialmente los europeos, en el siglo XIX: el surgimiento de la sociedad de clases, la progresiva sustitución de la aristocracia por la burguesía como grupo director de la sociedad, y el desarrollo del antagonismo entre la burguesía y las clases trabajadoras crecientemente organizadas en el movimiento obrero. Las clases sociales en la Europa del siglo XIX A lo largo del siglo XIX la nobleza terrateniente compartió con la burguesía ascendente –y en especial con sus estratos superiores- la categoría de élite dominante de las sociedades europeas. Se trataba de una nobleza enormemente heterogénea desde el punto de vista territorial y de su estratificación interna, que mantuvo no obstante una cierta homogeneidad cultural basada en la posesión de la tierra y en la preservación de rasgos y modos de vida aristocráticos. En muchos países, y como estrategia de supervivencia económica, muchas familias de este grupo social acabarían fusionándose –normalmente por la vía matrimonial- con los estratos superiores de una burguesía ansiosa de disimular su carácter advenedizo con los ropajes de un título nobiliario. A pesar de esta tendencia a la emulación aristocrática, las burguesías europeas darían lugar con el tiempo a la conformación de una auténtica sociedad burguesa definida por hábitos y señas de identidad comunes y diferenciadas, en oposición tanto a las viejas clases nobles como a las nuevas clases proletarias. La burguesía aportó un nuevo estilo de vida que se desarrolló en hábitats diferenciados en el tejido urbano –los barrios residenciales y los ensanches- y en espacios de sociabilidad propios –el teatro, la 15 Bolsa, el casino, el café-. El hogar burgués como escenario por excelencia de la institución familiar patriarcal, la vestimenta diferenciada de la de las clases populares, o el acceso a modalidades de ocio y diversiones típicamente burguesas –si bien en muchos casos eran adaptación de las aristocráticas- constituían otros tantos símbolos del status alcanzado por esta clase social. Hay que advertir, no obstante, que existía también una marcada heterogeneidad en el seno de la misma, por lo que conviene establecer una distinción entre la alta burguesía financiera, comercial e industrial; la burguesía mediana y pequeña de las clases medias, integradas por los notables rurales, artesanos y comerciantes; y la burguesía culta de las clases profesionales, intelectuales y altos funcionarios. Las clases trabajadoras estaban integradas por una gran masa de campesinos –el grupo social predominante en términos cuantitativos- y obreros urbanos. El campesinado –de composición también muy heterogénea- conoció un paulatino proceso de transformación social, derivado de la lenta pero implacable desagrarización de las sociedades europeas –en muchas regiones solo perceptible en la últimas décadas del siglo XIX- y la erosión de los modos de vida tradicionales ligados a la vida en el campo. En Europa Occidental se produjo de forma comparativamente más temprana el tránsito paulatino de campesinos a agricultores –merced a la adquisición de las tierras por los trabajadores que pasan así a ser pequeños propietarios-, si bien en la cuenca mediterránea pervivió un amplio sustrato de campesinado privado de la posesión de la tierra. En la Europa Central y Oriental los cambios fueron mucho más lentos y superficiales, y tuvieron como precondición la tardía abolición de la servidumbre –que en Austria-Hungría tuvo lugar en 1848 y la Rusia zarista en 1861-. Las clases trabajadoras urbanas constituían, junto con los campesinos, el otro grupo situado en la base de la pirámide social. Nuevamente hay que advertir aquí de la heterogeneidad que se escondía tras la categoría genérica de “clases trabajadoras”, “obreros” o “proletariados”, pues más allá de su condición definitoria de asalariados –ya que en sentido estricto no poseían más riqueza que su fuerza de trabajo- encontramos situaciones muy diversas que van desde el trabajador de la gran fábrica industrial – integrante a menudo de una aristocracia obrera- hasta los grupos desclasados del lumpenproletariado, pasando por trabajadores temporales, empleados del servicio doméstico o trabajadores de oficios menores. Uno de los efectos más nítidos de la industrialización fue la creciente división que introdujo entre capital y trabajo, lo que a su vez llevó a aumentar el antagonismo 16 entre la burguesía, que poseía las máquinas y restantes recursos necesarios para la producción, y la clase obrera. Las primeras décadas de industrialización, con el éxodo de millones de campesinos a las ciudades y la incorporación al trabajo fabril significaron para la mayoría de trabajadores de la industria –en especial en el caso inglés- un descenso en sus condiciones de vida, desde el punto de vista del nivel de renta, de las condiciones de trabajo o del hábitat proporcionado por las insalubres barriadas proletarias. Los salarios eran bajos –manteniéndose solo un poco por encima del nivel de subsistencia-, los horarios de trabajo excesivos y las condiciones insalubres; el trabajo femenino e infantil en peores condiciones que la de los varones fue la norma general. Todo ello se daba en un marco de relaciones laborales presuntamente libre, merced al desmantelamiento de las estructuras gremiales y la implantación de los principios liberales, pero en el cual los empresarios tenían todas las ventajas y los trabajadores carecían –en los primeros momentos- de fuerza alguna de negociación. El surgimiento del movimiento obrero La toma de conciencia acerca de los efectos más negativos de la sociedad industrial burguesa provocó, primero en Inglaterra y después en otros países, el surgimiento de corrientes y movimientos críticos hacia el capitalismo industrial. Este fenómeno se diferencia de los motines de subsistencia frecuentes en la sociedad del Antiguo Régimen, que eran revueltas espontáneas y efímeras provocadas por la carestía o la escasez. Los protagonistas son ahora miembros de una nueva clase social –la clase obrera-, que crea organizaciones estables con fines bien definidos: aumentos salarial, reducción de la jornada laboral, mejores condiciones de vida, y acceso a los derechos políticos. En los orígenes del movimiento obrero hallamos la confluencia de muy diversas corrientes que coinciden en la crítica de los excesos del capitalismo. De un parte podemos identificar la obra de pensadores como Thomas Spence (1750-1814) y sus seguidores, los denominados radicales; así como de los ricardianos (continuadores de las ideas de David Ricardo, 1772-1823) y de los owenianos o seguidores de Robert Owen (1771-1858), considerado el padre del cooperativismo y el mutualismo y que plasmaría sus ideas reformistas en sus obras Una nueva concepción de la sociedad (1815) e Informe al condado de Lanark (1820). Owen fue considerado por el pensamiento marxista posterior como un precursor del socialismo, al igual que otros llamados socialistas utópicos o premarxistas, como el conde Saint-Simon (1760-1825), 17 Charles Fourier (1772-1837), creador de los falansterios –comunidades libres de trabajadores-, Louis Auguste Blanqui (1805-1881) o Etienne Cabet (1788-1856), de ideas cercanas al comunismo posterior, que plasmaría en su obra Viaje a Icaria (1842). Otra corriente influyente, y que se extendió por muchos países, fue la representada por el movimiento ludista o mecanoclasta, integrado por trabajadores que destruían violentamente la maquinaria textil, a la que culpaban del empeoramiento de las condiciones de trabajo. La primera manifestación del ludismo se dio en Inglaterra (1799-1812), a la que seguirían los movimientos mecanoclastas de Francia (1817-1823), Bélgica (1821-1830), Alemania (1830-1842) y otros países. Por otra parte debemos indicar la huella de las primeras asociaciones sindicales: las Sociedades de Socorros Mutuos, que en situaciones de huelga actuaban como caja de resistencia para garantizar la subsistencia de los trabajadores huelguistas, y posteriormente las asociaciones de oficios o Trade Unions, que florecieron tras la abolición de las Leyes de Asociación británicas que las prohibían. En 1929 el sindicalista John Doherty fundaba la Unión General del Reino Unido, y un año más tarde impulsó la fusión de 150 trade unions en la National Association for the Protection of Labour, la mayor organización obrera de Inglaterra, que apenas logró mantenerse hasta 1832. Entre 1838 y 1848 cobró auge el cartismo impulsado por la Asociación de Trabajadores de Londres dirigida por William Lovett. Se trató de un movimiento específicamente político que se apoyaba en la Carta del Pueblo de 1838 para reclamar la democratización del Estado –con la introducción del sufragio universal- como paso previo para la reforma social. El cartismo sucumbió al cabo de una década, erosionado por las divisiones internas y por la respuesta represiva del gobierno de Londres a sus acciones colectivas –huelgas y presiones de todo tipo-, pero proporcionó una importante experiencia organizativa al movimiento obrero inglés que sería aprovechada posteriormente por otras organizaciones. Con la obra de Friedrich Engels (1820-1895) y Karl Marx (1818-1883) el socialismo recibió por primera vez una fundamentación y sistematización filosófica que bebía de fuentes diversas: la dialéctica hegeliana, el pensamiento económico británico, los socialistas franceses –a los que Marx tildó de “utópicos” en contraposición a su propuesta de un “socialismo científico”-. Marx expuso sus ideas en multitud de escritos, pero sobre todo en sus obras fundamentales Miseria de la filosofía (1847), el Manifiesto comunista (1848) y El capital, del que sólo llegó a ver publicado el primer volumen 18 (1867); los dos siguientes vieron la luz en 1885 y 1894 gracias a su colaborador y amigo Engels. El pensamiento marxista acerca de la Historia se fundamenta en el materialismo histórico, que otorga el papel determinante en las relaciones sociales a la base económica (infraestructura), de la que depende el aparato político, jurídico e ideológico (supraestructura). Entre ambos niveles se establecen relaciones dialécticas, de modo que uno y otro se influyen mutuamente, pero en última instancia es la infraestructura la que condiciona el conjunto de la organización social. La historia consiste en una sucesión de modos de producción que con el paso del tiempo generan en su interior contradicciones, que se resuelven mediante la síntesis de términos antagónicos para producir un nuevo modo de producción. En cada una de estas etapas del progreso histórico las sociedades han generado determinadas relaciones de producción, que son el resultado de la relación entre trabajo y propiedad. La posición de cada individuo en el entramado de estas relaciones de producción determina su adscripción a una u otra clase social. Para Marx, desde la sociedad primitiva, igualitaria y sin clases, hasta la sociedad capitalista actual, la lucha de clases ha sido el motor de la historia. En el capitalismo industrial del siglo XIX los antagonismos de clase se presentan de forma extremadamente simplificada, ya que solo quedan esencialmente dos clases enfrentadas, la burguesía y el proletariado. Este último debe tomar conciencia de su situación de explotación y conquistar el Estado, instaurando inicialmente una dictadura del proletariado como etapa intermedia y necesaria para desmontar, desde arriba, el capitalismo. Una vez cumplida esta tarea, el Estado tendería a desaparecer y los hombres vivirían en una sociedad sin clases en la que los individuos se asociarían libremente, producirían lo necesario para una existencia digna y humana sin explotación, desaparecerían las diferencias entre ocupaciones, y se cumpliría el lema “de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades”. A la altura de la década de 1860 el movimiento obrero había alcanzado un grado importante de organización y extensión en varios países y estaba dando el salto a la creación de partidos políticos específicamente obreros, como la Asociación General de Trabajadores Alemanes de Ferdinand Lasalle, creada en 1863. En 1864 se convocó una reunión en Londres a la que acudieron líderes tradeunionistas ingleses, socialistas franceses y exiliados de varias nacionalidades, que acordaron crear la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). La AIT, conocida también como I Internacional 19 (1864-1876), fue la primera organización internacional de carácter revolucionario de la historia. Estuvo caracterizada por la heterogeneidad de corrientes ideológicas que albergó en su seno, y por el enfrentamiento entre los planteamientos de Marx –la figura predominante de la organización desde sus inicios- y los del anarquista ruso Mijaíl Bakunin. También fue decisivo para la AIT el fracaso de la experiencia de la Comuna de París, el régimen obrero revolucionario que conquistó el poder en 1871, tras la derrota del ejército francés en la guerra contra Prusia. El aplastamiento de la Comuna desencadenó una oleada represiva contra la I Internacional –a la que se corresponsabilizó de los acontecimientos de París-, que fue puesta fuera de la ley por la mayoría de los gobiernos. La interpretación de la experiencia de la Comuna dividió aún más a los seguidores de Marx, que pensaba que el movimiento obrero debía dotarse de un programa político y una organización cohesionada, y los de Bakunin, que prefería confiar en la acción popular espontánea. La fractura interna se saldó con la expulsión de los anarquistas, decidida en el Congreso de La Haya de 1872, lo que debilitó aún más a la I Internacional, que solamente se mantuvo cuatro años más. El pensamiento anarquista bebía de muy diversas fuentes y tradiciones, con figuras destacadas como William Godwin, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Mijaíl Bakunin, el príncipe Kropotkin o Eliseo Reclus, entre otros. Todos ellos contribuyeron a la formulación de las ideas centrales del pensamiento anarquista: la exaltación de la libertad y la autonomía individual, el rechazo de todo poder y de toda autoridad coactiva, el ateísmo radical, el énfasis en la educación popular, la creación de una sociedad libre de productores, sin gobierno ni sistemas legislativos, como meta final. La gran figura del anarquismo decimonónico fue, sin duda, el ruso Mijaíl Bakunin (18141876), rival de Marx en la I Internacional, como ya se ha mencionado. Bakunin rechazaba frontalmente la autoridad del Estado porque consideraba que éste es siempre represivo, y abogaba por la desaparición de los ejércitos por el mismo motivo. Su concepción sobre la revolución se alejaba de la de los marxistas al confiar en que la sociedad capitalista sería derribada por la acción revolucionaria espontánea de las masas, y en especial del campesinado. No es extraño que el anarquismo contara con numerosos seguidores en países de extensa base agraria, como Rusia, España o Italia. El anarco-colectivismo de Bakunin proponía una sociedad en la que los trabajadores se asociarían libremente en comunas, pequeñas comunidades autogestionadas con propiedad colectiva de los medios de producción. Las comunas podrían federarse con otras entidades similares. 20 En la comuna bakuninista el esfuerzo personal se remuneraría proporcionalmente, siguiendo la fórmula “a cada uno según su trabajo”. Para los críticos de Bakunin, esto abría el camino a la reproducción de las desigualdades y de una burocracia –siempre sospechosa, como todo instrumento de poder- encargada de la distribuir los beneficios de la producción. Kropotkin (1842-1921) propuso por ello el modelo alternativo del anarco-comunismo o comunismo libertario, en el que no se redistribuye según el trabajo realizado, sino siguiendo la siguiendo el lema “a cada uno según su necesidad”. La disolución de la I Internacional y el declive de las aspiraciones universales del movimiento obrero dieron paso entre 1875 y 1914 al surgimiento de tendencias nacionales, muchas de las cuales se inspiraron en el pensamiento marxista para impulsar la creación de partidos socialistas. De este modo en 1875 se creaba el Partido Obrero Socialista de Alemania (posteriormente Partido Socialdemócrata Alemán) a partir de la fusión de la Asociación General de Trabajadores Alemanes con los marxistas. En España surgía en 1879 el Partido Socialista Obrero Español y en Gran Bretaña el Independent Labour Party (1893) y el Partido Laborista (1906). Otros partidos socialistas se organizaron, igualmente, en países como Bélgica, Holanda, Austria o Suecia. Los partidos socialistas consiguieron atraer a un gran número de trabajadores a sus filas y en la segunda década del siglo XX contaban ya con una representación parlamentaria importante –de entre el 20 y el 40% de los diputados- en Alemania, Francia, Austria, Suecia, Italia y Holanda. El obrerismo socialista se había diversificado para entonces no solo en variantes nacionales sino también en tendencias diferentes dentro de varios países. En el socialismo alemán se podía identificar la tendencia revisionista de Eduard Bernstein, la centrista de Karl Kautsky y la vía revolucionaria de Rosa Luxemburgo y Karl Liebnecht. En el socialismo francés convivieron el posibilismo de Paul Brousse, el blanquismo continuador del pensamiento de Louis Auguste Blanqui, y el socialismo marxista de Jules Guesde y Jean Jaurès, fundador del periódico L’Humanité. Junto con la acción política, el movimiento obrero contaba con la vía sindical para mejorar las condiciones de los trabajadores, estableciéndose relaciones muy diversas en cada país entre los partidos y los sindicatos En España se fundó la Unión General de Trabajadores (UGT, 1888) de orientación socialista y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT, 1921) anarcosindicalista, en Francia surgió la 21 Confederación General del Trabajo (CGT, 1895), en Italia la socialista Confederazione Generale del Lavoro (CGL) y posteriormente la anarcosindicalista Unione Sindicale Italiana (USI), etc. En 1889 representantes de partidos socialistas nacionales reunidos en París decidieron reconstruir la Internacional. Surgió así la II Internacional o Internacional Socialista (1889-1920) como unión flexible de partidos socialistas –resolviendo de este modo la cuestión de la autonomía de las distintas organizaciones integradas en su senocon exclusión de los anarquistas. La II Internacional mantuvo su cohesión interna mediante la celebración de congresos y la creación de una estructura permanente en Bruselas, con un buró al que pertenecieron figuras de la talla de Lenin, Kautsky, Guesde, Clara Zetkin o el español Pablo Iglesias. Algunos debates importantes que recorrieron la existencia de la II Internacional fueron los relativos a la posibilidad de que los socialistas colaboraran con la izquierda burguesa en la formación de gobiernos nacionales, el recurso a la huelga general como instrumento político, la posición ante el colonialismo y la actitud de los socialistas en caso de guerra en Europa. El estallido de la Primera Guerra Mundial supuso un golpe mortal para el internacionalismo y el antibelicismo de esta organización, porque en cada país los socialistas apoyaron la movilización militar decretada por los gobiernos. El Congreso de Zimmerwald (1915) confirmó la fractura en el seno de la II Internacional, acrecentada después por las controversias entre el partico pacifista y los izquierdistas de Lenin, y por los enfrentamientos entre los socialistas y los comunistas rusos. En 1919 los comunistas acabarían por escindirse de la II Internacional, y optaron por constituir partidos propios siguiendo el modelo bolchevique leninista, agrupándose en la recién creada III Internacional. 22
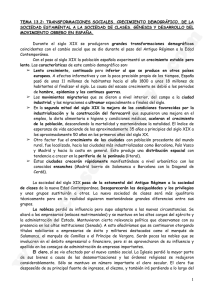

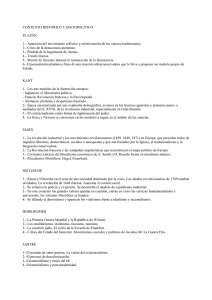
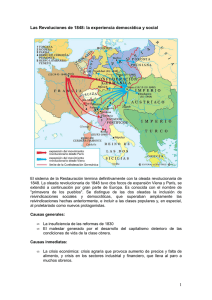
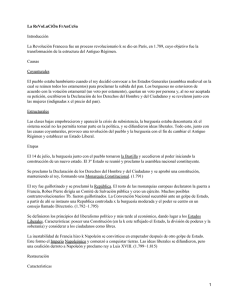
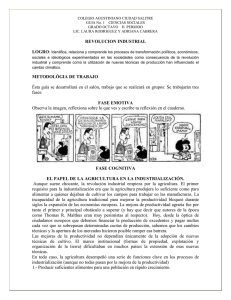

![guión [Modo de compatibilidad]](http://s2.studylib.es/store/data/005424730_1-6926ac2334773eaea4d5b9f8063d4563-300x300.png)