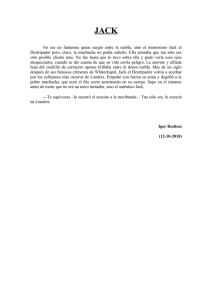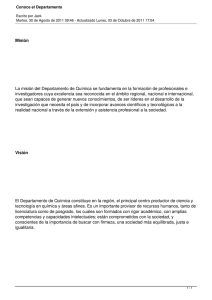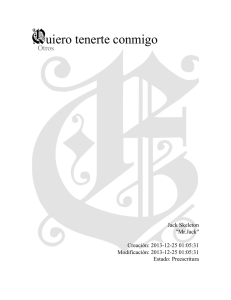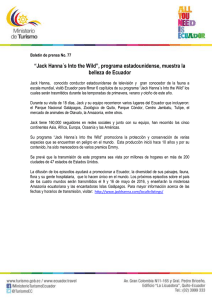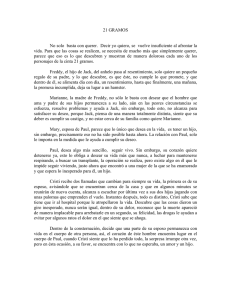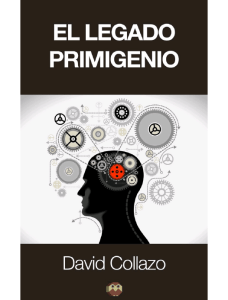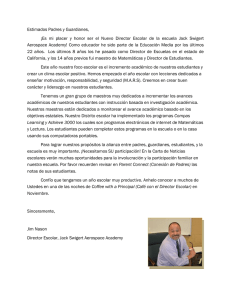Untitled
Anuncio

A TRAVÉS DEL FUEGO (Mary de Morgan) Relato inglés de duendes El pequeño Jack se hallaba sentado delante de la chimenea encendida y miraba a las llamas con una expresión triste. Había cumplido los siete años, aunque sólo aparentaba cinco. Su rostro era blanquecino y flacucho; además, había padecido una parálisis infantil de la que le quedaban algunas secuelas. Allí le faltaban hermanos con los que hablar, y se encontraba solo casi todo el día, debido a que su madre, al ser viuda, debía ir a trabajar como profesora de música o tocando el piano en celebraciones de cumpleaños. Esto significaba que la mayor parte del tiempo estaba fuera. La casa se localizaba en el tercer piso de un humilde edificio situado en una antigua y oscura calleja de Londres. Allí pasaba Jack demasiadas horas aislado en el cuarto de estar, sin otro acompañante que las llamas de la chimenea. Aquella noche la tristeza le pesaba más que en otras ocasiones, debido a que era Nochebuena. Sabía que su madre había ido a la mansión de una familia rica, donde los niños celebraban una gran fiesta, en la que se necesitaba a alguien que tocase el piano. Minutos antes de irse, ella le había prometido, aunque no lo aseguró del todo, que iban a tener un árbol de Navidad, en cuyas ramas colgarían regalos y varios juguetes. A Jack le parecía injusto que aquellos niños y niñas desconocidos, además de contar con todas las cosas para disfrutar más que él, le estuvieran privando de la compañía de su madre. Si ésta pudiera encontrarse en la casa, ya se hallaría sentada en la alfombra, permitiéndole descansar la cabeza en su regazo, mientras le narraba, sin parar, esos inolvidables relatos de hadas y duendes. No vamos a decir que a Jack le molestara que su madre fuera a esas fiestas, ya que al volver le traía comida y obsequios, siempre cogidos de las sobras. A pesar de que no era demasiado, unas galletitas, un caramelo o un muñeco de madera, sabía que lo iba a encontrar debajo de la almohada cuando despertase a la mañana siguiente. En ciertas ocasiones los dulces o los frutos secos eran unos regalos de la dueña de la casa o de algunos de los niños, debido a que su madre había contado que tenía un hijo que la esperaba solo en su piso. Sin embargo, lo que estaba echando en falta, en aquellos instantes, era a su madre. Para nada le hubiese importado que apareciese con las manos vacías, siempre que la tuviera cerca. Permaneció sentado ante la chimenea, sin impedir que las lágrimas inundasen sus ojos. No tardó en comenzar a gemir quedamente: —¡Qué tristeza! ¡Siempre tan solo! ¡Ya no aguanto más! Alcanzó el atizador y comenzó a remover los leños con fuerza. —¡Deja de jugar a lo tonto, niño! —protestó una vocecita que surgía entre el fuego—. ¡Terminarás por destrozarme! A Jack se le secaron las lágrimas al momento y miró atentamente a las llamas. De esta manera pudo contemplar a un personajillo muy extraño, el más llamativo de los que había tenido delante en su corta vida. Se estaba columpiando con gran habilidad encima de un pedazo de carbón ardiendo. Era un ser diminuto, que no llegaría a las tres pulgadas de altura, vestido totalmente de un tono rojizo anaranjado similar al de las llamas. Cubría su cabeza con un sombrero puntiagudo del mismo color. —¿Quién... eres? —preguntó el niño con la respiración sostenida. —¿Nadie te ha enseñado que es de maleducados hacer preguntas a los desconocidos? — replicó aquel muñequito guiñando un ojo—. A pesar de lo dicho, ya que tienes tanta curiosidad, te voy a decir que soy el duende del Fuego. —¡Un duende del Fuego! —repitió Jack, con la voz vacilante y sin separar los ojos de aquella figurita. —En efecto. ¿Tan extraño te resulta? —Yo... Es que nunca he creído en las hadas y en los seres mágicos... —musitó Jack, sin poder alejar su mirada de tan misteriosa y pequeña aparición. El hombrecito soltó una carcajada. —Lo que tú opines me trae de lado —dijo algo enfadado—. Quizá no creas en hadas de viento o de agua. Pero lo mío es diferente, yo pertenezco a una familia de la que depende el fuego. Nos cuidamos de encenderlo y, después, lo alimentamos para que no se apague. Te diré una cosa: si yo decidiera marcharme, tu chimenea se apagaría al momento. Por mucho que soplaras y removieras los leños y el carbón, estarías trabajando inútilmente. Hasta que no apareciese yo o uno de los míos el fuego jamás te calentaría. —Si fuera cierto lo que me cuentas, ¿cómo te las apañas para no quemarte? —preguntó el niño. —¿Quemarse un duende del Fuego? —replicó el hombrecito como si se las viera ante un bobo—. ¿No te has dado cuenta de que yo estoy entre las llamas porque formo parte de las mismas? De no encontrarme dentro del fuego desaparecería. —¿Desaparecer? ¿Eso qué significa? ¿Acaso como si te murieses? —¡Calla, nunca hables de la muerte ante mí! —protestó el duende—. Todos los que no se cuidan, hasta tú mismo, terminan por desaparecer. Oye, ¿por qué no buscamos unos temas más divertidos? —¿Puedes vivir siempre? —inquirió Jack. —Yendo de un fuego a otro conseguiría llegar a los trescientos años de edad, sin esforzarme demasiado —contestó el diminuto, al mismo tiempo que se acomodaba entre varios carbones al rojo vivo—. Pero antes de ser centenario, debo enfrentarme a muchos enemigos. Por ejemplo, una simple corriente de aire, aunque no tenga mucha fuerza, puede causarme grandes problemas. —¿Dónde vives y de qué lugar provienes? —Digamos que nací, como mis hermanos, en el centro de la tierra, allí donde se cuenta con un fuego eterno, que nos permite renacer. Sin embargo, cada vez que vosotros encendéis una chimenea, como ésta tuya, nos vemos forzados a subir para ayudaros. —¿También os preocupáis de las lámparas y las velas? —insistió el niño, cuya curiosidad no tenía límites—. Cuentan con una llamita de fuego. —Esa es una tarea de aprendices —contestó el duende, sin contener unos bostezos—. Lo mío es mantener activo un gran fuego. Todo lo demás no me interesa. Jack se quedó en silencio unos segundos; después, comentó: —Me asombra no haberte visto hasta ahora. —Nunca he dejado de andar por aquí. Seguro que eres un poco despistado y te cuesta fijarte en lo que tienes delante. —Me gustaría acompañarte dentro del fuego —decidió el niño, convencido—. Debe ser algo muy interesante. —Tendrías que contar con el traje adecuado —advirtió el hombrecito—. A pesar de eso, me parece que te molestaría tanto calor. —Yo soporto muy bien el calor —afirmó Jack—. Escucha, en la casa donde tú vives, ¿todo es tan rojo y resplandeciendo como el interior de una hoguera? —¿Pero qué estás diciendo? ¡Bastante superior! ¡Algo digno de ser contemplado! —exclamó el duende, sujeto a un carbón llameante, sin dejar de balancearse al ritmo de unos chisporroteos—. En los alrededores del palacio de nuestro rey sólo hay llamas. Allí todo es fuego, y hasta las ventanas de la Princesa se asoman a un jardín cubierto de lava volcánica. Sin embargo, como sucede en otras partes, nadie termina por conformarse con lo que posee o se le ha proporcionado. Creo que no hay nadie en el mundo que merezca tanto la felicidad como la Princesa Pyra. —¿Quieres decir que no es feliz? —preguntó el niño. —¡Eres un preguntón incansable! Bueno, te diré que podría conseguirlo, aunque lo tendría que desear. —¿Qué se lo impide? —Los culpables son quienes la enviaron al colegio —afirmó el duende con un tono agudo—. Nunca debió salir del palacio de su padre, porque así jamás hubiese tratado al otro... Vaya, creo que no te he contado que nuestros Reyes únicamente tienen una hija, la Princesa Pyra. Para ellos no existe otra persona más importante, como es normal. Le dan todo lo que pide, y hasta mucho más. Un día el Príncipe del Fuego, cuyo reino hace frontera con el nuestro, nada más verla le pidió que fuera su esposa. A los padres la propuesta les pareció muy acertada; sin embargo, decidieron aplazarla hasta que la joven recibiera la educación conveniente. De ahí que la enviaran un año a una escuela, que se encuentra situada en una montaña volcánica siempre en erupción. Allí debía aprender lo que es el mundo, porque lo necesitaba antes de quedar encerrada entre las cuatro paredes del castillo de su esposo. Como ya te he dicho anteriormente, se cometió un error imperdonable, debido a que un mal día al Príncipe Fluvius, hijo del Rey de las Aguas, mientras sobrevolaba aquellas montañas se le ocurrió mirar hacia abajo y contempló a nuestra Princesa. Cuando se aproximó a ella, los dos se enamoraron ciegamente... ¡Desde entonces Pyra dejó de ser feliz! —¿Qué les impide casarse? El hombrecito reaccionó con unas carcajadas tan fuertes que se debió sujetar la barriguita. —¿Cómo podrían hacerlo, cacho tonto? ¡Es materialmente imposible! En primer caso porque no pueden estar juntos, excepto si él se seca o ella se apaga. Por otra parte, nuestro monarca se niega a hablar ni una sola palabra del tema, debido a que el Rey de las Aguas es su peor enemigo... Te diré que desde que los jóvenes se conocieron, cada tarde Pyra llegaba a la cima de la montaña, y Fluvius venía a sentarse lo más cerca posible de ella. Claro que el Rey no sabía nada de esta amistad. Un día que los vio, sufrió tal arrebato de cólera que recluyó a su hija en el castillo. Entonces decidió casarla con el Príncipe del Fuego. Sin embargo, ella comenzó a enfermar tanto que los médicos temieron que muriese, por lo que diagnosticaron que no se le dieran más disgustos... Resulta lamentable que se encuentre así por una bobada. —¿La princesa es guapa? —preguntó Jack. —Guapa no es la palabra que mejor la define —dijo el hombrecito—. Porque su hermosura es deslumbrante, totalmente subyugadora. La joven más celestial del País del Fuego. También dispone de una inteligencia privilegiada. —Amigo duende —pidió Jack con una voz mimosa—. ¿Por qué no me invitas a visitar tu casa? Venga, que no se lo contaré a nadie. ¡Aquí hay tan pocas cosas con las que divertirse! Permite que vaya contigo, te lo ruego. —No imagino cómo podría resolver el problema —dijo el duende—. Estoy seguro de que sentirías mucho miedo. —¡Jamás, nunca he sentido miedo, te lo aseguro!—afirmó el niño—. Sólo tienes que comprobarlo para convencerte. —De acuerdo... Aguarda unos instantes. Al momento el diminuto se marchó por la parte más brillante de la hoguera. Regresó pocos segundos más tarde. Llevaba en las manos un sombrero rojo, un traje y unas botas. Todo minúsculo, como él. —Vístete con esto —ordenó, al mismo tiempo que echaba las prendas a Jack. —No van a caberme... ¡Son más pequeñas que mi brazo! Sin embargo, nada más cogerlas, fue él quien comenzó a empequeñecer. Ya no dejó de hacerlo hasta quedar a la misma proporción que la ropa, el gorrito y el calzado. Así consiguió ponérselas con la mayor facilidad. —También debes llevar esto —dijo el hombrecito. Y echó al niño una resplandeciente y fina careta de cristal. Cuando éste se la puso, comprobó satisfecho que le ajustaba a la perfección, sin dejar ni una ranura Ubre. —Ya has quedado equipado —reconoció el duende del Fuego—. Llegó el momento de que saltes a la fogata. Ven sobre estos carbones encendidos. Veamos lo que opinas. Jack superó el guardafuegos y, sirviéndose del atizador subió hasta uno de los morrillos. El duende vino a echarle una mano... ¡Qué dedos más calientes sujetaron los suyos! Abrasaban como una llama. Sintió deseos de soltarlos; sin embargo, se aguantó el dolor para no ser maleducado. Lo resolvió apretando los dientes para tragarse los gritos, hasta que de un brinco cayó en el centro de la hoguera. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que se hallaba en un universo distinto a todo lo que había conocido. Le rodeaban majestuosas montañas de un rojo resplandeciente, de las que surgían cataratas de llamas. De repente, brotaba un monte negruzco, que soltaba humo y silbaba amenazante... ¡Lo peor era el calor tan intenso! En los primeros momentos a Jack le costó poder respirar, y hasta temió que fuera a desmayarse. —Veamos —pidió el hombrecito, que ya era del mismo tamaño que el niño—, dime cómo te sientes ahora. —Tengo mucho calor —susurró Jack. —Mal te va a ir en el País del Fuego si no eres capaz de soportar esto. Será mejor que …..