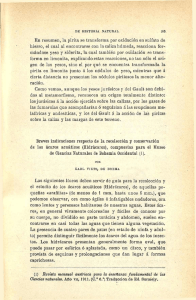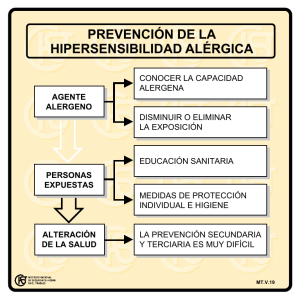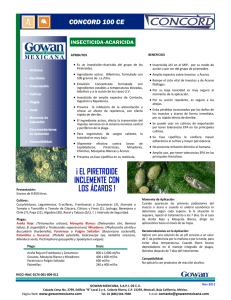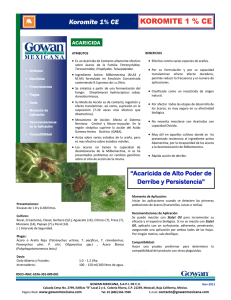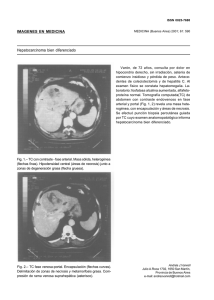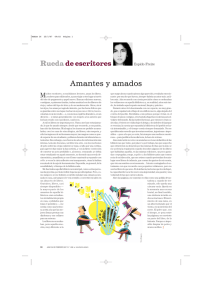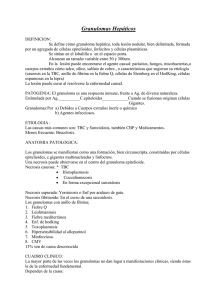Reacción de Hipersensibilidad a la Ingestión de Acaros (T
Anuncio

Rev. de Med. Univ. de Navarra
VII:
137,
1963
FACULTAD DE MEDICINA DEPARTAMENTO
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
DE HISTOLOGÍA
Reacción de Hipersensibilidad a la Ingestión de Acaros
(T yroglyphus farinae)
Estudio anatomopatológico de un caso mortal.
G. Herra11z y M." P. Hel'ranz.
RESUMEN
Se presentan los hallazgos patológicos de un caso, probablemente
único en la bibliografía mundial, en el que la ingestión de cantidades
masivas de ácaros contaminantes de alimentos produjo, junto a un
cuadro de intensa irritación intestinal, lesiones granulomatosas ampliamente diseminadas (hlgado, bazo, suprarrenales, tiroides, riñón,
vías urinarias, etc.). Con toda probabilidad, estos granulomas son expresión de una reacción de hipersensibilidad a la absorción de los productos de digestión de los ácaros ingeridos. Se revisa brevemente la
patogenicidad digestiva de los ácaros y la estructura histológica de las
lesiones granulomatosas alérgicas.
Son extraordinariamente escaso3
los datos que pueden recogerse de la
bibliografía médica acerca de la patog'2nicidad para el hombre de los
parásitos del orden Acarina cuando ingresan en el organismo por vía
digestiva.
Todos los tratados de Parasitología
médica s. 11, 1s señalan el importante
papel que estos arácnidos, y en 2special las garrapatas, desempeñan en
la transmisión de gran número de
enfermedades víricas, rickettsiósicas,
espiroquetósicas y también bacterianas. A los miembros de las restantes
parásitos del orden Acarina cuanfamilias ( Demodicidae, Dermannyssidae, Sarcoptidae,
Pediculoididae,
Trombidiidae y Tyroglyphidae) se les
reconoce solamente, junto al ocasional carácter que pueden asumir de
vectores de algunos virus, la capacidad de causar lesiones cutáneas
C:uando penetran o entran en contacto con la epidermis (diferentes
tipos de sarna, dermatosis alérgicas)
138
1
1
G. HERRANZ Y M AR Í A P. H ERRANZ
y fenómenos respiratorios de tipo
asmático cuando son inhalados por
individuos susceptibles.
Es llamativo que, siendo muchos
de estos parásitos, y en particular los
de la familia Tyroglyphidae, contamitantes de alimentos de consumo ordinario (harina, queso, azúcar, legumbres secas, jamón, embutidos), no sean más frecuentes los
cuadros gastrointestinales producidos
por ellos. La presencia de huevos,
larvas, ninfas y adultos de tiroglífidos en las heces humanas es, en
opinión de algunos 11, una eventualidad bastante frecuente. La opinión
más generalizada indica que, cuando
estos p·a rásitos son ingeridos en can tida d suficiente, pueden producir un
cuadro de irritación intestinal de
carácter leve e, 18. Hinman y Kampmeier 9 consideran que los ácaros no
son capaces de sobrevivir a la acción
de los jugos digestivos, aunque en
ocasiones pudieron comprobar que
eran capaces de penetrar hasta el
fondo de las criptas de Lieberkühn .
A esta circunstancia y a la liberación
de sustancias tóxicas procedentes de
los organismos parasitarios digeridos
se atribuye el efecto irritante sobre
el tracto intestinal, que se manifiesta en forma de una diarrea transi toria, y un cuadro de afectación del
sistema nervioso central con síntomas clínicos de fuerte excitación que
tiene una marcada semejanza con
el que se observa en el vanillismo s.
Al lado de esta interpretación que
achaca las manifestaciones digestiva s y generales de la acariasis intestinal a un efecto puramente tóxico, existe otra que prop'o ne un
mecanismo de índole alérgica. Ya
Dekker { había llamado la atención
en 1928 sobre el hecho de que, según
sus propias experiencias, los ácaros
representan alérgenos muy poderosos. Kammerer y Michel 10 afirman
que, al menos, una parte de los tras-
Vo l. VII
tornos gastroin t estina les determin a dos por ácaros, especialmente los
pertenecientes a las especies que suelen desarrollarse en los alimentos a lmacenados, son de índole alérgica.
El presente traba jo tiene por obj eto presentar los datos anatomopatológicos de un caso, muy probablemente único en la bibliografía mundial, en la que la ingestión de una
cantidad extraordinariamente elevada de ácaros de la especie Tyroglyphus farinae, produjo, junto a un
cuadro enterocolítico catarral de
gran intensidad, lesiones granulomatosas muy diseminadas, cuya naturaleza alérgica será discutida más
adelante, que terminó con la muerte.
DATOS CLÍNICOS
Una mujer de 56 años, ama de
casa, ingresó ya cadáver en el Departamento de Medicina Interna de
la Facutad de Medicina de la Universidad de Navarra. Momentos antes
de la mu-erte la enferma había hecho
una deposición muy blanda, horno -·
génea, de color negro, que fué sometida a estudio microscópico . En él
se descubrió la presencia de huevos,
iarvas y formas adultas de ácaros en
gran cantidad y muy mal éstado de
conservación . Un cultivo bacteriológico de las heces no dió crecimiento
de gérmenes enteropatógenos.
La historia de la enfermedad, tal
como pudo obtenerse de sus allegados, fu é como sigue: Estando con
anterioridad en buena salud, nueve
días antes de la muerte experimentó
molestias urinarias (micción frecuente, dolorosa), junto con una fuerte
sensación de malestar que le obligó
a encamarse. El mismo día, por la
noche, presentó un cuadro muy intenso de agitación y, casi simultánea mente, un rep·entino tenesmo
rectal que se siguió de una deposi ción líquida muy voluminosa . E!!t e
Ju.nio 1963
1
l
REACCiÓN
DE
cuadro de agitación y diarreas duró
la noche entera. Fué tratada con
sulfamidas y líquidos per os y suero
salino parenteral. Las molestias urinarias disminuyeron notablemente,
pero las diarreas persistieron durante tres días, al cabo d e los cuales
remitieron por compl~to . Durante los
cinco primeros días la enferma no
ingirió más que líquidos.
Al sexto día de la enfermedad la
paciente tomó una alimentación consistente en zumos de frutas y una
papilla preparada con leche y harina. Las diarreas volvieron con menor
intensidad. La enferma, junto a una
sensación dolorosa, vaga e imprecisa
en el abdomen, se quejaba de ten e ~·
una sed muy intensa y parecia muy
agitada. El cuadro fué empeorando
progresivamente, por lo que se decidió su traslado al Hospital.
Los antecedentes personales y familiar2s carecían de interés.
ESTUDIO
ANATOMOPATOLÓGICO
La autopsia se hizo a las 18 horn3
de la muerte. Los hallazgos más importantes se encontraron en el a bdomen. El estómago era d e asp;: c o
no1·mal. Las asas intestinales ap .::t-·
recian distendidas por gas en grad o
variable y dejaban transparentar un
contenido d e color rojo-negruzco d :bido a hemorragias más o menos
recientes. Era muy marcada la congestión vascular en todo el intes '. ino . Al abrir algunas porciones del
intestino se comprobó el carácter
predominantemente hemorrágico de
s u contenido y pudieron des cubrir:e
numerosas ulceritas de un tamaño
infe rior a 2 mm. de diámetro y que
se distribuían de un modo irregu lar
por toda la longitud del íleon y d pl
intestino grueso. Se ligaron alguno 3
segmentos de asas del delgado, el
ciego y porciones del colon transver-
HIPERSENSIBILIDAD
139
so y recto para el examen microscópico del contenido.
El hígado presentapa amplias adherencias laxas con el diafragma. Era
pálido y de consistencia normal.
Pesó 1.390 gramos. La superficie de
corte era muy homogénea. Las vías
biliares extrahepáticas eran normales, al igual que el páncreas. El bazo
pesó 240 gramos, era blando y con la
cápsula muy arrugada. Al corte, la
pulpa era casi inaparente y se arrastraba bastane barro esplénico con el
cuchillo. El riñón derecho era muy
grande, de 250 gramos de peso, de
aspecto exterior normal. Se decapsuló con facilidad. Al corte, los dos
tercios superiores eran de apariencia normal. El tercio inferior estaba
muy profundamente alterado, con
desaparición del dibujo cortico-medular y con necrosis de tipo coagulativo del grupo papilar inferior. El
contenido de los cálíces correspondientes era orina turbia de color
pardo oscuro. El riñón izquierdo era
muy pequefi.o: pesó 30 gramos. Era
de consistencia dura. La arteria renal tenía un diámetro exterior de
2,5 mm. y dejaba pasar una sonda
desde su origen aórtico. La superficie de corte era muy pálida y sin re siduo de estructuras normales. El
urét er era. de aspecto exterio1' nor mal, pero su luz no pudo descubr irse
desde la pelvis. Las suprarrenale 3
eran congestivas. En la del lado derecho había un nódulo de asp2 cto
adenomatoso de 3 cm. de diámetro .
En el aparato genital, junto a la
atrofia ovárica muy marcada, se encontraron múltiples miomas subserosos .
Los órganos torácicos no presen taron datos patológicos fuera d e una
marcada congestión pulmonar con
edema en las bases.
En la glándula tiroidea se encontró un nódulo de 2 cm. de diámetro
mayor intensamente calcificado y
140
G, HERRANZ Y MARÍA p, HERRANZ
"
Vol. VII
sistían fundamentalmente en la
presencia de numerosas lesiones de
aspecto gTanulomatoso con estructura
muy similar en sus diferentes localizaciones.
El tamaño de estos granulomas alcanzaba un diámetro máximo de
l mm., siendo los más frecuentes de
talla inferior a 0,5 mm. Estaban
constituídos predominantemente por
elementos de rasgos histiocitarios
que, en ocasiones, asumían un carácter epitelioide. Solamente en algunos casos pudo comprobarse en
ellos una actividad macrofágica, a
pesar de aparecer casi constantemente infiltrando un material de
aspecto necrótico. Aunque la reacción
de la fibrina de Weigert fué negativa, el carácter de la necrosis podía
ser descrito más bien como fibrinoi-
Fig. 1.-Ejemplares de Tyroglyphus farinea
en el contenido intestinal. (Examen en
fresco.)
delimitado por una cápsula muy desarrollada, en el interior del lóbulo
derecho. Las paratiroides eran nmmales. En la lengua se encontraron
extensas áreas de leucoplasia situadas en el dorso, cerca de la punta.
El examen microscópico del contenido intestinal reveló la pres2ncia
de numeros1s1mos huevos, larvas,
ninfas y adultos de ácaros que pudieron identificarse como pertenecientes a la familia Tyroglyphus farinae. En general, su estado de conservac10n era muy deficiente; no
obstante, los que procedían de las
porciones más proximales del í.leon
aparecían bastante íntegros (fig. 1).
Los hallazgos histológicos más significativos se encontraron en el hígado, bazo, riñón, suprarrenal, vejiga urinaria, tiroides e intestino. Con-
Fig. 2. - Hígado. Abundantes fomnaciones
granulomatosas con ligera tendencia a localizarse en la proximidad de las áreas
peri portales.
Ji;nio 1963
REACCIÓN
DE
de que como caseoso. En ninguna
ocas10n, a pesar de una búsqueda
muy cuidadosa, se observaron células
gigantes, ni bacilos ácido-alcohol resistentes en los preparados t~ñldcs
por el método Ziehl-Neelsen.
Junto a estos elementos histiocitarios no faltaban casi nunca, de t::i,'.
manera que es preciso considerarlas
como parte integrante de los granul.omas, las células plasmáticas en
número más o menos e·levado, los
cuales se disponían en la pe1ife:cia
de la lesión. También los linfocitos
aparecían con frecuencia en el área
marginal de los granulomas. Por el
coDtrario, los polinucleares neutró.11.los o eosinófilos nunca se vieron en
cantidad apreciable en la proximidad de los focos inflamatorios.
Era patente de los granulomas que
se encontraban en estadios distintos
de su evolución, de tal manera que
era fácil distinguir dos tipos distintos.
Unos, más recientes y menos numerosos, de tamaño más pequeño, se caracterizaban por la coexistencia de
necrosis e infiltración de elementos
macrofágicos con signos de fagocito sis activa no muy marcada, Los restantes tipos de células inflamatorias
estaban
ausentes
practicamente,
viéndose solamente algún raro polinuclear y un pequeño número de lin·focitos. Los otros, más avanzados en
su evolución, mostraban el aspecto ya
descrito anteriormente como típico,
ya que dominaban numéricamente
de un modo absoluto.
En el hígado otros granulomas
eran muy abundantes (fig. 2) y mostraban una ligera predilección por
situarse en la periferia lobulillar en
contacto con los campos portales. El
armazón reticular aparecía distendido, pero bien conservado, a nivel
de los granulomas. Las células hepáticas no presentaban signos degen2rativos excepto en las áreas inmediatamente vecinas a los granulomas
HIPERSENSIBILIDAD
141
Fig. 3.-Bazo. Numerosos focos granulomatosos distribuídos difusamente.
de tip.a reciente en las que podía
comprobarse la existencia de necrosis de los hepatocitos.
La arquitectura normal del bazo
aparecía muy modificada a causa de
una disminución muy marcada de
las formaciones linfáticas y de la
l)l'esencia de focos granulomatosos
en número muy elevado (fig. 3). E'stos no mostraban ninguna relación
preferente con las estructuras preexistentes, aunque un buen número
de ellos se podía observar una proximidad notable a las vainas linforeticulares, mientras que otros aparecían alojados en plena pulpa roja.
En su constitución respondían a los
modelos ya descritos (fig. 4). En general, la proporción de células plasmáticas periféricas era muy notable.
Por otra parte, un rasgo muy llamativo en el bazo, era la presencia e
142
G. HERRANZ Y MARÍA p, HERRANZ
·
Vol. VII
Fig. 4.-a) Periferia de un granuloma d el bazo con acumulación de células plasmáticas. El centro del granuloma en la parte inferior de la figura . b) Detalle, a mayor
aumento, de la figura anterior.
una intensísima eritrofagocitosis por
parte de los macrófagos esplénicos.
La presencia de granulomas en la
suprarenal era también muy notable,
asociándose a edema y pequeños focos hemorrágicos a nivel de la corteza (ftg. 5). La médula era histológicamente de apariencia norma.l.
En el riñón derecho se encontraron granulomas, menos numerosos
en comparación con los órganos descritos hasta ahora, que se localizaban
indistintamente en la corteza o en
la médula. Era intensa la alteración
tubular, particularmente en el segmento principal de la nefrona, en el
sentido de una degeneración turbia
del epitelio. El foco de necrosis presente en el grupo papilar inferior,
era de tipo coagulativo, reciente, y
probablemente se constituyó por la
confluencia de varios focos granulomatosos, ya que el tejido que lo rodeaba exhibía una composición celular idéntica a la que mostraban
los granulomas individuales.
El cua dro histológico del riñón izquierdo correspondía a una hipoplasia congénita y en él estaban casi
ausentes las lesiones granulomatosas.
En la vejiga urinaria, el epitelio
superficial se había desprendido en
gran extensión. La lámina propia de
la mucosa era asiento de una infiltración celular bastante densa en la
que se mezclaban los histiocitos con
cantidades variables de linfocitos y
células plasmáticas. En algunas venas de mediano calibre (fig. 6) se encontraron formaciones trombóticas
que se implantaban sobre áreas de
vasculitis segmentaría, en la que la
Junio 1963
REACCIÓN
DE
143
HIPERSENSIBILIDAD
reacc10n inflamatoria estaba representada por histiocitos, linfocitos y
plasmáticas. Estos granulomas vasculares parietales no se observaron
fuera de la pared vesical.
En la glándula tiroidea los granulomas estaban también presentes
en un número apreciable.
En toda la longitud del intestino
delgado y del grueso se encontró el
cuadro de una enteritis catarral con
fuerte dilatación vascular, edema,
desprendimiento del epitelio y una
infiltración celular muy escasa en la
que predominaban los elementos mo-nonucleares (histiocitos, linfocitos y
plasmáticos) que nunca se agrupaban en formaciones granulomatosa.
El tejido linfático del íleon, a semejanza de lo ocurrido en el bazo y en
los ganglios linfáticos, estaban muy
despoblado de linfocitos, con un cuadro similar al que se observa en las
situaciones de alarma.
En los restantes órganos estudiados, los hallazgos fueron de menor
interés: cabe destacar la existencia
de edema pulmonar con fuerte congestión de los capilares alveolares y
focos incipientes de bronconeumonia
y la presencia de una infiltración
ligera de linfocitos en el miocardio.
Fig. 5.-Suprarrenal. Granulomas en Ja
corteza.
Fig. 6.-Trombosis de una pequeña rama
venosa en la pared de la vejiga urinaria.
DISCUSIÓN
Se ha indicado al principio de este
trabajo la singularidad del caso presentado. Tras una búsqueda, lo más
completa. posible, no se ha podido
encontrar ninguna referencia bibliográfica acerca de casos mortales por
ingestión de ácaros. Los índices bibliográficos consultados (Current List
144
G. HERRANZ Y MARiA p, HERRANZ
of Medíca l Literature, Excerpta Me dica, Index Medicus, Referencias de
Revistas de la Revista Ibérica de Parasitología) no han registrado, en los
últimos 15 años, ningún caso similar
al expuesto. Solamente, en un ai'tículo de Rodríguez L.-Neyra 10 acerca de la parasitología en el Marruecos español, se hace mención de que
la ingestión de ácaros "a veces produce disturbios intestinales y aún
generales no pequeños durante su
paso comensalista".
El que pueda producirse cuadros
patológicos de tanta gravedad trae
consigo una consecuencia de índole
higiénica, en el sentido de someter
a una vigilancia cuidadosa aquellos
alimentos que más frecuentemente
son asiento de una colonización por
los ácaros. Los estudios de Haase íO
han revelado la extraordinaria abundancia de tiroglifidos en algunos alimentos mal almacenados, la cual es
resultado de la rápida reproducción
que estas especies pueden alcanzar
cuando se reúnen en circunstancias
adecuadas. No es raro observar en
algunos exámenes bromato ~ ógicos la
presencia de millones de ejemplares
de estos parásitos en todas sus formas evolutivas, hasta tal punto que,
en ocasiones, los pi;'ásitos y sus deyecciones llegan a ocupar un volumen superior al de la substancia alimentaria sobre la cual crecen.
Por otra parte, merece especial
comentarip el .cua_dro anatomopatológico consisterit'e'oen una granulomatosis amplianíénte difundida y cuya
naturaleza es conveniente esclar2cer.
Los granulomas que, a primera vista,
presentaban una cierta fisonomía tuberculoide con acumulación de elementos histiocitarios que, en ocasiones, asumían un carácter epitelioide,
aparecían muy característicamente
rodeados de células plasmáticas que
formaban un halo más o menos densamente poblado . Esta peculiar com-
Vol. VII
posición celular de los granulomas,
junto con la presencia de necrosis
de los elementos tisurales preexistentes, plantea el problema de si aquéllos han de considerarse simplemente como una reacción inflamatoria
ordinaria frent e a focos de necrosis
debida a un efecto tóxico o, si más
bien, y este es asunto de particular
interés, poanan ser la expl'es10n
morfológica de una reacción de hipersensibilidad inducida por la absor ción de los productos de digestió '.l
de les ácaros ingeridos, posibilidad
que viene legitimada por el hecho
demostrado de ser los ácaros potentes antígenos.
Aunque no existe universal acuerdo acerca de los rasgos morfológicos
que caracterizan distintivamente a
la inflamación alérgica, en nuestra
opinión, existen pruebas suficientes
para a:tribuir a las lesiones observadas en el caso presentado un carácter hiperérgico.
La morfología de l~ reacción tisu - ·
lar alérgica ha sido muy detalladamente estudiada por More y Movat 1 ~ .
: 1, quienes han demostrado muy convincentemente que la inflamación
hip erérgica no sólo se distingue
_cuantitativamente de la inflamación
normérgica, sino que entre ambas
éxisten :.también diferencias cualitativas que resultan en cuadros citológicos disimil!itres. Según estos autores,
la inflamación hiperérgica, tal .como
se observa en el fenómeno de Arthus
y en la anafilaxia, se caracteriza no
sólo por el curso explosivo de la respuesta tisular, sino que se expresa
citológicamente en una intensa proliferación de macrófagos y por la
rn.aduración y proliferación de cé1ulas
plasmáticas. La secuencia histopatogénica sugerida por More y Movat
implica una priinera fase exudativa.
que puede progresar hasta la trombosis y que sería el resultado de la
interación antígeno-anticuerpo; una
Junio 1963
REACCIÓN
DE
HIPERSENSIBILIDAD
145
reacc10n macrofágica que sería la diciones que ha de reunir un granumanifestación formal de la destruc- loma para que pueda ser considerado
ción y eliminación del antigeno y, como de naturaleza alérgica: para
finalmente, una proliferación de cé- ellos, las lesiones granulomatosas
lulas plasmáticas que vendrían a ser caracterizadas morfológicamente por
la expresión anatómica de la forma- proliferación de elementos mesención de anticuerpos. Los mismos quimatosos y formación de estructuras
autores trazaron la cronología de es- nodulares son características de un
tas fases de la reacción tisural, indi- estado de hipersensibilidad. La aparicando que la aparición de células ción de células gigantes es un fenóplasmáticas, no sólo en las lesiones meno secundario que necesita largo
locales sino de modo generalizado en tiempo para '.realizarse. Estos conel bazo y en los ganglios linfáticos, ceptos, cuando son vertidos a la paocurre al cabo de séis días de la in- tología humana, llevan a Goldgrayección del antígeno. Sus estudios le ber y Kirsner a alinear un gran gru llevaron a la conclusión de que el po de entidades nosológicas dentro
"comp,lejo lesional de destrucción del denominador común de enfermeaguda con exudación y la reacción dades por hipersensibilidad.
En un trabajo muy reciente, Waksgr a n u 1 o m ato s a, particularmente
cuando se caracterizan por la presen- man 17 ha estudiado comparativacia de células plasmáticas, es patogno- mente las reacciones tisulares, que
mónica de una respuesta tisular del ocurren en los diferentes tipos de
tipo de la reacción de hipersensibi- hipersensibilidad tardía. Concluye
lidad". Aunque esta afirmación puede que los fenómenos básicos que caracser objeto de crítica, ya que parece terizan este tipo de reacción son:
una generalización un tanto audaz, 1) la acumulación de células hemano cabe duda que supone un acerca- tógenas, linfocitos y quizás monomiento a la comprensión de la reac- citos, en torno a los vasos vecinos a
los elementos tisulares que contiene
ción hiperérgica.
Bahrod 1, en una amplia revisión el antígeno; 2) el aumento del núde la histologfa de las reacciones mero de estas células, ya sea por
alérgicas, ha prestado particular aten- multiplicación, ya por ulterior acución al estudio de la estructura de mulación; 3) la invasión por parte
los granulomas que aparecen en las de histiocitos del parénquima que
reacciones de hipersensibilidad de ti- contiene el antígeno y 4) la destrucpo tardío. En su opinión, tales gra- ción directa de éste por parte de los
nulomas se distinguen por la cons- histiocitos. El papel de las células
tante presencia de necrosis e histi.o- plasmáticas es considerado como de
citos que, muy frecuentemente, se segundo orden ya que, en determinadisponen radialmente en torno al fo- dos casos, no aparecen o lo hacen
co necrótico. Se comprende, sin em- muy tardíamente.
bargo, que para que tal disposición
A pesar de las opiniones, en parte
radial llegue a producirse, que el pro- contradictorias, que anteceden y que
ceso de necrosis haya alcanzado una pueden proceder de observaciones
extensión determinada y que la le- hechas en diferentes especies de anisión en conjunto haya tenido que males y con antígenos distintos aplimadurar a partir de estadio inicial cados según pautas diversas, es
legítimo pensar que las lesiones gramenos estructurado.
En este sentido, Goldgraber y Kirs- nulomatosas halladas en el caso prener 6 son menos exigentes en las con- sente sean la expresión de un fenó-
146
G, l{!i:RRANZ Y MARÍA P. HERRANZ
meno de hipersensibilidad tardía
frente al a ntígeno representado por
los ácaros. Es de lamentar que los
detalles que hubiera sido necesario
conocer de la 11istoria clínica no
pudieran obtenerse por la muerte de
la enferma: hubiera sido muy interesante determinar las ocasiones en
que había ingerido alimentos elaborados con la harina contaminada de
ácaros que conservaba en su casa, a
fin de establecer con firmeza la posibilidad de una serie de pequeñal'l
exposiciones anteriores que hubiesen
creado el estado hipersensible. Está
fuera de toda duda que, tanto la sensibilización como la penetración del
antígeno desencadenante de la reacción de hipersensibilidad puede hacerse a través del tubo digestivo. Lo
atestiguan los recientes trabajos de
Halpern y colaboradores a quienes
han demostrado la permeabilidad del
tracto digestivo, tanto en el hombre
como en el conejo y el cobaya, a proteínas extrañas administradas por
Vol. VII
vía oral y la posibilidad de desencadenar por esta vía un proceso de
sensibilización que, en muchos casos,
es de igual intensidad que el provocado por vía parenteral. Debe tenerse también en cuenta que las estructuras quitinosas de los ácaros pueden actuar como un poderoso coadyudante en las reacciones de sensibilización, como ha demostrado Chordi 2.
Una prueba adicional de la naturaleza alérgica de la enfermedad que
p::esentó la paciente está constituida por la marcada eritrofagocitosís
que exhibían los macrófagos esplénicos. Tal fenómeno es tenido hoy
como signo de la presencia de anticuerpos fijados sobre la cubierta eritrocitaria ::. Esta circunstancia hs,bría de interpretarse en el presente
caso como un argumento más en favor de un estado de hipersensibilidad
de tipo tardío en el que participaron
también los hematíes por la absorción superficial del antígeno.
SUMMARY
Hipersensitivity Reaction to the lngestion of Mitcs (T yrogiyphus farinae).
Pathologic Study of a Fatal Case.
The pathologic findings are presented
from a case, probably unique in the wor:ct
literature, in which the ingestion of f cod
contaminated with masive amounts of mites (Tyroglyphus farinae) brought ab out,
apart from a severe intestinal irritation, wi
dely distributed gra.nulomatous lesions Oiver,
spleen, adrenals, thyroid, kidney, urinary
pathways, etc.). These granulomas were interpreted, on morphologica.l grounds, as the
expression of a hipersensitivity reaction (o
the dig·estion products from ingested mites.
A brief discussion is added on the pathogenicity of ingested nütes a.nd on the histologic structure of allergic lesions of the
granulomatous type.
BIBLIOGRAFÍA
l.
BOHROD, M. G . Histology of allergic
and related lesions, en Progr. Alle rgy.
4 : 31. Karg·er. Basilea, 1954.
2.-CHORDI COREO, A . Comunicación personal.
3.
4.
J. V. The Haemolytic Anaemias.
Congenital and Acquired. 2.ª ed . Churchill. Londres, 1962.
DEKKER. Münch.
merl. Wschr. 1928:
515 .
DAcIE,
Junio 1963
5.
REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD
A. Parasitología y EnTroipcales. Cultural, S. A.
La Habana, 1930.
GARCÍA
RIVERA,
13.
fermedades
6.
7.
8.
J. B. KmsNER.
Arch. Path. 6: 618, 1958.
HAASE, A. Z. Parasitenkunde. I:
765,
1929.
GOLDGRABER,
M.
B.
H.
z.
MOVAT.
Arch. Path.
W. C. Insects, Ticks, lJ!Iites and
Venemous Animals of Medical and Veterinary hnporta.nce. H. R. Grubb.
Croydon, 1931.
15.
G. Lehrbuch der Parasitounter besonderer Beriic/csichtider Parasiten des lvlenschen.
Springer. Berlín, 1956.
PIEKARSKI,
logie,
gnng
16.
10.
KAMMERER, H. y H. MICHEL. Allergische
Diathese und allergische Erkrankungen.
3.ª ed . .J. F. Bergmann. Municll, 19~6.
17.
11.
l\IIANSON-BAHR, P. y W. J. MUGGLETON.
Lancet. I: 81, 1945.
12.
MORE,
Lab. In-
y
PATTON,
HINMAN, E. H. y R. H. KAMPMEIER. Am.
J. Trop. lJ!Ied. 14: 355, 1934.
z. MOVAT.
H.
14.
y
HALPERN, B. B., G. LAGRUE, R. LAGRUE
y A. BRANELLEC. Rev. Franq. Allergie.
R. H. y H.
vest. 8: 873, 1959.
R.
67: 679, 1959.
I: II, 1961.
9.
MORE,
147
RODRÍGUEZ
LóPEZ-NEYRA,
C. Rev. Ibér.
Parasitol. 9: 373, 1949.
18.
B. H. A cornparative histopathological study of delayed hypersensitive reactions, en Ciba Foundation
Symposium. on Cellular Aspects of In11rnnity. Churchill. Londres, 1960.
WAKSMAN,
ZUMPT, F.
y H. GRAY. S. Afr. J. Clin.
Sci. I: 196, 1950.