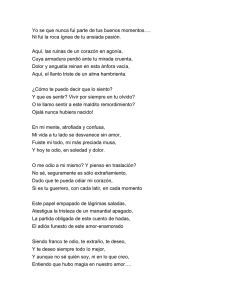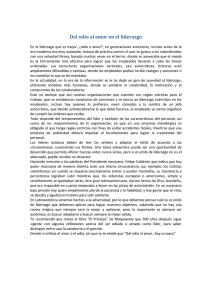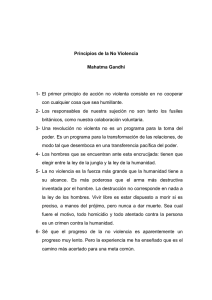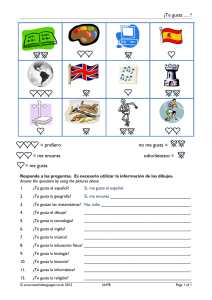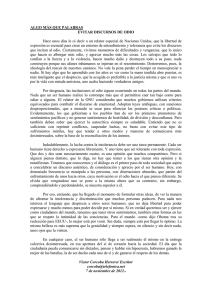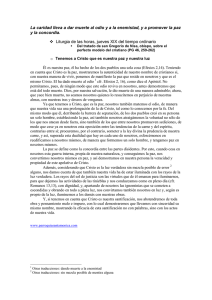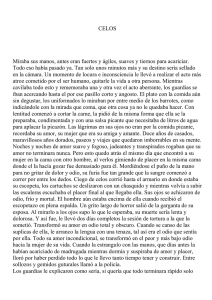NEGRO CONTRA BLANCO
Anuncio
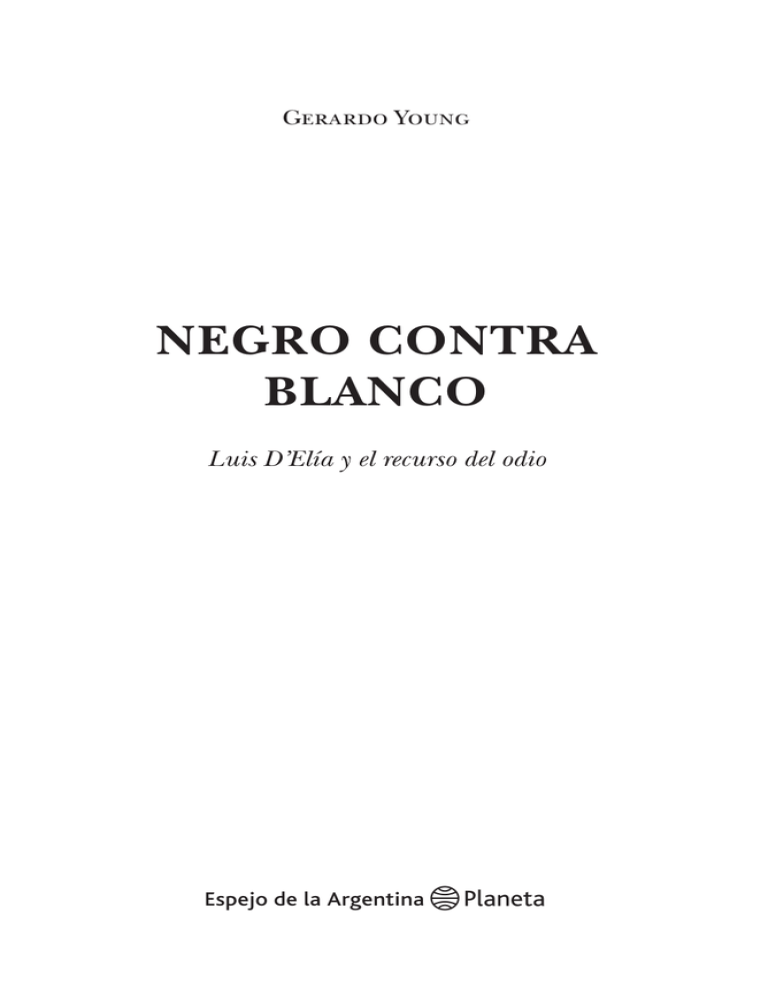
Gerardo Young negro contra blanco Luis D’Elía y el recurso del odio Espejo de la Argentinap 1 Para tratarse de un agente de la policía bonaerense, el señor que abre la puerta se muestra demasiado alegre y demasia­ do gordo. No vamos a indagar en esa sonrisa rodeada de pecas, vaya uno a saber su origen, pero la enorme panza, inocultable a pesar del camperón azul, no tiene excusas. Aunque seamos claros: el trabajo del agente Perales no es más que el de un portero con chapa y pistola. Es el custodio permanente de la casa y el que nos abre la puerta al mundo privado de Luis D’Elía. —Luis espera en la cocina. Estamos en el número 565 de la calle Isleños, o mejor dicho, el lote 3, de la manzana I del asentamiento El Tambo, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Estamos en un barrio pobre, bien pobre, en uno de los rincones más olvidados de un país que se supone afortunado, y a punto de encontrarnos con uno de los tipos más odiados de la Argentina o de una buena parte de la Argentina, un tipo que ha decidido decir que odia y que ha decidido usar el odio como una herramienta de la política. ¿O no se trata de eso, Luis? 7 Gerardo Young Avanzamos, una mañana de domingo, a través de la puer­ ta que nos ha abierto un policía gordo y alegre. Atravesamos un viejo garaje y avanzamos por un patio de baldosas de laja donde toman sol tres gatos, uno de ellos de raza, un siamés, al que pronto conoceremos por su nombre, Tintín. Los tres gatos están tranquilos, como sólo saben estar los gatos, y ni siquiera levantan la cabeza cuando se presenta ladrando un perrito blanco, de veinte centímetros de alto y un ego desproporcionado. —¡Túpac! —le grita el dueño de casa desde la abertura de una puerta, al otro lado del patio. Y enseguida hace el gesto para que lo sigamos, así que lo seguimos, con Túpac de nuestro lado, ahora en silenciosa complicidad. Lo que el agente Perales ha llamado cocina es en reali­ dad mucho más que eso, es un gran lugar de estar de unos sesenta metros cuadrados, el gran lugar de estar de la casa de Luis D’Elía, un espacio dominado por repisas de algarrobo en alto, con una heladera familiar y una mesa rectangular para ocho comensales, de algarrobo como las repisas, rodea­ da de sillas también de algarrobo. Hacia un lado del juego de mesa, hay una espacio que se abre formando una ele y parece haber sido anexado en otra etapa de la construcción, con un piso de cerámica levemente más brillante o nuevo que el de la cocina, donde dos sillones se ubican frente a un televisor grande, de 32 pulgadas. La tele está apagada, con seguridad porque es demasiado temprano y los hijos del dueño de casa duermen ahí nomás, detrás de la cortina de cañas que divide este sector de la casa con un pasillo que conduce a los dormitorios y los baños. Luis D’Elía nos ha estado esperando y ya tiene el mate en una mano y la pava con el agua pelante en la otra. Se nota que quiere empezar 8 Negro contra blanco ya; está ansioso por salir a la calle a mostrarnos su mundo, porque ya veremos que su verdadero mundo está en la calle. Esta mañana de domingo está vestido con una chomba azul marino y jeans, además de los zapatos negros que le veremos decenas de veces, en la tele, en manifestaciones, también en la Casa Rosada. Le advertimos a Luis D’Elía que afuera hace frío, mucho frío. Él agradece la atención, desaparece unos segundos detrás de la cortina de cañas y cuando vuelve lo vemos ponerse un buzo azul. La maniobra no es tan senci­ lla, debe lidiar con fuerza, sacudirse hacia un lado y hacia el otro hasta que el buzo, por fin, logra pasar por su cabeza y calzarse sobre los hombros. Estos movimientos nos han dado unos segundos para echar un primer vistazo a la casa, una vivienda sin demasiados lujos pero ninguna carencia, una casa como muchísimas otras de los barrios medios del conurbano bonaerense, donde, digamos, la única muestra si no de opulencia al menos de cierta ventura es el televisor de 32 pulgadas. Nuestra atención gira ahora hacia la repisa de madera de pino que está junto a la heladera. ¿Qué bus­ camos? Fotos, claro, y ahí la vemos a Alicia, la mujer de Luis D’Elía, sonriendo junto al ex presidente de la Nación, Nés­ tor Kirchner. Es una imagen color, reciente, de unos treinta centímetros por veinte, y la más importante de toda la casa o, para ser más justos, la primera que gana la mirada de un recién llegado. Al lado hay otra foto, más pequeña, con un marco de tela floreada, donde se los ve a Luis D’Elía y a Alicia juntos, los hombros de uno apoyados sobre los del otro, con los ojos rojos y las caras apabulladas por un flash cercano, en violento contraste con una oscuridad de fondo que remite a una noche de hace unos quince o veinte años. No es ella, con su pelo negro largo y levemente ondulado, la que dela­ 9 Gerardo Young ta el paso del tiempo; es él, que en la foto luce repleto de rulos, definitivamente flaco, acaso por los treinta y cinco o los cuarenta años, cuando ni siquiera imaginaba que un día iba a ser protagonista real de la Argentina. Ahora vemos al señor de la foto en carne y hueso, al Luis D’Elía actual, a los 51 años, por encima de los 110 kilos, al que empezaremos a tutear, a llamar simplemente Luis, para poder penetrar detrás de su caparazón de hombre rudo y verlo en su ámbito privado, íntimo. Luis, de él hablamos, se ata los cordones de los zapatos negros, luego revisa los bolsillos de su pantalón, ahora recupera el mate, la pava y dice: —¿Salimos? Claro que sí, Luis, a eso hemos venido hasta El Tambo. Volvemos a atravesar el patio de laja, comprobamos que los gatos siguen ahí, y nos acercamos hacia el agente Perales, quien ya está abriendo la puerta que da a la calle y al hacerlo deja entrar las voces, muchísimas, que vienen del exterior. El policía sale primero y nos lleva las sillas que a pedido de Luis desplegará en la vereda, con el respaldo apoyado contra la puerta del garaje de la casa. Nos espera una vereda de puro cemento, de un metro de ancho, una vereda que se eleva unos cincuenta centímetros por encima de la altura de la calle asfaltada. Mientras nos sentamos y el agente Perales vuelve a su puesto, el fiel Túpac lanza unos ladridos para avisar a todos que aquí hemos llegado, para que a nadie se le ocurra ignorar que aquí hemos llegado. —¡Túpac! —grita Luis, acostumbrado a gritarle. Y el perro, obediente, también familiarizado con esos gritos, se sienta junto a los pies de su amo, en guardia, con la vista al frente, en perfecto control, la respiración al ritmo de un relojero, atento a cada uno de los muchos vecinos que irán 10 Negro contra blanco pasando por delante de la casa de Luis durante las siguientes tres, cuatro, cinco horas. Estamos en el lote 3, de la manzana I del asentamiento El Tambo, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Y lo que tenemos frente a nosotros, desplegada hacia izquierda y derecha sobre dos cuadras de asfalto, es una tienda popular de domingo. Una tienda con cuarenta o cincuenta puestitos de caños y tela que ofrecen ante nuestra vista productos comestibles y de uso cotidiano o más o menos cotidiano. Hay puestos de verdura, otros de venta de pollos y huevos, también los que venden compactos truchos de música y películas, pantalones de jogging, camperas de tela de avión, ropa interior de todos los colores imaginables (bombachitas fucsias, corpiños a cuadros rojos y amarillos), gorros y bufandas de lana con los escudos de River o Boca, juguetes de plástico, zapatillas de marca (o copia de marcas originales), cinturones de cuero, más ropa, más compactos truchos, otra vez la ropa interior, los juegos de plástico para los más chiquitos, otro puesto más de huevos y pollos, los gorros y bufandas. La feria del barrio El Tambo es variada en sus rubros, aunque es fácil adivinar que sólo dos o tres proveedores se han ocupado de abastecerlos a todos. Las bombachitas, diminutas, se supone eróticas, son iguales en el puesto 6 y en el puesto 15 y en el puesto 32. También los precios. Pero no hemos venido hasta aquí para hacer un estudio sobre el comercio en la feria, sino para hablar con el vecino más famoso de la feria. Y lo primero que descubri­ mos es que hace tiempo que Luis no sale a tomar mate en la vereda o que, por lo menos, no lo hace en los horarios en los que el barrio sale a la calle. Pronto serán cien, doscien­ tos, mil, los vecinos que caminen frente a su casa, y todos o 11 Gerardo Young casi todos mirarán hacia la casa de Luis D’Elía, porque ésa es la costumbre, porque siempre se mira hacia la casa del famoso del barrio y Luis es, por lejos, el tipo más famoso del barrio y de todos los barrios de los alrededores. Aunque lleva más de veinte años viviendo en esta misma casa, lleva también un buen tiempo convirtiéndose en el personaje de la tele, en el famoso de la tele, y ese nuevo Luis, ese Luis en construcción, más mediático que real, ha desplazado para siempre al Luis del barrio. Veremos si esa fama le ha sido útil, si esa fama le gusta o cuánto, si esa fama es bondadosa o ingrata, veremos la naturaleza de su fama y la proyección de su fama para él y para los de su barrio. Pero antes que eso recordaremos, con Luis, a pesar de Luis, que esa fama llegó al extremo que llegó en una nochecita de otoño, bajo determinadas circunstancias, como efecto de determinadas acciones, hasta convertirlo en uno de los tipos más odiados de la Argentina o de buena parte de la Argentina. Retrocedemos, entonces, hasta aquellas horas definiti­ vas, a esa nochecita de abril, cálida a pesar del otoño, cuan­ do miles de porteños decidieron salir a las calles con sus cacerolas, a golpear sus cacerolas, para protestar contra el gobierno. Lo de las cacerolas refería a otras noches de hace no tanto, a las cacerolas que habían apurado la salida de un presidente, Fernando de la Rúa. Las cacerolas se habían convertido en un reflejo de malestar, de enojo, de la ira de los vecinos de la ciudad contra el gobierno. Esta vez el dis­ parador había sido un conflicto del gobierno con el sector del campo, un conflicto que al gobierno se le había ido de las manos, no sabía cómo resolver y, para peor, sólo se ocu­ paba de profundizar. La tele mostraba en vivo las imágenes más destacadas de la noche, a los vecinos caminando con 12 Negro contra blanco sus cacerolas hacia la Plaza de Mayo, decididos a llegar hasta las puertas del gobierno, la Casa Rosada. Es posible que la protesta hubiese acabado por extinguirse un par de horas después porque, seamos francos, no había en juego dema­ siada cosa y al otro día había que levantarse temprano para llevar a los chicos al colegio y luego ir a trabajar. O es posi­ ble, también, que la protesta hubiese crecido y crecido hasta convertirse en una cosa seria, en el golpe que iba denunciar Luis horas después, porque una cacerola llama a la otra y la noche era bonita y emociona, siempre emociona juntarse entre muchos por algo que se cree justo. Pero no podremos conocer qué habría sucedido. No podemos conocerlo por­ que en medio de la noche se apareció él. El piquetero más bravo del oficialismo, el dirigente social más intransigente en su alianza con el gobierno, el hombre que, según las sospechas más serias, acostumbraba a decir lo que el poder político no se animaba a enunciar de otra forma. En medio de los vecinos de las cacerolas se aparecio él, Luis, Luisito, El Negro, caminando hacia la plaza, con la camisa negra abierta hasta el ombligo, en ese estado de agitación que nunca le habíamos visto, en ese andar recto, sin amagues, sin una mínima posibilidad de alterar el mundo o aligerar la marcha, caminando deprisa, con la frente alta y las cejas caídas, rodeado de seis, siete de los suyos, tipos grandotes, brazos fuertes, gritando como se le puede gritar a un perro vagabundo que olfatea nuestra basura. ¡Uahhhh!, asustaban los suyos y los de las cacerolas corrían hacia la boca de los subtes, a los zaguanes, a las entradas de edificios. ¿Cómo olvi­ dar el gesto adusto de Luis, esos ojos bañados en sangre, ese andar de director de escuela a punto de cazar al revoltoso que lo ha injuriado? La agitación, es cierto, era tan propia 13 Gerardo Young de la ira de Luis como del exceso de glucosa que lo aqueja desde varios años atrás, pero las gotas de sudor que tam­ baleaban sobre sus cachetes no engañaban a nadie: estaba tenso y parecía dispuesto a barrer con todo y con todos. Y daba miedo, Luis. ¿Llevaba, como tantas otras veces, la vieja calibre 38 en la cintura? La mayoría de nosotros no estaba en la Plaza, así que lo vimos por la tele, como hoy se ve pasar buena parte la historia, en veintipico o, con suerte, treinta y pico de pulga­ das. Y Luis, que llevaba más de veinte años entre marchas, manifestaciones, cortes de ruta, más de veinte años en la calle conquistando espacios vacíos, sabía antes que la mayo­ ría de nosotros que eran pocos los que estaban en la plaza, que eran apenas un par de miles, que se habían juntado esta misma noche, así como así, de imprevisto, o, según él, de manera organizada, para ir hasta la plaza y putear, putear de todo corazón al gobierno al que Luis apoyaba. Luis sabía que los que marchaban no eran tantos y sabía que él iba a ganar, que no iban a detenerlo en su marcha y, lo más importante de todo, sabía que la tele iba a mostrarlo a él, a él caminando como caminaba, con el enojo en una expresión televisada, un justiciero recién llegado a este mundo de villanos, listo para tirar la piedra contra esos insolentes, para decir lo que va a decir un ratito más tarde. —Los odio. Y después: —Odio a los blancos. Ahí estaba Luis, sacudido por la ira, desnudo de rabia, cuando de repente uno de los manifestantes lo vio y tuvo la pésima idea de putearlo, de decirle lo que muchísimos pensaban a esa misma hora, la pésima idea de llamarlo mer­ 14 Negro contra blanco cenario, patotero de cuarta. Y Luis no podía permitirlo, no podía tolerar que un tipo cualquiera, salido de vaya uno a saber qué palacio de cristal, se apareciera para putearlo como se putea a la peor desgracia. Y Luis le devolvió el insulto con una trompada. O para ser más precisos: le tiró una de esas piñas arrojadas a destiempo y desde demasiado lejos, que llegan al otro casi de lástima, en el recorrido de retroceso del brazo, sin fuerza ni posibilidad de provocarle el menor daño. Pero lo importante no era ni la fuerza ni la suerte de la trompada, sino que estaba saliendo por la tele, en vivo, en directo, para todo el país, y cuando decimos todo el país decimos el país entero, incluyendo a La Matanza, sí, pero también a Barrio Norte, a Recoleta. —Los odio a todos. Odio a todos los chetos de Barrio Norte y de Recoleta. Y después: —Odio a la puta oligarquía. Y más tarde: —Los odio con toda mi alma. Luis caminaba hacia la Plaza de Mayo, la mismísima plaza de los bombardeos y las abuelas, la plaza de los múltiples peronismos, de las felices fiestas radicales, la plaza de los que se vayan todos y los tiros de la Policía Federal, la plaza que ya ocupaban esos cientos o miles que sólo querían, de todo corazón, putear al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso era hasta que Luis logró sacarlos a todos. Lo logró caminando y a los empujones, con esa piña televisada, en veintipico o, con suerte, en treinta y pico de pulgadas, ingresando a la plaza con los suyos y la sangre caliente de La Matanza y el odio de La Matanza, porque decidió que alguien tenía que abrirse paso y que ese alguien debía ser 15 Gerardo Young él. Eso es lo que Luis quería mostrar a todo el país. Que­ ría mostrar a los pobres de La Matanza desplazando a los chetos de Barrio Norte y Recoleta. Quería motrarlo para la tele, decir que la plaza no es de todos ni de nadie sino que tiene dueño, quería mostrar que era una batalla popular, porque cuando hay batallas populares la razón está siempre en las calles polvorientas y él decía representar a esas calles polvorientas, él decía representar a los que no tienen nada contra los que tienen de sobra, a los desplazados contra los hijos de puta. —Los odio. Y después: —Malditos oligarcas. Y más tarde: —Los mataría a todos. Y al final: —Son una mierda. ¿Qué había detrás de semajante ira? ¿Luis decía todo eso de verdad o estaba representando el papel de un patotero a sueldo, el mercenario al que había que putear como lo había puteado el único vecino que tuvo el coraje de hacerlo? Es difícil descifrar, aún, antes de zambullirnos en su vida, si lo que ha dicho y seguirá diciendo es lo que piensa o, en todo caso, es difícil descrifrar si lo que ha dicho y seguirá diciendo representa a su voz o a otras voces. Pero para empezar a descifrarlo a él o a lo que representa, es fundamental desprenderse de los juicios apresurados a los que nos viene invitando desde aquella nochecita de abril. Desprenderse, en fin, de los apresurados juicios que él vio transformarse en odio en las horas siguientes a su propia 16 Negro contra blanco declaración de odio, cuando en la soledad de una oficina céntrica, en la intimidad más absoluta, esa que sólo ofrece la noche y el encuentro privado entre un hombre y la opinión que de él tienen los demás, se puso a leer y a escuchar los mensajes que dejaban en su contra en páginas de Internet, en radios, en los diarios. Porque esa misma noche, después de su avanzada sobre la plaza, se encerró en una oficina de la Subsecretaría de Tierras, una oficina pública que usaba como si fuera propia, y se dedicó a recorrer con el mouse los cientos de mensajes que dejaban desde todos los rincones del país en páginas de diarios, en blogs; en cuanto espacio virtual lo nombraba, enseguida empezaban a insultarlo. Leía Luis. —Miserable. —Patotero a sueldo. —Fascista. —Mercenario. —Cagón. —Negro de mierda. Y esa furia no era la única. También las radios, la tele, los diarios y las revistas, como un reflejo automático de millo­ nes de voces, como un mandato inevitable, todos parecían haberse puesto de acuerdo para ir en su contra, hasta los humoristas que se jactaban de imitar a la perfección su voz impostada se mostraban horrorizados por su ira. Los argu­ mentos parecían o eran por cierto sólidos, indestructibles, porque lo que Luis D’Elía había hecho era definitivamente autoritario, su violencia no conducía a ninguna parte, asusta­ ba a la población, impedía la libre expresión de sus vecinos, se quería apropiar del espacio público, de la mismísima plaza de la república, la plaza de la libertad, todo en nombre de 17 Gerardo Young la pobreza, como si fuera el dueño de la pobreza, como si fuera el único pobre sobre la pobre Tierra. En esas horas del después se difundieron encuestas terminantes que juraban que más del noventa por ciento de los argentinos tenía una pésima imagen sobre él. Algunos de los principales con­ ductores radiales juraban al aire que no volverían a hablar jamás con él. Otros se escandalizaban y lo llamaban sólo para llamarlo patotero, impresentable, de cuarta, porque de pronto putearlo se había convertido en un deber, exhibía una posición de civilidad, putearlo era levantar las banderas de la cordura, daba garantía de que el puteador era, frente al cretino, una buena persona. La opinión pública parecía haber tomado una decisión de esas que se toman para siem­ pre: este señor ya no era bienvenido en este mundo. A la mierda, Luis. Fuiste. ¿Y qué dice Luis D’Elía, qué dice unos meses después, cuando ya ha bajado la espuma, qué dice en la vereda de su casa de un barrio pobre del careciente conurbano bonae­ rense? ¿Sabe que se ha convertido en el tipo más odiado de la Argentina? —Ojo que hay gente que me quiere, eh. Sí, está bien, y ya veremos a esa gente, ya sabremos lo que piensa esa gente de Luis, por qué lo quiere si lo quiere, y ya veremos también si es tanta como Luis quiere creer o hacernos creer que sea. Pero lo importante ni siquiera será si es muchísima o no la gente que lo odia o lo quiere, lo importante en realidad, por ahora, es que Luis no puede pasar indiferente, a nada, porque Luis tiene mucho para decir o para callar, detrás de su ira y de la reacción a su ira hay mucho para decir sobre él, a favor de él, en contra de él, porque si los hombres estamos hechos de negros y blancos 18 Negro contra blanco también lo estamos de grises, y Luis lo sabe y debe convivir con sus propias contradicciones, de las que iremos hablando en este libro, de las contradicciones a las que él ha preferido bautizar La Táctica. Ahora es Luis el que pregunta: —¿Una biografía sobre mí? No será eso, Luis, no será exactamente una biografía. Ahora le decimos retrato, o reportaje o perfil, pero el nom­ bre en realidad no importa, porque cualquiera de esos nom­ bres o etiquetas nos hará presos de esos nombres, así que mejor digamos que es algo así como una colección de fotos y sonidos y colores, una colección de imágenes, azarosas o no tanto, más bien arbitrarias, probablemente modesta pero lo más honesta que nos sea posible. Para eso deberemos reco­ rrer los fragmentos más importantes de la vida de Luis, esos instantes que nos ofrecerán preguntas (muchas) y respuestas (algunas) sobre el Luis de hoy, ese que se deja sacudir por el odio propio y el de los otros, acaso prestado o por encar­ go, ese Luis que se estremece y estremece. Será, digamos, el recorrido por una vida y por sus circunstancias, que en este caso supone ciertos márgenes de la gran ciudad, en El Tambo, donde también deberemos zambullirnos, porque de eso se trata, de zambullirnos, de embarrarnos en ese caos que es Luis como lo es cada uno de nosotros, dispuestos a sorprendernos si es necesario, a enojarnos cuando se haga inevitable, a emocionarnos si es posible, porque no será posi­ ble trazar un retrato de Luis sin que nos genere algo, aunque sea el rechazo, el odio, para al final de todo pretender intuir hacia dónde va, cuál es su fin o su estrategia y por qué, por qué demonios nos importa. —¡Ah, pero en mi vida hay muchas imágenes! 19 Gerardo Young Y Luis querrá elegir algunas de esas imágenes y algunas de las que él elija estaremos dispuestos a mirar, pero muchas otras nos dará sin querer o sin querer queriendo, y muchísi­ mas otras miraremos a pesar suyo o miraremos a sus espal­ das porque la vida está también en lo oculto, en lo que no se quiere mostrar porque avergüenza o porque revela esos pasos de los que habrá que arrepentirse. De eso se trata. De Luis, de Luis D’Elía, de revolver el enigma, de preguntarnos, desde aquí, desde esta vereda de pobres. Estamos en el lote 3, de la manzana I, del asentamien­ to El Tambo, localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Estamos sentados en una vereda de pobres, de pobres negros. Las imágenes, ahora sí, empiezan a pasar frente a nosotros… 20