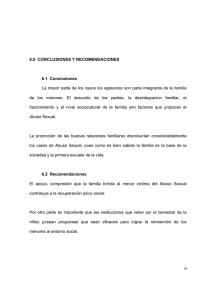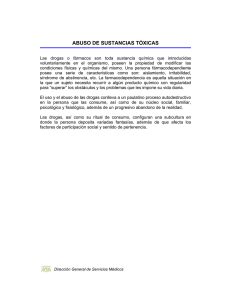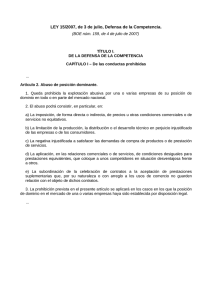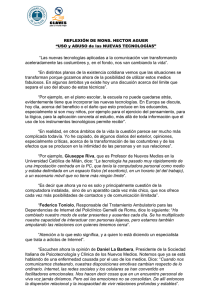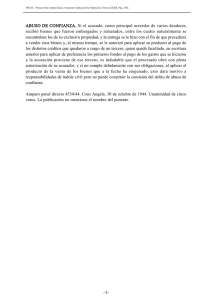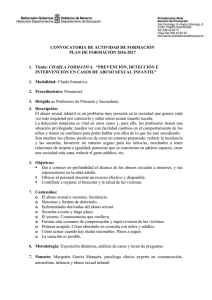El dolor invisible de los niños varones
Anuncio

Ps. Josefina Martínez Ps. Soledad López de Lérida Ps. Antonia Valdés INTRODUCCIÓN1 El abuso sexual de niños varones es un fenómeno de reciente reconocimiento. En efecto, luego de haber prevalecido por años el mito que señala que sólo las niñas son víctimas de este tipo de experiencias, lentamente se ha ido generando conciencia acerca de la magnitud del problema. Según datos canadienses, uno de cada tres hombres y una de cada dos mujeres, reportan haber sido víctimas de contactos sexuales no deseados (Sexual Offenses against children, en Mathews, 1996). Si bien las estadísticas siguen señalando que el mayor número de víctimas se concentra en el sexo femenino, se ha llegado a pensar que de no ser 1 Versión electrónica de: Martínez J., López de Lérida S. & Valdés A. (2003, Noviembre). El dolor de los niños varones: Las víctimas olvidadas del abuso sexual. Trabajo presentado en el XXI Congreso Anual de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. Viña del Mar. Chile. Distinguido con la 2ª mención honrosa como trabajo libre de Psiquiatría. por la escasa divulgación de los abusos perpetrados en contra de niños, las cifras tenderían a igualarse entre ambos sexos. En el caso de niños varones que han sufrido abuso sexual, la revelación de los hechos se ve dificultada si consideramos que a las maniobras de silenciamiento utilizadas por el abusador se suma el temor que sufren los niños de no cumplir con las expectativas del rol masculino tradicional impuesto por la sociedad. Junto con lo anterior, nos encontramos con que gran parte de las conceptualizaciones teóricas y modelos terapéuticos derivados de ellas, se basan en el estudio de niñas y mujeres que han sufrido abuso sexual, dando por sentado que estos son igualmente válidos para niños y hombres. Mathews (1996) señala que se ha ido produciendo una “feminización de la victimización” lo que, aplicado a los varones tiene el problema de no considerar las dinámicas traumatogénicas específicas que son moldeadas por la socialización del género masculino imperante en una cultura patriarcal como la nuestra. El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación (Proyecto Fondecyt N°1030933), que como parte de sus objetivos se propone diseñar, implementar y evaluar un modelo terapéutico grupal para niños varones que han sufrido abuso sexual. A continuación se exponen los resultados arrojados por una revisión de la literatura existente en relación al impacto que el abuso tiene en el sexo masculino, para concluir con el planteamiento de lineamientos terapéuticos pertinentes a la victimización sufrida por niños hombres. Todo ello en un intento de hacer visible el dolor de quienes han sido llamados “las víctimas olvidadas del abuso sexual infantil”. ¿Victimización Masculina? En el abuso sexual existe un adulto que impone al niño una relación de manipulación caracterizada por la sexualización de los lazos afectivos, la imposición del secreto y la utilización de un discurso denigratorio y culpabilizante (Barudy, 1999). Es justamente la culpa, aquel componente que deja atrapado al niño en la dinámica relacional del abuso, sin quedarle más alternativa que adaptarse a ella. El hecho de sentirse en alguna medida causante de los hechos, le impide reconocerse como víctima y visualizar que el único responsable es el abusador. En el caso de los niños varones, nos encontramos con que la imposibilidad de reconocerse como víctima y la culpabilización inducida por el abusador se ven exacerbadas o potenciadas por un discurso social que impone a los hombres el mandato de ser fuertes y poderosos. En efecto, desde el rol clásico de ser víctima, no existe la victimización masculina debido a que a partir de la más tierna infancia al niño varón no se le está permitido ser vulnerable, debiendo comportarse como “todo un hombre”. En el proceso de socialización los niños varones van recibiendo una serie de mensajes respecto del rol masculino al que deben ajustarse, los cuales operan como verdaderos mandatos y guías de conducta. A continuación se describirán tres dimensiones posibles de distinguir dentro de estos mensajes, puntualizando el impacto que estos tienen sobre los niños que han sufrido abuso sexual. Mensajes relativos al poder “Pedir ayuda es de débiles” “Los hombres deben arreglárselas solos” En nuestra sociedad impera una cultura patriarcal que sitúa a los hombres en una posición de poder con respecto a las mujeres. En tanto varones, se les insta a ser fuertes, autónomos y competitivos, desalentando y desvalorizando cualquier conducta o actitud asociada al estereotipo típicamente femenino. Desde esta perspectiva la vulnerabilidad, sensibilidad, pasividad y dependencia, no sólo son consideradas características negativas, sino que pasan a estar totalmente prohibidas para los hombres. Así, pese a que en este escenario las mujeres se encuentran en franca desventaja, no es menos cierto que los varones sufren una enorme presión al tener que mantener el poder que se les exige detentar (Corsi, 2003). Teniendo en cuenta lo anterior, podemos constatar que uno de los efectos que genera el abuso sexual, como es la sensación de impotencia o falta de poder y control, se trata de una vivencia justamente contraria al rol masculino esperado. Siendo educados desde pequeños para responder o atacar a quienes intentan agredirlos, los niños varones se sienten culpables de no haber sido capaces de detener a su abusador. Ello, sin considerar que no tenían posibilidad alguna de hacerlo. Dado que existe un mandato social que dicta que los niños varones no pueden ni deben mostrarse débiles, ellos pueden llegar a desarrollar un falso sentido de control que los lleva a verse mayormente expuestos a situaciones de riesgo. Esto, junto a la mayor reticencia a solicitar apoyo y al hecho de ser percibidos por los adultos como menos necesitados de ayuda que las niñas, acrecienta la vulnerabilidad y situación de desamparo en la que pueden verse envueltos (Kindlon y Thompson, 1999; Camino, 2000). Relacionado con lo anterior, es importante tener en cuenta que diversas investigaciones relativas al abuso sexual infantil han demostrado que los niños varones muestran una mayor tendencia a oponer resistencia (Martínez, 2000). Desde ahí, no es de extrañar que, a diferencia de lo que ocurre con las niñas, el abuso perpetrado en contra de niños hombres suela acompañarse de maltrato físico. Esta doble victimización no hace sino exacerbar la sensación de impotencia y estigmatización asociadas a una experiencia de esta índole (Friedrich, 1995). Mensajes relativos a la expresión de emociones “Los hombres no lloran” “Los hombres deben ser valientes” En el afán de demostrar fortaleza, a los hombres se los educa desde temprano para inhibir la expresión de las emociones, especialmente aquellas asociadas a vulnerabilidad. En efecto, muchas veces la rabia y los comportamientos agresivos, reemplazan a los sentimientos de tristeza y miedo que la sociedad concibe como signos de debilidad en los varones (Kindlon y Thompson, 1999). Para no contactarse con las emociones “prohibidas”, los niños hombres que han sufrido abuso sexual se dirigen a la acción, exhibiendo más síntomas en la línea de la externalización (oposicionismo, agresividad), a diferencia de las niñas, quienes muestran prioritariamente síntomas en la línea de la internalización (ansiedad, depresión) (Friedrich, 1995). Lo anterior tiene enormes implicancias en la medida que las conductas externalizadoras llevan al niño a involucrarse en problemas de relación con los otros, recibiendo más castigos y menor apoyo o contención de sus vivencias. Ello, sin duda, acentúa las dinámicas de estigmatización ya de por sí generadas por el abuso, puesto que en su choque con el mundo el niño varón se va sintiendo malo e inadecuado. Junto con lo anterior, es importante considerar que desde la psicología evolutiva se plantea que la adquisición del lenguaje en los niños presenta un ritmo de maduración más lento que en el caso de las niñas. Siendo el lenguaje un importante proceso regulador de los impulsos, constatamos que los niños varones presentan una considerable desventaja al momento de modular la expresión de emociones y regular el propio comportamiento. A partir de estas diferencias evolutivas y de un proceso de socialización que inhibe la emocionalidad en los hombres, nos encontramos con que los niños que se ven expuestos a un abuso sexual se ven inundados por un cúmulo de vivencias intensas y confusas, contando con menos herramientas para manejarlas y llegar a integrarlas (Friedrich, 1995; Camino, 2000). Mensajes relativos a la sexualidad “Los hombres deben saciar sus impulsos sexuales incontrolables” “En materia sexual los hombres siempre se la pueden” Uno de los grandes mandatos a los que se ven expuestos los hombres a lo largo del proceso de socialización, corresponde a demostrar su virilidad a través de la sexualidad. Teniendo en cuenta que la mayor proporción de abusos sexuales es perpetrada por hombres (Zamanian y Adams , 1997), los niños que son víctimas de este tipo de experiencias se ven enfrentados al temor de convertirse en homosexuales. Esta confusión respecto de la propia identidad sexual aparece además avalada por los cambios fisiológicos propios de la excitación masculina que pueden ocurrir en el curso de un abuso. En efecto, la natural respuesta de erección ante una estimulación de tipo sexual, no sólo puede hacer sentir al niño culpable o instigador de los hechos abusivos, sino que también puede generar dudas acerca de la propia hombría por el hecho de haber sentido placer (Mathews, 1996). Cuando el abuso es perpetrado por una mujer, el niño sufre grandes dificultades para catalogar lo ocurrido como un acto abusivo. En efecto, el discurso social señala que un hombre debe disfrutar toda aproximación de tipo sexual, por lo que bajo estas circunstancias al niño le cuesta aún más reconocerse como víctima (Camino, 2000). De acuerdo a Friedrich (1995), una de las grandes diferencias de género que existe en torno a la sexualidad femenina y masculina, es la mayor permisividad y desinhibición que en estas materias se les permite a los hombres. En el caso del abuso sexual, esto redunda en que los niños varones exhiban una tasa mucho mayor de conductas sexualizadas que sus pares femeninos (Black y DeBlassie, 1993; Friedrich, 1995). En concordancia con lo anterior, la sexualización traumática constituye uno de los efectos más complejos con los cuales debe lidiar un niño varón sexualmente victimizado. Recordando que junto al abuso estos suelen sufrir maltrato físico, tenemos que a muchos niños se les enseña en forma temprana a asociar sexualidad con violencia. Si bien es cierto que esto, junto a mecanismos de identificación con el agresor, puede llevar a los niños a victimizar sexualmente a otros niños, no es menos cierto que la experiencia abusiva vivida en la infancia no conduce necesariamente a que el niño se convierta en un abusador en su adultez. Sin embargo, a pesar de ello, estos niños sufren una fuerte estigmatización, siendo frecuentemente considerados y tratados como futuros perpetradores sexuales. Psicoterapia Si bien es posible señalar que existen muchas similitudes entre el impacto que el abuso sexual tiene sobre niñas y niños, también es importante considerar que existen rasgos distintivos entre las vivencias de unas y otros. Desde esta perspectiva, una adecuada consideración del impacto diferencial que esta experiencia tiene según sexo y género, hace posible diseñar modelos terapéuticos pertinentes a la realidad de cada uno de estos. Si bien existen algunas experiencias terapéuticas que intentan dar respuesta a las necesidades de los niños varones que han sufrido abuso sexual, muchas de éstas se basan en el concepto de empowerment; entendido éste como el intento de ayudar a los niños a superar la posición de víctima y recobrar el poder y control sobre la propia vida. Sin embargo, a nuestro juicio, surgen dos alcances con una orientación terapéutica de esta naturaleza: • Pese a que el empowerment puede ser un componente importante de la terapia, resulta fundamental tener en cuenta que un primer paso de la misma reside justamente en hecho de reconocerse como víctima. Esto reviste especial dificultad para los niños varones, pero sólo desde ahí es posible ayudarlos a que ellos comprendan que no han sido culpables de lo ocurrido. Una vez logrado lo anterior es posible acotar la vivencia de ser víctima sólo en relación al abusador, ayudando al niño a superar la sensación de impotencia que tiñe otras áreas de su vida. • Es necesario adoptar el término empowerment con cautela, cuidando de no reproducir a través del mismo, algunas de las presiones que la cultura impone sobre los niños varones a través de los procesos de socialización de género. En efecto, es importante recordar que es a partir del mandato de ser poderosos, que muchos niños que han sufrido abuso sexual se sienten culpables y se muestran reacios a mostrar su vulnerabilidad y a buscar ayuda. Del mismo modo, desde la necesidad de mantener el control sobre toda situación, es que algunos niños desarrollan una sensación de falsa seguridad y pseudo poder, viéndose expuestos a situaciones de riesgo que los pueden llevar a sufrir nuevas victimizaciones. A partir de estas consideraciones, resulta importante revisar y eventualmente redefinir el concepto de empowerment, incorporándolo a la terapia desde la necesidad de ayudar al niño a discriminar cuáles son las áreas de su vida en que realmente puede ejercer control o desde un fortalecimiento logrado a través del rescate de una emocionalidad masculina que por cierto existe, pero que no tiene permiso para salir a la luz. A modo de lineamientos generales, una psicoterapia sensible a la realidad de los niños varones que han sufrido abuso sexual debe considerar: Que si bien los objetivos terapéuticos pueden no diferir considerablemente de aquellos que se plantean en intervenciones con niñas mujeres, existen diferencias de énfasis en temas que son especialmente atingentes a la victimización masculina. A modo de ejemplo, éste es el caso de la confusión respecto de la propia identidad sexual o de la estigmatización que resulta del hecho de ser considerado por otros como un futuro abusador. Que al existir diferencias evolutivas con las niñas mujeres, las metodologías o técnicas terapéuticas utilizadas deben ajustarse al estilo propio de los varones. Una concepción clásica de la terapia, que descansa prioritariamente en las habilidades verbales o de expresión de sentimientos, puede resultar incómoda o poco adecuada a un estilo comunicacional que se orienta más hacia la acción. Que la única forma de desculpabilizar al niño varón respecto del abuso ocurrido, reside en la posibilidad de abrirse a un nuevo paradigma sobre la masculinidad. En efecto, sólo desde el considerar que existen muchas formas de “ser hombre”, los niños varones pueden arriesgarse a tomar contacto con las vivencias relativas a la propia victimización sufrida. Que la terapia de grupo, si bien no reemplaza sino que complementa a la terapia individual, puede contribuir a superar las dinámicas de estigmatización y aislamiento, al ayudar niño a constatar que no ha sido el único que ha sufrido abuso. Por otro lado, la camaradería propia de los grupos de hombres, no sólo ayuda a canalizar y ritualizar el mayor nivel de actividad y agresividad que estos suelen presentar, sino que además sirve para constatar a través de la observación del sentir, pensar y actuar de los otros, que el abuso se trata de una experiencia que no tiene por qué poner en duda la propia hombría En síntesis, teniendo en cuenta que las vivencias de los niños varones que han sufrido abuso sexual son rechazadas o minimizadas, ya sea desde sus contextos más próximos o por la sociedad en su conjunto, resulta fundamental brindar un espacio terapéutico que valide sus vivencias, ayudando a hacer visible un dolor por tanto tiempo ignorado. Referencias Barudy, J. (1999).Maltrato Infantil. Ecología social: Prevención y reparación. Santiago: Galdoc. Black, Ch. & DeBlassie, R. (1993). Sexual abuse in male children and adolescents: Indicators, effects, and treatments. Adolescence, 28 (109), pp. 123-133. Camino, L. (2000). Treating sexually abused boys. San Francisco: Jossey-Bass. Corsi, J. (2003). Maltrato y abuso en el ámbito doméstico: Fundamentos teóricos para el estudio de la violencia en las relaciones familiares. Buenos Aires: Paidos. Friedrich, W. (1995). Psychotherapy with sexually abused boys. Thousand Oaks: Sage. Kindlon, D. & Thompson, M. (1999). Educando a Caín. Cómo proteger la vida emocional del varón. Madrid: Atlántida. Martínez, J. (2000). Prevención del abuso sexual infantil: Análisis crítico de los programas educativos. Psykhe, 9 (2), pp. 63 – 74. Mathews, F. (1996). The Invisible Boy: Revisioning the victimization of male children and teens. Ontario: National Clearinghouse on Family. Zamanian, K. & Adams, C. (1997). Group psychotherapy with sexually abused boys: Dynamics and interventions. International Journal of Group Psichotherapy, 47 (1), pp 109126.