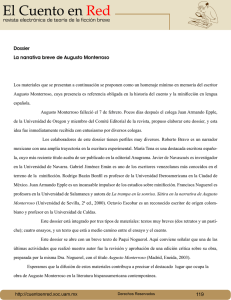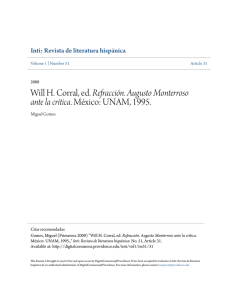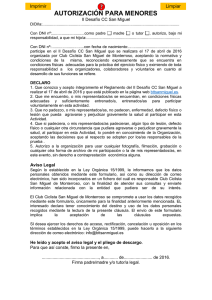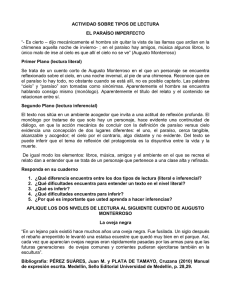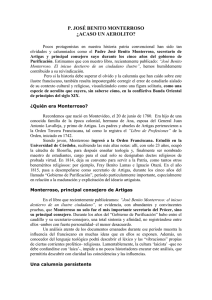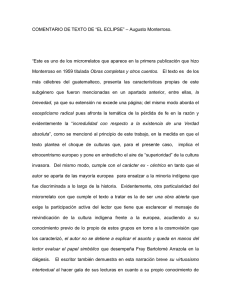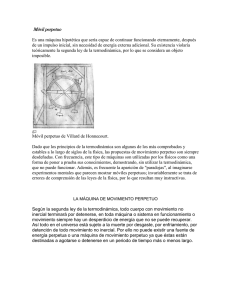"Movimiento perpetuo: la fuga anticlásica de Augusto Monterroso".
Anuncio

G Wolfson Tabriel aller de Letras Movimiento Monterroso N° 40: 101-120, 2007perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto issn 0716-0798 MOVIMIENTO PERPETUO: LA FUGA ANTICLÁSICA dE AUGUSTO MONTERROSO Movimiento perpetuo: the anticlassical escape of Augusto Monterroso GABRIEL WOLFSON Universidad de las Américas-Puebla, México* [email protected] El presente trabajo propone una relectura de Movimiento perpetuo (1972), de Augusto Monterroso. A partir de una revisión de la recepción crítica de su obra –en la que se destaca un asombroso consenso tanto en la valoración positiva como en los rasgos característicos de su escritura– se pretende una interpretación de signo contrario, donde la antítesis de sus tradicionales méritos se ubique como lo que en verdad sustenta la concepción, la estructura y el lenguaje del libro, y por eso lo distinga del resto de su producción. Para ello, se indagará también en dos aspectos complementarios: una cierta cultura de carácter clásico que subsistía con fuerza en México hacia mitades del siglo XX –época de formación del escritor–, y la tradición de los libros misceláneos en nuestras letras. Palabras clave: Monterroso, clasicismo mexicano, hibridez genérica, libros misceláneos. This essay proposes a re-reading of Movimiento perpetuo (1972), by Augusto Monterroso. First, a revision of the critical reception of his work is done, where it is possible to highlight a consensus in the positive judgment as well as in the characteristic features of his writing. Then an opposite interpretation is presented, in which the antithesis of his traditional merits serves as the true support to the conception, structure and language of Movimiento perpetuo, so that the book could be set apart from the rest of his work. For that matter, extended research on two complementary issues will be done as well: a certain kind of classicism which remained in Mexico toward the middle of the XX century (epoch of the writer’s formation), and the specific tradition of miscellaneous books in mexican literature. Keywords: Monterroso, mexican classicism, hybrid genres, miscellaneous books. A más de tres años de su muerte, y a juzgar por algunos homenajes recientes, parece que continúa el acuerdo crítico en torno a Monterroso, un acuerdo que dura casi ya medio siglo. Desde muy pronto, y sobre todo a raíz de la publica Véanse como ejemplo de esto los números de homenaje a Monterroso del suplemento Babelia, del periódico El País, del 1 de marzo de 2003 y del 28 de febrero de 2004, así como el número 7 (primavera 2003) de la revista electrónica El Cuento en Red, entre muchos otros. Fecha de recepción: 26 de diciembre de 2006 Fecha de aceptación: 13 de marzo de 2007 101 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 ción de La oveja negra y demás fábulas (1969), su obra ha sido tradicionalmente bien recibida, y a él se le ha colgado un adjetivo que, según veremos después, implicaría menos retórica de lo que podría suponerse: un autor clásico. Se trata, en todo caso, de un escritor que no despertó muchas pasiones: antes que eso provocaba la admiración y el agradecimiento de quien recibe una enseñanza, la sonrisa cómplice del entendido, el interés del detective académico. De este consenso elogioso conozco dos excepciones remarcables: una nota de Sergio González Rodríguez que el propio Monterroso, “quizá por masoquismo”, recoge en La letra e (32-33), y un comentario de Conrado Tostado sobre las fábulas monterrosianas, donde las llama “efectistas” o que “solo caminan con la muleta del juego de palabras”. “Las peores –agrega– me parecen chistes de mesa de nuevo culto” (38). Excepciones que, con su arbitrariedad, su insensatez, parecen traer un poco de aire fresco a los nuevos lectores de la obra monterrosiana. Sobre esa base, y a través del expediente de ubicar a su autor dentro de una tradición poco explorada de las letras mexicanas –un posible clasicismo del siglo xx–, pretendo a su vez reinterpretar Movimiento perpetuo (1972) como una posibilidad de fuga, de anomalía, dentro del conjunto de sus libros. Fue Leonardo Martínez Carrizales, en su edición de la correspondencia entre Reyes y González Martínez, quien subrayó la singularidad de esta corriente o ‘moda’ clasicista en la primera mitad del siglo pasado en México, y quien comenzó a trazar su génesis y su caracterización, que aquí seguiremos en términos generales. El núcleo de esta corriente se halla, para él, en la revista Ábside, fundada en 1937 por Gabriel Méndez Plancarte, al que sucedieron como directores su hermano Alfonso y después Alfonso Junco. Con esta temporalidad coincide Christopher Domínguez, a través de una argumentación distinta, cuando señala el período 1930-1950 como los años de auge del “Gran Estilo” en México (Tiros… 442). Me interesa destacar el punto de donde arranca la reflexión de Martínez Carrizales: el clasicismo, más que una biblioteca, es una “política literaria”: Para el seguimiento de la recepción crítica de la obra de Monterroso me baso en el capítulo ii del estudio monográfico, de Francisca Noguerol, incluido en la bibliografía. En él puede leerse: “Si hay un adjetivo que se repite al definir a Monterroso, este es el de clásico de nuestras letras”, y se ofrecen numerosos ejemplos (37). No se trató del descubrimiento de ningún ‘dato’ nuevo, sino del lúcido ordenamiento de una información que para todos estaba disponible. La lectura de Martínez Carrizales, sin embargo, se propone como un muy sugerente principio de un trabajo al que, me parece, habría que dedicar un esfuerzo más prolongado y específico, porque en buena medida reescribe uno de los temas centrales de nuestras letras del siglo xx: las disputas en torno a la tradición. ■ 102 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso La tradición clásica viene a ser, así, un término fluctuante destinado a dar cuenta no tanto de un determinado repertorio de autores y obras circunscritos a un área cultural bien determinada (la antigüedad grecolatina), como de las proyecciones ideológicas y el patrimonio simbólico generados por la edición, la divulgación, la transmisión y el comentario de dicho repertorio. (41) Esto es: a partir de una serie de valores textuales y extratextuales, asumidos como herencia del corpus grecolatino, se proyecta un conjunto de usos, ritos, hábitos, normas y modelos que, según se pretende, han de definir la práctica cultural actual. O más aún: han de determinar una forma de vida. Al indagar en un texto arquetípico del Ateneo de la Juventud sobre el tema, “La cultura de las humanidades” (1914), de Henríquez Ureña, puede observarse que en esa generación se encuentra el origen de esta particular identidad entre poética y moral, estética y política. Digo esto para marcar la diferencia con una poética clasicista como la de Othón, por ejemplo, y así indicar la posibilidad de una clara raigambre ateneísta para el grupo de Ábside. En aquel discurso, Henríquez Ureña contó nuevamente la historia de su generación como ejemplo del alcance moral y psicológico de una formación humanística y –texto programático– abogó por un desenlace práctico, activo, para el clasicismo: “Las humanidades, cuyo fundamento necesario es el estudio de la cultura griega, no solamente son enseñanza literaria intelectual y placer estético, sino también, como pensó Matthew Arnold, fuente de disciplina moral. Acercar a los espíritus a la cultura humanística es empresa que augura salud y paz” (600). Ya se ha indicado en numerosas ocasiones el anticlericalismo que marcó a la generación del Ateneo, educada finalmente en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria. Pero también se ha resaltado, para el caso de Reyes, un camino que fue limando las posiciones radicales para aproximarlo a un ecumenismo cultural. En ese punto es donde las líneas convergen, y así podemos señalar el aire de familia que guardan las ideas de los miembros de Ábside con los planteamientos ya referidos de Henríquez Ureña. El padre Gabriel Méndez Plancarte abrió su Horacio en México (1937) con esta declaración de principios: “Hablo con quienes creen, como yo creo, que los clásicos auténticos, los griegos y los romanos, son los maestros insustituibles de todo arte que aspire a perdurar. (…) Como apreciación moral y normal, no es hiperbólico el calificativo de insustituible que doy al magisterio artístico de los clásicos” (xiv-xv). De la lectura de Martínez Carrizales se desprenden dos posibles argumentos que explican esta afinidad entre los viejos paganos y los nuevos católicos a partir de los últimos años de los treinta y en las dos décadas siguientes. En primer lugar, el ascenso del nazismo y la guerra mundial, que promovieron la conocida duda 103 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 generalizada sobre la pertinencia y valía del humanismo. Ante esto, los Méndez Plancarte y Reyes cerraron filas contra los extremos políticos a izquierda y derecha, amparados en posiciones ‘clásicas’ del clasicismo, como la que llevaría a Gilbert Highet en 1949 a determinar que los nazis, como todos aquellos que desde la antigüedad no recibieron el legado de Grecia y Roma, encarnan a los bárbaros, los salvajes, la “Edad Oscura” que quedó fuera de las fronteras de la civilización (15). En el marco de este primer argumento se inscribe también la tentativa americanista de empresas como la revista Cuadernos Americanos, fundada en 1941, que proyectaba en este continente el territorio de salvación del humanismo, toda vez que Europa se encontraba en plena devastación (Martínez Carrizales 48). El segundo argumento cobra aún más importancia porque se aproxima a algunas de las razones de la relación entre Monterroso y el clasicismo mexicano. Apunta Martínez Carrizales: …la tradición clásica se convirtió para este grupo [de Ábside] en el mejor instrumento de sus ideales civilizadores y humanistas. (…) Los animadores de Ábside también se sirvieron de esta herencia como un recurso ideológico que les permitía participar en una de las discusiones más importantes en la definición del patrimonio simbólico de las letras mexicanas desde varios años atrás: el nacionalismo. (45) Lo mismo que Reyes tras su apaciguada polémica con Héctor Pérez Martínez de principios de los treinta, los miembros de Ábside, en la disputa sobre el nacionalismo, intentarán aproximarse a un punto intermedio cada vez más difícil de sostener. En su prólogo a una antología de Andrés Bello (1943), Gabriel Méndez Plancarte esbozó una definición militante de un modelo de humanista hispanoamericano, cuyo núcleo bien podría identificarse con un término caro al nuevo clasicismo: salud. El humanista saludable vive siempre en un sitio intermedio, entre la polilla filológica y la acción constructora de naciones: “no puro erudito de minucias estériles o ‘dómine’ bilioso de cejas arqueadas y amenazante palmeta, sino verdadero sabio y (…) ‘amigo de la humanidad’ y de la libertad” (vii-viii). Páginas después, Méndez Plancarte transcribe una significativa cita de Pasado inmediato, donde Reyes pinta a aquellos “creadores de la tradición hispanoamericana”: No es inútil recordar que la gran obra de Highet se publicó en México en 1954 traducida por Antonio Alatorre, antiguo alumno y becario del alfonsino Colegio de México. Así, en marzo de 1942, Werner Jaeger le escribía a Reyes: “I am very glad to see these signs of a new humanistic activity in this hemisphere outside the United States” (Rangel Guerra 514). ■ 104 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso En ellos, pensar y escribir fue una forma del bien social, y la belleza una manera de educación para el pueblo… Tales son los clásicos de América, vates y pastores de gentes, apóstoles y educadores a un tiempo, desbravadores de la selva y padres del Alfabeto. Avasalladores y serenos, avanzan por los eriales de América como Nilos benéficos. Gracias a ellos no nos han reconquistado el desierto ni la maleza. (…) No se recluyen y ensimisman en las irritables fascinaciones de lo individual o lo exclusivo. Antes se fundan en lo general y se confunden con los anhelos de todos. (xxxv) ¿No es esta imagen la que reclamaban para sí, como ‘pastores de gentes’, los pedagógicos humanistas de Ábside, pero también el Reyes posterior a su regreso definitivo a México en 1939, cuando se encargará de “potenciar el discurso humanitario del Estado posrevolucionario” (Domínguez, Tiros… 476)? Discípulos de Ángel María Garibay, los Méndez Plancarte no rechazaron ninguna tradición, al contrario: buscaron su punto de equilibrio en un curioso cosmopolitismo cuya apertura de miras se justificaba por la capacidad para voltear no hacia lo que entonces ocurría en Nueva York o París, en el surrealismo o la abstracción, sino al siglo xviii mexicano o a la amistad entre Horacio y Mecenas. Si en términos vitales el concepto clave es salud, en el terreno cultural su aspiración podría quedar muy bien definida con la palabra armonía: conciliación de todas las tradiciones posibles a partir de aceptar el pasado grecolatino como origen de cada una de ellas y, a partir también de confiar en la actualidad, en la permanencia de dicho pasado. Se es patriota, nacionalista o hispanoamericanista, porque tales regiones geográficas son hijas de Grecia, pero por esa razón lógicamente también se puede ser hispanista, o afrancesado del Gran Siglo y, sobre todo, católico. Christopher Domínguez apuntó que, para el caso mexicano, clasicismo y catolicismo son términos opuestos: antigüedad y modernidad, salud y dolor, limpieza y sangre, idealismo y culpa (Tiros… 449-70), ámbitos claramente antagónicos si pensamos, por ejemplo, en dos novelistas casi contemporáneos como Guzmán, lector de Tácito, y el cristiano Revueltas. Pero en Reyes el anticlericalismo inicial se disuelve –así como en los miembros de Ábside toda brizna de fanatismo religioso– cuando se comprende que el posible espacio de encuentro deja fuera la fe, el misticismo, el dolor, y en cambio acoge únicamente las formas: “olvidemos las religiones a favor de la ética universal” (Domínguez, Tiros… 475). Leamos entonces, como ejemplo de este intento de síntesis, de A esta dirección apunta la posición de Octaviano Valdés, de quien hablaremos más adelante, en su libro Poesía neoclásica y académica (1946), al negar la posible identidad entre corrientes literarias y posturas 105 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 armonización de tradiciones, unas frases más de Horacio en México: “Amor a Horacio y amor a México impulsáronme a emprender esta obra. (…) Nuestra alma nacional no es hija del feroz Huichilobos sino de la inmortal cultura grecolatina, depurada y ennoblecida por el Cristianismo, vigorizada y transmitida a nosotros por la España moderna” (xviii). Martínez Carrizales señala que el acercamiento entre Reyes y Ábside fue gradual, debido a que en Horacio en México se le había lanzado un reproche que también podía pasar como una especie de reto: Reyes era el mejor dotado de los mexicanos pero desperdiciaba su talento en obras menores (49-55). Sin embargo, los libros que publicó en sus últimas dos décadas (por ejemplo, El deslinde, La crítica en la edad ateniense, la traducción de La Ilíada) marcan un rumbo que sin duda gustaría a los miembros de la revista. Así, para 1959, en su libro San Juan de la Cruz en México, Alfonso Méndez Plancarte daría una muestra de la armonización plena entre el pagano y los católicos, entre el antiguo diletante y los pedagogos, al definir a Reyes como el “máximo humanista moderno de Méjico [sic]” (70). Ha faltado referirse a un personaje próximo a Ábside, el padre Octaviano Valdés, de suma importancia para este trabajo por dos razones: porque fue uno de los autores preferidos entre los descubiertos por Monterroso a su llegada a México, y porque a través de su obra resulta más precisa la descripción de los valores literarios clásicos que el grupo pretendía trasladar o mantener en la época actual. Dos términos pueden constituir el eje de la poética deseada por Valdés: mesura y políticas para el xix mexicano: no todos los románticos fueron liberales, ni en cada clasicista hubo un espíritu conservador. Lo que pretende Valdés de esa manera es justamente deslindarse de la fe –la fe política o ideológica– y practicar así un estudio literario circunscrito a las puras formas, de modo que, en efecto, pudieran armonizarse autores o corrientes en apariencia irreconciliables (VII-XIII). También como ‘armonizador de tradiciones’ caracterizó Emir Rodríguez Monegal a Reyes, en un valioso ensayo que recorre su trayectoria vital y las posibles filtraciones en su obra. Tras indagar en el inicial descastamiento, en la orfandad de Reyes, escribe: “Por haber perdido sus orígenes, se ha convertido en ‘heredero de todos’” (356). Sin embargo, aquí conviene apuntar al antecedente más claro de este proyecto armonizador en el contexto hispanoamericano: José Enrique Rodó. Ante el empuje de los ataques a la caridad cristiana de Nietzsche, confrontados con la educación hispánica que toda su generación había recibido, Rodó propone su conocido argumento conciliador: La perfección de la moralidad humana consistiría en infiltrar el espíritu de la caridad en los moldes de la elegancia griega. Y esta suave armonía ha tenido en el mundo una pasajera realización. Cuando la palabra del cristianismo naciente llegaba con San Pablo al seno de las colonias griegas de Macedonia, a Tesalónica y Filipos, y el Evangelio, aún puro, se difundía en el alma de aquellas sociedades finas y espirituales en las que el sello de la cultura helénica mantenía una encantadora espontaneidad de distinción, pudo creerse que los dos ideales más altos de la historia iban a enlazarse para siempre. En el estilo epistolar de San Pablo queda la huella de aquel momento en que la caridad se heleniza. (19) En un estudio sobre las obras principales del ensayista uruguayo Carlos Real de Azúa no solo traza la trayectoria de esta “línea reiterada de ‘armonismo’” (con cimas en el erasmismo y el krausismo), sino que señala al continuador por excelencia de Rodó: Alfonso Reyes y su “vocación sintetizadora” (XIX). ■ 106 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso cordura. A través de Horacio, tomado como el más alto modelo, se aboga por la “áurea mediocridad, que es moderación sapiente” (3), por la “difícil conciliación de la sinceridad con el decoro” (15). La “Epístola a los Pisones”, además, le sirve a Valdés para proponer una especie de anacrónico manifiesto vanguardista con que rechazar, justamente, los “manifiestos ‘istas’” (11) y el “desconcierto literario de hoy” (18). Pero lo más importante quizá estriba en remarcar la rigidez e inmutabilidad de las formas como valor supremo, la perennidad de los moldes provenientes de la antigüedad. Este es el mismo criterio que permitía a los hermanos Méndez Plancarte realizar sus rastreos de las huellas de Horacio o Juan de la Cruz en México, o revalorar la obra de los humanistas de la Colonia, apelando al tópico del “vino nuevo en odres viejos” o, como en el escrito sobre Bello, “nuevas formas en viejos troqueles” (vii), esto es: la aceptación de géneros e incluso temas que se postulan como permanentes con tratamientos que tiendan más o menos a lo actual. Pero es también este mismo criterio el que emplearon para aproximarse al siglo xx, con lo cual posiblemente se explique bien su preferencia por Othón, Reyes o Gorostiza (el único de los Contemporáneos al que prestan atención) y su ceguera ante muchos otros, de Mariano Azuela a Octavio Paz. Respecto de esta situación –la lectura de la producción literaria del siglo xx– quisiera tratar un último aspecto de este clasicismo mexicano, porque permite establecer una relación más con Monterroso y porque también funciona como su conclusión. He intentado señalar que el clasicismo de los Méndez Plancarte y Octaviano Valdés, lo mismo el de Reyes o de Henríquez Ureña, es un clasicismo primordialmente conciliador, una especie de marco siempre más general que los demás, que de esa forma puede sintetizar, reunir, armonizar las vertientes diversas en una sola tradición, en una norma. Al compararlo con la otra apuesta clasicista decisiva del siglo xx mexicano, la de Jorge Cuesta, salta a la vista la notable diferencia: el del autor del “Canto a un dios mineral” es, si cabe el oxímoron, un clasicismo moderno, desgarrado, inarmónico, diferenciador y no conciliador de tradiciones. Con él, Cuesta pretende depurar una tradición, seleccionarla –y así inventarla–, muy lejos de la opción que llama a la concordia de todas las tentativas bajo la protección del manto clásico. Nada casualmente fue Cuesta el primero en revisar críticamente a la generación del Ateneo: Excepcionalmente ávidos de vivir y de gozar, pero una vida y un gozo contingentes y muy legítimos, poco traídos por el instante y muy sostenidos por De Horacio se refiere Valdés a su “arte enfrenadísimo, cruel contra toda indisciplina y rebeldía de forma” (6). Podría recordarse, además, que la revista lanzó su sello editorial, “Bajo el signo de Ábside”, donde publicaron su estrecho canon del siglo xx: Alfonso Junco, Concha Urquiza, Manuel Ponce, Gloria Riestra, y sus propios estudios y los del padre Garibay. 107 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 la tradición, los ateneístas mexicanos, igual que los tradicionalistas franceses, se han distinguido, además de por esa actitud aristocrática, por su aspiración a sentir el conocimiento como acción, la inteligencia como sensibilidad y la moral como estética. (160, el subrayado es mío) Relevo de Jorge Cuesta, Octavio Paz marcará el punto de quiebre del clasicismo mexicano. Su encuentro con Reyes, que me parece sumamente significativo, traza, en el arco que lleva del discipulado a la ruptura, el tránsito quizá definitivo hacia la pérdida del clasicismo como sustento ético y estético. A través de las cartas que se cruzaron entre 1939 y 1959 puede rastrearse este camino, que comienza con la petición de un donativo para la revista Taller y prosigue con el generoso estímulo de Reyes a los primeros libros importantes de Paz, volúmenes que el ateneísta leería, comentaría favorablemente e incluso haría por publicar10. En respuesta, Paz valoraría el magisterio de Reyes, por ejemplo, incluyéndolo –el único autor vivo– en la antología de poesía mexicana que le encargó la UNESCO y que se publicaría en ediciones bilingües, en francés e inglés (Stanton Correspondencia… 120-1 y 199-200); o bien proponiéndolo en 1949 para el Nobel por considerar su obra la única en México capaz de “obtener esa aprobación universal que entraña el Premio Nobel. Quiero decir, obras clásicas o cerca del clasicismo” (Stanton Correspondencia… 104, el subrayado es mío). El relevante desencuentro se produce cuando Paz, de vuelta en el país, proyecta El arco y la lira como trabajo a realizar durante el período de una beca concedida por el Colegio de México. En un artículo anterior a su edición de la correspondencia, Anthony Stanton analizó eficazmente el tema. Después de la recepción entusiasta de los libros anteriores por parte de Reyes, su silencio ante El arco y la lira es tan contundente como revelador: “Me parece que hay que buscar la causa de este silencio en las diferentes concepciones del fenómeno poético” (Stanton “Octavio…” 370). El asunto, pues, trasciende la posibilidad de la anécdota y se encauza a la comparación entre el ensayo de Paz y El deslinde: El deslinde se concibió como una investigación científica de carácter teórico con pretensiones abiertamente sistemáticas y exhaustivas: es un tratado que aspira a la objetividad desinteresada y que presenta conclusiones de validez universal. (...) El arco y la lira, en 10 Se trata de Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad y Águila o sol (Stanton Correspondencia… 19-27). ■ 108 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso cambio, se anuncia como un libro parcial, interesado y personal, un libro cuyo punto de partida está en la experiencia subjetiva. (371) Stanton indica más diferencias: en cuanto al objeto de estudio, Reyes busca la filtración, la diferenciación, el aislamiento de lo literario puro, mientras que Paz aboga por la analogía, la contaminación, la reinserción de lo literario en la historia. Así, Reyes traza fronteras –también entre creación y crítica– que Paz intentará disolver. Los contrastes aparecen de igual manera en el ámbito estilístico y arquitectónico: una obra clara, sistemática, un tratado propiamente dicho, frente a otra vehemente, “libre”, ensayística (372-6). Estamos, pues, ante la asunción de dos tradiciones distintas: Reyes se confía a la norma clásica aristotélica, en tanto que Paz proclama su “filiación (...) a una poética histórica muy explícita, de signo neorromántico” (376), con proximidad al surrealismo y bajo el signo de la “desmesura” (377), que tanto se opone a aquella mesura, aquella salud del clasicismo mexicano. Concluye Stanton: Para él [Reyes], seguramente, el libro [de Paz] representaba no solo un enfoque demasiado parcial con propósitos polémicos que no hubiera suscrito sino también una visión totalmente distinta y casi opuesta de lo que constituye la tradición poética moderna, además de ser un acercamiento que enlazaba peligrosamente muchas cosas que él había intentado distinguir. (377) Si aceptamos la significación de estos dos momentos –el contacto de Reyes con el grupo de Ábside, su desencuentro con Paz–, quizá podamos concluir entonces que las fechas del clasicismo mexicano no dependen ni de la acción social de Reyes tras su regreso a México ni de aquel “Gran Estilo”. Domínguez se refiere a Perseo vencido, de Owen (1948), como un “registro de la derrota del clasicismo” (Tiros… 465), pero más tarde acepta la relevancia del episodio que hemos glosado: “Con El arco y la lira (1956), Paz asume esa experiencia moderna que Reyes se negó a recoger y Cuesta apenas entrevió” (Tiros… 469). Propongo entonces 1909-1959 como los años que enmarcan la vivencia del clasicismo en México, y no para fijar una cifra, sino para sugerir de ese modo que tal experiencia encuentra su decisivo origen con el Ateneo de la Juventud y –pese a que muchos, desde años atrás, habían trabajado fuera de ese marco normativo– culmina simbólicamente con la muerte de Alfonso Reyes. Quizá sea pertinente continuar con Reyes para establecer la relación entre Monterroso y el clasicismo mexicano. En principio, el guatemalteco fue becario del Colmex 109 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 “gracias a la generosidad de Alfonso Reyes” (Monterroso, Literatura… 32)11. Ahora bien: hemos de aceptar que, sin duda, el escritor hispanoamericano más admirado por Monterroso fue Jorge Luis Borges, “nuestro miglior fabbro” (La vaca 99), a quien dedicó un texto ya en 1949 –recogido en La palabra mágica (106-11)– que reescribiría para incluir en Movimiento perpetuo con el título “Beneficios y maleficios de Jorge Luis Borges” (53-8). El argentino representa para Monterroso un auténtico renacer de la lengua española, comparable a los impulsados por Góngora y Darío; también el descubrimiento del juego y de la posibilidad de innovar a través de las inmersiones en la tradición. “Cuando busco –escribe– un nombre de Hispanoamérica para compararlo en este sentido, solo puedo encontrar, entre los vivos, el de Alfonso Reyes” (La palabra 106). De igual forma, a su llegada a México buscó “aprender de los mayores”, entre los que menciona, aparte de modelos canónicos como Bernardo de Balbuena o Ruiz de Alarcón, a Henríquez Ureña y a Reyes (La letra e 99). Pero el dato más relevante en este sentido se ofrece en uno de sus últimos ensayos, “La literatura fantástica en México”, incluido en Literatura y vida (2003). En él, Monterroso intenta fijar primero una definición de lo fantástico, para después enlistar su propia nómina de autores favoritos. Lo que me interesa destacar es que, si bien encuentra en el tratado de Reyes poca ayuda, y aun imprecisiones, en torno al concepto de lo fantástico, es justo El deslinde la autoridad teórica que toma como referencia o, podríamos decir, que continúa tomando como tal, medio siglo después de publicada (66-7). Y no es que Monterroso no conociera otras aproximaciones teóricas, más recientes o específicas –da muestra de ello a lo largo del ensayo–, sino que opta por disentir sutilmente, durante cerca de dos páginas, de El deslinde como una manera de indicar su permanente validez, el acuerdo general con su propia postura. Pero ya antes de llegar a México quedó trazado el destino clasicista de Monterroso. Más que en Los buscadores de oro (1993), la autobiografía de su infancia, en La vaca (1998) se encuentra el relato de lo que se podría llamar su ‘paradoja formativa’. Ante las condiciones más adversas –verse forzado al autodidactismo, un ámbito de penurias y bienes culturales restringidos– se forja una educación que se impone, como los viejos ateneístas, el rigor y el contacto directo con las obras fundamentales. Así, encontramos esta declaración casi militante: “La Biblioteca [Nacional de Guatemala] era tan pobre que solo contaba con libros buenos. Constituyó una suerte para mí que su presupuesto fuera tan escaso como para que no pudiera darse el lujo de adquirir libros malos, es decir, modernos. No era ése el reino de Hemingway ni de nadie que se le pareciera” (101). Tampoco 11 Monterroso fue becario para realizar estudios de filología entre 1957 y 1960. Cabe recordar, además, que en los años cincuenta colaboró como ocasional traductor y corrector en el Fondo de Cultura Económica, institución muy próxima a los consejos y recomendaciones de Reyes. ■ 110 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso es detalle menor que Monterroso haga por destacar –y así casi mitificar– que, en su salida de Guatemala en 1944, llevaba “como único equipaje un suéter y los Ensayos de Montaigne” (Literatura… 26). Sin embargo, esta información inicial –el contacto directo con Reyes y su concordancia estética– debe complementarse con una somera descripción de las redes intelectuales y de amistad que Monterroso eligió en sus primeros años en México, y que marcarían su obra futura. Nada casualmente, uno de sus grandes amigos es Rubén Bonifaz Nuño, poeta y traductor del latín y el griego, “con quien yo compartía –señala– la predilección por los clásicos latinos y españoles, de Catulo a Góngora, de Horacio a Virgilio a Cervantes y Garcilaso de la Vega” (Literatura… 34), misma predilección, más que mera afición, que lo aproxima al nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez. En sus primeros momentos en el exilio también trabó contacto, en calidad de corrector de pruebas de la editorial Séneca, con el padre José María Gallegos Rocafull, cuyos intereses humanistas corrían parejos a los del grupo de Ábside (Literatura… 26). A partir de esto podemos señalar más puntos de coincidencia con aquella corriente de clasicismo: la lectura atenta que realizó Monterroso de los “árcades” Joaquín Arcadio Pagaza, Juan B. Delgado y el obispo Ignacio Montes de Oca (La letra e 56-57); y la verdadera devoción por Horacio, impulsada o consolidada, como ya habíamos apuntado, por El prisma de Horacio, de Octaviano Valdés, “uno de mis libros favoritos durante mis primeros días de exilio en México” (La letra e 50). Monterroso, pues, elige para sí como tradición formativa los modelos clásicos, ese “canon de excelencia en todos los géneros”, esa “norma consciente” que, según Adolfo Castañón, Reyes encarnó como nadie en México (541). Tal elección es consecuencia de la ‘paradoja formativa’, como la nombramos: la ausencia de un maestro o un grupo de ellos, de una institución educativa o un medio propicio, motivaron la búsqueda de la seguridad que solo pueden dar las normas universales, las reglas no modificables por las oscilaciones de la historia. Al respecto hay un párrafo contundente: A veces pienso que ese respeto, y otro tanto de temor [a publicar], debo imputarlos al hecho de que soy autodidacto y, por consiguiente, a una formación demasiado severa y exigente en cuanto a mis lecturas, formación que nunca recibió otro estímulo que la curiosidad ni tuvo otro guía que mi instinto, pero que hizo desarrollarse en mí una desmedida veneración por los autores clásicos que leía, a los que consideraba inigualables y en buena medida vigilantes. (Literatura… 27, el subrayado es mío) 111 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 No creo necesarios más ejemplos para argumentar sobre la predilección de Monterroso por los clásicos y el carácter normativo que encontró en ellos. Lo importante es que de aquí puede desprenderse el principal parámetro con el que diferenciar Movimiento perpetuo del resto de su obra, el cual tiene que ver con la noción de género literario. Apunta Elena Liverani: En toda la obra de Monterroso se percibe una actitud aparentemente contradictoria con respecto a los postulados genéricos. Por una parte descuella el patente deseo del autor de renovarlos, adecuando el género a la época; postura que, de todas formas, aun aparentando una aproximación irreverente, deja traslucir respeto –que bien puede proceder de su formación de autodidacta, bien de su fuerte apego a la cultura clásica– y conciencia de la existencia de una norma, cuyo fundamento nunca se pone en tela de juicio. (161) La contradicción se revela efectivamente como solo aparente si se atiende a una concepción del género que termina por convertirse en una auténtica estrategia monterrosiana. Se ha señalado, comenzando por el propio autor, que cada uno de sus libros asume un género distinto: Obras completas es un volumen de cuentos; La oveja negra, de fábulas; Lo demás es silencio, novela o falsa biografía; Viaje al centro de la fábula (1981), entrevistas; La letra e, un diario; Los buscadores de oro, una autobiografía; Esa fauna (1992), dibujos; La vaca y Literatura y vida, ensayos. Hemos dejado a un lado Movimiento perpetuo y La palabra mágica, por constituir el núcleo de la discusión, pero ha de recordarse que la aparición de cada uno de los volúmenes enlistados suscitó comentarios sobre la ‘novedad’, la ‘originalidad’, incluso la ‘invención de un género’, elogios que el mismo Monterroso se encargó de matizar al referirse a los modelos del pasado, aun del corpus clásico, de donde procedían: “Respecto a los nuevos modelos quizá yo mismo (…) soy un ejemplo concreto de que no existen, pues, humildemente, yo me he valido de modelos sumamente viejos o antiguos para introducirme por alguna hendidura en este mundo de la literatura llamada moderna o contemporánea” (“La biografía…” 3)12. Hablábamos de ‘estrategia’ puesto que, en principio, constituye una ruta a la diversidad y la novedad genéricas de un libro a otro, pero también porque, como se ha apuntado en numerosas ocasiones, la escritura monterrosiana se basa en este ‘rescate’ de géneros antiguos u olvidados para modernizarlos a través de la parodia. Sus fábulas, por ejemplo, 12 En La letra e apunta lo siguiente, refiriéndose a las innovaciones de Marinetti sobre la concepción y la hechura material de los libros: “Ni más ni menos (…) que lo que se hacía con los libros iluminados, de oración y profanos, de antes de la invención de la imprenta. Como de costumbre, para ser futurista solo había que ir lo más lejos posible al pasado” (144). ■ 112 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso devinieron antifábulas o modelos de microrrelato moderno y aun posmoderno: la parodia de un género le permitió hallar, como él lo dijo, una hendidura por donde colarse a la modernidad literaria. Sin embargo, me parece importante resaltar que, lógicamente, la parodia no elimina la presencia del modelo, al contrario: incluso requiere de esa presencia, así sea fantasmagórica, para su funcionamiento en cuanto tal13. En Monterroso resulta de mayor peso esta convocatoria del género del pasado: su famoso “El dinosaurio”, por ejemplo, precisa del conocimiento de una tradición genérica, la del cuento, para su eficacia, para su activación como ‘nueva forma de cuento’. En el caso de las fábulas esta subordinación a los modelos es más clara, y así lo indica Margo Glantz: La constricción que imponen las reglas y el clasicismo que se declara son necesariamente la inserción de una tradición que dicta sus preceptos y que fuerza al escritor a ceñir la escritura, a darle apariencia de algo nuevo, totalmente marcado por la época de producción aunque a la vez sea un eslabón dentro de una genealogía escrituraria, e inclusive, aunque se niegue cualquier relación con una moral implícita en la moraleja y se evite caer en la actitud didáctica de los escritores que escribían fábulas, su inclusión dentro de la alegoría hace que sus textos sean de alguna manera moralistas. (129) A partir de esto podemos entonces identificar la diferencia entre Movimiento perpetuo y el libro aparentemente paralelo: La palabra mágica. Las similitudes son a primera vista notorias: se trata de libros cuyo valor visual cobra una importancia muy poco frecuente, compuestos por prosas breves que se adscriben a más de una denominación genérica y, por si fuera poco, el segundo de ellos incluye piezas que dialogan francamente con algunas del primero, por ejemplo, “De lo circunstancial o lo efímero”, cuento que hereda la perspectiva narrativa, el registro, elementos metanarrativos e incluso el tema y la trama de “Movimiento perpetuo”14. En cierto sentido, ambos volúmenes son misceláneas: sobre Movimiento perpetuo, Monterroso declaró a Jorge Rufinelli que se había gestado al mismo tiempo que 13 Véase Linda Hutcheon: “Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la ironía”. De la ironía a lo grotesco. Ed. Hernán Silva. México DF: U. Autónoma Metropolitana, 1992. 173-93. 14 Dos ejemplos más: el ya aludido “In illo tempore” (106-111), sobre Borges, escrito en 1949, que será refundido en “Beneficios y maleficios…”; “Los juegos eruditos” (61-67), que se propone como complemento en serio de la broma comenzada en “Peligro siempre inminente” (137), de Movimiento perpetuo, acerca de posibles exégesis gongorinas –juego que prosigue en un capítulo de Lo demás es silencio, “El pájaro y la cítara (Una octava olvidada de Góngora)” (132-5). 113 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 las piezas específicamente diseñadas para La oveja negra como una especie de cajón de sastre donde acumular objetos perdidos (Tomassini 1). Y en torno a La palabra mágica, en su diario estampó un alegato a favor de las misceláneas que mezclan “cuentos y ensayos” y contra los críticos a quienes este tipo de libros les resultan “carentes de unidad ya no solo temática sino de género y que hasta señalan esto como un defecto” (27). En este punto la diferencia entre las obras salta a la vista: La palabra mágica debe su posible extrañeza, su novedad, a la sola reunión desordenada de textos que, individualmente, no presentan mayor dificultad para asociarlos con un modelo genérico (cuento o ensayo). De acuerdo con esto, se trata de un descendiente directo de las primeras misceláneas en México, concebidas justamente por escritores del Ateneo: Ensayos y poemas, de Torri; A orillas del Hudson, de Guzmán; Arquilla de marfil, de Silva y Aceves. Francisca Noguerol, quien indicó este linaje, esboza también el camino que llevó de los libros misceláneos o híbridos a los textos híbridos en sí mismos (1999: 239-242). Pero este camino, insisto, no se cumple con respecto a La palabra mágica, puesto que ahí la hibridez cae en el terreno del conjunto; depende de la reunión de cuentos y ensayos, y de los juegos tipográficos de Vicente Rojo, no de las cualidades formales de cada texto por sí mismo. Ángel Rama presintió muy pronto la verdadera singularidad de Movimiento perpetuo, en un ensayo de 1974, al comprender que el libro no incluía únicamente cuentos, ensayos y tal vez poemas en prosa, sino otras piezas cuya adscripción genérica naufragaba en la vaguedad: “notas” o “paradojas”. Sin embargo, Rama concluía que Movimiento perpetuo pertenecería entonces, en tanto libro, al género “silva de varia lección”, para de esta forma continuar la diversidad –y la claridad– en la rotulación genérica para cada nueva obra monterrosiana: cuentos la primera publicación, fábulas la segunda, varia lección la tercera (25). Fue Jorge von Ziegler quien acertó a ofrecer una lectura que abre verdaderamente las perspectivas de interpretación de Movimiento perpetuo: …es el mejor libro de Monterroso (…). En él logra al fin la disolución del género, la desaparición de la fórmula. Si en Obras completas había una continua variedad, pero no una destrucción de la noción de cuento; si La oveja negra constituía un género que se niega a sí mismo a través de la crítica de los mecanismos de la fábula, pero sin dejar de reconocerse como otro tipo de fábula, y si Lo demás es silencio se demoraba en parafrasear las voces de la crítica y la erudición con destreza y gracia, pero solo para caer en la monotonía de la parodia, Movimiento perpetuo, aun a pesar de su clara articulación, es ya una obra, la obra, indefinible. (53) ■ 114 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso Después de la precisa relación de von Ziegler, podría agregarse entonces que en La palabra mágica Monterroso vuelve al ámbito de lo definido, elude la disolución genérica y trabaja sobre la seguridad, aquí sí, de un género censado por la tradición, la miscelánea, establecido en México desde los ateneístas, mismo que dará pie a dos libros futuros como La vaca y Literatura y vida, similares reuniones de ensayos, traducciones y piezas memorísticas. No solo eso: el relevante valor visual de La palabra mágica constituye, a diferencia de Movimiento perpetuo, un valor añadido, el juego tipográfico producto de un trabajo posterior a la escritura y armazón del volumen. Se trata, pues, del diseño de un texto, no de una entidad que es imagen y texto al mismo tiempo. Que en el citado “Los juegos eruditos” de La palabra mágica se incluya un dibujo de Reyes realizado por Monterroso no implica más que una ilustración, en su estricto sentido; en cambio, la disposición tipográfica del primer texto de Movimiento perpetuo repercute en su propia definición: ¿se trata de un epígrafe, con la salvedad de la descontextualización operada por la ausencia del posible marco original de la cita, o es en realidad el primer ‘texto’ y no un contenido extratextual?15. La vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas; no es un cuento, aunque inventemos muchas cosas; no es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo; eso es, un movimiento perpetuo. (7) De igual manera, las moscas dibujadas por Vicente Gandía que revolotean a lo largo del libro, más que un recurso de ornato para ganar páginas, constituyen otro ‘texto’ que permite extender la significación unívoca otorgada por el que lleva ese título, “Las moscas”. En él, para suplir la ampulosidad de la ballena de Melville o el cuervo de Poe, se propone a la mosca como símbolo del mal (11-4), sentido que, sin embargo, se ve ampliado y aun modificado merced a los dibujos y a las citas desperdigadas que provienen de la monterrosiana antología de moscas: el insecto termina convertido en emblema del movimiento perpetuo que va de la vida a la literatura y viceversa, y dentro de esta, de uno a otro género, posándose en alguno por instantes pero además transportando ‘restos’ en ese viaje ininterrumpido. 15 Lo mismo puede inquirirse en relación con las citas sobre moscas que se mencionan enseguida: ¿son, por su disposición gráfica, meros fragmentos intercalados o bien sugerentes epígrafes de los textos que anteceden o preceden? 115 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 En el extremo opuesto, el último texto del libro representa otra puerta de entrada al carácter de “obra abierta” que le otorgaron Noguerol (“Híbridos…” 243) y Rufinelli, este amparado en los conceptos de Umberto Eco que proponen la necesidad de una participación activa del lector, para “completar y complementar productivamente” la obra (36). Se trata de la “Fe de erratas y advertencia final” (151), donde la ilusión del narrador como máscara ficcional del autor, que concibe los textos y dispone su organización, se ve bruscamente alterada por la irrupción de una voz autorial ‘real’, que se ofrece como enunciada desde el ‘afuera’ del texto, desde el lado de los productores reales del libro en cuanto objeto (linotipistas, editores, lectores). De esta forma, por un lado, se refuerza la condición artificial del libro, liberando, como sugirió Graciela Tomassini, “no solo (…) las posibilidades de la escritura sino también las posibilidades de uso del texto en la instancia de la recepción” (2); por otro, se amplían o más bien se disuelven los márgenes tradicionales para la acción del escritor: el libro deja de ser una categorización posterior a cargo del editor –y antes de eso solo el espacio en blanco previsto para ser rellenado por texto– y recupera cierta parte de su valor como objeto y no mero recipiente, no vehículo transmisor de contenidos. El escritor, así, no es solo autor del texto sino que es artífice del libro, al disponer de los territorios extratextuales y paratextuales. Ello nos devuelve a la permanente puesta en duda de los valores ‘clásicos’ asignados a cada zona, elemento o modalidad discursiva del libro, y a la posibilidad de que tales elementos se muevan constantemente de uno a otro valor. Christopher Domínguez cita una pertinente descripción de Adolfo Castañón sobre Movimiento perpetuo: “ausencia de puntos de descanso o referencia; elogio de lo ambiguo, de lo móvil e inapresable y denuncia de una literatura ‘ya hecha y acabada’, fija, imprescindible” (Antología… 48). Literatura ‘ya hecha’ que colmaría, en efecto, el recipiente editorial del libro. Monterroso, en cambio, apuesta por la “destrucción formal (…) tanto de la estructura interna como de la construcción externa (…) paralela a la de los conceptos” (Horl 59) a través de la negación del carácter fijo de los valores canónicos –aceptados, entre otros, por él mismo en sus libros previos y posteriores– o, como indica Sabine Horl, a través de la ausencia “de toda lógica concebible. Sin motivo aparente, sin que el tema lo exija o justifique, Monterroso cambia entre formas y géneros, textos sin relación aparecen vecinos, mientras que otros pierden toda relación por la distancia que les separa” (59)16. Más aún: dejando a un lado el texto que da título al libro –que, como ya indicamos, se ajusta sin mayor problema al modelo genérico del cuento–, la mayoría de las piezas tiende hacia 16 Para Horl, en el quizá más destacado trabajo sobre Movimiento perpetuo, categorías negativas como el “desorden y el caos” que imperan en el libro invierten su signo, convirtiéndose en actos liberadores, en “categorías de la afirmación” (62). ■ 116 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso un carácter deliberadamente menor, alcanzando el truncamiento discursivo, tan voluntario como proveedor de anomalías sintácticas, de “Navidad. Año Nuevo. Lo que sea” (131-2), o promoviendo una indefinición genérica tan categórica –como en “Las criadas” (95-7) o “A lo mejor sí” (121)– que solo podría explicarse con la conjetura de su posible condición de trozos arrancados no de un diario –género ya canónico– sino de cualquier cuaderno de notas. Una palabra parece definir esta operación: gratuidad, y ella fue ya sugerida por el propio Monterroso en la contraportada de la primera edición, uno de esos ámbitos paratextuales a que aludimos, alterando drásticamente el esperado atributo publicitario de tal espacio: Por otra parte, quizá la principal virtud de esta obra es que se puede adquirirla o no, leerla o no, conservarla o no sin que en ninguno de estos casos suceda nada, ni en el lector, ni en el autor, ni en el Universo, que también hubiera podido pasarse sin ella. He aquí, pues, uno de los pocos libros declaradamente prescindibles de todos los tiempos, cualidad tan extraña ahora y siempre que no faltarán curiosos –razón por la cual lo publicamos– que lo consideren imprescindible para reafirmar su fe en los actos gratuitos, no importantes. Gratuidad que no solo nos remite a la arbitrariedad detectada, sino que hace énfasis en la ausencia declarada de finalidad. A diferencia del clasicismo mexicano, que abogaba por un destino extratextual para la escritura, por una filtración de lo literario hacia la vida social merced a los canales de la pedagogía o el civismo, Movimiento perpetuo se erige –y no solo, desde luego, por la declaración de la contraportada– en representación estructural y estilística de la intrascendencia y de lo efímero en tanto que no hay en él formas estables, perdurables, ni siquiera acabadas, completas. No querría dejar fuera un comentario sobre el epígrafe general del libro que, me parece, no sirve únicamente para “asegurar el carácter ‘literario’ del texto que inaugura” (Tomassini 2). Prefiero interpretar la cita de Lope de Vega, “Quiero mudar de estilo y de razones”, como una apuesta monterrosiana en relación con sus propios libros anteriores. Movimiento perpetuo funciona, en efecto, como una mudanza radical, sí de estilo17, también de temas –sus personajes ya no son 17 En Movimiento perpetuo se echa mano de recursos que apenas habían aparecido en los libros anteriores, como el anacoluto o, principalmente, las frases excesivamente largas, cargadas de subordinadas, que 117 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 sabias tortugas o escritores frustrados, sino seres corrientes y vulgares, burócratas en su mayoría–, pero sobre todo una mudanza de intenciones, al apartarse de las seguridades de género y finalidad –esto es, moralidad– que proveía la tradición clásica. En parte, me parece, esto pudo deberse a la manera en que Monterroso compuso el libro, pensado inicialmente no como una unidad sino como almacén de piezas sueltas. Pero ello no explica por completo sus atributos de movilidad, gratuidad, inestabilidad o intrascendencia, antagónicos sin duda de los rasgos señalados para el clasicismo mexicano. A partir de haber atisbado a través de una “hendidura” en sus libros previos, Monterroso encontró en la escritura de Movimiento perpetuo una libertad creativa que lo llevó a fraguar textos cuya hibridez es solo aparente. En algunas piezas de su admirado Borges, la mezcla de géneros (cuento y ensayo) produce uno nuevo, claramente híbrido, cuya definición en parte depende de conocer –nombrar– los géneros que le dieron origen. Más aún: cuyo éxito se cifra en la capacidad del lector para actualizar la lectura ingenua, aquella que cae en la ilusión del ‘formato-ensayo’, por ejemplo (notas al pie, alusiones a personajes ‘reales’, etcétera), cuando en verdad se trata de una ficción. En Movimiento perpetuo tal vez el objetivo no consistiera en juntar, reunir géneros, sino separarlos, y escribir en el espacio vacío que queda entre ellos, apenas considerando las huellas, los rastros dejados por esos géneros que fueron hechos a un lado de la mesa de trabajo, apartando así, también, la norma de Horacio, el amparo de Montaigne, la conciliación alfonsina. Obras citadas Castañón, Adolfo. “El lugar de Alfonso Reyes en la literatura mexicana”. Más páginas sobre Alfonso Reyes (Volumen IV, segunda parte). 539-45. Corral, Will H., ed. Refracción. Augusto Monterroso ante la crítica. México: Era/ UNAM, 1995. Cuesta, Jorge. “La enseñanza de Ulises”. Obras ii. México: El Equilibrista, 1994. 154-63. Domínguez Michael, Christopher. Antología de la narrativa mexicana del siglo xx (tomo ii). México: Fondo de Cultura Económica, 1989. —. Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo v. México: Era, 1999. Glantz, Margo. “Monterroso y el pacto autobiográfico”. Esguince de cintura. México: CONACULTA, 1994. 126-33. Henríquez Ureña, Pedro. Obra crítica. México: Fondo de Cultura Económica, 1981. antes solo encontramos, en un desarrollo parcial, en “Sinfonía concluida”, de Obras completas, y “El mono piensa en ese tema”, de La oveja negra. No creo irrelevante indicar que en Movimiento perpetuo aparecen las páginas menos ‘perfectas’ de un autor a quien tradicionalmente se ha visto como un ‘artesano de la prosa’, un buscador de esa elegancia formal que suele confundirse con la página perfecta. ■ 118 Gabriel Wolfson Movimiento perpetuo: La fuga anticlásica de Augusto Monterroso Highet, Gilbert. La tradición clásica i. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. Horl, Sabine. “Ironía y timidez en Monterroso”. Refracción. Augusto Monterroso ante la crítica. 55-62. Liverani, Elena. “La letra e: Augusto Monterroso y su Diario en búsqueda de un género”. Refracción. Augusto Monterroso ante la crítica. 160-79. Martínez Carrizales, Leonardo. Alfonso Reyes/ Enrique González Martínez. El tiempo de los patriarcas. Epistolario 1909-1952. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. Méndez Plancarte, Alfonso. San Juan de la Cruz en Méjico. México: Fondo de Cultura Económica, 1959. Méndez Plancarte, Gabriel. Horacio en México. México: UNAM, 1937. —. Bello. México: Secretaría de Educación Pública, 1943. Monterroso, Augusto. Movimiento perpetuo. México: Joaquín Mortiz, 1972. —. La palabra mágica. México: Era, 1983. —. Lo demás es silencio. México: Rei, 1987. —. La letra e. México: Era, 1987. —. “La biografía imaginaria”. Textual. 26. Junio de 1991. 3-5. —. La vaca. México: Alfaguara, 1998. —. Literatura y vida. México: Alfaguara, 2003. Noguerol, Francisca. “Híbridos genéricos: la desintegración del libro en la literatura hispanoamericana del siglo xx”. Rilce 15.1 (1999): 239-50. —. La trampa en la sonrisa. Sátira en la narrativa de Augusto Monterroso. Sevilla: Universidad, 2000. Rama, Ángel. “Un fabulista para nuestro tiempo”. Refracción. Augusto Monterroso ante la crítica. 24-9. Rangel Guerra, Alfonso, ed. Páginas sobre Alfonso Reyes (Volumen i, segunda parte). México: El Colegio Nacional, 1996. Real de Azúa, Carlos. “Prólogo a Ariel”. Ariel. Motivos de Proteo. ix-xxxv. Robb, James Willis, ed. Más páginas sobre Alfonso Reyes (Volumen iv, segunda parte). México: El Colegio Nacional, 1996. Rodó, José Enrique. Ariel. Motivos de Proteo. Caracas: Ayacucho, 1985. Rodríguez Monegal, Emir. “Alfonso Reyes: las máscaras trágicas”. Más páginas sobre Alfonso Reyes (Volumen iv, segunda parte). 339-81. Rufinelli, Jorge. “Introducción”. Lo demás es silencio. 7-54. Stanton, Anthony. “Octavio Paz, Alfonso Reyes y el análisis del fenómeno poético”. Hispanic Review 61.3 (verano 1993): 363-78. —, ed. Correspondencia Alfonso Reyes/ Octavio Paz (1939-1959). México: Fondo de Cultura Económica/ Fundación Octavio Paz, 1999. Tomassini, Graciela. “Literatura y juego: Movimiento perpetuo de Augusto Monterroso”. El Cuento en Red. 3, invierno 2001. (www.cuentoenred. org/cer/numeros/no_3/pdf/no3_tomassini.pdf). Tostado, Conrado. “La oveja negra”. Textual (26 jun. 1991): 38. 119 ■ Taller de Letras N° 40: 101-120, 2007 Valdés, Octaviano. Poesía neoclásica y académica. México: UNAM, 1946. —. El prisma de Horacio. México: UNAM, 1985. Von Ziegler, Jorge. “La literatura para Augusto Monterroso”. Refracción. Augusto Monterroso ante la crítica. 45-54. ■ 120