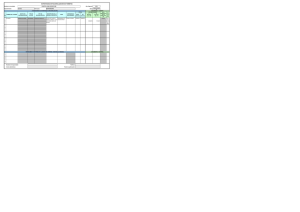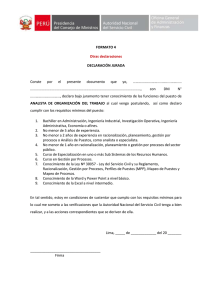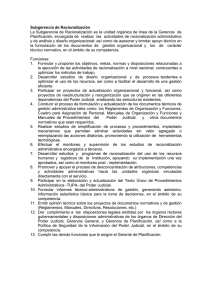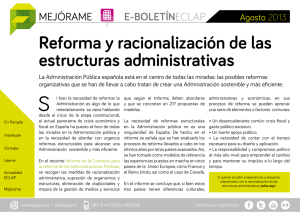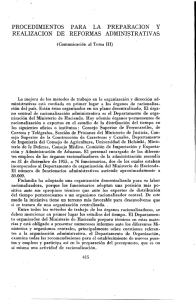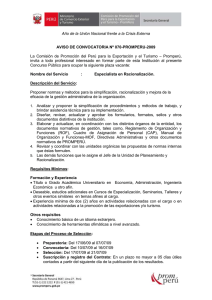etica y administración en la gestion hospitalaria - siare
Anuncio
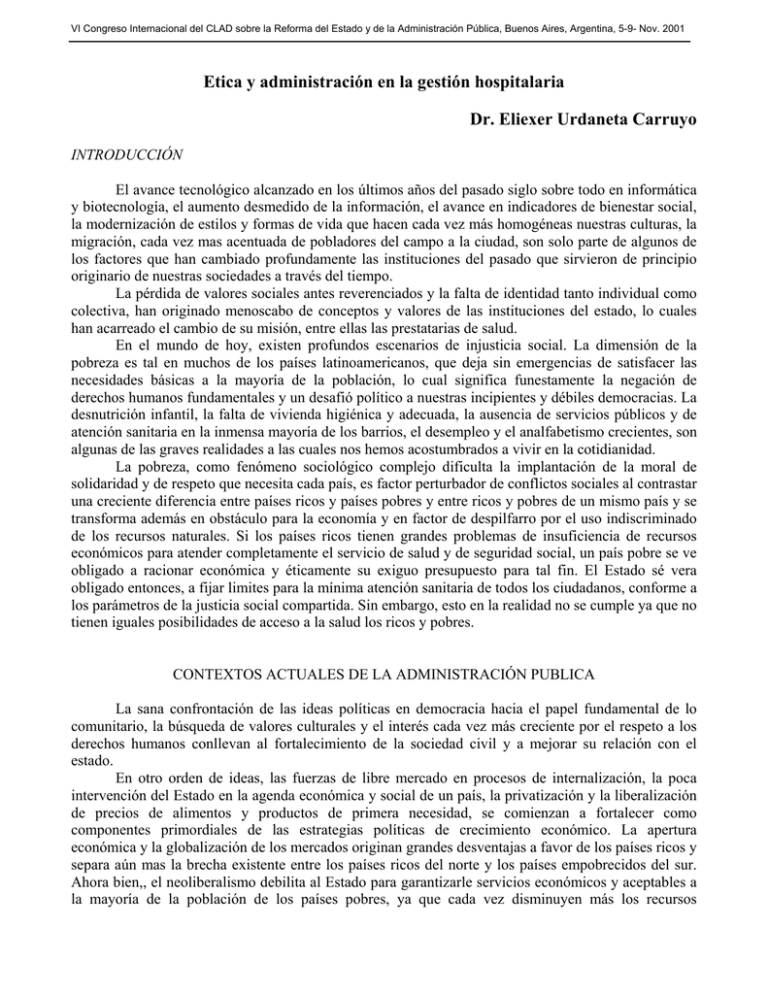
VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 Etica y administración en la gestión hospitalaria Dr. Eliexer Urdaneta Carruyo INTRODUCCIÓN El avance tecnológico alcanzado en los últimos años del pasado siglo sobre todo en informática y biotecnología, el aumento desmedido de la información, el avance en indicadores de bienestar social, la modernización de estilos y formas de vida que hacen cada vez más homogéneas nuestras culturas, la migración, cada vez mas acentuada de pobladores del campo a la ciudad, son solo parte de algunos de los factores que han cambiado profundamente las instituciones del pasado que sirvieron de principio originario de nuestras sociedades a través del tiempo. La pérdida de valores sociales antes reverenciados y la falta de identidad tanto individual como colectiva, han originado menoscabo de conceptos y valores de las instituciones del estado, lo cuales han acarreado el cambio de su misión, entre ellas las prestatarias de salud. En el mundo de hoy, existen profundos escenarios de injusticia social. La dimensión de la pobreza es tal en muchos de los países latinoamericanos, que deja sin emergencias de satisfacer las necesidades básicas a la mayoría de la población, lo cual significa funestamente la negación de derechos humanos fundamentales y un desafió político a nuestras incipientes y débiles democracias. La desnutrición infantil, la falta de vivienda higiénica y adecuada, la ausencia de servicios públicos y de atención sanitaria en la inmensa mayoría de los barrios, el desempleo y el analfabetismo crecientes, son algunas de las graves realidades a las cuales nos hemos acostumbrados a vivir en la cotidianidad. La pobreza, como fenómeno sociológico complejo dificulta la implantación de la moral de solidaridad y de respeto que necesita cada país, es factor perturbador de conflictos sociales al contrastar una creciente diferencia entre países ricos y países pobres y entre ricos y pobres de un mismo país y se transforma además en obstáculo para la economía y en factor de despilfarro por el uso indiscriminado de los recursos naturales. Si los países ricos tienen grandes problemas de insuficiencia de recursos económicos para atender completamente el servicio de salud y de seguridad social, un país pobre se ve obligado a racionar económica y éticamente su exiguo presupuesto para tal fin. El Estado sé vera obligado entonces, a fijar limites para la mínima atención sanitaria de todos los ciudadanos, conforme a los parámetros de la justicia social compartida. Sin embargo, esto en la realidad no se cumple ya que no tienen iguales posibilidades de acceso a la salud los ricos y pobres. CONTEXTOS ACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA La sana confrontación de las ideas políticas en democracia hacia el papel fundamental de lo comunitario, la búsqueda de valores culturales y el interés cada vez más creciente por el respeto a los derechos humanos conllevan al fortalecimiento de la sociedad civil y a mejorar su relación con el estado. En otro orden de ideas, las fuerzas de libre mercado en procesos de internalización, la poca intervención del Estado en la agenda económica y social de un país, la privatización y la liberalización de precios de alimentos y productos de primera necesidad, se comienzan a fortalecer como componentes primordiales de las estrategias políticas de crecimiento económico. La apertura económica y la globalización de los mercados originan grandes desventajas a favor de los países ricos y separa aún mas la brecha existente entre los países ricos del norte y los países empobrecidos del sur. Ahora bien,, el neoliberalismo debilita al Estado para garantizarle servicios económicos y aceptables a la mayoría de la población de los países pobres, ya que cada vez disminuyen más los recursos VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 económicos que posee y se siente cada vez menos su capacidad gerencial. En este sistema de organización social en el cual se centra el comportamiento competitivo dejando a un lado la cooperación, la persona se esfuerza por obtener fama, éxito y dinero. Es por ello que para que el médico, al igual que otros profesionales de la salud, logren integrar articuladamente las tres palabras deben responder al desafío de la competitividad con los otros médicos, en un mundo cada vez más competitivo, para lo cual es necesario que sé especialice en un área especifica del saber y sea reconocido como tal por sus colegas. Empieza a surgir un nuevo Estado, a instancias de las nuevas fuerzas económicas, políticas y sociales. Se busca un gobierno menos burocrático y más eficiente que reformule su papel, haciéndose menos intervensionista más subsidiario, mas gerente y menos paternalista. Esta tendencia corre paralela con la privatización de empresas y de servicios públicos, entre ellos el de la salud. Surge también una empresa más especializada que aplica modelos modernos de administración por objetivos, trabajo en equipo, planeación estratégica y calidad total. La economía moderna que jalona la organización empresarial se caracteriza por la división del trabajo, intercambios anónimos, creciente interdependencia elevada complejidad, lo cual implica una actitud ética para asumir procesos comunicaciones de racionalidad critica. La prestación de servicios de salud se concibe de manera empresarial, asimilando la salud a una mercancía que se ofrece y se vende, que tiene precio en la economía de mercado y que juega con las mismas reglas de la competencia de oferta y demanda. Simultáneamente con la exigencia de deficiencia empresarial para poder mantenerse en el mercado, la dinámica económica somete a la empresa a la disyuntiva entre invertir en bienes de capital que necesariamente desplazan mano de obra, con sus consecuencias de desempleo y disminución de ventas por pauperización de los consumidores, y asumir una ética empresarial de solidaridad social, donde el rendimiento económico no sea lo prioritario. Esto es clave para ser más humana, más justa, más estimulante del malestar endógeno, más competitiva y para tener éxito en el mercado especialmente en la prospectiva de una economía internacionalizada. La ética empresarial convoca a discutir los planes de desarrollo macroeconómico en función no ya del beneficio del capital sino de las personas que lo producen. La economía neoliberal dominante ha permeado el concepto de salud como un bien publico de mercado, del cual es garante y fiscalizador el Estado, pero como negocio libre se deja en manos de la iniciativa privada en su ”dimanica de conflicto” En este esquema, el médico ha pasado a ser un planificador, administrados, dispensador y vendedor de servicios rentables, todo lo cual desprofesionaliza la medicina, cambia sus objetivos, burocratiza al gremio, lo deshumaniza, y lo convierte en un siervo desleal a dos señores: el enfermo y la empresa en la cual el médico es un empleado. El enfermo es visto como un cliente, un consumidor, un usuario y no ya como un ser humano frágil y necesitado de compasión y auxilio altruista y humanitario. Él médico debe velar más por los intereses empresariales de la entidad que lo contrata y ejerce una medicación entre esta y el enfermo. La Medicina con sus avances tecnológicos sorprendentes en los últimos años, se ha involucrado en el modo de proceder tecnocratico empresarial de la dinámica económica organizacional contemporánea; El personal de salud se ha súper especializado, con la consecuente fragmentación del paciente que ahora es visto como un órgano y no como una persona que padece y sufre, lo cual ha conllevado además a la pérdida de visión de las instituciones prestatarias de salud. La Medicina actual transformada por estos adelantos en una industria en la cual se mueven grandes capitales, influye cada vez más a través de sus intereses económicos en la formación por parte de las Facultades de Medicina de los médicos en particular y en la dirección que deben tomar las instituciones publicas y privadas que tienen como misión atender y garantizar el derecho a la salud de los enfermos. Mas aun el mercado del gran capital ha creado tendenciosamente una errónea manera de ver la salud desde la enfermedad, propiciando así con el servicio de salud una tuerca mas de la inmensa 2 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 maquinaria del aparato productivo en la sociedad económica liberal. Toda esta especialización tiene su correlato en procesos tecnocráticos cargados de burocracia y modos económicos y financieros de proceder que hablan de una industria de la salud como una mercancía mas, con todo el sofisticado aparato empresarial. Por lo tanto cambian los roles tradicionales del medico y su paciente que daban dignidad humana a los dos, por simples roles contractuales de comercio de la salud, en los cuales el médico es un vendedor de un producto y el paciente es un cliente común. Al liberar la economía neoliberal la prestación del servicio de salud, se impone con ella un criterio de calidad de vida que termina por arruinar la dignidad del ser humano vista en términos de sentido de la vida. Las estrategias en las cuales se sustenta esta reforma: descentralización privatización y focalización, son las recomendadas por las agencias internacionales y la banda multilateral para adelantar la llamada “nueva política social”.Queda claro que la prestación de los servicios de salud y de pensiones debe hacerse al modo empresarial, con eficiencia y competitividad, en mercado libre y con rendimiento económico, como cualquier negocio. DISTRIBUCIÓN Y RACIONALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Entenderemos la salud como estado de bienestar biopsicosocial que surge de satisfacer las preferencias individuales en el marco de una sociedad de recursos limitados regulada por los principios mínimos de justicia a los cuales aspira la propuesta de la Ética cívica, inspirados estos en el valor de la equidad en una sociedad democrática, pluralista y liberal. Todo ser humano tiene derecho a la salud como un bien necesario para su existencia y por lo tanto los servicios que ayudan a conservarla o a recobrarla deben ser datos de todos. El médico como colaborador en el proceso de la salud tiene obligación ética de prestar sus servicios al mayor número posible y de la mejor calidad. Sin embargo, y aquí surge el problema, los servicios sé salud nunca serán suficientes a la demanda ni aun en los países con un alto ingreso económico. Siempre los servicios de salud serán insuficientes por sus costos crecientes y el aumento de la población que los demanda; estas dos variables aumenta de un modo vertiginoso. Es lo que alguien llamaba una lucha entre Prometeo, el personaje griego que encarna la técnica, y Malthus que anticipo las consecuencias de la superpoblación del mundo. Por lo tanto, si no hay servicios para todos, con que criterio ético se escogen las personas a las cuales dar estos, si todos tienen iguales derechos? Para hacer una correcta distribución y racionalización de los servicios de salud es necesario que tanto la sociedad como los médicos y los pacientes tomen conciencia de los altos costos de la medicina actual. A partir de los años setenta, los costos han aumentado en tal forma que han sobrepasado la capacidad económica de la gran mayoría de las personas. Cada vez más, mueren pacientes de enfermedades que requieren inmensas cantidades de dinero. El costo beneficio (C-B) se refiere principalmente a beneficios económicos. Al disminuir la mortalidad o la invalidez aumenta la productividad que en ultimo termino se mide en dinero. El problema de C-B es que la vida humana debe ser convertida en valor económico. En otros sectores diferentes a la salud, medir los beneficios o perdidas económicas es fácil. En medicina es distinto pues se habla de “calidad” de vida, lo cual es un concepto nebuloso. Hay tablas para medir el valor de la vida pero vivimos en una sociedad y no en una economía, y si solo habláramos en términos económicos podríamos decir como Woody Allen que “la muerte es un excelente modo de ahorrar los gastos”. En medicina las variables humanas son casi inmensurables. 3 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 COSTOS-BENEFICIOS El análisis de costo-efectividad (C-E) tiene connotación económica pero es el más amplio. Mide costos versus mortalidad, morbilidad ajustada a calidad de vida. Sirve para comparar alternativas. La medicina es un complejo con grandes implicaciones económicas y sociales y por lo tanto debe manejarse con criterios de alta eficiencia y productividad sin perder su finalidad, la cual es aliviar el sufrimiento humano. Cuando se habla de “comercializar” o mejor de “industrializar” la medicina, se quiere dar a entender que ésta debe administrarse con criterio científico para dar el mayor y mejor rendimiento. Esto no riñe necesariamente con la ética medica. Distribuir los servicios de salud es elaborar un plan para ordenar los recursos disponibles. Algunos usan el concepto de macro-distribución para distinguirla de la micro-distribución o racionalización. La diferencia entre ambas esta en el tiempo y el nivel; primero se deben distribuir los recursos y luego racionalizarlos. La distribución se hace en un nivel más alto y general y la racionalización en uno más bajo y particular. La distribución es más difícil que la racionalización aunque el público es más sensible a ésta. Somos más sensibles a la muerte individual que a la de un grupo. El presupuesto de salud es exiguo y muchas veces mal distribuido. Deben hacerse planes de distribución basados en las necesidades de la mayoría buscando la máxima efectividad. El costo-efectividad (C-E) sirve para hacer una distribución ética. Puede hacerse una lista de programas de menor a mayor según el C-E; es decir los que a menor costo dan mayor efectividad; luego ir realizándolos en ese orden hasta que los recursos alcancen. RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS Es el proceso por el cual se aplican criterios para dar a unos pacientes los recursos distribuidos previamente en un programa. Es el paso siguiente a la distribución y algunos la llaman microdistribución. Por lo general es un médico el que racionaliza. Un problema frecuente es cuando el médico ve cada paciente como caso especial, atiende al individuo pero no se preocupa por el conjunto, y de aquí que la racionalización que hace de los recursos a veces no sea ética. En la racionalización se presentan situaciones difíciles de resolver: ¿Cuándo no tratar un paciente o cuando se suspende un tratamiento para dárselo a otro? Se deben tener criterios de racionalización muy claros antes de llegar a la asignación personal del servicio. Hay factores biomédicos y sociales que deben tenerse en cuenta para la selección final: la probabilidad del éxito y la expectancia de la vida, el papel familiar que se cumple, las contribuciones futuras y los servicios prestados a la sociedad. Los recursos se racionalizan en base a varios criterios. Criterio de utilidad social: la racionalización se hace según la utilidad social del enfermo. Criterio de responsabilidad: los recursos se racionalizan teniendo en cuenta la responsabilidad que cada persona ha puesto en cuidar su salud. Criterio médico: para muchos, el único criterio valido éticamente en la racionalización de los servicios es el criterio médico. Debe atenderse al que médicamente lo necesite más, sin tener otro criterio social. Sólo el factor biomédico de probabilidades de éxito debe considerarse y por lo tanto entre dos pacientes con la misma necesidad médica puede preferirse aquel que muestra más posibilidades de mejoría con el recurso dado. En la racionalización de los recursos deben tenerse en cuenta los factores biomédicos en primer 4 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 lugar; si después es necesario escoger entre un paciente o un grupo, deben tenerse en cuenta los factores sociales como papel actual del paciente en la sociedad, expectancia de la vida y proyección futura dentro de la comunidad. Con estos factores biomédicos y sociales puede hacerse una racionalización ética de los recursos. Cuando la racionalización presenta un problema ético los recursos de salud nunca serán suficientes y por lo tanto hay que hacer asignaciones con las inevitables exclusiones. Luego, en un nivel particular, el médico, asesorado del grupo de trabajo, debe hacer la racionalización de los recursos, asignando al grupo o al paciente a los cuales deben dárseles; también en esta etapa solo debe considerarse el mayor beneficio que pueda obtenerse para la sociedad con el empleo adecuado de los recursos. ECONOMIA Y SALUD Después de la II Guerra Mundial, la atención dela salud se consideraba un gasto. A partir de los años sesenta se empezó a operar un cambio en el concepto de desarrollo y se hablo de inversión en salud. Debido, sin embargo, al aumento de la deuda externa en muchos países en vías de desarrollo y a la recesion económica de la década de los ochenta en los países industrializados, fue necesario recortar la inversión en salud con la idea de invertir después de haber logrado cierto nivel de desarrollo económico. En consecuencia, se empezaron a aplicar programas de ajuste estructural que llevaron a la introducción de criterios económicos en la organización de los servicios de salud. Actualmente existe un concepto de desarrollo económico y social según el cual otros sectores, en particular el de la salud, forman parte integral del modelo de desarrollo de cada país. Crecimiento y equidad son dos propósitos medulares indispensables, difíciles de conjugar en el contexto internacional actual. El vinculo entre la economía y la salud tiene dos atributos principales: Simultaneidad y dualidad. La simultaneidad se refiere a que los niveles de salud de la población y el grado de desarrollo económico se retroalimentan mutuamente, por lo que es indispensable progresar simultáneamente en los dos frentes. La dualidad se refiere a que los servicios de salud cumplen un doble papel: son un factor de bienestar y, al mismo tiempo, un elemento importante en la economía. Sin embargo, en un panorama en el que se pretende reducir las funciones del Estado, surgen varias interrogantes. ¿Quién podrá garantizar la equidad en el acceso a los servicios de salud?; En un periodo de grandes cambios como el que se vive hoy, ¿Será el mejor momento para disminuir el papel del Estado?; por el contrario, ¿no será el Estado justamente el que mejor puede dirigir los cambios a largo plazo? Las actuales reglas del mercado, que parecen adecuadas en otros campos de la vida económica, no necesariamente son aplicables en forma directa en este ámbito, en especial si no se consideran la s peculiaridades y los aspectos institucionales, sociales y culturales del sector de la salud. Por ejemplo, la desregulación de los mercados en el ámbito de los servicios médicos curativos ha provocado la “migración” de profesionales del sector publico al privado, con la consiguiente explosión de costos que ello lleva consigo; En el campo farmacéutico, la eliminación del control de los precios ha estado asociada en el curso de los últimos años a un incremento notable de los mismos. Todos estos efectos constituyen, sin duda, algunos costos y consecuencias no deseadas de las políticas de apertura y desregulación de las economías, que hasta el presente han recibido una escasa consideración. El nuevo contexto internacional, el aumento exagerado de los costos de muchas tecnologías de salud y las crecientes presiones por disminuir los presupuestos de salud en la mayoría de los países, han llevado a plantear la necesidad de una evaluación económica de las intervenciones en salud, incluida el área de los medicamentos. En los países en desarrollo, donde una parte importante de la población no tiene acceso a 5 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 medicamentos y donde muchas personas mueren a causa de enfermedades para las cuales existen medicamentos preventivos, la farmacoeconomía tendrá que tener un enfoque y unas características muy diferentes. Más que la contención de costos, se buscara racionalizar los recursos existentes y conseguir fuentes suplementarias de financiamiento, de tal forma que se garantice la extensión de la cobertura a toda la población. Es claro que si los beneficios individuales y sociales de muchos medicamentos eficaces se tradujeran en términos monetarios y se reflejaran en la fijación de los precios de los fármacos, podría provocarse un aumento casi incontrolable de los precios de los medicamentos. En este sentido, recientemente se ha planteado la necesidad de establecer directivas metodológicas estandarizadas obligatorias, que permitan tanto el control del Estado como las comparaciones objetivas entre los diferentes estudios. A juzgar por la forma como se ha desarrollado la farmacoeconomía (o en el mejor de los casos el de la contención de costos), más que el de los principios sociales de la salud pública como la equidad, la solidaridad y el uso racional. El análisis económico del medicamento en países que no poseen una cobertura total, como la mayoría de los países en desarrollo, debe enmarcarse en un análisis macroeconómico que aborde el problema de los recursos disponibles, con frecuencia limitados, en relación con las necesidades globales. PRIORIDADES Y DECISIONES EN LA ATENCIÓN SANITARIA La época en que se determinaban las prioridades y se tomaban las decisiones sobre bases políticas o acatando el consejo intuitivo de asesores respetados y bien intencionados ha dado paso gradualmente a una era que valora la demostración de efectividad y eficiencia. ¿Cómo podemos promover el racionamiento critico en los servicios de salud para fijar prioridades, adoptar decisiones acertadas y poner en practica iniciativas efectivas?. En otras palabras, ¿ cómo podemos pasar de la evidencia al desempeño? Una pregunta aun más básica es ¿por qué debemos fijar prioridades? En algunas sociedades coloniales se creía que toda comunidad de relieve debía tener un hospital. En épocas pasadas la fijación de las prioridades era un proceso implícito. Más allá de la política y la tradición, existen otras razones de carácter científico y administrativo para fijar prioridades. Siempre hay más necesidades de salud que recursos para satisfacerlas. En un sentido implícito, siempre ha habido un proceso de razonamiento. He aquí las interrogantes básicas: ¿”Cuáles” son las necesidades y los recursos? ¿”A quien” pertenecen? ¿”Cuándo”, “donde” y “por que” existen estas necesidades? ¿Cómo deben tomarse las decisiones y quien debe hacerlo? Por ende, la fijación de prioridades es una cuestión de ética, aun más en los países pobres donde solo una pequeña minoría de las personas que tienen insuficiencia renal, por poner un ejemplo, tiene acceso a servicios de diálisis. Los recursos de salud son patrimonio de la sociedad. Independientemente del volumen de recursos de salud que pertenezca al sector privado, desde que el financiamiento publico se hizo indispensable para atender las necesidades de la salud, su uso ha reflejado en el terreno práctico los valores sociales y culturales. El Papa afirmó elocuentemente que “las fuerzas ciegas del mercado” no reflejan debidamente los valores sociales. Las buenas prácticas administrativas exigen la asignación racional de los recursos. En otra epoca, la atención de la salud era una empresa relativamente ineficaz pero humanitaria; hoy en día se ha convertido en una disciplina basada en la acumulación de evidencia y sensible a los fenómenos económicos. Hay una lucha entre valores conflictivos, como entre la búsqueda de equidad y la facultad de libre elección. Ninguna sociedad puede tenerlo todo. Los valores están arraigados, son estables y son 6 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 característicos de individuos y grupos. MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA El enfoque basado en la generación de evidencia consta de cuatro fases interrelacionadas. La primera es el análisis de la situación, que debe consistir no solo en el ejercicio epidemiológico de definir la carga de morbilidad, sino también en describir las características de los servicios de salud en cuanto a diseño y capacidad. La segunda es la evaluación de la eficacia y la efectividad. La evaluación de la eficacia exige prestar atención a las publicaciones sobre intervenciones a fin de determinar si algo puede funcionar, al menos en circunstancias ideales. Sin embargo, cuando se trata de evaluar la efectividad, el enfoque cambia y la pregunta se convierte en si algo “funciona (o funciono)” en condiciones reales, interrogante que se relaciona más con las barreras que impiden que la ejecución sea eficaz. La tercera fase, que es la evaluación económica, en principio podría incluir análisis formales de costo- beneficio para ayudar a definir, en términos comparativos, los rendimientos a la inversión producidos por distintas opciones. A este tipo de ponderación a veces se les llama economía política. Eso nos lleva de nuevo al punto de partida, es decir, a reconocer que las prioridades se ven enormemente influenciadas por consideraciones sociopolíticas, que son la cuarta fase dominante del proceso de adopción de decisiones. INTERVENCIÓN, CARACTERIZACION Y PRIORIDADES Al pasar de la evidencia al desempeño, los principales componentes del proceso son la participación y la identificación con el problema y su solución. 1.¿Dónde estamos? Esta pregunta exige un análisis de la situación y una definición del problema. 2.¿Dónde queremos estar? Esta pregunta exige que halla metas y objetivos. 3.¿Cómo llegaremos? Ahora debemos elaborar el plan de operaciones y los indicadores. Según Lembcke, “la mejor medida de la calidad no es cuan bien se presta un servicio médico ni con cuanta frecuencia, sino cuanto se acerca el resultado a los objetivos fundamentales de prolongar la vida, aliviar el sufrimiento, restituir la función y evitar la discapacidad”. Así mismo Donabedian indica que “lograr y producir salud y satisfacción en el factor primordial de validación de calidad de la atención”. En todos los países, las necesidades de salud superan a los recursos disponibles. Por lo general esto se toma un sentido presupuestario, pero naturalmente los recursos también están integrados por infraestructuras y tecnologías que suelen reflejar los paradigmas, prioridades, decisiones y acciones del pasado. Cualquier tentativa de efectuar un cambio mediante la fijación de prioridades también repercute en la cantidad y calidad de los recursos humanos. Aunque las fuentes de apoyo externo y la formación de alianzas nuevas son elementos importantes, en su mayor parte la movilización de recursos para hacer frente a otras dificultades, pero eso no siempre sucede y debemos preguntarnos por que. La fijación de prioridades de salud es algo mas que un ejercicio tecnocrático; es una mezcla de arte y ciencia y exige valor y liderazgo. En el mejor de los casos, equilibra los valores sociales con los mejores datos disponibles para incrementar la posibilidad de tomar decisiones acertadas. Las buenas decisiones, fundadas en un proceso racional, nos llevara la evidencia al desempeño. 7 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 EL COSTO DE LOS CUIDADOS MEDICOS Las realidades económicas del costo de los cuidados médicos están ejerciendo nuevas pero inevitables presiones sobre la ética médica por lo que el médico ya no puede tomar decisiones clínicas sin considerar los recursos que esas decisiones exigen. El alivio del sufrimiento siempre se ha hecho a costa de los miembros más sanos de la comunidad, pero la medicina científica y las posibilidades casi ilimitados de intervención terapéutica han multiplicado el precio de la compasión. El continuo aumento de los gastos sanitarios ha originado un tremendo dilema y ello debido a los siguientes aspectos: 1) En la segunda mitad del siglo XX ocurrió un cambio en la distribución de enfermedades. Los primeros años de la medicina científica contemplaron victorias fáciles sobre las enfermedades transmisibles y las relacionadas con la desnutrición. En este nuevo milenio, la atención esta centrada hacia los procesos crónicos y los relacionados con el envejecimiento. 2) Se realizaron avances importantes en la tecnología médica, sobre todo en el área de los enfermos agudos, 3) el publico en general espera mucho más de los avances tecnológicos de la medicina y de la cirugía, que día a día se incrementan cada vez mientras que por otra parte se elevo el nivel de los ciudadanos que se prestan a los enfermos mentales, los minusválidos y los ancianos, que antes eran con frecuencia olvidados. 4) El costo progresivo de la mano de obra ha tenido un efecto considerable sobre los gastos sanitarios, dada la intensidad del trabajo que ahora se hace necesario para proporcionar atención sanitaria y 5) la forma de financiación ha cambiado desde el pago directo por los individuos a la subvención por el gobierno y las compañías de seguros. Los gobiernos están asumiendo, de modo gradual, un papel cada vez mayor en la racionalización y la responsabilidad directa de los servicios médicos. Hoy día, que los presupuestos sanitarios de algunos países están alrededor del 10% del PNB, ello ha originado disputas inevitables con otras prioridades políticas. De allí que existen inicios que algunos gobiernos están comenzando a frenar los gastos sanitarios. Por otro lado, el control de los mismos solo puede conseguirse a costa de la equidad y/o calidad de los cuidados por lo que el dilema ético que actualmente se plantea es grave. Ahora bien, no podemos tener mayor calidad de instalaciones y personal en cantidad suficiente para atender a todos los que lo necesitan. Las prioridades en cuanto a la economía y planeamiento deben ser decididas mediante consultas. Lo que constituye una práctica médica “Buena” y una decisión clínica “correcta” vendrá determinado tanto por el análisis eficaz de los costos, por su validez científica y su contenido humanitario. La profesión médica no puede ignorar estos hechos. Por el contrario, ha de hallar lideres preparados para hacer frente al impacto que en el terreno de la ética tienen las presiones financieras. En la actualidad esta claro que no toda enfermedad conduce a la demanda de servicios médicos, esta demandada esta controlada por el “ethos” de la sociedad y de las necesidades solo pueden ser definidas por la opinión médica. De allí que los administradores y economistas están empezando a considerar, con sentido critico, las peticiones de los médicos respecto a recursos para atender las necesidades de la población. Además, cada vez aparecen más definidas las objeciones que se hacen para los recursos médicos sean distribuidos de acuerdo con las leyes del mercado libre. El sistema de mercado convencional, basado en la ley de la oferta y demanda, es inadecuado, puesto que seria el médico como suministrador y no el paciente como usuario, el que determinaría la forma de utilización de los recursos, y la cantidad y calidad de los cuidados prestados. En general, los médicos tenderían aumentar los costos. De allí que un mercado libre para los recursos médicos conduciría a distribución desigual, con concentración en áreas de alto rendimiento y descuido de las zonas más necesitadas y pobres. Por otra parte, la industria farmacéutica ha obtenido grandes beneficios con las prescripciones de los médicos, y ocupa de manera permanente un lugar entre los grupos industriales más prósperos. Como justificación ética de estos grandes beneficios se aduce la necesidad de aumentar el capital para 8 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 llevar a cabo nuevas investigaciones, y el “riesgo” que supone desarrollar y comercializar nuevos fármacos. Esta industria dedica mucho dinero a la promoción de ventas en forma de publicidad, reuniones de promoción y representantes, todo ello destinado a llamar la atención del médico, y se calcula que se gasta más en anunciar los medicamentos al médico durante su vida profesional, que en formarle a lo largo de los años que permanece en la facultad. Por lo tanto, los problemas éticos aparecen cuando son usados con fines de propaganda los resultados de la investigación de fármacos, resaltando ventajas marginales sobre tratamientos previos y disimulando los efectos colaterales. El enorme presupuesto para la promoción plantea entonces, la duda sobre si este gasto es éticamente defendible, puesto que aumenta el costo del tratamiento del paciente, por lo que el medico debe conocer las intensas presiones comerciales bajo las que esta ejerciendo. De allí que en algunas naciones se esta intentando controlar los márgenes de beneficios, y en otras se empieza a aplicar un control sobre la producción de nuevos fármacos. En otro orden de ideas, el mecanismo por el que se paga a los médicos tiene influencia sobre la forma en que se ejerce la medicina y sobre el costo de los servicios médicos. Todos los métodos presentan ciertas implicaciones éticas. El mecanismo de pago escogido suele depender de los métodos que se empleen previamente en el país. Analicemos tres de ellos: 1) pago por “acto médico” tiene sus raíces en la s primitivas formas de ejercicio de la medicina. Su peor efecto es que crea una barrera entre el paciente pobre, quizá carente de seguro, y el tratamiento que necesita. Hace sin embargo, que el individuo tome conciencia de lo que cuesta su tratamiento y favorece también la promoción de servicios modernos, bien equipados y con personal eficiente. El seguro sanitario y los esquemas de reembolso financiados por el Estado tiene un efecto inflacionario sobre los costos totales de los servicios sanitarios. Habitualmente, los honorarios se pagan por actos médicos y esto tiende a multiplicar la consulta y la realización de numerosas exploraciones, en lugar de favorecer la observación y el análisis inicial mas sofisticados, sus honorarios son mas elevados, lo que puede conducir a una especialización excesiva y el descuido de los cuidados primarios básicos. 2 ) pago por “salario” permite por su parte recompensar los meritos mediante promoción y pueden utilizarse las diferencias de salario para cubrir los puestos de trabajo en áreas menos atractivas. Elimina la lucha para ganar clientes y hace que el medico tome mayor conciencia de que ha de trabajar en equipo. Todo ello mejora el desarrollo de los servicios y la comunicación profesional, a la vez que promueve la organización de la enseñanza medica continuada. Así pues, en muchos países se concede un sueldo a los clínicos que desempeñan tareas universitarias. La remuneración de los puestos académicos debe ser siempre la adecuada para asegurar que los médicos mejor dotados se sientan atraídos por los centros docentes. 3) pago por “sueldo” probablemente supone el mayor reto para el comportamiento ético de los médicos. En los países con gran tradición de ejercicio medico ético, probablemente tenga menos efectos indeseables sobre el empleo de recursos y la calidad de la asistencia. Ahora bien, cualquiera que sea la forma de remuneración, la ética profesional debe impedir que el medico se aproveche del sistema para beneficio propio yendo en contra de los intereses del paciente. A pesar de todo, las compensaciones son un factor de motivación y el sistema de pago debe seleccionarse cuidadosamente, en forma que favorezca la mejor asistencia de los pacientes, el mayor desarrollo de la medicina en el futuro y la optima utilización de los recursos sanitarios. De esta forma, se podrá considerar a la profesión medica como desintegrada y merecedora de la confianza de los pacientes, u no habrá objeciones a que sea la encargada de utilizar una gran parte de los recursos de la nación. En resumen, si los médicos y demás profesionales sanitarios quieren ocupar su puesto en la toma de decisiones sobre el empleo de recursos económicos, deben aceptar la presión financiera con un sentido ético. Esta presión hace que el médico tenga que elegir. La elección requiere de un análisis de 9 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 la efectividad y el costo de los diversos tratamientos médicos y quirúrgicos y el valor relativo de las diferentes medidas preventivas. El análisis objetivo y la elección desapasionada suponen un reto para la integridad ética. Ya que no pueden ignorarse los factores que influyen en las motivaciones del médico, en especial el efecto de sus decisiones sobre sus estatus y nivel económico. Pero si los médicos no elaboran un método clínico adecuado que armonice la administración de los recursos con la ética, no sabrían elegir las propiedades en presencia de presiones económicas y serán otros los que tomaran las decisiones. Para concluir, si no aceptamos el reto sacrificaremos la esencia de nuestra profesión. BIBLIOGRAFÍA Antenaza F, Velasquez G. 1997: Drugs and health sector reform. Geneva: World Health Organization; (Documento WHO Task Force on Health Economics TFHE/96/2. Donabedian A.1966. Evaluating the quality of medical care. Milbank Mem Fund Q 44:166-202 Drummond M.F 1994. Guidelines for pharmaeconomics studies. Pharmaeconomics 6 (6):493-497 Drummond MF. 1987. Economic appraisal of health technology in the European community. New York: Oxford University press; 1987 Fundación Mexicana para la Salud.1995. Economía y salud: propuestas para arranque del sistema de salud en México. Informe final. México, D.F. Fundación Mexicana para la Salud. Galindo G:1999. Escenarios y desafíos de la atención sanitaria. En: La Bioética en la sociedad del conocimiento. 3R editores. Colección bioética.Santa Fe de Bogotá, Lembcke PA. 1952. Measuring quality of medical care through vital statistics based on hospital services areas. Am J Public Health 42:276-286. Milne R [Editorial] PharmacoEconomics 1992. 1 (1):1. PharmacoEconomics. 1994. Theory into practice: proceeding of the international conference held in Geneva, Switzerland, March 17-18,1994 Pharmaeconomics. 16 (4):275-404. Velasquez G. Madrid Y, Quick J. 1997. Health reform and drug financing. Geneve World Health Organization. (Documento WHO/DAP/98.3). Velásquez G. Farmacoeconomía. 1999. ¿evaluación científica o estrategia comercial? Revista Panamericana de la Salud. vol 5 No. 1 pp. 54-57 Velez LA. 1987. Distribución y racionalización de los servicios de salud. En: Etica Médica. Interrogantes acerca de la Medicina, la Vida y la Muerte. CIB. Medellín. 1 White F. 1998.De la evidencia al desempeño: como fijar prioridades y tomar buenas decisiones. Revista Panamericana de la Salud vol. 4 No. 1 pp. 69-74. Wing A. 1983. Impacto de las limitaciones económicas. En: Gordon S y Wing A. Problemas eticos en Medicina. Ediciones Doyma,S.A. Barcelona. RESEÑA BIOGRAFICA Dr. Eliexer Urdaneta Carruyo Medico Cirujano (Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, 1975). Postgrados Clínicos en: 1. Pediatría Médica (Universidad Nacional Autónoma de México, México, DF.1980). 2. Nefrología Pediátrica (Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”, México, DF.1982) 3. Inmunología e Inmunopatología Renal (Hospital Universitario de Maracaibo, Venezuela,1988). Doctorado en Ciencias Médicas ( Universidad del Zulia- Venezuela, 1990) Maestría en Filosofía (Universidad del Zulia-Venezuela, 1995) 10 VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9- Nov. 2001 Maestría en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica (Universidad Internacional de AndalucíaEspaña, 2000), mención: Sobresaliente Cum Laude. Maestría en Ciencias Políticas ( Universidad de Los Andes- Venezuela, 2001). Profesor-Investigador de la Universidad de Los Andes. Jefe del Departamento de Puericultura y Pediatría ( Hospital Universitario de Los Andes, (1998-2002). Miembro del Consejo de Apelaciones de la Universidad de Los Andes. Asesor del Consejo Nacional de Universidades. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela. Director del Instituto Nacional de Investigaciones y Estudios sobre la Infancia (INVESIN) Secretario General del Instituto Latinoamericano de Bioética y Derechos Humanos (ILABID). Autor de mas 200 trabajos científicos presentados en Congreso nacionales e internacionales. 11