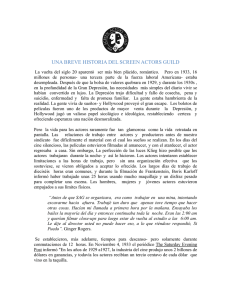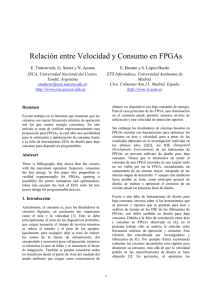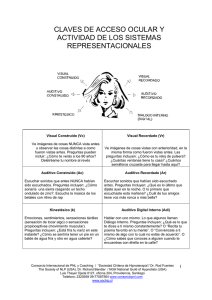El primer hombre delgado
Anuncio

Hammett escribió estas páginas en Nueva York, en 1930, arranque de una novela que iba a llamarse El hombre delgado. En enero de 1934 Hammett publicó El hombre delgado, y ya se trataba de una historia distinta, aunque conservara rasgos, apellidos y peripecias de algunos personajes. En la novela publicada aparecía además un matrimonio que gozaría de éxito y fama en la literatura y en el cine: Nick y Nora Charles. Pero El primer hombre delgado quizá sea el último intento de genuina novela negra que Hammett acometió. Dashiell Hammett El primer hombre delgado ePub r1.0 Ascheriit 05.05.14 Título original: The first thin man Dashiell Hammett, 1930 Traducción: Justo Navarro Editor digital: Ascheriit ePub base r1.1 I El tren se dirigió hacia el norte, entre las montañas. El hombre oscuro de piel cruzó las vías, se acercó a la ventanilla de los billetes y dijo: —¿Puede decirme cómo se va a casa del señor Wynant? La casa del señor Walter Irving Wynant. El hombre de la ventanilla dejó de escribir en un formulario. Sus ojos se animaron, curiosos, detrás de unas gafas que le venían pequeñas, sin montura. Habló con vehemencia. —¿Es usted periodista? —¿Por qué? Los ojos del hombre oscuro eran muy azules. Miraban al otro como distraídos. —¿Eso importa? —No, no es usted periodista —dijo el de la ventanilla. Estaba desilusionado. Miró el reloj de pared—. Mierda, debería haberlo sabido. Ya no es hora de ir allí. Volvió a coger el lápiz que acababa de soltar. —¿Sabe dónde está la casa? —Claro. En lo alto del monte —el vendedor de billetes movió vagamente el lápiz hacia el oeste—. Todos los taxistas conocen el sitio, pero, si quiere ver a Wynant, no tiene usted suerte. —¿Por qué? El semblante del vendedor de billetes se animó. Puso el antebrazo en el mostrador, encorvó los hombros, y dijo: —Porque el caso es que Wynant mató a todos los de la casa y luego se tiró al río, hace menos de una hora. —Vaya —exclamó el hombre oscuro sin levantar la voz. El de la ventanilla se pasó la lengua por los labios. —Mató a tres, a todo el que se le puso por delante, los cortó en pedazos con un hacha y luego se ató una piedra al cuello y se tiró al río. El hombre oscuro preguntó solemnemente: —¿Para qué? Un teléfono empezó a sonar detrás del vendedor de billetes. —Si pregunta eso, es que no conocía a Wynant —replicó mientras cogía el teléfono—. Locos los hicieron y locos siguieron. El milagro es que no los matara mucho antes. ¿Sí? —contestó al teléfono. El hombre oscuro atravesó la sala de espera y bajó las escaleras que daban a la calle. Parecían de particulares los coches aparcados junto a la estación. En el edificio siguiente una gran señal roja y blanca decía TAXI. El hombre oscuro entró, bajo la señal, en una sucia oficina donde un gordo calvo leía el periódico. —¿Puedo coger un taxi? —Todos están de servicio, hermano, pero espero que en cualquier momento vuelva alguno. ¿Es urgente? —Un poco. El calvo movió la silla y bajó el periódico. —¿Adónde quiere ir? —A casa de Wynant. El calvo dobló el periódico y se levantó. —Bueno, lo llevaré yo —dijo efusivamente, antes de cubrirse la calva con un sombrero marrón manchado de sudor. Salieron de la oficina y —después de que el gordo se asomara a la oficina de al lado, una agencia inmobiliaria, para gritar: «Cógeme el teléfono si suena, Toby»— se montaron en un coche negro, doblaron en la primera calle a la izquierda y siguieron cuesta arriba, en dirección oeste. Cuando llevaban recorrido medio kilómetro, el gordo, en un tono tranquilo que no encajaba con el brillo de sus ojos, dijo: —Debe de haber allí un lío de cojones, y no es broma. El hombre oscuro estaba encendiendo un cigarro. —¿Qué ha pasado? —preguntó. El gordo lo miró oblicuamente. —¿No se ha enterado? —Lo único que sé es lo que acaba de contarme el de los billetes —se inclinó para devolver el encendedor a su sitio en el salpicadero—. Que Wynant había matado a tres con un hacha antes de tirarse al río. El gordo se rio sarcásticamente. —Dios bendito, a Lew no hay quien le gane —dijo—. Si uno se tuerce un tobillo, él dice que se ha roto la columna vertebral. Pero Wynant solo mató a dos. La mujer de Hopkins se quitó de en medio y fue la que avisó por teléfono. Los estranguló y se pegó un tiro. Me apuesto lo que sea a que, si ahora usted volviera a la estación, Lew le diría que habían matado a media docena, y con dinamita, por lo menos. El hombre oscuro se quitó el cigarrillo de la boca. —¿Entonces no es verdad que Wynant estaba loco? —Sí —dijo el gordo de mala gana —, en eso no había discusión posible. —¿No? —No. ¡SUS santos cojones! ¿No bajaba en pijama al pueblo este verano? Y, cuando la gente se hartó y le pidió a Ray que le dijera algo, ¿no se volvió como loco y dejó de bajar radicalmente? ¿No armó un escándalo con que la gente se metía en su propiedad, como si allí tuviera una mina de oro? ¿No vi con mis propios ojos cómo le tiraba una piedra a un coche que levantó polvo al pasar a su lado? El hombre oscuro sonrió sin muchas ganas. —No puedo responderle. Yo no conocía a Wynant. Junto a un aviso de «Prohibido el Paso - Propiedad Privada» abandonaron el camino de grava por uno irregular, retorcido y estrecho, de tierra negra que ascendía más abruptamente, a la derecha. La maleza rozaba los laterales del coche y, de vez en cuando, las ramas de los árboles golpeaban el techo. La velocidad hacía la marcha más peligrosa y brusca de lo necesario. —Este es el sitio —dijo el gordo. Se sentaba rígidamente al volante, luchando contra los desniveles del camino. Los ojos le brillaban de expectación. La casa a la que se acercaban era una destartalada estructura de piedra gris del lugar y madera que necesitaba una mano de pintura gris bajo un tejado a la holandesa. Había cinco coches aparcados en la explanada, delante de la casa. El hombre que se sentaba al volante de uno de ellos, y los dos hombres que lo acompañaban, dejaron de hablar y observaron cómo se detenía el coche. —Ya hemos llegado —dijo el gordo, y se apeó. Sus modales, de repente, eran los de alguien importante, y, como dándose importancia, hizo un gesto con la cabeza a los tres hombres. El hombre oscuro, bajándose por el otro lado del taxi, se dirigió hacia la casa. El gordo se apresuró a seguirlo. Un hombre salió de la casa antes de que llegaran. Era un gigante de mediana edad, que vestía ropa raída y arrugada. Tenía el pelo gris, los ojos pequeños, y masticaba chicle. —Hola, Fern —dijo al gordo, y miró fijamente al hombre oscuro, que desde el camino los miraba imperturbable. —Hola, Nick —dijo Fern, y se dirigió al hombre oscuro—: Le presento al sheriff Petersen. —Entornó un ojo con astucia y le dijo al sheriff—: Ha venido a ver a Wynant. El sheriff Nick Petersen dejó de mascar. —¿Quién es usted? —preguntó. —Me llamo John Guild —dijo el hombre oscuro. —¿Y para qué quería ver a Wynant? —dijo el sheriff. El hombre que decía llamarse John Guild sonrió. —¿Y eso qué importa ahora que está muerto? —¿Qué? —preguntó el sheriff con fuerza considerable. —Ahora que está muerto —repitió Guild con paciencia. Se puso un nuevo cigarro en los labios. —¿Y usted cómo sabe que está muerto? —el sheriff enfatizó el «usted». Guild miró con sus ojos azules, llenos de curiosidad, al gigante. —Me lo dijeron en el pueblo —dijo alegremente. Movió el cigarro unos centímetros para señalar al gordo—. Él me lo dijo. El sheriff arrugó la frente con escepticismo y se limitó a proferir un vago rugido. Mascaba su chicle. —Muy bien —dijo—. ¿Para qué buscaba usted a Wynant? —Vamos a ver, ¿está muerto o no? —dijo Guild. —Por lo que yo sé, no. —Estupendo —dijo Guild, y los ojos le brillaron—. ¿Dónde está? —Eso me gustaría saber a mí — respondió el sheriff melancólicamente —. ¿Y usted para qué lo quiere? —Me manda su banco. Necesito verlo por asuntos de negocios —los ojos de Guild ahora parecían soñolientos, confidenciales. —¿Sí? —la frente arrugada del sheriff demostraba más incomodidad que irritación—. Bueno, pues ahora ninguno de sus asuntos es confidencial para mí. Tengo derecho a saber todas y cada una de las cosas que cualquiera sepa sobre Wynant. Guild entrecerró ligeramente los ojos. Expulsó humo. —Es mi obligación —insistió el sheriff en tono de queja—. Oiga, Guild, usted no tiene derecho a ocultarme ninguno de los asuntos de Wynant. Es un asesino, y en este pueblo yo soy el responsable de la ley y el orden. Guild frunció los labios. —¿A quién ha matado? —A Columbia Forrest, ahí mismo — dijo Petersen, moviendo el pulgar hacia la casa—. La dejó seca de un tiro y se largó, Dios sabe adónde. —¿No mató a nadie más? —Santo Dios —preguntó el sheriff de mala manera—, ¿no es bastante? —Hombre, para mí sí, pero en el pueblo ven las cosas con más amplitud. —Guild miró pensativamente al sheriff —. ¿No ha dejado rastro? —Nada —Petersen refunfuñó—, pero estamos difundiendo por teléfono su descripción y la de su coche. — Suspiró, movió con incomodidad los hombros inmensos—. Bueno, continuemos con lo nuestro. ¿Qué negocios tenía usted con Wynant? — Pero, cuando Guild iba a contestar, el gigante dijo—: Espere, mejor entramos en la casa, buscamos a Boyer y Ray y liquidamos el asunto en un momento. Dejaron al gordo y entraron en la casa, a una habitación agradable, amueblada en tonos tostados, donde pronto se les reunieron otros dos hombres. Uno era casi tan alto como el sheriff, un hombre rubio y huesudo, casi recién estrenada la treintena, duras la mandíbula y la boca y sombría la mirada. El otro era más joven, más bajo, con las mejillas sonrosadas como un muchacho, los ojos penetrantes y oscuros, y el pelo oscuro y bien peinado. Cuando el sheriff se los presentó a Guild, dijo que el más alto se llamaba Ray Callaghan, ayudante del sheriff, y que el otro era el fiscal del distrito, Bruce Boyer. Les informó de que John Guild era uno que quería ver a Wynant. El joven fiscal del distrito, cerca de Guild, sonrió, intentando ser agradable, y preguntó: —¿Qué asuntos le han traído por aquí, señor Guild? —Quería hablar con Wynant de su cuenta bancaria —respondió lentamente el hombre oscuro. —¿De qué banco? —El Seainan’s National de San Francisco. —Ya. ¿Y para qué? ¿Cuál era el asunto que lo ha obligado a usted a venir hasta aquí? —Digamos que un descubierto — dijo Guild, deliberadamente evasivo. La mirada del fiscal pareció de repente preocupada. Guild hizo un mínimo gesto con la mano oscura que sostenía el cigarro. —Mire, Boyer —dijo—, si usted quiere que yo esté con usted, usted tiene que estar conmigo. Boyer miró a Petersen. El sheriff le devolvió la mirada con ojos que no querían comprometerse. Boyer se volvió a Guild. —No le estamos ocultando nada — dijo con sinceridad—. No tenemos nada que ocultar. Guild asintió. —Estupendo. ¿Qué ha pasado aquí? —Wynant descubrió que la chica, Forrest, quería dejarlo. Le pegó un tiro y se largó en su coche —dijo rápidamente —. Eso es todo. —¿Quién es esa Forrest? —Su secretaria. Guild frunció los labios y preguntó: —¿Solo eso? El huesudo ayudante del sheriff dijo con voz ronca, tensa: —¡Ya está bien, hombre! Le brillaban los ojos, inyectados en sangre. El sheriff, evitando la mirada de su ayudante, masculló: —Vamos a no complicar las cosas, Ray. El fiscal del distrito miró impaciente al ayudante del sheriff. Guild lo miró muy serio. El ayudante del sheriff enrojeció un poco, movió los pies. Se dirigió otra vez al hombre oscuro, con la misma voz ronca: —Está muerta, y lo menos que podría hacer usted es hablar de ella con respeto. Guild se encogió de hombros. —Yo no la conocía —dijo fríamente —. Estoy tratando de descubrir qué ha pasado. —Miró fijamente al hombre huesudo y luego miró a Boyer—. ¿Por qué quería dejar a Wynant? —Para casarse. Se lo dijo cuando volvió de la ciudad y Wynant vio la maleta y… Se pelearon y, como no cambiaba de opinión, le pegó un tiro. Los ojos azules de Guild enfocaron oblicuamente la cara del huesudo ayudante del sheriff. —Vivía con Wynant, ¿no? — preguntó sin rodeos. —¡Eres un hijo de puta! —gritó el ayudante del sheriff, y la voz se le quebró. Lanzó el puño derecho contra la cara de Guild. Guild evitó el puño dando un paso atrás, aparentemente sin prisa. Había empezado a retroceder antes de que el puño iniciara el trayecto hacia la cara. Miró muy serio cómo el puño le pasaba cerca. El inmenso Petersen cayó sobre su ayudante, rodeándolo con los brazos. —Basta, Ray —gruñó—. ¿Por qué no te comportas? No es momento de perder la cabeza. El ayudante no peleó. —¿Qué le pasa? —preguntó Guild al fiscal. No demostraba ningún resentimiento—. ¿Estaba enamorado de la chica, o algo por el estilo? Boyer asintió furtivamente, y luego arrugó la frente e hizo con la cabeza una señal de advertencia. —Muy bien —dijo Guild—. ¿Dónde han conseguido ustedes la información sobre lo sucedido? —Nos la dieron los Hopkins. Cuidaban de la casa de Wynant. Estaban en la cocina y oyeron toda la pelea. Subieron cuando oyeron los disparos y Wynant los mantuvo a distancia con la pistola y les dijo que volvería a matarlos si hablaban con alguien antes de que pasara una hora, pero llamaron por teléfono a Rayen cuanto Wynant se fue. Guild tiró a la chimenea la colilla del cigarro y encendió otro. Luego cogió una tarjeta de un billetero marrón que llevaba en el bolsillo interior de la americana, y se la dio a Boyer. JOHN GUILD SOCIEDAD DE AGENCIAS DE DETECTIVES EDIFICIO FROST, SAN FRANCISCO —La semana pasada Wynant ingresó un cheque de diez mil dólares, de un banco de Nueva York, en su cuenta del Seaman’s National Bank —dijo Guild —. Ayer el banco descubrió que el cheque había sido rectificado, de mil a diez mil dólares. Y ya ha perdido seis mil en el asunto. —Pero en el caso de un cheque rectificado —dijo Boyer—, entiendo que… —Sí —asintió Guild—, el banco no es responsable, teóricamente, pero siempre hay lagunas jurídicas y… Bueno, estamos trabajando para la compañía de seguros que cubre al Seaman’s National, y buscar a Wynant y recuperar lo que podamos sería un buen negocio. —Me alegra que vea las cosas así —dijo con entusiasmo el fiscal del distrito—. Y me alegra muchísimo que colabore con nosotros. Le tendió la mano. —Gracias —dijo Guild, estrechándosela—. Veamos a los Hopkins, y al cadáver. II Columbia Forrest había sido una joven de largas piernas, bien proporcionada y delgada. Incluso su cadáver, en traje deportivo, azul, parecía ágil. El pelo, corto, era de un castaño levemente rojizo. Sus facciones eran pequeñas, regulares, atractivas a pesar de que les faltaba fuerza. Tenía tres agujeros de bala en la sien izquierda: dos disparos en la misma sien, y el tercero un poco más abajo del ojo. Guild puso suavemente la yema del dedo en el agujero inferior. —Calibre treinta y dos —dijo——. Certero: cualquiera de los tres la hubiera matado. —Dio la espalda al cadáver—. Vamos a ver a los Hopkins. —Creo que están en el comedor — dijo el fiscal, y se aclaró la garganta, dubitativo. Era joven y estaba preocupado. Tocó el codo de Guild con el dorso de la mano y dijo—: Tenga paciencia con Ray. Andaba un poco, me temo que bastante, enamorado de la chica, y lo está pasando mal. —¿El ayudante del sheriff? —Sí, Ray Callaghan. —Todo irá bien si no molesta —dijo Guild despreocupadamente—. ¿Qué tal es el sheriff? —¿Petersen? Estupendo. Guild pareció considerar críticamente esta afirmación. —No es exactamente lo que llamaríamos un cazador de hombres — dijo. —No, no, eso no. Un sheriff, ya sabe, tiene otras cosas que hacer normalmente, pero, desde luego, no interferirá si otro se ocupa del asunto. Boyer se humedeció los labios y acercó la cara a Guild. Parecía animado, como un muchacho. —Y me gustaría que se ocupara usted. Me alegra que trabaje conmigo en este asunto, Guild —dijo en voz baja, muy serio—. Es… Es mi primer asesinato y… —se ruborizó—. Quisiera demostrarles que no soy tan joven como algunos han dicho. —Formidable. Vamos a ver a los Hopkins. El fiscal del distrito estudió la cara oscura de Guild un momento, incómodo, empezó a decir algo, cambió de idea, y salió de la habitación. Un hombre y una mujer lo acompañaban cuando volvió. El hombre debía de tener unos cincuenta años, y era de estatura media. Tenía el pelo gris, escaso, y la cara redonda y flemática. Llevaba unos pantalones marrones, que se sujetaba con tirantes azules, nuevos, y una camisa de un azul desvaído, abierta en el pecho. La mujer tenía aproximadamente la misma edad, y era más bien baja, gorda, vestida pulcramente, de gris. Usaba gafas con montura de oro. Tenía los ojos redondos, claros, muy vivos. El fiscal del distrito cerró la puerta y dijo: —Le presento al señor y a la señora Hopkins, señor Guild. —Se dirigió al matrimonio—: El señor Guild trabaja conmigo. Espero que le ayuden en lo que puedan. —Los Hopkins asintieron al unísono. —¿Qué ha pasado exactamente? —y señaló con un leve movimiento de cabeza hacia la joven muerta. —Siempre he sabido que Wynant haría algo parecido —dijo Hopkins, mientras su mujer decía—: Fue exactamente en esta habitación, y daban tantas voces que se oían en toda la casa. Guild movió el cigarrillo, como apuntándoles. —De uno en uno. —Le dijo al hombre—: ¿Cómo sabía que iba a hacer una cosa así? La mujer respondió rápidamente: —Se volvía loco de celos en cuanto la perdía de vista un momento, y, cuando ella llegó de la ciudad y le dijo que lo iba a dejar para casarse, él… Guild usó otra vez el cigarro para interrumpirla. —¿Había perdido la cabeza? —Totalmente, señor —dijo la señora Hopkins—. Porque, cuando entramos corriendo aquí, cuando oímos el tiroteo, y nos dijo que no soltáramos una palabra, estaba… Sus ojos… Una cosa así no se ve en la vida… Y la voz. Temblaba y se agitaba como si estuviera a punto de desmoronarse. —No es eso lo que pregunto —dijo Guild—. ¿Estaba loco? —Y, antes de que pudiera responder la mujer, hizo otra pregunta—: ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes trabajando para Wynant? —Unos diez meses, ¿no, Willie? — preguntó la señora a su marido. —Sí —asintió Hopkins—. Desde el pasado otoño. —Exactamente —dijo la señora—, desde noviembre pasado. —Entonces deben de saber si estaba loco. ¿Lo estaba? —Bueno, le diré —respondió la señora Hopkins despacio, arrugando la frente—: Era, desde luego, la persona más especial de la que haya oído hablar, pero creo que todos los genios son así, y no diría yo que estuviera loco de atar, salvo con la chica. Miró a su marido, que dijo con indulgencia: —Sí, así son los genios. Son… excéntricos. —Así que creen que era un genio — dijo Guild—. ¿Han leído lo que escribía? —No, señor —dijo la señora Hopkins, incómoda—, aunque lo he intentado varias veces, pero era demasiado… No le veía ni pies ni cabeza… No tengo estudios y… —¿Y ella con quién iba a casarse? —preguntó Guild. El señor Hopkins movió la cabeza enérgicamente: —No lo sé. Si dijo el nombre, no lo cogí. El que daba voces era él. —¿Para qué fue la chica a la ciudad? El señor Hopkins volvió a negar con la cabeza. —Tampoco lo sé. Iba cada quince días y él siempre se ponía como loco. —¿Ella conducía? —Casi siempre, ayer no. Pero volvió en el coche azul, nuevo, que está aparcado ahí fuera. Guild miró, inquisitivo, al fiscal, que dijo: —Estamos investigándolo. Parece nuevo, y pronto sabremos de quién es. Guild asintió y volvió a los Hopkins. —¿Fue a San Francisco en tren ayer y ha vuelto hoy en ese coche? ¿A qué hora? —Creo que fue a eso de las tres. A esa hora estaba aparcando —la señora Hopkins señaló las bolsas de viaje y la ropa desparramada por la habitación—. Y entonces llegó él y empezó el jaleo. Los oía desde abajo y fui a la ventana y le hice una señal a Willie (al señor Hopkins, quiero decir) y desde la puerta del comedor, al pie de las escaleras, los oímos. Guild se volvió para apagar el cigarrillo en un cenicero de bronce que había en una mesa. —¿Ella pasaba la noche fuera cuando iba a la ciudad? —Casi siempre. —Y usted tendrá alguna idea de para qué iba a la ciudad —insistió Guild. —No, no la tengo —dijo la mujer con firmeza—. Nunca hemos sabido para qué iba, ¿verdad, Willie? Él era celoso, así que me figuro que, si ella iba a ver a alguien, no se le hubiera ocurrido contárselo a nadie que pudiera decírselo, aunque Dios sabe que sé mantener la boca cerrada tanto como cualquiera. He visto el… Guild dejó de encender un nuevo cigarro para preguntar: —¿Y el correo que recibía la chica? Usted ha tenido que verlo alguna vez. —No, señor Guild, nunca, y es curioso, porque en todo el tiempo que llevamos aquí jamás hemos visto que recibiera correo, excepto revistas. Y tampoco sabemos que le escribiera a nadie. Guild frunció las cejas. —¿Cuánto tiempo llevaba aquí? —Ya estaba aquí cuando llegamos nosotros. No sé cuánto llevaba, pero debe de ser mucho. —Tres años —dijo Boyer—. Llegó en marzo, hace tres años. —Y de sus parientes o amigos, ¿qué? Los Hopkins negaron con la cabeza. Boyer negó también. —¿Y los de Wynant? La señora Hopkins volvió a mover la cabeza. —No tenía. Es lo que decía siempre, que no tenía parientes ni amigos en el mundo. —¿Quién es su abogado? La señora Hopkins parecía estupefacta. —Si tenía alguno, yo no lo sé, señor Guild. A lo mejor puede usted encontrar algo en sus papeles o en sus cosas. —Eso haré —dijo Guild bruscamente, con el cigarrillo en la boca, y les abrió la puerta a los Hopkins, que salieron de la habitación. Cerró cuando salieron y, apoyando la espalda en la puerta, echó un vistazo a la habitación, y miró el cadáver tapado con una manta, sobre la cama, y la ropa desparramada, y las tres bolsas de viaje, y, por fin, la mancha de sangre en la alfombra azul celeste. Boyer lo observaba con expectación. Mirando la mancha de sangre, Guild preguntó: —¿Ha dado parte a la policía de San Francisco? —Sí, por supuesto. Y hemos difundido la descripción de Wynant y la descripción y matrícula de su coche, de Los Ángeles a Seattle, y, al este, hasta Salt Lake. —¿Cuál es el número de matrícula? Boyer se lo dijo, y añadió: —Es un Buick descapotable, del año pasado. —¿Qué pinta tiene Wynant? —No lo he visto nunca, pero es muy alto. Puede medir muy bien uno noventa. Y es delgado. Dicen que no llega a los setenta kilos. ¿Sabe? Es tuberculoso: por eso vino aquí. Anda por los cuarenta y cinco años, y está bronceado, pero amarillo, con los ojos castaños y el pelo muy oscuro. Tiene bigote (de unos diez centímetros, por lo menos), poblado y enmarañado, y tiene las cejas pobladas y enmarañadas. Hay montones de fotografías suyas en su habitación. Puede usted cogerlas. Llevaba un traje de tweed gris bastante arrugado, sombrero gris y zapatos marrones. Tiene los hombros anchos y rectos y anda casi de puntillas y a grandes pasos. No fuma ni bebe y tiene la costumbre de hablar solo. Guild se guardó el lápiz y un sobre. —¿Los de huellas dactilares han examinado ya la casa? —No. Yo… —Podría sernos útil, sacarnos de dudas si pone la mano por ahí. Supongo que tenemos muestras de su letra. Podemos, en todo caso, conseguirlas en su banco. Intentaremos… Alguien llamó a la puerta. —Adelante —dijo Boyer. La puerta se abrió para que un hombre asomara la cabeza. —Lo llaman por teléfono —dijo. El fiscal siguió al hombre escaleras abajo. Durante su ausencia, Guild fumaba y observaba sombríamente la habitación. Volvió el fiscal, y dijo: —El coche pertenece a Charles Fremont, con domicilio en Guerrero Street, San Francisco. —¿Número de matrícula? —Guild sacó otra vez el lápiz y el sobre. Boyer le dio el número. Lo apuntó, y dijo—: Creo que voy a ir a ver a Fremont ahora mismo. El fiscal del distrito miró su reloj. —Me pregunto si no podría escaparme un momento para acompañarlo. Guild frunció los labios. —No sé si debería. Uno de nosotros tendría que quedarse a examinar las cosas de Wynant y tratar de unir cabos sueltos. No he visto a nadie a quien podamos confiarle un trabajo así. —Perfecto —dijo Boyer sin vacilar, aunque parecía decepcionado—. ¿Seguirá en contacto conmigo? —Por supuesto. Déjeme la tarjeta que le he dado y le anotaré mi dirección y mi teléfono. ¿Y si me llevo el coche de Fremont? —preguntó Guild con ojos soñolientos. El fiscal arrugó la frente. —No sé —dijo, despacio—. Podría… Bueno, sí, desde luego, si lo cree conveniente. ¿Me llamará por teléfono en cuanto vea a Fremont? ¿Me informará de lo que sea? —Um‐hmm… III Una pelirroja vestida de blanco abrió la puerta. —Quiero ver al señor Charles Fremont —dijo Guild. —Sí, señor —dijo la chica amistosamente, con voz resonante, gutural—. Pase. Lo condujo a una sala de estar confortablemente amueblada, a la derecha del recibidor. —Siéntese, llamaré a mi hermano — dijo. Salió por otra puerta y llamó con voz cantarina—: Charley, un señor quiere verte. —Ahora mismo bajo —contestó desde el piso de arriba una voz de hombre. La chica pelirroja volvió a la habitación donde Guild estaba. —Bajará en un momento —dijo. Guild le dio las gracias. —Pero siéntese —dijo la chica, sentándose en una esquina del sofá. Tenía unas piernas sorprendentes, maravillosas. Guild se sentó en un sillón, en el otro extremo del cuarto, pero se levantó inmediatamente para ofrecerle un cigarrillo y el encendedor. —Quiero ver a su hermano —dijo mientras volvía a sentarse— para preguntarle si conoce a la señorita Columbia Forrest. La chica se rio. —Es probable que la conozca — dijo—. Es… Se van a casar mañana. —Bueno, es que… —dijo Guild, y se detuvo cuando oyó pasos que bajaban del segundo piso. Un hombre entró en la habitación. Tenía unos treinta y cinco años, superaba ligeramente la estatura media, y, de constitución delgada, vestía traje gris, más bien informal, y camisa azul lavanda con un exuberante pañuelo de bolsillo. Su cara era afilada, atractiva, una de esas de labios finos y astutos. —Le presento a mi hermano —dijo la chica. Guild se levantó. —Estoy intentando conseguir información sobre la señorita Columbia Forrest —dijo, y le dio a Charles Fremont una de sus tarjetas. La curiosidad que había demostrado la cara de Fremont ante las palabras de Guild se convirtió en asombro y rechazo cuando leyó la tarjeta. —¿Qué…? —Ha habido problemas en Hell Bend —lo interrumpió Guild. Los ojos de Fremont, muy claros, se agrandaron. —¿Wynant ha…? Guild asintió. —Le disparó esta tarde a la señorita Forrest. Los Fremont se miraron desencajados, horrorizados. —¡Te lo había dicho, Charley! — tartamudeó la chica a través de los dedos de una mano, temblando. Charles Fremont se volvió ferozmente hacia Guild—. ¿Está herida de gravedad? ¡Dígamelo! —Está muerta —dijo el hombre oscuro. Fremont sollozó y se sentó con la cara entre las manos. Su hermana se arrodilló a su lado, abrazándolo. Guild, de pie, los miraba. Levantó la cabeza Fremont, y preguntó: —¿Y Wynant? —Se ha ido. Fremont exhaló el aire con un gemido. Se irguió en la silla, acariciando la mano de su hermana, liberándose de sus brazos. —Voy a la casa ahora mismo —le dijo, y se puso en pie. Guild acabó de encender un cigarro. Dijo: —Eso está muy bien, pero sería más útil que me contara algunas cosas antes de irse. —Todo lo que me sea posible —se ofreció Fremont sin reservas. —¿Se iban a casar mañana? —Sí. Ella estuvo aquí anoche, con nosotros, y la convencí. Íbamos a salir mañana por la mañana, en coche, hacia Portland, donde solo tendríamos que esperar tres días para la licencia de matrimonio, y luego pensábamos ir a Banff. Acabo de mandar un telegrama al hotel para hacer las reservas. Ella cogió el coche (el nuevo, en el que pensábamos viajar) y subió a Hell Bend a recoger sus cosas. Le pedí que no fuera (mi hermana y yo intentamos convencerla) porque sabíamos que Wynant causaría problemas, pero… No se nos había ocurrido pensar que pudiera hacer una cosa así. —¿Usted lo conocía bien? —No, solo lo he visto una vez, hace unas tres semanas, cuando vino a verme. —¿Para qué vino a verle? —Para pelearse conmigo, por ella. Para decirme que la dejara. Guild parecía a punto de sonreír. —¿Y qué le dijo usted? Los finos labios de Fremont dejaron ver sus dientes. —¿Tengo pinta de haberle dicho algo que no fuera mandarlo a la mierda? —preguntó. Asintió el hombre oscuro. —Muy bien. ¿Qué sabe usted de Wynant? —Nada. Guild arrugó la frente. —Algo sabrá, ¿no? Ella le hablaría de él. La ira se borró de la afilada cara de Fremont, dejándole solo tristeza. —No me gustaba que me hablara — dijo—, y no me habló. —¿Por qué? —¡Jesús! —exclamó Fremont—. Ella estaba viviendo en su casa y yo estaba loco por ella. Y sabía que Wynant también —se mordió el labio—. ¿Cree usted que era algo de lo que me gustaba hablar? Guild lo miró pensativamente antes de dirigirse a la chica. —¿A usted qué le contó? —Nada. A ella le gustaba hablar de ese hombre tampoco como a Charley. Guild frunció las cejas. —¿Y entonces por qué estaba con Wynant? Fremont, dolorido, contestó: —Iba a dejarlo. Por eso la mató. El hombre oscuro se metió las manos en los bolsillos, atravesó la habitación, llegó a la pared de las ventanas y volvió al punto de partida, entrecerrando los ojos un poco entre el humo de su cigarro. —¿No sabe a dónde ha podido ir Wynant? ¿Con quién podría contactar? ¿Cómo podríamos encontrarlo? Fremont negó con la cabeza. —¿No cree que ya se lo habría dicho si lo supiera? —preguntó con amargura. Guild no le contestó. Preguntó: —¿De dónde es la familia de la señorita Forrest? —No lo sé. Creo que aún vivía su padre, en algún lugar de Texas. Sé que era hija única y que su madre había muerto. —¿Desde cuándo la conocía usted? —Desde hace cuatro o cinco meses. —¿Dónde la conoció? —En un bar clandestino de Powell Street, un par de calles más abajo del Fairmont. Estaba en una fiesta con alguna gente que conozco, con Helen Robier, que vive, creo, en el Cathedral, y con un tipo que se llama MacWilliams. Guild paseó otra vez hasta las ventanas y volvió. —No me gusta esto —dijo, alzando la voz, pero aparentemente no se dirigía a los Fremont—. No tiene sentido. Es… Vean esto. Se paró ante los Fremont y se sacó del bolsillo algunas fotografías. —¿Son buenas? —eligió tres—. Yo solo la he visto muerta. Los Fremont las miraron y asintieron. —Especialmente la del centro — dijo la chica—. Tú tienes una igual, Charley. Guild separó las fotos de la chica y desplegó dos de un hombre con bigote. —¿Y estas? —Nunca he visto a ese hombre — dijo la chica, pero su hermano asintió y dijo—: Es él. Guild pareció satisfecho con las respuestas de Charles Fremont. Volvió a guardarse las fotos. —No sé exactamente lo que es, pero hay algo raro —miró al suelo con cara de pocos amigos, y rápidamente levantó la vista—. Ustedes, amigos, ¿no me la estarán jugando, verdad? —No diga imbecilidades —dijo Charles Fremont. —Muy bien, pero hay algo que falla. —¿Qué? —dijo la chica—. A lo mejor, si nos dice qué cree usted que falla… Guild negó con la cabeza. —Si yo supiera dónde está el fallo, ya hubiera descubierto por mi cuenta el motivo. No importa. Lo sabré. Quiero los nombres y direcciones de todos los amigos de Columbia Forrest, la gente que conocía y que ustedes conocen. —Ya le he dicho que Helen Robier vive en el Cathedral, estoy seguro — dijo Fremont—. MacWilliams trabaja en el Edificio Russ, para un agente de bolsa, creo. Eso es todo lo que sé sobre él y no creo que Columbia lo conozca… —tragó saliva—. No creo que lo conociera demasiado. Son los únicos que conozco. —No creo que sean los únicos — dijo Guild. —Por favor, señor Guild —dijo la chica, acercándosele—, no sea desagradable con Charley. Está intentando ayudarle. Estamos intentando ayudarle, pero… —dio una patada en el suelo y gritó irritada, entre lágrimas—: ¿No puede tener usted alguna consideración con él? Guild dijo: —Por supuesto, por supuesto — cogió su sombrero y se dirigió a Fremont—. Le he traído su coche. Está aparcado delante de la casa. —Gracias, Guild. Algo golpeó una de las ventanas, arrancando un triángulo de cristal del ángulo inferior izquierdo, que cayó al suelo. Charles Fremont, frente a la ventana, se tiró al suelo, lanzando un sonido inarticulado. Hubo un disparo de pistola a través del hueco en el cristal. La bala pasó sobre la cabeza de Fremont e hizo un pequeño agujero en la pared pintada de verde. Guild se lanzaba hacia la puerta de la casa en el mismo momento en que el agujero de bala apareció en la pared. Llevaba una pistola negra en la mano derecha. Afuera, aquel tramo de Guerrero Street estaba desierto. Guild se dirigió rápidamente, aunque echando miradas a su espalda, a la esquina más próxima. Y, desde allí, volvió sobre sus pasos lentamente, deteniéndose para escudriñar en los sombríos portales y en las oscuras entradas a los sótanos, bajo las escaleras de acceso a las casas. Fremont salió para reunirse con él. Se abrían ventanas a lo largo de la calle y la gente se asomaba a mirar. —Vuelva adentro —dijo, cortante, Guild a Fremont—. Le están disparando a usted. Entre y llame a la policía. —Elsa la está llamando. Se ha afeitado el bigote, Guild. —Pues sería lo primero que ha hecho. Vuelva a la casa. Fremont dijo: —No —y siguió a Guild, que inspeccionaba la calle. Allí estaban cuando llegó la policía. No encontraron a Wynant. Al doblar una esquina, dos calles más abajo de casa de los Fremont, encontraron un cupé Buick del año anterior, cuya matrícula coincidía con la que Boyer le había dado a Guild: el coche de Wynant. IV Después de cenar solo en el Solari, en Maiden Lane, Guild fue a un apartamento de Hyde Street. Lo recibió una joven pálida, de aspecto cansado, que se arrimó para decirle: —Hola, John. Ya nos estábamos preguntando qué había sido de ti. —He estado fuera. ¿Chris está? —Yo te dejaría entrar de todos modos —dijo la chica, y acabó de abrir la puerta. Pasaron a una habitación cuadrada, llena de libros, donde un hombre rechoncho, con el pelo rubio y estropeado, estaba casi enterrado en un viejo e inmenso sillón. Dejó el libro que leía, cogió el alto vaso de cerveza que tenía al alcance de la mano, y dijo jovialmente: —Que entre el sabueso. Trae más cerveza, Kay. Tenía ganas de verte, John. ¿Qué te parecería escribir alguna reseña de novelas de detectives para mi página? Ya sabes: «El detective estudia al detective de ficción». —Ya me lo habías pedido —dijo Guild—. Vete a la mierda. —Es una buena idea, sin embargo — dijo el gordo alegremente—. Y tengo otra. Me la iba a reservar para un cuento policíaco, pero quizá tú le encuentres alguna vez utilidad para tu trabajo, así que te la vaya dar gratis. Guild cogió el vaso de cerveza que le tendía Kay. —Gracias —le dijo a la chica, y añadió mirando al gordo—: ¿Tengo que oírla? —Sí. Fíjate, es un tipo sospechoso de asesinato, un crimen que requiere un coraje especial. Todas las pruebas apuntan a él, ya sabes, la típica historia. Pero el tipo es un verdadero admirador de Sam Johnson (tiene sus libros por todas partes), así que uno sabe que no mató a nadie, porque únicamente a los tímidos (esa clase de gente que dice «Sí, señor» a sus mujeres, y «Sí, señora» a los policías) les gusta Johnson. Ya ves. Johnson solo es admirado por su brutalidad y la audacia de sus groserías y malos modos y resulta que ese es el material que atrae a… —Así que tengo que buscar a un tal Sam Johnson, que es el verdadero culpable, ¿no? —dijo el hombre oscuro. —Chris tiene una de sus noches — dijo Kay. —Ríete de mí y que te jodan, pero te estoy ofreciendo una pieza de psicología que algún día te podría ser útil. Recuérdalo. Es una ley. El amor por el doctor Johnson es un signo de mansedumbre patológica. Guild hizo una mueca. —Bien sabe Dios que me estoy ganando la cerveza —dijo, y bebió—. Si te sientes obligado a hablar, habla de Walter Irving Wynant. A lo mejor me viene bien. —¿Por qué? —preguntó Chris. —Lo estoy buscando. Mató a su secretaria esta tarde y se largó hacia tierras desconocidas. —¡Imposible! —exclamó Kay. —¡No me cuentes historias! —dijo Chris. Guild asintió y bebió más cerveza. —Solo se entretuvo el tiempo necesario para dispararle al tipo con quien se supone que su secretaria se iba a casar mañana. Chris y Kay se miraron encantados. Chris se retrepó en su sillón. —Esa historia no hay quien la supere. Pero, sabes, ni de lejos estoy tan sorprendido como debiera. La última vez que lo vi pensé que había algún problema, aunque Wynant siempre ha sido más bien tonto. Te comenté algo, ¿no te acuerdas, Kay? Y es evidente que lo que ha escrito últimamente para revistas es muy flojo. Incluso partes de su último libro… No. Ahora me estoy poniendo en plan intelectualoide. Me limitaré a lo que escribí sobre su libro cuando apareció: a pesar de sus fallos ocasionales su «compartimentalización» está más cerca de dar una respuesta al dilema de Poncio Pilatos que cualquier otra que se haya ofrecido nunca. —¿Qué tipo de literatura hace? — preguntó Guild. —Esto —Chris se levantó resoplando, fue a uno de los estantes, sacó un voluminoso tomo negro titulado, en grandes letras de oro, «Conocimiento y creencia», lo abrió al azar, y leyó—: «La ciencia se relaciona con las unidades de percepción. Una unidad de percepción es una diferencia definida, es decir, limitada. El dato científico de que el blanco existe significa que el blanco es la diferencia entre un determinado campo de percepción y el resto del ente perceptor. Si uno mira una ininterrumpida extensión blanca, percibe el blanco porque su percepción se encuentra limitada por su campo visual: el área extravisual de su entorno le da, por contraste, la percepción del blanco. No se trata de definiciones científicas. No pueden serlo. La ciencia no puede definir, no puede delimitar por sí misma. Las definiciones de la ciencia deben ser definiciones filosóficas. La ciencia no puede conocer lo que no es cognoscible. La ciencia no puede conocer la existencia de lo que no conoce. La ciencia se ocupa de lo percibido y no de lo no percibido. Así, la teoría de la relatividad de Einstein —según la cual los fenómenos de la naturaleza serán iguales, esto es, no diferentes, para dos observadores que se desplazan a velocidad uniforme, sea la que sea y en relación con uno y otro— es una hipótesis filosófica, no científica. La filosofía, como la ciencia, no puede definir, no puede delimitar por sí misma. Las definiciones de la filosofía deben ser formuladas desde un punto de vista que, en cierto modo, mantenga la misma relación con la filosofía que el punto de vista filosófico mantiene con la ciencia. Estas definiciones serían…». —Ya es bastante —dijo Guild. Chris cerró el libro de golpe. —Así es todo lo que escribe —dijo alegremente, y volvió a su sillón y su cerveza. —¿Y qué sabes de él? —preguntó Guild—. Aparte de sus escritos, digo. No empieces otra vez con eso. Quiero saber si solo estaba loco de celos o si había perdido totalmente la cabeza, y, sea lo que sea, me gustaría saber cómo cogerlo. —No lo he visto desde hace seis o siete meses, o incluso más —dijo Chris —. Wynant fue siempre un poco maniático, y menos sociable que el demonio. Imprevisible, quizá, o quizá algo mucho peor. —¿Y qué sabes de él? —Lo que todo el mundo sabe —dijo Chris con desprecio—. Nació en algún sitio de Devonshire. Fue a Oxford. Se fue virgen a la India y volvió con un libro de economía, un libro bastante bueno, pero propio de un visionario. Se casó con una actriz que se llamaba Hana Drix, o algo por el estilo, en París, y allí vivió con ella tres o cuatro años, y salió con otro libro. Creo que tuvieron dos niños. Después ella se divorció y él se fue a África y, más tarde, creo, a Suramérica. El caso es que viajó mucho antes de instalarse en Berlín durante el tiempo suficiente para escribir su «Antropología especulativa» y dar algunas conferencias. No sé dónde estuvo durante la guerra. Cayó por aquí un par de años más tarde con una obra de metafísica en dos volúmenes llamada «La deriva de la consciencia». Se ha quedado en Estados Unidos desde entonces, los últimos cinco años aquí, en las montañas, escribiendo «Conocimiento y creencia». —¿Hay parientes o amigos? Chris movió la cabeza, muy despeinada. —A lo mejor saben algo sus editores, Dale&Dale. —Y, como crítico, ¿tú qué piensas? —Yo no soy crítico —dijo Chris—, soy reseñador. —Vale, lo que seas. ¿Crees que lo que escribe es sensato? Chris encogió perezosamente sus hombros inmensos. —Reconozco que algunos de sus libros son más que buenos. Pero otros… Puede ser que estén por encima de mi inteligencia. Eso también es posible. Pero las cosas de revista barata que hace últimamente, desde «Conocimiento y creencia», sé perfectamente que son tonterías, o incluso algo peor. El periódico mandó a un chico para que lo entrevistara, hace un par de semanas, cuando todo el mundo armaba follón a propósito de ese antropólogo ruso, y el chico volvió con tres o cuatro folios terribles. No los hubiéramos publicado si no fuera porque el nombre de Wynant pesa, y por cómo juraba el chico que había transcrito exactamente lo que le habían dicho. Yo diría que, muy probablemente, a Wynant se le había ido la cabeza. —Gracias —dijo Guild, y fue a coger su sombrero. Pero entonces el hombre y la chica empezaron a preguntarle a él. Así que se sentaron los tres, y hablaron y fumaron y bebieron cerveza hasta después de la medianoche. En la habitación del hotel sonó el teléfono cuando Guild ya se había quitado el abrigo. Descolgó. —¿Sí? Sí… —esperó—. Sí, Boyer. Se presentó en casa de Fremont y le disparó… No, no causó daños, solo nos dio una buena sorpresa… Sí, pero hemos encontrado su coche… ¿Dónde? Sí, veamos… ¿Mañana? ¿A qué hora? Estupendo. Llámeme aquí, al hotel… De acuerdo. Colgó el teléfono, empezó a desabotonarse el traje, se detuvo, miró su reloj de pulsera, volvió a ponerse el abrigo, cogió el sombrero y salió. En California Street tomó un tranvía que iba en dirección hacia el este, subió la colina y descendió hasta Chinatown, apeándose en Grant Avenue. Una lluvia casi tan fina como niebla había empezado a caer, venida del norte. Guild se bajó de la acera para evitar a un ruidoso grupo de borrachos que salía de un restaurante chino, siguió la calle y, en la primera esquina, en la acera opuesta, se paró en otro restaurante. Era un edificio de ladrillo rojo que intentaba parecer oriental mediante dorados y luces de muchos colores, cornisas y ménsulas evidentemente falsas, tres franjas que marcaban la separación entre plantas, con postes a manera de pilares y un saledizo de terracota que imitaba un tejado, rematado por un mástil que soportaba nueve anillos de aluminio falso. Había un gran letrero luminoso: MANCHU. Se quedó mirando el llamativo edificio mientras encendía un cigarro. Luego entró. La chica del guardarropa no le cogió el sombrero. —Cerramos a la una —dijo. Miró a la gente que se subía al ascensor, y volvió a mirar a la chica. —Esos están entrando. —Van arriba. ¿Tiene usted tarjeta de socio? Guild sonrió. —Por supuesto. Me la he dejado en el otro traje. La chica no se inmutó. —Ah, ya, hermana. —Guild le dio un dólar de plata, cogió el resguardo del sombrero y se metió en el ascensor atestado. En el cuarto piso salió del ascensor con los demás y entró en un gran salón, viejo y alargado, donde, surgiendo de un pequeño escenario, una pista de baile alargada formaba una península entre mesas servidas por chinos en smoking. Había cuarenta o cincuenta personas en el local. Algunas bailaban al ritmo de un piano, un violín y una trompa. Le dieron a Guild una mesa pequeña, cerca de una ventana cerrada. Pidió un sándwich y un café. El baile acabó y una mujer de mediana edad y cara de arpía, con un precioso cuerpo y piel de satén cantó una versión modificada de Christopher Colombo. Bailaron una pieza más. Entonces Elsa Fremont salió al centro de la pista y cantó Hollywood Papa. Un escotado vestido verde resaltaba el rojo de su pelo e intensificaba el verdor de sus ojos lanceolados. Guild fumaba, bebía café y la miraba. Cuando terminó la canción, aplaudió con los demás. Elsa Fremont se acercó directamente a su mesa, sonriendo, y dijo: —¿Qué hace usted aquí? Se sentó frente a Guild, y Guild volvió a sentarse. —No sabía que trabajaba aquí. —¿No? —su sonrisa era agradable, sus ojos escépticos. —No —dijo Guild—, aunque quizá debería haberlo sabido. Un tal Lane, que vive cerca de Wynant en Hell Bend, lo vio entrar aquí esta tarde. —Vendría al local de abajo —dijo la chica—. Nosotros no abrimos hasta medianoche. —Lane no sabía nada del asesinato antes de llegar a casa esta noche. Llamó al fiscal del distrito y le dijo que había visto a Wynant y el fiscal me ha llamado. He pensado que si me pasaba por aquí a lo mejor pescaba algo. —¿Y? —preguntó la chica con no muy buena cara. —Bueno, la he encontrado a usted. —Pero yo no estaba en el local de abajo esta tarde —dijo—. ¿A qué hora fue? —Media hora antes de que le dispararan a su hermano. —Ya ve —dijo triunfalmente—. Sabe que yo estaba en casa a esa hora hablando con usted. —Sí, eso lo sé —dijo Guild. V La mañana siguiente, a las diez, Guild fue al Seaman’s National Bank. Se dirigió a la mesa que, según una placa, pertenecía al señor Coler, interventor. El hombre, rubio y bronceado, saludó efusivamente a Guild. Guild se sentó y dijo: —Me figuro que ha visto los periódicos esta mañana. —Sí. Gracias a Dios había un seguro. —Tendremos que cogerlo pronto para recuperar algo —dijo Guild—. Me gustaría echarle un vistazo a su cuenta y a los cheques anulados, si están disponibles. —Muy bien. —Coler se levantó y se fue. Cuando volvió, traía un delgado paquete de cheques en una mano y un folio en la otra. Se sentó, miró el folio y dijo—: Esto es lo que pasó: el día dos Wynant ingresó este cheque por diez mil dólares… —¿Lo trajo él mismo? —No. Siempre hacía los ingresos por correo. El cheque lo firmaba la Modern Publishing Company, y el banco era la Madison Trust Company de Nueva York. Wynant tenía un saldo de mil ciento sesenta y dos dólares con cincuenta y cinco centavos: el cheque lo aumentó a algo más de once mil. El día cinco un cheque —cogió uno del paquete— por nueve mil dólares a favor de Laura Porter llegó a través de la cámara de compensación. —Miró el cheque—. Fechado el tres, lo depositó el día siguiente. —Miró el dorso del cheque—. Lo depositó en la Golden Gate Trust Company. —Se lo pasó a Guild a través de la mesa—. Esta operación lo dejó con un saldo de dos mil ciento sesenta y dos dólares con cincuenta y cinco centavos. Ayer recibimos un telegrama notificándonos que el cheque de Nueva York había sido aumentado de mil a diez mil dólares. —¿Les permiten a sus clientes cobrar los cheques de fuera de la ciudad antes de que haya tiempo para comprobarlos? Coler enarcó las cejas. —A cuentas antiguas de la categoría del señor Wynant, sí. —Ahora tiene una categoría sensacional —dijo Guild—. ¿Y qué otros cheques tenemos ahí? Coler los repasó y le brillaron los ojos. Dijo: —Hay dos más a favor de Laura Porter: por mil y por setecientos cincuenta. Los demás parecen simplemente pagos y gastos de la casa. Se los pasó a Guild. Guild examinó los cheques despacio, uno a uno. Luego dijo: —Mire a ver si averigua desde cuándo viene ocurriendo esto y a cuánto asciende el total. Coler se levantó con gusto y salió. Estuvo fuera media hora. Cuando volvió dijo: —Por lo que he podido saber, Laura Porter lleva cobrando cheques desde hace, por lo menos, varios meses, prácticamente todo lo que ingresaba Wynant, exceptuando más de lo necesario para cubrir sus gastos ordinarios. —Gracias —dijo Guild en voz baja, a través del humo del cigarro. Desde el Seaman’s National Bank, Guild se dirigió a la Golden Gate Trust Company, en Montgomery Street. Una chica dejó de escribir a máquina para llevar su tarjeta al despacho del interventor, a donde inmediatamente lo acompañó. Guild intercambió un apretón de manos con un hombre gordo, de pelo blanco, que dijo: —Me alegro mucho de verlo, señor Guild. ¿A qué criminal busca entre nosotros? —No sé si esta vez busco a alguien. Tienen a una clienta que se llama Laura Porter. Me gustaría saber su dirección. La sonrisa del gordo se convirtió en una mueca. —Bueno, bueno, amigo mío, siempre es un placer hacer cuanto está en mis manos por ayudarle, pero… Guild dijo: —Porter ha podido tener algo que ver con una estafa de ocho mil al Seaman’s National. La curiosidad ablandó un poco la sonrisa congelada del interventor. Guild dijo: —No sé si ha metido mano en el asunto, pero estoy aquí porque pienso que cabe la posibilidad. Lo único que quiero son sus señas, por el momento, y, a menos que esté totalmente seguro, no necesitaré nada más. El interventor se acarició los labios, arrugó la frente, se aclaró la garganta y dijo por fin: —Bueno, si le doy las señas, se entiende que es… —Estrictamente confidencial —dijo Guild—, exactamente como la información de que han estafado al Seaman’s National. Cinco minutos después salía de la Golden Gate Trust Company llevando en el bolsillo una nota con una dirección: Laura Porter, Leavenworth 1157. Cogió un tranvía hasta California Street. Cuando pasaba por los Apartamentos Cathedral se levantó de improviso y se bajó del tranvía en la esquina siguiente. Rehizo el camino hasta el edificio de apartamentos. —¿La señorita Helen Robier? — dijo en la conserjería. El hombre al otro lado del mostrador negó con la cabeza. —Aquí no hay nadie con ese nombre, a no ser que esté visitando a alguien. —¿Podría decirme si vivió aquí, digamos, hace cinco meses? —Lo intentaré. Se volvió para hablar con otro empleado. El otro se acercó a Guild y dijo: —Sí. La señorita Robier vivió aquí, pero ha muerto. —¿Muerto? —Murió en accidente de coche el 4 de julio. Guild frunció los labios. —¿Se aloja aquí un tal MacWilliams? —No. —¿Nunca se ha alojado? —Creo que no. Lo comprobaré. Cuando volvió fue categórico: —No. Fuera de los Apartamentos Cathedral, Guild miró el reloj. Eran las doce menos cuarto. Volvió a pie al hotel. Boyer se levantó de un sillón en el vestíbulo y fue a su encuentro, diciendo: —Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Algo nuevo? Guild se encogió de hombros. —Algo hay que algo podría significar, sí. Mejor lo hablamos comiendo —dijo, y guio al fiscal hacia el restaurante del hotel. Ya sentados, después de pedir la comida, Guild informó a Boyer de su conversación con los Fremont, el disparo que los había interrumpido, y su busca de Wynant que lo había conducido hasta su coche; de su conversación con Chris —«Chistopher Maxim», dijo, «crítico literario del Dispatch»—; de su visita al Manchu y su encuentro con Elsa Fremont; y de sus visitas, esa mañana, a los dos bancos y al edificio de apartamentos. Habló con rapidez, sin malgastar palabras, sin que se le escapara nada relevante. —¿Cree usted que Wynant fue al restaurante chino, sabiendo que la chica trabajaba allí, para enterarse de dónde vivían ella y su hermano? —preguntó Boyer cuando Guild hubo terminado. —No, si es verdad que estuvo en casa de los Fremont armando un estropicio hace un par de semanas. Boyer se puso rojo. —Es verdad. Entonces… —Dígame lo que usted ha estado haciendo —contestó Guild— y a lo mejor podemos hacer juntos nuestras suposiciones. Vamos a esperar a que nos sirva el camarero. Cuando tuvieron la comida delante y volvieron a quedarse solos, el fiscal del distrito dijo: —Ya le dije que Lane había visto a Wynant cuando iba al local chino. —Sí. ¿Y las huellas dactilares? — dijo Guild, y se metió comida en la boca. —Examiné la casa y tomamos las huellas de todos los que sabíamos que estuvieron allí, pero las comprobaciones no se habían hecho todavía cuando salí esta mañana temprano. —¿Tomaron las de la chica muerta? —Por supuesto. Y usted estuvo allí. Mándenos las suyas. —Muy bien, aunque me preocupé de no tocar nada. ¿Ha dado resultado la alarma general? —Ninguno. —Sabemos, de todas formas, que vino a San Francisco. ¿Y las circulares que se iban a mandar? —Se están imprimiendo ahora: foto, descripción, muestras de la caligrafía de Wynant. Haremos una nueva tirada en cuanto tengamos las huellas dactilares, pero quiero difundir rápidamente algo. —Estupendo. Le pedí a la policía de aquí que tomara huellas en el coche. ¿Algo más por su parte? —Eso ha sido todo. —¿Han encontrado algo en los papeles de Wynant? —Nada. Aparte de lo que parecía ser notas de trabajo, no había mucho material. Puede verlos cuando volvamos. Guild, sin dejar de comer, asintió como si estuviera plenamente satisfecho. —Lo primero para esta tarde es hacerle una visita a la señorita Porter — dijo—, y a lo mejor sacamos algo más. —¿Cree que lo chantajeaba? —La gente chantajea a la gente — admitió Guild. —Solo hablo por hablar —dijo el fiscal del distrito, un poco avergonzado —; dejo salir las ideas que me pasan por la cabeza. —Déjelas, déjelas —lo animó Guild. —¿Cree que podría ser la hija que tuvo en París con la actriz? —Podríamos intentar descubrir qué fue de la mujer y los niños. A lo mejor Columbia Forrest era su hija. —Pero usted sabe la situación que había en la casa del monte —protestó Boyer—. Eso hubiera sido incesto. —Cosas así ya han pasado otras veces —dijo Guild gravemente—. Por eso tienen nombre. Guild pulsó el timbre correspondiente al nombre de Laura Porter en el portal de un pequeño edificio de apartamentos de piedra caliza, en el número 1157 de Leavenworth Street. Boyer, respirando con dificultad, lo acompañaba. No hubo respuesta. No hubo respuesta ni la segunda ni la tercera vez que tocó el timbre, pero cuando pulsó el marcado con la palabra GERENTE el cierre automático zumbó. Abrieron la puerta y entraron en un vestíbulo poco iluminado. Una puerta se abrió frente a ellos y una mujer dijo: —¿Sí? ¿Qué quieren? Era pequeña, de rasgos marcados, pelo gris, nariz aguileña y ojos vivos. Guild avanzó hacia ella diciendo: —Queremos ver a la señorita Laura Porter, del trescientos diez, pero no contesta al timbre. —Creo que no está —dijo la mujer del pelo gris—. No suele estar. ¿Quieren dejarle algún mensaje? —¿Cuándo cree que volverá? —Pues no lo sé. —¿Sabe cuándo se fue? —No, señor. Algunas veces veo a mi gente entrar y salir, y otras veces no. No los vigilo, y a la señorita Porter la veo menos que a nadie. —Ah, ¿no pasa aquí mucho tiempo? —No lo sé, caballero. Mientras paguen el alquiler y no armen demasiado ruido, no me preocupan. —¿No le preocupan? ¿No estaba sola? ¿Vivía con alguien? —No. Quiero decir mi gente, mis clientes, los del edificio… Guild se dirigió al fiscal. —Déle una tarjeta. Boyer se hurgó en los bolsillos buscando las tarjetas, sacó una y se la pasó a Guild, que se la dio a la mujer. —Necesitamos una pequeña información sobre la señorita Porter — dijo el hombre oscuro en voz baja y confidencial mientras la encargada entornaba los ojos para leer la tarjeta a la luz debilísima—. No tiene ningún problema, por lo que sabemos, pero… La mujer levantó la vista. Los ojos, inquisitivos, estaban muy abiertos. —¿Qué pasa? —preguntó. Guild se inclinó sobre ella, abrumándola. —¿Desde cuándo vive ella aquí? — murmuró como en un aparte. —Desde hace unos seis meses. Hace seis meses. —¿Recibía muchas visitas? —No lo sé. No recuerdo haber visto a nadie, pero no prestamos demasiada atención y cuando veo a gente entrar no sé a qué apartamento viene. Guild se enderezó, alargó la mano izquierda y pulsó el interruptor de la luz, iluminando el vestíbulo. Metió la mano derecha en el bolsillo interior de su abrigo y sacó las fotos de Wynant y su difunta secretaria. Se las dio a la mujer. —¿Los ha visto alguna vez? Miró la foto del hombre y negó con la cabeza. —No —dijo—, y, de haberlo visto, no es un hombre que se me hubiera olvidado. Miró la foto de Columbia Forrest. —¡Es…! ¡Es la señorita Porter! — exclamó. VI Boyer miraba a Guild con los ojos muy abiertos. El hombre oscuro, después de una breve pausa, le habló a la mujer: —Es Columbia Forrest, la chica que fue asesinada ayer en Hell Bend. La mujer abrió tanto los ojos como el fiscal. —Nunca habría pensado que fuera una ladrona —exclamó, volviendo a mirar la foto—. Era tan agradable, tan bonita… —¿Una ladrona? —preguntó Boyer con incredulidad. —Sí —la gerente levantó la vista de la foto, confundida—. Por lo menos, eso decía el periódico, que había… —¿Qué periódico? —El periódico de ayer —su expresión se animó, expectante—, ¿no lo ha visto? —No. ¿Lo tiene? —Sí. Se lo enseñaré —se volvió rápidamente y salió por la puerta que había a su espalda. Guild, frunciendo ligeramente los labios y levantando las cejas, miró a Boyer. El fiscal del distrito murmuró de manera bien audible: —¿No estaba chantajeando a Wynant? ¿Le robaba? Guild negó con la cabeza. —Todavía no sabemos nada —dijo. La mujer volvió muy pronto con un periódico. Se lo tendió bruscamente a Guild, y se inclinó sobre las páginas, golpeando con el dedo un titular. —Aquí está —los nervios hacían que su voz sonara metálica—. Aquí está. Lean esto. Boyer se situó detrás, al otro lado de la mujer, muy cerca de Guild, casi cogido de su brazo, intentando ver mejor el periódico. Leyeron: ASESINADA SECRETARIA FICHADA POR LA POLICÍA DE N. Y. NUEVA YORK, Sept. 8 (A. P.). Columbia Forrest, en relación con cuyo asesinato ayer, en Hell Bend, California, la policía busca a Walter Irving Wynant, famoso científico, filósofo y escritor, fue condenada por hurto hace tres años en Nueva York, según el antiguo juez de lo penal Erle Gardner. El antiguo juez afirmó que la joven se declaró culpable de los cargos presentados en su contra por dos grandes almacenes y fue condenada a seis meses de cárcel, aunque la sentencia fue suspendida gracias a la intervención de Walter Irving Wynant, que se ofreció a indemnizar a los almacenes y a contratar como secretaria a la joven. Esta había trabajado como mecanógrafa en una agencia de corredores de bolsa de Wall Street. Boyer empezó a hablar, pero Guild se le adelantó dirigiéndose resueltamente a la mujer: —Es interesante. Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría ver su habitación. La mujer, casi temblando de emoción, los precedió por las escaleras y les abrió la puerta del apartamento 310. Entró antes que Boyer y Guild, pero el hombre oscuro, manteniendo la puerta abierta, le lanzó una clara indirecta: —Volveremos a verla antes de irnos. La gerente se fue de mala gana y Guild cerró la puerta. —Empezamos a conseguir algo — dijo Boyer. —Puede ser —asintió Guild. Las palabras brotaron con fluidez de labios del fiscal. —¿Cree usted que la chica utilizó los datos bancarios de Wynant, falsificó los cheques a nombre de Laura Porter y amañó los libros de contabilidad? Él no gastaba mucho y creería tener un buen saldo. Y, luego, cuando dejó seca la cuenta, la chica extendió el último cheque, lo cobró y salió pitando. —Puede ser, pero… —Guild clavaba pensativamente la vista en los pies del fiscal. —¿Pero qué? Guild levantó la vista. —¿Por qué no huyó directamente, en vez de volver a la casa en el coche de otro hombre para decirle a Wynant que se iba con otro? Boyer respondió rápidamente: —Los ladrones son imprevisibles y las mujeres también, y, cuando tropiezas con una ladrona, no hay forma de averiguar lo que hará ni por qué. Puede haberse peleado con Wynant y luego ir a restregarle que se iba. Puede haberse dejado algo en la casa. O pudo ocurrírsele que así eliminaba por el momento las sospechas de la estafa en el banco. Puede tener multitud de razones, y no es necesario que fueran sensatas. Pudo haber… Guild sonrió cortésmente. —Veamos lo que nos dice la habitación. En la mesa de la sala de estar encontraron un llavín que abría la puerta del apartamento. No encontraron nada más que pudiera interesarles, salvo en el cuarto de baño. Allí, en una mesa, encontraron una maquinilla de afeitar evidentemente nueva con una cuchilla en la que aparecían incipientes marcas de óxido, un tubo abierto de crema de afeitar prácticamente lleno, una brocha nueva que había sido usada pero no enjuagada, y unas tijeras. Encima del lavabo había una toalla con manchas de espuma seca. Guild lanzó una bocanada de humo por la mesa y dijo: —Parece que nuestro hombre delgado vino aquí a afeitarse el bigote. Boyer, arrugando la frente, perplejo, preguntó: —¿Y cómo sabía…? —Puede que se lo sacara a la chica antes de matarla y entrara aquí con la llave que hay encima de la mesa, la llave de la chica. —Guild señaló las tijeras con el cigarrillo—: Todo esto encaja con Wynant y no, por ejemplo, con Fremont. Lo necesitaría para el bigote, y todo está nuevo, como si lo hubiera comprado viniendo para acá. — Se inclinó para examinar la mesa, el interior del lavabo, el suelo—. Pero no veo pelos. —¿Y eso qué significa? —preguntó el fiscal con ansiedad. El hombre oscuro sonrió levemente. —Algo debe significar —dijo. Se puso derecho después de examinar el suelo—. Ha debido tener mucho cuidado para no dejar pelos del bigote cuando se lo cortó, aunque sabe Dios por qué. Miró pensativamente los utensilios para afeitarse sobre la mesa. —Adelantaremos más si hablamos con el novio de la chica. Encontraron abajo a la gerente, esperándolos en el vestíbulo. Lucía una espléndida sonrisa que invitaba a la conversación. Guild dijo: —Muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo tenía pagado el alquiler? —Hasta el día quince. —Entonces no tendrá inconveniente en impedir que entre nadie hasta ese día. Impídalo. Y, si entra usted, no toque nada. Habrá policías arriba. ¿Está segura de que no vio a nadie anoche, a primera hora? —Sí, señor. Estoy segura de que no vi a nadie entrar ni salir del apartamento, aunque Dios sabe que, de haber tenido llave, habrían podido entrar sin que yo… —¿De cuántas llaves disponía la chica? —Le di una, pero ella pudo hacer más, todas las que quisiera, y probablemente las hizo si era una… ¿Qué ha hecho? —No lo sé. ¿Recibía mucho correo? —Bueno, no demasiado, y la mayoría tenía pinta de ser propaganda y cosas así. —¿Recuerda la procedencia de alguna carta? La mujer se ruborizó. —Nunca, nunca miro el correo de mis clientes. De lo único que me preocupo es de mis asuntos, mientras paguen el alquiler y no armen más ruido que los demás. —Eso está bien —dijo Guild, dándole su tarjeta—. Muchísimas gracias. Probablemente volvamos, pero, si ocurriera algo, algo que pareciera guardar relación con la chica, ¿le importaría llamarme? Déjeme un mensaje, si no estoy. —Por supuesto, señor, lo haré — prometió—. ¿Hay…? —Muchísimas gracias —repitió Guild, y salió con el fiscal del distrito. Estaban acomodándose en el coche del fiscal cuando Boyer preguntó: —¿Para qué cree que Wynant dejó la llave en el apartamento, si era de ella y él la usaba? —¿Por qué no iba a dejarla? Solo entró a afeitarse y quizás a registrar el apartamento. No iba a tener ocasión de volver, y dejarla encima de la mesa era más cómodo que tirada en la calle. Boyer asintió, dubitativo, y puso el coche en marcha. Guild lo guio hasta la zona de la Golden Gate Trust Company, donde aparcaron. Después de unos minutos de espera, les hicieron pasar al despacho del interventor del pelo blanco. Se levantó cuando entraron. Ni su sonrisa ni un bromista «Es usted mi sombra» ocultaron su inquietud y curiosidad. —Señor Bliss —dijo Guild—, le presento al señor Boyer, fiscal del distrito de Whitfield County. Boyer y Bliss se estrecharon las manos. El interventor les señaló dos sillas a sus visitantes. Guild dijo: —Nuestra Laura Porter es la Columbia Forrest que fue asesinada ayer en Hell Bend. La cara de Bliss se puso roja. Había algo próximo a la indignación en la voz con la que dijo: —Eso es ridículo, Guild. La malicia empequeñecía la sonrisa del hombre oscuro. —¿Quiere usted decir que en cuanto alguien se convierte en uno de sus clientes se asegura una vida larga y feliz? El interventor sonrió entonces. —No, pero… —dejó de sonreír—. ¿Está implicada en la estafa al Seaman’s National Bank? —Fue ella —contestó Guild. Y añadió con sonriente malicia todavía—: A menos que esté seguro de que ninguno de sus clientes tocaría un solo céntimo ajeno. El interventor, sin prestar atención a las últimas palabras de Guild, se retorció en su sillón y miró nervioso a la puerta. El hombre oscuro dijo: —Necesitaríamos un extracto de su cuenta y quiero mandar un perito calígrafo para que vea los cheques, pero ahora tenemos prisa. Quisiéramos saber cuándo abrió la cuenta, qué referencias presentó, y el saldo. Bliss pulsó uno de los botones que tenía en su mesa, pero antes de que nadie entrara en el despacho, se levantó y salió, murmurando: —Perdónenme. Guild sonrió. —Perderá cinco kilos antes de saber si lo han estafado o no, y diez si descubre que sí. Cuando el interventor volvió, cerró la puerta, apoyó en ella la espalda y habló como si hubiera estado buscando las palabras: —La cuenta de la señorita Porter presenta un saldo de treinta y ocho dólares con cincuenta centavos. Retiró doce mil dólares en metálico ayer por la mañana. —¿Ella en persona? —Sí. Guild se dirigió a Boyer: —Le enseñaremos al cajero su foto cuando salgamos para estar doblemente seguros. Volvió a hablar al interventor: —¿Y sobre la fecha de apertura de la cuenta y las referencias que presentó? El hombre del pelo blanco consultó una ficha que tenía en la mano. —Abrió la cuenta el ocho de noviembre del año pasado —dijo——. Presentó referencias de Francis X. Kearny, propietario del Restaurante Manchu, en Grant Avenue, y de Walter Irving Wynant. VII —El Manchu solo está a cinco o seis calles de aquí —le dijo Guild a Boyer cuando salían de la Golden Gate Trust Company—. Deberíamos pasarnos por allí ahora, a ver qué podemos sacarle a Francis Xavier Kearny. —¿Lo conoce? —Bueno, a distancia. Se lleva estupendamente con la policía de aquí y se supone que es intocable. El fiscal asintió. Se mordió los labios, arrugó la frente, en silencio, hasta que llegaron al coche. Entonces dijo: —Lo que hemos sabido hoy parece relacionarlos a él, a la chica, a los Fremont y a Wynant. —Sí —asintió Guild—, eso parece. —¿O cree usted que ella podría haber dado el nombre de Wynant porque, como secretaria suya, sabía que le era posible coger la carta del banco pidiendo informes y contestarla, sin que él supiera nada del asunto? —Eso parece bastante razonable — dijo el hombre oscuro—, pero tenemos la visita que Wynant hizo ayer al Manchu. Las arrugas de la frente del fiscal se hicieron más profundas. —¿Para qué cree que Wynant fue al…? ¿Estaba de acuerdo con ellos? —No lo sé. Sé que alguien tiene los doce mil dólares que la chica retiró ayer. Sé que quiero seis mil para el Seaman’s National. Doble a la izquierda en la próxima esquina. Entraron juntos en el Restaurante Manchu. Una sonriente camarera china les dijo que el señor Kearny no estaba, y que no se le esperaba hasta las nueve de la noche. No sabían dónde podían encontrado antes de las nueve. Salieron del restaurante y volvieron al coche de Boyer. —Vamos a Guerrero Street —dijo Guild—, aunque tenemos que parar antes en alguna cabina para que llame a la policía por lo del apartamento de Leavenworth Street y a la oficina para que recojan los cheques anulados en ambos bancos, así sabremos si alguno es falso. Rodeó con las manos el cigarrillo que estaba encendiendo, y añadió: —Ahí mismo, pare aquí. El fiscal se detuvo ante el Mark Hopkins. —No tardo —dijo Guild, saltando del coche para entrar en el edificio. Cuando salió diez minutos más tarde, parecía pensativo. —La policía no encuentra huellas en el coche de Wynant, y me gustaría saber por qué. —Puede haberse tomado la molestia de… —Sí, sí —asintió el hombre oscuro —, pero me pregunto por qué. Bueno, vamos a Guerrero Street. Si Fremont no vuelve de Hell Bend, veremos qué podemos sacarle a la chica. Debe de saber dónde anda Kearny durante el día. Un criado filipino les abrió la puerta de los Fremont. —¿El señor Charles Fremont está? —No, señor. —¿La señorita Fremont? —Veré si todavía está arriba. El criado los acompañó a la sala de estar y subió. Guild señaló hacia el cristal roto de la ventana. —Es el disparo contra Fremont — señaló al agujero en la pared verde—. Ahí dio. Sacó del bolsillo de su chaqueta un proyectil deformado y se lo enseñó a Boyer: —Aquí está. La expresión de Boyer se había animado. Se acercó a Guild y empezó a hablarle en voz baja, nerviosa. —¿Cree posible que todos participaran en el mismo juego y que Wynant descubrió que su secretaria lo traicionaba además de estar preparándose para irse con…? Guild hizo un gesto brusco con la cabeza, hacia la puerta del vestíbulo. —Shhh. Pasos ligeros bajaron las escaleras y Elsa Fremont, en un entallado y luminoso haori azul sobre un pijama de seda verde claro, entró en la habitación. —Buenos días —dijo, tendiéndole la mano a Guild—. Para mí todavía es temprano. Usó la otra mano para ocultar a medias un bostezo, y añadió: —No hemos cerrado el local hasta cerca de las ocho de la mañana. Guild le presentó al fiscal del distrito, y preguntó: —¿Su hermano ha subido a Hell Bend? —Sí, se iba cuando llegué a casa — se dejó caer en el sofá, con la pierna doblada, sentándose sobre un pie. No llevaba medias y usaba zapatillas bordadas—. Siéntense. El fiscal del distrito se sentó en una silla, frente a Elsa Fremont. El hombre oscuro se sentó en el sofá, junto a ella. —Venimos del Manchu —dijo. Los ojos lanceolados de la chica se empequeñecieron un poco. —¿Han comido bien? —preguntó. Guild sonrió y dijo: —No fuimos a eso. —Ah —dijo ella. Ahora su mirada era franca y confiada. —Fuimos a ver a Frank Kearny — dijo Guild. —¿Lo consiguieron? —¿Verlo? No. —Es difícil encontrarlo allí durante el día —dijo la chica despreocupadamente—, pero está en el local todas las noches. —Eso nos han dicho. —Guild sacó los cigarrillos del bolsillo y le ofreció —. ¿Dónde cree que podríamos encontrarlo a estas horas? La pelirroja negó con la cabeza y cogió un cigarro. —Pueden registrarme. Vivía en Sea Cliff, pero no sé adónde se mudó —se inclinó hacia Guild para que le encendiera el cigarro. Cuando estuvo encendido, preguntó—: ¿Y qué más les da esperar a la noche para verlo? Guild le ofreció tabaco al fiscal, que negó con la cabeza y murmuró: —No, gracias. El hombre oscuro se puso un cigarrillo entre los labios y lo encendió antes de contestarle a la chica: —Lo estamos buscando para que nos diga qué sabe de Columbia Forrest. Elsa Fremont, impasible, dijo: —No creo que Frank la conociera. —Sí —dijo Guild—, por lo menos como Laura Porter. La sorpresa de la chica pareció auténtica. Se acercó a Guild. —Repítalo. —Columbia Forrest —dijo Guild con voz deliberadamente monótona— tenía un apartamento en Leavenworth Street donde era conocida como Laura Porter. Frank Kearny la conocía. La chica, arrugando la frente, dijo muy seria: —Si no pareciera tan seguro de lo que dice, no lo creería. —¿Lo cree? Elsa Fremont dudó y, por fin, dijo: —Bueno, conociendo a Frank, yo diría que es posible. —¿Sabe usted algo del apartamento de Leavenworth? Negó con la cabeza, mirando a Guild a los ojos, cándidamente. —No. —¿Sabía que se hacía llamar Laura Porter? —No. —¿Había oído hablar de Laura Porter? —No. Guild aspiró y expulsó humo. —Me parece que la creo —dijo en un tono de despreocupación—. Pero su hermano sí debe de haber sabido algo del asunto. La chica miró con las cejas fruncidas el cigarrillo que tenía en la mano, el pie sobre el que no se sentaba, y por fin la cara oscura de Guild. —No tiene por qué creerme —dijo despacio—, pero, sinceramente, no creo que mi hermano sepa nada. Guild sonrió cortésmente. —Puedo creerla y seguir pensando que se equivoca —dijo. —Me gustaría —dijo con ingenuidad— que me creyera y pienso que tengo razón. Guild hizo un vago gesto con el cigarro. —¿Qué hace su hermano, señorita Fremont? —preguntó—. Para ganarse la vida, me refiero. —Es el manager de un par de boxeadores —dijo la chica—. Uno no vale nada. El otro es Sammy Deep. —El peso gallo chino —asintió Guild. —Sí. Charley cree que tiene un campeón. —Es un buen chico. ¿Quién es el otro? —Un desastre, Terry Moore. Si suele ir al boxeo, seguro que lo ha visto perder por K. O. Boyer habló por primera vez desde que había rechazado el cigarro: —Señorita Fremont, ¿dónde nació usted? —Aquí, en San Francisco, en Pacific Avenue. La respuesta pareció decepcionar a Boyer, que preguntó: —¿Y su hermano? —También aquí, en San Francisco. La decepción se hizo más profunda en la expresión del joven fiscal del distrito, y, cuando volvió a hablar, su voz traslucía poca esperanza. —¿Su madre también era actriz, artista de variedades? La chica negó con la cabeza. —Era maestra. ¿Por qué? La explicación de Boyer iba dirigida a Guild. —Estaba pensando en el matrimonio de Wynant en París. El hombre oscuro asintió. —Fremont es demasiado mayor. Solo es diez o doce años más joven que Wynant —sonrió sin mala fe—. ¿Quiere otra idea para especular? Fremont y la chica muerta tienen las mismas iniciales: C. F. Elsa Fremont se echó a reír. —Todavía más —dijo—. Celebraban el cumpleaños el mismo día, el veintisiete de mayo, aunque, por supuesto, Charley es mayor. Guild sonrió al oír este dato mientras los ojos del fiscal se llenaban de preocupación. El hombre oscuro miró su reloj. —¿Le dijo su hermano cuánto tiempo iba a estar en Hell Bend? — preguntó. —No. Guild se dirigió a Boyer: —¿Por qué no llama para ver si está allí? Si está, pídale que nos espere. Si se ha ido, lo esperaremos nosotros a él aquí. El fiscal del distrito se levantó de su silla, pero, antes de que hablara, la chica le preguntó con inquietud: —¿Quieren ver a Charley por algo en especial? ¿No es nada de lo que yo pueda informarles? —Ya nos ha dicho que no sabe nada —dijo Guild—. Queremos información sobre Laura Porter. —Ah —dijo, y parecía menos preocupada. —Su hermano conoce a Frank Kearny, ¿no es así? —preguntó Guild. —Sí, sí. Por eso trabajo en su local. —¿Hay por aquí algún teléfono que podamos usar? —Claro —se levantó y abrió una puerta que daba a la habitación contigua. Cuando el fiscal del distrito salió, Elsa cerró la puerta a su espalda, volvió a su sitio en el sofá, al lado de Guild, y preguntó—: ¿Han sabido alguna otra cosa, además de que se hiciera llamar Laura Porter y tuviera el apartamento? —Cosas sueltas —dijo Guild—, pero, antes de atar cabos, es demasiado pronto para decir lo que significan. No le he preguntado si Kearny y Wynant se conocen, ¿verdad? Negó rotundamente con la cabeza. —Si se conocen, yo no lo sé. No lo sé. Le estoy diciendo la verdad, señor Guild. —Estupendo, pero a Wynant lo vieron entrar en el Manchu. —Lo sé, pero… —interrumpió la frase con un estremecimiento. Se acercó más a Guild—. ¿No pensará que Charley ha hecho algo que no debería haber hecho, verdad? La expresión de Guild demostraba tranquilidad. —No le mentiré —dijo—. Creo que todos los que están relacionados con el caso han hecho algo que no deberían. La chica hizo una mueca de impaciencia. —Creo que está tratando de confundir las cosas, según le conviene —dijo—. Así parecerá que hace algo, aunque sea incapaz de encontrar a Wynant. ¿Por qué no lo encuentra? —su voz se iba elevando—. Es lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo encuentra, en vez de molestar a todo el mundo? Él es el único que ha hecho algo. La mató e intentó matar a Charley, y es la única persona que usted busca. No yo, ni Charley, ni Frank. Es Wynant. Guild se rio con indulgencia. —Tal como usted lo dice, parece la cosa más sencilla del mundo —dijo—, y me gustaría que acertara. A la chica se le pasó la indignación. Apoyó la mano en la mano de Guild. Los ojos le brillaban, asustados. —No hay nada más, ¿verdad? — preguntó—. ¿Algo que no sepamos? Guild, con la mano que tenía libre, le dio unas palmadas en el dorso de la mano. —Hay… —le aseguró con voz agradable—. Hay muchas cosas que ninguno de nosotros sabe y las que sabemos no tienen sentido. —Entonces… El fiscal del distrito abrió la puerta, sin llegar a entrar. Estaba pálido y sudoroso. —Fremont no está en Hell Bend — dijo, desorientado—. No ha ido. —¡Dios mío! —murmuró Elsa Fremont. VIII La noche caía entre las montañas cuando Guild y Boyer llegaron a Hell Bend. El fiscal del distrito condujo directamente al pueblo. —Vamos a ver a Ray —dijo—. Volveremos a casa de Wynant más tarde, si quiere. —Muy bien —dijo Guild—. Fremont podría estar allí. —No, si subió a ver el cadáver. Está en la funeraria de Schumach. —¿Mañana es la instrucción judicial? —Sí, a menos que haya alguna razón para suspenderla. —Que yo sepa no hay ninguna — dijo Guild, y miró oblicuamente a Boyer —. ¿Procurará que en la instrucción salga a relucir lo menos posible? —Ah, sí. Habían llegado a Hell Bend, y circulaban entre desperdigadas casas de campo hacia luces que brillaban a lo largo de los raíles del tren, pero, antes de alcanzar la vía, doblaron a la derecha y se detuvieron frente a una casa cuadrada y pequeña, con las luces encendidas, suaves tras las persianas amarillas. Callaghan, el huesudo ayudante del sheriff, les abrió la puerta. —Hola, Bruce —le dijo al fiscal. A Guild lo saludó con la cabeza, por educación, sin afecto. Pasaron al interior, a una habitación de muebles baratos donde tres hombres, sentados a una mesa, jugaban al poker. Un pastor alemán permanecía atento en un rincón. Boyer se dirigió a los tres hombres para presentarles a Guild mientras el ayudante del sheriff se sentaba y cogía sus cartas. Uno de los jugadores —delgado, encorvado, viejo, con el pelo y el bigote blancos— era el padre de Callaghan. Otro —bajo y fuerte, de anchas cejas sobre unos ojos claros y muy separados, quemado por el sol, con la piel casi tan oscura como Guild— era Ross Lane. El tercero —pequeño, pálido y absolutamente pulcro— era Schumach, el dueño de la funeraria. Boyer, después de las presentaciones, se dirigió a Callaghan: —¿Estás seguro de que Fremont no ha aparecido por aquí? El ayudante del sheriff respondió sin levantar la vista de las cartas. —No ha aparecido por casa de Wynant. King ha estado allí todo el día. Y tampoco ha aparecido por el local de Ben, para ver a la chica. ¿Adónde más podría haber ido, si hubiera subido al pueblo? —Puso una ficha en la mesa—. Esta partida es mía. Tenía dos reyes en la mano. Schumach dio un golpe en la mesa y dijo: —No, señor, no apareció por aquí para ver el corpus delicti. Lane dejó sus cartas en la mesa, boca abajo. El mayor de los Callaghan puso una ficha y cogió la baraja. —Tres cartas —pidió su hijo, y le dijo a Boyer—: Puedes llamar a King, si te parece. Movió la cabeza para señalar al teléfono, junto a la puerta. Boyer miró inquisitivamente a Guild, que dijo: —¿Por qué no? Guild le hizo una pregunta a Lane mientras los otros tres hombres apostaban y Boyer usaba el teléfono. —¿Fue usted el que vio a Wynant entrar en el Manchu? —Sí. —Lane tenía voz de bajo, tranquila. —¿Nadie lo acompañaba? —No —dijo Lane, seguro; luego dudó, pensativo, y añadió—: A menos que entraran antes que él. No lo creo, pero es posible. Estaba entrando precisamente cuando lo vi, y puede ser que se hubiera entretenido para cerrar el coche o sacar la llave o cualquier otra cosa y que quien estuviera con él hubiera entrado antes. —¿Lo vio usted lo suficiente como para estar seguro de que era él? —En eso no me equivocaría nunca, aunque solo lo hubiera visto de espaldas. Mi casa está cerca de la suya, y me temo que lo he visto mucho más que la mayoría de la gente de por aquí, y, además, alto y flaco, con esos hombros altos y esa manera de andar tan rara, es inconfundible. Y allí estaba su coche. —¿Se había afeitado ya el bigote o todavía lo tenía? Lane abrió mucho los ojos y se echó a reír. —Dios mío, no tengo ni idea —dijo —. He oído que se ha afeitado el bigote, pero ni se me ocurrió pensar en eso. Ahí me ha cogido. Wynant me daba la espalda y como no le sobresaliera por los lados o me asomara para mirarlo, yo no podía verle el bigote. No recuerdo habérselo visto, pero a lo mejor se lo vi y ni me di cuenta. Si le hubiera visto la cara sin bigote, por supuesto que me habría dado cuenta, pero… En eso me tiene cogido, hermano. —¿Conoce bien a Wynant? Lane tomó las cartas que le repartía el joven Callaghan y sonrió. —Bueno, me temo que nadie podría decir que lo conoce bien. Se apartó un poco para desplegar y ver las cartas. —¿Y a la Forrest la conocía bien? La cara del ayudante del sheriff empezó a ponerse roja. Le dijo un tanto bruscamente al dueño de la funeraria: —¿Vas? El de la funeraria golpeó la mesa con los nudillos y dijo que no iba. Lane tenía doble pareja de seis y cuatros. Dijo: —Yo voy. Puso una ficha, y contestó a la pregunta del hombre oscuro: —No sé exactamente a qué se refiere. La conocía. Venía algunas veces a verme entrenar a los perros cuando los sacaba al campo, cerca de su casa. Boyer había terminado de llamar por teléfono y había ido a quedarse de pie al lado de Guild. —Ross cría y adiestra perros policía —explicó. El viejo Callaghan dijo: —Espero que la chica no te largara el cuento de que Ray era suyo. Su voz era un gemido nasal. El hijo tiró las cartas sobre la mesa. Tenía la cara roja e hinchada. A voces, en tono acusador, empezó a decir: —Creo que yo sí tendría que largarme a por… —¡Ray! ¡Ray! Una mujer con el pelo blanco, sucio, vestida de un azul desteñido, se había asomado desde la habitación contigua. Regañaba al ayudante del sheriff: —No deberías… —Pues diles que dejen de chismorrear sobre ella —dijo el ayudante—. Era tan buena como cualquiera y mucho mejor que la mayoría de la gente que conozco. Clavaba en la mesa una mirada feroz. En el silencio incómodo que siguió, Boyer dijo: —Buenas noches, señora Callaghan, ¿cómo está usted? —No estamos mal —dijo—. ¿Cómo está Lucy? —Bien, como siempre, gracias. Le presento al señor Guild, señora Callaghan. Guild hizo una reverencia, murmurando algún cumplido. La mujer agachó la cabeza y retrocedió un paso. —Si no sabéis jugar a las cartas sin pelearos, quiero que lo dejéis —dijo a su marido y a su hijo mientras se iba. Boyer se dirigió a Guild: —King, el ayudante que está de guardia en casa de Wynant, dice que no ha visto ni sombra de Fremont en todo el día. Guild miró su reloj. —Ha tenido once horas para aparecer por allí. O una ventaja de once horas si ha tomado otra dirección. El de la funeraria se apoyó en la mesa. —¿Cree usted que…? —No sé —dijo Guild—. No sé nada. Eso es lo asqueroso del asunto. Que no sabemos nada. —No hay nada que saber —dijo el ayudante del sheriff quejumbrosamente —, excepto que Wynant estaba celoso, la mató y se largó y ustedes han sido incapaces de encontrarlo. Guild, mirando impávido al Callaghan más joven, no dijo nada. Boyer se aclaró la garganta. —Bueno, Ray —empezó—, el señor Guild y yo hemos encontrado algo más que pruebas confusas en el… El mayor de los Callaghan pinchó a su hijo con un nudoso índice. —¿Les has dicho lo del chico ese, Smoot? El ayudante del sheriff apartó irritado el dedo de su padre. —Eso no tiene nada que ver —dijo —, y, además, ¿he tenido ocasión de decir algo con toda la cháchara que tenéis montada? —¿Qué es? —preguntó con ansiedad el fiscal. —No tiene nada que ver. Solo es que ese chico (puede que lo conozcas, el hijo de Pete Smoot) recibió un telegrama para Wynant y se lo subió a su casa. Llegó allí a las dos y cinco. Anotó la hora porque nadie abrió y tuvo que echar el telegrama por debajo de la puerta. —¿Eso fue ayer al mediodía? — preguntó Guild. —Sí —respondió agriamente el ayudante del sheriff—. Bueno, el chico dice que el coche azul, el que la chica trajo de la ciudad, estaba allí entonces, y el de Wynant, no. —¿Conocía el coche de Wynant? — preguntó Guild. Desdeñando ostentosamente a Guild, el ayudante del sheriff dijo: —Dice que allí no había ningún otro coche, ni en el cobertizo ni fuera. Lo hubiera visto, si hubiera estado allí. Así que echó el telegrama por debajo de la puerta, cogió su bicicleta y volvió a la oficina de telégrafos. A la vuelta, por la carretera, dice que vio a los Hopkins que cortaban camino campo a través. Habían estado comprando un traje para Hopkins en la tienda de Hooper. El chico dice que no lo vieron y estaban demasiado lejos de la carretera para decirles a gritos lo del telegrama. —La cara del ayudante del sheriff volvía a ponerse roja—. Si todo es verdad, y creo que lo es, calculo que debieron de llegar a la casa sobre las dos y veinte, en ningún caso antes de esa hora. — Cogió las cartas y empezó a barajarlas, aunque ya las había repartido en la mano anterior—. Ya ven, eso ni cuenta, ni nos sirve para nada. Guild había acabado de encender un cigarro. Le preguntó a Callaghan antes de que Boyer pudiera hablar: —¿Qué cree usted? ¿La chica estaba sola y no le abrió al chico porque estaba haciendo el equipaje a toda prisa, antes de que Wynant llegara a la casa, o porque estaba ya muerta? Boyer, en un tono de absoluta sorpresa, empezó a decir: —Pero los Hopkins dijeron que… Guild dijo: —Espere. Deje que Callaghan responda. Callaghan dijo con la voz ronca de rabia: —Deje que Callaghan responda si Callaghan quiere, y da la casualidad de que no quiere. ¿Qué le parece? —Miró desafiante a Guild—. No tengo nada que ver con usted —añadió, y miró desafiante a Boyer—. Usted no tiene nada que ver conmigo. Soy ayudante del sheriff y Petersen es mi jefe. Diríjase a él para lo que necesite. ¿Entendido? La cara oscura de Guild permanecía impasible. Su voz, también. —No es usted el primer ayudante de sheriff que ha intentado pasar a la historia por ocultar información. — Empezó a llevarse el cigarrillo a los labios, volvió a bajarlo, y dijo—: Usted recibió la llamada de los Hopkins, fue el primero en acudir al lugar de los hechos, ¿no? ¿Qué encontró que se ha reservado para usted? Callaghan se puso en pie. Lane y el dueño de la funeraria se levantaron inmediatamente de sus asientos. Boyer dijo: —Esperen, señores. Es absurdo que nos peleemos. Guild, sonriendo, se dirigió al ayudante del sheriff como si no pasara nada. —No está usted en una situación precisamente agradable, Callaghan. Se moría por la chica. Probablemente se pondría tan celoso como Wynant al oír que se iba con Fremont. Y tiene la sangre caliente, como un niño. ¿Dónde estaba usted ayer a las dos de la tarde? Callaghan, mascullando maldiciones ininteligibles, arremetió contra Guild. Lane y el de la funeraria se interpusieron rápidamente entre los dos hombres, forcejeando con el ayudante del sheriff. Lane volvió la cabeza para darle una orden apaciguadora al perro que rugía en un rincón. El mayor de los Callaghan no se levantó, pero se inclinó sobre la mesa para lanzar quejumbrosos reproches a su hijo, que le daba la espalda. La señora Callaghan irrumpió en la habitación y empezó a regañar a su hijo. Boyer, nervioso, le dijo a Guild: —Creo que es mejor que nos vayamos. Guild se encogió de hombros. —Como usted diga, aunque me gustaría saber qué hacía Callaghan ayer a primera hora de la tarde. Pasó tranquilamente la mirada por la habitación y siguió a Boyer hacia la puerta de la calle. Fuera, el fiscal del distrito exclamó: —¡Santo Dios! ¡No creerá que Ray la mató! —¿Por qué no? —Guild lanzó al asfalto, en un amplio arco rojo, lo que quedaba del cigarro—. No lo sé. Alguien la mató, y le diré un secreto: que me jodan si creo que fue Wynant. IX Hopkins y un hombre alto, más joven y con bigote pelirrojo, salían de la casa de Wynant cuando Boyer detuvo el coche ante la puerta. El fiscal del distrito se apeó, diciendo: —Buenas noches, señores. Y, señalando al del bigote pelirrojo, le dijo a Guild: —Señor Guild, le presento a King, ayudante del sheriff. El señor Guild — explicó— trabaja conmigo. El ayudante del sheriff asintió, mirando de arriba abajo al hombre oscuro. —Sí —dijo—, he oído hablar de él. Buenas, señor Guild. El saludo con la cabeza de Guild iba destinado a Hopkins y a King. —¿No hay señales de Fremont todavía? —preguntó Boyer. —No. Guild habló: —¿La señora Hopkins sigue arriba? —Sí, señor —dijo su marido—. Está cosiendo. Los cuatro hombres entraron en la casa. La señora Hopkins, que, sentada en una mecedora, le hacía el dobladillo a un pañuelo de lino crudo, empezó a levantarse, pero se sentó otra vez, saludando a los que llegaban, cuando Boyer dijo: —No se levante. Cogeremos sillas. Guild no se sentó. De pie, junto a la puerta, encendió un cigarrillo mientras los otros cogían sillas. Luego se dirigió a los Hopkins: —Ustedes nos dijeron ayer que eran más o menos las tres de la tarde cuando Columbia Forrest volvió de la ciudad. —No, no, señor —la señora dejó la costura sobre sus rodillas—. O por lo menos no fue eso lo que quisimos decir. Lo que dijimos fue que serían más o menos las tres cuando los oímos… cuando oímos a Wynant pelearse. Pueden preguntarle al señor Callaghan qué hora era cuando lo llamamos y… —Les estoy preguntando a ustedes —dijo Guild en un tono amable—. ¿Estaba ella aquí cuando ustedes volvieron del pueblo, de comprar el traje, a las dos y veinte? La mujer lo miró con ojos miopes y nerviosos a través de las gafas. —Bueno, sí, señor, sí estaba, si era esa hora. Yo creía que era más tarde, señor Guild, pero, si usted dice que era esa hora, me figuro que es porque lo sabe, aunque ella acabaría de llegar a casa. —¿Cómo lo sabe? —Ella lo dijo. Nos llamó desde el piso de arriba para ver si habíamos llegado y dijo que hacía un minuto que había vuelto. —¿Había un telegrama bajo la puerta cuando ustedes entraron? Los Hopkins se miraron sorprendidos y movieron la cabeza al unísono. —No —dijo el hombre. —¿Él estaba aquí? —¿El señor Wynant? —Sí. ¿Estaba aquí cuando ustedes llegaron? —Sí, creo que sí. —¿No lo sabe? —Bueno… —la mujer miró a su marido con expresión suplicante—. Estaba aquí cuando los oímos pelearse no mucho después, así que debía de estar… —¿O llegó después de que ustedes volvieran? —No, no lo vimos llegar. —¿Lo oyeron? Negó con la cabeza, rotunda. —No, señor. —¿Estaba su coche aquí cuando volvieron ustedes? La mujer empezó a decir sí, se detuvo, miró a su marido inquisitivamente. Su cara redonda mostraba confusión e inquietud. —Nosotros… No nos dimos cuenta —balbuceó. —¿Lo habrían oído llegar en el coche si hubieran estado aquí? —No lo sé, señor Guild. Creo que… No lo sé. Si yo hubiera estado en la cocina con el grifo abierto… Y como Willie, el señor Hopkins, quiero decir, tampoco oye mucho… Puede ser que… Guild le dio la espalda y se dirigió al fiscal del distrito. —Lo que cuentan es absurdo. Si yo fuera usted, los metería en chirona y los acusaría de asesinato. Boyer lo miró boquiabierto. Hopkins se puso amarillo. Su mujer se inclinó sobre la costura y se echó a llorar. King miró al hombre oscuro como si fuera una cosa rara que se ve por primera vez. El fiscal del distrito fue el primero en hablar. —Pero… ¿por qué? —Usted no les cree, ¿verdad? — preguntó Guild con tono divertido. —No sé. Yo… —Si de mí dependiera, los encerraría —dijo Guild muy afable—, pero, si quiere esperar a que localicemos a Wynant, estupendo. Necesito más muestras de la caligrafía de Wynant y la chica. Se volvió hacia los Hopkins y preguntó con indiferencia: —¿Quién era Laura Porter? El nombre parecía no decirles nada. Hopkins negó con la cabeza, como atontado. Su mujer no dejó de llorar. —No pensaba que pudieran saberlo —dijo Guild—. Vamos arriba a por esas muestras de garabatos, Boyer. La cara del fiscal del distrito, mientras subía las escaleras con Guild, era un teatro donde la angustia interpretaba el papel principal. Clavaba en el hombre oscuro una mirada de preocupación y súplica. —Quiero que me diga por qué cree que Wynant no lo hizo —dijo con voz aduladora—, y por qué piensa que Ray y los Hopkins están mezclados en el asunto —hizo un gesto de desesperación con las manos—. ¿Qué es lo que verdaderamente piensa, Guild? ¿De verdad sospecha de esa gente?… La cara se le encendió bajo la mirada firme e impenetrable del hombre oscuro. El fiscal bajó los ojos. —Sospecho de todo el mundo — dijo Guild con una voz desprovista de emoción—. ¿Dónde estaba usted ayer entre las dos y las tres de la tarde? Boyer se sobresaltó y sus rasgos juveniles reflejaron el susto. Luego se echó a reír tímidamente y dijo: —Sí, supongo que tiene razón. Me gustaría que comprendiera, Guild, que, si insisto en mis preguntas, no es porque crea que ha perdido el norte, sino porque considero que usted sabe mucho más que yo sobre esta clase de asuntos. Guild estaba en San Francisco a las dos de la mañana. Fue directo al Manchu. Elsa Fremont estaba cantando cuando Guild salió del ascensor. La chica llevaba un vestido de tafetán — corpiño ceñido y amplia falda—, con grandes rosas rojas estampadas sobre fondo azul pálido, y dos broches de pedrería falsa que sostenían en su sitio un fajín exuberante. En la canción que interpretaba, un verso se repetía y se repetía: «¡Boom, túmbalo, túmbalo!». Acabó el segundo bis, y se acercaba a la mesa de Guild cuando dos hombres y una mujer y otra mesa que se interpuso en su camino la entretuvieron, y pasaron diez minutos o más antes de que Guild y ella se reunieran. Su mirada era sombría, y la cara y la voz reflejaban su nerviosismo. —¿Ha encontrado a Charley? Guild, de pie, dijo: —No. No fue a Hell Bend. Se sentó. Le daba vueltas a un pañuelo que llevaba en la muñeca como un brazalete, se mordía los labios, arrugaba la frente. El hombre oscuro se sentó y preguntó: —¿Creía usted que iría a Hell Bend? La chica sacudió la cabeza con indignación. —Ya le dije que sí. ¿Nunca cree nada de lo que le dicen? —Algunas veces, sí, y me equivoco —dijo Guild. Golpeó un cigarrillo en la mesa—. Haya ido a donde haya ido, lleva un coche nuevo y un día de ventaja. Elsa Fremont puso de repente las manos sobre la mesa, las palmas extendidas en actitud de súplica. —¿Pero por qué iba a querer ir a otro sitio? Guild le miraba las manos. —No lo sé, pero fue —se inclinó más sobre las manos, como si estudiara sus líneas—. ¿Está Frank Kearny? ¿Puedo hablar con él? La chica emitió una risilla gutural. —Sí. Dejando las manos en el aire, como si reposaran sobre la mesa, volvió la cabeza y captó la atención de un camarero que pasaba. —Lee, dile a Frank que venga. Miró otra vez al hombre oscuro, con algo de curiosidad. —Le dije que usted quería verlo. ¿Hice bien? Guild seguía estudiando sus palmas. —Sí, por supuesto —dijo alegremente—. Eso le habrá dado tiempo para pensar. Elsa Fremont se rio otra vez y retiró las manos de la mesa. Un hombre se acercó. Medía más de un metro ochenta, pero la anchura de los hombros le hacía parecer más bajo. Tenía la cara ancha y carnosa, los ojos pequeños, los labios grandes y gordos, y, al sonreír, exhibía unos dientes torcidos y desiguales. Andaba entre los treinta y cinco y los cuarenta y cinco años. —Frank, te presento al señor Guild —dijo Elsa Fremont. Kearny alargó la mano derecha con estudiada efusividad. —Encantado de conocerle, Guild. Se dieron la mano y Kearny se sentó. La orquesta tocaba «El amor es así» para los que bailaban. —¿Conoce a Laura Porter? — preguntó Guild a Kearny. El propietario movió la fea cabeza. —Nunca he oído hablar de ella. Elsa me lo preguntó. —¿Conocía a Columbia Forrest? —No. Todo lo que sé es que es la chica a la que mataron en Whitfield County, y lo sé por los periódicos y por Elsa. —¿Conoce a Wynant? —No, y, si alguien lo vio entrar aquí, todo lo que tengo que decir es que, si no entraran aquí montones de gente a la que no conozco, me arruinaría. —Todo eso está muy bien —dijo Guild en tono agradable—, pero tenemos esto: cuando Columbia Forrest abrió una cuenta hace siete meses bajo el nombre de Laura Porter, usted fue una de las referencias que dio al banco. Kearny no se inmutó. —Pues podría ser, claro que sí — dijo—, pero eso no significa que yo la conozca. Con un brazo muy largo paró a un camarero. —Dile a Sing que te dé una botella y trae también ginger ale —volvió a dedicarle a Guild toda su atención—. Mire, Guild, mi negocio es un tugurio. Suponga que alguien del ayuntamiento que puede alegrarme o amargarme la vida, o alguien que se gasta aquí su dinero, viene y me dice que tiene un amigo, o una amante, que está buscando trabajo o quiere abrir una cuenta o necesita un avalista para una fianza. ¿Pueden usar mi nombre? Por supuesto, qué cojones. Pasa todos los días. Guild asintió. —Claro. Muy bien, ¿quién le pidió que ayudara a Laura Porter? —¿Hace siete meses? —Kearny hizo un gesto de burla—. ¡Qué estupenda oportunidad para ejercitar la memoria! A lo mejor ni siquiera entonces oí ese nombre. —A lo mejor, sí. Intente recordar. —No, imposible —insistió Kearny —. Ya lo intenté cuando Elsa me dijo que usted quería verme. Guild dijo: —El otro nombre que dio como referencia fue Wynant. ¿Le sirve esto de ayuda? —No. No lo conozco, ni conozco a nadie que lo conozca. —Charley Fremont lo conocía. Kearny movió despreocupadamente sus anchos hombros. —No lo sabía —dijo. Llegó el camarero, le tendió al propietario una botella opaca, de a litro, puso vasos con hielo en la mesa, y empezó a abrir botellas de ginger ale. Elsa Fremont dijo: —Ya le dije que no creía que Frank supiera nada. —Sí —dijo el hombre oscuro—, y ahora me lo ha dicho él. —Adoptó una expresión solemnemente pensativa—. Me alegro de que no la contradiga. Elsa lo miró fijamente mientras Kearny servía whisky y el camarero añadía a los vasos ginger ale. El propietario, tapando otra vez la botella con un golpe de la palma de la mano, preguntó: —¿Piensa usted que el tipo ese, Wynant, sigue rondando por San Francisco? Elsa, en voz baja, ronca, dijo: —¡Tengo miedo! Ya ha intentado matar a Charley. ¿Dónde…? —puso la mano en la muñeca de Guild—. ¿Dónde está Charley? Antes de que Guild respondiera, Kearny le dijo: —Estaría bien que cantaras algo de vez en cuando, teniendo en cuenta toda la pasta que ganas. La siguió con la vista mientras se dirigía a la pista de baile, y le dijo a Guild: —La niña está preocupada. ¿Cree que le ha pasado algo a Charley? ¿O tenía razones para largarse? —¡Mira que pregunta cosas la gente! —dijo Guild, y bebió un trago. El propietario cogió su vaso. —La gente pierde cantidades enormes de tiempo —dijo reflexivamente— en cuanto se le ocurre que la gente que no sabe nada sabe algo —se llevó de repente el vaso a los labios, vació en su garganta la mayor parte del contenido, dejó el vaso otra vez, y se secó la boca con el dorso de la mano—. Usted metió en la cárcel a un amigo mío hace un par de meses. A Deep Ying. —Me acuerdo —dijo Guild—. Era el más gordo de los tres chinos que intentaban propagar la guerra de los Tong, incluyendo el atraco a un banco japonés. —Probablemente había una manera Tong de ver el asunto, con armas por medio y esas cosas. —Probablemente —dijo el hombre oscuro con indiferencia, y volvió a beber. Kearny dijo: —Su hermano está aquí en este momento. Algo de la indiferencia de Guild desapareció. —¿También participó en el golpe? El propietario se echó a reír. —No —dijo—, pero uno nunca sabe lo unidos que pueden estar dos hermanos y he pensado que a usted le gustaría averiguarlo. El hombre oscuro pareció sopesar detenidamente esta afirmación. Luego dijo: —En ese caso, a lo mejor usted puede decirle que me lo explique. —Por supuesto. —Kearny se levantó sonriendo, alzó una mano y se sentó. Elsa Fremont estaba cantando «Kitty, la de Kansas City». Un chino regordete, de cara redonda, lisa y alegre, se acercó, esquivando mesas, a la mesa. Podía andar por los cuarenta, su estatura era inferior a la media y, aunque su traje, gris, era de buena calidad, no le sentaba bien. Se detuvo junto a Kearny y dijo: —¿Cómo estás, Frank? El propietario dijo: —Señor Guild, quisiera presentarle a un amigo mío, Deep Kee. —Soy su amigo, seguro que sí. El chino, con una amplia sonrisa, inclinó enérgicamente la cabeza ante Guild y Kearny. Guild dijo: —Kearny me ha dicho que usted es el hermano de Deep Ying. —Seguro que sí —los ojos de Deep Kee brillaron alegremente—. He oído hablar de usted, señor Guild. El detective «Número Uno». Usted trincó a mi hermano. Se la jugó a mi hermano. Seguro que sí. Guild asintió y dijo solemnemente: —No se la jugué. No lo trinqué. Seguro que no. El chino se rio con ganas. Kearny dijo: —Siéntate y tómate una copa. Deep Kee se sentó ofreciéndole una sonrisa radiante a Guild, que encendía un cigarrillo, mientras el propietario sacaba la botella de debajo de la mesa. Una mujer, en la mesa de al lado, estaba diciendo con gran oratoria: —Puedo decir en todo momento cuándo me estoy emborrachando porque se me pone tirante la piel de la frente, pero eso no me ayuda en absoluto porque en ese momento estoy demasiado borracha para que me importe si me estoy emborrachando o no. Elsa Fremont estaba terminando su canción. Guild le preguntó a Deep Kee: —¿Conoce a Wynant? —No, lo siento. —Un hombre delgado, alto, que solía llevar bigote antes de que se lo afeitara. —Guild continuó—. Ha matado a una mujer en Hell Bend. El chino, sonriendo, movió la cabeza de lado a lado. —¿No ha estado nunca en Hell Bend? El chino sonriente siguió moviendo la cabeza de lado a lado. Kearny dijo, divertido: —Deep Kee es un asesino de primera clase, Guild. Nunca aceptaría un trabajo en el medio rural. Deep Kee se echó a reír con gran alegría. Elsa Fremont se acercó a la mesa y se sentó. Parecía cansada y bebió ansiosamente de su vaso. El chino, sonriendo, haciendo una reverencia, dejó la copa casi intacta y se fue. Kearny, mirándolo, le dijo a Guild: —Es un buen chico, si le caes bien. —¿Es un pistolero Tong? —No lo sé. Lo conozco bastante bien, pero eso no lo sé. Ya sabe usted cómo son. —No lo sé —dijo Guild. Había empezado una pelea en el otro extremo del salón. Dos hombres, de pie, se insultaban con una mesa por medio. Kearny se giró en la silla para observarlos un momento. Luego refunfuñó: —¿Dónde se creen esos mierdas que están? Se levantó y fue a su encuentro. Elsa Fremont miraba su vaso, taciturna. Guild vio cómo Kearny iba a la mesa de los dos hombres que discutían, los tranquilizaba y se sentaba con ellos. La mujer que había hablado sobre la tirantez de la piel de la frente ahora decía en el mismo tono: —Una actriz de carácter… Es el pretexto de siempre. Es exactamente el mismo tipo de actriz de carácter que yo era. Hace papeles insignificantes… cuando puede. Elsa Fremont, sin dejar de mirar fijamente su vaso, murmuró: —Tengo miedo. —¿De qué? —preguntó Guild como si no le interesara demasiado. —De Wynant, de lo que podría… — levantó la mirada, angustiada y sombría —. ¿Le ha hecho algo a Charley, señor Guild? —No lo sé. Elsa puso un puño apretado sobre la mesa y exclamó con rabia: —¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no encuentra a Wynant? ¿Por qué no encuentra a Charley? ¿No tiene sangre en las venas, ni corazón, ni entrañas? ¿No puede hacer otra cosa que no sea estar ahí sentado como un…? —se interrumpió con un sollozo. La expresión de rabia desapareció y los dedos que habían estado cerrados se abrieron suplicantes—. Yo… Lo siento… No quería decir… Pero, por favor, señor Guild, estoy tan… Bajó la cabeza y se mordió el labio inferior. Guild, impasible, dijo: —Eso está muy bien. Un hombre se levantó tambaleante de una mesa próxima y se colocó detrás de la silla de Elsa. Le puso una mano gorda en el hombro y dijo: —Vamos, vamos, cariño. —Le habló a Guild—: No puedes molestar así a esta chica. No puedes. Debería darte vergüenza… Un hombre de tu tamaño. —Se echó bruscamente hacia delante para mirar detenidamente la cara de Guild—: Dios mío, yo creo que eres mulato. Estoy seguro. Elsa, moviéndose bajo la gorda mano de borracho, le soltó al hombre un «Déjenos en paz». Guild no dijo nada. El gordo, vacilante, miró a uno y a otro hasta que un hombre algo menos borracho, mascullando disculpas ininteligibles, fue y se lo llevó. Elsa miró humildemente al hombre oscuro. —Voy a decirle a Frank que me voy —dijo con una vocecilla cansada—. ¿Puede llevarme a casa? —Por supuesto. Se levantaron y se dirigieron a la puerta. Kearny estaba junto al ascensor. —No me siento en condiciones de trabajar esta noche, Frank —le dijo la chica—. Lo dejo. —Muy bien —dijo Kearny—. Tómate algo caliente y una aspirina. — Le tendió la mano a Guild—: Encantado de conocerle. Déjese caer por aquí de vez en cuando. Y dígame cualquier cosa que pueda hacer por usted. ¿Va a llevar a la niña a casa? ¡Estupendo! Sed buenos. X Elsa Fremont era una figura oscura al lado de Guild, en el taxi que los subía hacia Nob Hill, al oeste. Sus ojos brillaron a la luz de una farola. Tomó aire y preguntó: —Piensa que Charley ha huido, ¿verdad? —Es probable —dijo Guild—, pero a lo mejor está en casa cuando lleguemos. —Así lo espero —dijo Elsa, muy seria—. Así lo espero, aunque… Tengo miedo. Guild la miró oblicuamente. —Ya lo ha dicho antes. ¿Es miedo a que le pase algo a Charley o a que le pase algo a usted? Elsa se estremeció. —No lo sé. Solo tengo miedo — apoyó la mano en la de Guild, preguntando quejumbrosamente—: ¿No van a coger a Wynant? —Tiene la mano fría —dijo Guild. Retiró la mano. La voz no era alta, pero la intensidad la volvía estridente. —¿No es usted humano? —preguntó —. ¿Siempre es así, o es una pose? — Se retiró a una esquina del taxi—. ¿Es usted un cadáver asqueroso? —No lo sé —dijo el hombre oscuro. Parecía un poco confundido—. No sé lo que quiere decir. Elsa no volvió a hablar, y permaneció enfurruñada en su esquina hasta que el taxi llegó a la casa. Guild, sentado cómodamente, fue fumando hasta que el taxi se detuvo. Entonces se apeó y dijo: —Me entretendré lo justo para ver si está en casa. La chica cruzó la acera y abrió la puerta mientras Guild le pagaba al chófer. Había entrado, dejando la puerta abierta, cuando Guild subía los peldaños del portal. La siguió al interior. Había encendido las luces de la planta baja y, al pie de las escaleras, llamó: —¡Charley! No hubo respuesta. Lanzó una exclamación de impaciencia y subió corriendo las escaleras. Cuando volvió a bajar, se movía como si estuviera muy cansada. —No está —dijo—. No ha venido. Guild asintió. Aparentemente no estaba decepcionado. —La llamaré cuando me despierte —dijo, camino de la puerta de la calle —, o si tengo noticias suyas. La chica se apresuró a contestar: —No se vaya todavía, por favor, a menos que tenga algo que hacer. Yo no… Me gustaría que se quedara un momento. —Muy bien —dijo Guild, y pasaron a la sala de estar. Cuando Elsa se hubo quitado el abrigo, lo dejó a solas unos minutos, fue a la cocina y volvió con whisky escocés, hielo, limones, vasos y un sifón. Se sentaron en el sofá con vasos en la mano. Entonces, mirándolo con curiosidad, Elsa Fremont dijo: —Repito lo que dije en el taxi. ¿Es usted humano? ¿No existe manera de llegar a usted, de llegar a lo que verdaderamente tenga en su interior? Creo que es la persona más… —arrugó la frente, eligiendo las palabras—… más inaccesible e irreal que he conocido en mi vida. Intentar tener un auténtico contacto con usted es como intentar coger un puñado de humo. Guild, que había escuchado con atención, asintió. —Creo que sé lo que quiere decir. Es una ventaja cuando estoy trabajando. —No le pregunto eso —protestó Elsa, moviendo el vaso en la mano, impaciente—. Le pregunto si esa es su verdadera forma de ser o si solo simula. Guild sonrió y movió la cabeza sin comprometerse. —Eso no es una sonrisa —dijo la chica—. Es fingida. Se inclinó hacia él en un movimiento rápido y lo besó, manteniendo su boca en su boca durante un tiempo considerable. Cuando despegó los labios, sus pequeños ojos verdes examinaron la cara de Guild con detenimiento. Elsa hizo una mueca. —Ni siquiera eres un cadáver: eres un fantasma. Guild dijo amablemente: —Estoy trabajando —y bebió un trago. Elsa se puso roja. —¿Piensa que estoy tratando de conquistarlo? —preguntó con calor. Guild se rio. —Me gustaría, sí, pero no me he referido a eso. —No le gustaría —dijo Elsa—. Le daría miedo. —Uh, uh —exclamó Guild, tontamente—. Estoy trabajando. Me sería más fácil manejarla. No respondió a la broma la cara de Elsa, que dijo pacientemente, con gravedad: —Con que me escuchara y creyera cuando le digo que no sé más que usted, sería bastante. Está desperdiciando su tiempo, cuando lo que debería hacer es buscar a Wynant. No sé nada. Charley no sabe nada. Los dos le diríamos lo que supiéramos. Ya le hemos dicho todo lo que sabemos. ¿Por qué no me cree cuando se lo digo? —Lo siento —dijo Guild, como si no tuviera importancia—. Eso es absurdo. —Miró el reloj—. Son más de las cinco. Es mejor que me vaya. Elsa Fremont tendió una mano para detenerlo, pero, en vez de hablar, miró fija y pensativamente al pañuelo que le envolvía la muñeca y movió los labios. Guild encendió otro cigarro y esperó sin ningún signo de impaciencia. Entonces Elsa encogió los hombros desnudos y dijo: —Esto no es importante —volvió la cabeza para mirar a su espalda, nerviosa —, pero querría… ¿querría hacerme un favor antes de irse? Vea la casa y compruebe que todo está bien. Estoy nerviosa, trastornada. —Claro —dijo Guild, servicial, y añadió, insinuante—: Si no tiene nada que contarme, la próxima vez nos irá mejor. —No, no tengo nada que contar. Ya se lo he dicho todo. —Muy bien. ¿Tiene una linterna? Asintió y le trajo una de la habitación de al lado. Cuando Guild volvió a la sala de estar, Elsa Fremont seguía donde la había dejado. Lo miró a la cara y la angustia desapareció de sus ojos. —Era una tontería por mi parte, pero quiero darle las gracias. Guild dejó la linterna en la mesa y buscó sus cigarrillos. —¿Por qué me ha pedido que mire? Elsa sonrió, avergonzada, y murmuró: —Ha sido una tontería. —¿Por qué me ha traído a su casa? Lo miró fijamente con ojos en los que despertaba el miedo. —¿Qué quiere decir? ¿Hay…? Guild asintió. —¿Qué es? —exclamó Elsa—. ¿Qué ha encontrado? —He encontrado algo en el sótano. La chica se llevó la mano a la boca. —Su hermano —concluyó Guild. —¿Qué dice? —Elsa Fremont gritó. —Está muerto. —¿Lo han matado? —la mano sobre la boca amortiguaba la voz. Guild asintió. —Suicidio, o eso parece. La pistola podría ser la misma que mató a la chica. La… —se interrumpió y la cogió por el brazo cuando intentaba apartarlo para alcanzar la puerta—. Espere. Habrá tiempo de sobra para que lo vea. Quiero hablar con usted. Elsa se quedó inmóvil, mirándolo fijamente con los ojos muy abiertos, sin comprender. —Y quiero que usted hable conmigo. No daba señales de oírlo. —Su hermano mató a Columbia Forrest, ¿no es así? Elsa Fremont seguía mirándolo sin entender, y apenas movió los labios. —Está loco, loco —murmuró con voz plana, cansada. Guild todavía la sujetaba por el brazo. Se pasó la punta de la lengua por los labios y preguntó en un tono bajo y persuasivo: —¿Cómo sabe que no la mató? Elsa empezó a temblar. —No hubiera podido —gritó. La vida había vuelto a sus ojos y a su cara —. No hubiera podido. —¿Por qué? Liberó el brazo, con una sacudida, de la mano de Guild, y se encaró con él. —No hubiera podido, imbécil. No estaba allí. Puedes averiguar dónde estaba sin ningún problema. Lo habrías averiguado mucho antes si tuvieras algo de cerebro. Esa tarde estaba en una reunión de la Comisión de Boxeo, arreglando la licencia o algún asunto de Sammy. Te lo habrían dicho allí. Hay acta de la reunión. El hombre oscuro no pareció sorprenderse. Los ojos azules meditaban bajo unas cejas un poco juntas. —No la mató, pero se suicidó — dijo lentamente y con aire de estar oyéndose a sí mismo—. Lo que también es absurdo. Epílogo Cuando ideaba al «Hombre Delgado», un hombre tan delgado que probablemente ni existía, Dashiell Hammett se miró al espejo y se vio alto, tuberculoso y con bigote, y exactamente así hizo a su «Hombre Delgado», su último gran sospechoso. Hammett se afeitó el bigote cuando fue a la cárcel en diciembre de 1951, un héroe, víctima de la caza de rojos en los Estados Unidos de América. Hammett es un escritor mítico, fabuloso en una época fabulosa. Nació en Maryland en 1894, y vivió los años veinte, tiempo de revolución mundial, gángsteres, plutócratas y políticos que prohibían el alcohol, mientras se llenaban los cines y la banda tocaba jazz. Se hizo marxista trabajando antes de la Gran Guerra para la Agencia de Detectives Pinkerton, policía privada rompehuelgas y linchadora de huelguistas. Soldado en una compañía de ambulancias, no salió de América, cogió la tuberculosis y se casó con la enfermera como si fuera un personaje de Hemingway. Volvió a trabajar para Pinkerton, ocho años más, y luego escribió anuncios para una joyería y, desde 1922, fue cuentista barato. Inventó una nueva forma de escribir, de ver el mundo. Publicó su primera novela de verdad en 1929, Cosecha roja, y tuvo su primer gran éxito en 1930 con El halcón maltés. Creó dos detectives populares, el Agente de la Continental y Sam Spade. Fue el hombre de moda en Nueva York y Hollywood, famoso por sus seriales radiofónicos, el tebeo del Agente Secreto X-9, y películas como El halcón maltés y El hombre delgado, que generó una verdadera industria, como dice Diane Johnson en su biografía de Hammett. El autor francés de novelas negras Jean-Patrick Manchette ha definido el método literario de Hammett: decir lo que aparece a la vista y deducir la realidad de las apariencias, no de la dudosa interioridad de la gente. Porque todo el mundo miente, y quienes creen decir la verdad son los ingenuos. Hammett, agente de la Pinkerton en Baltimore y San Francisco, tenía oído callejero y ojos hábiles en la observación de sospechosos. Era encantador, feliz favorito de las mujeres, bebedor imprevisible e inagotable e insoportable. Enfermo crónico, sin esperanza de vivir al día siguiente aunque no se murió hasta los primeros días de 1961, se lanzaba a la euforia alcohólica, rey de fiestas que destrozaban hoteles y casas. Tuvo suerte en los primeros años treinta, un tiempo de general mala fortuna. Fue rico. Raymond Chandler se lo encontró una noche, en una cena de escritores policíacos, en 1936, y lo consideró un tipo correcto, elegante, discreto, de pelo canoso y tremenda capacidad para el whisky escocés: un hombre auténtico. Se parecía físicamente al «Hombre Delgado», sospechoso de asesinato. Inspiraba confianza. Estando entre los mejor pagados por los estudios, montó sindicatos de escritores en Hollywood. Recaudó dinero para la República Española. Dijo que el día más feliz de su vida fue el de su admisión en el Ejército, en septiembre de 1942, para luchar contra Hitler. Acabó destinado en Alaska, en las Islas Aleutianas. Veterano de dos guerras mundiales sin pelear en ninguna, un periódico de Chicago lo acusó de agente ruso en Alaska. Acabó la guerra mundial, y participó en campañas contra la guerra de Corea. No escribía, se negaba a volver a publicar los viejos cuentos. Había alcanzado una nueva notoriedad: las revistas de Hollywood lo catalogaban como el más peligroso e influyente comunista de América, uno de los cerebros rojos de la nación, magnate de la alta y distinguida sociedad del caviar y el vodka. Los inspectores de Hacienda y el FBI lo acosaban. Llevaba sin publicar una novela quince años. Terminar La llave de cristal (1931) le había costado mucho, por pereza, borracheras y enfermedad. Empezó una novela llamada El hombre delgado, la dejó, y las páginas que llevaba escritas pasaron de mano en mano, se perdieron, y ahora son El primer hombre delgado. Volvió a empezar con el mismo sospechoso, otra vez el hombre delgado, el intelectual Wynant, metido en un caso de secretarias asesinadas, suplantación de personalidad y familias difíciles y posiblemente incestuosas. En el primer intento perdido y en el definitivo El hombre delgado (1934) se repite casi literalmente una frase: «El incesto existe, por eso tiene nombre», le dice en la versión definitiva el detective retirado Nick Charles a su mujer, la millonaria Nora, ingeniosa como la gran compañera de Hammett, Lillian Hellman, que convertiría al autor policíaco en personaje literario. Gracias a la obra de Hellman y al director Fred Zinnemann, que la llevó al cine, Hammett llegó a ser héroe de película, en Julia (1977). Jason Robards interpretaba a Dashiell Hammett, que también tuvo el cuerpo del actor Frederic Forrest en Hammett (El hombre de Chinatown, 1982), de Wim Wenders, según la novela de Joe Gores. El apellido de Forrest coincidía con el de la chica asesinada en El primer hombre delgado. Cuando Hammett publicó por fin la novela El hombre delgado, era muy distinta de las páginas escritas y perdidas en 1930. El detective profesional se había transformado en millonario aficionado a la investigación criminal: Nick Charles, un detective retirado por el dinero de una esposa rica. El ruido de la calle y el tugurio había sido sustituido por la risa y la violencia en el salón, humor y copas incesantes de la mañana a la mañana siguiente. El detective de El primer hombre delgado, Guild el oscuro, callejeaba y fumaba sin fin, metiéndose sin invitación en viviendas y locales nocturnos de San Francisco. Hammett lo abandonó cuando el editor Alfred Knopf aplazó hasta 1931 la aparición de La llave de cristal. Entonces Hammett se fue a Hollywood, fracasó en varios proyectos de dejar la bebida y en un intento de suicidio, y triunfó rotundamente cuando publicó el segundo Hombre delgado. No volvió a publicar nunca más. Había inventado la literatura de una época que se acababa. Hammett, en 1950, dio la novela negra por liquidada, o así lo declaró en un periódico: la novela negra pertenecía a los años del contrabando de licores y el crimen organizado. En 1950 el mejor de los novelistas policíacos era un belga que escribía en francés, Georges Simenon, dijo Hammett. El primer hombre delgado probablemente sea el último testimonio de novela negra auténtica, tal como Hammett la inventó. J. N. DASHIELL HAMMETT. Nació el 27 de mayo de 1894 en el condado de St. Mary’s (Estados Unidos). Sin una educación formal, trabajó como mensajero para los ferrocarriles de Baltimore y Ohio, fue dependiente, mozo de estación y trabajador en una fábrica de conservas entre otros oficios. En 1915, entra en la «Pinkerton’s National Detective Agency» de Baltimore. En Junio de 1918, abandona Pinkerton y se alista en el ejército. Después de servir en la Primera Guerra Mundial, se instaló en San Francisco en donde trabajó como detective y en publicidad. Consiguió prestigio literario y sus novelas aparecieron con los honores de la tapa dura entre 1929 y 1931; así, la más popular de todas, El halcón maltés, y las también excelentes Cosecha roja y La llave de cristal. Es el inventor de la figura del detective cínico y desencantado de todo. Corrían los tiempos del nacimiento de la novela negra, un movimiento literario en que se adoptaba el enfoque realista y testimonial para tratar los hechos delictivos. Fue el fundador de tal corriente y su más egregio representante. No solo gozó del reconocimiento popular, también críticos serios elogiaron su trabajo. En 1942 vuelve ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo un veterano físicamente disminuido y víctima de la tuberculosis, luchó por ser admitido y pasó la mayor parte de la guerra como sargento en las Islas Aleutianas. En 1937 se afilió al Partido Comunista de los Estados Unidos de América. Reconocido como izquierdista, en 1951 pasó seis meses en la cárcel por rechazar atestiguar en el Civil Rights Congress. En 1953, volvió a rechazar contestar a preguntas del comité del senador Joseph McCarthy. Su compañera sentimental fue la escritora Lillian Hellman con la que vivió más de treinta años. Dashiell Hammett falleció el 10 de enero de 1961 en el Hospital Lennox Hill en Nueva York, debido a un cáncer de pulmón.