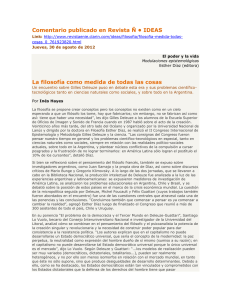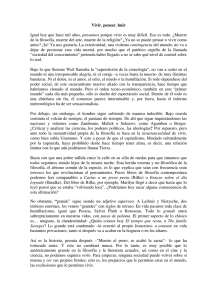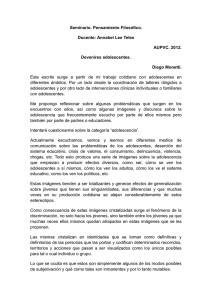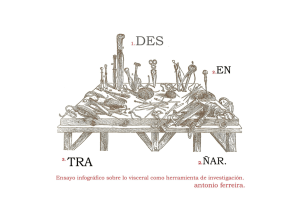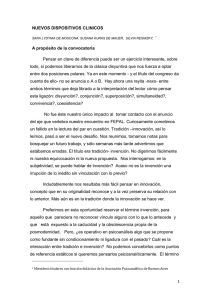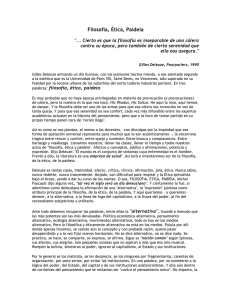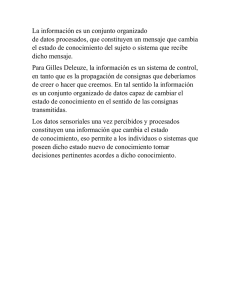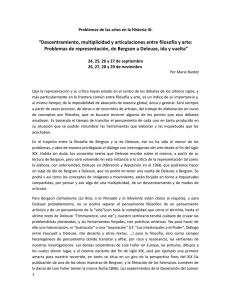1 Llorar de impotencia.
Anuncio

1 Llorar de impotencia. Aprender: una obstinación existencial. Fernando Bárcena Universidad Complutense de Madrid Ningún aprendizaje evita el viaje. Con la orientación de un guía, la educación empuja hacia el exterior. Parte: sal. Sal del vientre de tu madre, de la cuna, de la sombra protectora de la casa paterna y los paisajes juveniles. Al viento y a la lluvia: allí faltan todos los abrigos. Tus ideas iniciales no repiten sino palabras antiguas. Joven: viejo parlanchín. El viaje de los hijos, he aquí el sentido desnudo de la palabra griega pedagogía. Aprender provoca la errancia. MICHEL SERRES, Le tiers-instruit. Introducción: llorar de impotencia. Hace poco más de una década, en el año 2000, publiqué un texto en el que trataba de pensar la experiencia del aprender como un acontecimiento ético. Al releer aquél ensayo mío hace poco, mientras pensaba sobre qué quería escribir para esta ocasión, me quedé un poco parado en las líneas con las que comenzaba entonces, porque sorprendentemente parece que, en esencia, tienen la misma afinidad de pensamiento de lo que pienso ahora sobre el mismo asunto (al parecer, cambiamos muy poco nuestros puntos de vista; lo que no sé si es bueno o malo). Me va a permitir el lector que recurra a ese viejo texto mío para comenzar este ensayo: No es fácil aprender. El alumno que estudia quizá no sabe cómo aprende, pero tal vez aprende. El padre y la madre no saben cómo aprenden cuál es su ejercicio, si es que lo aprenden. Pero incluso a veces aprenden cada vez que se entregan a esa vida joven de sus hijos. El ciudadano no sabe ni cómo ni dónde se aprende su arte de la civilidad. Y aprende. Aunque quizá lo hace, sobre todo, cuando se entrega, sin más, al desorden de la vida, encadenando, como por casualidad, acciones propias del oficio ciudadano. Estamos acostumbrados a pensar la experiencia del aprendizaje como actividad que se pone al servicio de lo que nos orienta y nos centra en la búsqueda de un objetivo o meta educativa nítidamente definida. Aprendemos según ese formato: como un sistema de señalizaciones que nos permite saber a cada momento dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos. Punto y final de partida claros. Según esta lógica, para aprender lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de lo que antes de aprender ya sabíamos y articular lo que está por aprender sobre lo ya aprendido. Construimos el aprendizaje, de forma significativa, cuando lo que se da a aprender queda articulado, como algo nuevo, sobre lo que ya sabíamos, incluso, a veces, al precio de deformar lo nuevo para ajustarse a lo viejo. Pero esta lógica es errónea. Pues es justamente lo nuevo que hay que aprender lo que debe protegerse: la capacidad de novedad y de sorpresa. 1 Me gustaría destacar, de párrafo anterior, dos aspectos: la importancia de los momentos 1 Bárcena, F. (2000) El aprendizaje como actontecimiento ético. Enrahonar, , 31, p. 9. 2 de desorientación en la experiencia del aprendizaje y la toma de conciencia. Estos dos aspectos son los que sigo manteniendo hoy, doce años después, aunque con algunos matices que espero aclarar a lo largo de las siguientes páginas. Comencemos. ... El aprender no tiene que ver con una lúcida voluntad que anticipa el curso futuro de nuestros aprendizajes (una forma de poder), sino con una suerte de obstinación existencial que, pese a todos los obstáculos que puede encontrar en su recorrido, nos mantiene en el camino aunque nos haga sufrir, llorando de impotencia. El aprender tiene que ver con el tiempo, y es precisamente el tiempo, como categoría imprescindible para pensar, no solo la educación, en general, sino el aprender, lo que, en nombre de la educación, la pedagogía dominante ha destruido. El lema aprender a lo largo de toda la vida es la fórmula elegida que ha desbaratado la temporalidad en el aprender, entendida como cierta clase de duración; porque el aprender es lo que pasa entre un principio y un final, entre un comienzo y una conclusión, un antes y un después (algo, por tanto, que dura un tiempo), y no con una modalidad de tiempo que parece durar, aunque se refiera a una vida, eternamente. Trataré de explicar esto poniendo en relación con el aprender dos categorías: el placer y el dolor. Es cierto que aprender tiene que ver, en cierto sentido, con el placer, «cuya forma resulta perfecta en todo momento, perpetuamente en acción» 2. Ahora bien, al ser acción, al tener su expresión plena en la acción, el placer nunca se desarrolla en el tiempo; o a lo largo del tiempo. Aprender es, de hecho, tener que asumir y tener que experimentar ese paso de la potencia al acto. Ahí si hay tiempo: el tiempo de la duración: porque la potencia tiene que ver con un cierto grado (o duración) de tiempo. La potencia, en tanto que potencia, es lo que nunca está en la acción, la que nunca alcanza su fin; el estado de pura potencia es, pues, cierto estado de dolor, cierto sufrir, cierto modo de padecer. Y dejamos de sufrir, y entonces el dolor se desvanece, cuando la potencia se realiza. Así pues, aprender tiene que ver con el hecho de poder superar la fase de una mera potencia no actualizada, que permanece como potencia de algo: quien se instala eternamente en ella sufre, precisamente, de impotencia, por su incapacidad, por así decir, de llegar al acto. Si recurrimos a la filosofía de Aristóteles encontramos, en el libro IX de la Metafísica, la definición que nos da la potencia (dýnamis) como algo estrechamente vinculado a la «impotencia» (adynamía). Toda potencia es, al mismo tiempo, impotencia de lo mismo y respecto de lo mismo: de lo que es potencia 3. O lo que es igual: todo «poder de hacer» es, siempre, un «poder de no-hacer» (cierta clase de impotencia), de modo que lo que define la potencia humana es simultáneamente potencia de ser y de no ser, de hacer y de no-hacer. Esto expone al hombre, por supuesto, al riesgo del error, pero a la vez le permite acumular y dominar libremente sus propias capacidades, y transformarlas en facultades. El poder democrático, que afecta de lleno a la llamada sociedad del aprendizaje, 2 3 Agamben, G. (1989) Idea de la prosa, Barcelona, Península, p. 53. Aristóteles, Metafísica, Madrid, Gredos, 2001, 1046a, pp. 29-31. 3 separa a los hombres, no sólo de lo que pueden hacer, sino de su poder de no-hacer. Separado de su impotencia —es decir, «extrañándola»— y privado de la experiencia de lo que puede nohacer, el hombre, sorprendentemente, es menos libre y menos capaz de resistencia. Como dice Agamben: «El hombre de hoy se cree capaz de todo y repite su jovial ‘no hay problema’ y su irresponsable ‘puede hacerse’, precisamente cuando, por el contrario, debería darse cuenta de que está entregado de manera inaudita a fuerzas y procesos sobre los que ha perdido su control»4. Es ciego frente a sus incapacidades. Según el principio, supuestamente democrático de «flexibilidad» —que ha devenido en la cualidad privilegiada que el mercado exige de cada uno— el hombre puede ser una cosa y su contrario; cualquier cosa. De ahí que no deba extrañar la confusión de los oficios y de las vocaciones, de las identidades profesionales y de los roles sociales. Un ejemplo que nos es muy afín: en el ámbito universitario, de acuerdo con la última reforma de los planes de estudios en Europa, en virtud del mencionado principio de flexibilidad pedagógica, cualquier profesor ha de ser capaz de impartir cualquier tipo de asignatura porque la unidad de medida de su dedicación no es ya su potencia (lo que sabe y puede hacer) sino el famoso «crédito», una unidad bancaria de medida. O dicho de otro modo: no somos capaces de ejercer nuestra capacidad de no poder hacer, que es la otra cara de la potencia: nuestra im-potencia. Así que el hombre que aprende (y ahora pienso en los jóvenes que sufren, como víctimas propiciatorias, un sistema infame y cruel, que les obliga a tener que aprender a lo largo de toda la vida), y se ve obligado a estar siempre en un aprender, en un saber y en un poder que solo conoce la parte, digamos, clara, de la potencia: el poder de hacer. Se educa, o se nos educa, en esa claridad un poco apolínea, en esa dimensión de la potencia que no deja espacio alguno para habitar su parte más oscura y más dionisíaca: el poder de no-hacer. Al sufrimiento natural de todo aprender, consistente en el esfuerzo que supone actualizar la potencia (pasar de la potencia al acto), se suma el sufrimiento y el dolor de no saber qué hacer con la impotencia, pues todo invita a lo contrario, es decir, a no saber cómo hacer en la misma experiencia, pasaje o tránsito entre potencia y acto, o entre el antes y el después. Y, entonces, el sentimiento que se tiene es el de que todas las puertas se han cerrado. Como estatua, permanece inmóvil el aprendiz eterno en un punto que no es ni la potencia ni el acto, ni el antes ni el después, pero tampoco, y eso es lo importante, tampoco el pasaje, el tránsito, la experiencia de un ir hacia algún sitio. Se ha evaporado la experiencia del aprender como algo que tiene que ver con cierta experiencia del tiempo y como una narración. Las cosas, pues, no son nada fáciles, tratándose de la experiencia del aprender. Porque si la educación, y por tanto el aprender, significa romper con algo y salir afuera, exponerse, arriesgarse, la pedagogía dominante, en su afán de control y previsión, nos ha cerrado más puertas de las que ha abierto, porque solo afirma ese poder de hacer. Hay una fuga bloqueada. En nombre de la educación encerramos a los jóvenes (a los niños y adolescentes) en las escuelas o en las universidades, les cerramos las puertas y les invitamos, una vez dentro, a que aprendan eternamente. Eternamente niños; eternamente aprendices; eternamente 4 Agamben, G. (2010) Desnudez, Barcelona, Anagrama, p. 60. 4 menores de edad.5 La educación, pensada por cierta clase de pedagogía, tiene que ver, entonces, con las ideas del control y del poder, con cierta noción de la potencia, pero no de la impotencia, en el sentido ya señalado. Articulamos nuestros saberes, pero no hacemos un informe de nuestras ignorancias: del resto poético que nos queda por hacer, por pensar, por aprender. Pero, de hecho, ocurre que no terminamos de ponderar la importancia, y hasta la utilidad, del no-saber para la vida. Como decía Paul Valéry, «el ser humano puede actuar sólo porque está en condición de no-saber y puede contentarse con una parte del saber que constituye su singular peculiaridad».6 Lo que es inherente a la acción es que los que las llevan a cabo (por ejemplo: la acción de educar, de ser padres, como la acción de amar) no pueden saber por anticipado cómo va a terminar. Por eso hay cosas que se hacen, o que se intentan, porque no se sabe. Sin un horizonte de no-saber que bordee nuestro saber, seríamos incapaces, de hecho, de actuar, como dice Martin Seel.7 Este ensayo tiene que ver con estas imágenes (la impotencia, el no-saber, la puerta cerrada), y trata de articular algunas reflexiones sobre lo que no se puede, sobre lo que no sabemos, sobre lo que nos queda y con cierta obstinación existencial. Aprendemos como existentes en un mundo de existentes; aprendemos si salimos afuera, si nos exponemos. La obra de teatro de Jean-Paul Sartre Huis Clos («A puerta cerrada»), del año 1944, se hizo famosa, sobre todo, por aquella famosa frase final: «El infierno son los otros». La obra se inicia con el Mayordomo que conduce a un hombre llamado Garcin hacia un cuarto, que muy pronto se identifica como el infierno. El cuarto no tiene espejos ni ventanas y sólo cuenta con una puerta, tres sillones, una estatua de bronce y un abrecartas. Finalmente, una mujer, Inés, entra a la habitación de Garcin, y posteriormente otra, Estelle. Después de que ambas ingresen, el Mayordomo sale y la puerta es cerrada con llave. Todos esperan ser torturados, pero no aparece torturador alguno. En lugar de ello, los personajes descubren que están ahí para torturarse entre sí, lo que parecen estar logrando. Al principio, los tres observan acontecimientos que les conciernen, y que suceden en la Tierra, pero finalmente son abandonados con sus propios pensamientos y la compañía de los otros dos. Al final de la obra, Garcin exige salir; tras decirlo, la puerta se abre, pero ninguno decide salir, ya que se dan cuenta de que no pueden vivir los unos sin los otros. Aunque esta obra de teatro parece explorar el concepto de la influencia de las miradas ajenas en la psique personal —la mirada del otro es aquello que desnuda, mostrando al otro la realidad del ser—, me gustaría aquí tomarla como pretexto para tratar de evocar otra idea: la imposibilidad de una salida al exterior. Esta imposibilidad no se debe a ningún obstáculo o impedimento externo —pues nada impide que al final los personajes salgan por la puerta que se ha abierto, si lo desean—, sino al hecho de que ellos ya no desean salir afuera; no pueden Bárcena, F. (2012) El aprendiz eterno. Filosofía, educación y el arte de vivir, Buenos Aires, Miño y Dávila. 6 Valéry, P. (1960) Eupalinos ou l'arquitecte: l'âme et la danse, en Oeuvres, tomo 1, Paris, La Pleéiade, p. 94. 7 Seel, M. (2010) De la desventaja y utilidad del no-saber para la vida, en El balance de la autonomía. Cinco ensayos, Barcelona, Anthropos, p. 105. 5 5 vivir los unos sin los otros, se han acostumbrado demasiado a la tortura que ellos mismos se infligen. Se han educado entre sí, se han habituado y una especie de pereza, mezclada con cierta clase de cobardía, les impide salir y ver qué hay en el exterior. La obra de teatro de Sartre me sirve aquí para tratar de decir otra cosa. Es mi pretexto, pues creo que en el mundo de la educación hoy pasa algo, hasta cierto punto, parecido: en vez de hacer de la educación una práctica, una actividad o una experiencia que permita al individuo salir y experimentar el mundo —atravesar las innumerables puertas que quizá están todavía abiertas— parece que se está convirtiendo en un esfuerzo pedagógicamente denodado por hacer que los jóvenes (niños y adolescentes) se adentren en la escuela, en la universidad o en la fábrica y la oficina, cuando toca, y se acostumbren allí a estar con sus iguales, quizá torturándose mutuamente. Kant decía, en su famoso texto sobre la Ilustración, que la incapacidad para usar la propia razón se debía a la pereza y a la cobardía, porque es mucho más cómodo caminar bajo la tutela ajena que hacerlo (pensar y actual por uno mismo). En este sentido, la Ilustración es un combate contra la ignorancia, contra la superstición, y concibe el saber como un instrumento de liberación de toda clase de tutores. Para que la Ilustración, en este sentido, ofrezca sus frutos se necesita, sin embargo, una firme voluntad capaz de huir de esa clase de servidumbre que prefiere obedecer a cambio de seguridades y de cierto bienestar pasajero. Pero hoy el saber y los conocimientos no están al servicio de esa emancipación, sino del mercado. Se inscriben en la llamada sociedad del conocimiento. Personalmente, sospecho que esa puerta de la educación, a diferencia de la del cuarto en la obra de Sartre, que finalmente se abre, permanece definitivamente cerrada. Pero tengo muchas dudas. Incluso suponiendo que existan algunas puertas abiertas, el caso es que no parece haber muchas salidas y sí, en cambio, mucha corrupción, mucha corrosión y cierta dosis de parálisis. Lo que propongo al lector de este ensayo son tres movimientos, o tres desplazamientos. Primero le tengo que hablar de ciertos extravíos personales, que hicieron que me obstinase en lo que hizo que me perdiera (Extravíos personales). Me adentro en la decepción que supuso el comienzo de un aprender-otro. Luego voy a introduzco al posible lector en lo que creí aprender de Deleuze (y lo aprendí dos veces, en dos tiempos) acerca del aprender, para tratar de articularlo con dos intuiciones: que la educación tiene que ver con el tiempo y con cierta clase de toma de conciencia súbita e impredecible (No se aprende a voluntad). Por último le hablaré de un aprendiz frágil y obstinado (Un aprendizaje obstinado). A ver que sale. 1. Extravíos personales. Cuando en pedagogía queremos decir una palabra sobre el aprender, cuando nos ponemos a escribir sobre eso que llamamos aprender o cuando queremos pensarlo para después transmitir nuestros pensamientos a otros, incluso cuando nos ponemos a pensar en cómo hacer para que nuestros estudiantes aprendan lo que les tratamos de enseñar (en mi 6 caso, filosofía de la educación) preferentemente vamos a los libros y a los textos, a ciertas investigaciones ya realizadas por otros, vamos a las teorías y a los innumerables modelos de aprendizaje ya constituidos; vamos a esas u otras fuentes, como productos ya elaborados que fijan el aprender con una forma ya definitiva, y pretendemos, a partir de allí, deducir las reglas o los principios, las estrategias o los procedimientos, en definitiva, el método que resolverá nuestro problema: que el otro aprenda. Pensamos que aprender es fijar en algún lugar de nosotros un determinado contenido. Pero quizá olvidamos algunas cosas; olvidamos, por ejemplo, que el aprender, como cualquier cambio de estado que sea resultado de una acción educativa (cuyo resultado es lo que en algún momento de la historia del pensamiento se llamó Paideia o formación, Bildung), no depende de nosotros, de nuestra acción profesional como educadores, o al menos no de una forma absoluta o exacta, sino que depende del otro, y también del azar y de lo imprevisto (lo que se escapa al control a la que toda pedagogía aspira en sus pretensiones de erigirse como una saber de la formación del hombre); olvidamos regresar sobre las dificultades que nosotros mismos tuvimos en nuestro propio trayecto de aprendizaje (no volvemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros pasos, sobre el marasmo de nuestra propia biografía, sobre nuestras estupideces y despistes, sobre nuestras impotencias y sobre los innumerables atolladeros existenciales en los que nos vimos metimos; nos exploramos nuestra propia subjetividad que se ha ido formando, deformando y transformando, en definitiva); y, por último, no leemos a los filósofos o a los pensadores o a los escritores que nos inspiran, los que son el objeto de nuestra admiración o de nuestro rechazo, para ver cómo aprendieron ellos mismos a hacer lo que hicieron y lo que elaboraron, pensaron o escribieron. Leemos su obras, e incluso las estudiamos con la máxima atención, pero al mismo tiempo les exigimos una coherencia lógica y argumental, la cual se fue elaborando a lo largo de su propio tiempo y se inscribió en sus propias biografías, que no es posible que tengan. Quizá no les leemos como seres que fueron aprendiendo, a lo largo de lo que fueron pensando, investigando o explorando, y en ese aprendizaje cometiendo ellos mismos múltiples errores. Les leemos como autores, como filósofos o como escritores que nos ofrecen sus productos pretendidamente acabados, pero no como aprendices que aprendían avanzando y retrocediendo a medida que pensaban sus propios asuntos. En algún momento caí en la cuenta de que yo mismo tenía que buscar la verdad de lo que creí haber conquistado centrando mejor mi atención en todas mis derrotas y en todas mis frustraciones; también en mis decepciones. Y así me coloqué en un estado de perplejidad y de melancolía que ponía el acento en todo lo que no había pensado, en todo lo que no había vivido, en todo lo que me rodeaba y estaba mal; francamente mal. En mis dificultades para aceptar el dolor que me rodeaba, en mi negativa para reconciliarme con la fragilidad que se pegó a mi vida diaria, y que tiene nombre e idealicé, hasta convertir mi relación diaria, por ejemplo con mi hijo, en algo que acabó adquiriendo una irrealidad asfixiante y extraña. Me coloqué tan excesivamente en todo eso (en mi condición de profesor, en mi condición de alguien que escribe constantemente cosas extrañas en sus innumerables cuadernos, en mi 7 condición de padre o de amante) que acabé por no saber ni quién era yo ni quienes eran los otros. Acabé por formular todo esto con una expresión que, en el fondo, fue una mala ocurrencia: una pedagogía de presencia; como si fuera de verdad posible controlar (algo que tiene que ver con la pedagogía) el hacernos presentes en nuestras cosas (algo que supone la experiencia de la presencia), en la realidad o en los acontecimientos. Sigo pensando que, al menos en lo que se refiere al modo como me ha dado por pensar la disciplina a la que me he venido dedicando más de dos décadas, pensar la educación no es solamente conocer, sino insistir en seguir pensando lo que nos da a pensar, cuando ese pensar no tiene muy claro en qué derroteros nos va a conducir esa actividad. Es estar, como antes decía, en el no-saber. O sea, que no todo pasa, al pensar filosóficamente la educación, por ese momento privilegiado del conocimiento, sino que tiene que ver con ciertos ejercicios de pensamiento que son, al mismo tiempo, ejercicios de transformación de uno mismo, y, por eso mismo, ejercicios donde lo que pasa es tener que ejercitarse en aprender lo que no sabemos qué ni cómo hacerlo, ni de qué manera. En este proceso nos vemos obligados a hacernos presentes en lo que pensamos, pero esta presencia carece de posibilidad de control. Así, ni pensamos a voluntad ni aprendemos como una tendencia natural. No basta con querer pensar para hacerlo, ni es suficiente con querer aprender para lograrlo. Algo nos tiene que obligar a ello, algo nos tiene que forzar, violentar; algo nos tiene que violar. Y es en este punto donde, también hace poco, algo, o mejor, alguien, me forzó, sin ser consciente de lo que hacía, a volver sobre mis pasos, a mis lecturas antiguas y a mis aprendizajes pasados. Y volví sobre Deleuze, a quien nunca entendí muy bien del todo, aunque eso no me preocupa ahora tanto como me preocupaba entonces; el propio Deleuze lo dice cuando habla de sus cursos: lo importante para un alumno es despertarse en medio de la lección que un maestro imparte, pero hacerlo en el momento apropiado. Así que lo que el lector o la lectora tiene en sus manos, este ensayo, es como las derivas, los devenires, los ires y venires de un aprendiz que quiere comprobar, volviendo sobre Deleuze, lo que el propio Deleuze le dice, no solo sobre el aprender, sino sobre el aprender de aquél a propósito del cual yo mismo hablo, sin decir apenas nada de él. De cómo Deleuze aprende o de cómo de Deleuze se aprende es de lo que, en el fondo, va este ensayo, un poco caótico, como habrá advertido ya quien esto lea, y un poco confuso, casi diríamos que un poco estúpido; pero es que mientras se piensa lo que se piensa uno se siente como me siento yo ahora; con cara de bobo. El extravío, la falta de orientación, el no sentirse seguro, y por tanto vulnerable y frágil; la figura del concentrado en su tarea, pero aturdido y asombrado (¡no se imagina quien esto lea la de vueltas que le he dado a este escrito, lo poco satisfecho que me encuentro de él y la sensación que ahora mismo tengo de todo lo que no he podido decir, de todo lo que se me queda dentro!), la figura, en fin, del estudioso (aquél que mira el mundo y parece, de concentrado está, que lo está estudiando) es la que más conviene a quien aprende sin saber que lo está haciendo. Nada que tenga que ver con lo que les enseñamos en nuestras facultades a los alumnos que nos soportan diariamente. Es algo interminable; «El estudio es, 8 de hecho, interminable»8, dice Agamben. El estudio, esa manera de ponerse ante las cosas como quien parece que las está estudiando, tiene que ver con un choque, con un golpe que aturde y le pone a uno una cara un poco estúpida, un poco idiota y asombrada. Quien estudia está en la condición de quien ha recibido un golpe y permanece estupefacto, incapaz de reaccionar. Sufre y se apasiona. He visto llorar a una joven lúcida, y que piensa brillantemente lo que le concierne y está investigando, por sentirse sin control ante su tarea, por sentirse obnubilada, por hallarse perdida en lo que le apasiona pensar y escribir, y como lo hace, además a las mil maravillas. Porque habita su impotencia en lo que trata de aprender, que es, tanto lo que le pasa como el objeto de su tarea intelectual. Nos enseñan el control pero no la impotencia. Llora de impotencia pero no puede desprenderse de su impotencia, que le aturde, no de su tarea. Alterna estupor y lucidez, acción y pasión, luz y sombra: ese es el ritmo del estudio, y no otro. Quien estudia, y quien aprende, como quien piensa, tiene que estar en algún momento triste, porque no hay «nada más amargo que una prologada demora en la potencia». 9 No se aprende a voluntad, pero hay algunos obstinados que nos dan a pensar algunas cosas. 2. El aprender entre generaciones y una toma de conciencia. Hace muchos años quedé literalmente atrapado de un pequeño libro de Deleuze: Proust et les signes. Me quedé colgado de algunas de sus expresiones; por ejemplo, de esta: aprendizaje de un hombre de letras. Deleuze formula esta frase al comienzo de su libro, cuando se pregunta en qué consiste la unidad de À la recherche du temps perdu y dice que la Recherche no consiste solamente en un esfuerzo por recordar, en una exploración de la memoria, sino en una búsqueda de la verdad. No es una búsqueda del tiempo pasado, sino del tiempo perdido, o sea, del tiempo que se pierde. Por ejemplo, el tiempo que se esfuma (o que invertimos, y a medida que alcanzamos, extraviamos) en aprender algo. Deleuze dice que más que una exposición de la memoria es una narración; la narración de un aprendizaje: del aprendizaje de un hombre de letras. En un momento determinado, el protagonista de la Recherche no sabía algo: pero lo aprenderá más tarde, y no se puede anticipar. Acaso cayó en la cuenta de algo; porque había algo que le impedía ese aprendizaje: una determinada ilusión de la que se desprenderá posteriormente. De ahí, dice Deleuze, el constante movimiento de decepciones y de revelaciones. Aprender es aprender a decepcionarse y aceptar las revelaciones que las cosas nos ofrecen. Aprender es siempre un aprendizaje temporal, no adquirir un saber abstracto. Un desvelamiento de signos que nos dicen cosas y tenemos que descifrar, porque no se aprende nada si no es por desciframiento. En este punto, Deleuze formula su tesis, una que aprende leyendo a Proust, que no es un filósofo, sino un hombre de letras: «El pensamiento no es nada 8 9 Agamben, G. (1989) Idea de la prosa, ob. cit., p. 46. Ibid., p. 47. 9 sin una cosa que fuerza a pensar, lo que hace violencia al pensamiento. Más importante que el pensamiento es lo que 'da a pensar': más importante que el filósofo, el poeta». 10 La palabra clave en este fragmento es «forzar»: impresiones, signos, encuentros que «fuerzan» el pensamiento. El ejercicio del pensamiento, como el del aprender, es función de un encuentro que desde el exterior nos fuerza, no una decisión tomada desde una supuesta claridad de la conciencia. Los actos de pensar y de aprender dependen de nosotros, pero no de nuestra buena voluntad. La tesis de Deleuze tiene que ver con su crítica a la imagen dominante del pensamiento, aquella que señala que el filósofo (o el pensador) busca por naturaleza saber, o sea, que tiende naturalmente a la búsqueda de la verdad (recordemos lo que Aristóteles decía al comienzo de la Metafísica: «Todos los hombres por naturaleza desean saber»).11 Frente a esta imagen dominante (Deleuze dice de ella que es «dogmática», es decir, una imagen convertida en dogma o en teoría incontestable), cabría sugerir esta otra: que el hombre no tiende «por naturaleza» ni a pensar, ni a saber, ni a aprender, y que estas tres cosas (pensar, saber, aprender) son el resultado de un encuentro azaroso con acontecimientos que nos fuerzan, que nos conmueven, que nos empujan a pensar, a saber, a aprender. Esta imagen no anula la cuestión de la existencia de la verdad y la de su búsqueda, como no anula la cuestión del pensar o del aprender. Los sitúa en otro plano, al desplazarlos. Así, podría decirse: no se piensa (o no se busca el saber o aprender) siempre que se quiere, sino cuando se puede, cuando hay cosas, fuera de nosotros, que al tocarnos, al forzarnos, al violentarnos, nos colocan en la necesidad vital de hacerlo. Se piensa, en fin, no porque sea posible (o porque se hayan gestionado, o diseñado o programado las condiciones apropiadas para ello), sino más bien porque, siendo en cierto modo imposible, necesitamos hacerlo porque hay cosas que nos fuerzan (nos empujan, nos mueven) a ello. Por tanto, el pensar, como el aprender, se relacionan con lo pensado o con lo aprendido (con lo que hay que aprender o con lo que se aprende) no porque el pensador o el aprendiz sepan elegir sus objetos o sus motivos (para pensar o para aprender), sino porque tanto en un caso como en otro lo pensado o lo aprendido no dependen del sujeto: se ven forzados desde fuera a ello. Nadie puede dar una forma acabada a eso que está fuera y que nos obliga o nos fuerza a pensar. Tampoco cabe presuponer una afinidad, constituida en un a priori, entre el pensador o el aprendiz y, en un caso, la verdad, o, en otro, lo aprendido. Esta es la base de la crítica de Deleuze a la imagen dogmática de la filosofía: la que presupone que pensamos naturalmente, o lo que es lo mismo, que tendemos naturalmente a pensar o a saber y que existe, por tanto, una buena voluntad del sujeto pensante, una cuestión que se reduciría a Deleuze, G. (1964) Proust et les signes, París, P.U.F. La referencia aquí al poeta no significa una reivindicación de un modo más o menos lírico o sentimental de pensar, actuar o relacionarnos con el mundo. Lo poético (en el sentido de la antigua palabra griega poíesis) hace referencia, primero, a aquella modalidad de actividad técnico-artísitica que se evalúa por sus productos o resultados, y, en segundo lugar, a una dimensión creadora a través de la cual el sujeto que piensa aquello que le da a pensar se hace presente (produciendo su propia presencia) en aquello que es pensado. Es pensando lo que nos da a pensar como producimos nuestra propia presencia en ello. Bárcena, F. (2006) La experiencia reflexiva en educación, Barcelona, Paidós. 11 Aristóteles, Metafísica, ob. cit., A, I, p. 73. 10 10 asegurar un acto de voluntad, una decisión volitiva de querer lo verdadero y el método apropiado para alcanzarlo. Como si bastase voluntad, decisión y método. La crítica de Deleuze tiene, por tanto, que ver con una puesta en cuestión de la sumisión de la experiencia al saber y con un enjuiciamiento de la idea de que el método es el garante del saber. Entendido como un momento de la educación, la cuestión del aprender no se resuelve ni el en saber ni en el método. Tampoco en la buena voluntad ni en la anticipación. Voy ahora a plantear un giro, y proponer una idea de la educación que tiene que ver, en primer lugar, con un encuentro entre generaciones en la filiación del tiempo, y en segundo término, con una «toma de conciencia» o con un «caer en la cuenta» de lo que ya sabíamos y, al mismo tiempo, ignorábamos. 1. La idea del encuentro entre generaciones la formuló, en un fragmento de Dirección única, Walter Benjamin en los siguientes términos: «Dominar (Beherrschung) la naturaleza, enseñan los imperialistas, es el sentido de toda técnica. Pero, ¿quién confiaría en un maestro que, recurriendo al palmetazo, viera el sentido de la educación en el dominio de los niños por los adultos? ¿No es la educación, ante todo, la organización indispensable de la relación entre las generaciones y, por tanto, si se quiere hablar de dominio, el dominio de la relación entre las generaciones y no de los niños? Lo mismo ocurre con la técnica: no es el dominio de la naturaleza, sino dominio de la relación entre naturaleza y humanidad» 12. Este dominio, en mi interpretación del fragmento, nada tiene que ver con una idea del poder o del control, ideas tan afines y necesarias al discurso pedagógico, como ya he sugerido antes, que pretende que el cambio o la transformación en el otro (el aprendiz) depende del dominio de las variables pedagógicas adecuadas, es decir, de una acción programada y convenientemente planificada que deja poco al azar o al acontecimiento; a lo imprevisible. Tiene más que ver, me parece, con un saber habitar esa relación que es, al mismo tiempo, un no-saber (anticipadamente) cómo hacerlo; es habitar la relación con una cierta clase de presencia: un hacerse presente en el seno de esta relación o de ese encuentro entre las generaciones, que siempre convoca un encuentro entre temporalidades diferentes: tiempo adulto y tiempo joven. En el encuentro entre generaciones, o dicho de otro modo, en el encuentro entre maestros y discípulos, valdría aquí mejor, para entender este singular dominio, la imagen de la flecha lanzada al azar que a Deleuze (que era un magnífico profesor) siempre le sedujo. La pedagogía aspira a que el alumno lo entienda todo, si el profesor hace bien su trabajo, es decir, si ha sido capaz de controlar todas las variables pedagógicas en curso; contra esta imagen Deleuze, al responder en su Abécédaire a una pregunta de Claire Parnet sobre la letra «P» de «profesor», señala: Está ese primer aspecto: lo que alguien no comprende. Hay posibilidad de que lo comprenda después, etc. Yo creo que los mejores estudiantes son los que hacen las preguntas una semana después. […] Así que, para mí un curso siempre ha sido algo que no estaba destinado a ser comprendido en su totalidad. Un curso es una especie de materia en movimiento, es a decir verdad una materia en 12 Benjamin, W. (20002) Dirección única, Madrid, Alfaguara, p. 97 11 movimiento, y... por eso es musical; y del cual cada uno, o cada grupo, o en última instancia cada estudiante, toma lo que le conviene. Un mal curso es algo que, literalmente, no conviene a nadie. Pero no podemos decir que todo conviene a cualquiera, así que es preciso que la gente espere, casi hasta el límite. Ni que decir tiene que hay quienes se duermen a la mitad, y no se sabe por qué misteriosa razón se despiertan en el momento que les interesa. No hay una ley que diga por adelantado: «Esto le va a interesar a tal»; tampoco es que les interesen los temas, es otra cosa. Un curso es emoción. Es tanto emoción como inteligencia. Si no hay emoción, no hay nada, no hay ningún interés. Así que el problema no es seguirlo todo, ni escucharlo todo: se trata de despertarse a tiempo para aferrar lo que te conviene, lo que te conviene personalmente. Y por eso es muy importante un público muy variado, porque se notan muy bien los centros de interés que se desplazan, que saltan de uno a otro, y aquello forma un especie de tejido espléndido, una textura, sí. Eso es, sí.13 En una breve nota de 1964, que es un homenaje a Jean-Paul Sartre, donde Deleuze da testimonio de la importancia que, como maestro, tuvo aquél para toda una generación de estudiantes que tenían 20 años al final de la segunda guerra mundial, dice: «Triste generación la que carece de maestros. Nuestros maestros no son únicamente los profesores públicos, aunque tengamos gran necesidad de profesores. En el momento en que alcanzamos la mayoría de edad, nuestros maestros son aquellos que nos impresionan con una novedad mayor, los que saben inventar una técnica artística o literaria y encontrar la forma de pensar correspondiente a nuestra modernidad, es decir, tanto a nuestras dificultades como a nuestros difusos entusiasmos»14 La fórmula de Deleuze es extraña; primero, pero se trata de una extrañeza en el fondo fácil de disipar, por la distancia que existe entre el pensamiento de Deleuze (supuesto discípulo) y Sartre (pretendido maestro), por ejemplo con respecto a su orientación antifenomenológica (en efecto, a menudo los maestros son los que animan a sus discípulos a buscar sus propios caminos, es decir, a abandonar a sus maestros); la segunda razón se debe a la heterogeneidad de esta afirmación («Triste generación la que carece de maestros») con la filosofía del mismo Deleuze, la cual deja poco espacio para un elogio de la condición del maestro: frente a la continuidad entre las generaciones, Deleuze siempre admiró la discontinuidad y la flecha lanzada al azar de la que hablé antes, conectada con una crítica filosófica a la idea del reconocimiento. La crítica deleuziana pondría en cuestión el error como un estado negativo del pensamiento y el saber como un elemento o ingrediente de lo verdadero; dos postulados, por cierto, inscritos a fuego en la pedagogía y en la filosofía de la educación que defiende. Recordemos que, según Deleuze, como recordaba François Zourabichvili, «el concepto de error, en el que la filosofía sitúa todo lo negativo del pensamiento, está construido sobre el esquema de una intervención exterior que aparta al pensamiento de sí mismo y opaca accidentalmente, y por lo tanto de manera provisional, su relación natural con la verdad»15. Esta segunda razón, conectada con la primera, es muy interesante; porque si la única Deleuze, G. (2004) P comme Professeur, en L'Abécédaire de Gilles Deleuze. Pierre-André Boutang, DVD, 3 vol. 14 Deleuze, G. (2005) Él fue mi maestro, en La isla desierta y otros textos, Valencia, Pre-Textos, p. 105. 15 Zourabichvili, F. (2004) Deleuze. Una filosofía del acontecimiento, Buenos Aires, Amorrortu, p. 18. 13 12 crítica que nos cabe, a partir de ese modelo de reconocimiento que tanto la filosofía como la pedagogía han asumido sin ponerlo en cuestión, es la crítica de lo falso, entonces el trabajo crítico, como dice Deleuze, no molesta a nadie. Y se trata de hacer daño, para movilizar el pensamiento: «Mientras nos contentamos con criticar lo 'falso', no hacemos daño a nadie (la verdadera crítica es la crítica de las formas verdaderas, y no de los contenidos falsos)» 16. Por la misma razón, admiramos el genio de aquél que representa lo contrario de lo que pensamos: sea Sartre o Kant, que encarna, para Deleuze, el modelo de la falsa crítica: hay que aprender a admirar la obra de los que denunciamos: «Hay que estar inspirado, poseído por los genios a quienes se denuncia»17. 2. Mi segunda idea, que la educación es una toma de conciencia más o menos súbita, un momento existencial del y en el aprender, la tomo de una experiencia de lo más dramática: la propia toma de conciencia de Fritz Zorn, que la adquiere mientras se está muriendo. Antes de morir, Zorn escribe su único libro, Mars, donde describe el infierno de una educación familiar burguesa que se las ingenia para esquivar implacablemente toda cuestión relevantemente existencial, para negar los dramas, el sufrimiento, los deseos, la vida misma: para educar con una muerte en vida; es decir, para eludir el presente y matar el tiempo. Zorn vive el infierno de una exclusión de lujo, en las antípodas de los indigentes que pueblan el mundo, pero a la postre igualmente funesto. Hablando de sus padres, dice Zorn: Hoy no los considero tan «culpables», sino más bien víctimas, junto conmigo (covíctimas), de la misma situación falseada. Ellos no habían inventado esa errada forma de vivir, ellos habían sido también engañados -tanto como yo- por esa vida falsa, aceptada sin espíritu crítico […] Lo malo no eran mis padres, ya que ellos no eran malvados; hoy sólo puedo sentir piedad por ellos. Lo que era malo era el hecho de que el mundo en el cual yo crecía no debía ser un mundo imperfecto, ya que su armonía y su perfección eran obligatorias. Yo no debía caer en la cuenta de que el mundo no era perfecto […] Me habían educado de manera que no pudiera caer en la cuenta. Y tuvo éxito.18 La educación que Zorn recibió -seudónimo adoptado por el autor del libro, publicado tras su fallecimiento a la edad de treinta y dos años, víctima de un cáncer, y que significa en realidad «cólera»- le había enseñado a «utilizar lo que había aprendido», para decir siempre «sí». Pero no le había enseñado a «caer en la cuenta». Zorn utilizó lo que había aprendido, pero no aprendió a utilizarse a sí mismo: no logró progresar hacia sí mismo. Es evidente que lo que acabó con su vida fue un cáncer letal. Pero él ya lo estaba antes de haber sido engullido por la muerte, como acontecimiento de su cuerpo. Tuvo que vivir afrontando su morir sin haber aprendido a vivir. Derrida escribió que «aprender a vivir es madurar, y también educar: enseñar al otro, y sobre todo a uno mismo». 19 Aprender a vivir debería significar también Deleuze, G. (2005) Sobre Nietzsche y la imagen del pensamiento, en La isla desierta y otros textos, ob. cit., p. 181. 17 Ibid., p. 181. 18 Zorn, F. (2009) Bajo el signo de Marte, Barcelona, Anagrama, pp. 68-69. 19 Derrida, J. (2006) Aprender a vivir. Entrevista con Jean Birnbaum, Buenos Aires, Amorrortu eds., p. 21. 16 13 aprender a morir, aprender a tomar en cuenta, para aceptarla, la mortalidad absoluta. Madurar: salir de la infancia, «progresar hacia sí mismo», emanciparse. Zorn aprende lo esencial de su vida cuando está ya muriendo; cuando escribe su libro, y su escritura es la materialización de esa toma de conciencia, una escritura que adopta la forma, inevitable, de una biografía: una vida escrita. Al darse cuenta de que el relato, o la ficción, en la que ha vivido es falsa avanza hacia un final que contiene más que lo que hasta ahora contenía lo que había vivido. El testimonio de Zorn enseña, entonces, que hay un tipo de educación que, renunciando a su finalidad propia -pues toda educación es aquello que nos hace salir afuera (educere)-, en vez de emanciparnos y hacernos madurar, nos minoriza, volviéndonos esclavos de una vida que se muere antes de haberla experimentado o desarrollado. Este frustrado progreso hacia sí mismo es una suerte de muerte: la muerte de una potencia que, no actualizándose, permanece eternamente como potencia. De todos modos, dicho proceso no es un progreso ni tan metódico ni tan mecánico como cabría suponer o quizá una pedagogía deseara. No es lineal ni continuo, sino discontinuo y repleto de contingencias y vericuetos. Por eso el aprender, lo que se llama aprender de verdad, entendido este aprendizaje como un caer en la cuenta o como una toma de conciencia, es lo inanticipable antes de su propio tiempo, lo imprevisible en sus resultados y efectos, y más que causal, es algo casual. Cuando aprendemos de verdad, lo hacemos por casualidad. Viene repleto de constantes decepciones, pues solo al final de la historia ésta alcanza su sentido pleno, aunque dicho final se prefigure (o se imagine) en cada uno de los episodios que la componen, si bien cada uno de ellos es tan contingente e imprevisible como el final mismo, sobre todo si es un buen final; el adecuado final de una historia bien contada. Para que la historia se desarrolle plenamente, para que avance, o para que progrese, como para que la educación como un progreso hacia sí mismo se desarrolle, es necesario provocar constantemente decepciones en cada momento, en cada instante; o lo que es lo mismo: es preciso que las expectativas del sujeto (de la educación) o las del lector (de la historia que lee o que le cuentan) se frustre, porque de lo contrario no habría ningún final, ningún término o ninguna conclusión. Hay que aprender a concluir. Y este aprender es, también, otro tipo de aprendizaje de la muerte, de la despedida. Hasta aquí he ofrecido dos imágenes de la educación: una tiene que ver con cierto dominio (y por tanto cierta manera de estar y habitar) de la relación entre las generaciones, un dominio que no pasa ni por la continuidad ni por el control; y la otra tiene que ver con un caer en la cuenta, con una toma de conciencia destinada a emanciparnos. Por una parte, el proceso madurativo de un individuo consiste en un proceso temporal de descubrimiento del yo, de su subjetividad o mundo interno, de una identidad tensada siempre entre el anhelo de un cultivo solitario de sí misma y una aspiración (pero también temor) a encontrarse con el otro, con otra subjetividad. Toda educación del ser humano no puede dejar de ser sino una experiencia del encuentro de un yo con el mundo y con uno mismo. Una experiencia, un cultivo o un cuidado de sí mediado por cierta concepción del lenguaje. En segundo lugar, ese proceso madurativo en que consiste la educación se articula como 14 una experiencia de «formación» (Bildung), es decir, en una salida de esa subjetividad y en un regreso a la misma pero articulándola de otro modo. O dicho en otros términos: la educación es no sólo instrucción o adquisición de conocimientos, sino transformación a través de la salida, el viaje, la exposición. Y en la idea de que, con todo, el ser humano es un ser cultural, un ser que sólo puede madurar y formarse a través de las producciones culturales que él mismo crea. En definitiva, que fuera de la cultura, el ser humano no tiene posibilidad humana alguna. Por último, la educación, como maduración y formación, implica la capacidad del hombre, y su coraje, para hacer uso de su libertad, para luchar contra lo que le oprime y buscar lo que anhela, es decir, para pensar, actuar, querer y desear por sí mismo, para soltarse de la tutela ajena: emanciparte ética, política e intelectualmente. 3. Un aprendizaje obstinado. Es una experiencia conocida, e históricamente bien documentada, la de aquellas vidas vinculadas a la obligación de seguir adelante pese a las fuertes resistencias que deben vencerse cuando las suyas forman parte de lo que antes se identificaba como «vidas lisiadas» y ahora son nombradas, movidos por un espíritu supuestamente más humano, como impedidas, discapacitadas, o como personas necesitadas de cuidados especiales. Este impulso de resistencia frente a un entorno hostil parece corresponderse con un cierto mandato que puede llegar a vivirse como un imperativo existencial y a la vez estético, pues es en la creación estética -que es otra clase de improvisación- donde algunos aprendieron a exponerse a una forma de autoridad no esclavizante, a una forma no represiva de diferencia. El arte, como la poesía, ne s'impose plus, elle s'expose, decía Paul Celan. Este imperativo dice: «Has de cambiar tu vida», y tiene una resonancia poética en unos versos de Rilke, en su poema El torso de Apolo. Ante el torso mutilado de Apolo, el poeta parece declamar que en lo fragmentario de ese torso está su perfección; dice Rilke: «No conocimos tu cabeza inaudita, donde maduraba el globo del ojo», y esto parece sugerir que a pesar de la mutilación de su soporte material, Apolo posee la fuerza y la potencia de un mensaje que, a partir de sí mismo, parece querer decir: «Has de cambiar tu vida». La vida de Carl Hermann Unthan, nacido en la Prusia Oriental en 1848 y muerto en 1929, es una de esas vidas mutiladas que descubren en algún momento tal imperativo. Antes de morir a los 81 años, y cuando había cumplido más o menos los 60, mecanografió con sus pies y con la ayuda de un punzón una especie de «apuntes sobre una vida sin brazos, con treinta imágenes». Unthan nació sin brazos, pero a los 6 o 7 años descubrió la posibilidad de tocar el violín, siempre y cuando estuviera fijado en un cajón asentado al suelo. Y con un implacable tesón se puso a ello, mediante un método ideado por él mismo, de modo que el pie derecho hacía las veces de la mano que pulsa las cuerdas mientras que el izquierdo se encargaba del arco. Logró ser admitido en el Conservatorio de Leipzig, y alcanzó, con muchísimos esfuerzos, un elevado grado de virtuosismo, logrando dar algunos conciertos. 15 Es muy fácil hacer de una vida como la de Unthan una especie de testimonio de supervivencia que sirva de ejemplo a padres de hijos con discapacidades semejantes a la suya. Una especie de lección moral destinada a hacernos recapacitar al resto de las personas supuestamente normales: ejemplo de tesón y coraje, de resistencia y autosuperación. Sus apuntes no son, en realidad, ni una autobiografía ni unas memorias; su tono es, a la vez, ingenuo y sentimental. En su libro Has de cambiar tu vida, Peter Sloterdijk dice que estos apuntes podrían ser leídos como una performance de toda una filosofía de la vida, entendida esta expresión en un sentido muy popular. Unthan aparece ante sus lectores como un artista, como un virtuoso del violín que se incrusta en un virtuosismo más amplio: el ejercicio de un arte de vivir que traspasa todos los aspectos de su existencia. Sería su filosofía, dice Sloterdijk, algo así como -y le cito textualmente- un «existencialismo de lisiado» con tintes vitalistas: «Según éste, el impedido tiene la oportunidad de asumir su estado de minusvalía como punto de partida para una autoelección». 20 Unthan interpreta su discapacidad como la oportunidad de un aprendizaje: como una escuela de la voluntad: «Me agarraré con puño de hierro, lo sacaré todo de mí mismo» (p. 65); «en aquél que desde el nacimiento depende de sus propios intentos y al que no se le impide hacerlo […] se desarrolla una voluntad...el impulso de independencia...incita a seguir con las tentativas» (p. 65). Unthan se propone sacar «todo de sí mismo», someterse a algo así como a un proceso de (re)educación, en el sentido en el que esta palabra refiere el acto de salir hacia fuera, sacar al exterior lo que se lleva dentro, las potencias propias para desarrollarlas y ejercitartas al máximo. Pero, al mismo tiempo, esa educación se ve acompañada de una disposición emocional que prohíbe toda melancolía y autocompasión. Como dice Sloterdijk: «La repulsa que siente Unthan hacia toda clase de compasión nos recuerda posiciones análogas en la filosofía de Nietzsche».21 El escrito de Unthan concluye con estas palabras: «Yo no me siento en nada disminuido en relación con personas físicamente íntegras […] Todavía no me he topado con ningún hombre con el que, consideradas todas las circunstancias, hubiera querido cambiarme» (pp. 65-66). Unthan dice haber luchado «de buena fe», sobre todo contra sí mismo, más que contra su entorno. Y reconoce que los «gozos espirituales más finos» que ha obtenido en esa lucha a causa de la ausencia de brazos, «a ningún precio los querría yo ceder al mundo» (p. 66). La lucha de Unthan se condensa en dos conceptos: emancipación y deseo de participación. Se trata, dice, de dejar al minusválido «suficiente luz y aire para su desarrollo» (p. 66), o lo que es igual: concederle la oportunidad de participar en la vida normal. En esta filosofía, concentrada en el empeño de hacerse una voluntad fuerte, Unthan hace su propia elección: abrirse paso en el mundo contra toda compasión esclavizante de los otros, contra todo cuidado que no disimula la piedad que se debe a los que se reconoce como desiguales, como si fueran los actos de piedad el medio de su igualación, cuando lo que piden es que sean tratados con justicia. Quiere ser uno como los demás, vivir en el mundo en el que todos los Sloterdijk, P. (2012) Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica. ob. cit., p. 65. Todas las referencias al libro de Unthan están tomadas del ensayo de Sloterdijk. 21 Ibid., p. 65. 20 16 iguales viven. Y por eso aspira a una norma -la de la normalidad- que es la misma que siempre está en trance de expulsarle. Unthan, como minusválido, forma parte de los artistas del sufrimiento; del existencialismo de la obstinación y de un heroísmo del deseo de normalidad. Busca hacer de la normalidad a la que aspira el premio de la anormalidad que los otros perciben en él, y en cierto modo parecen avergonzarles. Es una vida, la suya, vivida a pesar de, y esa vida obliga a su artista de la superación a hacer una ostentación permanente de la alegría de vivir. Si a veces por dentro las cosas presentan otro aspecto, es cosa que no importa a nadie. Todo tiene que ver dar al discapacitado la libertad, el sol y el aire que permitan su desarrollo. Para Unthan, a pesar de su propia minusvalía, la vida merece la pena de ser vivida. Su experiencia, como el fenómeno del cuidado de gente discapacitada, impedida o minusválida -y cada una de esas palabras recorren las distintas sensibilidades con que las diferentes épocas nombraron las vidas frágiles- forma parte de un rasgo característico de los siglos XIX y XX: «La desespiritualización de las ascesis». Un fenómeno que insistía en entender la vida, toda vida, como ejercicio en la que el hombre se produce a sí mismo y se supera buscando, a través de una línea vertical, un lado superior de sí mismo que sigue siendo humano, en vez de divino. No podemos saber si Unthan tomó conciencia de que su discapacidad física fuese algo vergonzoso para él o para los demás en algún momento de su vida. Posiblemente no sentía vergüenza alguna por su condición. Un mundo autosatisfecho y orgulloso por lo normal opondrá, de todos modos, sus criterios sobre la normalidad a quienes no lo son. Y sus efectos pueden ser humillantes para ellos. Esa conciencia sí la tenía Unthan: la de un entorno hostil que impedía su desarrollo; pero también tenía la conciencia de que todo tenía que resolverse en él mismo: de él dependía todo. Porque podía hacerlo a su modo. Y además quería hacerlo así. Quizá podemos pensar ese gesto heroico y artístico de Unthan desde el concepto, acuñado por Günther Anders en La obsolescencia del hombre, de «obstinación prometeica».22 En el volumen primero de esta obra, Anders reescribe algunos fragmentos de sus diarios de California, fechados el 11 de marzo de 1942. Leemos: «Creo que hoy por la mañana he descubierto una nueva parte púdica, un motivo de vergüenza, que no se dio en el pasado. De momento, para mí, lo llamaré vergüenza prometeica; con ello me refiero a la vergüenza ante las cosas producidas [por nosotros], cuya alta calidad 'avergüenza'». 23 A continuación describe una vita que hizo con T. (previsiblemente se refiere a Theodor Adorno) a una exposición técnica inaugurada en California, y describe la conducta extraña de su amigo: «En cuanto empezó a funcionar una de las piezas más complicadas, bajó los ojos y enmudeció. Aún más sorprendente fue que ocultara sus manos detrás de la espalda, como si se avergonzara de haber llevado estos 'aparatos' suyos, pesados, burdos y obsoletos, a esa alta sociedad de aparatos, que funcionan con tanto esmero y finura». 24 Es como si a Adorno le resultase Anders, G. (2011) La obsolescencia del hombre. Vol. I. Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. Valencia, Pre-Textos, p. 40. 23 Ibid., p. 39. 24 Ibid., p. 39. 22 17 insoportable tener que estar, con su propia torpeza corporal, ante aquella perfección tecnológica. Se avergonzaba. Se avergüenza de haber llegado a ser en vez de haber sido fabricado, de haber sido nacido: «Su vergüenza consiste, pues, en su natum esse, en su nacimiento bajo, que él consideraba […] 'ordinario' porque es nacimiento».25 Vergüenza de sí mismo, entonces. Este sentimiento de vergüenza prometeica tiene como compañera contraria la «obstinación prometeica», que consiste en la negación a ser deudor de algo ante otro. Orgullo prometeico es deberse todo a sí mismo. Hay una diferencia entre ser el resultado de una fabricación (ser producido) y ser el resultado de un nacimiento (ser nacido); la que existe entre ser un engendro y ser engendrado. La supuesta vergüenza de Adorno ante la conciencia de su condición de ser nacido, frente a unos aparatos, producidos por el hombre, que parecen superarlo y humillarlo, tiene una resonancia en nosotros, de otra manera, ante la experiencia de un hijo nacido roto, incompleto y completamente imperfecto. Se mezclan aquí muchas cosas, que la sociedad, incluso rodeada de las mejores intenciones, no hace sino reforzar hasta crisparnos. Todo ello tiende a concentrarse en una fórmula: «Esto es un error en mi historia. No lo tenía previsto». Final. Es imposible anticipar la deriva de un pensar, como la del propio devenir de una existencia; los caminos que recorrerá una inteligencia o una vida, cuando el azar, lo imprevisto, y lo extraño producen lo inaudito. La razón, que aspira a la certeza, rechaza como un mal la contingencia, como una vida prevista sin fisuras vive como derrota las sorpresas y lo que la vuelve discontinua ante su historia. Y como somos, no el resultado de la aplicación de un programa, sino seres venidos al mundo por el nacimiento -hemos sido engendrados, no somos un engendro- nuestra fe en el poder de la razón y nuestra vocación prometeica no saben cómo hacer cada vez que la historia de una vida, anticipada en lo continuo, se pliega sobre sí misma como arruga y se fractura, obligando a vivirse como una auténtica improvisación existencial. No hay manera de negar nuestra fragilidad, nuestro total desvalimiento como humanos. Y a menudo afirmamos esta condición, pero nos consolamos pensando que es el precio que hay que pagar si queremos aspirar a una vida mejor; una vida que no es esta vida, sino una vida verticalmente situada más allá de lo humano. Pero es esta vida la que tenemos que vivir; en cada instante. Porque no hay otra. REFERÊNCIAS: AGAMBEN, G. Idea de la prosa. Barcelona: Península, 1989. ANDERS, G. La obsolescencia del hombre. Vol. I. Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. Valencia: Pre-Textos, 2011. 25 Ibid., p. 40. 18 ARISTÓTELES. Metafísica. Madrid: Gredos, 2001. AGAMBEN, G. Desnudez. Barcelona: Anagrama, 2010. BÁRCENA, F. El aprendizaje como actontecimiento ético. Sobre las formas del aprender. Enrahonar. Revista de Filosofia, 31, p. 9-31,2000. BÁRCENA, F. La experiencia reflexiva en educación. Barcelona: Paidós, 2006. BÁRCENA, F. El aprendiz eterno. Filosofía, educación y el arte de vivir. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2012. BÁRCENA, F. El alma del lector. La educación como gesto literario. Bogotó, Colombia: Asolectura, 2012. BÁRCENA, F. La experiencia reflexiva en educación. Barcelona: Paidós, 2006. BÁRCENA, F. El aprendiz eterno. Filosofía, educación y el arte de vivir. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2012. BENJAMIN, W. Dirección única. Madrid: Alfaguara, 2002, p. 97 DELEUZE, G. P. comme Professeur. In: L'Abécédaire de Gilles Deleuze. Pierre-André Boutang, 2004. (DVD, 3 vol). DELEUZE, G. Él fue mi maestro, en La isla desierta y otros textos. Valencia: Pre-Textos, 2005. DELEUZE, G. Sobre Nietzsche y la imagen del pensamiento. In: La isla desierta y otros textos. 2005. DELEUZE, G. Proust et les signes. París: P.U.F., 1964. DERRIDA, J. Aprender a vivir. Entrevista con Jean Birnbaum. Buenos Aires: Amorrortu eds., 2006. SEEL, M. De la desventaja y utilidad del no-saber para la vida. In: El balance de la autonomía. Cinco ensayos. Barcelona: Anthropos, 2010. SLOTERDIJK, P. Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica. Valencia: Pre-textos, 2012. VALÉRY, P. Eupalinos ou l'arquitecte: l'âme et la danse. In:Oeuvres. Tomo 1. Paris: La Pléiade, 1960. ZORN, F. Bajo el signo de Marte. Barcelona: Anagrama, 2009. ZOURABICHVILI, F. Deleuze. Una filosofía del acontecimiento. Buenos Aires: Amorrortu, 2004.