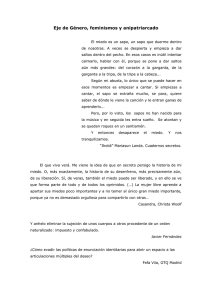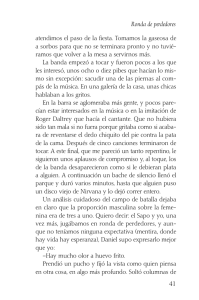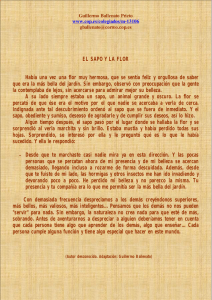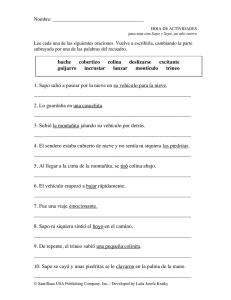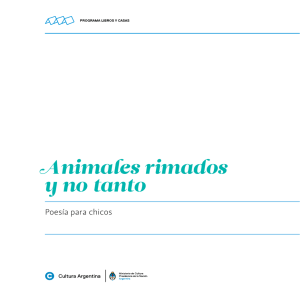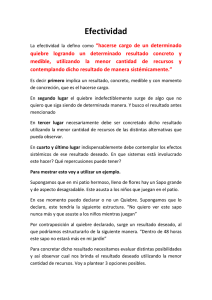Ronda de perdedores
Anuncio

Jorge Saldaña Otros títulos La venganza de la vaca Los vecinos mueren en las novelas El misterio de Crantock Sergio Aguirre El “Lunático” y su hermana Libertad Paul Kropp El abogado del marciano El alma al diablo Un poco invisible Marcelo Birmajer Los años terribles Yolanda Reyes Jorge Saldaña Tintín y el Sapo tienen una vida social prácticamente nula y pasan sus días encerrados viendo películas o leyendo cómics. Para el resto de sus compañeros son dos perdedores natos. Cambiar esa imagen no parece sencillo; sin embargo, el Sapo tiene una gran idea: filmar una película basada en “Kenegusha”, el cómic que escribe y dibuja Tintín. Aunque en principio el proyecto suena disparatado, amigos, vecinos y familiares se muestran dispuestos a colaborar. Y así, lo que parece un simple intento por alejarse de una realidad hostil, les brindará a los amigos una oportunidad de descubrir el lugar que quieren ocupar en el mundo. Ronda de perdedores Los ojos del perro siberiano Nunca seré un superhéroe Ella cantaba (en tono menor) Antonio Santa Ana Ronda de perdedores Ronda de perdedores Jorge Saldaña ¿Quién conoce a Greta Garbo? La tercera puerta Norma Huidobro Palomas son tus ojos Eduardo Dayan Veladuras María Teresa Andruetto Tony Cecilia Velasco El jamón del sánguche Graciela Bialet CC 26504613 ISBN 978-987-545-320-3 www.librerianorma.com www.kapelusznorma.com.ar Jorge Saldaña Nació el 10 de enero de 1969 en Buenos Aires. Es abogado, egresado de la Universidad del Salvador. Fue redactor de la revista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios durante dos años, y en 1994 recibió una mención especial de la Editorial Baobab por su cuento “El Duelo”, que fue publicado en una recopilación de jóvenes narradores argentinos. Está casado y tiene un hijo, Joaquín. Ronda de perdedores es su segunda novela; la primera, Solo cuando me río, continúa inédita. Imagen de cubierta Crédito johnkworks / shutterstock images Ronda de perdedores Jorge Saldaña Premio Norma de Literatura Infantil y Juvenil 2012 www.librerianorma.com www.kapelusznorma.com.ar Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Guatemala, Lima, México, Panamá, Quito, San José, San Juan, Santiago de Chile A Karina y a Joaquín. Índice I.11 II. 49 III. 127 IV.163 V.197 Agradecimientos 213 “Oye, fíjate en el desierto. Es un lugar maravilloso, ideal para que un hombre se sienta vivo. En el desierto oigo música constantemente. Es un espectáculo musical. Está lleno de vaqueros y de esos tipos que viven solos, ¿cómo les llaman?, solitarios, eso es. Vaqueros, solitarios y pioneros, eso es el desierto. Buscadores de oro. Tú, como hombre joven que eres, ¿qué quieres?, ¿te gustaría ver una película así? –Antes de que pudiera contestar, Teppis prosiguió—: Me gusta la historia. Y contrataría a un director de talento para que dirigiera esta película, un director que conociera el desierto.” Norman Mailer, El parque de los ciervos. I Mi abuelo siempre dice: “Yo no me llamo. Cuando vine al mundo me pusieron un nombre, y desde entonces dejo que me distingan por él”. Entonces, llámenme Tintín. No, no es por el personaje de Hergé, es como un diminutivo de Joaquín, o más bien un apodo. Mi apellido es Almada, tengo diecisiete años y creo que es verdad que ciertos hechos funcionan como bisagra. También que tienen un principio, y en este caso puede haber sido en el otoño. Todo se volvía un poco más gris y estaba cansado de sentirme en el lugar y el momento equivocados. Me agarrotaban las dudas y pronto reconocí que Jorge Saldaña el día se escurría y yo seguía ahí tirado, en el jardín de casa, mirando crecer el pasto. De noche, en mi habitación, entrelazaba los dedos de las manos detrás de la nuca y me quedaba vigilando el techo. Jugaba a que un lamparón de humedad en el cielo raso era la estrella de la muerte, y yo Han Solo aproximándome en el Millennium Falcon. Desde el borde de la cama el cosmos se presentaba abrumador, y las estrellas se diluían en distancias infinitas. En esa época ni siquiera disfrutaba saliendo a correr. Lo hago por lo menos tres veces por semana, un mínimo de cuatro kilómetros y los sábados me acompaña Mancha. Es mi perro, un labrador negro con una aureola blanca en el pecho. Cuando estoy corriendo y cambio el aire siento que puedo seguir indefinidamente. Trotando me gusta pensar en las cosas que dibujo, ver detalles en la gente, en los árboles y en los edificios. Busco colores y luces para imitar. Pero en esos días, hace casi un año, no lo sentía así. No me entusiasmaba con lo que leía y me la pasaba mirando la tele, cambiando de canales. Me colgaba horas en Internet bajando música en cantidades obscenas, tanta que nunca voy a tener tiempo para escucharla. Soy de esos a los que no les gusta leer y escuchar música al mismo tiempo. No se puede, el que dice que sí no disfruta ninguna de las dos cosas. Es mejor leer en silencio, porque los textos están llenos de ritmo. Y un disco debe escucharse a todo volumen, como corresponde, con la caja del 12 Ronda de perdedores cd en la mano y tratando de descifrar algún secreto escondido en el diseño de la tapa. Casi todos los viernes el Sapo se queda a pasar la noche. Al costado de mi cama, tendido sobre la alfombra en una bolsa de dormir, ronca con un sonido muy parecido a los lamentos de Chewbacca. Puede haber sido por eso lo de Han Solo. El año pasado, ese día de la semana teníamos Educación física a la tarde y él casi no participaba, víctima de súbitos ataques de asma que sabía sobreactuar. Así que se limitaba a pararse al lado del profesor y este le hacía tomar lista, que nos alcanzara pelotas de handball o colchonetas donde hacer abdominales. A la salida era imperioso parar en The Kingdom, y escarbar en los anaqueles de DC y Marvel, gastando las horas para tropezar con alguna novedad. Inclusive hoy día hay clientes que nos creen empleados del local y nos preguntan precios o nos piden descuentos por ejemplares usados. Al dueño no le jode; por el contrario, alguna vez lo agradeció. El Sapo se llama Daniel Nirima, es petiso, gordo y es mi mejor amigo, aunque su ego sea inversamente proporcional a su estatura. Como le cuesta aceptar los kilos de lastre usa remeras negras, con el logo de algún superhéroe estampado y que le quedan inmensas. También lleva pantalones holgados, con los bolsillos llenos de tapas de gaseosas, llaves, pilas viejas y cualquier basura sin ningún tipo de finalidad, aunque él afirme lo contrario. Es un pibe con buen humor, en serio. El problema es que muy pocos se dan cuenta si está hablando de 13 Jorge Saldaña verdad o en joda y puede ser que, ocasionalmente, hasta a él le cueste diferenciarlo. Tiene una habilidad natural para construir o arreglar cosas. A los dos nos gusta hacer maquetas de aviones o naves espaciales, y él siempre tarda más y le quedan mejor. Desde que afrontamos lo de hacer la peli fue el más constante y detallista. Algunos viernes, si se nos antoja, vemos películas hasta tarde, y de vez en cuando mi viejo se queda con nosotros. Él es una especie de artista frustrado, le encanta dibujar y escribir. Sí, de tal palo… A mamá le gusta el cine pero sin exagerar. Es psicóloga y nos acompaña leyendo, sentada en el sofá y con Mancha echado a los pies. En mi habitación Daniel elige la música y yo propongo listas en voz alta. Enumeramos los libros que llevaríamos en algún supuesto viaje, los capítulos más aburridos de cualquier serie de la tele y, ya en la madrugada, ineludiblemente, ranqueamos los diez mejores cómics que leímos. No quiero justificarme, pero la verdad es que poco se compara a lo que te pasa al abrir una revista flamante: la hojeás y sentís el olor de la tinta recién impresa. Pasás la vista por los dibujos pero nunca sabés exactamente de qué va la historia hasta que te sentás y la leés, y se te revela la combinación de los dibujos y el texto. Un buen lugar para leer una historieta es siempre al lado de una ventana: la de un colectivo o la de tu habitación, la de la biblioteca o la del bufé del colegio. Pero el lugar perfecto es al aire libre, un día de sol y bajo la sombra de un árbol generoso. 14 Ronda de perdedores Con el cine siento algo parecido. Hay imágenes que forman parte fundamental de mi mapa emocional. Quiero decir: así como un montón de canciones son la banda de sonido de mi vida, también podría pegar partes de diferentes películas, una detrás de la otra, y armar un recorrido por las cosas que más me importan. Hubo una tarde de marzo en la que me sentí incómodo. No por no saber expresarme sino porque sabía que era inútil intentarlo. ¿Cómo explicar que tenía esta sensación baldía porque algo tenía que cambiar y que no iba a saber qué cambió hasta que pasara el tiempo, lo viera partir o descubriera su ausencia? Era un lunes, eso seguro. Afuera llovía con ganas y los transeúntes se refugiaban debajo del toldo de la vereda. En la comiquería había solamente un cliente, un pibe con anteojos oscuros de aviador y con un impermeable que, indudablemente, era del padre o del abuelo. Digo porque le quedaba grande y estaba muy usado. Buscaba entre los libros con desgano, como si anduviera de paso. Tenía el pelo mojado y al abrir Solaris una gota cayó entre las páginas. Yo, para variar, leía sentado en un banco alto, de madera, al lado del mostrador. Repasaba El Eternauta, en días de tormenta me gusta tenerlo entre las manos. Levantaba la cabeza de vez en cuando para ver cómo la gente en la calle se cubría con un diario o abría precipitada un paraguas al descolgarse del bondi. 15 Jorge Saldaña Ernesto, el dueño, fumaba mecánicamente un Marlboro y estudiaba un catálogo de envíos. Es un tipo de cuarenta y monedas. Nunca le pregunté la edad. Tiene un bigote tupido en forma de manubrio de bicicleta, y es de las mismas dimensiones que un oso polar. Debe pesar ciento cuarenta kilos o más, no sé. Recostado sobre el mostrador, apoyándose en los codos y con la cabeza inclinada parecía un búfalo a punto de arremeter, con los cuernos en punta. Sin embargo pasaba con infinita delicadeza las hojas del folleto, y tardaba más en dar vuelta la página que en leerla. Ernesto tiene unas manos enormes, pero trata las revistas y los libros que vende como si fueran reliquias, objetos de culto que solamente sirven si se mantienen intactos. El Sapo se entretenía removiendo cómics de Daredevil; buscaba uno en particular con vehemencia. Un pibe del colegio le había dicho que en los años 60 se había editado cierto número en el que Daredevil entrenaba tropas para pelear en Vietnam. Esto al Sapo le cayó como una patada. ¿Por qué? Es difícil de explicar pero voy a tratar. El viernes anterior mis viejos alquilaron un dvd y mi papá nos llamó a los gritos, como si se quemara la casa. —¿Qué van a hacer esta noche? —preguntó mientras disponía un mantel sobre la mesa ratona en el living. También habían comprado pizza y mamá ya venía de la cocina con platos y servilletas. —Nada —contesté mientras retiraba los pies de la mesita. 16 Ronda de perdedores —Entonces queremos que vean una película con nosotros —agregó dando por entendido que no aceptaba protestas. Mi viejo opina que en los colegios deberían exhibirse películas. Inclusive le acercó una lista al director del mío. Cada vez que puede, nos obliga al Sapo y a mí a ver una de esas que considera “imprescindibles”. En fin, a veces es un aburrimiento de muerte y otras, no muy seguido, la peli está buena. Esa noche vimos Bowling for Columbine, de Michael Moore. Terminó y Daniel empezó a hablar con mis viejos sobre por qué los norteamericanos son como son y la relación que tienen con las armas. En contrapartida ellos lo adoctrinaron con toda una catequesis típica, que va desde la conquista del Oeste hasta Irak y Afganistán, todo sin eludir el sudeste asiático y el bloqueo a Cuba. No me acuerdo cómo remataron discutiendo sobre el peronismo de los 70 y el golpe de Estado. Para esa hora yo cabeceaba y me despertaba cada tanto porque Mancha me lamía la mano que seguía con olor a mozzarella. Mis viejos son así. Les gusta leer y se toman su tiempo para hablar de las cosas que, si no fuera por ellos, nunca sabría. Bueno, el tema es que al Sapo le pegó por el lado de querer cambiar el mundo. Ese lunes buscó cualquier pretexto en clase para hablar de la película, pero los profesores no tenían ganas de debatir: lo que les interesaba era seguir adelante con el programa. El único que le dio bolilla fue Lucio Parodi. Se perdieron un recreo polemizando sobre política, y no sé 17 Jorge Saldaña cómo este llegó a decirle que los cómics que leía eran propaganda yanqui y lo fustigó con lo del número de Daredevil. A Lucio no le gustan las historietas, tampoco es zurdo ni nada de eso. Solamente es de esos tipos que tienen respuesta para todo y, si no la tienen, la inventan. Pero en este caso, daba la casualidad de que se había topado con información sobre esa historieta en Internet buscando algo que nada que ver. El Sapo conocía bien de qué le hablaba, pero por alguna razón rarísima —por su memoria enciclopédica, digo— lo tenía negado. Convencido de haber visto esa revista en el negocio, su obsesión por encontrarla creció en forma totalmente exagerada. No soportó la idea de que uno de sus personajes favoritos fuera un reaccionario y quería hacer desaparecer la revista de The Kingdom. Se había propuesto romperla, quemarla, no sé. A veces el Sapo se empeña en empresas inútiles. Le insistí en que no tenía sentido encontrar ese único ejemplar y tirarlo por el inodoro. Había miles más que probaban que Daredevil no era del todo como él quería que fuese, sino como lo quería la Marvel, o Stan Lee, o quien fuera. Pero no me hizo caso. Muchas veces podía ser divertido que fuera así de insistente, pero otras no lo entendía y, aunque resultaba casi patético, era eso mismo lo que provocaba que yo me pusiera de su lado, discutiendo contra cualquiera que conspirara en su contra. Lo cierto es que esa tarde de lunes se tiró al piso y de rodillas empezó a buscar en las cajas de usados 18 Ronda de perdedores que todavía no estaban a la venta. Se sentó cruzando las piernas y revisó cada uno de los atados, revista por revista. Inesperadamente entraron al negocio dos chicas de quince o dieciséis años; eran unas bellezas rubias vestidas con uniforme de colegio privado inglés o alemán. Tenían el pelo y la ropa empapados y en su vida se hubieran presentado en una comiquería si no fuera porque caían Sputniks sobre el pavimento. Pretendían evadir la lluvia por un rato y haciéndose las divertidas empezaron a mirar qué había, hasta que fue obvio que no les interesaba nada. Entonces empezaron a reírse. No podían ocultar las carcajadas. Me asomé y entendí qué pasaba. Confieso que mi primera reacción fue también como la de ellas, pero la siguiente fue acercarme y avisarle a mi amigo: —Tenés el culo al aire. El Sapo se dio vuelta y, al entender la situación, se prendió fuego de vergüenza. Estoicamente se acomodó un poco el pantalón, se alargó la remera y sin dudarlo resistió en lo suyo, y si el local se hubiera venido abajo, igual hubiera continuado con lo mismo. Hice lo que tenía que hacer: me acuclillé al lado de él y lo ayudé. Sin entender bien el orden que seguía saqué más cajas de las estanterías y acomodé las revistas al azar, esperando que de casualidad apareciera la que buscábamos, o las rubias se fueran o se callaran la boca. Entonces las pibas pararon, nos miraron con cara anodina y volvieron a la lluvia, o al lugar adonde pertenecían, que seguro no era ese. 19 Jorge Saldaña Enseguida escuchamos ruidos de movimientos bruscos y unos pasos precipitados que recorrían el local. El pibe del sobretodo, el que miraba los libros, salió corriendo como Indiana Jones, escondiendo un tesoro entre los pliegues de la ropa. Atrás lo siguió Ernesto llevándose puesto medio negocio. Después de unos minutos volvió goteando y a las puteadas. —Me afanó un libro —dijo sacudiéndose como un pastor inglés y junándonos con indignación por no haber hecho nada. Rezongó palabras que no entendimos y después volvió al mostrador. Me quedé colgado un rato, tratando de enhebrar una idea, una en la que nunca había reparado lo suficiente: nuestro planeta no estaba deshabitado, no éramos los únicos. Había más como nosotros. Pero no fue todo, pasó algo más y si lo ordeno un poco me van a entender. Los jueves en la última hora teníamos Literatura. Me gustaba la materia pero Martha Ramírez Bavaso, la profesora, conseguía que fuese particularmente denso escucharla. No sé cuántos años tiene, pero es altamente probable que los tenga todos. Es diminuta, casi del tamaño de un enano de jardín y no exagero: daba clases enteras sin levantarse de la silla, y los que estábamos en el fondo solamente veíamos la mitad superior de su cabeza, que ostentaba una frente amplia, con preocupantes síntomas de calvicie. Usaba un par de lentes que estoy seguro fueron hechos con la 20 Ronda de perdedores base de dos botellas de JB, y al leer algo se los quitaba y entrecerraba los ojos, como si estuviera descifrando algún designio incierto en la borra del café. Tenía la voz de una cotorra australiana, así que imaginen un pasaje supremo de la literatura hispanoamericana, como aquel en el que el Cid Campeador se tira al suelo y come el pasto del lugar donde se paró el caballo del rey, pero recitado con la entonación de un loro. Esta mujer ya nos había avisado que para completar la nota del trimestre nos iba a dar algún trabajo a cada uno que sería independiente de las evaluaciones —como concepto, aclaró— y ese trabajo consistía en leer. Una mañana escribió en un montón de papelitos los nombres de cada uno de nosotros, los metió en una bolsita de polietileno con migas de galletitas y, en tanto el fondo de la clase la nominaba como secretaria de Sofovich, procedió ceremoniosamente con el sorteo. Se quitó los lentes y cada vez que extraía un papelito declamaba el nombre del alumno correspondiente. Forzaba la garganta y el sonido que emitía se le aflautaba al final. Y así fue, dejó librado a suerte y verdad el texto que a cada uno de nosotros nos correspondería leer. Todos eran cuentos de autores argentinos. Vi cómo Arlt le tocaba a Manuel Estévez, un tipo que es objeto de mi antipatía y que lamentablemente voy a volver a nombrar. La noche boca arriba fue para Agustina Rizzo y el Sapo no tuvo tanta suerte con Mujica Láinez. Por supuesto, en esa lista de treinta y cuatro historias cortas había una para mí: El sur. 21 Jorge Saldaña El destino, o los dedos retorcidos y temblorosos de la señorita Ramírez Bavaso, me hicieron el feliz acreedor de una verdad irrefutable: que nadie se muere en tu lugar. Nunca tuve un contacto directo con la muerte. Pocas veces fui a un velorio y las personas más viejas de mi familia, mis abuelos —toco madera—, gozan de buena salud. Para mí solamente se moría la gente que muestran en el noticiero, o los villanos en el cine. Cada tanto se moría Robin, sí, pero enseguida lo reemplazaban por otro. Morirse era el pañuelo rojo que sale del estómago de Gwyneth Paltrow cuando se clava el puñal en Shakespeare apasionado. Formaba parte de la historia solamente para emocionar. No voy a decir que leer a Borges hizo que me planteara el sentido de mi vida, el origen del universo o cualquier pregunta existencial que sacudiera la estantería de mi psiquis. No. Pero sí ayudó a que me notificara, fehacientemente, que a la vida se le pueden gambetear muchas cosas, pero no se puede evitar que termine. Sé también que suena excesivo adjudicarle esta responsabilidad a un cuento, y no quiero hacerlo. Pero tengo que reconocer que, como el pibe que salió corriendo de la comiquería, me descolocó. Me acuerdo de que cerré el libro, me quedé en la cama y vagabundeé mentalmente por diferentes episodios de mi pasado: la larga espera en una Navidad lluviosa, la primera vez que fui a un cine y la tortuosa lectura de El flautista de Hamelín a los seis años. Al retroceder en el tiempo me obligué a identificar mi 22 Ronda de perdedores primer recuerdo, el más lejano. No pude. ¿Eso era la muerte, el hueco vacío de un recuerdo? No me acorraló la angustia, pero algo gatilló ese cuento… Si bien era viernes, el Sapo no había venido porque cenaba con el viejo. Me costó dormirme, así que empecé a leer Dune, de Herbert, y como a las dos horas concilié el sueño. Me quedé en blanco, como en un paréntesis, y desperté a las once de la mañana del otro día con un ánimo distinto. Me vestí, me puse las Nike y bajé las escaleras. Enseguida que me vio, Mancha empezó a hacer fiesta, y apenas le hice una seña se dejó poner el collar. En el jardín mi viejo cortaba el césped mientras mamá le cebaba unos mates. Me vieron alejarme con el perro y gritaron algo, pero solamente atiné a levantar la mano para saludarlos y avisarles que ya volvía. Tiré de la correa, cruzamos las vías del tren y por Del Arca bajamos hasta la costa. Había dos o tres veleros flotando en el agua, que ese día estaba calma. Solté a Mancha, que empezó a olfatear y escarbar en el pasto. Me tiré en el suelo y sentí el césped haciéndome cosquillas en las piernas. Entorné los párpados y, qué tarado, fantaseé con encontrarme con alguna de las rubias que se rieron de Daniel en la comiquería, y me imaginé a mí mismo con la más alta de las dos. Me inventé que estábamos en un bar coqueto, en penumbra y en la mesa de un reservado. De fondo se escuchaba música jazz, tranqui, trompetas y saxos como acariciando. Todo 23 Jorge Saldaña sucedía en un ambiente como de los años cuarenta o cincuenta, casi salido de una novela de Ellroy. Ella tenía un vestido negro con escote y una estola de piel. Yo ponía cara de duro, torcía el ala de mi Stetson, la abrazaba pegando su cara a la mía y la besaba, mordiéndole suavemente el labio inferior. Me imaginé con la rubia jugando esa escena de Lauren Bacall, en Tener y no tener, esa en la que le pregunta a Bogart si sabe cómo silbar: “Solamente poné los labios juntos y soplá”. La rubia me encajaba un chupón como una ventosa y en un entrevero de manoseos me hablaba despacio, en la oreja, y se me ponía la piel de gallina. Al rato sentí que llovía, pero no agua, barro seco. Y sí, era Mancha. No sé qué quería pero enseguida se puso a rasquetear con las patas traseras en el suelo y me acribilló con tierra, pasto y hojas caídas de los árboles. Como no me quedó otra, forzosamente abandoné a Lauren, me levanté y le lancé cuanta rama tenía a mano. Pero los labradores son persistentes, adictos al juego y a la comida, y antes de darme un respiro ya estaba volviendo con medio árbol entre los dientes. Por suerte vi aparecer el Chevy de Evaristo. Digo por suerte porque Evaristo Gauna cada vez que ve a mi perro se pone a jugar con él hasta agotarlo. Mancha lo venera con toda su alegría perruna, sabe que con él tiene diversión garantizada. Evaristo y su viejo tienen un taller en la esquina de casa; él es tres años mayor que yo y lo conozco de toda la vida. El Chivo 24 Ronda de perdedores es refarolero, amarillo y con los cromos impecables, como si fueran originales. Es modelo ochenta y su dueño se pasó como dos años arreglándolo con su papá. El pibe es alto, pintón y todas las chicas del barrio están locas por él. A mí me aprecia y cada vez que me ve, para mostrarse amistoso, empieza con juegos de manos como pegarme en el hombro o hacerme una toma de catch. No me gustan esas cosas, pero se lo permito porque es un buen pibe, y sí, es más grandote. Entre los dos cansamos a Mancha tirándole palos y troncos, y nos causó gracia la indecisión del perro, que no sabía a quién dejarle la ramita. Le pregunté a Evaristo por qué no estaba laburando con Jorge, su viejo, y marcó con un cabezazo el bar que está al final del estacionamiento, uno con pinta muy marinera, de madera y salvavidas y redes que lo adornan. Había una chica, una morocha que lo esperaba discretamente sentada en una de las mesas. Enfiló para el pub y alzó la mano en son de paz. Mancha quiso seguirlo pero él lo mandó otra vez a mi lado. Le calcé la correa y emprendimos la vuelta sin apuro. Volví a casa, y después de varios días sin tocar un lápiz me puse a seguir con Kenegusha, una historieta que dibujaba y escribía desde hacía un año. Es bastante común, no quería inventar nada, solamente poner esfuerzo en los dibujos, ver cómo me salían y subrayar ciertas ideas que me gustan. Ocurre en el 25 Jorge Saldaña futuro y el mundo está dominado por cinco tipos, empresarios, que se han adueñado del poder y someten a todos en un Estado neofascista, o de capitalismo extremo, que según mi viejo es más o menos lo mismo. A ellos se les opone el héroe de la historia, que es una especie de samurái-ninja con un toque de Spiderman. Kenegusha planea concienzudamente el asesinato de este quinteto de dictadores. No lo hace por el favor del pueblo, que se muere de hambre mientras la elite gobernante derrocha lujos de fiesta en fiesta, sino por venganza. Don Pedro, el maestro del oscuro protagonista, es asesinado por los androides que están al servicio del gobierno y, vengador de pura casta, Kenegusha da comienzo a una cacería sin cuartel para eliminar a los responsables. En fin, nada nuevo, pero supongo que lo hacía porque escribir y mezclar colores es lo que más me gusta y sigo disfrutando. Mis viejos ya estaban preparando algo para comer. Luis, mi viejo, cocinaba y Karen, mi mamá, le hablaba de un libro que le perdió mi tía. Él decía que podía armar una biblioteca nueva con todos los que extraviaron entre las dos. Almorcé con ellos y ni bien Karen expuso por centésima vez su preocupación por las horas que paso encerrado en mi habitación y sin mucha convicción lo acusó a mi viejo, apuntándolo con el dedo, de que soy igual a él, subrepticiamente, me hice humo. Me senté en una de las sillas de afuera y leí sobre Arrakis y los Fremen hasta terminar dos capítulos. Después me fui a lo del Sapo. Tenía ganas de contarle 26 Ronda de perdedores sobre el libro que había empezado, de dar una vuelta por el club y ver si, ya que era sábado, salíamos a la noche. La casa de mi amigo es antigua y está rodeada por un alambrado en donde alguna vez se sostuvo una ligustrina. El jardín está prácticamente abandonado, y el poco césped que hay subsiste descuidado y sin cortar. Las ventanas permanecen habitualmente cerradas y el porche, despintado y descascarado. No, no es el hotel de Norman Bates. Los padres del Sapo están separados desde hace años y en realidad nunca, si lo pienso, los vi juntos. Gerardo Nirima se volvió a casar con una mujer más joven y tuvieron a Virginia, que tiene catorce y es el opuesto exacto de Daniel. Me abrió la puerta Evangelina. Cada vez que me la cruzo me incomoda; después de saludarme se me queda mirando como si tuviera algo para decirme. Me mira fijo y sin parpadear durante unos segundos, hasta que le pregunto si Daniel está en casa y si lo puedo ver. Tarda un siglo en contestarme e infaliblemente lo hace de la misma manera, inclina la cabeza para un lado, como si la desilusionara mi pregunta, y con una sonrisa forzada y un Marlboro Light entre los dedos me dice que está arriba, encerrado todo el santo día como siempre, y señala las escaleras. En el cuarto de Daniel la única luz era la de la pantalla de la computadora. Me asomé por arriba de su 27 Jorge Saldaña hombro y vi que estaba bajando una porno. Como no hice ruido al entrar, al descubrirme se puso pálido, y con la mano en el pecho me dijo angustiado: —Sos un boludo. Pensé que eras mi vieja. Tenía sed y descubrí que en la mesita de luz había un vaso con agua que empecé a tomar. Me chistó enojado, me lo manoteó y me empapó la remera. —No, salame, que es contra la envidia. El Sapo no tenía su mejor día. Iba a ser difícil convencerlo de salir esa noche. Aunque parezca increíble, él siempre sabe dónde hay una fiesta, o en qué lugar se juntan los pibes del colegio o los del club. Ignoro cómo, a lo mejor por la gente con la que chatea. Obvio, Daniel no quería saber nada de salir. Cuando le dije sin muchas vueltas que hacía rato que no hacíamos algo, se hizo el distraído y cambió de tema. Apagó la compu y bajamos, cruzamos el living y la cocina y nos metimos en el garaje. Prendió la luz y puso en el equipo de música un cd de The Wallflowers. Ahí no hay ningún auto, la madre del Sapo no tiene y él no maneja. A una de las paredes la cubren varias estanterías repletas de herramientas prolijamente ordenadas y relucientes, como el instrumental de un cirujano listo para operar. No es que el padre de Daniel haya dejado destornilladores, sierras y martillos desde el tiempo en que vivía con ellos. No: el viejo no sabe ni cambiar una lamparita. Son del Sapo. Le encantan esas cosas, para Daniel ir a comprar al Easy es como entrar en la juguetería más 28 Ronda de perdedores grande del mundo, o mejor todavía: es el lugar donde consigue las cosas para hacer sus juguetes. Sobre el portón de entrada hay un cuadro enorme, viejo y amarillento, de Bela Lugosi como Drácula. En la primaria Evangelina me daba clases particulares de inglés; al terminar me quedaba un rato con el Sapo viendo la tele en la cocina y más de una vez me veía obligado a salir por el garaje, desde donde me balconeaba el temido Conde. Sé que es una idiotez, pero miles de veces imaginé que se volvía real, de un salto se desprendía de la pared y se lanzaba buscando mi garganta. Lo único que siempre está un poco desordenado, con restos de aserrín o de virutas de pvc, es la mesa de ping pong en la que el Sapo labura. En la pared de la derecha hay otras repisas en las que acomodó cuidadosamente las espadas, o las empuñaduras porque en la ficción la hoja es un láser. Al pie de cada una de ellas hay una prolija chapita de acero que tiene tallada la frase STAR WARS y el nombre del personaje al que pertenece. Las espadas tienen su historia. Un día, hace tiempo, el Sapo me acompañaba en una de mis carreras hasta el río: él iba en bicicleta y llevaba a Mancha con la correa, yo trotaba al lado y hablaba entrecortado por el movimiento. No me acuerdo de qué le decía, pero sí que en algún momento seguí solo con mi monólogo. Me di vuelta y vi que se había quedado atrás, casi a una cuadra. Volví sobre mis pasos y lo encontré magnetizado mirando unos tubos de pvc apilados 29 Jorge Saldaña en el jardín de una casa que estaban refaccionando. Tendrían un diámetro de 32 o 34 milímetros pero eran de casi dos metros de largo. Me arrimé para preguntarle qué pasaba y me largó el manubrio de la bici y la correa del perro. Miró con sigilo a su izquierda y después a la derecha, asegurándose de que no lo observaba nadie, tomó coraje y saltó la cerca. Intuitivamente me hice el boludo, porque no es muy legal que digamos mandarse de esa forma en una casa ajena. Así que empecé a retroceder despacio, como pisando huevos. Al toque escuché el grito de una mujer que venía del interior de la casa. El alarido debe de haber funcionado como la señal de partida de una carrera con obstáculos, porque el Sapo picó y saltó sobre la cerca con un caño en la mano, como si cargara con una lanza. Me alcanzó enseguida, de un tirón me arrancó la bici y se subió a contrapié, haciendo malabares con el tubo. Se rajó pedaleando, asegurando con una mano el manubrio y con la otra el caño. No pude decidir con rapidez si lo seguía o encaraba para el río con Mancha, porque la mujer me agarró del pelo y me perforó el tímpano gritándome en el oído. Por suerte, el perro le chumbó y la vieja me liberó, espantada. Nos largamos a la carrera persiguiendo a Daniel, en un escape atolondrado pero efectivo. Llegué al garaje y entré con Mancha colándose entre mis piernas. Vi que sobre la mesa de trabajo había un diccionario visual del Episodio I abierto. Daniel lo consultaba resoplando, con manos presurosas y los pulmones chiflando. Me acerqué para distinguir mejor, le 30 Ronda de perdedores pregunté para qué quería el tubo y, como es natural en él, me contesto: “Tené paciencia y ya vas a ver”. Pasó la tarde así, garabateando papeles y elucubrando. Se apoyaba la mano en la frente y se despeinaba cada vez que no encontraba solución a quién sabe qué complicaciones. Me tiré en el sofá que está arrumbado al lado de la mesa y revisé, por manía, unas enciclopedias viejas y húmedas sobre aeromodelismo. Siempre hago lo mismo: lo banco cada vez que quiere inventar algo que no siempre llega a concretar. Una semana después, de vuelta en el garaje y mientras escuchábamos Pearl Jam, no me hizo falta ser una autoridad sobre la materia para deducir que montaba la réplica de una espada láser. La de Qui-Gon Jinn, maestro de Obi-Wan Kenobi, descubridor de Anakin Skywalker y, definitivamente, ideal de caballero Jedi para el Sapo. Cortó treinta centímetros del tubo y armó el manillar, trabajando con la sierra una lámina de aluminio curvada. El botón que enciende el sable era una arandela de cámara de bicicleta, con un remache de cobre, y el lugar por donde debería salir el láser, un pico de botella de plástico rematado con otra arandela de mayor diámetro. Días después lo pintó. Modificó su operatoria para los siguientes sables: decidió pintar las piezas por separado, antes de unirlas, y a medida que hacía un arma nueva de otro Jedi o Sith, fue perfeccionándose hasta que a primera vista era difícil distinguir las réplicas de los originales. Estos últimos valen como trescientos dólares, una cifra prohibitiva para cualquier 31 Jorge Saldaña sudaca como nosotros. Supongo que por eso Ernesto, el dueño de The Kingdom, le ofreció cien pesos para que le hiciera uno. Aquel día yo atendía a un cliente, uno que invariablemente viene y consulta de todo, un petiso cuarentón que gesticula nervioso y habla a mil por hora. El tipo me interrogaba sobre un número puntual de Linterna Verde, y no me dejaba terminar de contestarle que ya me preguntaba sobre otra cosa. Fue por eso que no escuché cómo Ernesto le pidió un sable, pero estoy seguro que lo hizo como quien no quiere la cosa, porque cada vez que le interesa algo se hace el desentendido, para no avivar giles. Solamente lo escuché al Sapo contestar: —No puedo: forma parte del aprendizaje de todo caballero Jedi el construir su propio sable. Lo enunció desde el banco alto que siempre disputamos para sentarnos, con voz mansa y deslizando las páginas de una edición completa de Crisis en Tierras Infinitas, que conocía de memoria, pero que repasa cada vez que no encuentra nada nuevo para leer. No se hacía el engrupido. Flotaba en un estado zen, más allá del bien y del mal. A Ernesto le faltaron palabras para mandarlo al carajo, clavó la vista en la calle y se quedó con una mueca torcida, tratando de aguantar la calentura. Recuerdo el día en que el Sapo me preguntó: “¿Qué espada te gusta más?”. Se cruzó de brazos, apoyándolos sobre la barriga, y buscó con la mirada en la estantería que contenía su obra, jugando a anticipar mi elección. 32 Ronda de perdedores —No sé si me decidiría por la pinta, más bien por el… No me dejó llegar al final: agarró un tubo de medio metro y lo lanzó por el aire haciéndolo girar como las hélices de un helicóptero. Lo atajé por puro reflejo. Así, mirándome con cara de canchero y sin tener en cuenta que me podría haber partido la frente, me nombró su aprendiz. Volviendo a la tarde en que lo pesqué bajando pornografía, el Sapo leía recostado en el sillón y yo pegaba las varitas de la empuñadura de mi sable. Un disco en vivo de Oasis recién terminaba, y la tarde también. El color de la luz se hacía más azul, y el silencio me hizo pensar en el paso del tiempo y en qué lo consumimos. Sí. ¿Mucho, no? Pero ya les dije, esas cosas me daban vueltas en la cabeza. La voz del Sapo, aguda, me empujó fuera de esos desvíos que no me llevaban a ninguna parte. Charlaba por el celular con Rodrigo Rosen. Se hacía el cool, se miraba las uñas y elegía cuál mordisquear. Colgó, y me habló como si le importara otra cosa. —Esta noche hay fiesta en la casa de Esteban Marconi. Va a tocar la banda del hermano. —Ahh… ¿de verdad? —seguro me brillaron los ojos, como a Mancha cuando me ve comer galletitas—. ¿Y si vamos? Dale, hace mil que no salimos… —No, te golpeaste. Esos pibes tocando son de madera terciada, va a haber cinco gatos locos. —Dale Sapo, acompañame. Vamos a ver qué pinta, total… El Sapo me miró sonriendo de costado. 33 Jorge Saldaña —Por acompañarte me vas a deber una, y en breve te voy a pedir un favor al que no te vas a poder negar. Quiso sonar como Don Corleone, disfrazando la factura que me pasaba y eso me pareció raro. El gordo no era así, algo rumiaba. A eso de las ocho terminé de pegar los preceptores de mi sable y lo dejé casi terminado. Me fui, pero antes quedé con él en que me pasaba a buscar después de cenar para ir a lo de Marconi. En mi habitación, para matar el tiempo, quise ocuparme de algo, así que me puse a entintar mis dibujos y me concentré en las secuencias en que Kenegusha mata al primero de los empresarios. Antes de comer me bañé, lo menciono porque según mamá cada vez que lo hago es efeméride, y me pasé como media hora o cuarenta minutos eligiendo lo que me iba a poner. Después de ejercer mi soberano derecho a la indecisión, me vestí como siempre: pantalones verde militar con bolsillos, una campera azul del mismo estilo y una remera con el logo de Superman, de Kingdom Come, estampada en el pecho. Papá pidió pizza y después de comer pusieron Annie Hall. Mamá le había regalado el dvd a mi viejo y me senté con ellos para esperar al Sapo. Mancha dio unas vueltas a la mesa ratona buscando un lugar donde echarse, y se acurrucó a los pies de papá. En la pantalla, después de los títulos de presentación se lo ve a Woody Allen en primer plano, hablándole al espectador. 34 Ronda de perdedores Woody dice: “Les voy a contar un chiste viejo. Dos señoras mayores están en un parador de montaña y una dice: ´Hay que ver lo mala que es aquí la comida´. Y la otra replica: ´Sí, ya, y además dan unas raciones tan pequeñas´. Pues bien, así es como veo yo la vida. Llena de soledad, de tristeza, de sufrimiento y de infelicidad, y pasa todo tan deprisa. Hay otro chiste importante para mí [sigue Allen], que suele, ah, atribuirse a Groucho Marx, pero creo que aparece antes en El chiste y su relación con el subconsciente, de Freud. Y dice así, poco más o menos: ´No me interesa pertenecer a ningún club que cuente a alguien como yo entre sus socios´”. A la mitad de la película llegó Daniel. Por insistencia de mi viejo prometí tener prendido el celular, esa fue la condición para que no nos llevara hasta la casa de Marconi. Hubiera sido un bajón si alguien nos veía bajar del auto y se descubría que mi papá nos llevaba a una fiesta, como si nos dejara en la puerta del jardín de infantes. El Sapo estaba vestido casi como yo, con pantalones con bolsillos, Nikes y una campera con capucha. Algo le abultaba un costado de la cintura, pero en ese momento no le di importancia y pensé que era el teléfono, colgado del pantalón. En la parada del colectivo prendió un pucho. No fumaba, pero en las salidas se hacía el recio. Al rato empezaba a toser y parecía que iba a escupir los pulmones. A la segunda pitada llegó el bondi y como venía vacío no tuvo ningún pretexto para seguir; tiró el cigarrillo y subió de un salto. Nos sentamos en dos asientos contiguos y ni bien apoyó el culo empezó a retorcerse, inquieto. Quería decirme algo y tardó 35 Jorge Saldaña varias cuadras, moviéndose como si algún bicho le caminara debajo de la ropa, hasta que me largó lo que venía elucubrando. —No voy a ir al viaje de egresados. El Sapo tiene esas cosas, siempre se descuelga con algo a contramano, o más bien con reflexiones o actitudes que son muy propias de él, pero no de la mayoría de la gente. Faltaban meses para el mentado viaje, y este pibe ya estaba pensando en que no quería ir. —¿Qué gilada decís? Se lo pregunté sin calentarme, resoplando y anticipándome a lo que podía ser una noche de discusiones metafísicas y que, por supuesto, quería evitar a toda costa. —Ninguna. Es que tengo ganas de hacer otra cosa. No sé si quiero reventar en quince días la guita que tanto laburo me costó chorearle a mi viejo. Vos sabés: noches de borracheras romanas, correteando a cualquier histérica que se me cruce para ver si le puedo tocar una teta. —No pienses eso, va a ser una experiencia que vamos a recordar por mucho tiempo. Eso es lo que dicen mis viejos. —Sí, justamente. Mirá, Tintín, te soy honesto: estoy podrido de ser el fenómeno, el bicho raro al que treinta y cuatro orangutanes viven carajeando. No, definitivamente no voy a ir. La guita la voy a usar para otra cosa, y vos no te amargues porque no me vas a extrañar. No entendí lo de no extrañarlo. Pero el Sapo nunca te cuenta todo de un saque, siempre lo hace en episodios, como una serie de la tele. El problema es 36 Ronda de perdedores que en el final de temporada forzosamente te encontrás arrinconado por los zombies, y solo con un escarbadientes para defenderte. Era cierto lo que contaba de los pibes del colegio. Y en algún momento Daniel abandonó la estrategia de defenderse, de respaldar sus argumentos a las trompadas y terminar con la ñata regando sangre. Siguió al pie de la letra un consejo de mi viejo: “Tenés que ser más vivo, usá la cabeza”. No, no empezó a romper narices a los frentazos. Se adueñó de la respuesta más filosa en cualquier disputa, del latiguillo más picante en una conversación subida de tono o del argumento más escéptico y desangelado sobre las ilusiones ajenas. En fin, no parecía un pibe de diecisiete años. Desde fines del año anterior había cambiado notoriamente la forma en que lo trataban. Sobre todo la pandilla de Manuel Estévez. Y se notó más este año, porque evitaban tener trato con él. El Sapo aprendió a hacerlos pasar por nabos, sobre todo a Manuel que era idolatrado por los otros. Ojo, no quiero sonar como un resentido, pero todos conocen a alguien parecido a Estévez, Diego Pivot y Franco Castillo. Son tipos altos, deportistas, con bíceps que parecen pelotas número cinco y tienen todo lo que el Sapo y yo no tenemos: pinta, minas, plata, y me puedo equivocar, pero seguro que la vida les va a resultar más fácil. Una de las últimas veces en las que le contestó a Estévez fue el año pasado. Era noviembre, llovía torrencialmente y el profesor de Educación física insistió en dar la clase de todas formas. Como no era 37 Jorge Saldaña posible realizar ninguna actividad al aire libre, hizo que nos metiéramos todos en un aula y nos sentáramos en círculo alrededor de él. Propuso hablar de música, de deportes o de cualquier tema, todo en un estéril intento de confraternizar con nosotros. Daniel se había sacado el buzo que tenía puesto, que goteaba por la lluvia, y sentado se le abultaba el vientre. Y como la remera del colegio le ajustaba, le remarcaba el pecho caído. Esto no escapó a su Némesis, quien ante la libertad de palabra otorgada por Santoro, el profesor, propuso hacer una colecta para comprarle el primer corpiño. Las carcajadas sonaron como si una banda de cosacos asaltara un convento. Daniel agachó la cabeza, y mientras se aguantaba la bronca, buscó en los bolsillos del jogging y sacó su billetera. Extrajo un carnet y haciendo acopio de compostura, con un movimiento decidido, tomó una hoja y la birome del escritorio del profe. Anotó algo, dejó que las burlas se apaciguaran y, debo reconocer que con un muy fino sentido escénico, le extendió la hoja a Estévez. —¿Qué es esto, gordo? —dijo todavía entre risas y sosteniendo el papel. —Es el teléfono de Informes de una obra social. Así averiguás para consultar a un psicólogo. En este punto se impuso el silencio, nadie estaba muy seguro de qué quería decir el Sapo. El profesor empezó a hacer un gesto con las manos para dirimir el posible comienzo de una pelea. —¿Me estás tratando de loco? —dijo Estévez haciéndose el cool, pero se notaba que había levantado temperatura. 38 Ronda de perdedores —Capo, lo que pasa es que si me ves parecido a una mina —acá el Sapo hizo el gesto de las comillas—, evidentemente tenés un problema para identificar al sexo opuesto. O, si no, es que te gustan los gorditos pechugones como yo. En este último caso, un buen profesional te puede ayudar. —¿De qué hablás, payaso? El pibe se levantó de la silla y se le fue encima con toda la intención de retorcerle el cogote como a una gallina, pero oportunamente intervino Santoro para separarlos, y los mandó a los asientos más alejados el uno del otro. Afortunadamente el fin de año estaba llegando, y el Sapo supo mantener distancia de Estévez. Lo de Marconi era sobre la calle Edison, en Martínez, a unas dos cuadras de Santa Fe para el lado de Panamericana. Bajamos del 60 y enseguida pudimos oír a la banda, que probaba sonido. En la puerta de entrada había varios pibes y chicas fumando y con vasos de plástico en la mano. Entramos sin pedir permiso a nadie. En el living dos pibes jugaban con una Play, en un sillón una pareja se perdía en un apriete desesperado, casi al límite de la asfixia, y en la cocina había un campeonato de fondo blanco de cerveza. El primer premio era otra cerveza. Los mayores eran el hermano de Marconi y sus amigos: los de la banda y un grupo de minitas incondicionales a las que les costaba seriamente mantenerse en pie. 39 Jorge Saldaña Los que tocaban habían improvisado un escenario, delimitado solamente por los parlantes a cada lado, como marcando un arco. Pero la mayoría de la gente permanecía charlando alrededor de una mesa de bebidas en la que, abonando diez pesos, se podía tomar a discreción gaseosas o cerveza. En realidad, el alcohol parecía estar reservado para la banda y sus groupies, o simplemente para los amigos de Gastón, el Marconi más grande. Mientras hamacaba su vaso de Fanta el Sapo vio venir a dos chicas. Deliberadamente les dio la espalda, apoyó el codo en un parlante y, una vez que se aseguró de que se servían gaseosas detrás de él, se hizo el interesante. Intentó empezar una conversación que les llamara la atención, pero no tenía nada que decirme, por lo menos nada que pudiera convocar la atención femenina. Así y todo juntó coraje, y subiendo el tono de voz, como quien no quiere la cosa, finalmente dijo: —El lunes voy a ir al taller de Toshi a buscar un transformador para la batería. ¿Qué estás tomando? —Kryptonita —le contesté esgrimiendo mi Seven Up. Una de las chicas, una castaña con un saco negro de gamuza, le rozó la espalda con el codo. El Sapo creyó que lo estaba llamando, giró en calesita y volcó el contenido del vaso en la espalda de la piba. Ella, con bronca, le pidió que por favor se fuera a hacer el paso lunar a otra parte, lo más lejos posible de ella. Nos refugiamos en un costado del parque, recostamos el hombro a cada lado de un árbol, y desde allí 40 Ronda de perdedores atendimos el paso de la fiesta. Tomamos la gaseosa de a sorbos para que no se terminara pronto y no tuviéramos que volver a la mesa a servirnos más. La banda empezó a tocar y fueron pocos a los que les interesó, unos ocho o diez pibes que hacían lo mismo sin excepción: sacudir una de las piernas al compás de la música. En una galería de la casa, unas chicas hablaban a los gritos. En la barra se aglomeraba más gente, y pocos parecían estar interesados en la música o en la imitación de Roger Daltrey que hacía el cantante. Que no hubiera sido tan mala si no fuera porque gritaba como si acabara de reventarse el dedo chiquito del pie contra la pata de la cama. Después de cinco canciones terminaron de tocar. A este final, que me pareció un tanto repentino, le siguieron unos aplausos de compromiso y, al toque, los de la banda desaparecieron como si le debieran plata a alguien. A continuación un bache de silencio llenó el parque y duró varios minutos, hasta que alguien puso un disco viejo de Nirvana y lo dejó correr entero. Un análisis cuidadoso del campo de batalla dejaba en claro que la proporción masculina sobre la femenina era de tres a uno. Quiero decir: el Sapo y yo, una vez más, jugábamos en ronda de perdedores, y aunque no teníamos ninguna expectativa (mentira, donde hay vida hay esperanza), Daniel supo expresarlo mejor que yo: —Hay mucho olor a huevo frito. Prendió un pucho y fijó la vista como quien piensa en otra cosa, en algo más profundo. Soltó columnas de 41 Jorge Saldaña humo, que lo rodearon como si saliera de un paisaje onírico, lejano, un lugar donde los héroes se parecen a él. Tiró el cigarrillo por la mitad y avanzó hacia la mesa de bebidas con decisión. Parecía James Cagney, dispuesto a todo para ser el rey del hampa en los suburbios. Como se sabe, al destino nadie lo talla, siempre se cumple. Y él lo enfrentó en forma de baldosa del caminito que llevaba a la casa y que sobresalía del suelo: le entró de puntín. Clavó el extremo del pie y voló en palomita, hasta aterrizar, cómo no, a los pies de la chica a la que había empapado con la Fanta. Me di un golpe seco en la frente con la palma de la mano. La música, afortunadamente, no dejó que las risas sonaran tan estridentes. Pero los gestos de quienes señalaban al caído le quitaron a Daniel el poco decoro con el que podía levantarse. Se quedó unos segundos más de los necesarios boca abajo, con la nariz enterrada en el pasto. Llegué a pensar que estaba inconsciente, quise acercarme y, para mi confusión, fue la chica que antes lo había insultado por mojarle la ropa la que lo ayudó a levantarse. No sé qué se dijeron. Sé que el Sapo le repitió sus disculpas, pero no qué hizo para que con ella estuviera todo bien. Lo cierto es que enseguida se situaron en unas sillas en la galería y pude verla mejor. No era linda y el flequillo que usaba no era el mejor marco, pero se reía de lo que decía Daniel y los rasgos se le suavizaban. Vi que el Sapo se relajaba, estiraba las piernas y entraba en confianza. 42 Ronda de perdedores Me quedé abajo del árbol, sin despegar el hombro del tronco. Escuché música de a ratos y de a ratos me perdí pensando en mis dibujos de Kenegusha, en buscar un trabajo para mi tiempo libre y, por qué no, en conseguirle una novia a Mancha, que me pareció más fácil que conseguir una para mí. En fin, me despejé un poco y traté de aparentar que no tenía ningún problema: todo lo que tenía que hacer era acercarme a alguien y decir: “Hola”. ¿No era mucho, no? Para mí, sí, y a veces creo que si no fuera por el Sapo a esta altura tendría una interesante conversación con un amigo imaginario. Una mano me palmeó la espalda y me olvidé de tanta pavada. Era Rodrigo Rosen, que deformaba la voz para saludarme. —¿Che, no viniste con nadie? —me preguntó tratando de esconder una premura que me pareció obvia. —Vine con el Sapo, pero parece que está entretenido. Señalé con el vaso hacia la mesa en la galería, pero Rodrigo ni miró. No se había arrimado para acompañarme, quería a alguien que le hiciera la segunda y no le importaba mucho que ese alguien fuera yo. —Entonces vení conmigo que estoy con dos minitas. Me apresó del codo y me llevó a los tirones hasta detrás de uno de los parlantes. Era cierto, ahí había dos minitas. Rosen es muy flaco y casi de mi estatura, tiene un andar de dromedario y podría ganar cualquier carrera por una nariz. Sí, es medio delicado, pero no recuerdo haberlo visto nunca de mal humor. Seguro por 43 Jorge Saldaña eso nadie lo toma como objeto de burla, porque no le calienta y entonces no tiene sentido meterse con él. De las dos chicas la que enseguida me llamó la atención fue la más baja, tenía un cuerpo bien proporcionado y vestía vaqueros, zapatillas de tenis y un saco de cuero. Era de rasgos finos, simples, que ayudaban a que uno se fijara primero en los ojos. El pelo oscuro lo había adornado con una trenza alrededor de la nuca, detrás de la orejas, como una corona. Rodrigo me presentó y a ella se le colorearon las mejillas. Se llamaba Mariana. Mi capacidad para comunicarme con mujeres no tiene muchos precedentes, sobre todo si una me gusta. Así que solamente atiné a quedarme ahí parado, con las manos en los bolsillos y tratando de no parecer un idiota. Forcé una mueca, intentando ser simpático, y mientras pasaban los segundos me costaba cada vez más mantenerla en su lugar. Inútilmente esperé que Rodrigo empezara una conversación. Prendió un pucho y comenzó a sacudirse, siguiendo una canción de Soundgarden. La otra piba tenía el cuerpo de una arquera de hockey y llevaba un saco negro y jeans del mismo color. Ponía cara de póquer y mientras fumaba me miraba como si fuera capaz de frizar a un dinosaurio. Yo sufría huelga de palabras y quería acercarme a la chica de la trenza, preguntarle algo sobre ella, no sé, ¿qué sé yo? Contra todo pronóstico, fue la gorda con cara de cazarrecompensas la que me tiró un hueso: —¿No te gusta la música? ¿Por qué no bailás? 44 Ronda de perdedores Lo dijo como para ponerme en ridículo. Pero me acordé de Evaristo. —Los tipos duros no bailan —le contesté. A Mariana, la de la trenza, se le escapó una sonrisa. Sin dudarlo, en un manotazo de ahogado, le pregunté si me acompañaba a buscar una bebida. Qué perejil. No me contestó, pero siguió mis pasos y dejamos atrás a los demás. La gorda seguía fumando y Rodrigo bailaba solo, a destiempo y agitando los brazos, como haciendo señas a un avión que sale del hangar. Tuve suerte y conseguí una cerveza, ella quiso una Sprite y, en un acto de arrojo, la tomé suavemente de la mano y la llevé hasta mi árbol. Ahí la música no sonaba tan fuerte y pensé que iba a ser más fácil charlar, pero para variar seguí mudo. ¿De qué le iba a hablar? ¿De Watchmen? —¿La ese de Superman no es roja y amarilla? —dijo señalando el logo de mi remera. Seguro que preguntó eso para no quedarse callada, pero por dentro se lo agradecí sinceramente. —Ehhh…, sssí, lo que pasa es queehh… se murió Lois Lane y Superman está de luto. Pasa en un cómic yyy…, nada, ehh, se queda con la Mujer Maravilla. Le contesté así, tratando de disimular un temblor en el brazo derecho que casi hizo que la salpicara con la Quilmes. —De chica me gustaba la Mujer Maravilla, jugaba con mi prima y a veces la veo en la tele. Y claro, ¿qué iba a decir? Evidentemente, o yo le caía bien o lo decía de buena mina que era. 45 Jorge Saldaña —¿Ella es tu prima? —le pregunté cabeceando para el rincón de Tony Soprano. —No, Lara es amiga. ¿Vos vas con Rodrigo al colegio? —Sí —contesté con la garganta reseca. Hubo un bache en la música y sobrevino un mutis que se hizo fatal. Eché un vistazo a la galería y el Sapo hablaba con su chica muy cancherito, cruzado de piernas y con el vaso otra vez lleno. Aspiré hondo, crucé los dedos y le conté un chiste de Groucho Marx. Ese en el que afirma, después de estar solo un buen rato, haber descubierto lo insoportable que puede ser su compañía. Le pregunté qué le gustaba hacer, y como no escuché bien lo que me contestó, enseguida trató de aclarármelo. Estudiaba danzas, en la Escuela Nacional de Danzas. Entonces me contó de eso, del ballet, del Teatro Colón y de un montón de cosas que yo desconocía y que esa noche me encandilaron. Debe haber sido por la cerveza, porque no me importó y le conté de mis dibujos y de los libros que me gustaban. Como le interesó, prometí prestarle uno de Salinger. No sé cuánto tiempo conversamos, creo que un par de horas, pero las cosas pasaron muy rápido, y al final de la noche lo único que quería era volver a verla. No sé cómo empezó la pelea, pero sí que vi un círculo de gente debajo de la galería que se desplazaba hacia el césped. En el centro había dos contendientes, uno 46 Ronda de perdedores era Estévez, el físico y la altura le hacían sombra a su contrincante. ¿A que no saben quién era el otro? Sí, el Sapo. Alrededor de ellos algunos alentaban la lucha, pero la mayoría no hacía nada, solamente miraba. Me adelanté sin saber qué hacer, no tengo por costumbre pelear, no soy un tipo violento y mi cross de derecha parece más una cargada que un golpe. Me abrí paso a los codazos entre los que formaban el círculo y ubiqué a Daniel: le salía sangre de la nariz y se notaba que ya había amortiguado varios golpes. Pero me quedé congelado, y me costó lo que me pareció una eternidad dar un paso para ayudarlo. Vi que se enderezaba, levantaba el mentón con cierto orgullo, se paraba firme, y en dos movimientos, que estoy seguro debe haber practicado hasta el agotamiento delante del espejo, desenvainaba el mango del sable Jedi. Estévez se descostilló de risa, y las cargadas se hicieron colectivas. Las burlas y el segundo bife que me sacudí en la cara me despabilaron. Estaba claro que tenía que asistirlo, pero a diferencia del Sapo sabía que por más que apretara con los dedos las palmas de las manos, no iba a salir ninguna telaraña. Entonces hice lo único que podía hacer para ayudar a un amigo en una situación así: ataqué a traición. Una vez tomada la decisión no tuve en cuenta las consecuencias, solamente medí la distancia, tomé carrera y con alma y vida le clavé un zapatazo en las bolas a Estévez. Seguidamente, y aprovechando la sorpresa de todos, lo agarré al Sapo de la remera y lo arrastré. Me abrí paso a los empujones y uno de los laderos de Estévez quiso 47 Jorge Saldaña pararme: lo tumbé con la única trompada decente que recuerdo haber dado hasta la fecha. Al llegar a la salida del parque, que daba a la calle, hice algo que siempre había querido hacer, y que pensé que nunca iba a tener la oportunidad. Confundido y embriagado por alguna incierta resonancia épica en mi conducta, me erguí sobre el tumulto y la busqué. Volví sobre mis pasos, tomé a Mariana de los hombros, la miré a los ojos y la besé. Me fui caminando hasta el portón a contrapié, sin dejar de mirarla. El Sapo se había olvidado de todas sus hipocondrías y corría como un desesperado. Lo seguí trotando y de a poco aceleré el paso, con trancos largos. Apurando la zancada ya no me sentí tan confundido. Lo alcancé y me miró inquisitivo: el que no entendía nada era él. —¿De qué carajo te reís? —me preguntó sofocado, en plena huida y con la cara llena de magullones. 48 Jorge Saldaña Otros títulos La venganza de la vaca Los vecinos mueren en las novelas El misterio de Crantock Sergio Aguirre El “Lunático” y su hermana Libertad Paul Kropp El abogado del marciano El alma al diablo Un poco invisible Marcelo Birmajer Los años terribles Yolanda Reyes Jorge Saldaña Tintín y el Sapo tienen una vida social prácticamente nula y pasan sus días encerrados viendo películas o leyendo cómics. Para el resto de sus compañeros son dos perdedores natos. Cambiar esa imagen no parece sencillo; sin embargo, el Sapo tiene una gran idea: filmar una película basada en “Kenegusha”, el cómic que escribe y dibuja Tintín. Aunque en principio el proyecto suena disparatado, amigos, vecinos y familiares se muestran dispuestos a colaborar. Y así, lo que parece un simple intento por alejarse de una realidad hostil, les brindará a los amigos una oportunidad de descubrir el lugar que quieren ocupar en el mundo. Ronda de perdedores Los ojos del perro siberiano Nunca seré un superhéroe Ella cantaba (en tono menor) Antonio Santa Ana Ronda de perdedores Ronda de perdedores Jorge Saldaña ¿Quién conoce a Greta Garbo? La tercera puerta Norma Huidobro Palomas son tus ojos Eduardo Dayan Veladuras María Teresa Andruetto Tony Cecilia Velasco El jamón del sánguche Graciela Bialet CC 26504613 ISBN 978-987-545-320-3 www.librerianorma.com www.kapelusznorma.com.ar Jorge Saldaña Nació el 10 de enero de 1969 en Buenos Aires. Es abogado, egresado de la Universidad del Salvador. Fue redactor de la revista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios durante dos años, y en 1994 recibió una mención especial de la Editorial Baobab por su cuento “El Duelo”, que fue publicado en una recopilación de jóvenes narradores argentinos. Está casado y tiene un hijo, Joaquín. Ronda de perdedores es su segunda novela; la primera, Solo cuando me río, continúa inédita. Imagen de cubierta Crédito johnkworks / shutterstock images