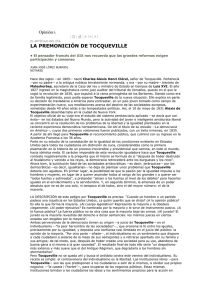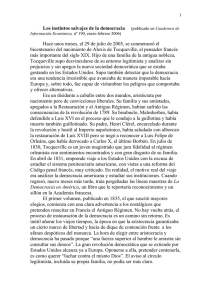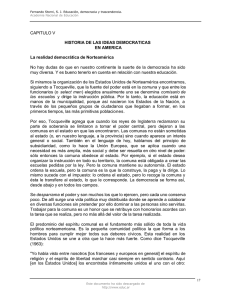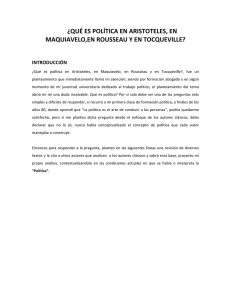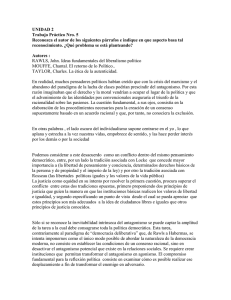monografía premisas de actualidad en el pensamiento social de
Anuncio

MONOGRAFÍA PREMISAS DE ACTUALIDAD EN EL PENSAMIENTO SOCIAL DE ALEXIS DE TOCQUEVILLE REALIZADO POR: JUAN CARLOS TÉLLEZ TÉLLEZ CÓDIGO: 30971201 DIRECTOR DE TESIS: DR. ENZO ARIZA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTÁ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS BOGOTÁ, ENERO 31 DE 2008 PREMISAS DE ACTUALIDAD EN EL PENSAMIENTO SOCIAL DE ALEXIS DE TOCQUEVILLE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I TOCQUEVILLE EL HOMBRE, EL PENSADOR, EL POLÍTICO 1.1. Panorama general de Francia a comienzos del siglo XIX 1.2. Sus años de formación: familia, viajes y sus primeras obras 1.3. Obras menores y escritos epistolares 1.4. Aspectos fundamentales de su ideología 1.5. Ocaso de su vida CAPITULO II SEMBLANZA CENTRAL DE SU OBRA 2.1. Concepto personal de democracia en dos casos particulares: Norteamérica y Francia 2.2. Tensiones y tipos de libertad e igualdad: autosuficiencia del individuo y de la colectividad 2.3. Contraste entre Francia y Norteamérica: problemas sobre el individualismo moderno 2.4. La institucionalidad y su visión de la cultura CAPITULO III INTERPRETACIÓN OCCIDENTAL DE LA OBRA DE TOCQUEVILLE A LA LUZ DE LA CONTEMPORANEIDAD 3.1. Acercamientos científicos desde la sociología, la filosofía y las ciencias políticas a su noción de democracia y sociedad 3.2. Sociedad civil en Alexis de Tocqueville: perspectiva desde América, Francia y Europa en general 3.3. Tocqueville hoy, aciertos en sus predicciones acerca del mundo actual CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA INTRODUCCIÓN Mi interés en este autor reside en su importancia académica para los campos más variados de las ciencias sociales dado que se destacó por ser un gran pensador del siglo XIX en Francia, con una obra ampliamente difundida en el mundo occidental y principalmente en los Estados Unidos. Su visión intelectual no circunscrita a una sola disciplina y la certeza y claridad lógica de sus análisis y afirmaciones me llamaron la atención. Fue un pensador que se destacó por ser un gran visionario de los acontecimientos políticos y sociales que vendrían a concretarse en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. El trabajo del Doctor Enzo Ariza y el hecho de que no hubiera trabajos de estudiantes de la Universidad sobre dicho autor fueron otro motivo, dado que su obra abarca muchos campos, sin perder por ello su profundidad y originalidad. Ante todo, lo que se propone es adelantar un estudio aproximativo a la obra de Alexis Tocqueville y sus aspectos relevantes para nuestra perspectiva contemporánea. Me interesa citar como fuentes secundarias y terciarias de documentación sobre obra y vida de Alexis Tocqueville, los trabajos de Raymond Aron, Marc Chevrier, Eric Keslassy, Gross Irena Grudzinska, Emile Faguet, Jerrold Roedsch, Guy Rocher, Enzo Ariza, Vincent Menuet, Madeleine Gravitz, B. Conte, Michael Kammen, Richard Wells, Roger Kimball, Pierre Campion, Seymour Martin Lipset, Francis Fukuyama; además me intereso por los trabajos del instituto norteamericano Acton para el estudio de la religión, la política y la libertad, así como del pensamiento liberal. Además, obviamente estudiaré la fuente primaria que constituye la propia y extensa obra del autor: 4 • De la Democracia en América, primera parte, 1835. • De la Democracia en América, segunda parte, 1840. • El Antiguo Régimen y la Revolución, 1856. • Reportes sobre Argelia, 1847. • Trabajos sobre Argelia, 1841. • Segunda Carta de Argelia, 1837. • Reporte hecho a nombre de la Comisión encargada de examinar la proposición Tracy relativa a los esclavos de las colonias, 1839. • Memorias sobre el Pauperismo. El problema en sí de la obra de Tocqueville que me gustaría tratar en mi trabajo, es la perspectiva que el tiene del hombre como individuo dentro de una sociedad en constante modernización económica y política acompañada de una creciente centralización administrativa del aparato gubernamental, de un fortalecimiento de las leyes concernientes a las libertades y derechos de los hombres como súbditos o ciudadanos dentro del marco institucional proporcionado por una carta constitucional ya sea en una monarquía o en una república; las relaciones de las clases sociales en una sociedad de dicho tipo; la diferencia que presenta dicha sociedad con relación a la sociedad de la época de la monarquía absolutista, y el problema de la libertad del ser humano dentro de la sociedad moderna. Mi interés personal, es tratar de indagar si realmente Alexis de Tocqueville es un demócrata convencido como lo plantea cierta tradición intelectual y científica o simplemente un hombre del antiguo régimen que se ha acomodado a las circunstancias resultantes de la revolución de 1789 y de los acontecimientos franceses posteriores a ese año. Como cuestionamiento principal, planteo el siguiente: ¿Cuáles aspectos de su obra publicada en ese siglo XIX son de interés actual para nosotros en el siglo XXI en diversos campos como la política, la sociología, la religión, la filosofía, la literatura? 5 El objetivo general consistirá en identificar si la obra de Tocqueville es de actualidad o no y en que corriente de pensamiento filosófico cabría ubicarla, especialmente en lo que respecta a la democracia, a partir de los alcances y temores que Tocqueville detecta en ella. Como objetivos específicos considero importante determinar: - Desglosar la obra del autor desde varios enfoques de análisis que son: el biográfico, el literario, el político, el histórico y el filosófico. - Identificar la perspectiva desde la cual lo ven estudiosos y otros autores contemporáneos en distintas disciplinas del conocimiento especialmente desde la sociología y las ciencias políticas, citemos como ejemplo a Raymond Aron y a Noam Chomsky, Chevrier, Kaplan y Kimball. La metodología abordará al autor desde las perspectivas analíticas, histórica positiva y filosófica tanto Marxista como liberal. Se realizará la lectura de la obra de Alexis de Tocqueville siguiendo los siguientes pasos: búsqueda de la información textual acerca de los conceptos de democracia, individualismo, libertad, igualdad, liberalismo y sociedad civil; identificación del contenido filosófico-político de estos conceptos; elaboración conceptual e inferencial de ellos y desglose de los interrogantes-problemas que han sido planteados para esta investigación. El plan de temas está delimitado en tres capítulos, de los cuales, el primero busca situar tanto la historia personal del pensador francés como sus principales influencias intelectuales y de formación política. El segundo, tratará la semblanza central de su obra y especialmente, dedicará atención a La democracia en América. El último capítulo, intentará buscar una aproximación de su ideología política y filosófica en el mundo actual, especialmente en occidente y Estados Unidos, donde tanta acogida ha tenido su pensamiento. CAPÍTULO I TOCQUEVILLE EL HOMBRE, EL PENSADOR, EL POLÍTICO 1.1. Panorama general de Francia a comienzos del siglo XIX A comienzos del siglo XIX, la nación francesa atravesaba una situación política singular. Por un lado, los vestigios del sangriento régimen revolucionario permeaban la vida de los hombres y por otro, Napoleón Bonaparte imponía una constitución monárquica, remozada y nueva, llamada imperio, donde él se establecía como autoridad suprema del estado. Esto quería decir que la Revolución Francesa1 no se había cumplido en la totalidad de sus ideales por lograr la igualdad, fraternidad y libertad para todos los hombres. La revolución francesa fue llevada a cabo en contra de una elite favorecida por el estado e ignorante de las necesidades del conjunto de la sociedad, de sus intereses y aspiraciones, para entonces, mayoritarias en la población del reino. Estos sectores correspondían al campesinado, al proletariado y a la burguesía, cuyo poder político, social, económico y cultural pesaba gravemente sobre las realidades y aspiraciones sociales y económicas de las clases favorecidas, frenando y entorpeciendo las iniciativas y actividades del régimen absolutista, voraz y deshumanizado que amenazaba con arruinar a la 1 Recordemos que dicha revolución fue llevada a cabo en 1789 para derribar el viejo orden de origen feudal cuya cabeza visible era el rey Luis XVI (1754-1793), miembro de la élite privilegiada de la nación, compuesta por estamentos de la nobleza, el clero y la fuerza social que, amparada en el derecho natural, en las costumbres, en la historia y en la religión, legitimaba su poder sobre el resto de la sociedad y administraba el poder estatal en beneficio propio. Así, controlaba y limitaba las aspiraciones de los restantes grupos socioeconómicos de la nación, algunos de los cuales eran ya muy poderosos y muy similares en modo de vida y cultura a las elites de la nobleza y el clero. 7 población del reino y no había dado los resultados esperados o prometidos de llevar a Francia a la prosperidad y grandeza pública. Esta grave situación condujo a una coyuntura extrema para crear un nuevo gobierno de poder dominante, dirigido e implementado por vastos sectores de la sociedad, indispuestos con el poder público detentado hasta entonces, quienes, aprovechando la misma configuración sociocultural y económica del reino, lucharon abiertamente con los viejos poderes estamentales y sus aliados, en una rivalidad ganada y legitimada pero a costa del sacrificio general de la nación y bajo la subyugación de muchos inocentes. Varios periodos habían pasado desde aquel memorable año de 1789, algunos de intensa actividad terrorífica y revolucionaria que lograron quebrantar el espíritu de la época y sacudir a toda la sociedad europea. Los ideales revolucionarios inspiraron el establecimiento de normas, actividades y realidades, ligadas al poderío económico de la burguesía como clase social, emergente y legítima. Esta clase social había dirigido grandes grupos, primero, hacia el proceso revolucionario y luego, hacia el republicano, dando al traste con la monarquía, poniendo a temblar a Europa y replanteando ideas que sobre sociedad, economía y organización estatal pensaban filósofos, políticos y estadistas. La burguesía esgrimía muchas razones, contrarias al absolutismo monárquico, pero especialmente destacaba su descontento social, pues su situación era subordinada y dependiente, pese a representar a una fracción rica y activa en el terreno de las finanzas, donde la economía nacional giraba alrededor de todas sus actividades e intereses en los sectores de la minería, la industria, las manufacturas, el comercio, la navegación, la pesca y la agricultura (Histoire Segonde, Berstein Sergé , 1987, editorial Hatier, pág 40). Pese también a estar conformada por gente educada y con estilos de vida refinados, su posición en la sociedad era la de una clase vasalla y servil que no 8 ejercía la dirección política, militar o religiosa de la nación, privilegio sólo de la nobleza y el clero. Además, sufría la competencia económica y laboral de los miembros de estos dos grupos sociales, igualmente ricos y preparados, pero quienes contaban con la ventaja de ser favorecidos por un sistema jurídico y fiscal que, a la hora de impartir justicia, declinaba la balanza hacia sus intereses y perjudicaba a los demás con su inequidad. Entre tanto, el resto de la escala social era gravada económicamente con mucho rigor y estaba sometida a obligaciones laborales no remuneradas en beneficio de los nobles y el clero. Un ejemplo claro de inequidad social y laboral era la ejercida sobre los campesinos, quienes tenían serias restricciones para su movilidad personal y eran obligados a desempeñar toda clase de actividades, contrarias a su gusto y bienestar en beneficio de los nobles, así como a pagar con su trabajo, no remunerado, y parte de sus cosechas a estos nobles o señores, tenidos como un poder social superior al cual le debían obediencia y respeto. Tampoco contaban con garantías jurídicas y políticas frente a las decisiones del estado que los pudiesen afectar. El poder social y político en la Francia de entonces era considerado como de carácter vertical, es decir, los hombres y los distintos grupos sociales que ellos conformaban estaban ubicados en distintos grados de manera desigual dentro del orden social. En consecuencia, la desigualdad nacional se reflejaba claramente; los lazos sociales mostraban la fortaleza de unos grupos sobre otros y las consideraciones y prerrogativas se evidenciaban descaradamente en tanto la escala social ascendía. La llamada aristocracia, grupo social favorecido con todos los privilegios estatales, imperaba en la Europa de entonces y aunque se había afectado por el desarrollo, en todos los órdenes, de la civilización europea durante siglos pasados, hubo de esperar a la revolución francesa para empezar a derrumbarse definitivamente. 9 Por otra parte, el escenario inmediato, originado por la revolución, estuvo marcado por un contexto de crisis agrícola y financiera que se debió, entre otras razones, a las precarias condiciones económicas vividas por Francia desde finales del siglo dieciocho, resultado de varios hechos. Ante todo, el mal clima y las malas cosechas llevaron a grandes grupos de la población a sufrir fuertes hambrunas y a vivir en el desamparo y la mendicidad. Además, los excesivos gastos originados por la intervención militar francesa en Norteamérica y el estilo de vida fastuoso y descontrolado de la corte, hicieron imposible que la burguesía y los pequeños propietarios rurales cubrieran con el pago de sus impuestos las consecuencias de un medio ambiente inestable y las excentricidades de la minoría aristócrata, negada a pagar impuestos sobre sus bienes y propiedades para salir del déficit fiscal. Esta situación tuvo como efecto que el rey, necesitado de recursos, convocara a los representantes de los estados generales con la esperanza de ver aprobadas nuevas medidas fiscales destinadas a suplir el déficit de las finanzas públicas. No obstante, su petición fue rechazada por la burguesía, negada a cargar, por si sola, con más impuestos y por los sectores acomodados e ilustrados que no querían ver disminuidos sus privilegios fiscales y sociales, distintivos de su libertada tributaria. Pero fue la burguesía la que aprovechó la ocasión para exigir la reforma plena del sistema estatal y social del país, haciendo un llamado a la sociedad para oponerse rotundamente al poder real, a los nobles y al clero, causas, entre otras, de la revolución francesa. (La crisis del antiguo régimen, Sergé Berstein, 1987:55). En su momento, se trató de una primera etapa moderada, bajo el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, con presencia mayoritaria del tercer estado (sectores pudientes e influyentes del campesinado y de la burguesía) y con miembros ilustrados y progresistas del clero y la nobleza. Se inauguró, lanzando La declaración de los derechos universales del hombre y del 10 ciudadano12, en abierto desafío a las monarquías europeas y a la iglesia católica. Pronto, ante la obstinación real y de la nobleza, la lucha política se tradujo en una guerra con agresiones de hecho entre las partes, con amplio margen a favor de los derechos del tercer estado y en detrimento de los partidarios del viejo orden. Simultáneamente, fue una pugna internacional por la instauración del nuevo régimen, social y democrático en todas las naciones europeas, deseosas de extirpar las antiguas monarquías y establecer el gobierno de la república. Una vez ganada la primera batalla al derrocar definitivamente a la monarquía que por un tiempo fue mantenida bajo una forma constitucional, ascendieron al poder los sectores revolucionarios más extremistas, quienes no contentos con reformar al estado y buscar la participación de la burguesía y el beneficio de la población en general, aspiraron también a fundar un nuevo país, absoluto y contrario al feudalismo derrocado; romper con el pasado para instaurar una ley distinta en todos los campos de la actividad y del pensamiento humano, sin importar el costo material y las vidas humanas expuestas en la exigencia del nuevo proceso Para tal fin, se mostraron intolerantes, crueles y arbitrarios con todos sus adversarios, fuesen estos enemigos reales como los monárquicos y partidarios del viejo orden o fuesen simplemente republicanos y revolucionarios más moderados y pragmáticos, deseosos de superar la crisis y estrenar las nuevas leyes, más justas y respetuosas con todos los franceses. No obstante, la doctrina La proclama se hizo el 26 de agosto de 1789. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Cfr. www.monografías.com 2 11 revolucionaria camufló a la diosa razón entre sus ideales y pasó de ser un régimen reformista y protector de la sociedad menos favorecida a convertirse en un sistema totalitario, arbitrario y contradictor. Con la presencia de los dos partidos republicanos principales (montañeses o centralistas izquierdistas, girondinos o conservadores federalistas) la revolución quiso fundar una república, justa e igualitaria, juzgando al rey como traidor a la nación3 y equilibrando las decisiones que fueran mejor para toda la sociedad. No tuvo en cuenta que en su afán de limpieza social y de reestructuración política y económica, las reformas se transformaron en dictaduras y las acciones jurídicas y fiscales se trastocaron en actividades terroristas, que por sojuzgar a los culpables, avasalló a muchos inocentes. La dictadura terrorista del Comité de Salvación Pública bajo la dirección de Maximilien Robespierre (1758-1794) y Louis de Saint Just (1767-1794) -jacobinos o miembros del ala extremista de los montañeses-, entabló un proceso de exterminio con los adversarios monárquicos y con los republicanos menos fanáticos o descontentos con la centralización a favor de Paris, proceso que conocemos como el régimen del terror (1793-1794) y que produjo miles de muertos. (Histoire Segonde, Berstein Sergé, editorial Hatier, 1987:62). También cayeron bajo la guillotina, aquellos implicados en la guerra civil, que solo terminó cuando los sectores moderados de los montañeses, asqueados de los excesos de los jacobinos, los derrocaron y ejecutaron, incluido a Robespierre, con el apoyo de las fuerzas armadas, endurecidas por su participación en la contienda 3 En 1792 comenzó un proceso contra Luis, bajo cargos de alta traición. Fue sentenciado a la guillotina el 21 de enero de 1793. 12 contra la población civil y por la guerra extranjera contra todas las potencias monárquicas de Europa, coaligadas y decididas a extirpar, de tajo, la república. El régimen que siguió fue el Directorio (1795-1796), el cual buscó sanar las heridas del país y reconciliar las nuevas realidades sociales en un orden efectivo, legal y justo, principalmente para la burguesía. No obstante, fue derrocado por un prestigioso general de origen corso, llamado Napoleón Bonaparte (1769-1821) quien se había destacado en Tolón contra los federalistas e ingleses; en Italia, contra los austriacos, piamonteses y el papado, y en Egipto, contra turcos, egipcios e ingleses. Al comienzo, Bonaparte respetó la legalidad republicana y actuó coherentemente para mejorar la eficiencia de la administración pública, modernizando la economía y las finanzas; apaciguó choques de interés entre la burguesía, la nobleza y el clero, todavía, muy poderosos. Una vez vencida la resistencia política y económica, buscó ganar la dirección absoluta del estado y de la sociedad, amparado en su indudable genio político, administrativo y militar. Creó un nuevo estado monárquico en torno a él, a su familia y a sus allegados, basado en el apoyo social de ricos propietarios burgueses y militares leales. Sin embargo, desde 1805 y pese a periodos leves de tregua, Francia tuvo que seguir enfrentada militarmente a las naciones y potencias monárquicas europeas, temerosas del resurgimiento del poderío francés tras los años de guerra civil. (La crisis del antiguo régimen, Berstein Sergé, editorial Hatier, 1987: 69). Entre 1805 y 1815, Francia sostuvo aguerridas contiendas contra pueblos y poderes diversos, pero sucumbió, tras un prolongado sitio, al severo clima de Rusia, dejando atrás una estela de muertos que superaron el millón de hombres, tras lo cual, perdió el control del espacio europeo en lo militar, cultural, político y económico y su posición preponderante frente a otras potencias. Bonaparte 13 regresó a Francia, derrotado y humillado, en tanto el país fue invadido por fuerzas de las potencias monárquicas aliadas. Esta situación abrió paso para la restauración de la monarquía borbónica en la cabeza de Luis XVIII (1755-1824), hermano menor de Luis XVI. Igualmente, retornaron el clero y la nobleza, deseosos de recuperar sus propiedades, privilegios, poder y cobrar venganza a sus victimarios. Sin embargo, la nación hubo de pagar una cuantiosa indemnización por gastos de guerra a las potencias vencedoras, perder sus territorios y soportar la ocupación de las fuerzas enemigas, prusianas y rusas. El gobierno de Luis XVIII (1814-1824), a excepción del periodo conocido como los cien días, fue tolerante y se mostró respetuoso de los derechos constitucionales y del poder, adquiridos por los distintos sectores civiles y empresariales de la burguesía. Su idea fue reconciliar a la nación con la casa monárquica y recuperar parte del prestigio y del abolengo perdido. Cuando el rey murió fue sucedido por su hermano menor, Carlos X (1757-1836), último rey borbón de Francia, quien se mostró cercano a los sectores ultraconservadores del clero y la nobleza, ilusos partidarios de retornar al viejo orden. Durante seis años (1824-1830) intentó favorecer las posiciones de estos dos sectores, adeptos a una reconquista del poder anterior, pero débiles e incapaces de acometer dicha empresa. Finalmente, su posición se tradujo en la mayoritaria desconfianza de la población, satisfecha con los logros y cambios alcanzados por la revolución y por la república. Entre tanto, el pueblo mostraba, en toda ocasión, su abierta hostilidad hacia los sectores pudientes y poderosos de la sociedad, quienes temerosos de ver amenazadas sus propiedades, sus nuevos roles sociales, sus actividades y posiciones, buscaban, soterradamente, reconciliarse con quienes habían avasallado antes. (La crisis del antiguo régimen, Berstein Sergé, editorial Hatier, 1987: 73). 14 Precisamente, son los nuevos ricos quienes allanan el camino para dar un golpe de estado y derrocar al rey Carlos X, instaurando una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleáns (1773-1850), de la rama menor de los borbones, los Orleáns, rama dinástica mas afín a sus intereses. En 1848, una nueva rebelión armada, encabezada por grupos liberales radicales, apoyados por los obreros de París, con ideas socialistas, pone fin a la monarquía, constituyéndose la II República (1848-1851), donde se estableció el voto universal masculino. En las elecciones presidenciales de diciembre de 1848 resultó triunfante Luis Napoleón4, sobrino del emperador Napoleón Bonaparte. Para la Asamblea Legislativa resultaron mayoría los miembros pertenecientes al grupo conservador, dándose un periodo de temporal tranquilidad. El último levantamiento revolucionario en este periodo se produjo en julio de 1849, otra vez por parte del pueblo de París, que no compartía las ideas del resto de la población de Francia, pero fue sofocado. Hasta aquí, ubicamos la compleja situación política de la nación francesa, terreno fértil para que el político Tocqueville desarrollara sus ideas sobre democracia y sus implicaciones. 1.2. Sus años de formación: familia, viajes, principales obras y ocaso de su vida Según André Jardin, el gran biógrafo de Tocqueville, éste fue bautizado como Alexis Henri Charles de Clérel, recibiendo el título de vizconde de "Tocqueville", por la provincia francesa del mismo nombre. Nació el 29 de junio de 1805 en Paris. Hijo de Luis Francisco Juan Buenaventura de Clerel y de Luisa Magdalena Le Pelletier Rosanbo. Los Tocqueville presumían de pertenecer a la vieja nobleza normanda, herederos de Guillermo Clerel o Clarel, quien combatió en Hastings 4 Carlos Luis Napoleón Bonaparte (1808–1873). Fue el primer presidente de la Segunda República Francesa en 1848 y luego el segundo emperador de los franceses en 1852, bajo el nombre de Napoleón III y el último monarca que reina sobre este país. 15 (1066) junto a Guillermo el Conquistador. Varios de los miembros de su familia cayeron bajo el régimen del terror; su madre, incluso, estuvo a punto de pasar por la guillotina. Tal vez por esto, desconfiaría toda su vida de los revolucionarios, aunque sin caer en planteamientos ultraconservadores. Estudió Derecho y obtuvo una plaza de magistrado en Versalles en 1827. Sin embargo, su inquietud intelectual le llevó a aceptar una misión gubernamental para viajar a los Estados Unidos a instruirse sobre su sistema penitenciario (1831). Su estancia allí duraría dos años. Fruto de este viaje fue su primera obra: Del sistema penitenciario en los Estados Unidos y de su aplicación en Francia (1833). Vivir en Estados Unidos le sirvió para profundizar en los sistemas político y social estadounidense, descritos en su obra La democracia en América, (18351840). En 1835 contrajo matrimonio con Mary Mottley una dama inglesa de quien se había enamorado en su primer viaje a la isla. Esta relación logró apaciguar su angustia existencial y darle armonía espiritual y social a su vida. Una vez de regreso a Francia, Tocqueville renunció a la magistratura para dedicarse a la política y a la producción intelectual. En 1838 ingresó en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 1839 fue elegido diputado por el pueblo de Normandía que lleva su mismo nombre, Tocqueville (del que habla en su obra Souvenirs) y en 1841 fue nombrado miembro de la Academia Francesa. Se opuso tanto a la Revolución de 1848 (que acabó con la monarquía de Luis Felipe de Orleáns) como al golpe de estado de Luis Napoleón en 1851-1852, que terminó con la Segunda República Francesa y dio paso al Segundo Imperio. Dentro de sus lecturas predilectas, encontró mucho gusto en leer a Pascal, de quien apreciaba el gusto por lo delicado y fino del lenguaje para expresar las ideas más complejas. Esta referencia sirvió mucho a su interés cuando viajaba, pues fue 16 capaz de inquietarse por el conjunto en tanto lo seducían irresistiblemente los detalles. También encontró deleite intelectual leyendo a los clásicos griegos y romanos y a los escritores más sobresalientes de los siglos XVII y XVIII como Montesquieu. Fue brevemente ministro de Asuntos Exteriores en 1848 de la segunda república y vicepresidente de la Asamblea Nacional en 1849. Tras el advenimiento del segundo imperio, Tocqueville se retiró de la vida pública y se dedicó a la que sería su obra cumbre inacabada: El Antiguo Régimen y la Revolución (1856). En 1858, su salud se resintió por las frecuentes infecciones pulmonares que sufría y fue enviado al mediodía de Francia, en Cannes, donde murió el 16 de julio de 1859. Tuvo el sueño de escribir una historia sobre el viejo régimen en Alemania, pues había recabado mucha información que ahora podría consolidar, pero su muerte prematura lo impidió. Sus obras completas fueron publicadas en nueve volúmenes por H. G. de Beaumont (1860-1865), su gran amigo y también pensador francés. Los Estados Unidos de América le parecieron el lugar ideal para estudiar una sociedad de perfil democrático que, a diferencia de las europeas, no había registrado un período de predominancia aristocrática en su historia. Una sociedad que transitaba abiertamente del colonialismo hacia la democracia sin la experiencia dolorosa que este cambio había significado singularmente para Francia. Con trazos nítidos y claros, vislumbró esta serena transición del predominio aristocrático hacia el predominio democrático en el país del norte. (Politiques et Moralistes du XIX eme siecle , Faguet Emile , Hachette editores, 1912 : 86). Su obra está basada en los viajes a Estados Unidos y es una referencia obligada para entender este país, en particular durante el siglo XIX. Tocqueville es 17 considerado como uno de los defensores históricos del liberalismo y de la democracia. Fue un pensador y hombre político, liberal moderado, partidario de un modelo de sociedad liberal democratizada y de un estado de tipo monárquico constitucional donde el interés y logros de la burguesía y sectores ilustrados, se reconciliaran con los ideales nacionales, con las tradiciones y con los valores encarnados en la monarquía y en la iglesia católica. Su posición liberal, inclusive en términos económicos y sociales lo llevaron a tomar distancia de las ideas socialistas a las que rechazaba de raíz por considerarlas populistas. También es apreciado como un teórico del colonialismo (Escritos y discursos políticos de Alexis de Tocqueville y Primera y segunda carta sobre Argelia), en especial, a través de sus estudios sobre la colonización francesa de Argelia. Por iniciativa propia, respaldó las asociaciones filantrópicas y de caridad privada en lugar de la ayuda del estado como medidas efectivas para prevenir y aliviar el malestar de los pobres, apología citada por los conservadores estadounidenses, especialmente a finales del siglo XX y principios del XXI. 1.3. Obras menores y escritos epistolares Alexis de Tocqueville estableció una frecuente correspondencia con sus más cercanos amigos, entre los que se destaca John Stuart Mill (1806-1873), el filósofo inglés que leería La democracia en América, de gran influencia para su obra posterior. La correspondencia entre ambos pensadores, Alexis de Tocqueville – John Stuart Mill, Correspondencia, estableció un diálogo intelectual entre sus obras, ideas y pensamientos. Como la escrita en Coventry, en junio de 1835, donde Tocqueville, anexa, junto con la carta, el paquete con el contenido del primer tomo de La democracia en América. Por su parte, Mill lo invitó a colaborar con la revista The London and Westminster Review, una publicación inglesa para mostrar la pluralidad de 18 posiciones y sistemas de pensamiento del momento, en contraposición a revistas que buscaban la propagación de un sistema filosófico específico. Los fundadores pretendían, además, que The London and westminster review se convirtiera en una recolección de las mejores ideas del siglo y con tal objetivo recurrieron a la colaboración de los principales pensadores y hombres más esclarecidos del siglo en Europa. (Gross Irena, 112) Como una de las corrientes de la Revista se correspondía con las doctrinas e ideales democráticos, considerados de avanzada para el momento, Tocqueville fue el pensador ideal para ilustrar y explicar al público educado inglés lo que representaban Estados Unidos y Francia como sociedades y estados de la actualidad. Sus contribuciones a la Revista dejaron en claro al lector inglés el proceso iniciado con la revolución, sus antecedentes y las consecuencias que ésta tuvo en la sociedad, en el país y en el resto del mundo, pues no concebía la idea de tratar un tema, sin ubicar antes al lector en el contexto. En 1836 fue publicado en The London and westminster review, como principal ornamento del número 48, el articulo de Tocqueville sobre una parte de La democracia en América, traducido por Mill al inglés, quien trató de conservar la claridad temática y la simplicidad del estilo en francés. Para el momento de la publicación, Tocqueville confesó a su amigo Mill, el enorme trabajo en el que estaba sumergido, en tanto deseaba extender a dos volúmenes su obra capital, La democracia en América, pues había encontrado elementos suficientes para ser explicados y debatidos en una publicación extensa. La reacción del público lector inglés al artículo de Tocqueville no se hizo esperar y aunque lo interpretaron positivamente, catalogaron sus ideas como abstractas. Las cartas de admiración al pensador francés fueron publicadas en los siguientes números de la revista, con lo cual Tocqueville vio fructificadas la concepción de sus ideas y sus esfuerzos intelectuales. 19 Tocqueville también mantuvo correspondencia con Adolfo de Circourt y con Madame de Circourt5, (Correspondencia de Alexis de Tocqueville con Adolfo de Circourt y con Madame de Circourt, Cartas 1-27), intelectuales de la época y amigos suyos, con quienes intercambiaba reflexiones acerca de sus talentos literarios y sobre ideas políticas. Debatían sobre el gobierno de Luis Napoleón Bonaparte5, o sobre la política exterior relacionada con el conflicto entre Prusia y Austria por el liderazgo de la confederación germánica. Además, les manifestaba su inquietud por el acontecer político francés y por las consecuencias que éste traería a la nación. Con una de sus cartas, la del 20 de octubre de 1850, Tocqueville les envió dos ediciones de La democracia en América, obra que por entonces estaba en su décima tercera edición. Adolfo de Circourt prestó a Tocqueville algunos libros de su biblioteca personal para su trabajo sobre la revolución francesa y el antiguo régimen, recomendándole, especialmente, la obra del abate jesuita Barruel, Memorias para una historia del jacobinismo (1797), editado en Hamburgo en 1800. Le señalaba la gran erudición del abate con relación a la infiltración filosófica en el continente, evidenciada en Voltaire y su interpretación sobre los soberanos y nobles de su tiempo como Federico, Catalina II, Christian VIII de Dinamarca o Gustavo III de Suecia, entre otros. También le recomendaba obras de Condorcet6 sobre el tablero histórico y el progreso del espíritu humano, manifiesto en las obras de Helvecio, de Raynal, de Diderot, de Servan y de Mably. Por su conocimiento sobre el problema revolucionario, Circourt planteó a Tocqueville un análisis pormenorizado 5 Adolphe de Circourt (1801-1879). Anastasia Christine, comtesse de Circourt (1808-1863). Correspondencia de Alexis de Tocqueville con Adolfo de Circourt y con Madame de Circourt. Recopilación de A. P. Kerr y editado en Francia por Gallimard en 1983. 6 Fue el primer Presidente de la Segunda República Francesa en 1848 20 de la influencia de ciertos hechos y personajes en la realización de la revolución francesa, que le pudieran ayudar. Destacó, entre otros: - La reunión de parlamentarios en 1771, quienes señalaron los puntos álgidos y débiles del gobierno monárquico. - La posibilidad de infiltración de la francmasonería en la preparación de la revolución. - Las revueltas campesinas en Bohemia en 1733. - Las revueltas de los siervos liberados en Transilvania en 1784. - El papel de los iluminados en Alemania por aquella época. - Finalmente, le recomendó la obra de Astolphe Leonor, marqués de Custine (1790-1857), sobre la historia de la revolución suiza. Si bien, Tocqueville no descartó del todo estas posibilidades, consideró un tanto errado el planteamiento de Barruel por creer que la revolución francesa fue producto de una conspiración oculta, pues aunque existían sociedades secretas que propugnaban por un cambio determinado en la sociedad europea del momento, éstos eran solo los síntomas del malestar general expresado por la sociedad europea. Tocqueville estimó, como primer factor del cambio, la reflexión social, indignada por la injusticia y la opresión del Estado. Además, encontró cómo la filosofía francesa marchó, a lo largo del siglo XVIII, al lado de las ideas, prácticas y costumbres de la sociedad, es decir, se trataba de una experiencia era dinámica y vital, coherente y pragmática. En síntesis, podemos afirmar cómo Tocqueville dejó traslucir, en el conjunto epistolar, su pensamiento, amante de la libertad por gusto, de la igualdad por instinto y de la democracia por razón. También reconoció haber llegado a Inglaterra con prejuicios muy grandes contra el partido democrático al que comparaba, de forma análoga, con el ostentado por Francia. Lanzó duras críticas contra su país pues el ideal democrático, estimado por él como único sistema 21 político con porvenir en el mundo, fue incomprendido y explotado por hombres que ni siquiera se lo apropiaron realmente y cuyos actos e ideas sólo alejó de la democracia a los mejores espíritus, los cuales, por naturaleza, normalmente tenderían a ella. Fue un pensador confiado de la democracia de su país, capaz de elegir correctamente la directriz de la sociedad, incluyendo a una parte de ésta y no a todo el pueblo, pues el ejercicio democrático se realizaba a través de ideas y no empleando la fuerza ni la violencia de hecho. Con satisfacción, advirtió cómo los demócratas ingleses practicaron a cabalidad este principio, gobernar con capacidad y a la vez, dejarse gobernar. Creyó, por tanto, que la revolución democrática, operada en el mundo, era útil y necesaria para desarrollar un mejor bienestar en la vida del hombre. El antiguo régimen y la revolución (1856)7, es una obra que ayuda a entender los preliminares, las causas y los efectos analizados para comprender el proceso de la revolución francesa. Su objetivo principal consistió en dilucidar por qué cayó el antiguo régimen. Valiéndose de varios aspectos, el filósofo francés analizó “Cómo la prosperidad precipitó el estallido de la revolución” (el antiguo régimen y la revolución, Alexis de Tocqueville, pág 84). Según Tocqueville, Luis XVI buscaba conducir a la nación hacia la prosperidad pública, abrir caminos, canales, crear manufacturas y propiciar el comercio internacional, situaciones que absorbieron su pensamiento y le impidieron organizar razonablemente su entorno inmediato. Si bien, la administración pública prosperó, su rápido crecimiento operó cambios en el ánimo del gobierno, incapaz de controlar los asuntos internos del estado, el aumento inesperado de la riqueza y la explosión demográfica suscitada. Paradójicamente, frente a la prosperidad de 7 Cfr. John Stone. Stephen Mennell. Introducción y selección. Edición Libro Libre. Serie Clásicos de la Democracia. San José, Costa Rica. Impreso por Trejos Hermanos. 22 la nación, el espíritu de los hombres parecía más inestable e inquieto, el descontento público se acentuó y aumentó el odio contra las antiguas instituciones. Sin equivocación, la nación caminaba hacia la revolución. Para Tocqueville, todo el poder del feudalismo no había inspirado tanto odio como en el momento en que estaba por desaparecer. Así, un régimen destruido por una revolución, sería, casi siempre, mejor que el precedido anteriormente. En 1780, nadie podía sostener que Francia estuviera en decadencia; por el contrario, se pensaba que no había límites para su progreso. Justo entonces, nació la teoría de la perfectibilidad continúa e indefinida del hombre. “Como al querer aliviar al pueblo de sus males, éste se sublevó”, fue otro de los aspectos analizados por Tocqueville. Como quiera que el pueblo no había aparecido ni por un instante en la escena de los asuntos públicos desde hacia ciento cuarenta años no se esperaba ni se creía que pudiera reaparecer en ésta. Pero fue precisamente la reforma radical que sufrió la administración estatal en 1787, descrita con pormenores en su obra Revolución y sociedad, la que suscitó el desorden en los asuntos públicos y conmovió hasta la vida privada de los ciudadanos. Una legislación tan contraria a la precedente y que cambiaba de forma tan compleja, no sólo el orden de los asuntos, sino la posición relativa de los hombres, tuvo que ser aplicada, simultáneamente, en todas partes, aunque adolecía de falta de respeto alguno por las costumbres anteriores o por la particularidad de cada provincia. Para el momento del estallido de la revolución, en apariencia, el estado no había sufrido demasiado con la gran reforma, pero cada francés había recibido una conmoción particular. Todos habían sido perturbados en sus costumbres, condición o trabajo. Según Tocqueville, continuó reinando cierto orden en los 23 asuntos más importantes y generales pero nadie sabía ya, ni a quien obedecer ni a quien dirigirse. “Cómo la revolución surgió por sí misma según lo que procede”, es decir, según Tocqueville, para el momento de la revolución, el sistema feudal había perdido su utilidad para los franceses, pero conservaba su esencia de ser nocivo e irritante para el ciudadano común y corriente. Por eso, no pareció extraño el hecho de ser Francia el receptáculo para que estallara la revolución, en vez de otro lugar en Europa. No puede sorprender a nadie el contraste entre la benignidad de las teorías y la violencia de los actos (el antiguo régimen y la revolución) que ha constituido una de las características mas notorias de la revolución francesa, si se considera que las teorías surgidas de la revolución fueron preparadas por los más ilustres de la clase alta de la nación y la revolución o ejecución práctica de dichas teorías corrió a cargo de la gente más ambiciosa, inculta y ruda de la escala social. Al no existir entre los hombres de la aristocracia ningún lazo previo, ningún hábito de entendimiento mutuo o de influencia alguna sobre el pueblo, éste se convirtió en el poder dirigente tan pronto como los antiguos poderes fueron destruidos. Cada vez que se ha querido abolir el poder absoluto, todo lo que se ha hecho ha sido poner la cabeza de la libertad sobre un cuerpo servil. Desde que comenzó la revolución hasta nuestros días, en varias ocasiones hemos visto extinguirse y renacer de nuevo la pasión por la libertad y así seguirá por mucho tiempo, siempre inexperta y desordenada, propensa al desaliento, asustadiza y endeble. Afirma Tocqueville, que la revolución francesa no será más que tinieblas para aquellos que la consideren aisladamente; será, en los tiempos que la precedieron, donde hay que buscar la única luz que pueda iluminarla. 24 Aparte de sus cartas y de otras obras, Tocqueville fue diputado, por lo cual se le reconocen valiosas ideas, pronunciadas en sus discursos ante la asamblea. Se opuso rotundamente a la revolución de 1848 que aspiraba a derrocar al gobierno de Luis Felipe de Orleáns (1773-1850) y señaló, en su momento, el peligro de una nueva contienda. Vale la pena señalar algunas ideas sobre el derecho de propiedad: Muy pronto la lucha se entablará entre los que poseen y los que nada poseen, el gran campo de batalla será la propiedad y las principales cuestiones en la política girarán en torno a las modificaciones, más o menos profundas, que habrán de introducirse en el derecho de los propietarios8. Pensaba que la negación del derecho de propiedad traería en algún momento de la historia, las revoluciones más grandes al país. La verdad era que nadie creía, pese a las advertencias de Tocqueville, en el peligro de tal revolución. Para terminar, Tocqueville afirmó detestar los sistemas filosóficos absolutos, pues los acontecimientos, suscitados por estos, indisponen a la humanidad en una cadena consecutiva de fatales e irremediables males que eliminan del escenario, la libertad y la voluntad humana. Los considera sistemas falsos por su pretendida exactitud matemática, opuesto al comportamiento de lo social y humano que funcionan, tanto en el plano de lo racional y lógico como de lo emocional e intuitivo. Por eso cree en un sistema filosófico mixto en cuanto los hechos, las ideas y los sentimientos combinan posibilidades diversas de medios, fines, inteligencias y perspectivas donde interviene el azar, lo inesperado, lo improbable y lo desconocido. Para él la revolución de febrero de 1789 (La revolución y el antiguo régimen) nació como todos los grandes acontecimientos de su género de unas causas Cita extraída del libro Recuerdos de la revolución de 1848 de Alexis de Tocqueville que recopila sus discursos en la Cámara de diputados. Este en particular, fue pronunciado durante la monarquía de los Orleáns, a comienzos de 1848. Fue recogido en la Revista de la Cámara Moniteur. 8 25 generales fecundadas por accidentes particulares. Tocqueville no concebía la miseria humana como producto de las leyes económicas y políticas, teorías que hacían creer que se podía suprimir la pobreza cambiando de base la sociedad y suprimiendo la propiedad. Para él, era un asunto complejo que tendía a profundizar en la condición humana, capaz de reparar las desigualdades entre los hombres en todos los ámbitos: social, espiritual, material y de justicia o hundir al género humano en la más feroz de las miserias. De otra parte, son destacables sus escritos sobre el viaje (1841) a Argelia (Escritos y discursos políticos), donde tuvo oportunidad cercana de observar un tipo particular de colonialismo que lo llevó a sacar valiosas conclusiones en defensa del ejercicio democrático. En su primera carta desde Argelia, el 23 de junio de 18379, el autor escribió sobre la necesidad de conocer la colonia, para poder publicar reflexiones de base al respecto, criterio opuesto al de Monsieur Louis Desjobert, un aristócrata francés para quien “lo mejor es no haber estado nunca en el lugar”, posición criticada por Tocqueville. Dedicó esta carta a describir el territorio y a sus habitantes. Destacaba su geografía escarpada y de contrastes. Por un lado, un espacio de mar extenso y de grandes planicies y por el otro, una cadena de altas montañas llamadas Atlas. Los habitantes de la región no eran menos particulares. En el Atlas habitaban los kabilas o beréberes9 y en los valles, los árabes. Las dos razas, pese a sus mezclas en común, conservaban su distinción propia. Estos grupos sociales estaban divididos en pequeñas tribus igualitarias, como en los primeros tiempos del mundo; cada uno con gobierno y legislación 9 El origen de los beréberes o kabilas es desconocido, aunque estudiosos los emparentan lingüísticamente con los vascos europeos. Su lengua y costumbres son distintas de los árabes. Su único punto de contacto es la religión. Son sedentarios, cultivan el suelo, construyen casas, explotan las minas de hierro, fabrican pólvora, forjan todo tipo de armas y tejen tapices y algodón. 26 independientes. Los kabilas o beréberes eran hombres que vivían una autonomía salvaje, ni ricos ni pobres, ni servidores ni amos, no peleaban por el poder y eran agradecidos con la vida. Tocqueville escribió que los beréberes tenían por máxima fundamental que ningún extranjero pusiera un pie sobre su territorio; de lo contrario, se atendría a las consecuencias. Además, el mundo de entonces, los consideraba una raza prosaica e interesada, siendo más fácil “vencerla con nuestras artes y lujos que con nuestros cañones”. (Escritos y discursos de Alexis de Tocqueville, obras completas, de Alexis de Tocqueville por Gallimard editores, 1981:30). En cuanto a los árabes, no los vio como pastores, llevando simplemente a numerosos rebaños en grandes pastizales que no eran propiedad de nadie sino de la tribu. Así fueron hace tres mil años y así son en los desiertos del Yemen y de Arabia. No obstante, en la actual África y en el Atlas, son conocidos propietarios de tierras, ricos y prestigiosos. Si los árabes no son totalmente pastores, tampoco son totalmente sedentarios, son alternativamente lo uno y lo otro. Un pequeño número de ellos tienen casas y la gran mayoría vive en tiendas. A medida que bajaba hacia el sur (Primera carta sobre Argelia, 23 de junio de 1837, Escritos y discursos políticos), encontraba menos campos cultivados y más rebaños, las tiendas se multiplicaban, las casas desaparecían, los hábitos de la población se volvían menos sedentarios, la vida nómada volvía a imperar. Llegó al gran desierto -el Sahara-, al otro lado del Atlas, donde vivían los árabes de la Biblia y los patriarcas. Vio como allí las tierras no tenían límites, no había títulos de posesión y era el lugar preferido para el deambular de las tribus con sus aparejos de camellos, caballos y ovejas. 27 Estaban dirigidas por un sheik10, elegido por la tribu y quien debatía los asuntos beneficiosos con la colectividad. Todas estas tribus constituían en verdad un mismo pueblo, de origen común, que antaño fueron, si no gobernadas, al menos regidas por una sola administración, la administración imperial turca. Frente a los beréberes, los árabes eran menos fuertes y mucho mas desiguales. Encontró hombres que por su piedad y saber adquirieron entre estos últimos una reputación de santidad extraordinaria, a quienes llamaban marabuts11 y eran rodeados por el respeto público. En general, ejercían una gran influencia sobre el espíritu de los pobladores y de sus alrededores, transmitiendo su sabiduría a sus descendientes. Mientras que la aristocracia militar siempre iba armada y a caballo, el marabut montaba un asno, iba desarmado y humildemente vestido. Los marabuts eran la inteligencia de este cuerpo social en el cual la aristocracia militar formaba el corazón y los miembros. En general, los marabuts restablecían la paz entre las tribus y dirigían, en secreto, los principales resortes de su política. En su segunda carta sobre Argelia, escrita el 22 de agosto de 1837, Tocqueville se dedicó a comparar algunos aspectos entre Argelia y Francia. Entrevió, como el país conquistador no respetó en provecho propio el pasado y la historia de la civilización argelina, destruyendo sus vestigios, importantes para su cultura y susceptible de usarlos en provecho de los franceses para ganarse los corazones de los vencidos y dominar con más facilidad a los argelinos. Da como ejemplos: la 10 Jeque o shayj (trascrito en ocasiones de otros modos, como chaykh, cheikh, sheikh o sheij) es un título de origen árabe cuyo sentido original es el de “venerable” o “maestro”. 11 Un morabito (del árabe murābiṭ) es, en algunos países musulmanes, una persona considerada especialmente pía a la que popularmente se atribuye cierta santidad. La misma palabra designa, por extensión, la tumba de un personaje de estas características, que es objeto de veneración popular. 28 demolición de un gran número de calles de Argel “a fin de reconstruirlas a nuestra manera y gusto”; la quemazón de todos los documentos escritos, de los registros administrativos, de las piezas auténticas que hubieran perpetuado la historia de Argelia antes de la llegada de los franceses. La administración francesa se apoderó al azar de lo que necesitaba. Los franceses no tenían ninguna idea de la división de rangos entre las tribus, ignoraban lo que era la aristocracia militar de los spahis12 y en cuanto a los marabuts no se pudieron poner de acuerdo si con ese nombre se citaba a una tumba o a un hombre. El gobierno turco, gobernante de Argelia durante la conquista francesa, aunque adverso, reprimía el robo, aseguraba las rutas y establecía relaciones con pueblos diversos de la región. Con el derrocamiento del gobierno turco, nada lo reemplazó y el país cayó en la anarquía al no poder dirigirse por sí mismo. Todas las tribus se precipitaron unas sobre otras y el vandalismo se apoderó del territorio. La sombra de la justicia desapareció y cada uno recurrió a la fuerza. En cuanto a los beréberes o kabilas, como eran más o menos independientes de los turcos, la caída de éstos no produjo efectos en ellos. El odio natural que sentían hacia los extranjeros se combinó con el horror y distanciamiento que sentían hacia los cristianos, cuyos valores, lengua y costumbres, desconocían. Los turcos habían vedado a la aristocracia árabe la dirección de los asuntos públicos de Argelia, pero una vez tomados por los franceses, el poder volvió a sus manos. El efecto más rápido de la conquista francesa fue darle a los marabuts la existencia política que habían perdido bajo los turcos. La administración colonial 12 Un Sipahi -en español, cipayo o espahí-, -en turco, también Spahi deletreado, Sepahi, o Spakh-, era un miembro de la tropa élite montada, incluida dentro de las Seis Divisiones de la Caballería del Imperio Otomano. El nombre proviene del persa Sepâhi que significa –soldado-, y posee la misma raíz que –sepoy-. El estatus de los sipahi se asemejaba al de los caballeros europeos medievales. El sipahi era el titular de un feudo (timar) concedido directamente por el Sultán Otomano y tenía derecho a todos los ingresos del mismo a cambio de sus servicios como militar. Cfr. es.wikipedia.org 29 francesa conservó las delimitaciones existentes del país y algunas tradiciones y costumbres. Pensaba Tocqueville que si Francia hubiera conocido la lengua y las costumbres de los árabes se hubiera ganado el respeto de los hombres árabes y le hubiera sido posible imponer el dominio francés y perseguir la implantación de vastos contingentes de colonos europeos en las tierras mas fértiles del país, de impedir la incautación de las riquezas de Argelia y de expropiar a los árabes de su país. Con relación a Argelia es bueno señalar a Tocqueville como el principal ideólogo de un proceso de colonización e imperialismo que afectó a Francia y a Argelia durante más de cien años. En efecto, Argelia, desde 1830 hasta 1962 fue subyugada bajo el dominio de Francia. Los ciudadanos franceses poblaron al país y su economía fue explotada por franceses y europeos, venidos a la nación por fantasías de riqueza y lujos desorbitados. Esto trajo como consecuencia el aumento de la población europea en casi un millón y medio de personas, un núcleo de población considerable que para 1962, representaba un alto porcentaje de la totalidad de los habitantes del país. Tocqueville preconizó esta situación y vislumbró como la población de raza y cultura europea explotaría y dirigiría las riquezas del país, en beneficio propio y de Francia. Por demás, los ciudadanos venidos de Europa, ejercieron el control del territorio, llevaron a los nativos árabes a la discriminación racial, social y limitaron su libertad, a pesar de vivir en su propio dominio. Los franceses se apoyaron en los beréberes para dominar a los árabes y ya, desde 1847 se habían instalado en el país, cien mil colonos de origen europeo. Como consecuencia de esta dominación (deseada por Tocqueville por causas económicas, morales y políticas), de un pueblo europeo sobre uno africano, al que el autor juzgaba inferior culturalmente (Cartas sobre Argelia y Trabajos sobre 30 Argelia para la Cámara de Diputados), Argelia fue desde 1830 hasta 1962 una colonia de Francia, colonia legalmente establecida como un departamento de Francia. Durante el transcurso de esta dominación, en Argelia se fue incubando un resentimiento y un rechazo hacia los dominadores europeos, a quienes los habitantes del país de origen árabe veían como usurpadores de su tierra y de su riqueza nacional. Durante el periodo de colonización francesa, la población árabe, a través de sus líderes tribales y de los miembros de la burguesía, éstos últimos, gente acomodada y de educación europea, agitaron ideas de liberación del torpe abuso de los europeos, sin éxito y sin resultados concretos. Pero desde 1945 iniciaron una guerra de independencia que se prolongó hasta 1962, traducida en una cruenta lucha que dejó más de cuatrocientos cincuenta mil muertos, de los cuales casi cien mil fueron franceses, lo que al final condujo al abandono del país (entre los años de 1962 a 1963) de ochocientos mil pieds noirs o argelinos de origen europeo (es decir los colonizadores europeos), quienes finalmente fracasaron en su intento imperialista. Tocqueville, desde sus escritos, auguró esta situación, no siendo otra que la práctica de expropiar y subordinar a los árabes en su propia nación a fin de incorporarlos a su visión de una nación europea, dentro de su propia tierra y en el ámbito de la civilización europea y francesa. En cuanto a los kabilas o beréberes fue imposible colonizarlos totalmente. Sus montañas fueron impenetrables para tal propósito y la poca hospitalidad de sus habitantes no vaticinó nada bueno al europeo que se quiso aventurar por dichos lugares. Escribe el autor que “por nuestras artes, ciencias e ideas, es posible dominar y domesticar a aquellos hombres y no por las armas”. (Escritos y discursos de Alexis de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, Gallimard editores, 1962, Paris, Francia, texto establecido por André Jardin, Pág. 32). 31 Con relación a los habitantes de Argelia, Tocqueville escribió en Cartas sobre Argelia, algunas de sus percepciones, entre las cuales destacamos las siguientes. Los árabes no están fijos solidamente al terreno y su alma es más móvil que sus domicilios, son un pueblo enamorado de su libertad y partidario de un gobierno fuerte y nacional, pero muy sensual, sobre todo en el terreno espiritual y en cualquier instante, son capaces de elevarse a grandes alturas espirituales y artísticas ante cualquier ideal que les descubra su imaginación. Consideró Tocqueville que el interés de Francia sobre el territorio argelino debía ser el “querer vivir en paz con los árabes y organizarlos de la manera menos peligrosa para nuestros progresos futuros”. (Escritos y discursos de Alexis de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, serie obras completas ,editorial Gallimard , texto establecido por el estudioso de Tocqueville, André Jardin, París, 1962: 34) . Percibía cómo Francia era una nación poderosa y civilizada frente a los árabes, por el solo hecho de su superioridad intelectual, material y espiritual, una “influencia casi invencible” sobre los pequeños pueblos bárbaros, aglutinados en una colonia cuya forma de gobierno unívoco no pudiera volverse contra Francia en algún momento. Sin embargo, era imprudente para la nación europea, la destrucción de los poderes independientes de las tribus, aunque para su seguridad, el protectorado debía regirse por el poder de la potencia. Su pensamiento abierto aconsejaba el triunfo sobre la nación árabe en tanto Francia respetara los hábitos, las realidades y las costumbres de Argelia, pues “su fuerza e ilustración sobre los árabes”, le permitía a Francia desplegar una inteligencia superior sobre el modelo administrativo y social a implementar en la región. De esta manera, habría que atravesar el tiempo hasta que los dos pueblos, de civilización diferente, se unieran y formaran uno solo, cuando árabes y franceses habitaran la misma jurisdicción. Si las dos naciones unían su fuerza 32 política se crearía una sola y la plena fusión cultural vendría más tarde a consecuencia de la unión política y económica. Veía la necesidad para Francia y para la colonia francesa en África que los colonos europeos gozaran de garantías esenciales, como las del hombre que vive en sociedad, pues no había país como Argelia donde fuera necesario fundar la libertad individual, el respeto de la propiedad y la garantía de todos los derechos que en la nueva colonia adquirida. Creía firmemente en el poder espiritual de estas dos naciones para salir adelante y pretendía pensar en la occidentalización de Argelia, para mejorar su condición material y su producción económica. “Mis esperanzas sobre el futuro de esta colonia están ligadas a la perseverancia, habilidad y justicia con las cuales podemos elevar un gran monumento a nuestra patria”. (Escritos y discursos de Alexis de Tocqueville, versión de André Jardin, 1962: 40). 1.4. Aspectos fundamentales de su ideología Su pensamiento central consistió en una reflexión sobre los fundamentos éticopolíticos de la democracia moderna13. Para ello, analizó con profundidad el concepto de democracia desde Aristóteles y Platón y culminó con los pensadores franceses, Pascal, Montesquieu y Rousseau, quienes influyeron sustancialmente para determinar sus conclusiones. Su aguda observación, reunió los modelos existentes sobre democracia de sus antecesores, armados a su propio análisis y conceptualización (La ciencia de la asociación en Tocqueville por José Sauca), dando como resultado sus reconocidos planteamientos sobre tres elementos significativos: un modelo de hombre, un concepto de libertad y una forma de entender la sociedad política. El 33 modelo de hombre democrático lo desarrolló principalmente a través de su crítica al individualismo y respondía a lo que Tocqueville consideraba el problema central de la teoría política moderna: la relación entre el individuo y el ciudadano: “Que el hombre democrático sea individuo sin dejar de ser ciudadano”, resume su premisa fundamental. Su teoría de la libertad fue razonada a través de los valores de igualdad y libertad. Sintetizó el concepto en un punto intermedio entre la noción de los Antiguos (libertad-participación) y de los Modernos (libertad-independencia) como definición auténtica de libertad democrática. Además, defendió el ejercicio ilustrado de la ciudadanía como remedio principal para las nuevas formas de despotismo, a saber, la tiranía de la mayoría y la opresión del Estado-Providencia, amenazas evidentes para el ejercicio democrático de los pueblos. Tocqueville creía que una sociedad democrática (Tocqueville y las dos democracias por Jean Claude Lamberti), debía estar políticamente bien equilibrada: Para ello, entendía que un orden político de tipo democrático debía tener al interior del poder público una serie de contrapesos, que fuesen independientes y que realizaran una labor fiscalizadora entre sí. Su apoyo principal para el ejercicio democrático, consistía en la necesidad de un poder o rama judicial, independiente de las presiones de partidos y grupos de interés; de la creación de un poder legislativo y de un poder ejecutivo para que juzgara la actuación y las responsabilidades de los individuos o ciudadanos, así como los procedimientos y políticas de la nación o de los estados, los cuales debían marchar, acordes con la ley y los principios constitucionales. Por su parte, el poder judicial debía estar dotado de unas representaciones institucionales superiores, como una corte superior de magistrados que juzgara la actuación de las demás ramas del poder público. En cuanto al poder legislativo, 34 éste debía estudiar, redactar, formular y establecer las leyes regentes del país, acordes con la carta constitucional y encargar al ejecutivo la práctica de esas leyes o principios generales, rectores de la sociedad en sus actos administrativos y en sus ejecuciones. Consecuente con las doctrinas y la institucionalidad soberana del país, la dictadura o tiranía no tendría cabida en la nación, pues la opinión pública, evidenciada en sus partidos y grupos de poder, representaría las ideas e intereses de la mayoría y no habría cabida para intereses o representaciones de grupos minoritarios o individualistas. Fue deseo de Tocqueville el que los parlamentos, senados y congresos, estuvieran representados por voceros y políticos definidos de todas las fuerzas sociales, ideológicas y vivas de la nación. De esta manera, el poder legislativo se presentaría auténtico, claro y consecuente con el sentir de la sociedad. No obstante, era necesario el estricto cumplimiento de la ley, el contar con las garantías constitucionales y las adecuadas prácticas administrativas y jurídicas que permitieran la participación de todos los sectores de la sociedad, sin discriminación. Si estas condiciones no se cumplen y las garantías no se otorgan, el peligro de una tiranía sería inminente (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, páginas 232-247). Así, la nación se vería abocada al accionar de distintos grupos, movimientos y asociaciones que, ejerciendo un poder, los unos respecto a los otros, estarían por fuera del poder estatal. Para evitar la preponderancia de un grupo o fuerza social sobre otras, el país deberá estar regulado por la constitución y las leyes, siendo estas últimas, no solo las propias del derecho escrito o positivo sino también las convenientes del derecho de costumbres o tradiciones. Es decir, además de la política, la jurisprudencia y la educación, se debe inculcar el principio liberal de la pluralidad, del derecho de los individuos y colectividades a establecer sus propias formas de manifestación, de representación, su modus 35 vivendi, la razón de su acción en el mundo social y político en procura de lograr la adecuación de sus ideas e intereses. Fue tal la rectitud expuesta por Tocqueville que sugirió el principio inviolable del derecho de realización, tanto de los grupos o fuerzas sociales como del individuo, al no intentar quebrantar los principios, deberes y derechos, respecto al estado y a los demás grupos, clases sociales, fuerzas y corporaciones de la sociedad civil. Para él, el principio de inviolabilidad era esencial para la constitución o procura de un estado democrático moderno, el cual debía percibir en la realidad de la sociedad civil la existencia de múltiples y antagónicas fuerzas sociales de todo tipo lo suficientemente poderosas y vitales, para evitar la imposición de una sola sobre las otras, hecho inaceptable, draconiano y carente de todo principio democrático. Es decir, una sociedad civil sana será aquella donde el poder público sea lo suficientemente delimitado en sus prerrogativas, poderes y funciones como para no intervenir ni estorbar en el desarrollo cotidiano de las actividades de la sociedad civil. Aclaramos que por sociedad civil entendía, al conjunto de fuerzas, grupos, clases y manifestaciones que son establecidos por los individuos al forjar y vivir en medio de vínculos creados por ellos o por sus ancestros, en función de intereses e ideas afines, representadas en actividades como negocios, trabajo, cultura, política, religión y todos aquellos dinamismos de tipo social. Comprendió cómo una sociedad civil autónoma determinará y fundamentará, en términos liberales, al poder público, buscando la protección y la ejecución de sus deseos, estados de ánimo, designios o aspiraciones, impidiendo con ello, la esclavitud o la tiranía. Exigía la transparencia del poder público a través de actos como la deliberación de sus políticas, la crítica de éstas y de sus funcionarios y la participación de todos los ciudadanos en la función pública y en la actividad 36 privada, sin restricciones. Además, señalaba que la elección de los cuerpos colegiados debía ser temporal y de libre postulación y elección. El debate, la oposición de ideas y la contradicción de intereses son mecanismos sanos para la permanencia de la sociedad civil. La intervención del poder público será ocasional y necesaria cuando aparezcan choque de opiniones o intereses buscados que privilegien a una minoría sobre el deseo y la ideología común de la mayoría social. El poder público tiene la discreción de intervenir para constituirse en una tercera parte querellante sólo si busca la comunión de opiniones e intereses de los restantes grupos, fuerzas y asociaciones sociales y culturales que fundamentan el estado y constituyen la sociedad. El estado, al actuar así, buscará no sólo el orden público y el mantenimiento armónico de las relaciones sociales, sino su credibilidad y subsistencia en la confianza de la sociedad que le ha delegado su bienestar y la resolución de conflictos. Esto es típico de una concepción liberal moderna acerca del estado y la sociedad y es la posición de Tocqueville respecto al modo de ser del estado y la sociedad, evidenciado en sus obras: La democracia en América, El antiguo régimen y la revolución, como aportes recomendables y necesarios para el establecimiento y funcionamiento de una sociedad dentro del mundo occidental de su época y de las sociedades democráticas modernas y contemporáneas. No obstante, esto fallaba en la realidad, pues la pasión igualitaria tendía a dividir el espacio social o a disolver el sentido de la solidaridad, a exacerbar el gusto por el bienestar material y a confiar exclusivamente al Estado la administración de lo público. Sus estudiosos (Raymond Aron, Marc Chevrier, José Sauca, Juan Manuel Ros e Irena Grudzinska, entre otros) consideran que su doctrina responde a unir equitativamente y por vía de la legitimidad los intereses particulares con el interés general. Argumentos suyos sobre la descentralización administrativa, dirigida a 37 corregir los peligros que trae consigo la sobredimensión estatal y a potenciar las libertades locales; la libertad de prensa, necesaria para la existencia de una verdadera opinión pública y como medio para la crítica del despotismo; el asociacionismo ciudadano, cuya finalidad es la de asegurar el pluralismo social y fomentar el protagonismo de la sociedad civil en la dirección de lo público y el cultivo de la religión, que separada del Estado beneficia la libertad democrática, ya que limita las inclinaciones individualistas y fomenta el espíritu comunitario, fueron sus conclusiones y principales aportes para dilucidar esta problemática. Por último, Tocqueville reflexionó profundamente sobre la democracia como fenómeno social, político y moral complejo y su pensamiento representó un aporte fundamental a la concepción progresista y liberal de la sociedad europea. 38 CAPITULO II SEMBLANZA CENTRAL DE SU OBRA 2.1. Concepto personal de democracia en dos casos particulares: Norteamérica y Francia Augustin Sainte Beuve (Alexis de Tocqueville-John Stuart Mill, Correspondencia, Prólogo de Charles Augustin Sainte Beuve, 1985), reputado critico literario francés contemporáneo de Tocqueville, miembro de la Academia de Letras de Francia y uno de los primeros grandes intelectuales en estudiar la obra de éste, afirmó cómo Tocqueville, desde sus comienzos literarios, había dado una obra hermosa que ostentaba, desde el primer momento, su posición de hombre de letras. Se refería a La democracia en América, la obra que tenia el mérito de dar a conocer la constitución federal de los Estados Unidos y el espíritu de aquel pueblo. Esta obra no se debe confundir con los dos últimos tomos de La democracia en América o la segunda parte de dicha obra que vio la luz en 1840, pues no fue reconocida por los críticos como del mismo valor y que posee, según Sainte Beuve, un carácter moralizante y meditativo, donde la observación pierde mucho y América es solo un pretexto para dirigirse en forma general a las sociedades como Francia y América. 39 Tocqueville (Biographie de Alexis de Tocqueville, por André Jardin) viajó a Norteamérica (1831) comisionado por el Ministerio del Interior y de Justicia de Francia. Anteriormente, el joven había desempeñado el cargo de magistrado en la Magistratura de Justicia o cour de Assises de Versailles. Para dicho viaje también fue comisionado Gustavo de Beaumont, magistrado como él en Versailles. Ninguno de los dos sentía gran entusiasmo por la labor jurisprudente, pues sus intereses estaban concentrados en el estudio sociológico, político y en la actividad pública como “políticos de oficio”. Aunque ejercían cargos en el sistema jurídico, percibían este momento como transitorio, mientras podían dedicarse a otras actividades que les permitiesen surgir en la vida pública. La misión del viaje, según André Jardin, consistió en estudiar de cerca el sistema penitenciario norteamericano vigente en los diferentes estados y redactar un informe oficial para el Ministerio francés con el fin de aplicar la experiencia norteamericana en la reforma del sistema francés, tenida como necesaria en aquel momento. Su labor fue cumplida a cabalidad, publicando a su regreso el informe solicitado. Tocqueville se encargó de recopilar la información necesaria y Beaumont de la redacción literaria y presentación final del texto, publicado bajo el título de El sistema penitenciario en Norteamérica y su aplicación en Francia (1833). Mientras permanecieron en Norteamérica, los Estados Unidos y el Canadá de entonces, observaron de cerca sus condiciones sociales y políticas de las que tenían unas pocas referencias por viajeros y veteranos franceses que pelearon en la guerra de independencia de Estados Unidos en 1776. Su estadía les permitió analizar y describir a estas sociedades y a su modelo de gobierno y darlas a conocer a los lectores, pensando, quizás, en que fuera ejemplo de gobierno para otros países del mundo. 40 No obstante, el carácter de Tocqueville, más sistemático y filosófico que el de Beaumont, le llevó a concebir un texto que hoy en día se considera todo un clásico en el terreno de la filosofía política y de la sociología, conocido como La democracia en América. El primer volumen apareció entre los años de 1835 a 1840. Si bien, G. De Beaumont analizó los pormenores de su estadía en Norteamérica en un trabajo escrito, éste fue concebido como una novela, titulada, María, obra dedicada a plantear y desarrollar las causas y consecuencias de la esclavitud negra en Estados Unidos de América. El estilo discursivo utilizado por Beaumont, imaginativo, literario y novelesco, oponía el estilo personal de Tocqueville, expositivo, argumentativo y filosófico. El concepto de democracia13 pensado por Tocqueville difería del asociado por los pueblos europeos en dicho momento. El autor planteó la existencia de un modelo político y social al que llamó democrático, donde todos los ciudadanos y los cuerpos asociados, tenían la posibilidad de participar, con sus derechos y deberes, en las actividades de la vida social, respetando el marco de principios jurídicos y de prácticas establecidas. La acción democrática invita, desde los tiempos del autor francés, a defender la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, sin coacción o limitación extrema. Su esencia, busca la construcción equitativa del poder público, acorde a sus intereses, ideas y gustos, bajo la égida del bien común. Recordemos que para el tiempo en que Tocqueville escribía su libro, la democracia, como concepto político y como sistema social, cultural, económico e institucional, solo había adquirido plena vigencia en dos naciones particulares, los 13 Entre los diversos textos existentes sobre el concepto de democracia, se pueden consultar, entre otros: de Aristóteles La política, Aristóteles, Bogotá: Planeta, 1994; El futuro de la democracia de Norberto Bobbio, Madrid: Aguilar, 1960. Bobbio, México: F.C.E., 1996 y el clásico del término, Ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, México: F.C.E., 1996. 41 Estados Unidos de Norteamérica y Francia continental. Existía de manera limitada y mezclada con elementos del sistema aristocrático en el Reino Unido, en la confederación helvética, en las recién independizadas repúblicas de América, donde el ejercicio democrático era más una fachada, un barniz de tipo institucional, que algo plenamente vigente en las ideas, las costumbres y las prácticas de dichas sociedades, así como de sus aparatos de poder estatales. Para Tocqueville la democracia implica un estado y un orden social íntimamente ligado, donde la búsqueda de libertad y de oportunidades sea igual para todos los individuos, así como la consecución de sus distintas metas, sean éstas, privadas o públicas. Si bien, dicha libertad no es absoluta, si implica un grado de responsabilidad y auto limitación para armonizar los consensos individuales con las metas e intereses comunes. Concebía la práctica de la libertad de forma moderada, consecuente con las costumbres y valores imperantes en la mayoría social, sin atentar contra la moral nacional o la moral de la sociedad y mucho menos pensaba en la imposición de ideas o valores, en contraflujo con las creencias sociales de la mayoría. Su ideología liberal permitía entrever la resolución de conflictos entre los distintos grupos sociales, bajo la primicia del respeto mutuo, la autonomía grupal y la búsqueda de equilibrio ideológica. Rescató la figura del poder público, como el juez desinteresado, pero con mandato sobre todos los actores y fuerzas de la sociedad a los que representa, inquiriendo el motivo del conflicto y resolviendo salidas beneficiosas para todas las agrupaciones discordantes. El poder público imaginado por Tocqueville debería ser resultado de un compromiso adquirido entre los distintos grupos heterogéneos que componen una sociedad. Para él, el modelo ideal de democracia existía en Estados Unidos, práctico, coherente y equilibrado. Su democracia presupone ese modo de 42 entender los conflictos sociales y el rol del estado, así como del conjunto de derechos y deberes, de índole común para los distintos individuos y grupos, conservadores de sus especificidades, intereses propios y esferas de acción. Entre tanto, Europa, para ese momento, presentaba un panorama diverso en su geografía política. Los vestigios del sistema de gobierno vigente en la Edad Media aún atravesaba a países considerados estratégicos dentro de la comunidad europea, que si bien, en la modernidad habían dado el paso hacia la centralización y modernización administrativa, mantenían, en su estructura profunda, al sistema feudal; es decir, eran estados autoritarios donde imperaba el modelo tradicional de la sociedad del medioevo. Debemos deducir que Tocqueville pusiera sus ojos en el nuevo mundo para entender plenamente el sistema democrático y darlo a conocer a la sociedad europea. Por ser Francia el país que rompió con las ligaduras del viejo sistema en Europa, adquirió primacía en el continente al instaurar la república como sistema representativo de gobierno. El carácter democrático francés se inspiró en los ideales de los pensadores y escritores de la Ilustración Francesa (siglo XVIII), quienes pedían la regeneración de la humanidad, la destrucción de la política monárquica y la anulación de una sociedad privilegiada sobre otra. Este modelo democrático francés difería en la realidad objetiva, del modelo democrático anglonorteamericano que había sido del gusto de Tocqueville y que él acercaba al modelo ideal de democracia. El modelo democrático francés (implantado tras la revolución francesa y vigente en gran medida pese al imperio bonapartista y a la monarquía restaurada desde 1815) no correspondía a tal concepción. En Francia, señala Tocqueville en su obra, El antiguo régimen y la revolución, la democracia había sido impuesta como modelo de organización social por un estado que de manera violenta y 43 revolucionaria había quebrantado los antiguos poderes, monárquicos y absolutistas, las formas de ser de los grupos sociales y las costumbres vigentes de una sociedad, acostumbrada a siglos de sometimiento y sumisión. La revolución fue un cambio violento e impositivo, implantado por ciertos grupos sociales poderosos, descontentos con su posición frente a otros grupos mejor ubicados en la escala social. No ocurrió lo mismo en Norteamérica según Tocqueville en La democracia en América, (Libro primero, Capítulos II, III y IV), donde la democracia se desarrolló libremente y sin oposiciones. Allí la población anglonorteamericana impulsó las instituciones, ideadas antes de la colonización, y vio los frutos desde su llegada al nuevo mundo. Esta visión progresista permitió a la sociedad civil alcanzar su autonomía social, el sentido de responsabilidad y el respeto de los hombres, respecto a los otros, bajo reglas comunes e iguales de participación social. Por el contrario, en el modelo democrático francés, descrito en El antiguo régimen y la revolución, imperaba, desde finales del siglo dieciocho, un modelo democrático de características centralizadas que contrasta con el modelo federal anglonorteamericano. Si bien la revolución francesa había destruido privilegios, creencias y relaciones de poder verticales entre los distintos grupos sociales, había implantado por la fuerza las máximas de libertad, igualdad y fraternidad del cuerpo ciudadano. Con la creencia de crear una nueva sociedad a partir de los restos de la antigua, los lideres revolucionarios y sus sucesores republicanos buscaron instaurar un marco jurídico y político que tuviese en cuenta las necesidades de las fuerzas vivas y productivas de la nación, en especial de la burguesía, pues era la fuerza social con más peso económico del conglomerado nacional. 44 Pero al enfrentar las naturales reacciones del conjunto de poderes monárquico, nobiliario y clerical, amenazados por la implantación de una democracia igualitaria y libre para todos, los ciudadanos franceses no desdeñaron en usar el aparato administrativo del estado que había sido construido, siglos atrás por los reyes. Se trataba de un aparato poderoso y centralizado, el cual hacia depender hasta las más nimias decisiones del país, de las cabezas importantes de la administración nacional. Tenía ramificaciones por todas partes y con el uso indiscriminado por reyes y funcionarios públicos, coartaba toda iniciativa o ideas independientes de los distintos grupos sociales. La centralización no permitía el flujo de reglas comunes, claras y acordes para todos. Fue este modelo, enfermizo y cíclico, el proclamado para gobernar los destinos del país francés y los republicanos, defensores de la democracia, se dieron a la tarea de mantener y emplear una autoridad centralizada, en contra de cualquier manifestación de inconformismo o disidencia al interior de ellos mismos y de la nación. Así, un demócrata francés, es a juicio de Tocqueville, descendiente de aristócratas, alguien ambicioso y deshonesto que busca por la fuerza implantar políticas favorables para sí y los de su clase, sin que le importe el resto de los grupos o individuos sociales. Su representación no es válida pues no reúne los intereses de la mayoría y su lucha inconsecuente, arbitraria e injusta. Es de señalar que la posición de Tocqueville (Memorias sobre la revolución de 1848), respecto a la democracia en su país, es negativa y desdeña toda acción impositiva. Comprende que los beneficios y posibilidades democráticas serán realizados en los grupos acomodados de la nación y aunque desconfía de los grupos burgueses, lo hace también de la población trabajadora y pobre de la sociedad. Su desdén es producto de la experiencia histórica de Francia dado que los principios democráticos fueron implantados por la fuerza y la violencia y no a través del consenso ciudadano como sucedió en el proceso colonizador de 45 Norteamérica. Por esta razón, es comprensible su posición negativa hacia los revolucionarios burgueses, hacia los demócratas y hacia los republicanos de su país. No obstante, los revolucionarios de 1789-1794, no podían distinguir entre culpables e inocentes y persiguieron y exterminaron a todo el que se oponía o divergía de sus preceptos. Así, la revolución se convirtió en tiránica y la república surgida de ella, en inflexible y severa. En cambio, en el país del norte, el cambio de una sociedad tradicional a una sociedad democrática fue lento , graduado , producto de una evolución social e histórica a lo largo de unos cuantos siglos, resultado del hecho histórico de una sociedad también tradicional, pero poseedora de mayores libertades y posibilidades y con distintos hábitos políticos y culturales, la cual derrocó al modelo arraigado de gobierno, reformó la sociedad y estableció el modelo social y político de la democracia pero de una manera infinitamente menos apasionada y violenta. En ello influyó que los sectores dirigentes, las clases sociales, las colectividades e individualidades que los apoyaron en el proceso de independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776) enfrentaran menos obstáculos y divisiones externas e internas que los revolucionarios franceses. En otro sentido, debemos, aproximarnos, en lo posible, al concepto de democracia y de aristocracia, para entender el manejo que Tocqueville otorgó a estas dos realidades diferenciadas y con una gran distancia entre sí, no sólo por su significación etimológica y práctica, sino por su naturaleza, que abarca, dentro del contexto, lo político, lo social, lo cultural, lo económico y lo religioso, aspectos que, en la práctica, se realizan de manera muy diferente de una nación a otra. Aristocracia para Aristóteles (La Política, Libro Cuarto), significa el gobierno de la sociedad por parte de sus mejores elementos. A simple vista, nos parecería el 46 mejor modelo de gobierno, pues la administración de un país recae sobre las fuerzas sociales más preparadas e idóneas del conjunto social, ya sea por sus capacidades, por sus posibilidades o por los medios disponibles para hacerlo. Aunque, obviamente, en todo conjunto social humano los líderes son los que se destacan por sus acciones y valer propio, llegando a posiciones de poder y en esta medida, no podríamos hablar de aristocracia en términos restringidos. Aristocracia o el gobierno de los mejores hay que entenderlo, no de manera literal, sino como representación de la política y lo social. Los griegos antiguos se referían al gobierno y por ende a la planeación, ejecución y provecho principal de las acciones ligadas al dominio sobre las distintas fuerzas y tendencias sociales de una o varias colectividades por parte de un grupo cerrado, minoritario y situado por encima del conjunto de la sociedad. La organización política y social de un país integra a la gran masa social y a su diversidad concomitante: étnica, religiosa, militar, intelectual y económica. Así, el gobierno de la aristocracia prevé a través de sus capacidades, de su inteligencia, de su ilustración, de su fortuna, superior a la de las masas paupérrimas, las estrategias necesarias y útiles para su gobierno, buscando el beneficio y la estabilidad de toda la sociedad, acorde con su rol social14. Además, su experiencia del manejo de los hombres en circunstancias criticas convenía a su fuerza militar y al poder de repeler a enemigos externos, por lo cual, tenían que ser obligatoriamente los que asumiesen la dirección de la sociedad. 14 Aristóteles define la aristocracia como el gobierno de una minoría conformada por hombres de bien. Cfr. La política, Bogotá: Planeta, 1994. 47 Se entendía que esa circunstancia era un derecho de orden natural15 (derecho natural), que entregaba el poder, para crearlo, manifestarlo y mantenerlo, en solo unos pocos grupos de personas unidas entre sí “por vínculos y unión de intereses, creencias, modos de vida, raza y sangre, actividad y riqueza”, estando considerablemente distanciados de aquellos a quienes gobernaban y de los cuales aprovechaban la fuerza o impulso vital. Obviamente, estos grupos dirigentes estaban constituidos en torno a clanes o familias consanguíneas16, pero también a gremios e incluso a razas y a naciones, cuando eran pueblos que conquistaban y avasallaban a otros. El gobierno de la aristocracia tenía derecho a ciertas consideraciones, privilegios derivados, por un lado, de la estima social y por el otro, del poder efectivo que tenían con relación a los demás grupos, conjuntos y subconjuntos de la sociedad que regían en distintas naciones y épocas. En Europa, el origen de la aristocracia, que rigió hasta avanzada la época moderna, uno de cuyos momentos desencadenó la Revolución Francesa y sus secuelas, se remonta a la destrucción del Imperio Romano por la invasión consecutiva, ininterrumpida y en varios frentes geográficos de tribus, pueblos y naciones enteras de los pueblos germánicos, quienes, por la fuerza, vencen a las legiones romanas, destruyen el poder imperial, desplazan a los antiguos dirigentes de la sociedad y se apoderan de sus riquezas, de sus funciones y prerrogativas. Además, imponen, a los vencidos, sus propias concepciones culturales, que con el transcurso de los siglos van integrándose a las creencias, a los intereses, a la 15 La formación del Estado es un hecho natural, ya que el hombre es un ser naturalmente sociable, porque no puede bastarse a sí mismo separado del todo como el resto de las partes, siendo aquél que vive fuera de ésta, un ser superior a la especie o una bestia. Por todo esto, la naturaleza arrastra instintivamente al hombre a la asociación política. Cfr. La política. Bogotá: Planeta, 1994. 79. 16 Federico Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, realiza un interesante estudio sobre la conformación de la sociedad y dedica un capítulo especial (Capítulo II: La familia) a la raíz de las familias consanguíneas o directas y a los grupos sociales que no forman parentescos entre sí, pero pertenecen a la misma raza o clan. 48 sangre, a las vivencias, a la historia y experiencias comunes de los hombres y grupos por ellos sometidos. Destacamos, como en el modelo aristocrático la condición de dirigente se transmite a hijos y allegados considerándose que las virtudes y defectos innatos de los individuos se transmiten por generaciones. Por su parte, la democracia (Aristóteles, La política, Libros IV y V), representa al estado político y social donde el poder, es decir, el ejercicio de la función planeadora, ejecutora, directiva y beneficiaria de las distintas fuerzas materiales y espirituales de unos pocos no es algo exclusivo de unas cuantas familias, gremios o grupos étnicos. Tampoco es una función y situación social susceptible de ser transmitida de generación en generación como ocurre con los bienes o propiedades. Aquí, el poder político y la función pública no son asimilables a las funciones y poderes derivados de los derechos y deberes privados de los individuos, familias o clanes. Es decir, no se equipara esa función de poder político a la propiedad de los individuos sobre sus bienes o a su calidad de administradores de sus hogares y familias respectivas. A una democracia, corresponde al conjunto de la población, o por lo menos se espera que así sea, decidir sobre los asuntos de interés común, encargándose de deliberar, organizar y ejecutar sobre aquello que en los distintos campos le conciernen, controlando a los hombres y mujeres comisionados para realizar su mandato19. La democracia elige a sus mandatarios y los eleva a la condición de ejecutores de la voluntad soberana del pueblo o los aparta de sus cargos y funciones cuando la voz mayoritaria de la población los encuentra poco dignos de su confianza, ya sea por deshonestos o por incompetentes. Aclaramos que la función pública no es resultado inmediato de un estatus social y económico previo, sino que los individuos y corporaciones encargados de planear, dirigir, administrar y encauzar las fuerzas de la sociedad en los más variados 49 campos, deben responder por el resultado de sus ejecuciones ante aquellos que los han instituido como poderes sociales en el estado. Esto ocurre, tanto a nivel local como regional y nacional. Asimismo, se dice que hay distintos tipos de democracia, que van, desde la democracia restringida, muy cercana a la aristocracia, hasta la democracia de base social más amplia y, por supuesto, debemos distinguir la democracia participativa y la democracia representativa. La primera que es la que le interesa sobre manera a Tocqueville era tenida desde la antigüedad griega por los grandes pensadores como algo sólo posible de ser aplicado en los pequeños estados de un territorio bien restringido y una población muy limitada. Así pues, los griegos antiguos consideraban absurdo al modelo político y social que los regía, en la mayoría de sus ciudades-estado, pudiese implementarse en vastas formaciones territoriales y político-económicas como eran, en su época, los grandes reinos del medio oriente. Los griegos consideraban un modelo político y social donde el poder público fuese construido bajo la observación, participación, deliberación y acción de los ciudadanos del común, libres, propietarios y nacionales. Esta cualidad sólo podía darse en un territorio delimitado y con una población pequeña; ello, en razón de la necesaria presencia física de los ciudadanos para debatir los asuntos comunes, para elegir a los agentes ejecutores de las voluntades publicas o para fiscalizar las acciones legales y políticas que fuesen de interés publico. De acuerdo a este precepto clásico, en tanto la democracia no es viable en vastos conglomerados de población o en territorios dilatados, idea vigente para occidente desde los griegos, surgió la reflexión, desde finales del siglo dieciocho, sobre la existencia de dos estados con características socioeconómicas, políticas, 50 culturales y religiosas fuertemente democráticas: Estados Unidos de Norteamérica y luego Francia. La explicación dada por Tocqueville es simple y directa por cuanto el modelo de democracia directa o participativa si es posible en grandes espacios y con grandes núcleos de población. El ejemplo más notorio es el país de Norteamérica donde impera el modelo federal que combina elementos de los dos modelos de democracia, el directo o participativo y el indirecto o representativo. En La democracia en América, señala como en Estados Unidos, lo local es lo inmediatamente cercano al ciudadano, en este caso, su municipio y la región circunvecina a su lugar de domicilio y trabajo. Allí, impera el modelo político y social de las relaciones directas en la resolución de los conflictos y en la ejecución de las múltiples tareas y actividades de la vida humana, tanto a nivel privado como público. El modelo federal de la república norteamericana reconoce este hecho material y espiritual existente en la población de Estados Unidos desde la colonia hasta la independencia. La función pública no fue el resultado inmediato de un estatus social y económico previo, sino que los individuos y corporaciones encargados de planear, dirigir, administrar y encauzar las fuerzas de la sociedad en los más variados campos, debía responder por el resultado de sus ejecuciones ante aquellos que los habían instituido como poderes sociales del estado. Esto ocurre, tanto a nivel local como regional y nacional. Este modelo democrático, factor constituyente del poder público y de las relaciones sociales es válido para decidir sobre los asuntos próximos que a todos afectan en lo inmediato y que todos conocen de cerca, pero que parece poco 51 apropiado para los asuntos de relieve nacional o internacional, por su lejanía en la esfera de los intereses y conocimientos de los simples ciudadanos. Hace notar Tocqueville (La democracia en América, Libro I, Págs. 92-159) cómo los legisladores norteamericanos, reconociendo la imposibilidad de gobierno directo en un vasto territorio y amplio conglomerado poblacional, establecieron un modelo de poder público y de relaciones sociales de corte democrático, bajo distintos niveles y escalones intermedios que pudieran fundamentar el poder de la unión federal desde el simple ciudadano, hasta las funciones de gobierno y os funcionarios elegidos por elección democrática. Es decir, en lo local, el ciudadano tenia una participación total sobre los asuntos colectivos y comunitarios y en la distancia de la unión federal el ciudadano que no podía tener una presencia o conocimiento directo, acerca de los asuntos públicos por obvias limitaciones materiales, podía hacerse oír y representar a través de los funcionarios que con tal fin, él y su comunidad habían elegido para deliberar sobre los asuntos importantes para la colectividad. La comunidad de hombres libres, varones y blancos (La democracia en América) intervenía, eligiendo y aprobando a representantes y políticos, administradores de los cargos legislativos y de los cargos ejecutivos, tanto de los estados como del gobierno federal. Esto se hacia en determinados calendarios electorales y de acuerdo a las reglas de procedimiento inherentes al tipo de cargo o función publica a desempeñar, de acuerdo con las leyes escritas y las costumbres vigentes en el cuerpo de la nación. Así, al combinar las ventajas del modelo participativo con las del modelo representativo los anglonorteamericanos esperaban disminuir sus defectos y conservar sus ventajas. 52 Según Tocqueville (La democracia en América, Libro I, Págs. 105-137), el estado resultante de todo aquello era la existencia de un poder publico fuerte en los distintos niveles que lo componían y se entendía que cada nivel implicaba un tipo de actividad y de competencia diferente, representado por el estado en sus múltiples manifestaciones: comunidades, regiones, partidos, intereses o ideas, así como las tareas especificas implicadas en los distintos funcionarios y aparatos de poder. En cuanto al modelo de democracia indirecta o representativa el pueblo y los ciudadanos en general, mantienen la toma de decisiones políticas importantes para la sociedad, sólo que ya no lo hacen de manera directa sino a través de los dirigentes elegidos por ellos y capacitados para cumplir la defensa de sus intereses, de acuerdo a su estado de opinión. El pueblo, base de la soberanía de todo estado democrático, ya no ejerce un control directo ni tampoco una participación sobre las políticas y los agentes del poder encargados de ejecutarlas en las asambleas o en los tribunales, sino que delega esa función a otros ciudadanos elegidos para la realización de esas tareas. Resaltamos la importancia del mecanismo electoral porque permite al pueblo soberano y al ciudadano de a pie hacerse oír sobre diversos temas y en distintas áreas de competencia del estado como poder publico. En un modelo democrático representativo se crea una amplia clase profesional de políticos y funcionarios, quienes buscan captar el interés del electorado en defensa de sus ideas e intereses y, además, defienden el interés propio en la escala de poder dentro del estado. Este manejo del poder público implica también un ordenamiento cultural y social diferente al de la democracia directa y participativa por cuanto los ciudadanos no ejercen una presencia directa, una participación o un control sobre los asuntos comunes o públicos, limitándose sólo a la aprobación de ciertas políticas y representantes de su interés, simpatizantes 53 de su opinión. Su retiro hacia los asuntos privados es evidente cuando termina el periodo electoral. Según Tocqueville (La democracia en América, Libro I, Capítulo 1), en una democracia participativa directa es el pueblo soberano el proveedor de la legitimidad del poder sobre las instituciones públicas. El mismo delibera y analiza las distintas leyes, que de ser aprobadas, han de regir a la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, aporta y supervisa los medios a emplear en una tarea determinada y nombra y controla directamente a los funcionarios, vistos como meros ejecutores de su voluntad. Un caso de democracia directa lo tenemos en las sociedades primitivas de celtas y germanos, las cuales, si bien con presencia de muchos elementos e instituciones aristocráticas poseían un marcado carácter de notables, pero era la asamblea de hombres libres (thing) la que jugaba un rol importante al determinar las políticas de una comunidad. Por ejemplo, discutía sobre la conveniencia de declarar o no la guerra a una nación o pueblo vecino; sobre el valor y monto de las taxaciones fiscales para realizar caminos o puertos; presidía y administraba justicia en las disputas personales o comunitarias. Un caso claro de democracia en el mundo bárbaro europeo y pagano, ha sido desde su origen hasta hoy, la asamblea de hombres libres de Islandia (Althing). En cuanto al poder y esfera de lo público, ésta tiene que ver con toda la comunidad, es propiedad de todos, contraria al poder y esfera de lo privado que atañe a unos pocos en un alcance limitado. Obviamente, el modelo de aristocracia o el de democracia no señalan ni como conceptos ni como sistemas concretos la realización práctica en una de las dos esferas -privada y publica-, sino que las abarcan simultáneamente y de distintas formas, pues las implican en las distintas fuerzas y manifestaciones de la cultura, religión, política, ciencia, educación, leyes, valores, economía y clases sociales. 54 Recordemos además que los dos modelos (aristocracia y democracia) no son los únicos en que se estructura el poder en las sociedades, sino que hay otros más, en estado simbiótico, es decir, mezclados en distintos grados los unos con los otros. Hechas las aclaraciones pertinentes, volvemos a Tocqueville quien (La democracia en América, Libro I, Capítulo I) observó la manifestación de la democracia en el ámbito de lo local. Pudo evidenciar de forma clara y contundente como el poder de decidir sobre las vidas y bienes de los demás, privilegio de unos pocos en muchas naciones del viejo mundo, en Estados Unidos se realizaba a través de una comunidad activa y participativa, capaz de aunar esfuerzos, individuales y colectivos, para beneficio de todos. Concretamente prestó atención al “township” o comunidad rural, cuya población mayoritaria, si exceptuamos mujeres, niños, enfermos, extranjeros y esclavos, se reunían, consultaban y contrastaban puntos de vista e intereses enfrentados, respecto a una situación particular, pero, en la medida de lo posible, conciliaban y tomaban decisiones para el beneficio común. Los arbitrajes concernían desde el reparto de tierras comunales, la construcción de una escuela o iglesia hasta el monto de los impuestos y la forma como se emplearían dichos aportes. Todo esto se hacía en asamblea comunal, espacio ideal para el brillo de oradores y personas altamente persuasivas, las cuales se encargaban de convencer a los vecinos de adoptar un determinado punto de vista. Para la ejecución de las decisiones tomadas, nos dice Tocqueville (La democracia en América, Libro I, Capítulo I), la asamblea misma nombraba, de entre sus miembros, a los encargados de realizar dicha labor, estableciendo el monto de sus salarios, el alcance de sus atribuciones y la duración de las mismas. Estos hombres debían rendir cuentas a la asamblea o a otro cuerpo de ciudadanos elegido por ésta y mantenerse activo durante el tiempo necesario para 55 cumplir con las funciones asignadas. Una vez cumplidas a cabalidad las providencias tomadas, la asamblea se disolvía y cada miembro, ciudadanos particulares al fin y al cabo, la clausuraban hasta cierta fecha, ya convenida de antemano, volviendo cada cual a sus negocios y actividades particulares. En Norteamérica, la soberanía del gobierno partía del pueblo, como constató Tocqueville (La democracia en América, Libro I, 23-161) y éste, bajo la conducción de sus lideres más esclarecidos, establecía unos mecanismos de control mutuos para evitar el surgimiento del despotismo entre ellos, ya fuera por parte de individuos de carne y hueso, por instituciones o partidos, por confesiones o ideologías diversas, internas o foráneas. Cierto es que Tocqueville verificó que el germen de la democracia en América ya estaba contenido en el germen de las asambleas locales y regionales del periodo colonial (siglos XVI, XVII y promediando el siglo XVIII), donde existía un fuerte espíritu de independencia, de autonomía, de obrar por si mismos, bajo recursos propios, respecto a la metrópoli o a las autoridades regionales. Pero lo correcto, como señaló Tocqueville, fue que una vez consumada la revolución de independencia y eliminadas las estructuras, elementos, hombres e ideas aristocráticas se equilibraron los antagónicos democráticos dentro del sistema social y político, fortaleciéndose la tendencia democrática hacia la que caminaría, sin mucho contrapeso, la nación norteamericana. Naturalmente, Tocqueville tuvo en cuenta la transición paulatina de la democracia en Norteamérica, producto de una evolución histórica cuyos orígenes era posible rastrearlos en la madre patria, Inglaterra: La fundación de la nueva Inglaterra ofreció un espectáculo, a la vez nuevo y singular. Los inmigrantes que vinieron a establecerse pertenecían todos a clases acomodadas de la madre patria, su reunión sobre el suelo americano presentó, desde el principio, el fenómeno singular de una sociedad donde no se encontraban ni grandes señores ni el pueblo y por así decirlo, ni pobres ni ricos. Había, guardada la proporción, una mas grande masa de luces repartida entre estos hombres que en el seno de las masas de las naciones europeas de nuestros días. (La democracia en América, 1835, Alexis de Tocqueville, primer libro, capítulo primero, Pág. 35). 56 Así mismo, el pensador francés rescató la importancia del espacio para la consolidación del modelo democrático, pues la geografía americana era extensa y no estaba densamente poblada, lo cual facilitaba la concentración social en regiones fácilmente identificables y controladas por una autoridad elegida por la misma sociedad. En efecto, si en Inglaterra los primeros atisbos de resquebrajamiento del concepto de poder y ordenamiento de la sociedad de corte aristocrático, vertical y jerárquico, se remontan a la rebelión de los señores y a la proclamación obligada por la fuerza de las circunstancias de la carta magna por parte del rey Juan Sin Tierra o Juan I de Inglaterra (1166-1216) la verdad es que en América el resquebrajamiento de la noción de jerarquía, de un orden absoluto de inspiración divina e inamovible se dio por el simple hecho del aislamiento y vulnerabilidad de los colonos en una tierra inmensa, aislada por el vasto océano de la cuna europea. Obviamente, no estaban enteramente aislados del resto del mundo ni carecían de medios y recursos para empezar de nada. En primer lugar, disponían de su acervo cultural e histórico proveniente del fondo común europeo y de la poderosa nación británica lo que indicaba la posesión de grandes ventajas sobre los primitivos y atrasados nativos norteamericanos en la conquista del territorio. Además, la madre patria no los había abandonado; cierto que estaba muy distante para controlar a sus súbditos y proveerlos en todo, como ocurría en el suelo europeo, pero igualmente los representaba, se encargaba de velar por su seguridad frente a potencias enemigas, establecía el cuerpo general de leyes y las políticas generales que se aplicaban en las colonias, enviaba funcionarios y representantes, controlaba las tendencias propias de las colonias, ligándolas a través de sí, al destino común europeo, comerciaba con ellas y seguía poblándolas. (La democracia en América, por Alexis de Tocqueville, primer libro, capítulo uno, Págs. 24-45). 57 Por el contrario, los colonos redescubrieron la libertad que generaciones enteras de pueblos europeos habían olvidado y que muchas naciones de otras razas y latitudes nunca habían conocido. Además, Tocqueville explica, como el puritanismo religioso incide sustancialmente para dar origen a la sociedad del país del norte: Dado que el núcleo del puritanismo en el Reino Unido estaba ubicado en las clases medias, fueron estas las que emigraron principalmente a Norteamérica y en menor medida al Canadá. La población de la Nueva Inglaterra crecía rápidamente y mientras que la jerarquía de los rangos y ordenes clasificaba despóticamente a los hombres en la madre patria, en Norteamérica no ocurría esto, la gente era considerada por su aporte personal al esfuerzo colonizador contra la naturaleza y los indios, las colonias presentaban un carácter homogéneo en su estructura social. Desde un principio, estos inmigrantes eran autosuficientes, habían cortado las velas con el viejo mundo, nombraban sus propios magistrados, hacían la paz y la guerra, establecían reglamentos de policía, hacían las leyes. Se atenían antes que a la autoridad del rey y las leyes inglesas a la autoridad religiosa de sus iglesias y ministros, a la santa Biblia, a sus dogmas y a sus costumbres de inspiración religiosa. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, primer libro, 1835, capítulo uno, Pág. 43). Los norteamericanos, librados del control más fuerte e inmediato por parte de la corona y de sus instituciones afines, dieron rienda suelta a su ímpetu modernizador, desligado entre sí en un medio duro donde lo que importaba era la valía de cada uno. Pudieron desprenderse con más facilidad del peso muerto de la tradición y prejuicios que en otras partes eran norma y ley y lo mejor, no realizaron violentas revoluciones, sino que dejaron al día a día, la evolución de la situación rebelde para que se manifestara en el lugar y el momento apropiados. Innegablemente, en Gran Bretaña como en las demás sociedades europeas de la fachada Atlántica y del Mediterráneo occidental se dio una evolución a formas políticas, económicas, culturales y religiosas más abiertas, más amplias y racionales, más eficientes y más equilibradas en cuanto a los derechos y deberes de los individuos, las funciones del estado, los privilegios y atribuciones de los poderes constituidos como tal. 58 Para ello influyeron muchos factores de orden social, económico, político y cultural, como por ejemplo el desarrollo del capitalismo en Europa (The age of the revolution, de Eric Hobsbawm); la consolidación de los estados modernos, centralizados bajo la dirección de los reyes, una mayor libertad en el campo de las ciencias, las artes y la religión. Precisamente, el pensamiento y la práctica religiosa en occidente, se vieron abocados a un resquebrajamiento de su monopolio absoluto. Igualmente, aumentaron la industria y el volumen del comercio mundial por el perfeccionamiento de las técnicas y de los barcos de navegación, por la expansión económica originada en la conquista y por el descubrimiento del nuevo mundo, dueño de ricos recursos propios y de gente nueva. Todo ello contribuyó para el perfeccionamiento de las estructuras dominantes del estado, lo cual permitió mejorar y ampliar los volúmenes de recursos, de hombres y de mercancía, dispuestos para beneficio de la sociedad europea. En el caso de América del Norte es posible establecer un paralelismo entre la revolución de independencia norteamericana (1776) y la gloriosa revolución que derrocó a los Stuart o Estuardo escoceses (1689). En ambos casos, el grueso de la población percibía la extralimitación del rey; el mal gobierno de la autoridad y la ausencia de representación en los distintos sectores de la nación. Si bien los súbditos eran leales al rey porque éste simbolizaba la unidad y la grandeza de la nación y raza británica, cuestionaban el deplorable gobierno. Presenciaban, desconfiados, las atribuciones usurpadas y los privilegios abusivos. Los norteamericanos en su caso, percibían la elevación de los impuestos y las altas tarifas para los productos exportados, como el te, provenientes del imperio a las colonias. El no ser consultados sobre esto y la arbitrariedad cometida contra ellos, desconociendo su papel de súbditos con los mismos derechos que los ingleses, provocaron el descontento y el inconformismo de las colonias hacia la 59 corona inglesa. En efecto, la ley inglesa establecía que el pueblo o por lo menos los cuerpos más representativos y pudientes de la nación podían tener sus representantes en el parlamento de los comunes que era donde se discutía y se elaboraban las leyes, las que luego eran puestas a consideración del monarca para su aprobación o rechazo y esto incluía a las colonias inglesas en América del Norte (EUA, Documentos de su historia política, 197-220). Es sabido que en Inglaterra desde la revolución17 gloriosa de Oliver Cromwell (1599-1658) el rey reinaba pero no gobernaba, a cambio de lo cual, los ministros eran responsables ante el parlamento de las decisiones tomadas y si bien podían ejercer veto o dictar edictos imperiales, estaban obligados a respetar la ley y a tener en consideración la opinión pública, a los distintos sectores fuertes dentro de la nación y sobre todo, al interés público, desligado del interés privado, familiar o del entorno inmediato. Los colonos norteamericanos llevaron a cabo una profunda revolución interna que rompió con el pasado colonial y estableció equidad para todos en lo publico, aunque se sintieron agraviados al no tener representantes directos dentro del cuerpo parlamentario inglés, lo cual se traducía, literalmente, en la imposibilidad de intervenir en la elaboración y puesta en práctica de las leyes y políticas del imperio, del cual formaban parte, al menos, en teoría: La intervención del pueblo en los asuntos públicos, el voto libre del monto del impuesto de acuerdo a las necesidades de la comunidad, la responsabilidad de los agentes del poder, la libertad individual, el juicio de un sospechoso con un jurado que deliberaba y un juez imparcial que dictaba sentencia, todo eso estaba establecido ahí. Es alrededor de la identidad de la comunidad que vienen a apegarse y atarse fuertemente los intereses, los vínculos, las pasiones, las ideas, los derechos y deberes. En el seno de la comunidad se ve reinar una vida política real, activa, muy democrática y republicana. La comunidad nombra sus magistrados de todo tipo, ella impone las tarifas, reparte y levanta el impuesto, ella impone las tarifas. En la comunidad típica de la Nueva Inglaterra la ley de la representación no es en modo alguno admitida, es 17 Caracterizada por el revocamiento de la tiranía y la organización del país en una república donde reinaba el orden y la libertad. 60 sobre la plaza publica y en el debate dentro de la asamblea general que los ciudadanos que se tratan entre si, tocan los asuntos de interés común y buscan resolver los problemas y diferendos que hayan surgido de manera concertada… La ley entra en los más mínimos detalles cotidianos para prevenir, encauzar y satisfacer necesidades sociales. (La democracia en América, por Alexis de Tocqueville, 1835, primer libro, capítulo primero, Pág. 46). El parlamento inglés estaba conformado por los representantes de las distintas circunscripciones electorales en que estaba dividida Gran Bretaña: Gales, Escocia, Irlanda e Inglaterra, donde no estaba incluida la colonia en América. Esta situación de inferioridad fue la que motivó la insurrección y posterior guerra revolucionaria de independencia. Percibimos, entonces, un paralelismo entre la Revolución de Cromwell y la lucha por la libertad de las colonias inglesas en Norteamérica, pues la exclusión de muchos y los privilegios de pocos, fue similar. Por su parte, Tocqueville visitó una nación americana, donde si bien la declaración de independencia implicó el destierro y expropiación de las tierras de los norteamericanos leales al rey, la violencia y el dramatismo de la lucha por cambiar las estructuras políticas y sociales no alcanzó el dramatismo de las que acaecieron en Francia. Norteamérica gozaba de una democracia benévola, plenamente consecuente entre los ideales, los hechos y los sentimientos, tanto de la gente ordinaria como de sus dirigentes. Estados Unidos había vivido una situación relativamente ínfima en comparación con lo ocurrido en Francia y aunque su sistema colonial estaba en crisis, ésta no era dramática, pudiendo resolverse, pacíficamente, los brotes de interés y de aspiración de las contrapartes. (EUA, Documentos de la historia política de Estados Unidos, Libro numero uno, Moyano Pahissa Ángela y Velasco Márquez Jesús, instituto Mora, México, 1988: 35-95). La sociedad norteamericana se había liberado del dominio inglés para asumir por sí misma la conducción de sus destinos como nación y si en un primer momento, 61 pareció que iba a naufragar en dicho empeño, en su concurso acudieron la perseverancia y el ánimo de todos los norteamericanos para resolver los distintos litigios que se presentaron entre los Estados o entre éstos y el poder federal: Se trata de una sociedad eminentemente democrática, donde el estado social es ordinariamente el producto de un hecho. Para conocer la legislación y las costumbres de un pueblo hay que conocer las causas de que estas legislaciones y costumbres sean como son y no de otro modo. Desde un principio reinaba una gran igualdad entre los inmigrantes que vinieron a establecerse en el nuevo mundo, el germen mismo de la aristocracia no fue depositado en esta parte de la futura unión. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, 1835, libro primero, Pág. 87). La constitución norteamericana estableció un gobierno federal, consciente de la inmensidad del territorio, de la imposibilidad de dirigirlo todo, desde un solo centro de poder. Para ello, contribuían además, la historia, las costumbres de los habitantes, su sentido autónomo para las cuestiones públicas y la existencia de múltiples poderes regionales, algunas veces, enfrentados entre si. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, libro primero, capítulo octavo, 1835: 104-112 y 133-159). Dos naciones diferentes, dos sociedades distintas y dos consecuencias de la revolución libertadora totalmente opuestas. En Estados Unidos, en divergencia con Francia, la democracia no adquirió un carácter violento, terrorista ni dictatorial donde un sector ideológico, afín a intereses de ciertos sectores socioeconómicos se adueñara de la dirección, del control y de la ejecución del estado y los empleara para beneficio propio y de su fracción. Si bien existían en Estados Unidos elites privilegiadas, jamás se fueron a un abierto enfrentamiento entre ellas que arrastrase además al conjunto mayoritario de la población: Cuando esta revolución ocurrió la sociedad entera fue sacudida, el pueblo en el nombre del cual se había combatido, liberado de sus ataduras y lealtades a los poderes antiguos como la nación inglesa y el rey se presento para exigir su tributo, se convirtió en poder y se decidió a actuar por si mismo… Los instintos democráticos se despertaron y desarrollaron de la probada autosuficiencia, espíritu de autonomía y confianza de este pueblo, todo hacia una meta común, crear algo nuevo en la faz de la tierra, mejor para el género humano y diferente y contrario a los viejos poderes. Ese espíritu de autosuficiencia de las comunidades rurales se traslado al espíritu de la 62 nación entera, se cogió gusto a todo tipo de independencia. (La democracia en América, por Alexis de Tocqueville, libro primero, 1835: 133). Aclaramos, por demás, que la independencia en Norteamérica no fue sólo la búsqueda de libertad de Gran Bretaña y de sus cuerpos expedicionarios, enviados a restablecer la autoridad de la Corona, sino que fue, simultáneamente, una guerra de carácter civil, en la cual los norteamericanos republicanos e independistas lucharon contra norteamericanos leales o realistas. Aunque se trató, sí, de una guerra violenta -todas lo son- y aunque estuvo acompañada de arbitrariedades de parte y parte, no alcanzó el nivel de desesperación, odio y fanatismo (Historia de la revolución francesa, por Edmund Burke, Pinguin editores) vivido por Francia en su guerra libertadora, y por ende, el estado, las instituciones y tradiciones conservaron mucho de su influjo para moderar las pasiones y dirigir las reglas de conducta de los hombres durante la ofensiva. Los norteamericanos sentían injusto y gravoso (Estados Unidos, Síntesis de su historia, número dos, instituto Mora, México, Rosa Ana Arguello y Jesús Velasco, Págs. 167-192) el estado de subordinación respecto al rey y a la nación inglesa, pero no lo consideraban lo peor del mundo por cuanto, Norteamérica como Inglaterra, gozaban de laxos gravámenes fiscales y de justas ordenanzas jurídicas por igual para todos. Francia, por el contrario, en vísperas de la revolución no gozaba de una ley igualitaria y liberal, basada en el derecho consuetudinario vigente, donde todos los hombres de la nación fueran iguales entre sí, al menos en los hechos prácticos. Por supuesto que existían etiquetas y discriminaciones de orden social en Norteamérica, pero éstas eran minúsculas, comparadas con el grueso de la población y los encargados de administrar justicia en verdad se esforzaban por hacerla cumplir de manera justa y cabal. 63 De acuerdo a Tocqueville, los franceses hicieron su revolución por cuanto sintieron, cómo las pesadas cadenas, puestas sobre sus hombros desde los tiempos de sus abuelos, empezaban a debilitarse y sus propias fuerzas aumentaban en la medida en que adquirían conciencia de su entorno, de sí mismos y de los derechos propios. (El antiguo régimen y la revolución, Alexis de Tocqueville, 1856:46). En cambio, los norteamericanos hicieron su revolución porque los débiles eslabones que los rodeaban, los aprisionaron y no desearon reforzarlos. A pesar de estar gobernados por una monarquía constitucional, América del Norte no sufría el severo control, ni la tiranía del estado monárquico, ni de sus funcionarios, ni de sus leyes, edictos o requisiciones más rigurosas. (Estados Unidos, síntesis de su historia, Instituto Mora, México, por Angela Pahissa Moyano, Rosa Ana Arguello, Jesús Velasco, 1988, Págs. 167-192). En oposición, el régimen imperante en Francia buscaba asegurar la estabilidad del reino, enfrentando y dividiendo a las potenciales fuerzas que podían poner en peligro su existencia y defendía y estatuía como legitimo, las desigualdades entre los hombres, no en función de sus talentos, capacidades o fortunas, sino en razón de la cuna, del linaje o de su pertenencia a los estamentos privilegiados. (El antiguo régimen y la revolución, 1856, Alexis de Tocqueville). 64 2.2. Tensiones y tipos de libertad e igualdad: autosuficiencia del individuo y de la colectividad Las siguientes tesis sobre autosuficiencia del individuo y de la colectividad han sido tomadas del texto de Tocqueville, La democracia en América, donde desarrolló los parámetros posibles que para la época podían significar y relacionarse con los temas de democracia, ciudadanía, libertad e independencia. El autor se pregunta “por qué razón los pueblos democráticos muestran un amor vehemente y durable hacia la igualdad más que hacia la libertad”. Para su análisis tiene en cuenta cómo la pasión por la igualdad de condiciones es la primera y más viva necesidad de buscar el amor hacia la igualdad, la cual reina en la sociedad civil sin constituirse en propiedad del mundo político. Deduce de qué manera puede tenerse el derecho de entregarse a los mismos goces, de entrar en las mismas profesiones, de encontrarse en los mismos lugares y de buscar las riquezas por los mismos medios sin que todos tomen parte en los asuntos de gobierno. Aún puede establecerse una igualdad en el mundo sin que la libertad política exista; un individuo es igual a todos sus semejantes, exceptuando uno solo, que es el señor de todo indistintamente y que elige entre los demás a los agentes de su poder. Aunque los hombres no pueden llegar a ser del todo iguales sin ser enteramente libres y, en consecuencia, la igualdad, en su último extremo, se confunde con la libertad. (El antiguo régimen y la revolución, 56) Por otra parte, la libertad se manifiesta en los hombres en diferentes tiempos y bajo diversas formas, siendo el amor a la igualdad la pasión que más agita el alma humana. La igualdad forma el carácter distintivo de la época democrática. 65 Dice Tocqueville que estos rasgos condicionan a los pueblos, pero en cambio, para perder la libertad política basta solo con no retenerla y ella por si sola desaparece. Los hombres no solo quieren la libertad porque la aman sino porque se persuaden de que ésta es inamovible o que ha de durar para siempre. (Jean Claude Lamberti, Tocqueville y las dos democracias, 25-57) Por su parte, Tocqueville contrapone la libertad y la igualdad, argumentando que perder la libertad es visible para todos en el momento, mientras que perder la igualdad de condiciones y de oportunidades se va manifestando poco a poco, insinuándose gradualmente en el cuerpo social, pues si la igualdad suministra cada día una gran cantidad de pequeños goces a cada hombre, el hecho de perderla no afecta al mismo hombre y al tejido social de forma inmediata, sino dentro de un lapso de tiempo, en el cual se va resintiendo lo que antes se tenía y se gozaba. (La democracia en América, 135) Los pueblos democráticos quieren la igualdad mucho más que la libertad y en todas las épocas hay algunos que llevan este axioma hasta el extremo. Esto sucede cuando en el momento en que se derriba una vieja estructura social de jerarquía, la sociedad derriba barreras, permitiendo unir a los hombres por lo que antes los separaba y se precipita hacia la igualdad como un bien precioso, digno de salvaguardar. (La Democracia en América, 140) Cuando una sociedad democrática acaba de formarse, el aislamiento de los hombres y el egoísmo de éstos se hacen forzosamente más fuertes. Estas sociedades no agrupan solamente a un número de ciudadanos independientes sino que están llenas de hombres que acaban de llegar a la independencia y se encuentran embriagados con este nuevo poder. Conciben una vana y excesiva confianza en sus propias fuerzas y descartan cualquier ayuda de sus semejantes. 66 Los ciudadanos que ocupaban el primer lugar en la jerarquía destruida no pueden olvidar de la noche a la mañana su pasada grandeza y durante largo tiempo se consideran como extranjeros en el seno de una sociedad nueva. Dado que una sociedad aristocrática no sucumbe sino después de una larga lucha, se encienden odios implacables a su interior que pueden sobrevivir a las revoluciones y al advenimiento de nuevos órdenes sociales. En consecuencia, cada sujeto de la sociedad democrática se retira solitario y se ocupa sólo de sí mismo. Por el contrario, los que en el régimen antiguo ocupaban una posición inferior o subalterna en una sociedad aristocrática, echan sobre éstos, miradas de triunfo y superioridad, sintiéndose ganadores. Podría pensarse entonces que la democracia inclina a los hombres a no acercarse a sus semejantes y a huir unos de otros. 2.3. Contraste entre Francia y Norteamérica: problemas sobre el individualismo moderno Tocqueville vislumbró muchas de las bondades que trae consigo el cambio de regímenes políticos y sociales como el de la democracia. Sin embargo, también percibió las peligrosas consecuencias devenidas en el establecimiento de un nuevo precepto. Sus viajes le sirvieron para comparar las democracias surgidas en Norteamérica y Francia y, mientras en la primera percibió un desarrollo armónico, coherente y consecuente con lo planteado en el acta constitucional nacional, en la segunda, vio aparecer la figura gobernante del déspota, como una infortunada derivación para la democracia. El advenimiento del despotismo18, que por la tímida naturaleza de su aparición, va aislando paulatinamente a los hombres, como la garantía más segura para su propia conservación, ha sido el 18 El despotismo es el gobierno de una autoridad singular, una sola persona o un grupo de personas estrechamente relacionadas, que gobiernan con poder absoluto; a sus gobernantes se les denomina déspotas. La palabra insinúa reinado tiránico; supone una forma de gobierno que impone control absoluto de todo ciudadano 67 orden político y social más temido por la humanidad. No hay vicio del corazón humano como el egoísmo que le agrade tanto al despotismo, sentenció Tocqueville. El déspota perdona fácilmente a los gobernados el que no lo quieran con tal que éstos no se quieran entre sí y se contenta con que los sujetos no aspiren a dirigir el Estado por sí mismos. El despotismo llama espíritus turbulentos, subversivos o criminales a aquellos que pretenden unir sus esfuerzos para crear la prosperidad común. Para lograrlo, cambia el sentido natural de las palabras, llama, óptimos o buenos ciudadanos a los que se encierran en la estrecha esfera de sus asuntos personales. Piensa el autor que “el despotismo es peligroso en todos los tiempos, pero lo es mucho más en los tiempos democráticos” (La democracia en América, biblioteca científico filosófica, Daniel Jorro editor, Pág. 372). Cuando la democracia se orienta hacia el interés general, los sujetos se hacen ciudadanos y se ocupan de los asuntos públicos; salen forzosamente del seno de sus intereses particulares y se apartan de la exclusiva consideración de sí mismos. Cuando el pueblo gobierna no hay hombre que no reconozca el valor de la benevolencia general y que trate de cultivarla, teniendo consideración por sus semejantes. Para ello buscará atraer la atención y afecto de aquellos entre los cuales vive. Pero, el deseo de ser elegidos lleva a los hombres a postularse para salir triunfantes, aspiración manifiesta en prestar apoyo y servir a la colectividad. No obstante, la actividad electoral puede separar temporalmente o por accidente a dos amigos, como también es cierto que este sistema aproxima de un modo definitivo a multitud de ciudadanos que siempre habían permanecido extraños los unos a los otros. 68 En Norteamérica, por ejemplo, los legisladores no pensaron en unificar el gobierno de toda la nación en una sola representación. Por el contrario, convinieron en dar vida política activa a cada porción del territorio nacional, a fin de multiplicar en los ciudadanos las ocasiones de obrar juntos entre sí, de preocuparse por la gestión de la cosa pública y también, con el fin de recordarles, a través de la experiencia, su mutua dependencia. (La Democracia en América, Alexis de Tocqueville, Daniel Jorro editor, capítulo octavo, Pág. 378). Un deber del Estado es interesar a cada individuo en los asuntos colectivos, sacarlo de sus asuntos personales para interesarlo en los destinos de toda una nación, pues el ciudadano común, apenas concibe la influencia que la realidad nacional puede ejercer sobre su destino. Tocqueville da un singular ejemplo: si a un ciudadano se le hace pasar por un camino cerca de su propiedad, al momento verá la relación existente entre un pequeño asunto de una obra pública y sus más caros intereses personales. Los más opulentos ciudadanos de los Estados Unidos tienen cuidado de no aislarse del pueblo, continuamente se acercan a éste, escuchan a los demás ciudadanos y se interesan por todo lo inherente a él. Un ciudadano francés o norteamericano, sabe que en la democracia, los ricos necesitan de los pobres y que a estos se los gana en voluntad, corazón y buenos modales, que no con presiones o dinero. Los ricos consienten en hacer el bien al pueblo pero quieren continuar teniéndolo servicial, subordinado y a distancia. No perciben el engaño. Aunque en Estados Unidos puede hablarse más de igualdad y la riqueza busca distribuirse equitativamente entre todos, si bien la imaginación febril de los norteamericanos se agota inventando medios para aumentar la riqueza y satisfacer las necesidades del pueblo. Los norteamericanos más ilustrados de cada condado de acuerdo a lo que afirma Tocqueville reiteradamente en sus dos libros de la democracia en América, por 69 ejemplo en el primer capítulo del primer libro , se sirven incesantemente de sus luces para descubrir nuevos secretos, propicios para acrecentar la fortuna común y ponerla a disposición de la multitud. Seria injusto creer que el patriotismo de los norteamericanos y el celo que muestra cada uno por el bienestar de sus conciudadanos no son reales y honestos, pues aunque el interés privado es fuerte y dirige la mayor parte de las actividades de los hombres y del país no puede regular o dirigir todas las acciones. Por eso el país hace gala de poseer instituciones libres para los ciudadanos y el uso de los derechos políticos, contribuye para que el ciudadano, diariamente, recuerde que forma parte de una sociedad. Su espíritu es bombardeado sin cesar con nociones como las del deber y el interés público. Por eso el ciudadano norteamericano siente la necesidad de ser útil a sus semejantes y como no tiene ningún motivo para aborrecerlos puesto que su país es un estado social de igualdad, éstos jamás son ni señores ni inferiores a él; su corazón, por tanto, se inclina hacia la benevolencia. Un aspecto importante para el devenir de la democracia en Norteamérica es el uso de las asociaciones en la vida civil. Si los ciudadanos se hacen individualmente débiles y se aíslan de la sociedad democrática moderna serán incapaces de preservar por sí solos su independencia. Este ciudadano necesita aprender de la cooperación de sus semejantes y unirse a ellos para lograr sus propósitos personales, pues de no ocurrir esto, abriría paso a la tiranía y podría perder su libertad. Los norteamericanos, en general, unen sus esfuerzos en forma constante en asociaciones de diversa índole y temática, sean políticas, sociales o empresariales para defender sus intereses personales y colectivos. Se asocian para establecer albergues, fundan seminarios, escuelas, hospitales, iglesias y universidades. 70 Distribuyen libros, envían misioneros a evangelizar en lugares ignotos, combaten el alcoholismo y reforman la sociedad. Su unión y su capacidad para ayudar en el progreso del bien común es un ejemplo para el resto del mundo, pues se considera que ven a la sociedad como el único medio en que pueden obrar. Si los individuos que viven en los países democráticos no tuviesen el derecho ni la satisfacción de unirse con fines políticos su independencia correría gran peligro. (La Democracia en América, Alexis de Tocqueville, 1840, fondo de la cultura económica, México, segundo libro, capítulo quinto, Págs. 473-477). El gobierno se ve beneficiado por la acción de las asociaciones, espacio donde confluyen sentimientos y pensamientos diversos, que por su función, canalizan e integran a todos los círculos de la sociedad y a sus intereses particulares. El periódico o diario es un ente activo de participación para la comunidad puesto que habla directamente del negocio público o común sin distraer a los lectores de sus propios asuntos. Es común que en los países democráticos los diarios lleven frecuentemente a los ciudadanos a realizar empresas en conjunto y los motiven para la ejecución de negocios privados y públicos. Un periódico o diario, no solamente tiene por objeto sugerir a un gran número de hombres el mismo propósito sino que también les suministra el medio para producir en común lo que han deseado por sí solos. Cuando aparece un periódico que expone una posición reveladora a los ojos del público, obliga a que todos se dirijan hacia la luz y trabajen, aunando esfuerzos para sacar adelante la empresa. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, Alianza editorial, libro primero, segunda parte, capítulo tercero, Págs. 168-176). Es evidente la relación necesaria y recíproca entre diarios y asociaciones. Estados Unidos es el país ideal para la manifestación de esta dinámica. A la vez que su existencia es numerosa, el trabajo es común, pues las asociaciones divulgan sus 71 ideas y los diarios las dan a conocer a todos. Esta relación entre el número de asociaciones y periódicos nos lleva a descubrir la relación entre el estado de la prensa escrita y la forma de administración del país. A medida que en un estadonación la administración es más o menos grande, los poderes locales se constituyen, por ejemplo, en un tipo de asociación establecida y se hace necesario que un periódico les recuerde la situación de los asuntos públicos. Resume Tocqueville, que entre más poderes locales haya, más se multiplican los diarios. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, 1840, libro segundo, fondo de la cultura económica de México, capítulo sexto, Págs. 477-480). La división político administrativa mas que la libertad de prensa y libertad general es lo que favorece a Norteamérica. Los diarios no se multiplican solo por su baratura sino por la necesidad frecuente del público de comunicarse y de obrar entre sí. El diario es el reflejo de una opinión sostenida por una asociación y puede decirse que habla al lector de tal asociación en nombre de los demás. Otro aspecto analizado por el político francés, se refiere a la relativa sencillez de los funcionarios norteamericanos al compararlos con los de las ornamentadas monarquías europeas, no siendo obstáculo para que éstos tengan poder e independencia, dentro del rango limitado de su jurisdicción. A su juicio, hasta los más grandes funcionarios públicos de Estados Unidos estaban confundidos entre la muchedumbre de los ciudadanos. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, 1835, libro primero, segunda parte, capítulo cinco, Págs. 191-193). En la concepción democrática, la existencia del poder público, llámese gobierno federal, estatal, de condado o municipalidad no es entendido como un bien por sí mismo, sino como un mal inevitable y necesario en la organización de la sociedad humana y por ende, algo imperfecto, mezcla de realidades, aportes y desventajas. Una democracia puede rodear de pompa a sus funcionarios sin restarles por ello 72 efectividad, pero establecer cargos no remunerados dentro del aparato estatal sería formar el núcleo de una eventual aristocracia y preparar el terreno para el establecimiento de un régimen de este tipo. Es cierto que en una democracia el pueblo tiene y conserva el derecho de elegir a sus funcionarios en función de sus capacidades, del programa que representan, de sus propuestas concretas y de las necesidades del momento, pero dicho poder tiene limites necesarios. Al leer la obra de Tocqueville la democracia en América se nos da una señal inequívoca del dominio de la democracia en Norteamérica en la forma de los servicios y roles públicos los cuales son remunerados y de libre acceso para todos los ciudadanos libres, varones y propietarios en algo muy contrario a la aristocracia donde las funciones publicas son vendidas o usufructuadas por grupos cerrados y privilegiados que gozan de tal honor , algo diferente a una democracia donde dichos cargos y funciones para disfrute del público, se remuneran y cada ciudadano tiene el derecho y la posibilidad de realizarlos, también. De otro lado, asegura Tocqueville, en los estados democráticos, los ciudadanos, en su totalidad, están capacitados para elegir a sus candidatos y a quien mejor los represente en la obtención de beneficios generales. La elección se concreta por las capacidades de los candidatos y no por las condiciones de la candidatura. Por el breve tiempo en el poder durante sus funciones públicas, el elegido es observado permanentemente y sus actos son evaluados por la congregación de ciudadanos que lo eligió. En los gobiernos democráticos la gestión pública se ha concretado por la sucesión de múltiples esfuerzos y aportes de innumerables hombres, mientras que en gobiernos autocráticos la suma de la gestión pública puede reducirse a las acciones, hechos e iniciativas de unos pocos individuos siendo la mayoría de los funcionarios simples ejecutores de los designios ideados 73 por estos pocos hombres. (La Democracia en América, Alexis de Tocqueville, libro primero, capítulo quinto, Págs. 184-191 y Págs. 206-236). Es, a juicio de Tocqueville, que los administradores norteamericanos llevan al gobierno su sentido común, sus experiencias y conocimientos hechos en la vida común como ciudadano. Para él, la democracia conviene más a pueblos con una cultura docta y elevada y una historia desarrollada de orden superior que les de gran habilidad y experiencia en el manejo de las problemáticas públicas. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, Alianza editorial, libro primero, capítulo quinto, Págs. 191-193). Por otra parte, para Tocqueville es correcto afirmar que en todas las naciones del mundo de democracia directa y con sufragio universal el más crecido número de ciudadanos activos en política, como electores y elegibles, está conformado por personas con pocas propiedades. Según J.M. Roberts, la introducción del sufragio universal en países como Inglaterra, donde la desigualdad socioeconómica es extrema, estando la mayor parte de la riqueza concentrada en unas pocas manos, en Norteamérica la situación es muy ventajosa respecto a la cuestión de odios y envidias entre las clases, ya que si bien éstas existen, como es natural en toda sociedad humana, están aquí muy debilitadas por el espíritu emprendedor y autosuficiente del carácter nacional, presente en todos los ciudadanos y por la existencia de instituciones libres y auténticamente democráticas que no se constituyen en obstáculos a las aspiraciones, luchas de cada clase social, grupo, gremio, comunidad, colectivo social, individuos en concreto. Todos aprovechan las libertades y recursos espirituales y materiales abundantes que su sociedad puede ofrecer con todas las posibilidades, como bien les parezca. (The age of revolution , illustrated history of the world, John M Roberts, 114-128). 74 Al contrario, en un régimen centralizado, cuando el poder no se halla en manos del pueblo sino de sus delegatarios y de los funcionarios, el poder público, emanado de esta soberanía popular, procura hallar y establecer lo mejor para todos. Este espíritu reformador se difunde en mil direcciones y desciende a infinitos detalles, queriendo regularlo todo, solucionarlo todo, haciéndose mas lento y complejo y menos efectivo, implicando el empleo de reformas costosas que buscan y pueden mejorar la condición del trabajador o proletario incapaz de lograr esos fines por sus mismos medios, pero afectando el desarrollo normal de la sociedad. La mayoría de la sociedad norteamericana, siendo fuerte en su influjo sobre el estado no ha buscado convertir a éste en todopoderoso e independizarlo de su influjo; sólo le ha dado gran poder en ciertas áreas y esferas que considera, atañen al interés común de los ciudadanos y al interés de la patria. En estas esferas o puntos, el poder del estado es irresistible, mientras que en muchos otros aspectos de la sociedad es inexistente. El mecanismo electoral no puede pretender doblegar totalmente a los ciudadanos, aún teniendo el control del estado y de la legislación, pues tendría que contar con el beneplácito de muchos de los agentes del estado y de la sociedad civil que no aceptarían imposiciones y manipulación de los elegibles. La ciudadanía tiene el poder de elegir, controlar y de dirigir la centralización administrativa en aras del desarrollo y del progreso de todos. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, 1835, libro primero segunda parte, Págs. 232-247). 2.4. La institucionalidad y su visión de la cultura Afirma Tocqueville en sus dos libros sobre la democracia en América, tanto en el primero publicado en 1835 como en el segundo publicado en 1840 y considerado por los estudiosos como la segunda parte o continuación del primero 75 que en los Estados Unidos domina el pueblo, sin estorbos o peligros, ni desagravios que vengar. La democracia allí se inclina a sus propias inclinaciones naturales y espontáneas. Todos los estados de la unión angloamericana habían establecido el sufragio universal, encontrándose éste en poblaciones de disímil grado de cultura y desarrollo. Tocqueville lo comprobó, tanto en Luisiana como en Nueva Inglaterra. En Estados Unidos rara vez se nombra a los hombres excepcionales para encargarlos de los asuntos públicos. Contrario a la creencia común, según Tocqueville, el pueblo no necesariamente elige a los que mejor puedan gobernarlo. Para su sorpresa, descubrió cuan generalizado era el mérito personal entre los ciudadanos comunes y cuan poco extendido era ese mérito entre los dirigentes. Fue un hecho que en Estados Unidos los hombres más meritorios, rara vez, fueron llamados a los cargos públicos. Vio con preocupación el decaimiento de la calidad de los estadistas norteamericanos, en el medio siglo de independencia de la nación. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, 1835, libro primero, capítulo cinco, Págs. 185-200): Era imposible, según él, ascender la educación o ilustración del pueblo por encima de cierto nivel, aun facilitando y abaratando la difusión y adquisición del conocimiento científico, pues a su juicio, es necesario tener dotes naturales y una predisposición vital para gobernar, algo que no todo el mundo tiene. Según Tocqueville, la mejor o peor forma para vivir que el pueblo democrático requiere sobre sus progresos intelectuales es, a su consideración, una de los aspectos diferenciadores con las élites sociales. Si se quiere tener una mejor calidad de vida, pues se debe trabajar y esforzarse por conocer el campo en el cual se labora. De esto depende el ascenso económico y de conocimientos específicos. Como él mismo dice: “pueblo que no trabaja no es pueblo”. No obstante, percibe como imposible que el bajo pueblo alcance cierto nivel 76 cultural superior al del promedio general de la población, por más que éste se eleve junto al nivel de cultura y conocimiento normal de determinadas naciones y sociedades en los siglos venideros. (El modelo desfigurado, Thomas Molnar 1980, capítulo tres, Págs. 202-224). Asevera Tocqueville, que es difícil concebir una sociedad en la cual todos los hombres sean ilustrados, como también es muy difícil concebir una sociedad en donde todos los hombres sean ricos y acomodados. Aunque es cierto que el común de los ciudadanos quiere de todo corazón el bien de su nación, desafortunadamente las clases bajas carecen del arte de juzgar los medios que han de ponerse en práctica para realizar la concreción de ese ideal de bienestar público. Para Tocqueville, el pueblo no cuenta con un tiempo ocioso ni con recursos mentales y materiales para ocuparse de los delicados asuntos de la sociedad. De ahí proviene que haya gente dispuesta a manipularlo y calentarle el oído para lograr sus propios fines. Considera que en un estado democrático, muchas veces, los verdaderos amigos del pueblo salen mal librados en ganar sus afectos frente a embaucadores y políticos astutos. (La Democracia en América, Alexis de Tocqueville, Daniel Jorro editor, versión de Carlos Cerrillo Escobar, capítulo quinto, Pág. 230). Con lo anterior, Tocqueville percibe cómo las instituciones democráticas desarrollan en alto grado la envidia, generalizándola en el espíritu de todos los hombres. Puesto que si bien abundan y se ofrecen libremente los medios para la promoción social, económica y cultural es obvio que estos no alcanzan para todos los hombres, ni estos sabrán servirse de ellos de la misma forma y con la misma efectividad. Dichos medios suscitan más el deseo de satisfacer nuevas necesidades, que el deseo de trascender intelectualmente, como sola ganancia. Con ello se inaugura, en los estados democráticos, una competencia 77 desenfrenada por satisfacer esas necesidades y alcanzar medios y mayores posibilidades de ascenso y crecimiento económico. Asiste al pueblo la idea de poder salir avante de cualquier situación irritándose o molestándose si algo o alguien contraría sus posibilidades de éxito, si alguien lo supera en un mismo proyecto o ambición. Ello parece una negación del logro de sus deseos y no hay fuerza ni grupo social por legítimo que sea, que no le moleste a su superación. Según Tocqueville, este impulso que arrastra a las clases populares a desviar a las clases adineradas de la conducción de los asuntos públicos no es exclusivo ni de Francia ni de Estados Unidos, sino que es propio de todos los estados democráticos, tanto en el pasado, presente y futuro. En cuanto a Estados Unidos, el pueblo no siente aversión por las clases altas de la sociedad, si bien tampoco las estima mucho, pero cierto es que el pueblo se esfuerza por apartarlas del mando o dirección de los asuntos públicos, no porque tema a los sujetos o grupos de gran talento sino porque no los estima mucho. Al mismo tiempo que se da ese impulso en el pueblo, la gente de los grupos superiores, por sus dotes, cultura, fortuna y experiencia, poseen el impulso simultáneo de no querer meterse en la política y envilecerse, prefiriendo seguir en sus negocios y actividades particulares y buscar sobresalir y lograr éxito en éstas. Cuando hay grandes peligros para un estado o para la totalidad de una nación es normal y común ver al pueblo hacer causa común con los sectores dirigentes en procura de la salvación común. En estas situaciones, se percibe cómo el pueblo nombra con acierto a los ciudadanos más aptos para guiarle. Cierto también es que un nivel extremo de riesgo y dificultad puede abatir a una nación en vez de elevarla pero lo más común es ver, tanto en los individuos como en las naciones, surgir las decisiones y virtudes más extraordinarias. Tocqueville afirma que 78 cuando Norteamérica peleaba por la causa justa de su independencia, en la nación se levantaban todos los ánimos, tanto del vulgo como de las élites, para apoyar la noble causa de la independencia, causa tenida por noble, digna de lucharse por estar en juego el propio destino. Estados Unidos apreció considerablemente la libertad y la educación, aunque hijas de la moral más estricta, el pueblo se acostumbró a respetar las distintas y variadas superioridades morales e intelectuales. Cosa diferente ocurrió al sur de Norteamérica, donde el vínculo social fue menos vigoroso y más antiguo y la independencia tuvo otro proceso. Allí la instrucción era menos generalizada y religión y libertad parecían estar combinadas de manera menos exitosa que en el norte. Hizo notar Tocqueville, cómo en el sur se mantenían estructuras socioeconómicas similares a las aristocráticas de Europa. Si bien no había siervos como entre los europeos o encumbradas aristocracias, sí existían grandes propietarios latifundistas que explotaban sus tierras con mano de obra esclava y cultivaban para el mercado internacional, productos altamente remunerativos que les permitían darse una costosa calidad de vida, con lo cual, de paso, adquirían poder político, social y económico. Se diferenciaban estos ricos propietarios blancos, de origen inglés y protestantes episcopales (versión americana de la iglesia anglicana) de sus vecinos blancos, sureños y pobres. El puritanismo religioso reinaba entre los estados del norte, cuya riqueza era producto de su trabajo y del desarrollo, auspiciado por instituciones libres, igualitarias, democráticas y ante todo, más religiosas e ilustradas que las existentes en el sur de los Estados Unidos. (La democracia en América y notas o diario del viaje a Norteamérica, Alexis de Tocqueville). 79 En el sur imperaba un modelo de sociedad donde los hombres ricos, en su mayoría plantadores, dirigían no sólo sus propiedades y esclavos negros, sino intervenían en los asuntos de la sociedad entera y además, le imprimían a ésta el conjunto de sus visiones acerca de las razas, de los hombres y de su ética, percibida como negativa, frente al trabajo libre. Conferían a la sociedad sureña de Estados Unidos, un carácter distintivo, aristocrático, discriminatorio y, por ende, diferente del modelo e imaginario social vigente en el resto del país, tanto, en el norte industrial y comercial como en el oeste agrícola. CAPITULO III INTERPRETACIÓN OCCIDENTAL DE LA OBRA DE TOCQUEVILLE A LA LUZ DE LA CONTEMPORANEIDAD 3.1. Acercamientos científicos desde la sociología, la filosofía y las ciencias políticas a su noción de democracia y sociedad El siguiente razonamiento está basado en el análisis personal de la obra de Tocqueville a la luz del orden transatlántico y en un discurso pronunciado en Aix de Provence, el 26 de mayo del 2000 por Francois Weill19, Director del Colegio de Altos Estudios en Ciencias Sociales en el Congreso de la Asociación Francesa de Estudios Norteamericanos y Presidente de la Sección de Estudios Americanos del Centro Nacional de la búsqueda científica de Francia o CNRS, entidad que aglutina en redes de investigación a más de cien mil investigadores y de la cual Edgar Morin fue presidente en el año 2000. Luego de la publicación y el enorme éxito alcanzado por La democracia en América es imposible escapar al influjo de Tocqueville, en tanto historiador, politólogo, filósofo y moralista. Se puede, dentro del conjunto de su obra, preferir la bella arquitectura de la democracia a los análisis del antiguo régimen o incluso, a las instituciones fulgurantes que engranan los souvenirs, pero el día en que se bajan las barreras de todo tipo, hay que comprender a Tocqueville. En Francia y en Estados Unidos su obra ha servido en muchos aspectos y para varios fines, no necesariamente honestos y acordes con la relación establecida entre su obra y los lectores. 19 Discurso extraído de la página www.trasatlantica.org/document329.html 81 No es gusto inmoderado del relativismo cultural, comprobar cómo el Tocqueville de los franceses no es el mismo para los norteamericanos; ni tampoco lo es para filósofos, sociólogos, politólogos o historiadores. De todas maneras, la multiplicidad de lecturas no oscurece una obra y una recepción, decididamente definida y clara. Se puede leer al autor en función de su propio contexto histórico, ubicarlo como un pensador influido por su época, civilización, clase social y nivel cultural, e intentar comprender su modo de ser y entender su realidad humana, sin necesidad de clasificarlo en una corriente o ideología determinada. Su visión de la revolución francesa y del desarrollo político y social, posterior a este suceso, constituye un legado invaluable para la humanidad. Así mismo, su opinión sobre los Estados Unidos de Norteamérica representan las ideas más lúcidas y precisas sobre el pueblo norteamericano que ningún pensador nativo ha podido construir. El mismo lo dice lo siguiente hacia el final de su primer libro de la democracia en América, libro de 1835: “Vi en Norteamérica más que Norteamérica, busqué una imagen de la democracia, de sus inclinaciones, de su carácter, de sus prejuicios. Hoy en día, hay sobre la tierra dos grandes pueblos que, partidos desde distintos puntos, parecen marchar hacia el mismo fin, son los rusos y norteamericanos. En fin, los norteamericanos de todas las edades, condiciones, espíritus se unen sin cesar.” (Tocqueville,1995: 385 ). Sus ideas, al igual que las de otros grandes pensadores de la humanidad, en distintas épocas y contextos, han sido instruidas dentro de las ciencias sociales y la filosofía, como fuente de autoridad intelectual para desarrollar posiciones y discursos, definidas y perdurables. En Estados Unidos fue mucho más conocido entre los politólogos y filósofos que entre los historiadores. Por el contrario, en Francia, su influencia se ha dejado sentir entre los historiadores, politólogos y filósofos, como objeto de estudio y de 82 discusión. Es un fenómeno intelectual, identificado por Daniel Rodgers (según Francois Weill en un discurso pronunciado en Aix en Provence, Francia, el 26 de mayo del 2000 en un Congreso de la Asociación Francesa de Estudios Norteamericanos.), como un Tocqueville profético en las ciencias humanas. Entre 1940 y 1950 se difundió el interés por Tocqueville en Norteamérica, al menos entre los sectores educados y profesionales, de ahí que saliera un autor como J.P. Mayer, quien publicó en 1939 el estudio titulado Tocqueville, profeta de la edad de las masas. En Francia, como ha demostrado la investigadora Francoise Melonio, la lectura de Tocqueville no es una lectura de americanistas; es profunda y radicalmente fiel al autor de La democracia en América. Igualmente, su obra El antiguo régimen y la revolución, concierne mucho a la historia de este país porque fulgura el contraste entre la vieja sociedad y la nueva, instaurada con la revolución. Cuando aparecieron La democracia en América y El antiguo régimen y la revolución, los legitimistas ultraconservadores creyeron que contenía planteamientos a favor de ellos, como una advertencia o una demostración de los peligros y amenazas derivados de la liberalización y democratización de la sociedad; mientras que los liberales y demócratas vieron un signo evidente de superioridad racional sobre el viejo orden, una constatación por parte de un viajero e intelectual europeo de la superioridad moral del nuevo orden social sobre el viejo. Cada uno de estos grupos antagónicos hizo su lectura de Tocqueville como quiso y encontró elementos y argumentos de apoyo para su defensa. Sin embargo, es muy difícil ubicar al autor francés en uno de los dos partidos, frente a los cuales, Tocqueville reiteró su posición e independencia. Con el advenimiento del segundo imperio bonapartista tras la caída de la segunda república francesa en 1851, Tocqueville se retiró de la vida política donde había 83 ejercido un rol importante en la redacción de la constitución de esta segunda república. Este advenimiento, aunque autoritario, bajo la dinastía de los Bonaparte, fue decisivo para Francia, pues la insertó en la era industrial y le significó la aniquilación de los últimos vestigios del viejo orden en la sociedad. Esta época no fue del agrado de Tocqueville para quien el poder político debía resultar del acuerdo de las clases propietarias, de los nuevos sectores con poder en la sociedad y de las viejas élites, aún con poder de acción. Tocqueville, enemigo del orden autoritario o dictatorial, de la usurpación del poder dentro del estado por parte de la rama ejecutiva, de la demagogia y deshonestidad, ligada a un aventurero político como Luis Napoleón, no estaba de acuerdo con la marcha de los asuntos públicos. Con este advenimiento, el político francés volvía a estar en la actualidad literaria y científica, convirtiéndose en la referencia del pensamiento liberal, cuyo modelo de inspiración fue el norteamericano, ya fuera por su revelación sobre el poder del país del norte. Tocqueville tuvo un papel profético en sus discursos, pues auguró en la Cámara de Diputados, sobre los futuros conflictos de la sociedad, a causa del derribamiento de casi todas las barreras legales y sociales entre los hombres, expuestas a los asaltos de las masas paupérrimas, manifestadas en su obra, El Pauperismo o la pobreza. Consideró que los manipuladores de las masas eran hombres utópicos, demagogos, ladrones y envidiosos, teóricos y políticos socialistas y anarquistas. De todas maneras, a medida que se reconciliaba el principio republicano con los intereses e ideas de las clases propietarias activas de Francia, vehemente deseo de Tocqueville, se estabilizaba el orden republicano en medio del principio capitalista, imperante en la sociedad. La grandeza de ideas y la sensatez del autor francés cayeron en el olvido, mientras el mundo se convulsionaba por el orden 84 naciente. Sólo volverá a tener vigencia con el advenimiento de los estados totalitarios y la consolidación de la sociedad industrial, eventos pronosticados por él. Visionó cómo esta sociedad traería consigo la desaparición del individuo, frente a las cadenas de producción y al marcado individualismo, valoradas desde la apariencia y la materialidad y alejadas de toda trascendencia cualitativa y esencial. Para él, el dinero sería el principal signo distintivo entre los hombres como fugaz espejismo para la humanidad. El fenómeno del totalitarismo fascista de Mussolini y Hitler, del comunismo leninista y estalinista en la Unión Soviética parecen comprobar las predicciones de Tocqueville. Las dos guerras mundiales del siglo XX, como el choque de naciones y potencias por la hegemonía mundial, nos hacen recordar sus presagios, cuando anunciaba la amenaza sobre las ideas liberales y la misma libertad humana. La búsqueda de igualdad entre las masas en la sociedad democrática, vislumbraba el peligro de crear una sociedad de consumo, productiva, pero materialista y enajenada. Pensadores como el sociólogo y filósofo francés Raymond Aron, condiscípulo y adversario de Jean Paul Sartre, estudiaron y vieron en Tocqueville al gran defensor de la libertad del hombre en medio de la igualdad de la sociedad democrática. Otros pensadores como Francois Furet, cuyo aporte como historiador, consistió en mostrar la reinscripción de Tocqueville en el contexto de una gran revolución o transformación, operable en las sociedades democráticas de occidente, donde el gran conglomerado corporativo regiría los lazos de la economía actual en el mundo. Los inicios de esa gran transformación mundial, posible por la civilización imperante, como es la civilización occidental, transformada por un proceso acumulativo, por la innovación y por las instituciones modernas y racionales, que Alexis de Tocqueville señaló y que avanza a pasos agigantados, no pudiendo intuirse, aún hoy, su final. 85 El pensamiento de Tocqueville, fruto de sus estudios, observaciones e inferencias, proyectadas a futuro, tocó los temas inherentes a la sociedad democrática, expresando sus logros y fortalezas, así como los peligros y desavenencias con la esencialidad humana espiritual, muy contraria al individualismo y materialismo extremos que podrían desprenderse de arraigar en las sociedades humanas una democracia absolutista. Furet, lo veía como historiador, interesado por lo que Tocqueville decía y reflejaba de la sociedad de su tiempo y de épocas anteriores. Quiso precisar las afirmaciones de Tocqueville con la moderna investigación histórica y las revelaciones hechas en la era contemporánea sobre aquellos tiempos. Desde su publicación y gran acogida en los medios cultos de las sociedades de Europa y Norteamérica la obra de Tocqueville ha tenido sus altibajos y ha suscitado grandes debates y posiciones enfrentadas. Su trascendencia no se ha limitado en modo alguno al medio académico. Tocqueville encontró sus más fervientes admiradores y partidarios dentro de occidente y particularmente, en Estados Unidos, país erigido en superpotencia mundial a raíz de la segunda guerra mundial y actual garante del orden mundial. Tocqueville también previó el enfrentamiento entre la joven nación democrática norteamericana y el vasto imperio despótico de los zares, por la dominación global, pues ambos representaban ideas absolutamente opuestas acerca de la naturaleza del hombre y la sociedad, diferencias que, hasta hace poco, parecían irreconciliables. Además, ambos estados poseían vastos recursos y potencialidades de tipo humano y material para una contienda larga y perdurable. Señalamos, como en torno a Tocqueville no existe unanimidad para valorar el conjunto de su obra y sus aportes. Muchos especialistas de las ciencias sociales 86 critican su método, filosófico y especulativo, resaltando sus generalizaciones como fundamentadas, más en reflexiones filosóficas que en datos documentados. Si bien, de sus escritos se desprende una filosofía visionaria, afirma José M. Sauca Cano, que Tocqueville supo combinar metodologías de las incipientes ciencias positivas de su época con las propias de las ciencias clásicas, en un estilo depurado, claro y coherente. (La ciencia de la asociación de Tocqueville, José María Sauca Cano, 1995). A pesar de estas críticas, percibimos un sosegado rol reflexivo de filosofo político, estudioso, observador y bien documentado sobre la realidad, objeto de su interés y de su propuesta discursiva, no como debilidad intelectual o elemento negativo, sino como muestra de la gran capacidad de Tocqueville para ubicarse racionalmente en una época de transición histórica, donde fenecía el viejo orden y emergía el nuevo, pleno de conciencia y brillo. Su mérito, a nuestro modo de ver, es haber estado consciente del cambio, como la ruptura ineludible de la evolución de la sociedad europea. Creemos en un Tocqueville observador y pragmático sobre los cambios de su tiempo y para nada especulativo, como se lo ha querido ver en algunos círculos de la intelectualidad política europea. Fue un filósofo, pero también un sabio, en el sentido clásico del término ya que cultivó y desarrolló, simultáneamente en su obra, además de una teoría y concepción filosófica sobre el ordenamiento de la sociedad y el estado, un conjunto de trabajos y metodologías propias del campo de la etnografía, la literatura, la política, la sociología y la historia. Fue, ante todo, un precursor de las ciencias sociales porque se basó en observaciones de campo, entrevistas a pobladores, investigación en archivos de toda índole, parroquiales y nacionales. Por lo demás, fue un pensador filosófico que reflexionó sobre la sociedad occidental, su pasado, presente y futuro a la luz del modelo democrático. 87 Su metodología contrastó fuentes de diversos autores; participó y observó el estilo de vida de los pobladores y habitantes de las sociedades, para escribir sobre ellos. Tocqueville delineó y estudió los conceptos y principios acerca de las relaciones y marcos de estructura de la sociedad y el estado, además de conocer a la perfección las obras, los avances científicos de su época y el pasado europeo, para ayudarse en la consolidación de su pensamiento. Por eso, ha sido considerado, no sólo un filósofo político, sino un precursor de la sociología y un escritor de grandes cualidades. Según Juan Manuel Ros, Tocqueville, aunque liberal moderado y partidario del progreso material y espiritual, no era un liberal radical y doctrinario. Era un escéptico, pues consideraba la imperfección de la naturaleza humana, incluida su razón y dominio de si mismo, como insuperable. De de todas maneras, no permaneció al margen del acontecer público y no se limitó a la actividad literaria, científica y filosófica, sino que cumplió una actividad pública notable, en defensa de la sociedad. (Sobre los dilemas de la democracia liberal, Ros Juan Manuel, 2001). Recordemos que Tocqueville fue un hombre situado en medio de dos mundos. Durante su vida vio morir el viejo orden europeo, social y político de origen feudal, mantenido en la forma de estados absolutistas, pese al advenimiento de la modernidad. Vio operar serias y profundas transformaciones intelectuales, científicas, económicas y políticas, que por un lado, dieron apertura a una creciente maquinización de la industria; llevaron al desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos industriales; conformaron la constitución de las naciones modernas y crearon los poderosos sectores empresariales y capitalistas, plenos de poder y autoridad para desterrar el orden feudal y desplegar el capitalismo y la modernidad. Pero, por otro lado, advirtió sobre el antagonismo de clases entre los trabajadores (abocados a condiciones de pobreza mayor frente a 88 la presión y competencia económica y a una intensa explotación por parte de los patronos), los burgueses y los capitalistas. Su época puso en duda los valores tradicionales y con ellos, surgió la problemática colonial entre las grandes naciones, por quienes eran subordinados y aquellos ostentadores del poder. Aumentó la explosión demográfica y la emigración de población hacia otros centros de desarrollo o incluso, de países, allende el mar. En ese complejo ambiente surgió Tocqueville, hombre adinerado, de noble estirpe y educado de acuerdo a la tradición literaria francesa y a la filosofía clásica europea, impregnado además, por una fuerte influencia cristiana desde su niñez, que marcaría una vida sosegada y consecuente con sus valores religiosos. En su calidad de político desarrolló estudios acerca de la esclavitud negra en las colonias francesas, de la pertinencia moral, económica y política de realizar la emancipación de los negros, pues el mantenimiento de dicha institución era lesivo, no sólo para la dignidad y moral de la población afrodescendiente, sino también para los mismos franceses. Además, la manutención de las colonias era contrario a los imperativos que la economía dictaba en Francia, pues liberando a los esclavos, el gobierno debía prepararlos para su eventual incorporación dentro del cuerpo ciudadano de la nación, en igualdad de derechos y deberes, pero preservando su tradición cultural (Estudio sobre la proposición Tracy en la Cámara de Diputados de los Orleáns, Escritos y discursos políticos de Alexis de Tocqueville, André Jardin, 1962, editorial gallimard). Esta concepción es asombrosa en un hombre del siglo diecinueve, quien desde ya definía la noción de lo francés como un valor, un estilo de vida y un carácter superior. En síntesis, Tocqueville contempló, desde su privilegiada inteligencia, un mundo nuevo y procuró estudiarlo, analizarlo y proponer soluciones para hacerlo mejor, 89 desde las implicaciones de libertad e igualdad para todos. Aunque no acertó en la resolución de muchos de los problemas que aquejaban a la humanidad de ese entonces, sí realizó un esfuerzo valioso y meritorio, que nosotros, los contemporáneos del siglo 21, debemos agradecer con vehemencia, pues nos dio las bases, profundas y esenciales, para fundar una sociedad equitativa y plena de bondades para todos. 3.2. Sociedad civil en Alexis de Tocqueville: perspectiva desde América, Francia y Europa en general Para Jean Claude Lamberti20, Tocqueville, antes de terminar la primera parte de su obra Democracia en América, advertía sobre la importancia de distinguir las instituciones democráticas norteamericanas de las instituciones democráticas en general. Veía en la sociedad civil de Estados Unidos un producto de la realidad histórica y social del colonizador inglés, liberado, en un nuevo suelo, del control y la autoridad del estado británico. Sin embargo, las diferencias entre ingleses y norteamericanos se explican como aquellas dadas entre una sociedad aristocrática y una democrática. El carácter nacional inglés se revela en Norteamérica despojado de su ropaje aristocrático y se dota de un carácter democrático, con la raza y la cultura inglesa, sin ambalajes de distinción o refinamientos. Ambas sociedades, inglesa y norteamericana, se unen bajo un denominador común: el idioma, la religión, la raza y la cultura en general, mientras que lo específico a cada una, responde a su propia historia y al orden social 20 Jean Claude Lamberti. Tocqueville et les deux democraties. Francia: Editorial Puf, 1983. 90 distintivo, lo aristocrático para los ingleses y lo democrático para los norteamericanos. (Tocqueville et les deux democraties, Jean Claude Lamberti, 1983, editado por Raymond Boudon, Paris,Francia : 23) . Según Tocqueville (de acuerdo a sus obras que atañen en mucho a las sociedades anglosajonas de su tiempo, la democracia en América y memorias sobre el pauperismo) Inglaterra poseía un carácter nacional claro. Las costumbres y valores de la sociedad civil son fuertes y han sido moldeadas por la institución aristocrática de orden social, dada desde su historia. Tocqueville se dejó seducir por la sociedad inglesa, fuertemente arraigada desde su origen y cohesionada en su desarrollo. El pensador político francés consideraba el ordenamiento civil de una sociedad, dado no solo por el ambiente, la raza, la religión o la lengua, sino por la estructura de muchos factores humanos y materiales entre los cuales juega su rol, el azar y lo contingente de la historia. Para él, el orden cultural y espiritual juega un papel importante y decisivo para la formación social, fundamentada en el tipo de creencias, valores, costumbres, instituciones y el influjo de la historia de un pueblo. Considera Lamberti que Tocqueville define el espíritu de una sociedad como el concepto de una estructura sintética estable, susceptible de evolución en forma lenta, formada por hábitos seculares que resultan de causas materiales y humanas, en la cual juega un rol importante, la causa política. Afirma, Tocqueville como estas dos sociedades, inglesa y norteamericana, han ido separándose, pese a su herencia común y como Norteamérica ha emergido hacia un modelo de sociedad civil eminentemente democrático. (Tocqueville et les deux democraties, Jean Claude Lamberti ,1983 : 28) . Tocqueville utiliza el término democracia en dos sentidos. El primero, como el régimen político definido por el gobierno de y para el pueblo. El segundo, se 91 refiere al estado de la sociedad con sus múltiples interrelaciones grupales bajo un orden que apunta irresistiblemente a la igualdad de condiciones y oportunidades entre sus individuos y colectividades y hacia el estado de libertad que posibilita la libre expresión y participación, tanto en el terreno de lo privado como de lo público. El autor señala, como en Norteamérica la democracia realizada por la sociedad civil se ha hecho espontáneamente por su propia historia y por el accionar de todos los individuos, mientras que en Europa ha sido impuesta por revoluciones violentas, dirigidas por grupos minoritarios importantes de la sociedad. Además, Europa presenta, aún para la época, pervivencias del viejo orden. Lamberti cree que Tocqueville visualizó, cómo la igualdad de condiciones, es, en ultimas, una característica que afecta y moldea las demás características constituyentes del hecho social de la sociedad civil norteamericana y francesa, y aún, un hecho que afecta a todas las sociedades que viven en democracia. (Tocqueville et les deux democraties , por Jean Claude Lamberti , 1983 : 29). Por eso, la idea de Tocqueville de ver la democracia como un estado social, como una manera de ser de la sociedad, dejando la soberanía del pueblo como una forma de gobierno. En cuanto al punto de partida y evolución de la sociedad angloamericana, Tocqueville establece que los aspectos como origen histórico y cultural, posición geográfica, medio físico y ambiental, tipo de territorio, recursos, actividad humana de tipo económico y relaciones sociales establecidas por el pueblo fueron las características determinantes para el desarrollo de la democracia específica de esta sociedad, diferente a otros desarrollos democráticos en otros pueblos. Es decir, lo específico de cada sociedad es lo que determina el desarrollo de su democracia. Piensa que la civilización anglo-norteamericana es el producto de dos elementos perfectamente distintos, tanto por territorio como por épocas 92 disímiles. No obstante, en Norteamérica, la religión y el espíritu de libertad se fundieron de forma adecuada, factor permisivo para el desarrollo de una sociedad democrática armónica. Es esta particular mezcla, el aspecto determinativo para la peculiar caracterización del estado social norteamericano. Tocqueville pudo percibir esto, nos dice Lamberti porque intuyó que los anglos venidos del territorio insular británico, importaron para su feliz convivencia en Norteamérica, la igualdad de condiciones, pensando en erigir una gran república con hábitos, ideas y costumbres, propias para un pueblo igualitario y libre. Ayudó al surgimiento de esta nación, el que los norteamericanos no tuvieron que sufrir opresión y guerra de una aristocracia potente como la europea, ni tampoco padecer los efectos centralizadores y tiránicos de monarquías absolutas. La sociedad democrática norteamericana surgió y se desarrolló de manera apacible, sin grandes crisis internas y aunque poseía elementos aristocráticos, éstos no eran lo suficientemente fuertes para determinar el espíritu de conjunto, ni para inhibir la tendencia democratizadora de la mayoría de la nación. Para él, los elementos aristocráticos de la nación estaban en las plantaciones sureñas con sus vastas tierras de cultivos para exportar y esclavos negros y fue el territorio que proporcionó los principales jefes de guerra para la independencia de Inglaterra. Así mismo esta tierra dio los hombres más grandes e ilustres de la nación. Considera Tocqueville que la democracia norteamericana se distingue de manera nítida de la democracia francesa, porque la sociedad democrática francesa se consolidó a partir de la revolución francesa; caso contrario de la democracia norteamericana que evolucionó lenta y pacífica, aún antes de que este país naciera como nación independiente. Este pensador nunca dejó de meditar sobre los efectos de la destrucción de la aristocracia en la sociedad civil francesa y comparó con insistencia el desarrollo democrático en ambas sociedades. 93 ( Tocqueville et les deux democraties , Jean Claude Lamberti, 1983 : 38). Por otra parte, Tocqueville ha distinguido dos trazos importantes para el desarrollo de la sociedad: democracia y aristocracia, una vista en un país extranjero y la otra vivida en su propio país. Luego, ambas sociedades y gobiernos, desarrollándose simultáneamente por distintos caminos para llegar a un denominador común. No obstante, Norteamérica ofrece el espectáculo de una sociedad democrática que se acerca mucho al tipo o concepto puro de democracia. Las sociedades civiles en la época de Tocqueville se encuentran en plena ebullición al estar insertadas en naciones y sociedades en crisis y enfrentamientos entre lo viejo y lo nuevo; situadas a mitad de camino de la herencia medieval y de lo que es propio de la herencia moderna; sociedades donde la sociedad civil y el estado no han terminado de adquirir la forma que hoy en día conocemos. Las situaciones europeas mezclan los trazos aristocráticos y democráticos, aunque en el siglo diecinueve predominan más los elementos aristocráticos en la sociedad. Consideraba Tocqueville que estos elementos aristocráticos presentes en una sociedad civil eran bienes raros que por su naturaleza no podían ser más que bienes de unos pocos y estaban ligados al poder, la cultura, la riqueza, constituyéndose en bienes presentes en todos los pueblos de todas las épocas y no exclusivos de las sociedades europeas. Lo aristocrático, inevitablemente ha llevado a la desigualdad entre los hombres, siendo una situación inevitable por su origen natural. Si bien esta situación puede ser cambiada y atenuada, pero no eliminada por completo bajo el estado social democrático en el cual, acorde al credo liberal, se habla de una igualdad de los individuos ante la ley, de una igualdad de condiciones de oportunidad y acción para todos los individuos y colectivos en una sociedad determinada. 94 En un ordenamiento democrático de la sociedad las desigualdades previas entre los hombres pueden ser atenuadas y debilitadas al ser distribuidas, ordenadas, encauzadas, racionalizadas, formalizadas y legalizadas de mil maneras distintas según los ordenamientos convencionales vigentes en lo social, cultural, económico, religioso y político. La diferencia entre las democracias basadas más en el raciocinio y los progresos derivados de la cultura y experiencia de la civilización con respecto a las aristocracias es que las primeras buscan atenuar y debilitar ese conjunto de desigualdades entre los hombres en sus formalizaciones, mientras que las aristocracias no, porque consideran que el orden social y político tienen que ser lo más fieles y acordes a la naturaleza original del hombre para ser eficientes y auténticos en su razón de ser. Tocqueville emplea conceptos modernos como acumulación, dispersión de los recursos políticos, elites divididas, élite unificada, etc. para estudiar las sociedades según autores como Robert Dahl, Raymond Aron. Los tipos sociales puros son variados y son los utilizados por los pensadores occidentales desde la antigüedad como Platón y Aristóteles para definir el tipo de gobierno y de sociedad, regidos por ciertos gobiernos y constituciones. Estos conceptos, en la realidad, no se dan a plenitud en las sociedades, sino distribuidos de diferentes modos y proporciones. De acuerdo a la máxima de Montesquieu, toda aristocracia debe autolimitarse ella misma en el ejercicio del poder, ya que si se corta o separa excesivamente del pueblo al que gobierna estará rápidamente condenada a su destrucción. Tocqueville emplea a veces el término aristocracia como el conjunto de las clases privilegiadas de la sociedad que además conforman y dirigen el estado, pero también, para evocar un cuerpo social humano superior en cualquier campo, es decir, un grupo de gente selecta. Ubica su origen y devenir en un lejano pasado, contrario por completo al modelo norteamericano, cuya esencia se origina en la 95 inmigración de los naturales anglos al territorio americano, desarrollando un gobierno que desde sus inicios se perfiló como democrático. (El espíritu de las leyes, Carlos Secondat de Montesquieu, 1748, Libros II, V, VIII) En su obra, La democracia en América, Tocqueville exhibe su pensamiento social, basado en el comportamiento de la democracia y la política francesa después de la revolución de 1789. Con la escritura de la obra pudo distinguir mejor la solución a conflictos sociales de la época como los aspectos relacionados con el proletariado, el desarrollo del capitalismo y la antigua oposición al modelo democrático social y político. Pero la revolución francesa había dejado en la mente de sus contemporáneos y del mismo Tocqueville un sentimiento de profundo distanciamiento con el pasado de Francia. Tocqueville tuvo dos formas de aproximación a la sociedad francesa anterior a 1789. En su libro El antiguo régimen y la revolución, investigó primero, sobre el fundamento histórico de la sociedad francesa y luego reflexionó sobre las realidades sociológicas, vigentes en la nación, tanto del pasado como del presente. Consideraba a la aristocracia como algo del pasado y sin embargo, se trata de un pasado que se le antoja más brillante y glorioso que el porvenir democrático, aunque menos benéfico y efectivo para el conjunto de la humanidad. En El antiguo régimen y la revolución, analizó la crisis del viejo orden social francés y se interesó por el periodo de transición de la aristocracia a la democracia, preguntándose sobre los principales actores y causas responsables de esa crisis, que afectó tanto al estado y a la sociedad civil francesa de ese entonces. Atribuyó parte de la responsabilidad a las clases dirigentes de Francia, es decir, a la nobleza, el clero y por supuesto, al rey y a sus servidores. Para él, la sociedad civil en un modelo aristocrático está fuertemente permeada y estructurada por el principio de desigualdad natural vigente entre los seres humanos como individuos y grupos colectivos. Este orden desigual implica una jerarquización de la sociedad 96 con una estructura fuertemente rígida que también se refleja y condiciona en la forma de ser del estado. Por otro lado, la sociedad civil en un orden democrático posee unas características y fundamentos basados en el principio de igualdad de los seres humanos sin importar el género, la edad, el origen, la riqueza, la cultura, etc. Tocqueville se oponía en tanto liberal a la desigualdad absoluta y a cualquier principio de jerarquización por incipiente que fuera, el cual presuponía, a su juicio, una tendencia al retorno de lo aristocrático. Vio como la aristocracia había hecho de los seres humanos una larga cadena eslabonada en la cual unos estaban por encima de los otros, mientras que la democracia rompió esa cadena y dejó a cada eslabón aparte. Además, sabía que el individuo en el término de lo legal, político, social y económico había sido algo reciente en la historia de la humanidad, producto del desarrollo de la civilización sobre milenios de barbarie y por ende algo reciente y frágil, pero con un gran futuro en razón de las fuerzas sociales que mueven al mundo en la actualidad. En su segundo libro De La democracia en América, analizó las consecuencias filosóficas del individualismo moderno en un marco de relaciones igualitarias. Entendió como la movilidad democrática acelera el progreso y el cambio en todos los aspectos de la sociedad, saber y actividad humanos. Para Tocqueville, la ley de reparto igualitaria en las sucesiones testamentarias es un arma revolucionaria dentro de la sociedad que ayuda a democratizarla, poniendo fin a la alianza secular de las viejas familias con la propiedad y la tierra. La igualdad de condiciones entre los hombres estimula dentro de la sociedad la movilidad y permite soportar las adversidades y desigualdades latentes o efectivas, las cuales se consideran susceptibles de ser remediadas por el propio esfuerzo y por el perfeccionamiento de las condiciones materiales y espirituales de la sociedad, así 97 como por la correcta gestión del estado. (La democracia en América, Alexis de Tocqueville, 1840:46-53). Tocqueville contempló el descenso de la aristocracia francesa de forma violenta y caótica y lo comparó con el descenso de la aristocracia inglesa, el cual fue considerablemente proporcional a su fusión con las formas de la democracia social, entreviendo cómo el pueblo inglés aceptó la democracia por medio de las instituciones que poseía, benéficas y solidarias con la causa. Así mismo, el viaje a Inglaterra de 1836 le permitió observar la diferencia esencial entre las clases medias de Francia e Inglaterra. Le sorprendió como la sociedad inglesa absorbió los empujes modernizadores sin sufrir traumatismos ni graves crisis. Igualmente, equiparó el paso de la aristocracia a la democracia del pueblo inglés con lo sucedido en Estados Unidos, un proceso inevitable por el desarrollo de la sociedad y la economía, pero pausado y sin traumatismos. A los ojos de Tocqueville la sociedad norteamericana estaba compuesta por la clase media, mientras que en Francia ésta era minoría frente a las clases populares o trabajadoras. Por ello, los grandes conflictos de propiedad y de clases fueron casi nulos en Estados Unidos pues la mayoría poblacional era propietaria. Su desconfianza de la mediana y pequeña burguesía francesa contrastó con su posición favorable a la clase media norteamericana, regente de una sociedad y de un país donde nadie podía sentirse excluido ni imposibilitado. Esto llevaría a Norteamérica a conformar una sociedad casi sin clases sociales y donde la democracia o gobierno de la mayoría era autoridad y poder. 98 Según Louis Hartz21, estudioso de Tocqueville, el liberalismo y la clase media en Norteamérica han guardado del espíritu de 1776, una cierta sobriedad y la evidencia de permanencia de los valores ancestrales angloamericanos en ellas. Hartz da otra razón, según la cual Tocqueville adiciona a los norteamericanos el establecimiento de un régimen de libertad política, económica, cultural y religiosa muy amplio, tanto de ideas como de hechos, llegando, de esa forma, a limitar los peligros nacidos de un orden democrático y a prevenir la formación de fuerzas, partidos, grupos y clases antagónicos. Otro tema importante para Tocqueville es el individualismo, como aquel que viene del ascenso irresistible de la democracia como doctrina filosófica y como orden tangible político y social. En un orden estamental de tipo aristocrático el individuo no vale por sí mismo, sino por su pertenencia a una jerarquía social predefinida y anterior a él, avalada por la tradición y la costumbre. Para Tocqueville es un error del individualista el aislar al hombre del ciudadano y el creer que las libertades vienen dadas por si mismas, por naturaleza del ser humano y no en función de un orden político y social como el democrático. La crítica de Tocqueville apunta al liberalismo doctrinario y a su exaltación del individuo como amo de su propio destino. Teme que las doctrinas económicas liberales en su forma extrema disfracen y estimulen la corrupción, el egoísmo y los defectos del individualismo moderno conduciendo a un olvido de la búsqueda del 21 En Estados Unidos, Tocqueville es el pensador del carácter nacional norteamericano. Numerosos estudios de historiadores, sociólogos y politólogos le fueron consagrados. El libro de Louis Hartz The Liberal Tradition in America (1955), sirvió de eje al debate. Ese libro llevaba como epígrafe una cita de Tocqueville: «Los americanos tienen una gran ventaja, que han nacido libres en vez de haber llegado a serlo».Aunque apócrifa, la cita es fiel al espíritu de algunos pasajes de la obra de Tocqueville. El libro de Hartz sostiene que la ausencia de Antiguo Régimen explica las características específicas de la cultura política norteamericana: la feliz síntesis entre la religión cristiana y el espíritu de la Ilustración, la inexistencia de una cultura revolucionaria y de la lucha de clases. 99 bienestar y perfeccionamiento del prójimo o de la sociedad en su conjunto, como una de las metas de los ciudadanos en sus vidas. Por último, considera Tocqueville, que el interés individual devendrá inevitablemente como el más importante de los aspectos en los siglos por venir, pudiéndose corregirlo y controlarlo si se logra inspirar en su propio provecho para que concurra al bienestar público y al interés común. Cada hombre deberá entender el interés particular en beneficio también del interés colectivo, no sólo como individuo. Para Tocqueville el hombre posee una naturaleza mixta, es un ser espiritual y material al cual excita el afán de goces de todo tipo, goces que no siempre puede satisfacer de manera lícita, pero es sobre todo la cultura, un interés bien fundado y honesto, la libertad de asociación, pensamiento y obra, la supervisión de la tradición, valores morales y la religión los que pueden moderar y controlar al hombre en su natural egoísmo y llevarlo por buen camino. 3.3. Tocqueville hoy, aciertos en sus predicciones acerca del mundo actual Thomas Molnar comprende el papel histórico del pensador francés, en una era donde todavía se mantenían los regímenes monárquicos y como Tocqueville entrevió el futuro de la democracia en tanto modelo social y político. Para él, el estado regula los asuntos públicos o de interés común para todos los estamentos que componen una sociedad y una nación. Molnar percibe su gran acierto en ver cómo el estado y la sociedad del futuro no serán dueños absolutos de sus iniciativas, sino que dependerán de la voluntad nacional, manifestada en leyes que la población deberá cumplir. (El modelo desfigurado, Molnar Thomas, 1980, Págs. 14-54). 100 También atinó al predecir que el binomio de una sociedad y estado democráticos se impondrían en occidente por encima de los modelos aristocráticos, ligados a la desigualdad social y por ende, al mediocre desarrollo de una nación. Para el autor francés una sociedad y un estado democrático implican una concepción liberal donde todos los hombres sean reconocidos por el estado y poseedores de las mismas potencialidades como beneficiarios igualitarios de la producción económica del país. Se congratuló con ver un modelo de sociedad y un estado público, generador de riqueza y prosperidad en el terreno de lo privado para servicio del poder y de la sociedad igualitaria que soñaba. Tocqueville, creyente en Dios y en la naturaleza del hombre, se manifestó como un pensador liberal y adversario de los absolutismos de toda índole, de ahí que para él, la verdadera democracia implica el reconocimiento de leyes y hábitos sociales, de respeto, responsabilidad y libertad, exigibles, tanto para los individuos como para las colectividades, en la dinámica diaria de la vida y redimible en el accionar de lo público y lo privado. Para Tocqueville, la historia de la humanidad muestra a occidente surgir de su encerramiento y particularismo ideológico hacia una apertura al mundo, buscando el dominio y la ejecución de un pensamiento liberal para el desarrollo armónico y gradual de la civilización, ya no definida en función de la religión cristiana o de los particularismos nacionales, sino de un conjunto de estados y sociedades nacionales que persiguen determinados fines comunes en función de sus propias realidades culturales, políticas, religiosas y sobre todo, económicas. El mundo que emerge desde el siglo XVI hasta nuestros días, como descubre Tocqueville, no es sólo que todas las naciones y pueblos estén entrelazados por sus destinos o relaciones políticas y comerciales, sino también por los progresos individuales que redundarán en progresos colectivos. Obviamente, Tocqueville no 101 insinúa que estos desarrollos entre pueblos y sociedades, distintas en sus modos de ser, en sus propias configuraciones e historias, vayan a darse de una manera absoluta y completa. Es consciente de respetar lo propio y lo europeo, pero también en algo lo ajeno. Desde su concepción eurocentrista, el otro no es igual a lo europeo y lo otro, que no es cristiano, aunque posee su valor, es, sin embargo, inferior. Pero lo esencial para él, sobre el orbe que emergerá, será un mundo globalizado, diríamos hoy, un mundo, cuyo modelo será tomado de la sociedad europea. Esta realidad se ha verificado en el siglo veinte y en la actualidad, donde, pese al poder y auge aparente de las sociedades asiáticas, éstas deben su posición dominante actual en mucho a la influencia de la civilización occidental, como configuradora de sus propias sociedades. El francés acierta al ver cómo este modelo de relaciones sociales y de estructura del estado no solo ha tenido su origen en Europa sino que será de tipo democrático y legitimado por la aceptación, voluntad y pensamiento de la sociedad y de la constitución regidora. Perfila un mundo occidental modelado por la industrialización, el comercio, el desarrollo cultural y científico, integrado por una sociedad ciudadana igualitaria en sus derechos y deberes ante la ley, el estado y la misma sociedad. Por otra parte, según Juan Manuel Ros en Los dilemas de la democracia liberal, sociedad y democracia en Tocqueville22, el concepto de sociedad civil del pensador francés se invoca en todas las discusiones de los filósofos políticos acerca de la sociedad contemporánea. Últimamente, ha tomado fuerza el concepto de sociedad civil más que de Estado. 22 Cfr. Prólogo de Adela Cortina. Los dilemas de la democracia liberal, sociedad y democracia en Tocqueville de Juan Manuel Ros, Barcelona: Crítica, 2001. 102 Para Ros, el principal aporte de Tocqueville, ha consistido en señalar los males y bondades de la democracia, advirtiendo del peligro que ésta degenere en nuevas formas desestabilizadoras para la sociedad. Su pensamiento marcó los inconvenientes morales y políticos de la concepción del estado como lugar y ente en el que se realiza lo universal. Además, fue crítico de una visión liberal de la sociedad en la cual impera el espíritu mercantil (Memorias del pauperismo por Alexis de Tocqueville, 1835-1840). Ros destaca la forma en que Tocqueville fue consciente de la necesidad de encontrar soluciones a la problemática social y política de las clases trabajadoras, buscando enderezar la crítica situación de los obreros. Juzgó inconveniente la acumulación de capitales y la industrialización de las sociedades occidentales, expuestas a un nuevo tipo de crisis económica, donde industriales y trabajadores se vieran afectados por la competencia de mercado y el desempleo rampante. Sobre esto, Tocqueville planteó como solución, a esta incierta situación de los trabajadores, el papel de las clases burguesas y capitalistas para enmendar los males de la economía y sociedad, procurando su propia autoconservación y el concurso del estado, como ente regulador del sector financiero. Con ello, los créditos y las cajas de ahorro populares, amparadas por el estado, podrían financiar a los trabajadores, estableciendo intereses de préstamos bajo y tasas de interés moderadas. Tocqueville afirma que la pobreza resulta de la incapacidad y la inferioridad de los hombres para organizar y distribuir sus finanzas; además de la mala fortuna, el azar y la Providencia Divina, que, en algunas ocasiones, impiden restituirle su dignidad a través de la vida cómoda y la carencia de preocupaciones económicas. Aunque con estas ideas entrara en contradicción con algunas de sus obras, Tocqueville fue un pensador de avanzada, cuya posición política logró derribar 103 barreras sociales e institucionales que impedían al hombre ser libre e igual a sus semejantes. Para Ros, el principal aporte de Tocqueville, ha sido señalar los males y bondades de la democracia, advirtiendo del peligro que ésta degenere en nuevas formas desestabilizadoras para la sociedad. Su pensamiento señaló los inconvenientes morales y políticos de la concepción del estado como lugar y ente en el que se realiza lo universal. Además, fue crítico de una visión liberal de la sociedad en la cual impera el espíritu mercantil. Analizó el peligro social de la atomización de la sociedad por el proceso de cambio económico y sociocultural e hizo caer en cuenta sobre el peligro del individualismo rampante, constituido como vehículo facilitador de nuevas formas de despotismo encubierto. Tocqueville creía en la iniciativa individual como la capacidad para remediar los males de este mundo. Creyó en la importancia de los sindicatos para defender los intereses de los trabajadores, así como en las asociaciones creadas por los particulares activos, pudientes y emprendedores para ayudar a sus semejantes. Hubiera aprobado la realización de obras y empresas como la conformación del ejército de salvación inglés y la labor filantrópica de las iglesias. (La democracia en América y Reflexiones sobre los viajes a Inglaterra, Alexis de Tocqueville). No compartió la idea del asistencialismo social por parte del estado hacia los pobres, pues cuando conoció este modelo, implantado por Isabel Tudor en algunos de sus viajes a Inglaterra, le pareció inconveniente remediar, por este medio, la situación de los pobres, pues era más plausible el crecimiento en el número de gente mísera que vive de la caridad pública, que acabar con este estado social. 104 Analizó el peligro social de la atomización de la sociedad por el proceso de cambio económico y sociocultural y sobre el peligro del individualismo rampante, constituido como vehículo facilitador de nuevas formas de despotismo encubierto. Por demás, dio una visión de la sociedad civil estructurada entre los ámbitos de lo social y lo político, encaminada a hacer de los ciudadanos verdaderos protagonistas del proceso democrático. Señaló la importancia de las asociaciones ciudadanas, las cuales, no solamente pueden dar respuesta al problema de la integración social sino al que juegan en el ejercicio público de la libertad democrática, medio por el que logró cerrar el paso al despotismo moderno encarnado ya en el estado o en las mayorías. Debatió sobre la importancia de descentralizar administrativamente el estado; de desconcentrar el poder inherente a éste por medio de la división de poderes; de la desburocratización de los partidos y del desarrollo gradual del espíritu cívico democrático por medio de una opinión pública independiente, a través de la prensa, por ejemplo; cultivando la religión y buscando la elevación del espíritu de los hombres, moralizándolos y apaciguando sus pasiones y ambiciones. Para profundizar en la democracia y evitar la aparición del despotismo por la fuerza de la misma democracia, propuso desarrollar las fuerzas potenciales, críticas y emancipatorias latentes en la sociedad civil, con el fin de equilibrar la balanza del poder con el estado. Tocqueville determinó los males morales y políticos a los que está expuesta la sociedad democrática, males que él define como el individualismo exacerbado, la obsesión por el bienestar material, la pasión igualitaria, la tiranía de la mayoría y el despotismo paternalista del estado-providencia. Pero también planteó los remedios a dichos males, proponiendo la descentralización administrativa y el fortalecimiento de las libertades locales. (Los dilemas de la democracia liberal, Ros Juan Manuel, 2001: 212). 105 Por sus debates, incitó a los estadistas a desarrollar en sus planes administrativos la cultura política democrática para remediar los males que podían poner en peligro a la sociedad civil y organizar con educación y cultura a la sociedad y al estado. Fue sincero, al mostrar cómo era inevitable el crecimiento del poder de los estados al aumentar en tamaño y habitantes las naciones, al modernizarse e industrializarse las sociedades, concitando nuevas problemáticas y conflictos que demandaran la presencia de un estado fuerte y enérgico. El gran temor de Tocqueville fue que en la historia de occidente, al viejo despotismo de orden aristocrático le sucediera un nuevo despotismo, mas colosal y perfeccionado, gracias al desarrollo de la sociedad, la cultura y la ciencia, despotismo que bien podríamos llamar despotismo burocrático del estado o despotismo político de las masas, cualquiera de las cuales no deja de aterrar a la humanidad. Aunque fue un pensador libre e independiente cercano a la filosofía liberal, no fue un doctrinario liberal, pues no creía que los problemas de la sociedad se pudieran resolver de manera simplista, con la sola existencia y aplicación de reformas institucionales, de leyes y de una carta constitucional, aunque consideró a estas medidas de manera positiva. Para Tocqueville lo esencial era crear y alimentar una vida política activa en cada parte del territorio nacional por ínfimo que fuera y con ello multiplicar las oportunidades para que los individuos y comunidades actuaran en conjunto, sintiéndose responsables y solidarios con las cargas y funciones de la sociedad. Reconoció la importancia de las costumbres de las comunidades y de la sociedad en general, las cuales, precisamente, debían primar sobre las leyes al regular las acciones de los hombres. Además, distinguió dos tipos de centralizaciones, la 106 centralización gubernamental y la centralización administrativa, esta última, a su juicio, un factor débil para las libertades locales. La centralización del gobierno es forzosamente indispensable para las necesidades de los estados modernos, porque integra en la nación todos los recursos y la capacidad creativa y laboral de los hombres para alcanzar sus aspiraciones. La existencia de las jurisdicciones nacionales se esfuerzan por concentrar recursos y áreas de competencia efectivas que permitan cumplir al estado sus tareas de manera efectiva. No obstante, a juicio de Tocqueville una de las inconveniencias del modelo democrático moderno es la necesidad de fortalecer el poder del estado para que éste cumpla a cabalidad las distintas tareas que la sociedad le impone. Esto restringe la descentralización administrativa de gobierno que termina por coartar y encerrar la esfera de acción de la sociedad civil, conllevando a una pérdida de libertades esenciales y a un conformismo e impotencia soterrada entre los individuos y las comunidades. Si una nación llega a una fuerte centralización administrativa donde el poder público se proyecta a los ciudadanos y a la sociedad civil en general, se corre el peligro de constituirse en algo tan esencial, donde los individuos encuentran imposible e innecesario actuar por sí mismos o asociados entre si para realizar cualquier proyecto de interés común. Es decir, una administración pública, fuertemente centralizada, exige la elaboración de todos los proyectos sociales, económicos y políticos para la sociedad y exime, de cualquier responsabilidad, al ciudadano y a la sociedad. A la larga, la gente termina acostumbrándose a no actuar por si mismos en cualquier tarea de interés público, esperando que sea el estado el que realice todo. Esto es imposible de lograr por cuanto el estado, por más poderoso que sea en sus agentes, medios, recursos y cabezas rectoras no puede ocuparse de todos 107 los asuntos que conciernen a una sociedad y menos de manera eficiente. La tendencia hacia la centralización administrativa en occidente, señala Tocqueville viene desde mucho tiempo antes del advenimiento de las democracias modernas y es propio de la constitución de los estados modernos absolutistas desde los siglos quince y dieciséis, cuando los reyes y sus subalternos más leales e inmediatos, tuvieron que ir imponiéndose a múltiples poderes locales y regionales para ejercer la soberanía del poder público sobre la sociedad. Tocqueville, descendiente de la pequeña nobleza provincial, siempre se mostrará nostálgico de ese viejo orden. De ahí que le conceda gran importancia en su obra, a los factores negativos de la centralización administrativa en las modernas sociedades de occidente, en vías de democratización. Su razonamiento le permite señalar, cómo esa centralización administrativa que privó en sus comienzos a los nobles y al clero feudal de poder e independencia, terminaría por evolucionar hacia el poder público en los estados democráticos y republicanos. Tocqueville percibió la centralización administrativa como una amenaza real a las libertades naturales de los individuos y de la sociedad. CONCLUSIONES El concepto de sociedad civil se ha convertido de los más invocados en las discusiones de los filósofos políticos acerca de la sociedad contemporánea. Últimamente ha tomado fuerza el concepto de estado más que de sociedad civil. Por eso, el pensamiento expuesto por Tocqueville se constituye en la actualidad en una fuente sobre el debate entre comentaristas y liberales. Aportó buenas ideas al pensamiento político y liberal, entre las cuales, señaló los males y bondades de la democracia, advirtiendo sobre el peligro que ésta degenere en nuevas formas de despotismo, enmascarado bajo los signos externos de los principios democráticos mismos. El pensamiento de Tocqueville tuvo en cuenta los inconvenientes morales y políticos que trae la concepción del estado como lugar y ente en el que se realiza lo universal, así como criticó la visión liberal de la sociedad en la cual impera el espíritu mercantil. Reprochó el peligro social que trae la atomización de la sociedad por el proceso de cambio económico y sociocultural, así como el individualismo rampante que se constituye en vehículo facilitador de nuevas formas de despotismo encubiertas. Tuvo la visión de la sociedad civil estructurada entre los ámbitos de lo social y lo político, encaminada a hacer de los ciudadanos, verdaderos protagonistas del proceso democrático. Destacó la importancia de las asociaciones ciudadanas, las cuales, no solamente pueden dar respuesta al problema de la integración social cuya necesidad se hace patente a raíz del individualismo. Dichas asociaciones juegan un gran rol en el ejercicio público de la libertad democrática, pudiendo ayudar a cerrar el paso al despotismo moderno encarnado, en el estado o en las mayorías. 109 Tocqueville persuade con su obra sobre la importancia de descentralizar administrativamente el estado, pues se corre el riesgo de absolutizar el poder inherente a él, es decir, dividir el poder y desburocratizar los partidos para establecer una forma de gobierno activa y participativa. Creía en el desarrollo gradual del espíritu cívico democrático por medio de una opinión pública independiente, como el ejercicio de la comunicación en la prensa escrita, en el desarrollo y cultivo, honesto y apacible de la religión como mecanismo capaz de elevar el espíritu de los hombres, moralizarlos y apaciguar las pasiones y ambiciones y egoístas que hay al interior de éstos. Para profundizar la democracia y evitar la aparición del despotismo por la fuerza de la misma democracia propuso desarrollar las fuerzas potenciales, críticas y liberales, latentes dentro de la sociedad civil con el fin de que sean una suma de poderes capaces de equilibrar la balanza del poder con el estado. BIBLIOGRAFÍA OBRAS DEL AUTOR: ALEXIS DE TOCQUEVILLE. 1. Trabajo para el Ministerio de justicia e interior de Francia sobre el sistema penitenciario en los estados unidos de Norteamérica, obra escrita en conjunto con Gustave Beaumont. 2. Quince días en el desierto. Obra sobre una excursión al oeste de los Estados Unidos en compañía de Gustavo Beaumont. 2. 1830-1831. cartas y diario de viaje sobre el recorrido a América. 3. 1835. De la democracia en América. 1ª Parte. 1840. De la Democracia en América. 2ª Parte. 1856. El Antiguo Régimen y la Revolución. 1847. Reportes sobre Argelia. 1841. Trabajo sobre Argelia. Octubre de 1841. 5. 1835-1840. Memorias sobre el pauperismo conocidas como el libro Democracia y pobreza. Segunda Carta de Argelia. 22 DE AGOSTO DE 1837. Reporte hecho a nombre de la Comisión encargada de examinar la proposición Tracy relativa a los esclavos de las colonias. 6. 1841. notas relativas al viaje a Argelia de mayo de 1841. 26 de mayo de 1841. 7. 1837. Primera carta de Argelia. 23 de junio de 1837. 8. 1893. fecha póstuma de la publicación de los souvenirs, obra conocida en español como Recuerdos de la revolución de 1848. obra escrita entre 1850 y 1851. 9. 1835- 1859. Cartas a John Stuart Mill . 10. Cartas a Arthur de Gobineau. 11. 1848-1852. Cartas a Adolphe de Circourt y madame de Circourt. 111 12. Discursos y escritos. escritos y discursos suyos de su periodo como diputado en la cámara legislativa de la monarquía de Luis Felipe de Orleáns y publicados en la revista de la cámara le Moniteur. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA - Ariza de Avila, Enzo. Sociedad y democracia en Alexis de Tocqueville. Bogotá: Universidad de la Salle, Facultad de Filosofía y Letras, enero del 2005, Bogotá, Colombia. - Aristóteles. La política. Bogotá: Planeta, 1994 - Aron, Raymond. Alexis de Tocqueville. Oxford, Clarendon Press, 1965. - Auge Paul, Thomas Adolphe, García Birlan Antonio. Enciclopedia metódica Larousse. “Nacimiento de una nueva Francia”. Edición Larousse argentina, Córdoba 392-400, esquina Reconquista, Buenos Aires, mayo de 1964, Argentina. - Barcenas, José orlando. Métodos de las ciencias sociales. Universidad nacional de Colombia ,facultad de derecho ,ciencias políticas y sociales , libro publicado en mayo de 1982 por la oficina de publicaciones de la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad nacional de Colombia ,Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 1982. - Berstein, Serge. La crisis del antiguo régimen. Paris: Ed. Hatier, 1987 - Hartz, Louis. The Liberal Tradition in America. 1955 . - Hobsbawm, Eric. The age of the revolution. Libro de menthor group , 1962 , impreso en Nueva York por World Publishing Company 119, oeste57 , New York 10019, Menthor Group es propiedad de New American Library of World Litterature, inc , 501, madison avenue 1022 , New York: World publishing Company, 1958 - Jardin, André. literature,1984 Alexis de Tocqueville. Biographie. Paris: Hachette - Lamberti, Jean Claude. Tocqueville et les deux democraties. Prefacio de Bourricaud Francois,coleccion de sociologos dirigida por Boudon Raymond , primera edicion ,1983 ,prensas universitarias de francia,1983,108 boulevard Saint 112 Germain de Pres , 75006, paris 73, avenida Ronsard,41100, Paris, Francia: Editorial Puf, 1983 - Mayer J.P. Alexis de Tocqueville. Estudio biográfico. Editorial Tecnos, 1965 - Mennell Stephen. Revolución y sociedad. San José de Costa Rica: Trejos Hermanos, 1987. - Offe Claus. Autorretrato a distancia Tocqueville, Weber y Adorno en los Estados Unidos de Norteamérica. Katz editores, Sinclair 2949,5-b, 1428, Buenos Aires Argentina, libro traducido por Etorena Joaquín, impreso por Latingráfica, SRL, primera edición 2006, ISBN 84-609-8352, Buenos Aires, argentina: Katz editores, 2006. - Berstein Serge y Milza Pierre. Histoire segonde. Colección Berstein Milza, Hatier editores, Paris, abril de 1987, Paris, Francia: Editorial. Hatier, 1987. - Osorio Revellon, Alonso. Garantías para la libertad en la sociedad democrática. Pamplona: Universidad de Navarra. - Roberts John. Un solo mundo: el liderazgo de Europa. Círculo de lectores, impreso en Colombia por carvajal editores S.A, Cali, calle 26N 6A-40, Cali, Colombia, 1990, traducción a cargo de Gonzáles Trejo Horacio, Cali, Colombia: Editorial Debate, Círculo de lectores, 1990. - Ros Juan Manuel. Los dilemas de la democracia liberal. Serie sociedad y democracia en Tocqueville, editorial Critica, Provenca, 26908008, impreso en los talleres de Hurope, S.L, impreso el 14 de mayo del 2001, deposito legal, B.26.648-2001 Barcelona: Editorial Crítica, 2001, España. - Tocqueville, Alexis. Obras completas. Paris: Gallimard, 1981. --------------------------.Cartas escogidas, Souvenirs. Guellec Laurence y Melonio Francoise, Paris: Gallimard, 2003. ----------------------------.Correspondencia de Alexis de Tocqueville con Adolfo de Circourt y Madame de Circourt. Tocqueville, Alexis, volumen establecido por Gallimard, 1983, impreso en Francia el 7 de noviembre de 1983 a Mayenne, ISBN 2-07028729-7, Paris: Gallimard, 1983. 113 ------------------------------.Escritos y discursos políticos. Tocqueville, Alexis, serie obras completas, editorial Gallimard, texto establecido de acuerdo a la corrección de Jardin Andre, Paris: Gallimard, 1962. -------------------------------.La Democratie en Amerique. Tocqueville, Alexis, union generale d’ editeurs, rue Garanciere 8, Paris, texto abreviado y presentado por Jean Pierre Peter. ----------------------------------.Correspondencia de Tocqueville y John Stuart Mill. Prologo de Sainte Beuve Charles Augustin, fondo de la cultura económico, México, 1985, avenida de la universidad 975, México distrito federal. ---------------------------------.El antiguo régimen y la revolución. Tocqueville, Alexis de. Libro organizado por Gómez Serrano Enrique, ISBN 986-16-45995, fondo de la cultura económica de Méjico, impreso en 1996, carretera Picachop-Ajusco-14200, México D.F, México: F.C.E., 1996 --------------------------------.La democracia en América. Tocqueville, Alexis de,prefacio de Mayer John , traducción de Cuellar Luis R ,fondo de la cultura económica ,1957,avenida de la universidad 975 México 12 , libro impreso el 29 de junio de 1963 en los talleres Muñoz , S.A., primera edición México: F.C.E., 1957. ------------------------------. EUA síntesis de su historia 1. Por Pahissa Moyano Angela , Velasco Jesús , Arguello Rosa Ana , alianza editorial mexicana , instituto Mora , instituto de investigaciones Dr. José Maria Luis Mora , plaza Valentín Gómez Farias , 12 , san Juan 03730 , México , DF. Libro impreso el 21 de noviembre de 1988 en los talleres edicupes, S.A, calzada san Lorenzo 251, C.P. 09850, fotocomposición y formación por grupo iredición, S.A., Álvaro Obregón 64 bis , col .roma, C.P 06700. 114 -------------------------------. El modelo desfigurado. Molnar Thomas, fondo de la cultura económica, México, traducción de Barahona Oscar y Doyhamboure Uxua, texto original en francés le modele defiguré. L Amerique de Tocqueville a Carter, 1978, presses universitaires de France, Paris, primera edición en español 1980, libro impreso el 30 de junio de 1980 en los talleres de la impresora azteca, poniente 140 num. 681, México 16, D.F, edición a cargo de Acosta Mejía Tomas. ----------------------------------. La Política. Aristóteles. Porrua editores , editorial Porrua avenida republica argentina , 15 , México , DF,1992 , colección sepan cuantos , numero 70 , versión española e introducción de Gómez Robledo Antonio , libro terminado de imprimir en febrero de 1992 en los talleres E. Penagos , S.A , lago Wetter 152 . -------------------------------------EUA. Documentos de su historia política 1. Por Moyano Pahissa Angela y Velasco Márquez Jesús, editado por el instituto Mora e impreso por alianza editorial mexicana, instituto de investigaciones José Maria Luis Mora, plaza Valentín Gómez Farias, 12, san Juan 03730, México, D.F libro impreso el 8 de agosto de 1988 en los talleres de edicupes , S.A , calzada san Lorenzo 251, C.P 09850, edición a cargo de Torres Rivera Luis. ----------------------------------------. La ciencia de la asociación de tocqueville presupuestos metodológicos para una teoría liberal de la vertebración social. Libro de Sauca Cano José Maria, prologo de Fernández Eusebio, editado por el centro de estudios constitucionales, Madrid, España, 1995. 115 ---------------------------------------.El espíritu de las leyes. Por Montesquieu, Carlos de Secondat, barón de Brede y de Montesquieu, libro publicado en 1748. Versión castellana de Estébense Nicolás, impreso en argentina el 29 de mayo de 1944 por impresora del plata, S.A, san José 1645, Buenos Aires para ediciones Libertad. ----------------------------------.Politiques et Moralistes du XIX eme siecle. por Faguet Emile ,societe francaise d imprimerie et de librairie, 1890 ,coleccion nouvelle bibliotheque litteraire, paris, francia. ----------------------------------.Politiques et moralistes du XIX eme siecle .por Faguet Emile , Hachette editores , 1912 , 165 paginas ,Paris , Francia. Páginas Web: . http://www.monografías.com/ - http://www.es.wikipedia.org/ - www.tesisenred.net/tesis_uji/ -www.trasatlantica.org/documentos329.html