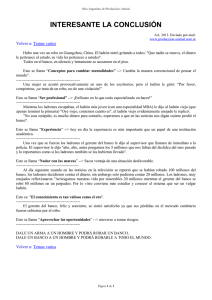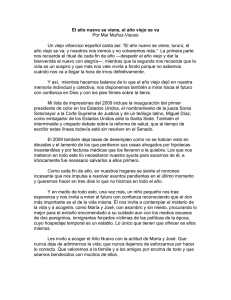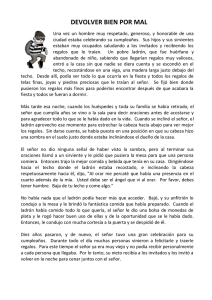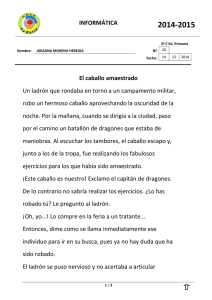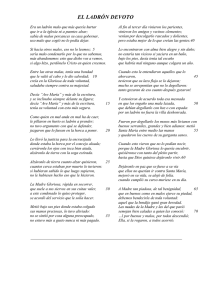El viejo y el ladrón Edmond Dantés El viejo decía la
Anuncio

El viejo y el ladrón Edmond Dantés El viejo decía la verdad, pero el ladrón nunca lo supo. Lo cogieron al final de la calle dos policías de paisano que escucharon los gritos alarmados de las vecinas. En la puerta del portal, el viejo se desangraba entre los brazos de su hija. Media hora después expiraba en el hospital. Mientras tanto, en la comisaría, el ladrón explicaba lo sucedido. Un par de días después la hija del viejo tuvo que ir a la comisaría. Vio usted al ladrón, señora. No, no. Escuchó algo anómalo, señora. No, no. Dijo algo su padre antes de morir. Sí… Algo de relevancia para el caso. Ah… No, no. Al salir del despacho del comisario se topó con un criminal al que llevaban esposado. Tenía la barba rala de un par de días y un brillo extraño en la mirada. La hija del muerto pensó que era guapo. No sabía que era el ladrón. El ladrón tampoco sabía que ella era la hija del viejo. No sabía que había sido su chillido desgarrado el que le había hecho dudar, frenar, casi retroceder, caer finalmente atrapado entre la pareja de policías por culpa del despiste. Cuando horas después le dijeron que el viejo había muerto sólo podía escuchar el agudo grito de la huérfana retumbando en su conciencia. Se tapó las orejas con las manos y los policías que lo interrogaban pensaron que estaba drogado. Está hasta arriba, dijo uno con bigote. Seguimos mañana, dijo el otro. En casa del viejo, la hija y las vecinas recogían la ropa del buen hombre para enviarla a la parroquia. Qué desgracia, chiquilla. Qué desgracia más grande, hija mía. Por cuatro duros. Por cuatro duros. Ni por eso, casi. Ni por eso. Cuando las vecinas se fueron la hija del viejo se sentó en la cama sin sábanas para llorar tranquilamente. Luego dio un paseo por la casa. Recordó el aspecto que tenía tras el incidente: el verdadero escenario de un robo. Recordó también cómo en el poco rato de hospital las amables vecinas lo habían adecentado todo. Qué menos, chiquilla. Si pudiéramos hacer más, hija mía. Habían colocado las cosas en el orden que creían más lógico. Libros con libros, ropa con ropa. Papeles con papeles. La hija tomó entre sus manos el manuscrito desordenado en el que trabajaba su padre el día que murió. Un relato corto, querida niña, una historieta para chavales, como las que escribía cuando eras pequeña. Enseguida sintió los ojos vidriosos al recordar la voz de su padre y tuvo que soltar los papeles. Luego dedicó un rato a ordenarlos. Leyó la primera frase. Érase una vez un viejo que decía siempre la verdad. Al instante le entraron ganas de llorar de nuevo y se vio obligada a que dejar la lectura. Necesitó cinco intentos para poder terminar el primer párrafo. El ladrón también había leído ese primer párrafo. Ese y todos los primeros párrafos del resto de hojas del manuscrito, quince en total. No encontró en ellos lo que estaba buscando. Tampoco en los otros papeles sobre la mesa, ni en ninguna de las hojas con apuntes metidas entre los cientos de libros del piso. Perdida toda esperanza buscó también en los armarios, en los muebles de la cocina, bajo los cojines del sofá. Nada. No había nada en el modesto piso del viejo escritor que fuese para él. Desquiciado, quitó cuadros, deshizo la cama, sacó incluso la comida del frigorífico. Empezó a olvidar el silencio que se había propuesto y la discreción que debe acompañar a los de su oficio. El ladrón zapateó por la casa como un borracho, dando tumbos de un rincón a otro. Desesperado. Asustado. Y ahora qué, eh. Y ahora qué. Así debería haberlo contado en la comisaría. Debería haber explicado su desesperación. Debería haber hecho hincapié en que no se había llevado nada de aquella casita. ¿Nada, nada? Bueno, algo sí. Un poema que había colgado en la pared, sin firma. La hija del viejo estaba buscando justamente aquel poema. Había sido un regalo que le había hecho a su padre siendo niña. Mira, papá, yo también voy a ser escritora, como tú. Luego había resultado ser una mentira. Papá, quiero ser bióloga, como mamá. Qué bien, querida niña, qué bien, qué bien. El poema no aparecía. No estaba en el pequeño apartamento del viejo. La hija bióloga se negaba a creer que lo hubieran robado. No tenía ningún valor. No tiene ningún valor, se dijo. Esto tiene muchísimo valor, pensó el ladrón al leerlo. Era un precioso canto a la vida, al amor, a la juventud. No tenía nada que ver con lo que estaba buscando, pero aun así sonrió al leerlo. Sonrió al encontrar aquel trozo de belleza infantil en la casita destartalada de un viejo escritor. Se lo llevó como recuerdo, o como justificación de lo que había hecho. Al menos me llevo un cachito del alma de este niño. Porque esto es letra de niño. O de niña, de pequeños todos escribimos parecido. Me pregunto si seguirá siendo un niño. Cuántos años tendrá este poema, cuántos años tendrá ahora este niño. En medio de estos pensamientos llamaron a la puerta. La niña del poema tenía ahora más de treinta años. Unos cuantos más que el ladrón de ojos brillantes. Sentada en el sofá de la casa de su padre pensaba en él, en el ladrón. Qué habría hecho, por qué estaba esposado. Quería pensar que era un simple traficante. Quizá un ladronzuelo. No un asesino, ni un violador, nada que no pueda perdonarse. A un traficante se le puede perdonar. A un traficante de mirada brillante y misteriosa se le puede perdonar. En el calabozo, en las horas interminables de calabozo, el ladrón también pensaba en ella. Pero no pensaba en la mujer con que se había cruzado en la comisaría. No, cuando se habían cruzado él estaba demasiado asustado para reparar en nada ni en nadie. Pensaba simplemente en la dueña de la voz que había roto sus esquemas. Mientras escapaba corriendo, la navaja en las manos, el corazón en la boca, había escuchado un chillido horrible a sus espaldas. Era la voz misma del dolor. A esta llamada, el ladrón, que tenía también sentimientos, no pudo hacer oídos sordos. Sus pies cedieron y su mirada quiso volverse hacia la dueña de la voz. Quizá consolarla. Dios mío, pero qué he hecho. Qué he hecho. Demasiado tarde se dio cuenta de que era mejor seguir corriendo. A la voz de al ladrón los dos hombres que acababa de esquivar se lanzaron sobre él. Policías de paisano, quién lo iba a decir. Qué mala suerte, debería haber pensado entonces el ladrón. Pero sólo podía pensar: dios mío, pero qué he hecho. Llegó el día del juicio. Las temidas preguntas. La hija del viejo observó al acusado subir al estrado y se le hizo un nudo en el estómago. El abogado defensor aflojó un poco su corbata, temeroso de la confesión. No digas nada, no digas nada. No, no. Pero sabía que el ladrón iba a decir algo. Lo leía en sus ojos brillantes. También el fiscal, que tenía mucha experiencia en casos similares, sabía que el ladrón iba a confesar. Esto ocurre muchas veces, le dijo al chico que tenía de prácticas. Un joven sin antecedentes que roba por desesperación y se le va de las manos. Esto le viene grande, mírale como tiembla. Es cierto que el ladrón temblaba. La hija del escritor temblaba también, expectante. Llegó la primera pregunta. Conocía usted a la víctima. La hija del escritor seguía temblando, seguía expectante. No sabía qué esperaba. Pero desde luego no lo que escuchó. Sí, sí que lo conocía. ¿De verdad? Tampoco el fiscal lo esperaba. Sí, lo conocía, aunque él no me conocía a mí. Explíquese. Verá, era un famoso escritor. Lo conocía por sus libros. Ah, entiendo, pero nunca le había visto en persona. Sí, sí, lo he visto muchas veces. Pero nunca han hablado. Hablar, lo que se dice hablar, sólo una vez. ¿Una vez? ¿Cuándo? Una vez hace unos días. O unas semanas, quizá. ¿Dónde? Cerca de su casa, en una cafetería. ¿Lo estaba buscando allí? No, no. Fue un encuentro casual. ¿Y de qué hablaron? Hablamos… Señor, digo que de qué hablaron. Sí, sí, estaba intentando recordar. ¿Y bien? No lo recuerdo. Claro que lo recordada. Casi había memorizado la conversación con el viejo escritor. Pero en vez de eso dijo “de nada en particular”, y el fiscal preguntó si había decidido robar al viejo en aquel primer encuentro. ¡No, claro que no! ¿Entonces cuándo? Aquella misma mañana. ¿Y por qué a él? ¿Cómo? ¿Por qué a él, precisamente? Ah, por qué a él precisamente… por qué a él… El ladrón tenía claras las respuestas en su cabeza, pero sabía que en voz alta sonarían extremadamente ridículas. A él, porque era él. Porque quería robarle una historia. Sabía que después de decir eso el fiscal preguntaría si lo había matado por una historia. Y habría quedado como un loco al decir que sí. Y quizá lo estaba, o al menos desde aquel encuentro con el viejo se sentía más loco que cuerdo. Se había acercado al viejo al reconocerlo. Habían tomado café, hablado de las obras del escritor, conversado vagamente sobre las noticias. El ladrón, que aquel día todavía no era más que un joven, había tenido la osadía de pedirle al viejo su opinión sobre una historia que estaba escribiendo. El que ya era escritor tuvo a bien leer los primeros intentos del que se decía su admirador. Y para pagar su lealtad, quiso enseñarle él también algo inédito. Así te llevarás contigo un trocito de mi alma, le dijo. Y sacó una página. No era ninguna de aquellas del cuento que había ordenado luego la hija del escritor. Era una página inédita, la primera de la que sería su última novela. El ladrón la devoró en silencio y cuando terminó dos lágrimas rodaron por sus mejillas, tal era la belleza del escrito. Pidió más, necesitaba continuar leyendo esa historia, pero el viejo se negó. Esta historia tiene que leerse toda junta. Pues déjemela toda. No seas impaciente, chico. El viejo soltó una de esas risotadas de viejo. El futuro ladrón sonrió también como pudo. Aquella noche no durmió, pensando en la historia que había leído. Necesitaba terminarla. Necesitaba aunque solo fuera leer una vez más aquel prólogo, que encerraba todo el talento literario que él soñaba poseer. Estos pensamientos le atormentaron durante un tiempo. Luego llegó lo fácil. El robo. Qué fácil será forzar la puerta con mi navaja, como hice tantas veces en el pueblo, tomar el manuscrito y leerlo tranquilamente en casa. Si me doy prisa quizá hasta pueda devolverlo antes de que noten su ausencia. Sí, sí, nada puede salir mal. Pero como ya se sabe, todo salió mal. Llegó el turno de que declarara la hija del viejo. A ella no hizo falta hacerle preguntas. Había quedado aquella tarde con mi padre para tomar un café. Y cuando volvimos a casa lo dejé en la puerta del portal mientras buscaba sitio para aparcar. Cuando volví me lo encontré en el suelo y grité. El ladrón alzó la mirada hacia la mujer que hablaba, poniendo al fin rostro a la voz desgarrada que le acosaba en pesadillas. Dios mío, es su hija, pero qué he hecho. Como digo, grité. En la calle había vecinos que gritaban también. Y a lo lejos una silueta negra que parecía alejarse. No pude verle la cara, no sé si es este hombre, dijo mirando fijamente al ladrón. Éste no pudo sostenerle la mirada. Los dos tenían los ojos bañados en lágrimas, pero por diferente motivo. Mi padre sólo decía querida niña, menos mal que estás aquí. Se moría, se le escapaba la vida por la herida del vientre, pero sonreía. Sonreía y decía querida niña, menos mal que estás aquí. Siguieron unos segundos de respetuoso silencio para que la huérfana enjugara sus lágrimas. En el banquillo de los acusados, el ladrón revivía los últimos minutos de vida del viejo. Se lo había topado cuando ya salía del piso, asustado por los golpes en la puerta que alguna vecina cotilla había lanzado con la esperanza de entender a qué venía tanto alboroto. Por una casualidad el ladrón llevaba en la mano su navaja. Se encontró frente al escritor, que lo reconoció al instante, y reaccionó de un modo imprevisto. Acercó la navaja al vientre del viejo y lo amenazó. Dame la historia. Chico, no la tengo. No había miedo en la voz del viejo. De hecho, no había casi nada en esa voz. Sólo un rastro de lástima. Esa lástima terminó de encender al chico, que presionó con la navaja. Te juro que no la tengo. ¡Dámela! No la tengo. Y entonces, encendido, el ladrón hundió la hoja en el vientre blando. Y salió corriendo. A los pocos segundos, sin que él lo supiera, el objeto de su obsesión, la obra que deseaba leer, aparecía en la escena. Estaba en el bolso de la hija del escritor. Acababa de recibirla para leerla y hacer las correcciones que considerase oportunas. El viejo decía la verdad, él no tenía la novela. Ay, si solamente la hija hubiera llegado un minuto antes. De ser así habría entregado sin reservas la novela para salvar la vida de su padre. O si el padre hubiera tenido algo de miedo a morir, si hubiera intentando prolongar su propia vida lanzando el ladrón sobre su hija. Si tan sólo el ladrón hubiera elegido el día anterior, o dos días antes, o tres, habría encontrado el manuscrito ordenado al lado del otro cuento, y habría podido acariciarlo, leerlo, deleitarse con él, dejarlo luego en su sitio y seguir con su vida como si nada. El viejo también hubiese seguido su vida como si nada. Y la hija del viejo también. Pero estas son alternativas que todos desconocen. En el juicio nadie ve más allá de un robo con violencia. La hija llora, el criminal primerizo, ya condenado, llora, las vecinas también lloran.