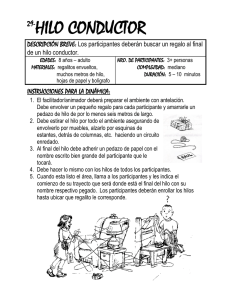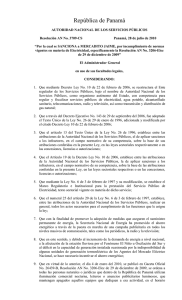Carta 3 Pococo Pococo era el apodo de un
Anuncio

Carta 3 Pococo Pococo era el apodo de un muchacho de mi pueblo. El sobrenombre se lo puso un parroquiano que solía pasar gran parte del día en la puerta de su negocio, tratando de conversar con alguien y poner de manifiesto su presuntuoso ingenio. Unos decían que le había adjudicado ese mote porque el pobre Pococo, por esas cosas raras del destino, era tartamudo. –¿Es cierto que sos tartamudo..? –le preguntaban y él respondía… -Un po… coco na… nada ma… más! Otros, en cambio, pensaban que el sobrenombre daba a entender que a Pococo le faltaban cinco para el peso y que por diferente, tenía poco en el coco. Casi todos coincidían, entonces, que el bromista había acertado. Pococo trabajaba en el mercadito que tenían mis padres. Un cambalache de artículos de almacén, frutas y verduras en escala mínima. Había llegado al negocio por doña Rosa, tía de Pococo y amiga de mi madre. Rufina, la hermana de Rosa, había quedado viuda y enferma. Para subsistir debió colocar a su hijo en relación de dependencia. Mi padre lo tomó para darle una mano a esa pobre gente. En ese momento Pococo tendría unos veinticinco años, aunque no los representaba. Era de mediana estatura y un tanto delgado, el rostro duro, nariz aguileña sobre un bozo que no alcanzaba a ser bigote, frente estrecha y orejas grandes tapadas por una cabellera renegrida. Bastaba mirarle a los ojos para darse cuenta que, además de tartamudo, tenía algunos problemas de entendimiento. Sin embargo era guapo y fuerte. Cargaba bultos, bolsas y también despachaba en el mostrador. Mientras trabajaba vestía un guardapolvo gris, con algunas manchas, que mi padre le había regalado. Yo, con apenas doce años, también colaboraba en la atención de la despensa. A pesar de la diferencia de edad y que yo era el hijo del patrón, nuestra trato era igualitario. Cariñosamente y a media lengua, él me llamaba: -Pa… pa… jarito… -y yo reía. Con placer lo observaba mientras se desempeñaba en su trabajo sin descanso. Era tímido y solo actuaba con torpeza cuando debía atender a mujeres jóvenes. En especial cuando venía al mercadito La Pechugona. Una rubia cuarentona de pechos grandes, que parecía burlarse del pobre Pococo, haciéndole preguntas con doble sentido. 1 -¿Cómo te anda hoy Pococo? – le preguntaba con sorna. “Pococo” se ponía blanco, luego colorado y ya en verde, le respondía a media lengua: -Bi… bi… bien… se… señora… Mi mamá miraba a La Pechugona con un gesto de reprobación, haciéndole señas para indicarle mi presencia. La dotada mujer siempre buscaba para sus bromas algún artículo que connotaba con lo fálico. Luego, haciéndome el distraído, escuchaba los reproches de mamá a papá y los comentarios de éste: -A mi no me engaña… a La Pechugona le gusta el Pococo… lo anda buscando… ¿no viste que al entrar se desabrochó un botón de la blusa para resaltar su escote?. –Shhh… el nene… -susurraba en reproche mi madre. Yo reía en mis adentros, pero no de Pococo, sino de las situaciones que lo tenían como principal protagonista. Me reía, sin maldad, de sus “metidas de pata”, de sus errores y graciosos despistes, de sus ingenuidades. Reía sin burlarme. Demasiadas chanzas recibía el pobre infeliz de los muchachones que, sin saber lo que era “bullying”, se juntaban en la esquina del club. Eso me ponía mal porque, en el fondo, apreciaba a Pococo en sus debilidades y falencias como si fuese mi hermano mayor. Pero, en ánimo de ser sincero, también lo admiraba en algunas de sus habilidades y aptitudes. Pococo, respondiendo al pedido de los clientes, sabía calcular el peso de los artículos antes de llegar a la balanza. El corte exacto de la horma de queso o de la barra de dulce de membrillo. El kilo de azúcar que sacaba del cajón de sueltos. Eso a mí me costaba y no lograba acertar, cortaba de menos o de más, o cargaba en forma errónea la palita y debía alargar el proceso con nuevos pasos. Pococo, para estos menesteres, tenía un sexto sentido. Y lo vieras, en aquellos tiempos en que no había bolsitas de polietileno, armar paquetes de porotos utilizando una hoja de papel estraza. Unía los cuatro extremos y haciendo girar el contenido, los porotos quedaban en un saco cerrado con un repulgue similar al de una empanada. Perfecto en imagen y hermeticidad. Mis fracasadas imitaciones llenaban de porotos el mercadito. Sin embargo, lo que mejor sabía hacer, era cortar el hilo cuando terminaba de atar los paquetes. Con notoria habilidad colocaba los artículos en cuadratura sobre la hoja de papel, la plegaba hasta cubrir las superficies y pasaba el cordel cruzándolo en los lugares adecuados. Luego ataba los extremos con un doble nudo en mariposa… y allí venía su toque artístico… como si nada, cortaba el hilo con un leve tirón. Yo trataba, sin éxito, de hacer lo mismo pero no podía. Comenzaba 2 dándole unas vueltas al hilo alrededor del dedo índice, como él lo hacía, extendía el hilo de algodón sobre el paquete y lo sujetaba más o menos bien, hacía el nudo, pero fracasaba cuando debía cortarlo. Me quedaban los dedos pálidos y sin sangre, con la huella roja de la cuerda marcando el ajuste. Entonces, Pococo venía en mi ayuda con una tijera. Un día quise gastarle una broma. Cambié el carretel del blanco hilo de algodón por un piolín fuerte y retorcido. Llegó un cliente con un pedido, lo atendió despachando su compra, y cuando estaba a punto de liar el paquete, observé discretamente desde detrás de una estantería. Llegó al nudo. Lo hizo, y tiró del piolín para cortarlo. Para mi íntima satisfacción fracasó en el intento. Sonreí solo un instante. Porque Pococo, sin inmutarse, miró la cuerda con sutil desprecio, y con un hábil movimiento cortó el piolín que habría podido sujetar a un caballo desbocado. Me di por vencido. Tiempo después, mi padre vendió el mercadito y nuestra familia salió del pueblo buscando otros rumbos. El día de la partida amaneció muy frío y una brisa del sur calaba los huesos. En la vereda de casa se habían juntado vecinos y amigos. Allí también estaba Pococo vistiendo su guardapolvo gris un tanto raído. Aunque mi madre me consolaba, yo no podía contener el llanto. En la despedida, al pie del camión de la mudanza, Pococo se acercó, me miró con sus grandes ojos llorosos y, al abrazarme me dijo… -Vo… vo… lá alto pa… pa… jarito. Y se quedó en medio de la calle hasta que el camión, que llevaba nuestras cosas, tomó por la avenida ancha. Con el tiempo y en la ciudad, asumí nuevos objetivos: estudio, trabajo, amor, familia… Y también, por ingratitud, me llené de “sin tiempos” y de olvidos. Entre ellos olvidé al bromista que daba motes, a La Pechugona y sus atributos. El mercadito de los viejos quedó en el pasado y poco supe de los burlones muchachos de la esquina. También se volvió difusa la imagen de Pococo, sin saber de su vida y su destino. Sin embargo, hace un par de años, un amigo del pueblo al que encontré casualmente, me comentó que Pococo había partido al más allá, solo y muy pobre, luego de padecer una larga enfermedad. Apenas había pasado los cuarenta. Seguramente Dios necesitaba a alguien especial por sus habilidades allá en el Cielo. Ahora, a la distancia y recordando a ese buen amigo, aún con lo que lo hacía diferente, pienso que todos los hombres somos distintos, que todos tenemos 3 defectos y virtudes, más allá del dinero y del estudio alcanzado. También creo que Dios es un gran compensador. A todos nos da habilidades y aptitudes que nos distinguen. Por eso, las suelas de nuestros zapatos dejan huellas diferentes en la tierra que transitamos, aun yendo hacia el mismo lado. Con ricas experiencias de vida y agradeciendo a mis padres y a todos quienes me acompañaron y continúan a mi lado, debo reconocer que nunca pude calcular el peso exacto de alguna cosa, como lo hacía Pococo; que todavía me cuesta armar un paquete y que me duelen los dedos cuando debo cortar el más simple hilo de una atadura. Carlos – Villa Allende (Provincia de Córdoba) Tema solicitado: “Candilejas” de Charles Chaplin 4