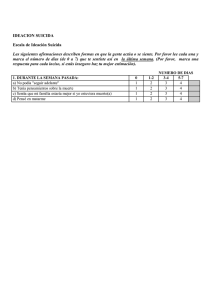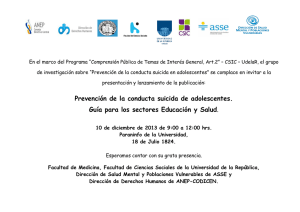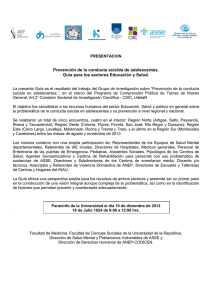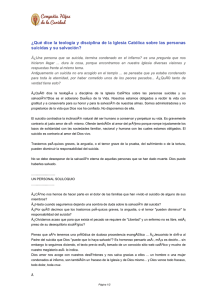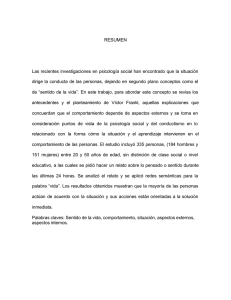descargar pdf
Anuncio

LA VENA RENAL IZQUIERDA ¿Era pronto para todo y tarde para cambiar? Por un lado, se me hacía tarde para coger el autobús del Viaducto. Por otro, y bien mirado, me podía suicidar otro día, tampoco había tanta prisa. - No majo, no. Una decisión es una decisión y hay que ser consecuente con ella Dijo mi subconsciente que, dicho sea de paso, no me cae muy allá. A pesar de esta última y subjetiva apreciación y como yo, ya lo decía mi madre, soy muy bien mandado, subí al autobús y me planté en el Viaducto. Lo que vi, me hizo interpelar a un propio que se encontraba apostado por allí - Oiga perdone, y ¿estas mamparas? - Son antisuicidas. Las puso Manzano hace años. Y no ponga esa cara de sorprendido que ya lo contaron entonces con profusión en el Madrid directo ¡Que no nos informamos, pollo! Ya es el tercer suicida al que se lo explico en lo que va de mañana. El señor era castizo, bajito, entusiasta e igualito que el maestro de escuela de Amanece que no es poco. Con indignación lógica contesté: - Pues me parece una falta de respeto de las instituciones políticas municipales hacia la minoría suicida. Si mis días no fueran a terminar en breve, esto acababa en el Constitucional como me llamo Mamerto. Por cierto, ¿ha hecho usted cine? - No señor, ¿por quién me ha tomado?¿por el maestro de escuela de Amanece que no es poco? No, no hago cine. Yo sólo hago apuestas mutuas benéfico deportivas y encaje de bolillos los martes y jueves de cinco a seis. Como la conversación adquiría tintes surrealistas y a mí me gusta más el tinto que el tinte, dejé al señor con la palabra, y un liado de picadura, en la boca y me fui al bar más cercano. Di cuenta de un chato de cariñena y media ración de oreja. La sorpresa fue minúscula, pero sorpresa al fin y al cabo; el morapio era más suave de lo que 1 habitualmente son los vinos de Aragón y la oreja no era recalentada, como la que habitualmente caracteriza a los bares cercanos a situaciones surrealistas. El aporte calórico, que no era moco de pavo, me despejo el magín y permitió que me centrase en lo del suicidio. Decidí volver andando a casa. Me gusta mucho andar mientras le doy vueltas a las cosas, y de Bailén a la Prospe, mi barrio, hay toda una tiradita. A ritmo de escapada del Tour, iba pensando en cómo consumar el acto, (el suicidio, me refiero). A mi lado, se sucedían los paisajes: Mayor…, Sol…, Alcalá…, Cibeles…, el caballo de Espartero (con sus atributos) frente al Retiro… y, luego, empecé a subir Príncipe de Vergara. En la mediana de esta calle, hay unos árboles pijos y elitistas que se llaman ginkgos. Sus hojas en otoño son bellísimas, de un dorado intenso y poético, pero acaban cayéndose confirmando la condición de todo árbol caducifolio. Unos empleados de la contrata de la subcontrata de la contrata municipal de limpieza perseguían a las pobres hojas bilobuladas de los ginkgos con una especie de sopladores (o aspiradores de función invertida) portátiles que se colocaban a la cadera como si de un fusil ametrallador se tratase, levantado una polvareda que, de seguro, incrementarían el índice de frecuentación de las consultas oftalmológicas, neumológicas y de alergia en las urgencias de los hospitales más cercanos en las horas siguientes. (También las de otorrino dado el infernal y ensordecedor ruido que acompañaba a estos chismes) Pasado este bíblico ciclón, acerté a abrir un ojo (más irritado que Umbral en el programa de la Milá). Allí, encima de un montón de cadáveres de hojas de ginkgo biloba asomaban varios papeles y alguna botella de plástico. Como soy muy de reciclar, - suicida sí, pero buen ciudadano- , escamujé todo lo reciclable para depositarlo en los contenedores ad hoc, que significa lo mismo que adecuados. Entre los papeles, asomó un díptico azulón con las bases de un concurso de relato corto convocado por el Hospital de La Princesa que leí no con avidez pero sí con interés. Como ya se me estaba haciendo tarde para suicidarme, decidí dejarlo para el día siguiente. Pero antes, resolví escribir algo y presentarme al premio. Alguien que iba a morir con la inminencia propia de la premeditación, seguro que tenía muchas cosas que decir. Sería algo así como mis últimas palabras. 2 Llegué a casa, me senté ante un folio en blanco y empecé a buscar un tema. Los novelistas malos, que son los que más se llevan, son incapaces de crear, sólo saben utilizar fuentes autobiográficas y muchos asesores, (conocidos xenófobamente como “negros”). Busqué algún asesor por casa y no encontré ninguno, así que miré de reojo a mi pasado para encontrar algún asunto jugoso sobre el que novelar y me dispuse a recapitular mis últimas experiencias vitales. La semana pasada, mi mujer se había largado a por tabaco con mi mejor amigo, lo que confirma lo nocivo de este hábito en la población femenina, (como corroboran los últimos estudios de casos y controles). Mi hijo mayor se había hecho sexador de pollos y se había casado con una compañera japonesa. El mediano se entregaba con denuedo a vicios sin fin entre los que no faltaba una destreza asombrosa jugando a la ruleta rusa y al lanzamiento de barra castellana. La pequeña, toda vez que no hiciera caso de mis sabias admoniciones, se había convertido en una profesional del amor y los bailes de salón, nadaba en piscinas de champán rosa y coleccionaba ejecutivos con cicatrices. Mi jefe acababa de acuchíllame profesionalmente ante la mirada complaciente de sus corifeos mientras mis supuestos valedores, oficinistas adelantados, se zampaban el plato de lentejas de Esaú y pagaban la cuenta con veintinueve denarios de plata, guardándose uno para hacerse un llavero de recuerdo. Mi vida era un asco pero, eso sí, era novelable. Recordé las palabras del más sobresaliente filósofo español del último cuarto de siglo, Maki Navaja: “En este mundo sin ética, a las personas sensibles sólo nos queda la estética” y me puse a teclear en la Smith Premier Noiseless de mi abuelo Pepe. Como era de esperar esta vieja locomotora de las letras dejó de escribir en la tercera línea: Exclamé ¡córcholis!, ¡cáspita! y ¡sapristi!, extraje del rodillo esa primera página en la que había escrito: “Yo nací en una ribera del Arauca vibrador soy hermano de la espuma, de las garzas y del sol”, (que sonaba bonito pero sospechoso), la arrugué no sin pena, la tiré al cubo azul de la basura de papel y cartón y me pasé al Word 97. La estética fallaba de entrada, pero no me desanimé. El repaso de mi suerte en la vida, huidiza como un pez sin escamas ni río, reforzó mi idea suicida, por lo que decidí centrar el relato en el truculento final de mis días. A todos los efectos, moriría como muchos artistas de reconocido nombre, a saber, Espronceda, Ganivet, Virginia Woolf o el más grande de todos: Juan Belmonte. 3 Escribí con fina, clásica y sarcástica pluma sobre los hechos acaecidos en mis últimas horas, lo guardé en un sobre según las instrucciones del díptico y en la plica puse el nombre de un amigo de condición humilde, padre de familia numerosa, al que le vendrían muy bien los quinientos euracos del premio (impuestos a descontar) que, seguro, iba a ganar mi relato, dada su condición de obra única y póstuma de un artista autolítico y maldito, lo cual impresionaría sobremanera a los pulcros y eruditos miembros del jurado. Al día siguiente, me llegué al registro de La Princesa y entregué mi sobre. Al entrar al hospital recordé cómo, en mi última visita, un joven urólogo me quiso despistar del doloroso trance de la exploración prostática, contándome lo que entonces me pareció una bobada. Dijo que el alma tenía su localización anatómica exacta debajo de la vena renal izquierda, justo entre ésta y la aorta. Entonces, ¡vi la luz!, exclamé ¡caramba!, ¡concho! y ¡pardiez! y corrí a la biblioteca del hospital y afané, cual vil raterillo, un tratado ilustrado de Anatomía. Ya en la intimidad de mi casa, me sofronicé con técnicas aprendidas en un cursillo CCC, me practiqué una pequeña incisión en el abdomen y, guiado por las ilustraciones del libro robado, localicé mi alma con el índice de la mano derecha y la extirpé sin contemplaciones. Lo había conseguido: el auténtico suicidio, el espiritual. Con la hostilidad propia de las personas incompletas volví al mundo laboral y familiar y comencé a cosechar éxitos sin límite. ¡Cuán saludables, la Ciencia y la Cirugía exerética! Unos días después acudí al salón de actos de La Princesa, que lucía reformado, flamante y oliendo a madera. Pude ver cómo mi humilde amigo ganaba el primer premio y leía mi relato. Intenté sonreír pero no pude. Se me había olvidado que los desalmados viven felices y saludables pero no tienen alegría. FIN 4