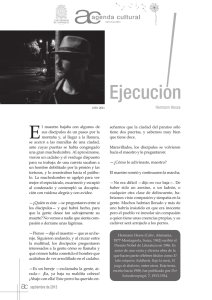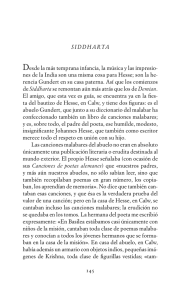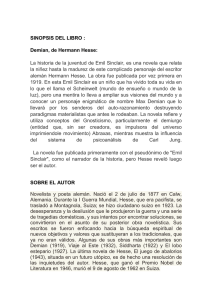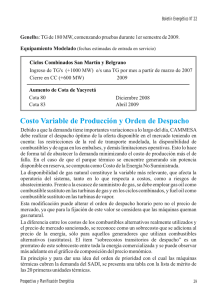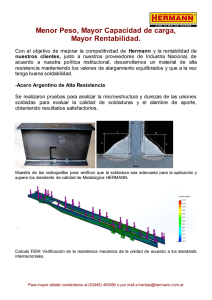Kito Lorenc - Hermann Hesse
Anuncio

Kito Lorenc Cevapcici para la gata Hermine Creado durante la Beca Hermann Hesse en Calw Septiembre a noviembre de 1997 La maleta con la ropa para un trimestre todavía estaba sin deshacer en el corredor, y al lado la máquina de escribir de viaje con los tipos sorbios adicionales y la cartera, llena de papeles con borradores, dos diccionarios (suabo y sorbio), una botella o lata de aceite de lino de Luasitz y de mostaza de Bautzen, así como algunos utensilios para pintar a la acuarela. Un somero vistazo al baño y la cama de la “clausura de poeta”, para familiarizarme, y otro aún más somero por la ventana: muy alto sobre los tejados, principio de una tarde de septiembre, el sol estaba por ocultarse. Es decir, ¡nada mejor que bajar a la calle! Se trataba de explorar de inmediato el barrio en torno al escritorio, estudiar los posibles peligros para el trabajo y las posibilidades más o menos arriesgadas de evitar hacerlo. Esto último iba a ser difícil, me habían dicho los iniciados, pues estás encajonado entre las pendientes lomas que no puedes escalar con tu respiración de fumador en cadena. Sólo te queda pasear arriba y abajo junto al Nagold, porque además quieres ahorrar lo más posible de la beca, asistir de vez en cuando a un concierto de órgano y luego cantar melodías siguiendo los números del misal. Tenía su razón el dicho: Aus Kalb wird keine Kuh, ist zu eng der Stall dazu. A vaca no llega la ternera, la estrechez del establo no la deja. Además, me dijeron al oído, había una cierta mojigatería... Contra ella apliqué al principio el siguiente dicho sorbio: Kalb mit der Trommel hinterm Holderstrauch Dran mit dem Fuchs! und der Wolf will auch. A la vaca con bombo tras el ramo de saúco ¡échale ya el zorro! Y también ir quiere el lobo. Finalmente también pude contraatacar con la referencia a una tía lejana mía que vivía en Hermhut, o Kleinwelka o Niesky, y que era tan estrafalaria que, ya con setenta años, una vez saltó desnuda a la espalda de un pintor de interiores y lo arrastró sobre sí con escalera y todo. Bueno, mucho más peligroso no sería aquí, y además mi principal preocupación iba en otro sentido, hacia el más importante hijo de la pequeña ciudad; me preocupaba su atmósfera en ella y a su alrededor, y la campana de vaho, cuando no el agujero de ozono, de sus obras completas sobre la ciudad. Para poder escribir aquí con un poco de tranquilidad me había propuesto ignorar los efectos de este tipo de atmósfera, y dejar que desaparecieran el conocido nombre o sus dobles o (semi)clones literarios detrás de un HH (¿Harry Haller? ¿Hermann Heilner?) tabuizante, aunque también algo respondón. Pero ¡salgamos ya! Enseguida aparece ante mí una “imagen viva” sobredimensionada de calendario de Navidad - ¡menudo aspecto debía tener con nieve! Y ¡menudos dulces y sorpresas debía haber detrás de los escaparates, las ventanas y las puertas, y sobre todo en los cajones secretos ocultos en postigos y secciones de entramado! Desde luego la fachada exterior quedaba vista enseguida, y pronto fui arrastrado, empujado a un peristaltismo serpenteante, de sentido contrapuesto – debían ser cargas completas de autobuses de turistas y montones de grupos con guía los que había en la ciudad apiñándose desde dos y más extremos en las callejas. Vaya, otra vez estaba expuesto allí, ese HH omnipotente, esta vez como pintor aficionado. ¿Acaso no sabía yo que él también...? ¡Después tuve que cerrar de inmediato mi caja de acuarelas! Ahora sólo me quedaba tocar el piano, y la vivienda para el becario no tenía piano. ¿Quizá él también...? Por suerte me siguieron empujando, pero antes de que llegase a trompicones a la plaza HH y fuera comprimido contra la fuente HH, pude salvarme bajando dos o tres escalones hacia la izquierda hasta una casita baja llena de cerveza suaba. Conmigo entró toda una peña de clientes habituales, al menos todos fueron saludados con apretones de manos, y yo también. Y todos me hacían señas, amables como crepes suabas, y yo trataba de devolver la sonrisa como pasta regional y me senté un poco apartado, mientras los locales se quedaron de pie junto a la barra. Su animada charla, según pude apreciar ya entonces, tenía lugar en un suabo moderado, y a pesar de ello había amplios pasajes de los que no entendía nada. Para poder escuchar mejor, después de pedir cerveza y aguardiente de frutas metí las narices en el periódico de Calw “Kreisnachrichten”. Me gusta oír el suabo, suena hermosamente comprimido, y con su aplastada “s” está totalmente alejado del sajón, el eslavo y el portugués. El que llevaba la voz cantante junto al mostrador era evidentemente el cronista local, pues con frecuencia metía de rondón la palabra redacción en lo que decía, y a veces pronunciaba cosas como “ex-acto” o frases como “el problema es colateral”. De vez en cuando, como reclamando atención, también miraba hacia mí, y por si acaso me había aprendido de memoria la frase “I ka koi Schwäbisch” (“yo no hablo suabo”). La conversación de esos buenos hombres no parecía carecer de una cierta profundidad. En una ocasión, si lo entendí bien, casi se llega hasta la disputa por la altura de las aguas del Nagold bajo este o aquel puente, y en otra ocasión uno demostró con ambas manos lo profunda que fue la depresión (nosotros diríamos “Kuhle” en alemán sorbio) que dejaron tres paracaidistas en el suelo cuando – en diferentes momentos – cayeron del cielo de Calw con los paracaídas sin abrir. Dos meses después, en noviembre, el tema de conversación no menos vivaz versaría sobre la empresa Bauknecht y la fábrica de colchas (“La colcha”), pero ese ya es otro capítulo, más serio – quedémonos mejor en el bello septiembre. Entonces entró aquel tío raro en la cervecería, vestido de excursionista. Yo no sé si aquel hombre flaco era nativo y suabo, pero en cualquier caso no pertenecía a la tropa de intervención rápida, a juzgar por cómo se quitaba el abrigo. Parecía que los clientes habituales le conocían, aunque no tomaban en cuenta su presencia, lo que muy pronto dejó de asombrarme y más tarde ya nunca lo hizo. En cuanto hubo tomado asiento cerca de ellos y hubo pedido su cerveza, empezó a sonreír al hilo de la conversación junto a la barra, como si participase en ella, graznando, gimiendo y tartajeando en todas las tonalidades sin que yo pudiera percibir motivo alguno para ello, y con la misma incongruencia lanzaba frases hacia el grupo de hombres tales como ‘pero la tarta de cerezas más grande de toda la Selva Negra la hacen en Igelsloch’. Y después volvía a sus risas retorcidas. Sin darme cuenta, y para mi disgusto, recordé a HH, que también había escrito algo al respecto, concretamente que en su época en la Escuela de Latín de Calw también daban golpes (¿se llamaban “capones”?) “cuando uno destacaba, por ejemplo riéndose a destiempo”. Y en secreto deseé no destacar en Calw, al menos no con una risa que encajara demasiado. Aquel que se reía al azar me caía simpático, me gustaba su inocente desparpajo, su pequeño gorroneo siguiendo el lema de “reír no cuesta nada, ¡por eso reiré mucho, aunque sólo sea para mí!”. ¿Le veían los demás del mismo modo, o simplemente les importaba un bledo? Daba igual, pues de pronto, al cabo de un minuto, todos pagaron, también el que reía, y salieron del local. Cuando poco después salí por la puerta, parecía que a todos ellos se los había tragado la tierra. Las tiendas y la caja de ahorros estaban cerradas, los visitantes diurnos y los ciudadanos de Calw que habían terminado su jornada se habían marchado con el autobús o con el coche, subiendo por las montañas o las laderas, como si hubieran limpiado las calles al final de la fiesta. Entonces casi pareció que todos estábamos de nuevo en familia, se oía un organillo, se podían distinguir voces aisladas. Me bastó con doblar la esquina, hacia el mercado, y ante mis ojos y oídos se presentó un Calw muy distinto, el real, el de los muchos pueblos. En un espacio mínimo se vivía, la gente se divertía y estaba satisfecha al cálido caer de la tarde. El organillo tocaba la “Marcha Turca”, las golondrinas gorjeaban en osmano, las fuentes chapoteaban en italiano o ibérico, las flores de ojal florecían en levantino y Hodscha Nasreddin estaba sentado con sus oyentes contando historias en el banco que rodeaba el árbol, mientras sus mujeres e hijas protegían y educaban dignamente, ante los ojos de todos, a sus numerosos hijos estridentemente bulliciosos, que no paraban de alborotar. Pero un sorbo, en cuanto se aleja un par de cientos de kilómetros de su casa, no empieza a tener morriña ni menos aún versifica canciones sentimentales del hogar, como he visto que hacía más de un bardo eslavo. Sin embargo, cuando en la mezcolanza de idiomas de Calw percibí también tonos hermanos serbocroatas y rusos, me sentí en el mercado “asquerosamente” (expresión suaba de “muy”) bien, mi alma sedienta de algo más que lejanía se enzarzó en recuerdos de universidades de verano eslavas de antaño y se deslizó alegre hasta Vladivostok, y después bajó hasta el lago de Ohrid y después otra vez a Lusacia, para encontrarse al cabo de poco en un bar de Calw con el atractivo rótulo de: C e v a p c i c i, esta vez con cerveza y slibovica. La encantadora camarera, oriunda de Calw, conocía desde hacía muchos años el asado de rollitos de carne picada – lo conocía por su marido eslavo, como supe pronto. ¿No era de Montenegro? Ya no lo recuerdo bien. Y ¿qué tipo de paisanos estaban en las mesas, hablaban serbio o croata, suabeaban turco o turqueaban suabo? Continuamente murmuraban “znas” (el equivalente en eslavo sureño de “ya sabes” y “verdad”), o era el “woischt” suabo, que suena casi como el sorbio “wes” y que significa lo mismo. Y Montenegro se llama en aquel idioma local Crna gora, y eso significa cordillera negra - ¿por qué no también Selva Negra? Pero la palabra “cevapcici” que retuerce la lengua es un turquismo en eslavo del sur – sólo que ¿estaba bien escrita aquí en este bar, no estaban las tildes y las rayitas colocadas en la “c” equivocada? Mañana mismo – a pesar de la avalancha de libros de y desde y sobre HH – me atrevería a ir a una librería y consultaría un diccionario serbocroata... Durante la comida de cevapcici debí morder un grano de pimienta especialmente picante, pues de pronto entendía el turco y podía seguir la conversación de dos patriarcas sentados en la mesa vecina. El de la calle Altburger decía: “Durante la rehabilitación encontré una lápida de 1895, y en ella había algo escrito en alemán antiguo, sultanín, no, creo que se llamaba sütterlin, y no lo podía leer. Entonces llevé la piedra al museo municipal por si les podía servir. Pero para ellos no era suficientemente vieja. La he dejado colocada en mi jardín.” Entonces dijo el de la Badstrasse: “Pues yo estuve en el archivo municipal y quise saber la antigüedad de nuestra casa. Pero esos sólo pueden consultar sus libros de planos hasta el año 1523. En realidad, nosotros debíamos saberlo todo”, terminó casi lamentándolo, y añadió: “... si nosotros queremos que mantengan su modelo de pequeña ciudad alemana, siguiendo el modelo de la protección de monumentos.” Lo que siguió no lo entendí muy bien porque el picor de mi lengua se aplacó un poco, y por eso me puse en pie de nuevo y me dirigí a la vivienda. Cuando llegué, de ella salía un retumbante estrépito que iba en aumento. Ya apenas audible, el organillo tocaba la conocida canción checa “Kolin, mi Kolin, qué bello estás en el valle”, cuando el rugir de motores y el sonar de las bocinas se inflamó ante mí hasta convertirse en una orgía de estrépito. ¡Debía haber caído en un autódromo! Por la “zona de tráfico tranquilo” ante la puerta de mi casa se movía – pegados unos a otros, parachoques con parachoques, hacia y desde ambas direcciones – un doble flujo de las limusinas más pesadas, más retocadas posible, con martilleante música saliendo de las ventanas abiertas, y en ellas se amontonaban y flotaban y se deslizaban los rostros más impasibles posible de los jóvenes muchachos de Calw. Los hijos de los muchos pueblos organizaban esta procesión, estaban recorriendo su senda del celo en la tarde festiva (y como pronto averiguaría: en todas las tardes). Aprovechaban la marcha lenta forzada, más bien permitida, para lanzar miradas frías, indiferentes u ominosas a izquierda y derecha a las callejas que se bifurcaban y – sin mucha esperanza de encontrar algo nuevo, desconocido o incluso sensacional – para estar al tanto de las muchachas adultas, que a su vez (siempre que hubieran escapado de la vigilancia paterna) estaban por allí en parejas o grupitos o, como por casualidad, doblaban la esquina por enésima vez y entre sonrisas y parloteos no quitaban ojo por el rabillo al desfile de ostentación que no terminaba nunca. Y no se podía dejar de ver, ni mucho menos de oír, que cada uno de los jóvenes ciervos, tras dar una vuelta cualquiera por la ciudad, volvía repetidamente, en cada ocasión desde una dirección distinta, al desfile atascado, y la salida o la llegada ofrecían cada vez una nueva oportunidad para acercase con estruendo o salir a todo gas. A todo esto oscurecía con rapidez, y con cierta mala intención me cité yo mismo el pasaje de HH donde describe la velada de Calw hace sus buenos cien años: “En el estrecho valle del río, de corte profundo y serpenteante, el ocaso llegaba pronto (...) charlas y cantos pasaban por puentes y callejones (...)”. Estaba yo bastante intrigado por saber hasta cuándo duraría aún el barullo y decidí esperar su final en el local “Mitropa”, desde donde se disfruta de una buena vista al puente de la Marktstrasse, el punto nodal estratégico del devenir del tráfico. “Mitropa” no está en el diccionario de bolsillo Meyers y es – los ancianos quizá lo sepan todavía – la abreviatura de “Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen AG” (empresa centroeuropea de coches cama y restaurante), y en la RDA también se llamaba así el restaurante de una estación. La estancia adicional en el pabellón acristalado con bebidas y oferta de tapas bajo el techo de hormigón del colosal búnker de la ZOB, que además de la “Zentraler Omnibusbahnhof” (“Estación Central de Autobuses”) alberga también la nueva estación de Calw y un edificio de aparcamientos – esta estancia obligada por las circunstancias me vino bastante bien, pues por consejo de un investigador (lamentablemente ya fallecido) del departamento plebeyo, si no proletario lumpen, del submundo de la RDA, así como por experiencia propia de muchos años, había adquirido la costumbre de visitar primero la Mitropa cuando llegaba a una ciudad desconocida y luego, si existía, el zoológico. Aquí se estaba en la fuente del folklore urbano, se podía mirar a la gente a la cara y – sin mucho aspaviento por la comida y la bebida, la vestimenta y la etiqueta – se tenía todo tipo de entretenimientos gratis con criaturas humanas, incluso una pizca de nostalgia y exotismo... Pero también había pasado la época de la llamada gastronomía de asiento con servicio en las estaciones del Este, la mayor parte de las “Mitropas” también se habían convertido allí en tiendas, que sacaban más provecho. Entré en el pabellón algo descuidado del ZOB con ligera melancolía, e inmediatamente – aunque allí dentro era y fui el único huésped, con excepción de una nube de moscas – tuvo mi simpatía nostálgica aunque sólo fuera por el camarero, absolutamente típico de una mitropa, al que pude observar sin ambages mientras tomaba una cerveza y aguardiente de ciruelas. Desde luego no estaba lejos de jubilarse, pero se mantenía derecho como una vela, en general con las manos a la espalda, no se dignaba dirigirme ni una palabra ni una mirada y, en lugar de ello, miraba sombrío como el verdugo de Calw a través de la cristalera hacia afuera, donde muy cerca alrededor de su establecimiento se hacinaba la juventud escolar de Calw todavía no motorizada, es decir, se gastaban bromas y se importunaban o se abrazaban y arrumacaban, o simplemente estaban por allí de postes, como decimos nosotros en el alemán sorbio. Dos de aquellos chicos llevaban grandes perros de la correa, que ahora se enzarzaron con ruidosos ladridos directamente a la entrada y que apenas se podían calmar. Enfadado, el camarero salió a la puerta, se colocó delante de ella con gesto autoritario y, sin decir palabra, extendió el brazo señalando aquella lejanía indeterminada donde indudablemente deseaba que fuese todo aquel tropel multilingüe y poco impresionado por su severidad, para después, sacudiendo la cabeza y murmurando algo incomprensible, regresar a su sitio. Con el ánimo profundamente enternecido por esa velada llena de experiencias, no quise dejar sin consuelo tanta amargura solitaria e intenté trabar conversación con aquel gruñón. “Los problemas se dan aquí por sí solos”, empecé precavido. No esperaba precisamente un “ex-acto” de aprobación, pero ni siquiera me llegó un murmullo indeterminado. Durante el monólogo con el que seguí, él pareció ignorarme de forma aún más ostentosa, con lo que yo poco a poco me fui calentando y quizá me dejé llevar hacia algunas exageraciones. “Al menos aquí no le muerden a uno”, farfullé. “Allí de donde yo vengo, en el Este, la gente que vive cerca de la frontera tiene ahora perros lobos siberianos, mastines mongoles y dogos budweiser, y los azuzan contra los extranjeros y en general contra todos los extraños. Cuando acaban la jornada, a menos que estén parados, pasan a Polonia para beber barato, después siguen a menor precio aún en la franja checa y a continuación adiestran en casa a sus costosos canes. Pero a nuestro pueblo apenas llegan extranjeros, por eso las bestias se ceban con los recién llegados como yo. Hace poco, un dálmata casi me desgarra la mano con la que escribo. ¡Muera el fundamentalismo!” Para reforzar lo que decía señalé la pequeña cicatriz pálida en mi pulgar. El camarero ni siquiera parpadeó, lavaba vasos y de vez en cuando inspeccionaba su interior. Ahora me dirigí a él directamente y dije con acritud: “¿Quiere que le diga cuál es vuestro problema aquí en Calw? Los alemanes se han construido casas modernas y cómodas en las laderas de los montes y se han ido yendo del viejo centro hacia arriba. Ahora que en las casas de entramado de madera abandonadas han entrado los extranjeros y se ocupan de la protección de monumentos y de la conservación del pueblo alemán, los hosteleros y quiosqueros alemanes se quejan de la competencia extranjera y de las bajas ventas”. El camarero, dueño o empleado, sigue sin mirarme y cuenta imperturbable sus ingresos del día. Lentamente me voy resignando. “Pero allí nosotros entendemos demasiado poco de esto”, prosigo, “en el Este tuvimos un cambio en los tiempos y ahora estoy aquí sentado en un bucle temporal, si entiende lo que quiero decir. Aquí en Occidente todo siguió su marcha como antes, mientras que nosotros ya vivíamos en otra época. ‘Adelantar sin rebasar’, ¿comprende? Y ahora volvemos a estar de vuelta, pero no exactamente al mismo sitio, porque, como es natural, vosotros habéis avanzado y nosotros tampoco somos ya exactamente los de antes. Por eso debe entender que esté un poco confuso y que a veces me vaya un poco por las ramas. ¡La cuenta, por favor!” inmediatamente vino el dueño o empleado a cobrar, y por fin dijo algo – en sajón: “Mir schliessn eh glajsch” (“Cerramos enseguida”). Dando algún rodeo llegué a mi vivienda (¿se llamaba la última estación “Adria” o “Jadran”?). Todavía continuaba el paseo de coches bajo mi tragaluz, aunque un poco más ralo. A cambio sus ruidos, así como sus voces y sus pasos, ascendían hasta mí amplificados de forma increíble por la estrecha separación entre las casas. Parecía como si allí abajo unos niños traviesos accionaran con la mayor frecuencia posible una impresionante cisterna de retrete y gritasen y alborotasen de puro regocijo. La antigua riada del Nagold no debió haber producido un nivel de ruido mayor, ni siquiera al agolparse y quebrarse las balsas de madera ante el puente de San Nicolás... Se había hecho tarde. El logotipo de la caja de ahorros municipal brillaba dando luz, y la luna de Calw asomaba por la ventana, fría como el ojo del holandés Michels. Se me estaba enfriando el corazón. “Schatzhauser en el bosque de abetos verde, que por desgracia aquí también es ya penoso”, murmuré antes de coger el sueño, “yo no he nacido de pie, pero, por favor, haz que la zona de ahí abajo, ahora con tráfico tranquilo, se convierta en zona peatonal, que los reyes discotequeros de Calw salgan de los capós de los motores y entren en la vereda adecuada, y sobre todo que a la gran caja de ahorros nunca le falte la pasta para los necesitados, para puestos de formación, para puestos de trabajo, para clubes internacionales de estudiantes y de jóvenes, etc., ¡ni para las becas!” Me desperté demasiado pronto y de todo tipo de sueños confusos. Desde la ventana del dormitorio vi los pináculos y los montes de atrás despuntando como farallones y cumbres de islas entre el lechoso mar de niebla matutina, a través del cual llegaba hasta mí un sordo tañido de campanas como si procediera de una hundida Vineta1. ¿Acaso me encontraba yo mismo en el fondo de ese mar? El reloj de pulsera ya rotaba su ojo de pez redondo, ya se sumergía el pálido armazón del radiador tras el fondo de cortinas que sobre él ondeaba ligeramente. Me parecía estar en una blanca carcasa vacía, en una gigantesca ostra hueca cuyo único habitante la había abandonado desde tiempo inmemorial y la había dejado atrás. Estaba tan lejos de esa concha y de la vida 1 Vineta: ciudad mítica junto al Báltico que se hundió en las aguas sin dejar rastro; también conocida como “la Atlántida del Báltico”. que antaño hubo en ella como un joven Hans Giebenrath podía llegar a estarlo jamás de un museo Hermann Hesse, o de un becario Hermann Hesse. Ahora sí se había pronunciado el nombre, se había escrito. Y la niebla se había levantado, a través de la ventana casi podía asir hacia la izquierda la fachada posterior de la casa donde nació Hesse, con la que a media altura linda una gran azotea. En esa azotea, que se extendía un piso por debajo del mío, entre tomateras y girasoles, estaba una gata gorda de rayas atigradas que, cuando abrí la ventana, se quedó mirando hacia mí con grandes ojos expectantes. Más allá se vía la puerta o la ventana entreabierta una ranura, por lo tanto debió venir de la casa de Hesse, y ahora incluso saltó al parapeto de la azotea para acercarse a mí, y maulló con exigencia. Probablemente mis predecesores le lanzaban golosinas. Eso me propuse hacer yo también y la llamé simplemente Hermine.