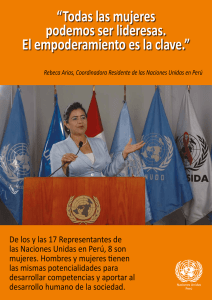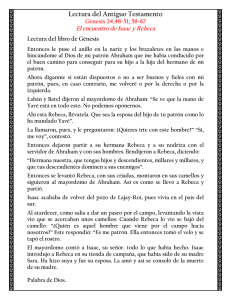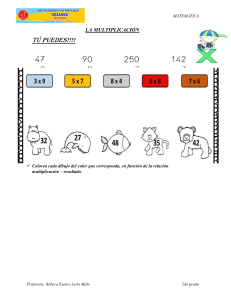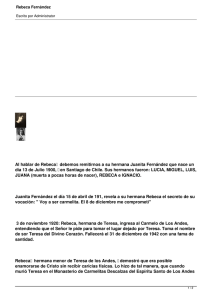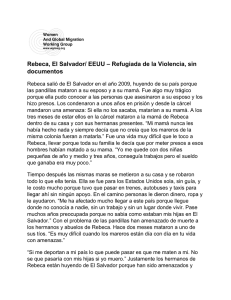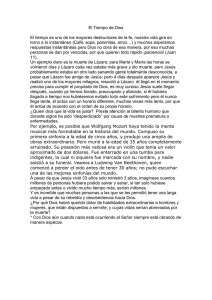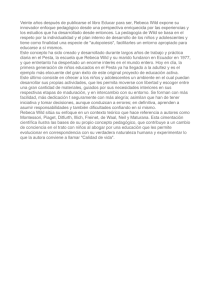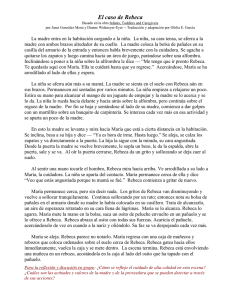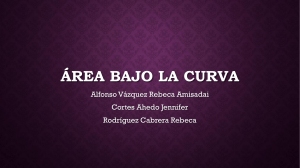mansedumbre con la que aquellas verduras habían aceptado
venir al mundo con tan dudoso regadío.
Pasó el tiempo y llegaron a ser varios los días que
transcurrieron sin que Rebeca acudiese a la casa de Lázaro.
Se había acostumbrado a la ausencia de la veleta, aunque en
algunas pesadillas se filtraran aún ruidos nocturnos procedentes del tejado, y estaba ya casi dispuesta a admitir que la
obra de su padre tenía buen sitio en aquella otra morada, en
busca de las remotas ondas musicales. El coraje que había
excitado en ella el robo alevoso se había ido enfriando como
la escarcha. Pero el compromiso adquirido con aquel trozo
de metal no dejaba de pesar en su conciencia, así que, devuelto el azul al orbe sobre los confines amarillos, y resuelta
la evidencia de que tampoco aquella lluvia había producido
modificación alguna en el entorno rendido a la extinción,
emprendió de nuevo el camino hacia la lejana casa del viejo.
Completó el trayecto en compañía de perros, sin más presencia humana que la de los tres cuerpos en descomposición
que enterró sin mucho esfuerzo en pergeñados barrizales.
Tras la cañada salía al paso la casa con su pintoresco
perfil. Al fondo, la estructura herrumbrosa erguida para los
cohetes se encontraba en parte desmontada, lo que reforzó
la suposición de Rebeca respecto al fin de los viajes tripulados. Llegó a la casa y golpeó suavemente la puerta, pero al
encontrarla abierta, como de costumbre, entró con sigilosa
familiaridad. El gran salón se hallaba más oscuro que en las
anteriores visitas. El bosque de autómatas estaba detenido
en su mayoría: los pocos ejemplares en funcionamiento ejecutaban sus acciones con pertinaz precisión, pero era una
calma incómoda la que gobernaba la generalidad de la estancia. Rebeca dirigió su mirada al sillón del centro, bajo la
campana, donde esperaba ver a Lázaro, pero allí no había
nadie. De detrás del armatoste de cuero rojo salió Virgilio.
102