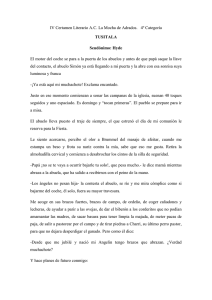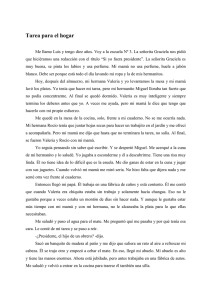Más rápido, más alto, más fuerte.
Anuncio
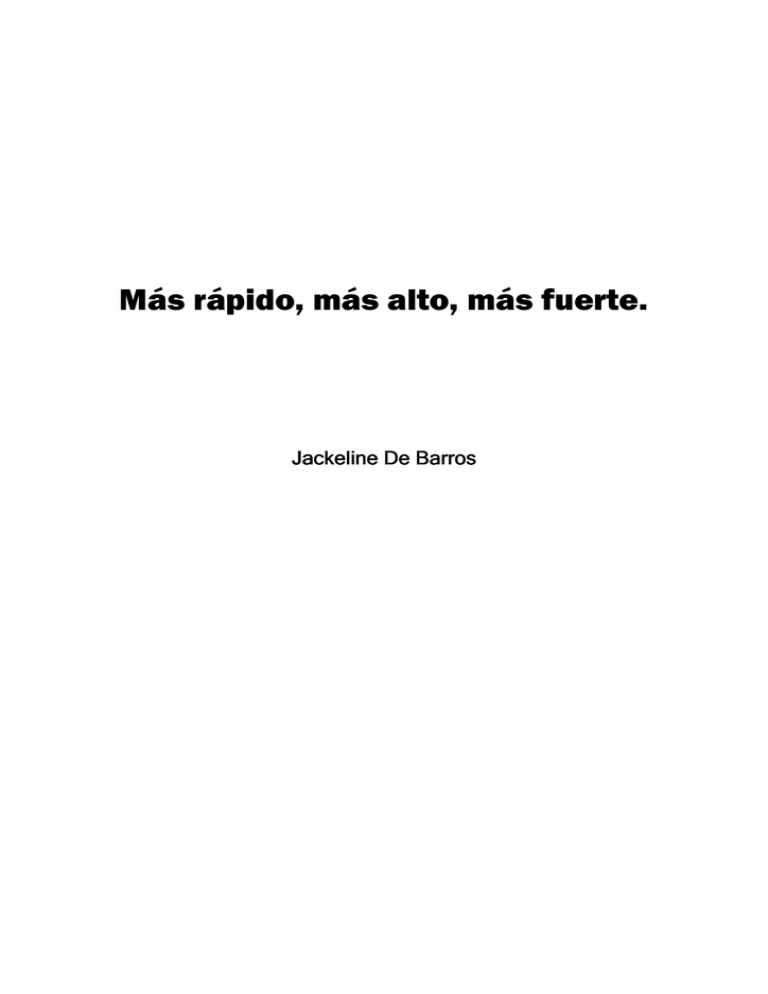
Más rápido, más alto, más fuerte. Jackeline De Barros A Santiago Citius, altius, fortius. Barón Pierre de Cobertín Copyright © 2012 Jackeline De Barros http://leerenpositivo.blogspot.com Copyright portada © 2012 Miguel Cerro www.miguelcerro.com All rights reserved. ISBN 978-84-615-7546-6 No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de la autora. 1 Pedro el afortunado Frente al parque de la Fuente de los Patos, cerca de la parada del autobús que va hacia el centro, hay una casa apretada entre dos edificios de cinco pisos. Es muy fácil dar con ella; es estrecha, blanca, tiene dos ventanas azules y una puerta más ancha de lo normal. Ésa, es mi casa. Se identifica a primera vista porque ya no quedan casas en el barrio, sólo edificios con cientos de ventanas todas iguales. La casa tiene un patio en la parte de atrás en el que mis hermanos y yo practicamos baloncesto desde que somos pequeñitos. Ahora tengo que cerrar la ventana porque me parece que va a llover y a mi madre no le gusta que se le mojen los muebles; y como mientras os estaba contando lo de la casa el cielo se llenó de nubes grises y se levantó viento, seguro que llueve. Y si llueve y la ventana de la sala está abierta, entran las gotas y se mojan los sillones y también la mesita, que al principio a mí no me gustaba pero a mi madre sí, porque decía que era muy útil. “No sé para qué será útil una mesa que no se puede usar porque se ensucia”, pensaba, pero mira por dónde, después de mucho tiempo tengo que darle la razón a mi madre. La mesa es bajita, rectangular y de una madera negra tan brillante que parece un espejo llamada laca. Me acuerdo del nombre de la madera porque el día que la compramos, cuando el vendedor se lo dijo a mis padres, yo entendí mal. -¡Una mesa de caca! – repetí, convencido de que mi madre se había vuelto loca al querer una mesa tan asquerosa en casa. -De laca. LA-CA – me corrigió papá muerto de risa mientras yo miraba la mesa con cara de bobo. El vendedor medio ofendido me explicó lo que era la LACA. Además dijo que “Es muy importante tener en la casa un mueble de laca. La gente importante tiene al menos una de éstas en su sala”, y agregó, “Además, Señora, está en oferta". Así que mamá se la compró, no por lo de la gente importante, sino porque estaba de rebajas y le salió la mitad, creo. ¡Está lloviendo! Me gusta la lluvia. Cuando voy de paseo a la casa que tiene mi abuelo en el pueblo, a veces llueve toda la mañana, y por la tarde sale el sol, entonces el aire huele a tierra mojada. Ese olor me encanta. Antes salía con las botas a saltar en los charcos y volvía lleno de barro de pies a cabeza. Si mi madre no estaba, me iba primero a la cocina a beber chocolate y después me daba una ducha caliente; pero si estaba mamá… no había dónde esconderse. Se ponía como loca y me llevaba al baño ella misma para que no pisara el suelo “limpio”. Otras veces, mis hermanos y yo entrábamos por la ventana de atrás y no nos veía, pero nos descubría igual porque era imposible no dejar huellas por toda la casa. Últimamente mamá ya no nos regaña, señala el cubo y la fregona y nos hace limpiar el barro a nosotros. ¡Cada vez llueve más fuerte! ¡Qué gozada! Dice mi abuelo que eso de que me guste la lluvia más que a una rana debe ser porque la noche en que nací también llovía… y esto sí lo quiero contar porque es el principio de lo que viene después. La noche en que nací caía una lluvia fina y molesta. Hacía calor. Mi madre estaba muy tranquila contando los minutos entre las contracciones. Una........otra...... otra más.... y así hasta que fueron tan seguidas, que casi no podía aguantar las ganas de tenerme, así que salió corriendo hacia la clínica; Ya se sabe, cuando las contracciones son muy fuertes, quiere decir que el misterioso individuo que habita dentro de la madre, ya está viniendo y a las madres le dan unas ganas locas de que nazca ya… yo no me acuerdo de nada de esto; pero escuché que no salió corriendo sino que la llevó papá en el coche. Dos horas después de llegar al hospital, nací yo: Pedro. Pedro, el afortunado. Eso dijo mi abuelo, “se llamará Pedro. Pedro, el afortunado”. Cuando me cuenta estas cosas abuelo se ríe mientras se agarra la barriga. En realidad yo no iba a llamarme Pedro ni mucho menos. El nombre que mis padres habían elegido para mí era Torcuato Buenaventura, como mi abuelo. Así mandaba la tradición. No es que mis padres sean muy tradicionales, pero parece ser que cuando una pareja va a tener un hijo, siempre quiere hacer todo a la antigua para dejar contenta a toda la familia. A mis hermanos mayores les pusieron el nombre de los padres de mi papá que ya murieron y que en paz descansen. (Mi papá tuvo dos padres, uno cuando recién nació y otro cuando tenía ocho años). Por eso papá y mamá pensaron que al abuelo le encantaría saber que su tercer nieto, se llamaría como él. ¡Pues no! Cuando el abuelo se enteró de sus macabras intenciones quedó mudo y con los ojos como platos. Cuando por fin pudo cerrar la boca estaba colorado. Después de unos segundos en el que todos guardaban absoluto silencio, mi abuelo preguntó con voz de trueno: -¿A quién se le ocurre llamar Torcuato Buenaventura a un niño? -¡Pero papá...! – intentó decir mi madre, que siempre tiene una explicación para todo. -Pero papá, nada... ¿Tienes idea de lo que significa crecer con un nombre como ése? ¿Y cuando tenga que aprender a escribirlo? ¿Y cuándo quiera echarse una novia? -No... -Pues yo sí. (Mi abuelita, que en paz descanse, estuvo un mes para poder escribir el nombre del abuelo en el tronco de un árbol porque no entraba de tan largo que era. Yo creo que no podía porque se moría de risa). No voy a permitir que mi nieto pase por lo mismo que yo. ¡Con la de nombres que hay por ahí! Venga, a buscarle otro nombre al chaval, que con un Torcuato B. en la familia alcanza, y ése, soy yo. Dice que daba gusto ver la cara de pavos que se les quedó a todos, mientras él intentaba disimular la carcajada debajo del bigote. Y que pensaba en lo afortunado que había sido su nieto, es decir yo, de que él estuviera presente antes de cargar con un nombre tan poco agraciado. Parece que por un buen rato nadie dijo nada. Todos miraban la cuna donde, yo dormía sin enterarme de nada. Ninguno de los presentes tenía idea de cómo me llamarían, porque nombres había muchos, sí, pero cuando uno los necesita no se le ocurre ninguno. En eso estaban cuando entró el doctor para ver cómo estaba el recién nacido. Me examinó con atención y felicitó a mis padres porque tenían un bebé muy sanito y fuerte. Al abuelo, el doctor le cayó simpático y aseguró que tenía pinta de inteligente. -Diga Doctor, ¿Cómo se llama? -Ramírez -No, su apellido no. El nombre. El doctor resultó llamarse Pedro. -Es un buen nombre – dijo abuelo -. Significa piedra… y las piedras son fuertes… cuando yo era niño coleccionaba piedras de distintos tamaños, formas y colores. Recuerdo que un día, habíamos ido de excursión hasta el río con mi padre y un hermano suyo, el Tío Fronteriano que medía como dos metros. Era un día frío de invierno y no se podía meter uno al agua si no quería morir congelado. Hacía tanto frío que los peces apenas se movían… Bueno, cuando el abuelo comienza a hablar no hay quien lo pare. Así que en medio de una de sus interminables historias, el doctor comentó que tenía que seguir la ronda, y que sería un honor que el pequeño, o sea yo, llevase su nombre. Por fin decidieron que Pedro era un nombre adecuado y entonces mi abuelo calló (que es lo que siempre hace cuando ya se sale con la suya). Me levantó de la cuna y me llevó junto a la ventana. El sol estaba alto. Como ya dije antes, yo casi no me acuerdo de nada de aquel día pero lo tengo clarito de tanto escuchárselo repetir al abuelo. -¿Ves, Pedrito? – me susurró al oído mientras me mostraba el paisaje apretándome contra su pecho – Anoche llovía y hoy ha salido el sol. Es porque tú has nacido, nieto de mi corazón. Mira…, ése de ahí abajo, es el mundo. Es todo tuyo, jovencito. Bienvenido a la familia… ¡Pero qué...! ¡Meón! – rió el abuelo. Así fue como abuelo y yo nos conocimos y nos volvimos inseparables. Bueno, casi inseparables. Al principio, cuando era bebé, abuelo empujaba mi cochecito mientras silbaba una canción, mientras me paseaba por el parque de enfrente de casa. Cuando comencé a caminar, me llevaba un rato caminando y otro rodando en un triciclo colorado. Hace unos años comenzamos a salir a caminar a paso lento, un poco porque a él le molestaban las rodillas, y otro poco, porque me cansaba yo. Me acuerdo de una tarde en que fuimos de paseo al parque y al regreso comenzó a llover tan fuerte que a los pocos minutos estábamos empapados. Si hay algo que odiaba, era sentir los vaqueros pegados a las piernas y los zapatos haciendo glup. Abuelo al principio frunció el ceño, ante mis protestas, pero entonces asomó por la esquina Doña Alicia, una señora gordita que se pinta los labios de rosa y apenas sonríe; lleva siempre una bolsa de plástico con migas para las palomas. Apenas la vio, abuelo me hizo un guiño y comenzó a dar saltos en la acera y a cantar algo así como “amsinguininderein…” - que es una canción de una película de cuando mi abuelo era joven - y no sólo cantaba, sino que hacía como que se quitaba un sombrero o que tenía paraguas. ¡Es un loco! No paró de cantar debajo de la lluvia hasta que Doña Alicia lo miró y sonrió. Cuando llegamos a casa estábamos hechos un asco; eso dijo mi madre. Llevábamos la ropa mojada y los pies llenos de barro. Le gritó al abuelo que era un irresponsable y que “el niño”, o sea yo, podía haber “pescado una pulmonía por su gracia”. El que pescó un resfriado terrible fue mi abuelo que se pasó una semana en casa con la garganta como un serrucho, decía. Esa vez le tocó a él quedarse sin poder salir de la cama y tomando medicina. Apenas si podía hablar. No le importó mucho; dijo que era un buen momento para descansar. Desde entonces los días de lluvia está prohibido salir a caminar. No nos preocupamos demasiado. Cambiamos la rutina y aprovechamos para sentarnos en la sala, junto a la ventana. Abuelo me cuenta historias de las que están en los libros, de las que le sucedieron cuando era joven, y algunas que se inventa para hacerme reír, asustar o pensar. Nos lo pasamos de miedo. Mamá ya no tiene que gritar. No es que mi madre sea muy gritona, sólo a veces grita demasiado, sobre todo cuando dice que la queremos volver loca y no la dejamos un minuto en paz. Es que mis hermanos y yo somos tres, más mi papá cuatro, y estamos todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos llamándola y pidiéndole cosas. Siempre es la primera en levantarse y yo soy el segundo. Entro en la cocina y espero a que salga la primera tostada para untarla con mantequilla y mermelada de fresas. La pongo en el plato amarillo que dice Lucía. La cocina huele a café. Mamá prepara el desayuno de toda la familia. Mientras mis hermanos y papá se visten, se pelean por el baño y bajan a desayunar, mamá bebe su café con leche y saboreaba la tostada con mantequilla y mermelada que le he preparado. Yo me como la segunda magdalena. Me gusta la cara que pone cuando da el primer mordisco, “esta tostada sabe a cielo”, dice haciéndome un guiño. Yo soy feliz aunque mis hermanos me llamen pelota. Siempre es igual. Mamá que da el último mordisco, y el resto de la familia que entra en la cocina. A los pocos minutos queda la mesa hecha un asco (eso dice mi madre), y cada cual se marcha a sus tareas: papá a la oficina y los demás al cole. Miro por la ventana esperando ver aparecer a mi abuelo, que como está jubilado, pasa la mayor parte del día en casa, enseñándome las cosas importantes de la vida: cuidar de las plantas, distinguir entre una nube con forma de gata y otra como un castillo; a hallar el comienzo del arco iris o a descubrir qué personaje falta en un cuento. Eso aparte del paseo, y las prácticas de baloncesto para que aprenda a encestar y pueda jugar con mis hermanos. Al rato lo veo venir caminando despacito, descubriendo cosas asombrosas en la calle de toda la vida: los colores del kiosco de revistas, una hoja caída anunciando la llegada del otoño, la acera mojada porque la vecina la lavó temprano, la caca de un perro, el carrito amarillo del cartero… Abuelo entra en casa por la puerta de atrás. Kike, mi perro, lo saluda moviendo el rabo. Abuelo se bebe un vaso de leche y le cuenta a mamá las últimas noticias del barrio, que a veces son ciertas y otras no. Mamá se cree todo, hasta que se da cuenta de que le está tomando el pelo y se enoja. Abuelo ríe a carcajadas “¡Otra vez te engañé, Lucía!”. Mamá frunce el ceño y mueve la cabeza. Los veo y pienso que cuando sea grande, quiero ser Torcuato, como mi abuelo. 2 Todo patas para arriba Las tardes grises y frías de invierno eran mis preferidas. Me ponía el pijama, me llevaba la manta a la sala y tirado en la alfombra escuchaba los cuentos que me contaba mi abuelo. Sólo hubo una tarde en la que quedarme con pijama no fue divertido. Ese día eran las diez de la mañana y aún seguía en la cama; no le preparé la tostada a mamá, ni me asomé a la ventana de la cocina a ver si llegaba mi abuelo. Me quedé en pijama sí, pero porque se me pegaron las sábanas. Escuché a mamá preparando el desayuno, quise abrir los ojos, pero no pude; me dolía la cabeza y las piernas, y las manos y la nariz; hasta los cabellos. ¡Me dolía todo! Mamá dijo que tenía fiebre. Abuelo y ella pasaron parte del día poniéndome paños de agua fría, pero la fiebre no bajó. Por la tarde seguía igual. Vino el doctor. Me llevaron al hospital. Cuando abrí los ojos, papá estaba junto a mi cama. Tenía los ojos brillantes y la nariz colorada. Sonreía. Mamá miraba por la ventana. Abuelo estaba a los pies de la cama; me hizo un guiño y señaló hacia la ventana: Había vuelto a salir el sol. No me importó. Me sentía débil. Abuelo propuso ir a comprar unos refrescos para festejar y en eso llegó la enfermera. La enfermera me caía bien; las dos veces que la había visto estaba cantando y de buen humor. Se acercó a mi cama y me preguntó si tenía hambre. Dije que un poco sí, y ella aseguró que era un buen síntoma y me trajo la comida. La comida del hospital es horrible, pero tenía tanta hambre, que me la comí igual. Después de comer vinieron a visitarme un vecino que se llama Fran, y mis hermanos. Tengo dos, y son mayores que yo. Me puse contento pero estaba muy cansado y apenas si tenía ganas de moverme. No les importó. ¡Menudo follón había liado! Hablaban todos a la vez, se pegaban con las almohadas en la cabeza… hacían de todo para hacerme reír. Al principio, me divertí pero al poco rato cerré los ojos para descansar (como dice mi abuelo cuando no quiere que sepamos que se duerme en todos los sitios). Con los ojos cerrados escuché que mi vecino Fran preguntaba que si me habría muerto después de todo. Mi hermano le dijo que era un bestia, que cómo me iba a morir justo cuando estaban ellos. Pero igual decidieron llamar a mi madre por si acaso. ¡Pobre de mi madre! Abrí los ojos de golpe y estaba más blanca que la sábana. Se puso furiosa (volví a cerrar los ojos porque cuando mi madre se pone así, con la vena del cuello que le salta, es mejor no verla), y sacó a todos de la habitación. Fue tal el jaleo que olvidaron cerrar la puerta. Con la habitación en silencio, volví a abrir los ojos. Estaba solo y me asusté. Giré la cabeza y miré hacia fuera de la habitación. Mis padres estaban junto a la puerta, conversando y me sentí más tranquilo. Iba a llamarlos pero llegó el doctor y se puso a hablar con ellos. Intenté escuchar lo que hablaban pero no pude, así que me quedé observando a ver qué pasaba. Papá y mamá se tomaron de la mano y escucharon al doctor con cara seria. De pronto el doctor se calló, mis padres se miraron y sonrieron de oreja a oreja. Yo también, porque cuando los padres sonríen después de hablar con un doctor, es que hay buenas noticias. Mis padres se abrazaron y seguían sonriendo, sin embargo el doctor, estaba muy serio. De pronto levantó el brazo, lo puso sobre el hombro de mi padre y volvió a hablar. Mientras el doctor hablaba, papá soltó la mano de mamá y se tapó la cara. Vi que le temblaban los hombros. ¡Estaba llorando! Fue la primera vez que papá lloró sin importarle que la gente lo viera. A mamá se le cayeron los brazos de golpe pero no lloró. Ella no puede llorar. Se le hace un nudo en la garganta y le explota la cabeza, pero no suelta ni una lágrima. Me moría de curiosidad por saber qué les había dicho el doctor, pero no me atreví a llamarlos. El doctor los dejó solos. Se fue mirando al piso y casi se lleva por delante al abuelo que volvía con las latas de refresco. Mi abuelo no es como mamá; él llora siempre que se emociona, porque dice que cuando uno se hace grande puede hacer lo que le da la gana: llorar, reír, o pasarse horas mirando volar un pájaro. Que como ha vivido tantos años puede permitirse hacer lo que le da la gana. Pero aquel día se acercó a mis padres, escuchó y no lloró, ni se puso colorado; tampoco abrió los ojos como platos. Cuando papá calló, abuelo lo abrazó fuerte y habló muy alto, tanto, que hasta yo escuché que decía: “Hay que reformar la casa; ensanchar las puertas, quitar algunos muebles y habrá que agrandar el baño. Esta familia empieza una nueva etapa. Tenemos que prepararnos”. La casa estuvo en obras más de un mes, casi el mismo tiempo que estuve internado. Eso puso nerviosa a mamá que vivía protestando por los obreros, y se quejaba por todo; a veces cuando me miraba tenía los ojos tristes; otras me reñía por cualquier tontería y después me pedía disculpas; decía que a papá no se le veía el pelo desde la mañana a la noche, todo el día trabajando en la oficina y que mis hermanos pasaban más horas en casa de sus amigos que en nuestra propia casa, y que ella tenía que hacerlo todo sola y que el tiempo no le daba para nada. Yo entonces le preguntaba por mi habitación, que si estaba quedando bonita. La estaban agrandando para que los tres estuviéramos más cómodos. De repente todo estaba patas para arriba. 3 Por fin llega el abuelo El abuelo se fue al pueblo y no pudo regresar a tiempo para mi salida del hospital. El “arreglito” que tenía que hacer (todo un misterio) le llevó más de la cuenta. Mi regreso a casa fue un poco raro teniendo en cuenta que me tocó volver a casa sobre ruedas. (Bueno, si mi madre me escucha decir esto se pone furiosa. Aún no se aguanta las bromas de este tipo). Es que regresé a casa en silla de ruedas. “Sólo por un tiempo” me dijeron, pero ¡qué va! No me despegué de ella nunca más. Al principio me importó menos, porque les creí. Después me importó un poco más por el lío de las reformas; todos se iban de casa y yo me pasaba todo el día en el comedor mirando por la ventana, convencido de que en cualquier momento una de mis piernas se movería. No fue así. Empecé a sentirme cada vez más triste. Pensé que la suerte me había abandonado. Un día me di cuenta de que ya ni siquiera podía vestirme solo. Bueno, eso creía porque todo lo hacía mamá por mí: me bañaba, me daba de comer, me vestía y hasta me sacaba al patio. A veces, por las tardes venían unas vecinas a “conversar conmigo y darme ánimos”, entonces me decían que yo era un niño muy bueno, que qué suerte tenía de que mamá estuviera conmigo… yo no quería escuchar a esas viejas cacatúas dándome consejos. Yo quería caminar, correr, vestirme, ir al baño solo y jugar a la pelota. No quería tener a mamá todo el día detrás de mí. ¿Por qué no venía el abuelo? Por suerte una mañana apareció mi abuelo. Entró por la puerta de la cocina y sentí un calorcito en el pecho. Como dice mamá, se me partió el corazón de contento. –¡Pedrito! –¡Abueeeeloooo! Nos dimos un abrazo tan largo que mamá tuvo que separarnos. Ella también se emocionó. –Y bueno, ¿qué tal marcha todo por aquí? – preguntó mi abuelo haciéndome un guiño de los suyos, porque sabía la respuesta con solo mirar la cocina. Estaba todo pulido, y era la hora del desayuno. –¿Y cómo quieres que esté? – dijo mamá con esa sonrisa triste que le quedó después del hospital. –Hecho un asco, por supuesto – respondió abuelo -. Con mermelada en el mantel, tazas de chocolate a medio terminar, olor a café recién preparado y tostadas… lo normal, hija, lo normal… –Eso era antes, papá… ahora… –Ahora cada uno va a su bola, abuelo – me metí en la conversación porque estaba harto de no decir nada-. Y como yo estoy en esta silla, ya ni puedo prepararle la tostada a mamá, y entonces ella no desayu… –¡Pedro! –Déjalo, Lucía. Por lo que veo esta familia es un lío… –Sí, por mi culpa, abuelo. Se me escapó. De verdad que se me escapó. Yo no quería decir eso; lo pensaba desde hacía tiempo, pero sabía que me lo tenía que guardar. Apenas me escuchó mamá se puso a llorar… y como nunca la había visto así, yo también me puse a llorar; y Kike, mi perro, aullaba debajo de la mesa (que es la manera de llorar que tienen los perros). Abuelo quedó de piedra. Caminó hasta mi silla y me llevó hasta la ventana. –¿Qué ves ahí afuera, Pedro? – me preguntó mi abuelo. –Papá… –Tú sigue llorando Lucía, que buena falta te hace, y deja que converse con mi nieto, anda. –La calle, a mi ex – amigo Fran (Fran y yo habíamos peleado hacía días por unos cromos y no nos íbamos a hablar nunca más en la vida), el quiosco de la esquina… lo de siempre, abuelo. Aquí no ha cambiado nada desde que tú te fuiste. –Mmmm… ¿Recuerdas lo que te conté sobre aquella vez que te puse frente a la ventana y tú eras recién nacido? –Me lo sé de memoria. Siempre me cuentas lo mismo. Me dijiste que había salido el sol porque yo había nacido, y que ése de ahí afuera era el mundo y que era mío. –Exacto. Pues ése de ahí afuera sigue siendo el mundo, jovencito. Y es todo tuyo. –¿En silla de ruedas? – le pregunté un poco triste porque en la acera de enfrente, un chaval estaba pateando la pelota. –En silla de ruedas o en patineta, qué más da. Si es tuyo, es tuyo. ¿No? El abuelo se olvida que a mi edad soy grande pero no tanto, y que por eso, muchas veces no puedo entender lo que me dice. Miré a mi abuelo con cara de “no sé qué me quieres decir” con eso. –Lo siento… por momentos olvido que eres un niño… Oye, jovencito, ¿Y por qué no estás en el colegio? –Porque estoy enfermo. –¡Ah! ¿Sí? –¿No me ves? –Lo que veo no impide que vayas el colegio, Pedro. No quise decirle al abuelo que por una vez estaba equivocado, así que traté de dejarlo contento. –Le voy a preguntar a mamá si puedo… a lo mejor ya no vuelvo al cole nunca más… ya sabes. –¿Saber qué, hijo? –Que es complicado ir al cole en silla de ruedas. –¿Y eso quién lo dice? –Pues… –A ver, cuéntame qué haces durante el día – preguntó abuelo con cara rara. Le conté todo lo que hacía durante el día desde que me levantaba hasta que me acostaba. Bueno, en realidad todo lo que hacía mi mamá por mí, que era mogollón y por eso no tenía tiempo ni para ver el telediario. Abuelo me miró con cara de pocos amigos. –¡Lucía...! – comenzó a decir girando hacia donde estaba mamá, pero ella ya no estaba en la cocina. –Mira jovencito, quédate aquí un momento. Voy a hablar con tus padres. –Es inútil, abuelo, Papá ya se fue al trabajo. Y mamá debe haber salido a hacer la compra. –Tú no te preocupes… ya me las apañaré. Y no me preocupé. Aunque debí haberlo hecho, porque mi vida volvió a cambiar y no os imagináis cuánto. 4 La reunión A la hora de la cena, abuelo había conseguido reunir a toda la familia, cosa que últimamente no sucedía con demasiada frecuencia. Para comer había pizza del bar de la esquina, cerveza y gaseosas. Parecía un cumpleaños. Él repartió las porciones en los platos. A mí me dio la de jamón con aceitunas. En realidad no me la dio, puso el plato delante de mí, en la mesa. Mamá se acercó para dármela pero abuelo la miró y la dejó helada (es que tiene una mirada terrible cuando está serio). –Pedro, ¡Come! – me dijo. Yo estiré el brazo sin mirar a mi madre tratando de recordar cómo se hacía para agarrar una pizza. Casi no me acordaba, pero mi mano sí: cuando llegó al plato, encogió los dedos del tamaño exacto de la pizza y la levantó; después mi brazo se dobló y llevó mi mano hasta la boca. Lo demás me lo sabía de memoria, abrí la boca y me comí la pizza. ¡Estaba buenísima! –De ahora en adelante comerás solo o te quedas con hambre, ¿Entendido? –Por mí no hay problema - dije. Al instante me di cuenta de que había vuelto a meter la pata. –Si lo que estás intentando, Papá, es dejarme como una madre sobreprotectora – dijo mi madre – te advierto… –No intento nada, Lucía… o mejor dicho… intento, sí. Intento que entendáis que Pedro se puede valer por sí mismo. Que no está enfermo. Que tiene una discapacidad pero que no es incapaz de hacer cosas por sí mismo. Sólo hay que enseñarle y darle confianza. ¿Cómo es posible que ni siquiera vaya al colegio? ¿Desde cuándo no puede comer sólo? Ninguno respondió. –¿Sabíais que Pedro cree haber perdido la buena suerte? - siguió diciendo abuelo. Al oírlo me quedé rojo de vergüenza. ¿Por qué tenía que decirles lo que le conté en secreto? Miraban hacia el plato. Nunca hubo en mi casa un silencio tan grande. –¡Abuelo eres un chivato! – me quejé. –Un poco sí que la perdió - dijo mi hermano que para meter la pata es peor que yo. –¡Te quieres callar! – gritó papá. –Lo que perdió tu hermano fue movilidad en las piernas. El resto de sus capacidades sigue igual. Me gusta como dice las cosas mi abuelo. Cuando crezca quiero ser como él. Por la cara que tenían mis padres, creo que a ellos también les gusta escucharlo. –A propósito, he estado en el hospital para confirmarlo y efectivamente nadie ha visto por allí tu buena suerte, Pedro, así que tiene que estar aún contigo y no la sabes ver – me dijo guiñándome el ojo –Muy bien, papá. Qué sugieres – dijo mamá que no estaba para bromas. Abuelo sugirió un montón de cosas. Algunas muy divertidas. Otras que le pusieron a mamá los pelos de punta. Mis hermanos y yo nos reímos a carcajadas el resto de la noche porque mamá se creía todo lo que él decía. Me acuerdo cuando dijo que debían inscribirme en un club de paracaidismo así estaría preparado para todo. O cuando comentó que las próximas vacaciones iríamos él y yo de excursión al Amazonas. Antes de irme a acostar, yo sabía que mi buena suerte era tener al abuelo cerca. Cuando me desperté a la mañana siguiente, había salido el sol. Miré mi silla y le pregunté si estaba lista para salir a conquistar el mundo, porque yo sí lo estaba. Me sentía súperpoderoso. Y fueron pasando los días. En casa estábamos más contentos, sobre todo porque cada uno volvió a ocuparse de sus cosas. Poco a poco aprendí a moverme solo en mi silla; a vestirme y a mucho más, pero había cosas que no podía hacer y que me ponían fatal. Todo era muy lento. Un día, mis hermanos estaban jugando a encestar en el patio. A mí me tocaba hacer de juez, que era lo único que se me ocurría ser para estar metido en el juego, porque estaba seguro de que ya no podía encestar. Mi hermano mayor tiró fuera y el balón se fue a la calle. Mientras él iba a buscarlo, abuelo salió a tirar la basura. Había estado observándonos desde la ventana. Llevaba la pipa en la boca, apagada, como siempre. Antes fumaba hasta por las orejas, pero desde que le vino una tos y casi se le revientan los pulmones, como dice mamá, dejó de fumar. Ahora lleva la pipa sin tabaco, vacía, apretada entre los dientes. Dice que así cree que recién se apagó y como no lleva mechero, no la puede volver a encender. Mamá dice que si sigue así se va a volver loco. Cuando ella dice eso, abuelo pone cara de susto, mete la pipa en el bolsillo y se ríe. Abuelo tiró la basura, se sacó la pipa de la boca y me preguntó que por qué no estaba jugando con mis hermanos. –Estoy jugando. Soy el árbitro. –¿Y por qué no encestas? –Porque ahora prefiero contar los puntos. –A ver hijo, - le dijo a mi hermano que ya había regresado con el balón – deja que Pedro enceste. Mis hermanos se miraron y bajaron la cabeza. –Abuelo, déjalo ya, quieres. Bastante hace Pedro ¿no? –¿Bastante? Pero si apenas hace nada. –Eso no es cierto – me defendí -, hago muchas cosas: hago mi cama, me visto, como solo, conduzco mi silla por todos lados… –Ya, ya... tira esa pelota. –Abuelo… –¡Hazlo! – me dijo con una voz que sólo le escuchamos el día de la pizza. Mi hermano me dio el balón. Lo puse sobre las rodillas. El aro estaba más lejos que nunca, allá arriba. Cerré los ojos. –Abre los ojos y tira. Ten confianza - insistió. Apreté el balón, tomé la distancia como me había enseñado hace tiempo. Levanté la pelota sobre mi cabeza, doblé los brazos y tiré. ¡Afuera por poquito! –¡Mierda! – dije y me puse a llorar de rabia – ¡La culpa es tuya, abuelo! ¡Te odio! –¡Oye, sin palabrotas! - me reprendió -. Mal tiro. Como cuando te estaba enseñando ¿recuerdas? Estabas nervioso. Igual que ahora. –Es verdad. Puedes hacerlo mejor, chaval. – mis hermanos estaban contentos. La pelota había tocado el aro. –Pedro, recuerda que en todo equipo de baloncesto hay un jugador más bajo que sirve para armar el juego. Si practicas un poco cada día, lo lograrás – aseguró, antes de entrar en la casa. Abuelo tenía razón, como siempre. Practicaría en casa y en el gimnasio. Ahí mismo decidí que si quería ser el mejor, debía olvidarme de decir no puedo hacer esto o aquello. Había muchas cosas que todavía no sabía pero seguro que las aprendería, al fin y al cabo todavía me faltaba crecer bastante. Y hablando de crecer, ese temita me tenía cada vez más preocupado. En tres meses mis hermanos habían crecido por lo menos tres veces, porque había tres columnas dibujadas en la pared del dormitorio, bien separadas entre sí. Dos de ellas tenían tres marcas cada una; la primera columna llevaba el nombre de mi hermano mayor y la segunda, la de mi hermano del medio. En la columna que llevaba mi nombre, en cambio, las rayas estaban muy juntas. Tanto, que parecían hechas una sobre la otra. Cada vez que las veo, me siento una hormiga. Sin embargo mamá dice que ya bajó varias veces el dobladillo de mis pantalones, que si no hubiera crecido, para qué iba a bajarlos. Mejor le creo porque ella casi nunca miente. Bueno, creo que a veces sí miente, pero solo un poco. Y lo hace por mi bien y sólo cuando es necesario, dice. Además para qué me va a engañar mi mamá, si está súper orgullosa de mi. Para ella soy súper Pedro. Al menos eso creía yo cuando la veía sonreír todo el tiempo; comerse la tostada del desayuno que he vuelto a prepararle. Y yo sé que cuando habla con las vecinas en la Pastelería les dice que está orgullosísima de cómo estoy creciendo de rápido y lo listo que soy, y de lo bien que me las arreglo. Yo estaba feliz con la madre que me había tocado hasta que un día, cuando regresó de la compra, hizo un comentario que me dejó frito: –Pedro, cariño, vengo de confirmar tu inscripción en el cole. En dos semanas comienzas las clases. ¿No es maravilloso? No, no era maravilloso. ¡Era horrible! Una traición. Mi madre me traicionaba en mi propia cara y con una sonrisa. Imaginé que mi padre sería su cómplice y que mi abuelo estaría con ellos. ¡Estaba solo frente al enemigo! –Pero mamá, yo no puedo ir al colegio. –¿Por qué? –Porque... hay muchas cosas que todavía no sé… –A eso se va al colegio, Pedro, a aprender. –Pero… –Pero nada. Tú tranquilo. Verás que sale todo bien. “Tú, tranquilo”, me dijo. La verdad es que las madres no entienden nada. Y aunque me hubiera tirado toda la tarde tratando de explicarle las mil razones por las que no podía ir al colegio, siempre hubiera tenido una excusa. El estómago me dio un brinco, y se me revolvieron las tripas. ¡Qué nervios! Pasé el resto de la tarde fatal. Apenas si cené, cosa que a nadie pareció importarle. Cuando me acosté, seguía con dolor de tripa. Tenía la intención de llorar toda la noche, pero me dormí. –Pedro, vamos. Es tu primer día. Tomo el desayuno junto con mis hermanos. El Uniforme me queda grande y me cuelga de todos lados. Llegamos al colegio bastante tarde por culpa de un atasco. Mis hermanos se van con sus amigos y a mí, la directora me acompaña hasta el aula. Allí están todos mis compañeros de clase. ¡Son gigantes! Igual que las mesas, las sillas, los borradores, todo es enorme. Me ven llegar y se ponen en rueda a mi alrededor, entonces uno dice, “Es un piojo” y otro “Microbio” y otro “llegó el pulguita”, continúan señalándome mientras la maestra y la directora se mueren de risa. Entonces yo no puedo más y grito “ABUELOOOOOO” –¡Pedro! Pedro, cariño, ¿estás bien? Una pesadilla. Eso fue lo que me pasó. Tuve una pesadilla. Y otra; toda la noche la pasé de pesadilla en pesadilla. No dejé dormir a ninguno de mis hermanos. Venganza cumplida. Mamá pasó la noche en vela sentada a mi lado. No me gusta verla así, asustada, pero un poco sí que se lo merece. Por suerte cuando llegué al colegio mis peores presentimientos no se cumplieron. En mi clase hay chavales y chavalas de todos los tamaños, incluso más bajitos que yo. Todos estábamos de los nervios porque era el primer día de clases. Por suerte a último momento llegó Fran, tarde, como siempre, y se quedó al lado mío. Él no estaba asustado porque es repetidor y me explicó que cuando uno repite el curso ya sabe cómo es todo y entonces no siente miedo. Yo no le hice mucho caso porque seguíamos peleados. A la hora del recreo nos fuimos conociendo todos. Éramos veinticinco más la maestra. Me parece que es la señorita más simpática del colegio. Se llama Alejandra. 5 Pesadillas Fran y yo decidimos hacer las paces, porque estar enfadados para toda la vida nos pareció mucho tiempo. Ya habían pasado unos meses desde la pelea, y estábamos cansados de olvidarnos que no nos podíamos hablar, ni mirarnos, ni nada. Después del colegio nos reunimos en casa para hacer los deberes. Fran vive en uno de los pisos del edificio junto a mi casa. Los fines de semana aprovechamos para divertirnos un rato. –¿A qué jugamos? – me preguntó el viernes por la tarde. –Si pudiera, te echaba una carrera – dije. A veces me venían ganas de correr y no parar nunca. –¿Te crees que soy tonto, tío? – me contestó. –¿Por qué? –Porque corres con ventaja. –No me vaciles porque entonces sí que dejamos de ser amigos para toda la vida. –No te vacilo, chaval. Es que le das dos vueltas a las ruedas y no hay quien te alcance. Yo así no juego, listillo. Todo el mundo sabe que la “H” es una letra muda. Pues así, igual de mudo que la h, me quedé. Lo miré fijo a los ojos pero Fran no se reía. Era la primera vez que alguien me decía que estar como estaba yo, pegado a mi silla, podía resultar una ventaja… pero ¿Y si mi amigo tenía razón? Desde que aprendí cómo llevar mi silla yo solo, cada vez era más veloz. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que mi minusvalía podía darme alguna ventaja. Era una idea nueva… tendría que consultarlo con mi abuelo. Él siempre sabe todo. –Está bien, quejica, entonces qué hacemos - pregunté a Fran que seguía muy serio. –Podemos entrenar para competir en los juegos olímpicos del colegio. –¿Hay juegos olímpicos en el colegio? –Y yo qué sé… pero por si acaso. O igual podemos inventarnos que estamos entrenando para ir al mundial de carreras ¿no? –A mí me gusta más jugar al baloncesto. –A mí no – dijo Fran -, la última vez me ganaste por dieciséis de diferencia. –Mentiroso, fue por seis. –Da igual, siempre vas con ventaja porque tienes a tus hermanos y el patio, y practicas todos los días. Yo soy hijo único, vivo en un tercero y no tengo patio. Mejor entrenamos para las carreras de cien metros con relevo, como en la tele. ––Como en la tele no puede ser, pero lo de las carreras está bien. Fran es siempre igual. Uno dice algo y no le gusta. Luego él lo repite como si la idea se le hubiera ocurrido a él solito; yo le digo que me parece genial, él se queda contento, y no se da cuenta de que está haciendo justo lo que yo quería. –Oye, ¿y si entrenamos en equipo? - me preguntó. –¿Cómo en equipo? –Como los corredores profesionales… –FRAAAAN… - la madre siempre le gritaba desde la ventana – SUBEEEE… –Entonces qué, ¿entrenamos sí o no? Fran quería que yo le diera una respuesta ahí mismo, sólo que no supe qué decir. Me entró un gusanillo en el estómago. ¿Y por qué no? –¡Pedro!, ¡EH, PEDRO! ¿Qué? –No respondes… ¿Estás pirao, tío? –Pero qué dices… –Nada… Entonces qué, entrenamos sí o no – insistió Fran –¡FRANCISCO! ¿Estás sordo? Te estoy diciendo que… –Voy, mamá… Y Fran se fue porque si no su madre no deja de chillar. –¡Ah! Ya se cansaron de estar en la calle ¿no? ¿Os apetece un refresco, chavales? ¿Dónde está tu amigo, Pedro? Abuelo estaba en la cocina, con el delantal puesto y un libro de recetas en la mano. –Su madre lo llamó. –¡OH! Entonces ni se cayó un techo, ni se incendió el edificio; menos mal. Es que con esos gritos, pensé que alguien pedía socorro a los bomberos – dijo haciéndome un guiño. Después siguió leyendo. –¿Vas a cocinar, abuelo? –Mmmm… no lo sé… pensaba sorprender a tu madre con una tortilla pero no encuentro la receta. No sé si lleva cinco patatas y tres huevos, o cinco huevos y tres patatas… ¿Tú que crees, hijo? –Que mejor esperemos a que venga mamá y haga la tortilla. –Mmmm… pelar un kilo de patatas y cortarlas en cubitos… –Abuelo… –¿Mmm?... Ponerlas a freír en doscientos centímetros cúbicos de… –Dice Fran que no juega conmigo a las carreras porque corro con ventaja. –¿Eso dice?... centímetros cúbicos de aceite caliente… –Sí. –Es que tú vas sobre ruedas, hijo – respondió guiñándome el ojo. Siempre me hace la misma broma. Mamá le dice que no haga comentarios de mal gusto y él le responde que hay que aprender a reírse de uno mismo. Abuelo se dio cuenta de que necesitaba hablar seriamente con él. Marcó la página con su dedo índice, resignado a terminar aquella conversación en lugar de estudiarse su receta de tortilla. –Y dice Fran que no juega conmigo al baloncesto porque también voy con ventajas. –Oye, que tu amigo Fran es un chico muy listo, ¿lo sabías? –¿Tú crees? –Eso parece. Se ha dado cuenta antes que tú de que de todas las situaciones puede uno sacar cosas positivas. ¿A que tú nunca lo viste de esa manera? –Pues no. Para ti es todo muy fácil porque puedes andar pero, ¿y yo, qué? –Mira, Pedro. Eres aún pequeño para entender ciertas cosas, sin embargo, has madurado mucho este último tiempo. –¿Madurar significa hacerse viejo, abuelo? –Pero ¡Qué dices, hijo! – dijo, y rió moviendo la cabeza. –Nada, pregunto por qué la gente para madurar tiene que estar en una silla de ruedas. –Una cosa no tiene nada que ver con la otra, Pedro. Cuando decimos que una persona madura queremos decir que ha crecido, que comprende ciertas cosas que otra de su edad no puede. (No sé cómo explicarte para que entiendas - dice bajito, pero yo lo escucho igual.) –¿Sabes qué? Me parece que te entiendo un poco. Mira, yo nunca se lo conté a nadie pero hay veces en que estoy muy cansado, me parece que en lugar de tener casi ocho años, tengo 30; entonces me siento viejo y me parece que soy maduro. –Ya, bueno. Es como las peras, cuando maduran se comen. –Pero si no se comen, se pudren y se caen del árbol. –Mmm… bien, esto se pone cada vez más complicado… ¿cómo fuimos a parar a esta conversación frutal? –Por las ventajas y las desventajas. –¡Es verdad! Mira, Pedro, a mí me gusta pensar que todo en la vida tiene una cara buena y otra mala. Un león es peligroso porque puede tragarte de un solo bocado, pero, es uno de los animales más bellos y majestuosos que se conocen. Una rana en un estanque puede ser una simple rana o si está en un estanque de un cuento de hadas, seguramente será un príncipe encantado. Una mariposa, primero fue un asqueroso gusano; y una abeja, si te pica te hace daño pero es capaz de fabricar una miel deliciosa, de esa manera… Abuelo siguió hablando y a mí me salían estrellas de la cabeza. Es que cuando empieza, no para. De todas maneras yo seguía sin saber qué es “ser maduro cuando no se es una pera”. ¿Por qué hablará tanto mi abuelo? Como sé que la única manera de que mi abuelo se calle es que suceda alguna emergencia, le dije que me estaba meando y me fui. No me gusta mentirle al abuelo, pero como dice él: Hay mentiras y mentiras piadosas. Que ¿Qué son las mentiras piadosas? Y yo qué sé. Algún día se lo preguntaré. Mamá llamó para decir que llegarían más tarde. Papá y ella tienen una reunión y no estarán para la cena. “Ningún problema, dijo mi abuelo, cocino yo” Y se puso a preparar la cena. Puse la mesa mientras mis hermanos terminaban la tarea en la salita. Poco después sentimos el olor a quemado. Abuelo nos llamó porque la cena estaba lista. –Espero que no os importe que se me haya quemado un poquito la tortilla, chicos – se disculpa. Le dijimos que no pasaba nada. Que seguro que estaba sabrosísima, pero no era así. La tortilla de patatas estaba negra y un poco cruda; tenía tanto ajo que al pincharla y llevarla a la boca, nos lloraron los ojos. Bebimos litros de agua y comimos mucho pan. Después de la cena mi hermano mayor quiso ver una de vampiros. –¿De vampiros? – preguntamos, porque a él esas cosas le dan miedo. –Sí, porque con todo el ajo que comimos, hoy los vampiros ni se me acercan. Nos partimos de risa. Esa noche mi hermano mayor tuvo una pesadilla. Soñó que una patata-vampiro entraba en el cuarto del abuelo y lo cortaba en pedacitos; hacía una tortilla con él. Después se la servía en el desayuno a mi hermano que se la comía sin darse cuenta y tan contento. Terminaba de comer y se iba a lavar los dientes, se miraba al espejo y entonces, en lugar de su cara, veía la del abuelo chorreando sangre y guiñando un ojo, mientras que la patata-vampiro sonreía dentro de su ataúd. Eran las tres de la madrugada cuando mi hermano dio un grito de película. Mamá vino al dormitorio enseguida. Como es una experta en reconocer nuestros gritos nocturnos, sabía quién de los tres había sido. Fue hasta la cama de Juan, que es mi hermano mayor, pero no lo encontró allí. Mamá no se asustó porque sabía dónde hallarlo. Se puso de rodillas y miró debajo de la cama. Tal lo había sospechado, ahí estaba, hecho un guiñapo, con arcadas. Yo creo que mi hermano no vuelve a ver una de vampiros en cien años. O a lo mejor, no come tortilla nunca más. Juan amaneció con vómitos, fiebre y calambres en el estómago, por eso llamaron a Emergencias. –Es una indigestión provocada por comer huevos crudos, Señora – Dijo el doctor. –¡Pero si nunca come huevos crudos! – se quejó mamá - ¿Has comido huevos crudos, cariño? Mi hermano no pudo contestarle porque estaba otra vez con la cabeza dentro del cubo. Fui yo el que le explicó a mamá lo de la tortilla. Estaba terminando de contárselo con todo lujo de detalles, cuando apareció Abuelo cantando. Traía un sobre rosa en una mano y un paquete con pastelitos en la otra. –Me la dio el cartero – dijo entregándole la carta a mi madre - Creo que es de Gertrudis… ¿Pero qué pasa? ¿Pedro está otra vez mal? –No, yo estoy fenomenal (porque en lugar de comerme la tortilla aproveché un descuido del abuelo para dársela a Kike, mi perro, que esperaba debajo de la mesa). El problema lo tiene él – dije señalando a mi hermano mayor. –Mmmm… viven comiendo porquerías fuera de casa y después así les va – comentó el abuelo, pensando en las chuches con las que solemos hartarnos. –Es por comer huevos crudos, abu. –Es lo que yo digo, comen cualquier porquería en lugar de comer en casa. Mamá cambió de tema porque cuando abuelo no quiere entender algo, no lo hace aunque se lo expliquen un millón de veces. –No es grave, papá. A partir de ahora dejaré la comida lista para calentar. –Da igual, hija. Siempre puedo cocinarles yo, mientras no coman nada por ahí… –Ya veremos, papá. Ya veremos… Ven, vamos a tomarnos un café. Aprovechando que nos dejaron solos, le pregunté a Juan que si quería que le prestase mi silla, así no tendría que caminar hasta el baño. Como estaba tan flojo, me hice el solidario. Dijo que sí, y que muchas gracias. Me pasé al sofá y él se sentó en mi trono. Estaba muy pálido. –¿Te sientes bien? –Qué va, tío, estoy fatal – se quejó agarrándose el estómago y frunciendo la cara. –¿Vas a vomitar otra vez? –Peor. Estoy con retortijones… –¡Al baño! ¡Ve al baño! – me asusté - ¡No se te ocurra cagarte en mi silla! Juan intentó ponerse de pie pero se quedó enganchado entre la rueda y el apoya pie. –¡Date prisa, Juan! –Y qué quieres que haga, ¿No ves se me enganchó el pie? –¡Aguanta, Juan! ¡No hagas fuerza! Mi hermano se ponía cada vez más nervioso. Los retortijones aumentaban, siguió intentando sacar el pie; yo grité para salvar mi silla; él se puso más nervioso aún; tiró con más fuerza y entonces… –¡Mierda! –¡No me lo puedo creer! – dije frunciendo la nariz. Comenzaba a sentir un olor apestoso. –Cállate, imbécil. Por tu culpa estoy hecho un asco. –¡Puaj! ¡Huele fatal, tío! –Serás… –¡Mamá, ven! ¡Juan se ha cagado! Mamá y abuelo llegaron detrás de mis gritos. Ni bien pasaron el umbral del dormitorio, fruncieron el ceño y llevándose la mano a la cara para taparse la nariz. Daba igual. El olor era tan fuerte que se metía por las orejas, los ojos, la piel… ¡Olía a huevos podridos! ¡Qué asco! Mientras los demás ayudaban a Juan a lavarse, limpiaban mi silla, abrían las ventanas y pasaban la fregona, yo cerré los ojos y me puse a soñar. 6 La visita no deseada –Ya puedes pasarte a la silla, cariño – dijo mi mamá al cabo de un rato. Mamá tiene la voz dulce. Me gusta cuando me habla al oído. –¡Déjalo dormir, Lucía! – escuché a mi abuelo. Los miré a través de las pestañas pero no abrí los ojos, como hago siempre. Así creen que no los escucho, no se cortan y hablan de todo. Incluso de mí. Mamá movió la cabeza para que el abuelo supiera que no me iba a despertar. –Hay que ver las cosas que se inventan éstos críos. Pero cómo se les ocurre cambiar los papeles y que Juan se siente en la silla de Pedro. No los entiendo, ¡Se toman todo con una gracia! Como si no fuera terrible tener un hijo en silla de ruedas, que ellos juegan a que tengo dos ¿Te das cuenta? –¡Lucía! ¡Qué dices, mujer! Son críos; no dramatizan tanto. ¿Es que no aceptarás nunca que Pedro está discapacitado pero que es un chico como otro cualquiera? Deja ya de hacer una tragedia por todo. Aprende de los chavales, para ellos la situación ha pasado a formar parte del día a día. ¿Qué tiene de malo que Juan se siente en la silla de Pedro? –Seguro, ¡yo siempre soy la culpable de todo! Mira, lo que me molesta es que Juan esté provocando situaciones como ésta todo el tiempo. ¿Cómo se le ocurre pedirle a Pedro que le deje su silla? Al final tiene razón la vecina, tendré que llevarlo a un sicólogo. –No se te ocurrió pensar que a lo mejor la idea se le ocurrió a Pedro, ¿verdad? Abuelo me estaba mirando fijo mientras hablaba. Yo seguía haciéndome el dormido. –¿A Pedro? ¡Pero qué dices, papá! Pedro es muy pequeño para inventarse algo así. Abuelo siguió serio pero me guiñó el ojo. No es el guiño de siempre, es el que usa cuando está enojado. ¿Cómo supo que estaba despierto? –Lucía, hija, espabila. Los niños crecen. Además Pedro es un pícaro, aunque es un buen chico, dudo mucho que quiera que castiguen a su hermano por su culpa ¿a qué no? – dijo sin quitarme los ojos de encima. –¿De qué hablas, papá? Ahora estoy convencido de que mi abuelo ya me había descubierto. –Anda, hija, vamos a leer la carta de tu Tía Gertrudis. Seguro que la vieja bruja está tramando algo. –¡Papá! La tía Gertrudis es insoportable y huele mal. A mis hermanos y a mí no nos quiere, y el abuelo, no la quiere a ella. A papá no le importa porque siempre está trabajando y cuando nos visita, la ve poco. Deseé que escribiera para decir que se iba a vivir a la China. Mamá se movió hacia un costado y ya no la veía. Tampoco me podía mover para no descubrirme. Mientras esperaba, intenté volver soñar lo mismo que un rato atrás… me concentré y me vi como si todo estuviese ocurriendo en la realidad. “Es una carrera importante. Somos doce competidores. Dan la salida. Corremos. Yo adelanto a tres. El estadio está lleno. Todos mis compis del Cole han venido a verme. La señorita Alejandra también. Gritan mi nombre ¡Pedro! ¡Pedro! La meta está cerca, adelanto al de 5º B. Un poco más y termina la carrera. Llego a la línea, adelanto el pecho y levanto los brazos – como hacen los corredores profesionales-, siento la cinta que se rompe y paso la meta. Entonces todos lo que están sentados en las gradas se ponen de pie y agitan banderitas con mi cara ¡PEDRO, PEDRO! Yo me giro y quedo frente a ellos, alzo los brazos con los puños cerrados y sonrío. He ganado. Veo que la Señorita Alejandra se lleva la mano a la boca y me tira un beso… “ –Parece que la Tía Gertrudis quiere pasarse unos días por la capital y pregunta si puede quedarse en casa. ¡Adiós sueño de gloria! La voz de mamá me trajo de golpe al mundo real. –¡¿Qué?! –¿Tú no estabas dormido? – preguntó mamá –Sí, pero me despertaste – respondí. Abuelo se partió de risa, como siempre. –A ver, dame esa carta, Lucía. Abuelo le sacó a mamá la carta de las manos y leyó rápidamente. –La bruja no pregunta nada, dice simplemente que vendrá a pasar unos días a la capital y que se quedará en tu casa, Lucía. Que no es lo mismo. –¿Y si le decimos que no tenemos lugar suficiente? –Calla, Pedro. No te metas en las conversaciones de los adultos. –Pero, mami… –Oye, papá. ¿No podría quedarse en tu piso? –Ni loco. Lo siento, hija, pero no lo haré ni siquiera por ti. Haz lo que sugiere Pedro. –Imposible, sería una descortesía. –Peor es que se venga a vivir con nosotros – lloriqueé para hacerlo más dramático. –¡Basta!, es la tía de tu padre y no se hable más. Si ella quiere quedarse unos días de visita, nos arreglaremos. –¡La odio! – le dije. –Peor para ti. – comentó mamá, que cuando se le mete algo en la cabeza no hay quien se lo quite. Salí de la habitación en busca de mis hermanos. Los encontré en el patio, jugando a la pelota. Me vieron la cara y supieron que algo no va bien. –Es por la carta ¿no? –Sí. –¿Se le murió el gato? –No. –¿Se le estropeó la escoba? –No. –Vamos, tío, larga ya lo que sea. –Viene a pasar unos días en casa. Mamá está de acuerdo. Abuelo no, por supuesto. A Papá le dará igual, como siempre – dije rapidito. –Entonces estamos fritos. El abuelo no cuenta. Verás que por esos días no pasa por aquí. –Sí, nos dejará desamparados. –Tenemos que pensar una solución, no podemos vivir bajo el mismo techo que la Gertrudis – dijo Leo, mi hermano del medio, que fue el que más sufrió con la anterior visita de la tía. Es que es muy guapo, y por eso se lo comía a besos apretándole los mofletes. –¿Y si nos vamos a vivir con el abuelo? – propuse. –Perfecto – asintió Juan – al abuelo no le importará. ¿Estamos los tres de acuerdo? Sí, estábamos de acuerdo. Ninguno quería estar en casa cuando llegase la bruja. –Muy bien, colegas. ¿Quién se lo dice a mamá? – preguntó Leo. Ni Juan, ni Leo, ni yo, queríamos ser quien se lo dijera a mamá. Fuimos a buscar al abuelo y le pedimos que lo hiciera él, pero dijo que ni loco. Nada qué hacer, la bruja llegaría en tres días y había que aguantarse. Decidimos aprovechar el tiempo que nos quedaba para disfrutar y ya nos ocuparíamos más adelante de la manera de neutralizar a la tía Gertrudis. “Lo importante, dijo Leo, es que no se le ocurra quedarse para siempre”. De sólo pensarlo nos pusimos enfermos e hicimos como que vomitamos. Juan estaba todavía un poco pálido y como vomitó durante todo el día, lo hizo mejor que ninguno. Se ganó un aplauso. Después nos pusimos a jugar al baloncesto y nos olvidamos del asunto. 7 Cosas que suceden en tres días y medio Mi padre trabaja sin parar. Se levanta a las seis y a las ocho ya está en la oficina. Los domingos se levanta a las nueve, nos lleva al museo, al zoo, al teatro, al cine, al parque, a comer, pero a una cosa cada vez que sino, se gasta mucho dinero, dice. Aquel domingo tocó el museo de ciencias. Estábamos ilusionados por ver la exposición de dinosaurios, y no protestamos a la hora de levantarnos. Al llegar al museo descubrimos que los dinosaurios ya no estaban expuestos allí sino en un museo de París, al que no podemos ir porque no tenemos suficiente gasolina. En su lugar había una exposición de avestruces. La guía vio nuestra cara de desilusión y decidió contarnos cosas interesantes de los avestruces como por ejemplo que les gustan los objetos brillantes y que son capaces de arrancarte un dedo para quedarse con un anillo. Que cuando sienten miedo esconden la cabeza y dejan el resto del cuerpo fuera. Que tienen unas pestañas largas y los ojos verdes. Que corren mucho sacando pecho. Que su carne es muy apreciada, que viven por ahí en estado salvaje o que se crían en granjas especializadas… y un montón de inutilidades más. La escuchamos atentamente para que no se sintiera desanimada y seguimos el recorrido de la exposición. –Señorita, ¿Por qué los avestruces tienen las rodillas arrugadas? – me interesé. –Pues… porque… lo cierto es que los avestruces no son los únicos animales con las patas así, ¿sabes?, los elefantes también tienen las patas arrugadas. Es su naturaleza – me contestó. Yo dije que qué bien y que a lo mejor los avestruces y los elefantes eran primos lejanos, como un primo que yo tengo y que no nos parecemos en nada, aunque ambos somos morenos. Lo dije para que no se sintiera mal por no saber la respuesta. Iba a hacer otra pregunta cuando ella miró el reloj y aseguró que a esa hora terminaba la visita; que muchas gracias por la atención prestada y que esperaba que nos haya sido de utilidad. Sí que lo fue. Mucho más de lo que yo podía imaginar en ese momento. El domingo pasó muy deprisa, como siempre. Casi sin darnos cuenta estábamos en pijama, cenando. A las diez, nos dieron las buenas noches y nos mandaron a la cama porque mañana es lunes y hay que madrugar. Todos los domingos es la misma historia. A la mañana siguiente, la Señorita Alejandra (vuelve a ser mi maestra), nos entregó un folio en blanco. Era un examen sorpresa de lengua. Kunes 8 de octubre, escribí con mi letra apretada. No me di cuenta del error y seguí escribiendo mis datos. Fran sí se dio cuenta porque me quiere copiar hasta la fecha. Leyó de reojo y se rió tan fuerte que la seño vino a ver qué sucedía. El pelota de Fran le señaló mi hoja. Sentí que me ardían las orejas de vergüenza. Se acercó a nosotros, tomó mi hoja, leyó, se sonrió y dijo en voz alta: “Muy bien, escuchen. Este es el tema del examen: quiero que escriban acerca de lo que puede suceder un día llamado Kunes”. Y mis compañeros y yo nos quedamos de piedra. Ninguno sabía qué puede suceder un día que no existe en el calendario. Protestamos. Estábamos seguros de no poder aprobar el examen. La señorita Alejandra dijo que no se trataba de aprobar sino de inventar, de hacer trabajar la imaginación. Pero estábamos todos tan nerviosos que cambió de parecer y lo dejó como tarea. A pesar de la buena noticia, algunos de mis compañeros de clase seguían furiosos conmigo, aunque la culpa fue de Fran. A la hora del recreo se acercó hasta donde yo estaba el tipo más desagradable de mi clase, de todo el colegio, del barrio y del mundo. Se llama Francisco Fernández Pómez y le dicen Pancho. Pancho tiene una pandilla de amigotes con los que va por ahí haciendo gamberradas. –Oye, tío listo – me dijo - ¿te crees que porque estás en silla de ruedas puedes hacer lo que te da la gana? No le respondí. Los chavales que estaban a mí alrededor se apartaron. Quedé solo frente a Pancho. –¡Mirad, también es mudo! ¿Se te ha comido la lengua el gato o tampoco puedes moverla? – comentó, riendo. Su pandilla de idiotas también rió. Seguí sin abrir la boca porque todo lo que se me ocurría eran palabrotas. –Déjalo en paz, tío – protestó Fran, que no se aguantó – ¿Qué te ha hecho? –Tú a callar si no quieres quedarte sin dientes. –¡Cállate, Fran!, el problema es conmigo – le dije con rabia, porque siempre quiere defenderme como si yo no pudiera solo. –¿Ves, Fran? El paralítico no quiere que lo defiendan. –¡Cállate, bestia podrida! – le gritó Fran. –¡Mirad, el pequeño Fran está enojado! Fran tenía los ojos llenos de lágrimas. Eso le sucede cuando se pone furioso. –¿Te vas a poner a llorar porque tu amiguito…? Todo sucedió muy de prisa. Fran bajó la cabeza y le dio de lleno en el estómago. Pancho, que no se lo esperaba, cayó de culo sin poder respirar. Se formó un círculo alrededor nuestro. Los amigos de Pancho intentaron ayudarle pero él se negó. La cara le había quedado verde por la falta de aire. ¡Qué buen golpe! Fran y yo nos quedamos muy juntos, preparados para lo peor. –¡Me la pagarás! – amenazó Pancho con un hilito de voz - ¡Me pagaréis los dos! –Oye, tío, a ver si hablas más alto que no se te escucha. ¿O te has comido la lengua con el golpe? – se burló Fran. Me hubiera gustado darle un buen golpe a Fran en ese momento. Nunca sabe cuándo debe cerrar la boca. Pancho seguía verde, le costaba respirar. De pronto se levantó y se marchó rodeado de sus colegas. –¿Lo ves, Fran? - Dije en voz alta – Vino como un gallito y se va como un avestruz – y describí a los avestruces a gritos, para que se me escuchara bien. Si la guía del museo hubiera estado presente, se habría sentido orgullosa de mí. Ahora a Pancho todo el cole le dice El Avestruz. Me odia por eso. No me importa, es un memo. La tarea sobre “Lo que puede suceder un Kunes” había que entregarla el miércoles. Después de muchos ejercicios para practicar la imaginación, la señorita Alejandra dijo que estábamos preparados para trabajar solos. Yo por si acaso le pedí al abuelo que me ayudara. Nos fuimos al parque el martes por la tarde porque aseguró, hay que dejar volar la imaginación. Y la imaginación necesita espacio para volar. Y el parque que está frente a mi casa es grande, así que hay mucho espacio. (Eso lo digo yo). –Abuelo, ¿Qué puedo escribir sobre los kunes? –Pues… lo primero sería enterarnos en qué lugar del calendario están. –No están por que no existen. –Precisamente por eso pueden estar donde se nos antoje. –No sé… –Dame algunos detalles de los kunes, qué tipo de días son: ¿largos o cortos? ¿Buenos o malos? ¿con sol o sin sol? –Son horribles. –¿Por qué? –Porque se parecen a los lunes pero son peores. –¿Por qué? –Pues… porque son malditos. –¿Por qué? –¡Qué pesado eres! ¿Por qué no te inventas tú algo? –Porque no es mi tarea sino la tuya. Mira, vamos anotando… son malditos. Se parecen a los lunes pero no son lunes. Dónde están… veamos… ¡ya sé! Pueden estar entre un día y otro… por ejemplo entre lunes y martes –No, mejor entre domingo y lunes que es cuando empieza la semana y viene el rollo de volver madrugar para ir al colegio. –Me parece bien… –¿Qué más, Abu? –Lo que quieras… piensa qué sucede los kunes, qué pasa si alguien en lugar de pasar del domingo al lunes, se le ocurre darse una escapada a un kunes… ¿se puede regresar de un kunes cuando uno así lo desea? Y así, nos pasamos la tarde inventándonos cosas. Hasta el abuelo se inventó una historia acerca de una Señorita que sólo sonríe cuando su cumpleaños cae en Kunes. Un día cierto príncipe se enamora de ella y va a la montaña de los deseos y pide que ella sonría. Pero no puede ser porque el kunes no está en el calendario. Como tiene tres deseos pide que el kunes encuentre un lugar en la semana y se lo conceden. Entonces ella sonríe pero no se quiere casar. Así que él va, pide el tercer deseo, que es que ella sea feliz. Se cumple su deseo, y los dos se van a recorrer el mundo en una lancha. Con las notas que tomé, al volver a casa, antes de la cena para que no se me olvidasen las ideas, escribí: Los Kunes son días malditos, por eso no aparecen en el calendario, y casi nadie sabe que existen. Para hallar el kunes hace falta encontrar la brecha que existe entre el domingo y el lunes. No es fácil, pero si se busca con empeño, se consigue. De cada diez niños que hallan la brecha y consiguen meterse por ella, sólo uno regresa con vida, pero sin memoria. Lo único que se sabe de los Kunes, lo contó una niña que durante una de sus pesadillas hablaba llena de terror. Porque hay que decir que los pocos supervivientes sufren terribles pesadillas, deben dormir con la luz encendida y temen levantarse al baño a media noche, por eso se mean en la cama. Quienes han regresado, saben que los habitantes de los kunes pueden entrar y salir a su antojo por debajo de las camas y que se alimentan del miedo. Son invisibles. Despiden un olor penetrante y dejan un rastro de baba brillante por donde pasan. Se arrastran sin hacer ruido, por eso es difícil saber que se acercan. Antes de comer a sus víctimas, las observan mientras duermen. Los kunes son días malditos porque no tienen sol, y lo que sucede en los días sin sol sólo lo saben las nubes. Si por casualidad una nube que lo vio todo pasa por encima de la casa de un superviviente, entonces ese niño o niña, recupera la memoria. La niña que tuvo la pesadilla gritaba que le devolvieran el dedo gordo del pie derecho. Al despertarse contó que en los días kunes, los habitantes de esa dimensión necesitan conseguir partes del cuerpo de la gente para hacerse su propio cuerpo y dejar de ser invisibles. A aquella niña, le había desaparecido el dedo gordo del pie derecho y el del pie izquierdo lo tenía por la mitad. Los kunes suceden cosas terribles y sólo a veces suceden cosas muy agradables, como que un ser llamado Pancho (que no es el que yo conozco del cole sino otro), sea uno de los que van y no regresan jamás. Se lo leí al abuelo. Creo que le gustó porque de vez en cuando largaba la carcajada. Al terminar de leer el cuento y me dijo que debía revisar el último párrafo porque no era imparcial. Lo revisé, pero como no tenía muy claro lo de ser imparcial, lo dejé tal como estaba, porque todo el mundo sabe que un escritor puede escribir lo que quiera, porque todo pasa en su imaginación. Y si no, que se lo pregunten a mi Señorita Alejandra. Abuelo me sugiere que como hay un nombre propio, mejor copie al final de la página lo que ponen en los libros, estuve de acuerdo, así que copié: “Todos los personajes de este relato son de ficción. Cualquier similitud con la realidad, es mera coincidencia.” Puse mi nombre, la fecha y guardé el folio en la carpeta. Después le tocó a él leerme su relato; también él puso un nombre propio, que es el de la vecina que nunca sonríe. Le dije que también debería que poner la frase de los libros, pero me respondió que no, porque quería que su historia se hiciera realidad algún día. Quise saber si estaba enamorado, pero sólo me guiñó el ojo. A la hora de la cena, ni mi abuelo ni yo comentamos nada de lo que hicimos en el parque. Nos gusta tener nuestros secretos. El miércoles entregué mi redacción. Estaba nervioso por saber qué nota me pondría la señorita Alejandra. Pero ella recogió todos los folios de toda la clase, los guardó en su carpeta y comenzó con la lección de mates. No me gustan las tablas, ni los binomios, ni nada de eso. Prefiero inventarme historias que se hagan realidad como mi abuelo, y correr carreras y ser el mejor jugador de baloncesto del planeta. La segunda mitad de la mañana, tocó el profe de informática. Ese día debíamos aprender a usar el buscador. Fran y yo trabajamos en un mismo ordenador. Al Avestruz y dos de sus amigos les tocó el que está junto al nuestro. Mala cosa. Me la tenía jurada. Hice como que no me importaban los insultos que me canta susurrando. Por el rabillo del ojo vi que el profe se acercaba a nosotros. No dije nada. Avestruz me estaba asegurando que jamás podría correr en una olimpíada, ni estar en el Equipo Nacional de Baloncesto. –¿Qué le hace suponer que Pedro no puede alcanzar sus objetivos, Fernández? La voz del profe de informática hizo que el Avestruz diera un respingo y escondiera la cabeza entre los hombros. Todos los ojos de la clase estaban mirando hacia nosotros. –¿Qué? Yo no dije nada de eso, Profe – afirmó haciéndose el inocente. Y por lo bajo agregó el muy ladino – Para eso hacen falta dos piernas que funcionen. –¡Presten atención, por favor! – pidió el profe y fue hacia la pizarra y escribió dos palabras: juegos paralímpicos –Para la próxima clase quiero una lista de las webs que tratan sobre este tema y un resumen de lo que se encuentra en esta dirección específica – y escribió una dirección de esas que empiezan con las tres W – También quiero las definiciones de: discapacidad, minusvalía e invalidez. Similitudes y diferencias, y la manera correcta de utilizarlas. Nos daba algunas instrucciones cuando sonó el timbre. Mis compañeros salieron pitando a la clase de gimnasia. Yo pedí permiso para quedarme en el aula de informática. Quería hacer la tarea y averiguar por qué cada vez que leía esas dos palabras escritas en la pizarra, me hacían cosquillas el estómago. “Juegos Paralímpicos”. Media hora más tarde era el niño más feliz del universo. Acababa de averiguar que podía ser corredor de carreras y jugador de baloncesto profesional. Estaba tan súper-contento que creía que nada podía salir mal un día como ese. ¡Era perfecto, lleno de sol! ¡Era feliz! De regreso a casa me encontré con mis hermanos, Juan y Leo que venían corriendo calle abajo. –¡Pedro! – me gritó Juan - ¡Malas noticias! No entendía nada. ¿Qué podía ser tan malo? –La tía Gertrudis ya está en casa. –Pero si decía en la carta que llegaba mañana… –Parece que se confundió de día o algo… ¡Seguro que vino en escoba y por eso llegó antes! - comenté. De pronto había perdido la alegría. –¡A esa no la quiere ni su escoba! Apuesto a que vino montada en un murciélago o algún ser de las profundidades, porque en avión no la dejan subir – dijo Juan, haciendo una mueca. –¿Ya la saludasteis? –¡Ajá! –¿Con un beso? –Sipi. –¡Puaj! –Te vinimos a avisar para que te prepares. No es fácil darle un beso. Está más arrugada, más fea y más peluda que la vez anterior. –Vale, tío. Me voy a casa del abuelo – dije. –¡Qué va! Tú te vienes con nosotros que mamá te está esperando. –Oye, ¿por qué has tardado tanto? – quiso saber Leo. Me encogí de hombros y no le conté lo de los juegos paralímpicos. Ni de que voy a ser deportista profesional, ni de que soy el chaval más feliz del Universo. En ese momento sólo podía ver que el cielo estaba todo gris. 8 Debo ser más bueno o al menos más listo Lo primero que vi al entrar en la sala, fue una taza de té sobre la mesa de laca que brillaba como un espejo. Mala señal. Lo segundo, la sonrisa de la Tía Gertrudis reflejada junto a la taza. Al verme se puso de pie. Se me acercó. Estiró las manos. Me apretó la cara y… ¡zas! Me dio un beso pinchándome con los pelos del bigote. El año pasado pinchó a mi hermano Juan, y al otro día le salieron granos con pus en la frente. “Seguro que mañana tengo ampollas en el moflete” - pensé. –Cariño, has tardado más de lo normal, ¿Te ha sucedido algo? –No, mamá. Venía andando despacio. –Yo creo, Lucía, que tus hijos deberían venir juntos del colegio y no cada uno por su lado. –No podemos venir juntos porque tenemos horarios diferentes – le aclaré de mala gana. –No estoy hablando contigo jovencito. Lucía, tienes que explicarles a tus hijos que es de mala educación meterse en las conversaciones de los adultos. –No me estoy metiendo. –¿Otra vez? Lucía, deberías reprenderlo. –Mi madre no necesita que le digas lo que tiene que hacer. –¡Pedro! –Pero mamá, recién llega y ya se está metiendo en todo. –¡Silencio! Leo y Juan estuvieron callados hasta ese momento. –Pedro, ¿a que no sabes qué hizo mamá de comer? – dijo Juan tocándome el hombro. –Pollo al horno con patatas y manzanas asadas. Se me hace agua la boca, tío – agregó Leo desde la esquina. ¿De qué estaban hablando? ¿Se habían vuelto locos? –Venga, Pedro. Vamos a lavarnos las manos que tenemos hambre. Mamá sonrió a mis hermanos. Conmigo seguía muy seria. “¡Otra vez metí la pata!” – pensé. Después, mamá tomó del brazo a la Tía Gertrudis y se fueron a la cocina. Juan empujó mi silla hacia el baño. Leo nos siguió. –¿Estás tonto, chaval? – me dijo mi hermano mayor cuando llegamos al baño –Ahora la vieja puede decir lo que quiera de nosotros y mamá le creerá. Si no fueras un bocazas… –¿Qué dices? –¡Que te crees muy listo, Pedro, pero eres un memo! – me gritó Leo, furioso. –¡Memo, tú! –¡Sh! A callar los dos. Seguro que en este momento la bruja sigue diciéndole a mamá que nos tiene que poner en cintura. ¿Entiendes, Pedro? –No. –Si está más claro que el agua, tío. ¿Quieres o no que la bruja se marche pronto? –Sí. –Pues tenemos que hacerle la vida imposible pero sin levantar sospechas. Mamá no se puede dar cuenta de nada, sino, nos castigará. –¿Y si nos descubre? –¿Mamá? –No, la Tía Gertrudis. –No lo hará. –¿Cómo lo sabes? –No lo sabe, ninguno lo sabemos pero tenemos que ser inteligentes. – dijo Leo. –¿Tienes un plan? –Aún no, pero de ahora en adelante, hermanos – siguió Juan – cada uno tendremos una misión. Nos dividiremos el… –¡A comer! –Es mamá… –¿Qué hacen los tres encerrados en el baño? Cuando uno está dentro, el otro espera afuera, ¿entendido? Nos quedamos petrificados. La Tía Gertrudis abrió la puerta del baño de golpe y sin llamar. Nos miró con sus ojos de lechuza. A mí me corrió una gota por la espalda. ¿Habría escuchado nuestros planes? -¡Todo el mundo a la mesa! – dijo mientras intentaba cogerle la oreja a mi hermano Leo. Juan se agachó pasando por debajo de su brazo; Leo alcanzó a taparse las orejas y salió pitando. Sólo quedaba yo. La Tía se puso delante de la puerta. Estaba atrapado. Seguro que me la daba. -¡Soy un inválido indefenso! ¡No me lastimes! – dije imitando a un actor que había visto en una peli, mientras trataba de esconder la cabeza entre los brazos. No sé por qué se me ocurrió decir algo así pero esperaba que diera resultado. -¡No tienes vergüenza! – dijo la Tía Gertrudis, que se había quedado blanca como el papel higiénico – ¡Debería darte vergüenza decir semejante cosa! Vuelve a repetirlo y te prometo, jovencito, que te arranco los pelos uno a uno, ¡que ganas no me faltan! ¿Has entendido? Hablaba bajito para que solo yo la escuchase. -¡Le voy a contar a mi madre que quisiste maltratarnos a mis hermanos y a mí! Y… ¡Y que me estás amenazando! – tartamudeé en voz más alta. -¡Hazlo! Y yo le diré a tu madre cómo te aprovechas de tu discapacidad y te aseguro que se pondrá muy triste, ¡Y será por tu culpa! Me quedé sin saber qué responder. No quería que mamá volviera a llorar por mi culpa. La Tía Gertrudis me miró como con asco y siguió diciéndome cosas horribles. -Ella dice que está orgullosa de ti… pero yo te conozco y sé que no tiene motivos para estarlo. ¡Eres un niño perverso y egoísta! -¡Eso no es verdad! -¡Debes ser más bueno o un día arderás en el infierno! - me señaló con un dedo y supe que debía mantener mi boca cerrada. Juré que no abriría más mi bocaza nunca más. Me preocupaba que le fuera a contar a mi madre lo que dije y que ella se pusiera triste… no es cierto, lo que más me preocupaba es la maldición que me había echado la bruja. ¿Y si era cierto eso de que me iba a quemar en el infierno? Aprovechando mi silencio, la tía Gertrudis me sacó del baño. Empujó mi silla lentamente hasta la cocina. Mis hermanos ya estaban sentados a la mesa. Al vernos llegar, me miraron e hicieron como si no hubiera sucedido nada. –Huele de maravilla, Lucía – comentó tía Gertrudis poniéndose la servilleta sobre la falda. –Gracias, tía. Comimos en silencio. Tía Gertrudis nos ignoró durante toda la comida. Esperamos a que se fuera a dormir la siesta para ir a casa del abuelo. Ni bien llegamos, el abuelo quiso que le contáramos todo lo que había sucedido. Yo le conté lo del infierno. –No le creas, Pedro. Eso que dice son mentiras, para asustarte – comentó mi hermano Juan, que como es el mayor se cree que lo sabe todo. –Es verdad. A ver si por decir una estupidez vas a arder ahí abajo. Con todas las que dices al día, ya estarías hecho carbón – agregó Leo. –¡Abuelo! – me quejé. Abuelo no había abierto la boca hasta momento. –No hace falta que seas más bueno, Pedro. Recuerda que eso de ser un Santo es algo complicado para un niño – me dijo -. Confórmate con ser un niño normal. Sin embargo, tus hermanos tienen razón. Debes ser más astuto. –Y eso, ¿qué quiere decir? –Que hay que ser más listo, tío. –¡No te metas, Leo! –Tiene razón tu hermano. Pero, ser más listo en este caso no será suficiente; deberán ser muy inteligentes, muy pacientes… estar atentos y … –¿Nos ayudarás, abuelo? –¡NO! ¿Cómo podría? Gertrudis me detesta, no puedo presentarme en tu casa estando ella allí... –¿Por qué? –Ahora, no, Pedro… Cada vez que le preguntábamos la causa por la que Tía Gertrudis y él no se pueden ni ver, abuelo respondía lo mismo: “Ahora, no”. Y cambiaba de tema. –Estuve pensando, que debo ir unos días al pueblo. –¿Para qué vas tanto al Pueblo, Abu? –Es una sorpresa. –¿Por qué no nos llevas contigo? –Porque aún no es el momento. Ahora vayan a casa. No quiero que tengáis problemas otra vez con la Bruja Gertrudis. 9 El colchón de plumas Leo, Juan y yo decidimos que lo mejor por el momento, era dejar que los ánimos se calmaran. Así que hicimos lo posible por portamos como a la tía Gertrudis le gusta que lo hagamos: como idiotas. Una sola cosa no dejé de hacer: entrenar. Primero pensé hacerlo sin que nadie se enterara, pero al final no me aguanté las ganas, y le conté a mamá y a papá lo de Internet. Fue durante la cena del día que llegó la Gertrudis. Ella también estaba, escuchó todo y no abrió la boca. Me pareció bien, porque no era con ella la conversación. Mis padres estaban contentísimos con mi decisión. Al otro día, papá ya se enteró de un montón de cosas. Había estado averiguando por todos lados. Fue a un club, me inscribió y habló con una entrenadora. A partir de ese momento, comencé a entrenar tres horas por semana para las carreras. ¡Una pasada! Claro que algunas veces cuando algo no me sale bien, me da rabia, digo que no quiero seguir más y me voy a casa furioso. Pero se me pasa enseguida y vuelvo a la clase siguiente. Mi entrenadora dice que es normal que me enoje, pero que siga adelante. Y yo sigo. Nadie de mi colegio sabía que estaba entrenando. Sólo Fran porque es mi mejor amigo y no es un chivato. Dos días después de que mi abuelo se fuera al pueblo, inauguramos la biblioteca del colegio con tartas que hicieron las madres, zumos y un discurso de la Directora que fue bastante aburrido. De todas maneras la aplaudimos para que se quedara contenta. Brindamos con refrescos y nos prestaron un libro a cada alumno. Yo elegí uno que estaba medio escondido, y que es de cuentos de locos y de terror. Además tenía pocas páginas. A mi mucho, mucho, no me gustaba leer pero igual ése sí me lo leía porque eran cuentos bastante cortos. Lo dejaría para cuando lloviera. (Tenía la esperanza de que lloviera esa semana porque había que devolver el libro en siete días). Habían pasado casi cuatro días desde que me prestaron el libro cuando comenzó a llover. Fue una tormenta de esas con viento, relámpagos y truenos. Imposible entrenar. Del colegio llamaron para decir que no fuéramos porque se había inundado. Mis hermanos pidieron permiso para ir a casa de sus amigos y los dejaron ir. Yo me quedé en casa. Le dije a mamá que quería leerme el libro y quedó contentísima. –Te haré compañía – comentó la Tía Gertrudis que no creyó que fuera a leer – Mientras tú estudias, yo tejeré. –No es un libro de estudiar. Es un libro para pasarlo bien. –Pues deberías dedicarte a estudiar y… - ni caso le hice a la Gertrudis. Seguí hablando con mi mamá. –¿Un libro para pasarlo bien? –Sí, mami. Dice la señorita Alejandra que leer es divertido. –Pues pásatelo muy bien, cariño. Después me cuentas. Mi madre es genial, se cree todo lo que dice la señorita Alejandra. A mí me parecía una exageración eso de que “leer es divertido”, pero por si acaso, abrí el libro. De todas maneras, si me aburría mucho, lo dejaba y me veía una de aventuras. Total, la Señorita dice que no es malo dejar un libro aburrido por la mitad. Cuando comentó eso, yo le dije que los libros de texto eran horribles, y me respondió que ésos no cuentan. ¡Qué listilla! Busqué en el índice y comprobé que el libro tenía doce cuentos. Era difícil decidirse por los títulos, así que lo hice con los ojos cerrados señalando con el dedo. Abrí los ojos. Mi dedo apuntaba a “El almohadón de plumas”. ¡Qué chorrada de título! Daba igual, si no me gustaba, buscaría otro. Dije que no me gustaba leer, y es cierto. Dije que creía que la Señorita Alejandra exageraba cuando decía que era divertido leer un libro y es mentira. Estaba leyendo ese cuento y no me lo podía creer. ¡Ese tío era genial! Al principio parecía un cuento aburrido y casi lo dejo, pero como la tía Gertrudis me estaba observando, seguí un poco más. La historia iba de un hombre y una mujer que se casan. Ella es muy infeliz porque el marido no le dice que la quiere y todas esas cosas. Un día ella se enferma tanto que no quiere salir de su habitación, pasa acostada y ni quiere que le cambien las sábanas ni el almohadón. Nada. Al final se muere, y cuando van a cambiar cama, el almohadón pesa tanto que todos se asustan. Entonces viene el marido que se quedó viudo, saca un cuchillo, abre el almohadón y sale un bicho asqueroso lleno de sangre. Entonces se dan cuenta que le había estado chupado la sangre a la tía que se murió. Pero para mí alucine total, ¡Ése bicho existe! No se lo inventó el escritor. ¡Qué va! El bicho monstruoso, que es un piojo, vive en las plumas de las gallinas. ¡Un verdadero monstruo microscópico que se hace gigante bebiendo sangre humana! ¡Cuando se lo contara a mis hermanos iban a flipar! Mis hermanos llamaron por teléfono pidiendo permiso para pasar la noche en casa de sus amigos. “Ningún problema porque es una familia conocida; además es viernes y mañana no hay colegio”, dijo mi papá. Cenamos los cuatro solos, incluyendo a la Tía Gertrudis. Afuera llovía fuerte. Los cristales estaban empañados. De vez en cuando se escuchaba un trueno. No pasaba nada, era sólo una tormenta. –Has pasado una tarde muy atareada, Tía. ¿Qué tejías? – preguntó mamá que siempre quiere enterarse de todo. –La funda de un almohadón. Pensaba que… –¿Un almohadón de plumas? Otra vez me estaba metiendo en una conversación de mayores. Pero no pude aguantarme la pregunta. Me parecía una extraña coincidencia. La Tía Gertrudis me miró por encima de sus gafas. Achinó los ojos y sonrió. –No lo sé. Puede ser. Aunque sería un poco costoso… ¿Por qué? Te gustaría un almohadón de plumas. –¡NO! Yo no uso almohadones – respondí de inmediato. ¿Qué pretendía aquella bruja? –¿Por qué no?… estarías más cómodo si pusieras un almohadón en tu silla. –¡Estoy muy cómodo así como estoy! – grité asustado – y... ¡No quiero almohadones en mi silla! –Pedro, cariño. ¿Te sientes bien? Esas no son maneras de responderle a la Tía. –Por supuesto que se siente bien, Lucía. Es solo la tormenta que nos pone a todos un poco nerviosos, ¿verdad, Pedro? La bruja me miraba a los ojos mientras hablaba y yo no podía bajar los míos. Quería avisarles a mamá y papá de que mi vida estaba en peligro. Se me ocurrió pedirles que por esa noche se acostaran en mi cuarto, conmigo. Y sobre todo ¡Que no se durmieran! ¡Que hicieran turnos de guardia para vigilar! ¡Imposible! No podía hablar. Se me secó la garganta y me corría una gota de sudor por la frente. Mi padre, mi madre y la Gertrudis me observaban. Papá me miraba distraído, mi madre preocupada y la tía Gertrudis… amenazadora, como siempre. Seguí mudo. De pronto un trueno gigantesco hizo temblar las ventanas, y se cortó la luz. -¡AH! – grité. -Tranquilo, cariño. Es sólo un corte de luz. Voy a por velas. La voz de mamá siempre me tranquiliza. Y la mano de papá también. Al encender las velas, papá tenía mis manos entre las suyas. ¡Fuera de Peligro! Papá aceptó dormir en la cama de mi hermano Juan. Tía Gertrudis protestó diciendo que ya estaba grandecito para sentir miedo, pero mamá estuvo de acuerdo con mi padre porque a ella las tormentas tampoco le gustan. Me sentí más tranquilo. Al menos por esta noche estaría a salvo. Dormí mal. Sé que tuve sueños raros, pero no los puedo recordar. Me desperté a medianoche y también de madrugada. Fue una noche muy larga, pero al final paró la lluvia y comenzó a amanecer. Desayuné muy temprano y volví a leer. Como era sábado, no tenía prisa. Los sábados no entreno, juego al baloncesto con mis hermanos pero ese sábado era imposible, había demasiado barro y era peligroso. Además mis hermanos no habían regresado. Leo y Juan llegaron al mediodía, con la ropa manchada de barro y las deportivas sucias. “¡Son las deportivas nuevas!” - se quejó mamá. Se puso furiosa y los castigó. Nada de paseos ni de televisión en todo el fin de semana. –Y ahora quién es el memo? – le pregunté a mi hermano Leo – A ver cómo te las apañas ahora, listillo. Estás castigado. ¡Ja! –Vete al…! –Sh! Ahí viene mamá – dijo Juan y puso cara de arrepentido cuando llegó mi madre con el cesto para la colada. –i quieres lo hacemos nosotros, mami. –or supuesto que lo van a hacer ustedes. ¡A trabajar! Mis hermanos cogieron el cesto y fueron hacia el trastero. Yo también me iba al trastero cuando mi madre intervino. –Tú no tienes por qué ir, Pedro. –No me importa, mami. –Está bien. Allá tú, pero nada de jueguitos, que tus hermanos están castigados. –Lucía, querida, no deberías dejar que hagan de la reprimenda una excusa para una reunión – salió diciendo la metiche de la Tía Gertrudis - Así no escarmentarán nunca. Por suerte mamá es grande, y hace lo que se le antoja. Dijo que podíamos ir juntos y punto. Mientras hacíamos la colada, puse al tanto a mis hermanos sobre el cuento que leí y lo que sucedió con la tía Gertrudis. Juan y Leo no hicieron ningún comentario ni preguntaron nada. Estaba todo muy claro. Yo sería la primera víctima. –Si al menos estuviera aquí el abuelo, sabría qué hacer… –Pero no está. Sigue en el pueblo, con sus burros, sus patos y sus galli… –¡Gallinas! – dijimos los tres a la vez. –¿Cuántas gallinas tiene el abuelo? – preguntó Leo. –Pues… como treinta. –Eso era antes, ahora debe tener unas quince o veinte – aseguró Juan. Juan y Leo no sabían nada de nada. –Tiene treinta y cinco gallinas y dos gallos – les dije. –¿En serio? –Sí. –¿Y cuántas plumas tiene una gallina? –Mil, creo – respondí haciéndome el sabelotodo. –Mil plumas – anotó en su libreta mi hermano Leo, que como quiere ser ingeniero siempre lleva una libretita y un boli en el bolsillo de los pantalones, para no perderse ni una oportunidad para hacer cálculos. –Mil… plumas tiene una gallina, y cada una tiene un piojo… son mil piojos… hay treinta y cinco gallinas… total que son... ¡Treinta y cinco mil piojos! –Suficientes para dejarla seca en quince minutos – comentó Leo muy serio. –¿No será demasiado? – dudó Juan. –Y no te olvides de los dos gallos – añadí. –¿Y cuántas plumas tiene un gallo? – preguntó Leo. –Da igual – dijo Juan, que ya no tenía ninguna duda – hay suficientes piojos para un buen colchón de plumas. Creo la tía Gertrudis dormirá de miedo en su nuevo colchón. Lo escuché decir eso y se me pusieron los pelos de punta. No podía dejar de imaginarme las bocas de esos bichos chupando la sangre de la Tía Gertrudis. ¡Shuik, Shuik! Más tarde llamamos por teléfono al abuelo desde una cabina y le contamos nuestro plan. –¿De qué te ríes abuelo? –… –Te lo estoy diciendo en serio, estamos los tres de acuerdo. Mi hermano Juan era el que hablaba y nos iba contando lo que el abuelo le respondía. –Dice que estamos locos. Se ríe tanto que no me escucha. –Abuelo… ¿puedes dejar de reír? –… –¿Nos vas a ayudar o no? –… –Pedro, háblale tú que a mí no me escucha – y me pasó el auricular mientras ponía otra moneda. –Abuelo, esto es grave – le dije - Soy su próxima víctima. Ella está dispuesta a utilizar el mismo método conmigo. Me dijo que me iba a regalar un almohadón para mi silla, abu. Y me preguntó que si lo quería de plumas… –Pero Hijo, qué cosas tienes. Gertrudis es una vieja gruñona pero no una asesina. ¿En qué estáis pensando? –Es la verdad. Y si no nos ayudas, cuando regreses será demasiado tarde. –Mira, Pedro. Tú y tus hermanos tranquilizaos. No sucederá nada. El problema de Gertrudis es que es una metiche, nada más. Ninguno de vosotros está en peligro de muerte… ¡Ay! Ja, ja, ja –¿Y? – me preguntaron Leo y Juan. –Dice que es mala pero no tanto. –¿Qué hacemos? –Pedro… Pedro, ¿Sigues en línea? –Sí, abuelo. –Escucha. Quiero que os tranquilicéis… –Está bien. Pero vuelve pronto, ¿vale? –… Colgué el teléfono y sentí que las cosas no podían ir peor. Abuelo no nos daría ni una sola pluma. Ni siquiera nos creyó. Camino de casa les conté a mis hermanos las instrucciones del abuelo. Tampoco ellos estaban de acuerdo con él. Decidimos no seguir sus consejos y tratar de conseguir las plumas en el mercado. De las diez plumas que conseguimos, ninguna tenía un piojo. Las observamos en el microscopio de Juan, pero estaban sólo sucias. Supusimos que a los piojos no les gustaban las gallinas de la ciudad. De todas maneras no hizo falta llevar a cabo nuestro plan, ni ningún otro, porque la tía Gertrudis, así como vino, se fue. Es verdad. Una tarde, después de la siesta, bajó con su maleta. –Me voy – dijo -. Lucía, has sido muy amable en dejarme pasar estos días en tu casa. Tienes una familia encantadora y unos hijos un poco extraños pero bastante agradables. Espero sepas educarlos bien. –Pero cómo que te vas, Tía. Así, de un momento para otro… esto es muy extraño… ¿Estás a disgusto? ¿Qué ha pasado? – mamá nos miró disgustada. Nosotros disimulamos la alegría poniendo cara de pena, pero no mucha. –Tía Gertrudis, ¿es por nosotros? – le pregunté. –No, Pedro. Es por mí. –No te entiendo. –Vine porque me sentía un poco sola, pero ya no quiero molestaros más. Cada cual debe tener su vida. –A nosotros no nos molestas – mentí porque me sentí un poco culpable. –Me lo imagino. ¿Por eso has dejado una pluma de gallina sobre mi almohada cada noche? Me puse muy colorado. Mis hermanos me miraron sorprendidos. ¡Me había descubierto! –¿Qué es eso de una pluma? – quiso saber mamá. –Una historia muy interesante que tiene que ver con almohadones y plumas. –¿La conoces? - pregunté. Eso sí que era una sorpresa. A ver si la autora del libro resultaba ser la Tía Gertrudis, y había usado un nombre falso para despistar. –Era mi preferido en el instituto. Mi padre no me dejaba leer ese tipo de historias por eso me escondía detrás de la casa para leerlo. Después me daba un miedo terrible y pasaba la noche en vela. Por primera vez vimos a la Tía Gertrudis sonreír con los ojos y la boca a la vez. –¡Cómo pasa el tiempo…! Bueno, queridos, me voy. –Tía Gertrudis, ya no me pareces una vieja tan bruja – se me escapó. –Te equivocas. Soy Vieja y un poco bruja. Hazme un favor, dile de mi parte a tu abuelo que la próxima vez no se librará de mí tan fácilmente, tenemos una conversación pendiente. –¿Qué conversación? –Lucía, a ver si le enseñas a tus hijos que es de mala educación meterse en asuntos de adultos – protestó. Nos dio un beso a cada uno y se fue. Quedamos en silencio. Mamá comentó que la Tía Gertrudis era una excéntrica. Yo no sé lo que quiso decir pero si ella lo dijo, debe ser cierto. 10 Una conversación pendiente Con la partida de la tía Gertrudis, mis hermanos y yo volvimos a ocuparnos de nuestras cosas: yo de entrenar e ir al cole; y mis hermanos de molestar. La novedad fue que mi hermano Juan, el mayor - que tiene casi catorce y repitió un año no porque fuera burro, sino porque confundía las letras -, se enamoró. Al principio lo negó todo, igual que hacen en la tele. Nos dijo que le hacía las cuentas a Daniela, porque ella era muy burra. Pero como todo el mundo sabe que Juan odia las matemáticas, empezamos a sospechar. –Yo creo que a Juan le va a dar un constipado – comenté un día a Leo, mientras comprábamos chuches antes de entrar al cine. –¿Qué dices? –Pues eso, que se va a constipar. –¿Y eso por qué? –Porque está muy raro. Anoche lo escuché que se quejaba dormido. Seguro que tenía fiebre. –Que no tiene nada, Pedro. Tú tranquilo. Vives obsesionado con la fiebre, tío. Ya está bien. –Pero es que… –Pedro, que no todas las personas que tienen fiebre quedan en silla de ruedas, a ver si te enteras. ¿No te lo explicó la sicóloga, y el doctor, y el abuelo y todos? –Sí... –A Juan no le pasa nada, Pedro. No me quedé muy convencido. Mi hermano tenía unas ojeras enormes y apenas si hablaba conmigo. Por suerte el abuelo llegó a los pocos días y pude sacarme algunas dudas. –Abuelo, ¿Puedo hacerte una pregunta? –Claro, Pedrito. Siempre. –Ya... pues... –Te noto preocupado. ¿Te pasa algo? –A mí, no. A Juan. –Y qué le pasa a tu hermano. –Que me parece que está enfermo y no quiere decirle nada a nadie. –¿Y eso? Entonces fue cuando le conté a mi abuelo que mi hermano casi no dormía, y que se quejaba mucho por las noches. Y que yo estaba convencido de que lo que tenía era fiebre. –Vamos por parte, hijo. Que sé por dónde viene la cosa... Lo primero es que dejes de tenerle tanto miedo a la fiebre. Lo segundo es que sepas que Juan ha crecido mucho últimamente y que a lo mejor es por eso que le cuesta dormirse. –¿Crecer duele? –No, no debería. Pero a veces la vida... –Entonces, ¿Ppor qué se queja? –Este... pues... no lo sé, hijo. Será por amor. – dijo mi abuelo. Ahí sí que se me aclararon todas las dudas. Seguro que Juan estaba enamorado de la chica de las cuentas; le había tirado los tejos, y ella le había dado calabazas. Por eso mi hermano se quejaba. Estaba clarísimo. Mi hermano, sufría por amor. –Yo creo que tienes razón, abu. Juan, está enamorado. –¿Y cómo puedes estar tan seguro? Le conté lo de las matemáticas. –¿Y dices que la tal Daniela le dio calabazas? –Yo creo que sí. Si no, no se quejaría por amor ¿no? –Es probable… –¿Tú no crees que es por eso? –Por supuesto, Pedrito. Por supuesto. A partir de aquella conversación me dediqué a espiar a mi hermano siempre que podía. Comprobé que cuando estaba cerca de Daniela, mi hermano se volvía un auténtico idiota. Se ponía colorado cuando ella lo miraba; apestaba a perfume; y hasta intentó afeitarse con la máquina de papá. No sé para qué si no tiene ni bigote. Cuando se lo dije, se enfadó conmigo. Un día vi a Daniela y a Juan en el parque. Iban con los patines dando vueltas alrededor de la fuente. De pronto la torpe de Daniela se tropezó y mi hermano tuvo que abrazarla porque si no se daba la nariz contra el suelo. Después se dieron un beso. Me pareció que de los de lengua. –Abuelo, me parece que Juan tiene novia -comenté más tarde. –Normal... –Y que es Daniela. –Bonito nombre... –El otro día estaban en el parque y... –Pedro, no seas cotilla. Deja en paz a tu hermano que luego pasa lo que pasa. –Qué pasa... –Nada, nada. –Dime qué pasa, ¿no? –Es que no creo que sea el momento... –Anda ya, dime qué pasa. –Está bien, preparo un chocolate y te cuento. –¿Me vas a contar un cuento? Pero si no llueve... –Da igual, porque no es cualquier cuento, es la pura realidad... –Adelántame algo... –Gertrudis. –¡Va a regresar! - me quedé aterrado de solo imaginarme que existía esa posibilidad. –No, que va. ¿No me pediste un adelanto? –Sí... ¡Ah! ¿Me vas a contar por qué la Tía Gertrudis y tú se odian? –No nos odiamos... bueno, ella a mí, sí, un poco... Preparó el chocolate y nos fuimos a la sala donde está el sillón grande. –Verás, Pedro. La historia que te voy a contar sucedió hace casi cuarenta años... mi hermano mayor, Ernesto... –¿El que se fue al Amazonas? –Mi hermano mayor, Ernesto, el que se fue al Amazonas como misionero, en ese tiempo era un mozo joven y muy majo. Un día al pueblo llegaron tus bisabuelos y sus tres hijas. Una de ellas era tu tía Gertrudis. Ella y Ernesto se enamoraron apenas se vieron. Yo me di cuenta enseguida, porque mi hermano tenía los mismos síntomas que el tuyo, Pedro. Así que decidí espiarlos. Un día los vi tomarse de la mano y esconderse tras un árbol. Los seguí y presencié su primer beso. Esa noche, delante de nuestros padres y de los de ella, conté lo que había visto pensando que todos se pondrían muy contentos. Pero salió mal. Se pusieron furiosos. En esos tiempos no se podía besar a la novia. Al otro día, a Gertrudis, la enviaron a un colegio de interna. Mi hermano y ella no volvieron a verse nunca más. Después de un tiempo Ernesto se fue de misionero al Amazonas. Allí conoció a una indígena y se casó con ella. Gertrudis no me lo perdonó jamás. –¿Y? –Y se volvió una bruja amargada. Dice que por mi culpa. –Abuelo... –Mmm... –¿Cuál es la conversación pendiente que tienes con la Tía Gertrudis? –Nada importante... –Cuéntamelo, Abu. –Le debo una respuesta. –Qué respuesta. ... –Pues que hace poco me escribió pidiéndome que me casara con ella. ¿Te imaginas? –¡Qué! – abrí los ojos y me quedé esperando. –Eso, que dice que como por mi culpa quedó solterona, me tengo que casar con ella. Y yo no quiero volver a casarme. Estoy viejo y me gusta vivir solo. –¿Y por qué no se lo dices? –Porque se pondría furiosa, Pedro. Además, en el fondo, la Bruja de Gertrudis, no es mala. No quiero darle ese disgusto. Insoportable sí, mala, no. –¿Crees que si yo sigo espiando a Juan y a Daniela, puede repetirse la historia, abuelo? –No lo sé, hijo. Los tiempos cambian, pero de todas maneras, no es bueno andar husmeando en el amor ajeno. –Supongo que no. –La vida da muchas vueltas, Pedrito… - dijo y siguió bebiendo su chocolate en silencio. No supe qué me quiso decir con eso de que la vida da vueltas. Sospeché que no me estaba diciendo toda la verdad. No soy tonto, todo el mundo sabe que los curas no se casan, ni siquiera con una indígena del Amazonas. Me saqué las dudas sobre el problema de Juan, pero me quedó una nueva: ¿De qué tenían que hablar mi abuelo y la tía Gertrudis? 11 Nadie dice la verdad Dejé de seguir a mi hermano Juan, y me concentré con todas mis ganas en mis entrenamientos. Al fin y al cabo, yo no quería tener una novia sino ser campeón paralímpico. Cada noche soñaba con el momento de mi primera carrera. Soñaba con las tribunas llenas de gente, una pista larga, en un país lejano. Y a mi abuelo en la meta con los brazos abiertos gritando “¡Lo has conseguido, Pedro! ¡Bravo!” Me gusta soñar que soy un ganador. Me esforcé por seguir una rutina y le pedí permiso a papá para ir todos los días al club. Mi entrenadora decía que debía ir consiguiendo pequeños logros. Y así lo hice, cada vez dominaba más mi silla y corría súper veloz. Los sábados jugaba al baloncesto en el jardín de casa con Leo y Juan. Me estaba volviendo un experto. De cada diez tiros acertaba ocho o nueve. Podría haber encestado los diez, pero siempre me ponía ansioso cuando estaba por ganar, entonces no apuntaba bien, me temblaban los brazos y, ¡pelota afuera! Algunos sábados Juan y Leo invitaban a sus amigos, entonces aparecía Daniela, con la minifalda vaquera y los calcetines de pescaditos. Es muy guapa. Demasiado para el idiota de mi hermano, que vive haciendo el ganso para hacerse ver. ¡Un día, hasta encendió un cigarrillo y luego casi se murió de la tos! Menos mal que ella no estaba. Se había ido temprano porque tenía cosas que hacer. Yo invitaba a Fran, que es mi mejor amigo del barrio y también del cole. A mis otros compañeros de clase no podía porque seguía entrenando en secreto. Nos lo pasábamos de miedo. Fran y yo éramos un equipo perfecto. Abuelo se había ido al pueblo, pero estaba por volver, al menos eso nos había dicho cuando llamó cuatro días atrás. Estaba deseando verlo para mostrarle cuánto había avanzado en mi juego. Saqué la cuenta, y faltaban dos días para que llegara. Vendría el sábado, así que me vería en acción. La mañana del sábado me levanté temprano, había sol pero no hacía calor. A las once de la mañana el abuelo aún no llegaba. A las once y media sonó el teléfono. Era él, para avisar que no podía volver a la ciudad pero que nos invitaba a todos al pueblo. –¿Podemos ir a pasar la noche, mamá? –Pues... para eso deberíamos salir dentro de un par de horas. Comer unos bocadillos por el camino y... por mí no hay problema, siempre y cuando tu padre esté de acuerdo. – respondió mi madre desde el ordenador. –Papá... –Ya escuché, ya escuché... recogeré mis cosas de pesca y nos iremos después del mediodía. No me apetece comer bocadillos. Vivo comiendo bocadillos. –De acuerdo, llamaré al pueblo y avisaré que llegamos a eso de las ocho – dijo mamá y se puso manos a la obra. Leo y yo nos fuimos pitando al dormitorio a preparar nuestros bolsos. Mamá invitó a Fran a venir con nosotros. Su madre dijo que qué suerte así ella iría al cine con sus amigas. Después de hablar con el abuelo, mamá sacó la comida de emergencia del congelador, la metió al microondas y pidió a Juan que pusiera la mesa. Al rato estábamos almorzando. Leo y yo hacíamos planes entre bocado y bocado. Juan no decía nada. Mamá le preguntó si no le gustaba la comida. Respondió que sí. –Entonces ¿Qué es lo que te tiene tan preocupado? –La tarea. Tengo mucha tarea para el lunes y si voy al pueblo... pues... Papá le sugirió que se llevara la tarea para hacerla allí y listo. –Es que la tarea que tiene que hacer Juan, no puede hacerla en el pueblo – comentó Leo - ¿Verdad que no, Juan? –¡Cállate, idiota! –Juan, no hables así a tu hermano – advirtió mamá. –Eso, Juanito. Que no me hables así. –¡Cierra el pico! – lo amenazó Juan en voz tan baja que apenas si se escuchó. –¡Ay! – gritó mamá, llevándose la mano a la pierna – ¡Leo! –Lo siento mamá - se disculpó mi hermano-, fue sin querer. Leo tenía la costumbre de pegar patadas en las espinillas a Juan por debajo de la mesa. Esa vez calculó mal y le dio a mi madre. –Pues la próxima vez, cuida de que no se me escape a mí una mano, jovencito. –Sí, mamá. Juan sonrió y Leo le sacó la lengua. –Juan, hijo, por qué no quieres venir al pueblo – preguntó papá. –Porque tiene novia –– informó Leo. –¡Mentiroso! –¡Es verdad! –gritó Leo, y comenzó a darse besos en la mano poniendo los ojos en blanco. Juan estaba colorado y le tiró con un trozo de pan. Mamá se puso furiosa con Juan porque con el pan no se juega. Papá le dio a Leo un servilletazo en la cabeza y le dijo que ya estaba bien de tonterías. Y le hizo un guiño a Juan tratando de que nadie lo viera. Yo parecía el hombre invisible porque con tanto follón ninguno se interesaba en mí. Me dediqué a comer y a pensar. Desde que se había enamorado, Juan estaba cada vez más callado y quisquilloso. Se encerraba en el baño y tardaba horas en prepararse para salir. Pasaba casi todo el día pegado al teléfono. Antes se sentaba conmigo a conversar. Ahora apenas si me hablaba; como si yo no existiera. Había días en que casi ni se daba cuenta de que me tenía a su lado. A mí no me importa mucho que Juan ya ni se acuerde de que existo, pero resulta que no soy el hombre invisible, así que ya estaba bien de que pasara de mí. Lo miré un momento y vi que estaba a punto de llorar de rabia. La discusión con Leo seguía. Esperé a que me mirara y le saqué la lengua. –Tienes la lengua verde, marciano – me dijo desde el otro lado de la mesa. –Y tú ojos de cerdo muerto – respondí. Juan puso los ojos en blanco y todos reímos. ¡Uf, menos mal! Juan había vuelto a la normalidad. Después de la comida, Leo tuvo que arreglar la mesa, barrer y dejar la cocina en orden, así la próxima vez se lo iba a pensar mejor antes de abrir la boca, dijo mi padre. Mamá se fue a terminar de organizar los bolsos. Papá le pidió a Juan que le ayudara a cargar las cosas para la pesca en el coche. –Voy con vosotros – dije. –Mejor quédate. Tu amigo Fran estará por llegar – dijo mi padre. Me di cuenta de que quería estar a solas con mi hermano. Esperé a que entraran en el garaje y me puse junto a la ventana a escuchar. –Oye, Juan – escuché decir a papá– el día que tengas novia, me gustaría saberlo, ¿sabes? No es que sea un cotilla... Es que me gustaría contarte algunas cosas... en fin, cosas útiles... –No tengo ninguna novia, papá. –Pero si la tuvieras... –Si la tuviera te lo diría. –Ya, bueno. Lleva estas cañas al coche... y esta caja también. Yo me encargo del resto. Al salir del garaje Juan me descubrió. –¿Qué pasa, Pedro? ¿Se te perdió algo? –¿Por qué le mentiste a papá? –No le mentí, Pedro. No tengo novia. –Pero yo te vi cuando le diste un beso el día del parque... un beso con lengua... los que se dan los novios. –No fue con lengua... –Entonces sí la besaste... –Y a ti qué te importa, enano. –¡No me digas enano! –No te metas en mis asuntos. –¿Estás enamorado? –¡Que me dejes en paz! – me gritó Juan. –¿Te vas a casar con ella? Juan me miró con el ceño fruncido y apretó los puños. –¡Pedro...! Me fui de allí lo más rápido que pude. Cuando estaba lo suficientemente lejos como para no correr peligro le grité: –Mentiroso, el beso fue con lengua – y me largué antes de escuchar la respuesta. Al final Juan consiguió permiso para quedarse en casa de un amigo ese fin de semana. Mamá no estaba muy contenta, pero Papá no vio ningún inconveniente. Dejamos a mi hermano en casa de su amigo, y seguimos el viaje hacia el pueblo. Llegamos a las ocho y cuarto. Aún era de día aunque no se veía a nadie en la calle. En la sierra hace mucho frío. Abuelo estaba en la puerta, esperándonos. –¡Abuelo! –¡Bienvenidos! – gritó y se acercó hasta el coche para ayudar. En un plis plás bajó mi silla y me ayudó a sentarme. No hacía falta porque puedo solo, pero me gusta cuando el abuelo me levanta en brazos como cuando era pequeño. –¡Papá, otra vez con esa pipa en la boca! – se quejó mi madre. –Me gusta tenerte aquí, Lucía. Ya extrañaba tus regaños hija. Venga, todos para adentro que hace mucho frío. ¿Cómo estás, Fran? –Bien, abuelo. –Me alegro. Pasa... Dentro estaba calentito. Abuelo había encendido la chimenea y preparado chocolate para esperarnos. Noté que algunas cosas estaban diferentes dentro de la casa. Donde antes había escalones, ahora había rampas; el baño era más amplio y la cocina también. –Gracias, abu – le dije dándole un abrazo. –Es un regalo de todo el pueblo, hijo. Los vecinos y yo hemos hecho lo necesario para que lo pases bien. –¿Era ésta la sorpresa? –Mmm... casi; aún falta algo. –¿Qué es? –Mañana lo sabrás. ¡Venga, a por el chocolate y los churros! Hay que comer hasta que se nos salgan por las orejas. Comimos, conversamos y bebimos chocolate hasta no poder más. Decidimos acostarnos sin cenar. Media hora más tarde, todos dormían, menos yo, que no tenía frío, ni hambre, ni miedo, ni calor, ni nada, pero que no podía dormir. A veces me pasa. Cierro los ojos para dormir, pero no me viene el sueño. Trato de contar ovejitas, pero me distraigo y tengo que empezar una y otra vez. Entonces comienzo a escuchar ruidos raros y me asusto. Decidí ir a la cocina a por un vaso de agua. Intentaría hacerlo sin meter ruido. Entraba la luz de la luna por la ventana, así que fue sencillo coger la silla que estaba cerca y sentarme casi sin hacer ruido. Salí del dormitorio sin despertar a Fran ni a Leo. Aunque a esos dos no los despierta ni un tren. Pasé delante de la puerta de mis padres como una sombra, y ya frente a la del Abuelo, lo escuché hablar. Me acerqué con mucho cuidado y pegué la oreja, como hago siempre. –...no pude, tenía cosas importantes que hacer. –... –Te he pedido disculpas muchas veces, si te esperaba no terminaba a tiempo... –... –Sí, sí, llegó todo... –... –Esta tarde. –... –No estoy de acuerdo, creo que ellos deben saberlo... –... –De acuerdo, de acuerdo. ¡Pero no me grites, mujer! –... –Te lo prometo. Me parece una tontería pero si es tu deseo... –... –Está bien. Ya te contaré. Hasta pronto, Gertrudis. –... –Lo mismo para ti. Me quedé de piedra. Mi abuelo estaba hablando por teléfono con mi Tía Gertrudis. Pero ¿de qué? Abuelo había abierto la puerta y estaba de pie, mirándome. –¿Se te ha perdido alguna cosa, hijo? ¡Qué susto! Estaba tan distraído que su voz me hizo dar un brinco. –No... nada... yo... –¿Sí? –Que... que no tenía sueño y me vino sed... –Ya. Pero ésta no es la puerta de la cocina. –Es que... –Es que me oíste hablar y te quedaste escuchando. ¡Muy mal, Pedro! ¡Muy mal! Sabes que debes controlar esa manía tuya de ir espiando a los demás. No me gusta nada lo que haces, Pedro. Bajé la cabeza porque no podía mirarlo a los ojos. Tenía vergüenza. –Te traeré el agua. ¡Quédate aquí! – me dijo enojado. –Abuelo, puedo... –Ahora no, Pedro. No voy a responder ninguna de tus preguntas. Fue hasta la cocina. Comenzó a dolerme el estómago. Él nunca me hablaba así, ni se enojaba conmigo, ni me dejaba sin repuestas. Muy enfadado debía estar para dejarme solo en el pasillo, de noche y a oscuras... Regresó con un vaso de agua, esperó a que me lo bebiera y me llevó de regreso a mi dormitorio sin dirigirme la palabra. Me acostó, y se sentó junto a mi cama. –Descansa, hijo. Mañana, responderé a tus preguntas – dijo. Me acarició la cabeza y se fue. Yo me quedé mirando el techo. Tenía un nudo en la garganta. Giré la cabeza y vi mi silla muy quieta junto a la ventana, intenté imaginarme corriendo en un estadio como hacía siempre, intenté imaginarme llegando a la meta, recibiendo el abrazo de mi abuelo, pero no pude. Me dormí cansado de no poder soñar. 12 Dos sorpresas Antes de las siete de la mañana, cantó Federico, el gallo colorado que tiene mi Abuelo desde hace años. –¡Algún día le voy a cortar el pico a ese gallo! – me quejé tapándome la cabeza con la almohada. En el pueblo siempre madrugábamos, porque papá decía que era bonito ver salir el sol entre los árboles. Más bonito era dormir hasta las doce, protestamos hace un tiempo mis hermanos y yo, pero nadie nos escuchó. Mis padres y mi abuelo se levantaron antes de que cantara Federico, y prepararon el desayuno. Después de desayunar, nos dijeron que había que ir hasta el granero. Y hacia allá fuimos. Abuelo iba silbando con las manos en los bolsillos. Ya no estaba enfadado. Yo iba adelante, mostrándole al abuelo todo lo que sabía hacer con mi silla: aceleraba, giraba, frenaba de golpe y daba marcha atrás. Abuelo aplaudía orgulloso cada una de mis ocurrencias. A veces me decía “¡Bravo! ¡Así se hace!” –Verás cuando te enseñe lo que hago con la pelota, abuelo. –Claro que sí, campeón. La puerta del granero estaba entreabierta. Abuelo la empujó. Entramos. Una vez dentro abrí la boca y la cerré sin poder decir ni una palabra. Delante de mí había unos caballos; y detrás de los caballos, una carreta como la de los colonos de las películas. Esas películas viejas que le gustan a mi abuelo y que yo miro con él para que no se sienta solo. –A que mola, Pedro – me dijo. –¡Mira qué moderno estás Papá! Ahora dices “Mola” y todo – se rió mi madre. –¡Mola mogollón, abuelo! – le respondí sin dejar de mirar aquella enorme carreta con ruedas de madera. –¿Entonces qué, familia? ¿Vamos a dar un paseo hasta encontrar el sol, o nos quedamos aquí cazando moscas? – propuso el abuelo con un guiño. –¡Vamos, vamos! – respondimos. Abuelo me sentó adelante, a su lado. Me tapó con una manta las piernas. ¡Qué guay! Era como estar dentro de una peli. Seguro que hasta aparecerían los indios Pieles Rojas. La carreta era nueva, pero parecía muy vieja, porque no estaba pintada. Olía a madera, igual que mi abuelo, que de joven fue carpintero. Mis padres, mi hermano y Fran, fueron apretujándose en la parte de atrás. Cada vez que uno de ellos se movía, la carreta se quejaba como el suelo de mi dormitorio que también es de madera. Daba un poco de miedo estar sentado tan lejos del suelo. Desde esa altura, caí en la cuenta de que las carretas tienen dos ruedas, no cuatro como los automóviles. Me imaginé qué pasaría si, como en las películas, de repente se salía una rueda con el caballo a todo galope. Lo vi claro; la rueda se sale, la carreta se inclina hacia un costado y vuelca sobre nosotros. Pero los caballos, en lugar de frenar, se asustan y se desbocan arrastrando la carreta. Como todos llevamos puesto el cinturón de seguridad, seguimos atrapados en la carreta y llega un momento en que los caballos se detienen pero nosotros ya estamos hechos puré. A lo mejor no era tan buena idea salir a pasear en carreta… –¿Te sientes bien, Pedro? – preguntó mi abuelo -. ¡Vaya cara de susto que tienes! Le conté lo que se me había ocurrido. –Tranquilo, hijo, las carretas no tienen cinturón de seguridad – aseguró. Era la pura verdad, así que me quedé tranquilo. –¡Arre! – dijo tomando las riendas. Los caballos comenzaron a correr y la carreta a dar tumbos. Salimos del granero hacia el río tomando un camino de tierra. Descubrí que ser colono era muy arriesgado: si había un bache en el camino, la carreta saltaba; si una rueda pasaba por encima de una piedra, la carreta se inclinaba peligrosamente hacia un lado sobre una rueda. Traté de concentrarme en los caballos. –Abuelo, ¿de dónde sacaste los caballos? –Me los prestó el vecino. No los necesitará hasta mañana. ¿Estás contento, hijo? –¡Sí, abuelo, más que contento! – mentí un poco. Lo que estaba era asustado. Me dediqué a observar la carreta por dentro. Era lo más bonito que había visto en mi vida. Tenía almohadones de lana y mantas hechas con retazos de telas de colores. También tenía alfombras de cuero. ¡Una pasada! Fue un viaje corto que nos dejó a todos con el estómago revuelto. Mamá dijo que de haberlo sabido no habría desayunado rosquillas. Llegamos junto al río justo en el momento en que subía el sol. Nos quedamos en silencio. Yo ya conocía ese río y también sabía que estaba rodeado de árboles. Lo que nunca había visto era el color que le queda al agua cuando amanece. –¡Es como si el agua fuera de oro! – dije haciéndome el poeta. Después señalé las hojas de los árboles por donde se colaba la luz - ¡Miren! ¡Hadas! –Vamos a darle un aplauso al sol, por ser tan guapo y puntual como siempre – pidió abuelo. Todos aplaudimos. –Tu abuelo está un poco loco, ¿no? – me preguntó al oído Fran, que nunca entiende nada. –No está loco. Es que mi abuelo es un poeta. – le respondí, porque era lo que decían las vecinas del barrio cuando hablaban de mi abuelo en el mercado. –Mejor no le cuento esto a mi madre – dijo Fran - , o no me dejará venir nunca más. Pensará que sois una familia de chalados. –Vale – respondí, seguro de que Fran nunca entendería todo este rollo de la poesía. –Abuelo... – murmuré más tarde. –Mmmm... –Me debes una respuesta. –Es verdad. ¿Qué tienes que preguntar, Pedro? – dijo. –¿De qué hablabas anoche con la Tía Gertrudis? –¿Otra vez con lo mismo? – se quejó - De acuerdo, os lo diré a todos. Pero que nunca salga de esta carreta el secreto que os voy a contar. Respondimos que jamás saldría de allí su secreto, aunque por supuesto, Leo y yo tendríamos que contárselo a Juan. –Prestad atención. Mamá, Papá, Leo, Fran y yo, hicimos silencio. –Todos sabéis que Gertrudis y yo apenas nos hablamos. Ella dice que es porque soy un inmaduro y yo estoy seguro de que es porque ella es y siempre ha sido una cotilla. Desde que éramos vecinos en el pueblo, siempre estábamos peleando y así seguimos hasta ahora – comenzó diciendo mi abuelo. Y mientras hablaba me hizo un guiño. Entendí que no debía comentar a nadie lo que me había contado sobre su hermano Ernesto, el misionero; el beso a la tía Gertrudis y todo lo demás. Bueno, pues...cuando decidí hacer esta carreta – continuó abuelo -, me di cuenta de que sabía cortar, clavar y pulir la madera, pero que para que quedase bonita, necesitaría ponerle almohadones y mantas. La carpintería se me da bastante bien, porque como todos sabéis he sido carpintero toda la vida, pero no así el ganchillo. Así que tenía que hallar a alguien que tejiera para mí. Me puse a pensar a quién podría encomendar esa tarea y descubrí que sólo conozco una persona capaz de hacer maravillas con una aguja y lana: Gertrudis. Muy a mi pesar, le escribí una carta contándole mi idea. Le dije que me hacía ilusión que Pedro y todos vosotros pudierais ver la salida del sol desde donde solíamos verla ella y yo, cuando éramos jóvenes. Gertrudis me respondió diciendo que lo haría con la condición de que ninguno de vosotros supiera jamás que fue ella la que tejió sin descanso durante muchos meses. –¿Y por qué tiene que ser un secreto? –Porque no quiere que os enteréis de lo buena gente que es. Prefiere que sigáis pensando que es una bruja. Es muy terca. Siempre lo fue. Y ahora, con los años, está peor. No sé por qué se empeña en estar siempre tan sola... no me canso de decirle que busque... –Abuelo... –¿Sí? –Hace mucho tiempo que estabas preparándome esta sorpresa. –Sí, Pedro. Mucho. Casi desde que saliste de aquella fiebre maldita... Se me hizo un nudo en la garganta. Me vinieron unas ganas enormes de saltar del asiento y abrazar a mi abuelo. Pero él me ganó, me dio un abrazo de esos que no te dejan ni respirar. –Te quiero, abuelo – le dije. –Y yo a ti, hijo. Aunque seas un cotilla – respondió con un guiño. Por el rabillo del ojo vi que mamá y papá estaban emocionados. Leo se secaba los mocos con la camisa y Fran nos miraba con cara de “están todos locos”. Pasamos la mañana junto al río, descubriendo insectos e inventándonos juegos. Papá y mamá se fueron a pescar un poco más arriba, tomados de la mano. Comimos bocadillos y bebimos té caliente. Hacía mucho frío. Teníamos la nariz y las orejas coloradas. Abuelo se quiso hacer el Piel Roja e intentó encender fuego con dos piedras, pero no llegó a sacarles ni una chispa; al final dijo que pensándolo bien una fogata en un bosque era peligrosa porque podía provocar un incendio. Tiró las piedras y trajo las mantas. Creo que como nunca vivió en el Lejano Oeste, ni tampoco fue indio, no sabía cómo encender fuego sin un mechero y por eso se inventó lo de los incendios. De regreso al pueblo, me senté en la parte de atrás de la carreta, junto a Leo. Papá ocupó mi lugar. –A mí me parece que lo que nos contó el abuelo sobre la tía Gertrudis, no es verdad – comentó mi hermano. –A mí me parece que sí - respondí. –Verás cuando se lo contemos a Juan. ¡Va a flipar! –Quizá la tía Gertrudis no es tan bruja como parece... – comenté. –No... pero sigue siendo una pesada que se mete donde no la llaman – afirmó Leo. –Tienes razón. Será mejor que no se nos olvide - murmuré. El resto del día nos lo pasamos jugando a encestar. Como yo me puse un poco pesado con eso de mostrarle al abuelo mis canastas, improvisamos una cancha de baloncesto en el fondo de la casa. Hicimos dos equipos Fran y yo contra el abuelo y papá. Salimos empatados. Abuelo comentó que estaba sorprendido de lo mucho que había mejorado mi tiro. También me dijo que ya era hora de que fuera pensando en desvelar mi secreto; que si esperaba a hacerlo todo “perfecto”, nunca jugaría en otro lugar que no fuera el patio de casa. Le prometí que lo pensaría. 13 La carrera El lunes volví al colegio con tantas novedades, que me pasé la mayor parte de la mañana hablando. Eso no le gustó mucho a la Señorita Alejandra, que me miró por encima de sus gafas y me dijo en voz alta: –Pedro, tu voz es como el zumbido de una mosca. Imagino que habrás pasado un fin de semana muy emocionante pero sugiero que dejes los comentarios para el recreo. Nunca me habían llamado la atención en clase. Sentí que todos en el aula me miraban, y me puse nervioso. Y cuando pongo nervioso me río; y cuando me río me pongo cada vez más nervioso, total, que no puedo parar de reír. Mamá dice que en eso soy igualito a mi padre. La Seño no sabía que me viene de familia esto de la risa, por eso pensó que me burlaba de ella y se enfadó. Frunció el ceño. Me miró muy seria y yo me reí más. Estaba a punto de largar la carcajada cuando la Señorita Alejandra se puso de pie. Al verla, yo intenté hacer algo para ponerme serio y callar. Cerré los ojos, apreté la boca, inflé los mofletes y, con mucho esfuerzo, me tragué la risa. Fue lo peor que hice en mi vida, porque apenas me la había tragado cuando se me escapó por detrás en forma de pedo trompetero. El ruido que hizo se escuchó clarito en toda la clase. ¡Creí que me moría de vergüenza! La carcajada fue general. No hubo una sola persona en el aula que no se haya reído de mi desgracia. Bueno, una sí hubo: la señorita Alejandra, que empujó mi silla sin decir una sola palabra hasta la Dirección, y me pidió que meditara allí hasta nuevo aviso. Como nunca había meditado y tampoco sabía cómo se hacía, me puse a pensar. Pensando me acordé que faltaba un mes para las fiestas del barrio, y se me ocurrió que se podría organizar una carrera de cien metros sólo para chavales. Premio podrían poner un ordenador o una moto, además de la medalla de oro. El ganador subiría a un podio y todo el barrio lo aplaudiría. Incluso si se invitara al alcalde o a algún famoso, entonces saldríamos en televisión. También se me ocurrió que yo podía ser el ganador, y entonces... entonces… Esa tarde le comenté mi idea a Fran y le moló. Dijo que necesitaba un ordenador y que ir al colegio en moto sería una pasada. Sólo faltaba hablar con mi padre que era de la Comisión de Fiestas del Barrio. Por la noche se lo propuse. –Me parece una excelente idea, Pedro. Además sería la primera vez que se proponga algo así. No creo que haya inconveniente – comentó mi padre. El único problema, dijo, eran los premios; demasiado exagerados para una carrera de barrio. Intenté convencerlo de que los deportistas necesitan motivación, como dicen en la tele, pero no me hizo ni caso. Eso sí, me prometió que habría premios para los tres primeros puestos. Dos semanas más tarde los carteles anunciando la carrera estaban pegados por todo el barrio. Decían que había que inscribirse con anticipación y que lo único que se necesitaba era tener entre diez y doce años. De premio había una merienda gratuita de chocolate con churros en la Cafetería Bombón (la que está en el parque), juegos gratis en la Feria, y un diploma. Fran y yo fuimos de los primeros en inscribirnos. Decidí que era el momento de dar la noticia en mi clase. La señorita Alejandra me felicitó por ser tan emprendedor y voluntarioso. Después propuso a mis compañeros que fueran todos a ver la carrera. –¿Crees que te dejarán ganar por ser inválido? – me dijo Pancho, el avestruz, cuando nos cruzamos en el baño. –A ver si te enteras que no soy un inválido, soy mi-nus-vá-li-do. –Yo te llamo como me da la gana, ¿oyes? –¡Ignorante! –¡Imbécil! A lo único que puedes aspirar es a un premio de consuelo. Seguro que como tu padre está en la Comisión de Fiestas, pensarás que lo tienes chupado, chaval. –¡No es verdad! ¡Eso lo harías tú! –Y tú si pudieras. –Voy a ganar por mis propios medios. –Eso espero porque mis padres también son de la Comisión y estarán vigilando para que no haya trampas, ¿te enteras? ¡No vas a ganar! –Al menos lo voy a intentar. –¡Al menos lo voy a intentar! - se burló. –¡Piérdete! –¡Uy! ¡Qué miedo me das! Iba a tirarle el jabón por la cabeza pero entró el conserje y nos dijo que allí no era lugar de reunión. Nos fuimos cada uno por su lado. –Nos veremos en la línea de salida – me advirtió el avestruz, antes de salir del baño. Ese día supe que tenía que poner toda mi energía en ganar la carrera o tendría que dejar el colegio para siempre. A medida que pasaban los días, me ponía más nervioso. Fran también estaba algo histérico aunque sabíamos que nuestro plan no podía fallar. El día anterior a la carrera Fran y yo nos reunimos para repasarlo. Era perfecto. No tenía fallos ni estaba fuera de las reglas de la competición. Por la noche mi madre me hizo una tila para que durmiera tranquilo; a Fran su madre le preparó salchichas con arroz, que es su comida favorita. Estábamos listos para competir. La carrera se haría en una de las calles del parque. Desde muy temprano iban llegando los vecinos. Mi madre y mi abuelo se habían encargado de contar por todas partes que Fran y yo participaríamos en la carrera. A las doce menos cuarto estábamos calentando. La Comisión de Fiestas del Barrio había puesto gradas a ambos lados de la calle para que nadie se quedara sin ver la competición. Éramos doce corredores. Fran y yo nos pusimos uno junto al otro. Faltaban dos minutos para la salida cuando apareció El Avestruz. Llevaba el número trece pegado en la camiseta. Con El Avestruz en la línea de salida, la carrera podía ponerse difícil. Pancho es de los que hacen cualquier cosa con tal de ganar. Cualquier cosa, menos jugar limpio. Me puse más nervioso, pero no de miedo, sino de rabia porque El Avestruz era de cuidado. Fran se dio cuenta y me tocó en el hombro. –Tranquilo, tío. Está todo bajo control. Era verdad. Fran y yo habíamos hecho un trato: como él era fuerte y corpulento, me cubriría las espaldas neutralizando al enemigo. Yo iría adelante. Intentaríamos quedarnos con el primero y el segundo puesto. A las doce en punto sonó el pitazo de salida. Fran y yo, acostumbrados por tanto entrenamiento, apenas lo sentimos empezamos a correr. Pancho, en cambio, estaba distraído saludando a sus colegas que lo animaban desde las gradas; cuando se dio cuenta, le llevábamos algunos metros de distancia. Pero tiene las piernas larguísimas y le costó poco ponerse a nuestra altura. Quedó a la altura de Fran, pisándome los talones. Intentó agarrar mi silla para frenarme. No pudo, entonces, alargó el brazo y empujó a Fran, que por primera vez en su vida estaba atento y logró controlar la situación. El Avestruz es un bicho traicionero. Como vio que ninguna de sus tretas había dado resultados pilló a Fran del pantalón. Pero Fran, que es un genio, había imaginado que Pancho haría algo así, y se había puesto un chándal de ésos que usan los deportistas profesionales, que apenas uno tira de ellos, se abren por los costados y caen. Y los pantalones de Fran cayeron al suelo, Pancho los pisó, y también se cayó. Estaba tan furioso que se puso de pie y siguió corriendo a pesar de que le sangraba la rodilla. Fran, que había quedado en pantalón corto, decidió que era el momento de neutralizarlo; se colocó delante de Pancho y comenzó a cerrarle el paso. Apuré mi marcha hasta escuchar el zim, zim de mis ruedas que apenas tocaban el suelo. Fijé los ojos en la línea de meta. No sentía los pasos de Fran ni de Pancho pero sabía que venían muy cerca. Me concentré más. Dejé de pensar en las gradas, en el premio, en mis padres; olvidé las consecuencias de no salir primero; dejé de soñar y me puse manos a la obra. Me dolían un poco los brazos, pero la meta estaba muy cerca. Me incliné hacia adelante para cortar el aire, como me había enseñado mi entrenadora, e hice girar y girar las ruedas con una fuerza que no sabía que tenía. Lo que sucedía detrás de mí ya no importaba. Lo único importante, era correr. Sentir el viento en la cara. “Cien metros se pasan volando cuando se se corre con el corazón”, me había dicho mi abuelo esa mañana, y tenía razón. Cuando quise darme cuenta, vi la cinta amarilla delante. Dos vueltas más de rueda y habría ganado. Entonces, me acordé de mi sueño, levanté el cuerpo, alcé los brazos, eché la cabeza hacia atrás y rompí la cinta con el pecho. –¡SIIIIII! – grité y entonces escuché “¡NOOOOO!”, al principio creí que era la voz de Pancho, pero no era él quien gritaba. Era el Señor Pío, el sereno del parque, que estaba controlando la llegada y corría delante de mí para que no lo atropellase. –¡Frena, Pedro! ¡Frena! – gritaba mientras corría. Yo quise hacerlo pero con la emoción equivoqué los movimientos y la silla siguió avanzando. Menos mal que alguien cogió la silla por detrás y la fue frenando. Cuando por fin dejé de moverme, vi que el Señor Pío estaba pálido y apenas si podía respirar. –Lo siento – dije – no sé qué me pasó. –No pasa nada, hijo. Me alegro de que hayas ganado – respondió -. ¡PERO LA PRÓXIMA VEZ TEN MÁS CUIDADO QUE POR POCO ME MATAS! – gritó. –¡BRA-VO! ¡BRA-VO! – desde las gradas la gente me vitoreaba agitando pañuelos blancos, como en los toros. –¡PEDRO! ¡PEDRO! –¡TO-RE-RO! Gritaban de todo, y yo saludaba como en las olimpíadas. Entonces, llegaron mis padres, mis hermanos, el abuelo y todos me abrazaban y me besaban emocionados. Hasta la señorita Alejandra vino a darme un beso. Y también Daniela, la novia de mi hermano Juan (aunque él diga que no lo es), se acercó, me dio un ramo de flores y me puso una corona de laurel en la cabeza. Salí de la pista como un torero: en andas sobre los hombros de mi padre. Me llevó a recoger mi premio. Fran llegó segundo. Saludamos abrazados, con nuestros diplomas en una mano y las entradas para los juegos de Feria en la otra. Pancho, el avestruz, había llegado tercero. Como no le gustó el resultado, se fue sin pasar por el podio. Peor para él, se perdería el chocolate con churros. 14 La tramp trampa mpa La cafetería Bombón está en una esquina del parque. Es toda de cristal y tiene el techo blanco y rojo. En verano ponen una terracita y todo el barrio se va a tomar algo allí. Dice mi madre que es la cafetería de toda la vida. Una vez, cuando yo era pequeño, mi abuelo me contó que cuando inauguraron el parque, alguien dejó caer un grano de cacao, que vino otro y sin darse cuenta lo pisó. Entonces llegó la lluvia, mojó la tierra, el grano comenzó a crecer, y un día, el cuidador del parque descubrió que en esa esquina había florecido una cafetería. Y como había nacido de un grano de cacao, la llamaron Bombón. –Abuelo, ¿Esa historia te la inventaste tú, verdad? – le pregunté en esa ocasión. –Por supuesto, hijo. Pero, ¿A que sería bonito plantar un grano de cacao en una maceta, y que al florecer diera tazas de chocolate caliente? – me respondió. Y tenía razón. –Dos Chocolates con churros en taza grande para la mesa seis – pidió el camarero – los atletas están hambrientos. Fran y yo sonreímos. Los atletas éramos nosotros. Al llegar a la Cafetería casi nos dio un ataque. No había ni una mesa libre. Estaba llena de gente. Es que el chocolate de allí es el mejor del mundo. Nos quedamos de pie junto a la puerta sin saber qué hacer cuando vino el camarero y nos dijo que la Mesa Seis estaba Reservada para los Ganadores. Al vernos entrar, la gente nos aplaudió. Al principio nos dio vergüenza, pero después saludamos aquí y allá como verdaderos profesionales. Estábamos saboreando los churros empapados en chocolate, cuando vimos llegar a Pancho, el Avestruz, acompañado de sus padres. Ninguno de los tres nos saludó. En realidad, nos miraron por encima del hombro y se sentaron muy tiesos frente al mostrador, muy cerca de nuestra mesa. Pidieron un chocolate doble con nata y churros para su hijo y té con pastas para ellos. En el mercado se comenta que son los vecinos más elegantes y finos que hay en el barrio. Creo que lo dicen porque no pueden ver que el Señor Avestruz, o sea el padre de Pancho, tan distinguido que se cree, pasa la mayor parte del invierno con un moco verde pegado a los pelos de la nariz. Y que la madre de Pancho, que es muy moderna, delgada y que camina como si fuera una modelo, tiene el ombligo lleno de pelusilla. Eso lo sé yo porque estoy a la altura de su ombligo, y como lleva camisetas cortas, pues... lo dicho, que de finos, nada de nada. A mí no me pueden engañar con sus modales de señoritos. Estaba terminando de masticar el último churro cuando Pancho se acercó a la mesa. –Quiero la revancha – me dijo. –Yo no. Te gané en buena ley – respondí. –Te juego un partido a diez penales. El que gane será el campeón absoluto – me propuso. –Dije que no. –¿Y mpor mqué mo dmieñ tiñom am arom? – propuso Fran con la boca llena. –¡No te metas! – le pedí. –¡Calla tú! – me dijo Pancho - ¿Qué dices, idiota? – le preguntó a Fran que estaba terminando de tragar. –Que por qué no tiran diez canastas, como en el baloncesto. Me parece más emocionante. Es que a mí eso del fútbol me parece muy gastado, ¿sabes?, todo el mundo... –¡Basta! El miserable por fin ha dicho algo interesante – sonrió Pancho - Que sean diez canastas. Dentro de quince días, a la hora de gimnasia, en el colegio. –Dentro de quince días será sábado y los sábados no hay colegio, ¡listillo! – le dije. –Pues que sea dentro de catorce – se enfadó - A ver si después del partido te quedan ganas de corregirme. Me hice el ofendido con Fran, y dije que no era justo. Protesté un poco y terminé aceptando. Pancho se fue satisfecho. Había caído en la trampa como un pajarito. ¡Qué tío tan listo es mi amigo Fran! –Te debo una – le dije cuando Pancho estaba lejos. –Me la pagas con otra de choco con churros – me contestó riendo. –Vale. Después de la clase de informática, nos fuimos al gimnasio. Mi clase se había dividido en dos bandos: los que apoyaban al Avestruz, y la gran mayoría que apostaba por mí. El profe de gimnasia sería el juez. Unos minutos después de aclarar las normas del juego se abrió la puerta y comenzaron a entrar alumnos de otras clases. Quién se iba a imaginar que un juego de diez canastas, iba a armar tanto jaleo en el colegio. Hasta la Directora y algunos profes vinieron al gimnasio ese día. Mis hermanos habían hecho un cartel que decía: ¡Todos con Pedro! No era muy original pero me gustó de todas maneras. Las tribunas se dividieron entre los simpatizantes de Pancho y mis fans. Los de Pancho comenzaron a decir versos contra mi tribuna. Los de mi lado les respondieron. Chicas y chicos gritaban y se hacían gestos, de un lado y del otro. Si seguían así, el partido terminaría a los golpes. Fran estaba en primera fila, serio. Parecía que no se enteraba de nada. De vez en cuando se comía las uñas. Decidí no mirar ni escuchar a nadie porque me ponía nervioso. El último en entrar fue el conserje. Cerró la puerta. El profesor de gimnasia hizo sonar el silbato pidiendo silencio. –¡Por favor! ¡Por Favor, silencio! Los ánimos se fueron calmando. –Me parece muy bien que hayáis decidido acompañar a vuestros compañeros en este juego – dijo – pero esto no es un circo, sino deporte. Podéis animar a vuestro favorito siempre y cuando seáis respetuosos. Si escucho algún comentario fuera de lugar o noto alguna actitud agresiva, desalojaré el gimnasio. ¿Está claro? Quedaron todos en silencio. –Vosotros dos, acercaos – nos llamó el profe -. Ya conocéis las reglas. Tiraré una moneda para ver quién comienza. ¿Listos? –¡Listos! – respondimos. –¡Qué gane el mejor! Tiró la moneda. Mientras miraba a la moneda dar vueltas en el aire, me acordé de lo que me había dicho mi abuelo antes de salir de casa: “Usa tus ventajas, Pedro. Usa el ingenio para desconcertar al oponente. Pero sobre todo, disfruta del juego...”. El primer saque fue para El Avestruz. Encestó sin rozar el aro. Después me tocó a mí, que fallé para alegría de los amigos de Pancho que comenzaron a gritar y a cantar. Me zumbaba la cabeza. Hice un esfuerzo y volví a concentrarme. Comencé a jugar sin prestar atención a las tribunas. Pancho hizo picar la pelota. Se la quité en el segundo rebote. Con el balón en mi poder intenté acercarme al aro. Pancho quiso robármelo pero no pudo. Desde que quedamos para jugar ese partido estuve entrenando varias horas al día con mis hermanos. Con ellos aprendí a esquivar, burlar y pasar la pelota por debajo de los brazos o entre las piernas de mis adversarios. A medida que avanzaba el partido, El Avestruz se iba poniendo más agresivo e intentaba dejarme fuera de juego. De todas maneras, conseguí nueve canastas. Pero en un descuido, El Avestruz me quitó el balón y ¡zas! Otra cesta a su favor. ¡Estábamos empatados! De pronto todos los allí presentes dejaron de gritar. Sentí que me sudaban las manos. “Tengo que imaginar que estoy en el patio de casa, como me dijo el abuelo...” – pensé. Cogí el balón y comencé a rodar. En el gimnasio el silencio era absoluto. Pancho se me puso delante. Lo esquivé con un giro cerrado. Avancé unos metros y sentí que intentaba cogerme de la camiseta. Giré mis ruedas con más velocidad. Por el rabillo del ojo lo vi venir. Seguí acercándome hacia el aro. Esperé a tenerlo cerca y... ¡tiré la pelota! El Avestruz, al ver mi jugada estiró su brazo con clara intención de desviar el balón y evitar el tanto. Rozó la pelota con la punta de los dedos y... en la desesperación, se enredó en sus piernas dando de nariz en el suelo. La pelota hizo un semicírculo perfecto y entró limpiamente en el aro. –¡DOBLE! – gritó el profe. –¡DOBLE! – gritaron todos los de mi tribuna. Lo que decían a gritos los hinchas de Pancho no lo puedo repetir porque si se entera mi madre, seguro que me corta la lengua. Me quedé quieto observando la canasta. ¡No lo podía creer! ¡Había conseguido encestar la décima! Me temblaban las manos. Miré hacia la tribuna y vi que mis compañeros estaban bajando como hormigas hacia la cancha. Venían hacia mí corriendo. Quise salir de allí, pero no fui lo suficientemente rápido. Llegaron todos a la vez, me tocaban, me abrazaban, me daban golpes en la espalda. ¡Me estaban haciendo puré! No sé cómo pero el profe consiguió apartarlos de mí. Entonces vi a la directora y a la Señorita Alejandra sonriendo. Me felicitaron y dijeron que estaban orgullosas de ambos. ¡Cómo si El Avestruz las pudiera escuchar! ¡Se había esfumado y no lo encontraron por ninguna parte! Lo que más me sorprendió es que a la salida del cole estaba Daniela, la novia de mi hermano Juan, y otras chavalas de su clase, esperando para saludarme. Daniela me abrazó y me dio un beso. Las otras, ¡me pidieron autógrafos! Los de mi clase me miraban con cara de bobos. Es que son guapísimas, y están en sexto. 15 Catorce días más tarde Varias semanas después del gran partido en el colegio aún seguían comentándolo. Yo estaba feliz, pero al final, me cansé de tener que contar siempre las mismas cosas en todas partes. En casa no era así. Los comentarios duraron lo suficiente como para dejarme claro que estaban orgullosos de mí, y que me merecía haber ganado porque me había esforzado para lograrlo. Punto y aparte, como dice mi padre. Una tarde sonó el teléfono y atendió Leo. –¿Sí? –... –Sí, es aquí. –... –No, soy Leo, el hermano. Le paso con mi madre. –... –¡MAMÁ! Mamá dijo que atendería desde el dormitorio. Habló mucho rato y después llamó a mi padre. Leo nos dijo que no había entendido muy bien quién era el que llamaba, pero que había preguntado si estaba hablando con la casa de Pedro Santos González, que soy yo. Y que después pidió para hablar con una persona mayor. Mi hermano Leo es mayor pero no tanto como mi madre. –Mamá, ¿De qué quería hablar contigo ese hombre? – le pregunté más tarde. –Cuando venga tu padre hablamos. ¿Puedes llamar al abuelo e invitarlo a cenar? –Pero hoy es jueves – le recordé. Mi abuelo los jueves se reúne para jugar al Mus con sus amiguetes. –Dile que es una excepción, cariño. –¿Tiene que ver con...? –Pedro, lo llamas y le dices lo que te comenté. Ya te enterarás cuando llegue el momento. Pero sí, tiene que ver con la llamada y contigo – me respondió. Y se metió en la cocina. ¿Por qué las madres siempre andan con misterios? A la hora de la cena estábamos todos, incluyendo al abuelo. Mi madre sirvió la comida y recién a los postres dio la noticia. –Esta tarde llamaron de una Fundación que tiene un programa de entrenamiento para deportistas con minusvalías. Preparan para la competición profesional... me preguntaron que si estábamos interesados en que te dieran una beca, Pedro. Le respondí que eso tenías que decidirlo tú. Me quedé a cuadros. En primer lugar no tenía ni idea de lo que era una Fundación; tampoco sabía lo que era un “programa de entrenamiento”; lo de los deportistas con minusvalías, sí que lo sabía. Pero lo de la beca… eso, tampoco sabía para qué servía. Así que no podía decidir nada porque no había entendido casi nada. Juan me vio la cara y me dijo: –Los de las Fundaciones son personas que tienen mucho dinero y a veces lo usan para ayudar a los más necesitados, Pedro. ¡Qué pasada, chaval! ¡Una beca de atleta! –¡No lo líes, Juan! – Lo regañó mi madre - Pedro, querido, ese señor llamó para ofrecerte la posibilidad de que puedas entrenarte, aprender y cuidarte como un verdadero atleta; estarás rodeado de técnicos y entrenadores profesionales… esta Fundación se hará cargo de todos los gastos, podrás prepararte para cumplir tus sueños, hijo. Ese Señor dijo que creen que tienes un gran futuro, Pedro…, creen que en unos años podrás participar en los Juegos Paralímpicos, hijo… ¡Estamos todos tan orgullosos de ti, Pedrito!... A medida que mi madre hablaba, fui entendiendo y se me iba haciendo un nudo en la garganta. Una beca... me daban una beca para entrenar... iba a ser un deportista profesional... un atleta… iba a... –¿Qué dices, hijo? - preguntó papá sonriendo – ¿Les decimos que sí, o prefieres dejarlo para más adelante? –Yo… no lo sé... – contesté y me puse a llorar hasta que me colgaron los mocos. –Pero, tío, hay que ver lo flojo que eres – se quejó Juan -. ¡Le dicen que le dan una beca para hacer lo que quiere y se pone a llorar! ¡Yo estaría dando saltos de alegría! –¡Déjame en paz! – dije. Y me fui a mi dormitorio. No tenía ganas de hablar con nadie. –¿Puedo pasar? Abuelo entró sin esperar respuesta. Yo seguía llorando. Me dieron ganas de decirle que se fuera, que me dejara en paz, pero no pude. ¡Me sentía tan triste! –Pedro, hijo. No te apures. No tienes por qué decidir nada ahora… –Ya lo decidí – le dije-. Voy a decir que no. –Mmmm… me parece bien. Es exactamente lo que yo haría de estar en tu lugar. –No es cierto. Tú dirías que sí. –Depende. Si me pusiera a pensar en que podría fallar, diría que no. Después de haber ganado dos veces… si pierdo alguna vez… ¿Qué dirían mis amigos? ¿Y mi familia? Se desilusionaría. ¿Cómo me mirarían en el colegio? Creo que no lo soportaría, ¿sabes? En ese caso, diría que no, por supuesto. –Claro. –Pedro, ¿Has estado pensado en eso, verdad? –¿Y quién no? –¿Y tus sueños de ser deportista? –Da igual, abuelo. Ya me saqué las ganas de correr… –¿Y las ganas de competir? ¿Y la alegría de hacer lo que más te gusta, hijo? –No te entiendo. –¿Seguro? Me encogí de hombros y bajé la cabeza. Por primera vez quise que el abuelo estuviera bien lejos de mí. –Aún recuerdo la noche en que naciste, Pedro. ¡Cómo llovía! –Y al otro día salió el sol… ya me conozco esa historia. –¿También recuerdas lo que había detrás de la ventana? Sí, me acordaba. Abuelo siempre me decía lo mismo: “Ahí afuera está el mundo, Pedrito”. –A través de la ventana, hijo, puedes ver el mundo. Y es todo tuyo. –Abuelo… Tengo mucho miedo. –Lo sé, Pedro. Yo también. No es malo tener miedo. Pero el mundo sigue ahí afuera, esperándote. No debes renunciar a él. Si es tuyo, es tuyo. Con miedo o sin él. –¿Vendrás conmigo a los entrenamientos, abuelo? –A veces, sí. Otras, no. Como siempre. –Te quiero, abu. –Yo también te quiero. Algún día, cuando sea grande, entenderé todo lo que me dice el abuelo cuando se pone serio. Me soné la nariz. Volví al comedor y le dije a mi padre que aceptaba la beca. Al otro día fuimos hasta la Fundación, que resultó ser una casa enorme que olía a cera y con ascensores gigantes que decían “Buenos Días” y “Hasta luego”. El señor que nos atendió, nos contó que la dirección de mi colegio había enviado una carta y documentación sobre mí. Las carreras, mis notas del cole, todo. Y que habían pedido que me tomaran en cuenta para una beca deportiva. Que una comisión estudió mi caso y que sin lugar a dudas merecía una oportunidad para formarme... y bla, bla, bla. Todas esas cosas que dicen los adultos cuando se hacen los importantes. Después nos explicó en qué consistía la beca, lo de los exámenes médicos y también nos mostró el gimnasio, la piscina cerrada y el resto de las “instalaciones”. Yo me sentía como si fuera un jugador de primera división conociendo la sede de su nuevo equipo. Al terminar la reunión estábamos súpercontentos. Papá propuso que comprásemos pastelitos de chocolate y crema para llevar a casa y festejar con Leo, Juan y el abuelo. Mamá estuvo de acuerdo. Cuando llegamos a casa dijo que en lugar de comerlos en la cocina lo haríamos en la salita, porque era un día especial, y que a ella no le importaba nada que pudiéramos ensuciar la mesita de laca. Eso sí, le puso un mantel de hule y encima otro de tela “por si acaso”. –No te preocupes que si se ensucia yo la limpio, mami – le dije para tranquilizarla. Ella sonrió con cara de alivio, encantada de que yo me ocupase personalmente de su mesa preferida. Es verdad que cuando recién la compraron pensé que era una porquería inútil o algo parecido. Con el tiempo me di cuenta de que sin ella en la salita, mi vida sería muy aburrida. Es que mamá la puso justo delante del sofá grande. Y en el sofá grande se sientan Juan y Daniela. Allí se pasan las horas dándose besos sin enterarse de nada. Dicen que se juntan para estudiar, pero ¡qué va!, si siguen así van a perder el curso. Mi abuelo dice que es normal lo de los besos. Yo creo que a él todo lo que hacemos sus nietos le parece normal o divertido. Aunque ayer por la tarde no le divirtió nada lo que yo estaba haciendo. –¿Otra vez sacando brillo a la mesa, Pedro? – me preguntó abuelo al entrar en la salita y verme sacándole brillo a la mesa. –Sí… – dije, y sentí que me ardían las orejas. Juan y Daniela que estaban besándose en el sofá, saludaron al abuelo y continuaron como si nada. –La mesa está lo suficientemente limpia – me dijo–. Ven conmigo. –¿Ahora?... – protesté. Me miró. –Sí, abuelo – dije y salí pitando. ¡Me había descubierto! Estaba seguro. ¡Con la cara que me puso…! Me hizo un gesto con la cabeza. Le seguí. En la cocina estaba mi madre preparando la merienda. –¡Vaya, lo has encontrado! Pedro, ¿dónde te habías metido?– dijo mamá. –En la salita, limpiando – comentó el abuelo. Yo no dije nada. –Te lo dije, papá. Pedro está muy participativo. –Mmm, ya lo he visto. –Está cada día más colaborador. ¿Verdad, hijo? Puse cara de santo y sonreí. –Fíjate, papá – siguió hablando mi madre sin darse cuenta de que mi abuelo tenía el ceño muy fruncido – que desde que se enteró de mi problema de espalda, y sin que nadie le pidiese nada, pasa el paño a la mesa de la sala. ¡Mi mesa nunca ha estado tan brillante! ¿Verdad? Cuánto más hablaba mi madre, más serio se ponía mi abuelo. Supe que en cualquier momento abriría la boca para contarle a mamá lo que había descubierto, y entonces yo, estaría frito. ¿Qué diría mi madre si se enterase de que en el brillo de la mesa, yo le miraba las bragas a la novia de mi hermano? Mejor que siguiera pensando que mi esmero en pulir la mesita era para que ella no se agachase, ¿no? Me puse nervioso. Cerré los ojos y tragué saliva. “¡No me descubras, abuelo! Pensé - Te prometo que no volveré a entrar en la sala cuando estén ellos.” Al abrirlos, me encontré con la mirada de mi abuelo fija en mí. Me observó un momento, asintió con la cabeza y comentó: –Es verdad, Lucía. ¡Hay que ver cuánto se esmera Pedro para que a ti no te moleste la espalda! Me guiñó el ojo y sonrió. Menos mal que al abuelo y a mí nos gusta tener nuestros secretos. FIN Este libro fue distribuido por cortesía de: Para obtener tu propio acceso a lecturas y libros electrónicos ilimitados GRATIS hoy mismo, visita: http://espanol.Free-eBooks.net Comparte este libro con todos y cada uno de tus amigos de forma automática, mediante la selección de cualquiera de las opciones de abajo: Para mostrar tu agradecimiento al autor y ayudar a otros para tener agradables experiencias de lectura y encontrar información valiosa, estaremos muy agradecidos si "publicas un comentario para este libro aquí". INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS DEL AUTOR Free-eBooks.net respeta la propiedad intelectual de otros. Cuando los propietarios de los derechos de un libro envían su trabajo a Free-eBooks.net, nos están dando permiso para distribuir dicho material. A menos que se indique lo contrario en este libro, este permiso no se transmite a los demás. Por lo tanto, la redistribución de este libro sín el permiso del propietario de los derechos, puede constituir una infracción a las leyes de propiedad intelectual. Si usted cree que su trabajo se ha utilizado de una manera que constituya una violación a los derechos de autor, por favor, siga nuestras Recomendaciones y Procedimiento de Reclamos de Violación a Derechos de Autor como se ve en nuestras Condiciones de Servicio aquí: http://espanol.free-ebooks.net/tos.html