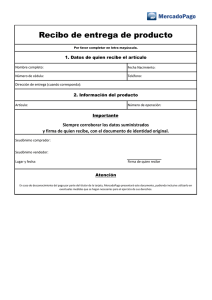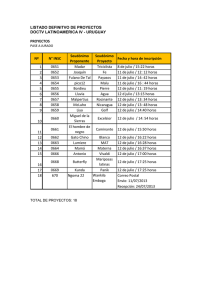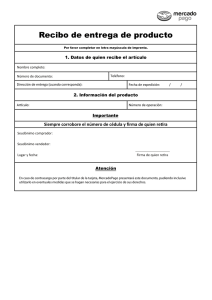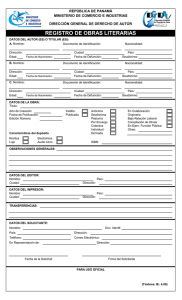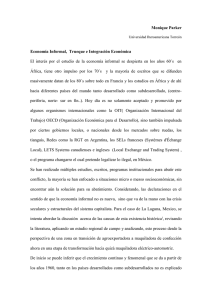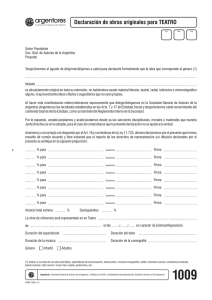cuentos ganadores en el xxv concurso nacional universitario de
Anuncio

Seudónimo: Ramiro CUENTOS GANADORES EN EL XXV CONCURSO NACIONAL UNIVERSITARIO DE CUENTO CORTO Y POESÍA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ANIMALES DESORIENTADOS Óscar Daniel Campo Becerra Seudónimo: Ramiro 1. Animales desorientados Recogen el circo un domingo por la noche. La pequeña caravana de furgones y camiones de carga sale temprano de la ciudad. Saborean en silencio el éxito de la temporada. Los interceptan cuando todavía no se acostumbran al paisaje de la carretera. Una columna de hombres armados y vestidos de camuflado requisa los vehículos. Los empleados del circo se asustan. Faruk trata de explicar que no llevan con ellos el dinero de las ganancias. A cambio, juntan objetos de valor (joyas, atuendos, maquillaje, candelabros). El comandante se sonríe cuando revisa el montón que le entregan. ¿Qué puede hacer él con esas pendejadas? Faruk empeña su palabra y dice que desde la próxima ciudad de la gira enviará el dinero que falta. En medio de las protestas, el comandante da la orden de abrir las jaulas de los animales para dejar claro que habla en serio. Los hombres armados se divierten retando las fieras, saqueando los furgones, rompiendo los candados. Se alejan en fila y desaparecen en la espesura de la vegetación que rodea la montaña. Bajo las órdenes histéricas de Faruk, los empleados del circo se apuran a recomponer el desorden. Una comisión de domadores y ayudantes reúne los animales que han salido a explorar las inmediaciones. Entonces oyen los primeros disparos. Las balas vienen de la montaña y ahuecan las latas de los furgones. Apurados, cierran las compuertas de los camiones y huyen. No se sienten a salvo hasta varios kilómetros más adelante, cuando cambia el paisaje de vacas flacas, empantanadas en el fango caliente, a un ganado felpudo y de cachos cortos. Paran en un descampado junto a un restaurante. Mientras los demás comen o buscan un trago, Faruk hace control de daños. Vidrios quebrados, escenografía echada a perder. Pero los animales están a salvo. Encuentra durmiendo al león desdentado, a los activos tigres de Bengala que miran desafiantes, a la pantera negra cuyo rugido no oye hace tiempo. De repente, sin ninguna explicación, Faruk se siente inquieto. Deshace sus pasos. Se acerca al león, lo llama por su nombre, golpea los barrotes, lo pica con un palo. No se despierta. Llama al domador. Abren la jaula, rodean al animal con desconfianza, lo revisan. El orificio de bala está justo detrás de la melena. El domador se impresiona y va a avisar a los demás. Faruk se deja caer en el piso del furgón, al borde del llanto, respirando con dificultad. Cuando los demás llegan, Faruk está tirado bocarriba. El domador se lleva las manos a la boca. Alguien emite un quejido. Se acercan a él, lo llaman por su nombre, lo pican con un palo. Seudónimo: Ramiro 2. Pulgarse Ocurrió la noche de un 20 de junio. Martes, me acuerdo. Tenía una cita más tarde y había que alistarse rápido. Me agaché para echarme talcos en los pies y advertí rampantes los pelitos en los pulgares. Creo que entró una correntada de aire por la ventana (vivía en ese entonces en un piso nueve) y los hizo bailar de forma grotesca. Experimenté un asco profundo. Fui al baño a buscar la máquina de afeitar y la pasé con cuidado. La primera impresión me dejó satisfecho. Continué vistiéndome y cuando terminaba de abotonarme la camisa, en mi cabeza se formó la imagen clara de los bulbos negros y espesos que todavía quedaban en los pulgares. Me quité los zapatos, las medias. Ahí estaban. Era como si hubieran empezado a crecer de nuevo. Entré en pánico. Llamé a la tienda y pedí un domicilio. Para completar el pedido, tuve que incluir leche, una botella de agua y un paquete de papas fritas. Esperé dando vueltas en la sala y mirando por la ventana el cielo sin nubes. Pero eso no fue suficiente. Rebusqué en los cajones y encontré unas pinzas pequeñas. Con toda mi falta de elegancia, traté de jalar los rústicos pelitos que crecían rabiosos como la maleza en los edificios abandonados. El timbre me hizo brincar y alcancé a hacerme daño con la punta de las pinzas. Sin duda, este no era el método más efectivo. Afanado, corrí al baño, me limpié con alcohol las goticas de sangre. Le abrí al domiciliario, verifiqué que estuvieran las cuchillas. Cerré la puerta, volví al cuarto, apoyé el pie en el borde de la cama para maniobrar mejor. En la primera pasada, no logré conmover la apariencia del vello gordo y recortado. Traté otra vez y una más, sin éxito. Miré la hora. Me impacienté. Volví con la cuchilla pero ahora hice más fuerza y vi cómo la piel se enrojeció y el pelito incipiente pareció retroceder. Entonces junté las dos manos y apreté con más energías. Sentí primero el calor de la carne abierta y después la felicidad de ver cómo desaparecía por completo los punticos negros. Pasé una vez más la cuchilla para asegurarme y luego repetí el procedimiento en el otro pie. Llené de alcohol un montón de algodones y con eso me vendé los pulgares. De repente estaba tranquilo y aliviado. Fui a la sala mientras paraba de sangrar. Abrí el paquete de papas fritas. Miré de nuevo por la ventana. En algún lugar de la ciudad alguien me esperaba ya en ese momento. Entonces, cuando quise llevarme una papa a la boca, advertí en el reflejo del vidrio unos vellos largos, flacos, inesperados, que se mecían en los dedos de la mano. Seudónimo: Ramiro 3. Las oficinas del infierno Esta historia la contó un viejito sentado en el puesto de adelante del bus. No supe quién era, ni cómo se llamaba y, como hablaba pasito, me inclinaba con disimulo para oírle mejor. Cuando llegué al trabajo escribí algunas notas, luego no fuera a olvidarme. No he encontrado en los libros que he leído ninguna referencia a este relato, por eso me animo a transcribirlo: “La mujer llega a su primer día de trabajo como contable en una empresa prestigiosa. Se trata de uno de esos edificios de oficinas de Chapinero, que no pueden darse el lujo de cerrar a ninguna hora. El jefe de personal la recibe y comienzan un recorrido por las instalaciones. La mujer está entusiasmada por el sueldo y porque el proceso de selección ha sido arduo. Aquí cada esclavo debe ganarse su alma, dice el jefe de personal. La mujer se ríe, no entiende ese tipo de humor sofisticado, piensa. Se pasean por el primer piso, el jefe de personal explica los horarios, las horas extras de los fines de semana, la fecha de pago. Entonces propone subir para que ella conozca por fin su nuevo lugar de trabajo. Ya en las escaleras los alcanza un fuerte olor a café de greca. En el segundo piso, empujan la puerta enorme de la entrada, pesada y ruidosa como la de una iglesia. La mujer abre los ojos y desencaja la boca. Su cubículo está allí, al final del pasillo, dice el jefe de personal, mientras avanzan por entre un montón de gente concentrada en la pantalla del computador, doblada por el cansancio, los ojos inyectados de sangre. No se oye más que el rumor constante de las teclas del computador. El espacio se ve apretado y algo incómodo, dice el jefe de personal cuando se acercan al cubículo desocupado, pero confíe en que estarán atentos a su desempeño, si le va bien, pronto podríamos conseguirle un lugar cerca de la ventana que da al parque o, por qué no, un ascenso al tercer piso, donde además mejora la alimentación, no se preocupe: desde arriba nos están vigilando para que no haya injusticias. El jefe de personal se sonríe pero la mujer ha empezado a retroceder, nerviosa. El jefe de personal no deja de sonreírse, ni siquiera cuando ella sale corriendo, en la salida la retienen dos hombres y la arrastran hasta su cubículo, el jefe de personal le muestra el contrato de trabajo que ha firmado, las cláusulas de permanencia, y la nota en la que se afirma el carácter irrompible del documento, la mujer grita vencida. Seudónimo: Ramiro 4. Presunto Franklin Tendría 14 años cuando me atreví a invitar a salir a la empleada del servicio. Era una mujer lenta, de cara pálida, que mi mamá no paraba de regañar en las noches, cuando volvía del trabajo. Un día la empleada me sirvió el almuerzo y yo le pedí que se sentara conmigo. Nos estuvimos callados un rato, hasta que me puse a mirarla serio y le dije sin demorarme que debíamos ir a chismosear la feria que habían instalado en el barrio contiguo, yo la invitaba con mis ahorros. A mí me asustó el gesto de ella porque pensé que iba a reírse. Nunca he entrado a una casa del terror, dijo por fin. Esa tarde, el encargado nos rompió los tiquetes con indiferencia. Las calles de la feria estaban desocupadas en ese horario vespertino pero yo me imaginaba observado por una multitud de hombres envidiosos que me veían pasar y se apartaban. Tal vez movido por esta idea, me atreví a tomarle la mano. Encestamos balones de básquet, montamos en una solitaria barca de Marco Polo, la perseguí en la pista de los carritos chocones, nos compramos un algodón de azúcar. Me parece que se sintió un poco apenada porque yo gastara, de modo que pagó la entrada a la Casa del Terror. Agarrados de las manos empezamos a recorrer los salones con brujas enclenques, cámaras de humo y dráculas desdentados. En una de las secciones, se había descompuesto el fantasma, de suerte que oímos la risa macabra de un espectro que nunca apareció. Traté de apurar el paso porque me dio pena ajena, pero me di cuenta que la empleada se había quedado quieta. La volteé a mirar y ella tenía la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué extrañado, le toqué el hombro, esperé su reacción, le acaricié una mejilla, esperé de nuevo, parecía de acuerdo, luego por fin le tomé la cara con las dos manos (había ensayado este movimiento la noche anterior). Usé mi mejor expresión de dulzura para acercármele un poco y entonces ella se puso a llorar. No supe qué hacer. Seguía con mis dos manos en sus mejillas, la miraba comer con rabia lo que le quedaba de algodón, moviendo la cabeza hacia los lados como diciendo que no, repitiendo un nombre que yo no entendía (algo semejante a Franklin). Tuve un fuerte impulso de golpearla. Cuando salimos de la casa del terror, había empezado a caer la tarde. Volvimos a la casa en silencio. Antes de entrar la empleada partió el palito del algodón y lo botó lejos. Franklin, volvió a repetir, apretando los dientes. Yo venía detrás y me quedé mirando un instante la madera rota en la suciedad de la calle. Oí la cerradura de la casa y me di vuelta. Cuando regresó mi mamá, la empleada parecía la mujer insípida de siempre. Seudónimo: Ramiro 5. Home Theater Le dan ganas de escribir. Apaga el televisor y busca encima de la mesita de noche el block de hojas amarilla y un lapicero. Se apoya en sus piernas juntas y enfermas, por lo que la letra le sale más torcida de lo habitual. Garabatea frases sin sentido, pedazos de canciones, posibles estados de Facebook. Después, se le ocurre el argumento de una historia: se trata de un hombre que llega a su casa al final de la jornada, entra y, sin saludar a su madre postrada por la vejez en unos de los cuartos del fondo, se sienta a ver televisión en el sofá del que ya no podrá levantarse. Es una buena imagen de su vida en el último mes, aunque poco convincente. Le da vueltas al asunto, luego escribe: “El movimiento de anclaje se iniciará una noche sin lluvia, sosa, indiferente, que entrará por la ventana y no hará ruido cuando acabe de acostarse en la sala. Él apoyará la espalda en los asientos del sofá, la cabeza inclinada sobre los brazos de madera del mueble. Justo en el momento en que su pierna derecha venga a alinearse con la otra, instalada y en reposo, y junte sus manos encima del pecho, podrá declararse oficialmente encallado en el sofá de su propio apartamento. Entonces, el inanimado televisor abrirá su imagen en respuesta al estímulo electrónico largado desde el control remoto, por su parte, bien encajado en la cavidad de las manos juntas. Las paredes de la sala proyectarán un juego de sombras frenéticas, copia imprecisa, borrosa, del cuadrado de luz que para aquel momento ya se lo habrá tragado a él, arrojado, huérfano, a la programación arbitraria de quinientos veintiocho canales de los que ya no podrá librarse”. La lee de nuevo y le fastidia el exceso de lirismo en el que cae con frecuencia, arruga la hoja y la tira al piso. Se recuesta, el cuarto está en silencio, recuerda al hombre atrapado en su sofá y se pone a pensar en las consecuencias: va a dejar de ir al trabajo, de contestar el teléfono, no volverá a comer ni a recordar a su mamá en uno cuartos del fondo, con el tiempo el cuerpo del hombre reducirá al límite sus funciones cerebrales (un computador hibernando, piensa): bajará de peso con rapidez, sus carnes se van a adherir al mueble, los ojos dilatados por la actividad de la pantalla encendida. La historia acaba cuando el hombre, sin poder comprender muy bien de qué se trata, escucha los aullidos de su madre que, afligida de dolor y de hambre, ha venido a morirse en el centro de la sala. Se le ocurre desarrugar el papel y seguir escribiendo, pero anticipa una frustración y un fastidio semejantes a los de hace unos minutos. Deja el block a un lado y enciende la tele.