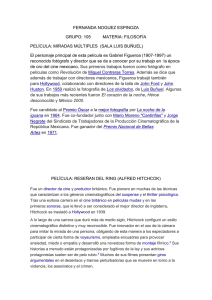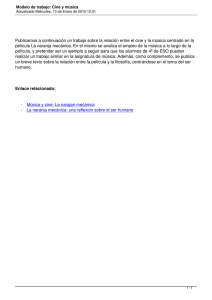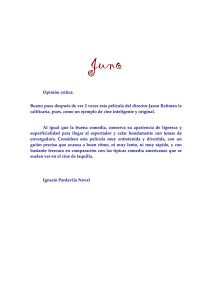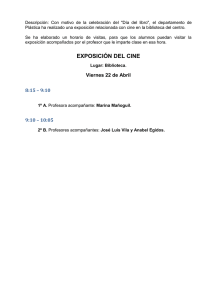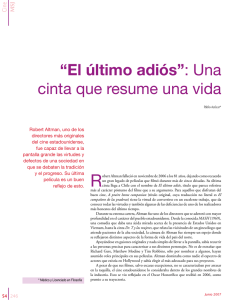EL JUEGO DE HOLLYWOOD En el círculo se confunden el principio
Anuncio

EL JUEGO DE HOLLYWOOD En el círculo se confunden el principio y el fin. Heráclito de Efeso El problema más importante que podría haber tenido “El juego de Hollywood” (The player. 1992) es que, arrancando con un principio sencillamente magistral y terminando con uno de los finales más ácidos, sarcásticos y crueles de la historia del cine; la parte central de la película no hubiera estado a la altura. Pero Robert Altman, al comienzo de la última década del siglo XX, estaba en estado de gracia y toda su “The player” es una obra maestra repleta de hallazgos, matices, homenajes, ironía, crueldad, clarividencia y subjetiva objetividad. Es un lugar común decir que sólo los niños y los borrachos dicen la verdad. ¡Y los veteranos, a veces! Porque, a sus más de 65 años de edad y con una sólida filmografía a sus espaldas, Altman se pudo dar el lujo de filmar una película a través de la que soltar todo el vitriolo acumulado contra una industria, la del cine, que de artística ya tiene poco. Más bien nada. ¿Cómo deciden los estudios qué películas filmar, apenas diez o doce al año, de las decenas de miles de propuestas que reciben por parte de todo tipo de escritores, visionarios, productores y demás fauna que pulula por Hollywood y sus aledaños? De eso va la película de Altman. Bueno, de eso y de muchas más cosas. Como de la ambición. Como concepto. La ambición en bruto. Y las ambiciones. Concretas y determinadas. Obstinadas. Y de los celos. Y de las novísimas fórmulas de gestión empresarial, del mundo de los altos directivos y las altísimas finanzas, de los tiburones, tigres, corderitos y demás fauna que reina en los despachos. Y de los sueños. Sueños cumplidos, rotos o aún por romper y traicionar. Pero empecemos por el principio. Para disfrutar en toda su magnificencia del portentoso arranque de “The Player” conviene ver, antes, el principio de “Sed de mal” (Touch of evil. 1958), de Orson Welles, posiblemente el cineasta que, junto a John Ford y Alfred Hitchcock, más ha influido en las siguientes generaciones de cineastas. Como homenaje a una de las grandes obras maestras de Welles, Robert Altman arranca su película con un único plano secuencia de ocho minutos de duración que no sólo sirve para mostrar los títulos de crédito, sino que aprovecha para presentar a todos los personajes y el espacio en que se va a desarrollar la trama del filme: los ejecutivos que trabajan de un estudio de cine de Hollywood. Ocho minutos primorosamente trenzados en que la cámara filma sin parar, recorriendo 250 metros, entrando y saliendo de despachos y edificios, siguiendo y abandonando a diferentes personajes de la película y aprovechando para introducir en la trama el elemento distorsionador que hará arrancar la historia: la postal amenazadora que recibe Griffin Mill (Tim Robbins), uno de los altos directivos del estudio, enviada por un guionista anónimo al que, seguramente, no devolvería una llamada para darle respuesta sobre su trabajo. A partir de ahí, la película cuenta las reuniones de trabajo y la vida doméstica (si tal es posible en California) de la gente que, en la década de los 80, convirtió el cine en una ensalada de músculos, tiros, sexo y finales felices. Un cine en el que sólo contaba el éxito en taquilla y en el que cualquier veleidad artística era cínicamente despreciada. Así, cuando los directivos escuchan una idea para un guión, la pregunta que inmediatamente hacen es: - ¿Qué estrella la protagonizará? De hecho, para felicitar la comprensión de las propuestas y permitir que los ejecutivos las visualicen de la forma más sencilla posible, sus ayudantes las resumen en frases plagadas de títulos de películas anteriores y actores famosos, demostrando que cualquier rapto de originalidad, en Hollywood, es casi sinónimo de la peste bubónica: hayque replicar clichés que han funcionado, con levísimas modificaciones, para cosechar un éxito de taquilla. Ejecutivos que, por supuesto, en su vida han visto un clásico del cine y para los que una película en blanco y negro es una reliquia de un pasado lejanísimo, muerto y enterrado. Y así va transcurriendo la vida de Mills. Amenazado por un guionista misterioso y, a la vez, por un competidor que le puede quitar su puestazo en el estudio. Entonces, como le ocurría al protagonista de “La hoguera de las vanidades” (¡qué gran Amo del Universo hubiera sido Robbins!) un estúpido accidente hará que su vida se convierta en una pesadilla. Como si fuera el protagonista de alguna de sus propias producciones. Hasta llegar a un final que, como lo describimos anteriormente, es uno de los más salvajes y corrosivos de la historia del cine, digno de aparecer en cualquier antología de Grandes Desenlaces de No Menos Grandes Películas. Paradojas de la vida: el éxito de “The player” fue brutal y reactivó la filmaría otra obra maestra, un prodigio de montaje: “Short cuts”, basada en los cuentos de Robert Carver. Tres horas de puro cine. Ironías de la vida, ahora: Altman consiguió que decenas y decenas de los actores más famosos del cine de los ochenta y los noventa se interpretaran a sí mismos en deliciosos y demoledores cameos. De hecho, el extraordinario final de “El juego de Hollywood” juega con la iconografía de dos pesos pesados del cine que aún siguen siendo muy taquilleros: Julia Roberts y Bruce Willis. En 1994, Altman intentó repetir el éxito de “The player” con “Prêt-à-porter”, metiendo su afilado bisturí en el mundo de la moda y utilizando de nuevo su pedigrí para conseguir que las modelos y los modistos del momento se interpretaran a sí mismos. Y, aunque tiene imágenes muy potentes, el director no consiguió recrear la atmósfera parisina de las pasarelas de la misma forma que ese Hollywood que tan bien conocía. En buena parte, por haberlo sufrido en sus carnes. Actualmente, la cadena de televisión HBO emite una serie, “El séquito”, sobre el mundo del cine, más divertida y menos corrosiva que la película de Altman, pero que muestra igualmente los entresijos del Hollywood contemporáneo y las grandezas y miserias de sus protagonistas. Con la particularidad de que también son numerosos los cameos de personalidades del cine que, como James Cameron, Martin Scorsese, Dennis Hopper o Matt Damon, se interpretan a sí mismos, en pariciones repletas de buen humor y buen rollo. ¡El cine, infatigable Fábrica de Sueños! .