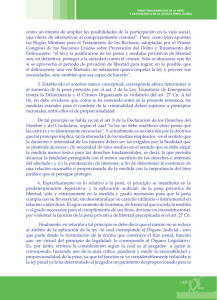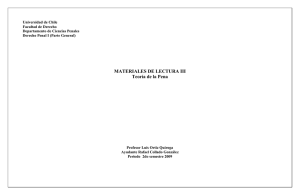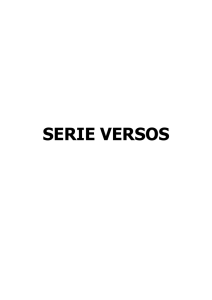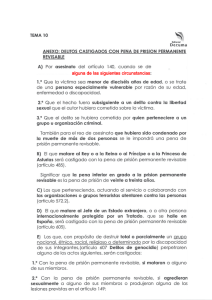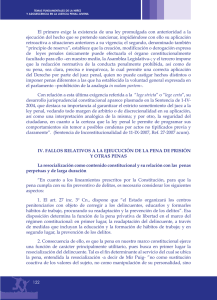Voces: DERECHO PENAL ~ PROCEDIMIENTO PENAL ~ PENA
Anuncio

Voces: DERECHO PENAL ~ PROCEDIMIENTO PENAL ~ PENA ~ PENA DE MUERTE ~ PENADO ~ DERECHO COMPARADO ~ DERECHOS HUMANOS ~ LEY ~ LEY APLICABLE ~ COERCION PENAL Título: La pena capital o pena de muerte. Introducción al tema Autor: Caraballo Delgado, Héctor Cita Online: UY/DOC/400/2009 Ads. Prof. Asc. de Derecho Penal Introducción En el comienzo del siglo XXI es posible afirmar que: "nunca en toda la Historia ha habido tantas personas razonablemente instruidas y colectivamente armadas con una tan increíble extensión de conocimiento".(1) Sin embargo el Profesor R. J. Rummel estima que durante el siglo XX desde sus comienzos, "los Estados han matado a ciento setenta millones de sus propios ciudadanos"(2) incluyendo en ellos a la extinta Unión Soviética, China comunista, los nazis alemanes, Turquía , el régimen de Pakistán y de Tito. El progreso tecnológico, el avance del conocimiento en busca de los mejores niveles de vida de la humanidad, encuentra la contraparte en la crueldad y brutalidad de la guerras civiles, regionales y mundiales, que produjeron millones de muertos. Se ha estimado que desde los orígenes de la humanidad hasta el siglo XX desde, las matanzas a manos del Estado, incluyendo las cruzadas cristianas y las cacerías de esclavos en Africa totalizaron "unos ciento treinta millones de personas" ¿Por qué tanta barbarie en el siglo? se pregunta el Profesor Rummel y responde "porqué no había tanta concentración del poder". A inicios del siglo, el 27 de junio de 1905, se presenta el dictamen de la Comisión de Legislación en el proyecto sobre "abolición de la pena de muerte" con las firmas de José Batlle y Ordoñez y Claudio Williman. En la Ley N° 3.238 de 23 de setiembre de 1907 en el artículo primero dice: "Queda abolida la pena de muerte que establece el Código Penal. Queda igualmente abolida la pena de muerte que establece el Código Militar". Como ha sostenido el Profesor Milton Cairoli Martínez "el derecho penal, sin duda, es el más "humano" de todos los derechos, porque en su ámbito no se dirimen los conflictos de intereses comerciales, familiares o laborales, sino los más trascendentes que hacen relación con los derechos individuales fundamentales para una existencia normal en la sociedad". Agrega "quien se ha introducido alguna vez en el estudio del derecho penal, de alguna manera debe haber sentido el peso que implica una correcta interpretación de su normativa, porque con sus preceptos no se resuelven conflictos privados, sino de importancia tan grande como la vida de un hombre, de su familia, de su sociedad, en fin, de todo lo que trasciende al simple interés personal.(3) EL DERECHO PENAL La pena de muerte o pena capital ha existido a la par con la humanidad, en todos los tiempos y se mantiene hasta la actualidad en algunas regiones y países. El derecho penal en su expresión objetivo "sistema de normas" y como ciencia del derecho "sistema de conceptos", es un todo inseparable, distinguible a sólo efecto didáctico. En el derecho penal objetivo se encuentra "el sistema de normas de que se vale el Estado para prohibir o mandar determinados comportamientos con la amenaza de la pena". Sin la ley penal la acción del estado carece del fundamento de la medida de la pena. LA PENA Según Bayardo "la pena se trata del castigo que el Estado aplica a la persona que viola un deber jurídico y que sustancialmente, ella se traduce en la privación o disminución de un bien jurídico individual : vida, libertad, patrimonio etc.".(4) El comportamiento humano que produce un hecho que es prohibido por el Estado bajo la amenaza de una pena, da lugar al delito porque el mismo se revela como una conducta contratante con los preceptos de la ley penal. Cairoli dice "el Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo referente al delito y cuya inobservancia tiene como consecuencia la facultad del Estado de sancionar al autor de esa conducta violatoria con una pena".(5) Con la influencia de los griegos sobre los romanos estos desarrollaron la jurisprudencia y la filosofía del Derecho, de ahí la regulación de las relaciones entre los hombres y el Estado y que dio lugar a los castigos a © Thomson La Ley 1 quienes cometen violaciones a las leyes impuestas por el poder administrador. "La pena es un mal a infligirse a los violadores del derecho -dice Cairoli- cuyo fin primario es restablecer el orden externo de la sociedad". Ella priva de un bien jurídico que el poder público a través de sus instituciones impone a un individuo que ha violado una norma, perturbando el orden jurídico. Al principio de la historia la pena fue el impulso de la defensa o de la venganza, la consecuencia de un ataque injusto. Actualmente la pena ha pasado a ser el medio con el que cuenta el Estado para preservar la estabilidad social. El concepto de pena ha tenido varias definiciones. Para Carrara "la pena es de todas suertes un mal que se inflige al delincuente, es un castigo; atiende a la moralidad del acto; al igual que el delito, la pena es el resultado de dos fuerzas: la física y la moral, ambas subjetivas y objetivas...".(6) Edmundo Mezger, dice que la pena "es una privación de bienes jurídicos que recae sobre el autor del ilícito con arreglo al acto culpable; imposición de un mal adecuado al acto". Franz Von Liszt señala que la pena es "El mal que el juez inflige al delincuente a causa de un delito, para expresar la reprobación social respecto al actor y al autor". Edmundo Mezger, Von Liszt, y otros estaban de acuerdo en que la pena es un castigo, un deterioro o mal contra el delincuente, la causa para Mezger es la misma ley para mantener el orden jurídico, y esa pena se impone como una retribución y es consecuencia del acto, que en Von Liszt se aplica en base a la reprobación social que tiene el acto. En conclusión, el concepto de pena implica el castigar a quien resulte penalmente responsable de un ilícito; es la reacción legal que el Estado tiene y utiliza contra quien demuestre ser un peligro para la sociedad; la pena es el medio que responde a la justicia. INICIO y APLICACION de la PENA CAPITAL o PENA DE MUERTE La pena de muerte no surge como un castigo, sino como exorcismo o manera de purificar el lugar en el que se cometió el crimen. Luego como un impulso de defensa, pasa a ser un elemento de venganza a consecuencia de un ataque injusto, y en el Estado es la respuesta frente a la traición a la patria. Luego las culturas aceptaron que la misma fuera aplicada a los delitos de homicidio, a los patrimoniales, delitos sexuales, delitos contra la salud, como la embriaguez consuetudinaria, contra el orden público, y para los militares y de fuero común y federal según la organización administrativa. Según los pueblos sus usos y costumbres fueron las formas de ejecución de la pena, pasando por la lapidación, la rueda, el garrote, la hoguera, la horca, la guillotina, la silla eléctrica, el inyectable y otros, todas formas crueles cuya finalidad consistía en imponer el mayor sufrimiento al delincuente. Es que la pena de muerte fue concebida como una aflicción retributiva originada por la comisión de un delito apareciendo así en las leyes antiguas. Una exigencia "retributiva, intimidatoria, de prevención especial" que predomina a través de los siglos hasta el siglo XVIII, en que aparecen los primeros desacuerdos, aunque no se habla de abolicionismo, si sobre la crueldad de su mecanismo de ejecución . Este cambio en el siglo XVIII, está motivado en que la pena capital es más cruel y frecuente con depravadas genialidades ejecutivas; y por otra parte impera el pensamiento de la Ilustración o de las Luces, que busca la humanización de las penas y el reconocimiento de los derechos individuales al colocar en más alto nivel del que ostentaba hasta entonces, a la vida humana. Por Decreto de 21 de enero de 1790 se instaura la decapitación por medio de la "guillotina", por ser un aparato que "sin hacer sufrir hace saltar la cabeza en un abrir y cerrar de ojos", según explicó su creador el Dr. Guillotin en 1780 a la Asamblea Nacional Francesa. Esto es un gran paso hacia la humanización de la pena procurando evitar las crueles prácticas de ejecución . Las ejecuciones públicas dejaron de hacerse. La muerte había de sido un espectáculo en días de fiesta, al que los padres concurrían con sus hijos, convencidos del efecto ejemplarizante, siendo un negocio el alquilar las sillas para presenciar la ejecución. Por 1889, la agencia de viajes Cook, al organizar excursiones a París con motivo de la Exposición Universal, incluía el estímulo de asistir a una ejecución en la Plaza de la Roquette o de la Greve. "Las dos primeras legislaciones que plasmaron la idea de abolicionismo y prescindieron de la pena capital fueron la de Toscana de 1786 a 1790 y la de Austria de 1787 a 1796. En ambos casos fueron decisivas las posiciones de sus soberanos Leopoldo de Toscana y José II de Austria".(i) Se puede afirmar que en todo el siglo XIX , la historia de la pena de muerte son la historia de su abolición. En América Latina, en las sociedades precolombinas se aplicaba la pena consistente en palo de tormentos o la © Thomson La Ley 2 muerte siendo dictada por el gran sacerdote quien la imponía y ordenaba su ejecución y cumplimiento. En los pueblos aztecas las leyes estrictas y severas aplicaron penas de "lapidación, el descuartizamiento, la hora y la muerte a palos o garrotazos. Los mayas castigaron con la pena de muerte "al traidor a la patria" existiendo otras penas como la "lapidación" que variaba según el delito. En la leyes de Indias, dictadas por los españoles para sus "posesiones en ultramar", son medidas sociales en vez de una serie detallada sobre delitos y penas. "Habían penas y delitos" dice Cairoli . "Los principales delitos eran la blasfemia, el falso testimonio, adulterio, amancebamiento, porte de armas, homicidio, lesiones, robos, ocultamiento de bienes, prisión por deudas, violación, insultos y hechicerías". Las penas eran los azotes, el cepo y la cárcel, pero existió también el destierro, la multa, el servicio personal, las galeras y hasta la pena de muerte. Garibaldi Oddo dice "que ha pesar de asignarle a la función penal un carácter de vindicta pública, le otorga una finalidad humanitaria".(7) DOCTRINAS y TEORIAS sobre LA PENA CAPITAL o PENA DE MUERTE La doctrina justifica la pena bajo dos hipótesis por un lado la pena tiene un fin específico y se aplica a "quien ha pecado" (quia peccatum este) y por otro lado se considera en forma casuística, como medio para la consecución de fines determinados, se aplica "para que nadie peque" (en peccetur) . Esto da lugar a teorías absolutas, teorías relativas y corrientes mixtas que son las que no se conforman con dar a la pena una sola característica. La teoría absoluta afirma que "la pena se justifica a sí misma y no es un medio para otro fin". La teoría relativa, sostiene que la pena es un medio para obtener fines ulteriores y se divide en: a) teoría relativa de la prevención general: "la pena será entendida con un propósito de prevención para los demás" y b) teoría relativa de prevención especial "la pena se impone y surte efecto en el delincuente". Por último las teorías mixtas, respaldan la prevención general mediante la retribución justa. Así las penas para la mayoría de los pensadores juristas se presentan "como fin último la justicia y la defensa social". CONCEPTO DE PENA CAPITAL o PENA DE MUERTE Para Rafaelo Garófalo la pena capital o pena de muerte es "sanción penal que ordena la privación de la vida al delincuente. Ejecución que tiene muchas variantes, pero en común deben mirar a quien se le aplique". El fin último de la pena es la privación de la vida impuesta por los tribunales del Estado, y ella consiste en ejecutar al condenado con la pérdida del bien jurídico. Para González de la Vega la pena de muerte es "la sanción jurídica capital, la más rigurosa de todas, consiste en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye". La pena de muerte es la eliminación definitiva de los delincuentes considerados incorregibles y por lo tanto un grave peligro para sociedad. CORRIENTES ACERCA DE LA PENA CAPITAL o PENA DE MUERTE Justificación de la Pena Capital o Pena de Muerte. En la antigüedad, si bien es sabido que existió la pena de muerte, no se sabe que se hayan suscitado polémicas doctrinarias al respecto, es decir, en torno a su necesidad o licitud. Probablemente fue Platón quien inició una teoría sobre ello, Platón justificó la pena de muerte como medio político para eliminar de la sociedad a un elemento nocivo y pernicioso, y sostiene que: "En cuanto aquellos cuyo cuerpo está mal constituido, se les dejará morir y se castigará con la muerte, a aquellos otros cuya alma sea naturalmente mala e incorregible. Es lo mejor que puede hacerse por ellos y por el Estado".(8) Platón considera que el delincuente es incorregible por ser un enfermo anímico incurable, y que por lo mismo constituye el germen de perturbaciones y aberraciones de otros hombres. Por tal razón para esta especie de hombres, la vida no es una situación ideal y la muerte es el recurso que existe para solucionar socialmente el problema. Lucio Anneo Séneca, gran exponente de la literatura latina y representante del estoicismo ecléctico con su obra "De ira", considera a los criminales como resultante de un conjunto de anomalías mentales y biológicas, cuya eliminación sólo es posible conseguir mediante la muerte. Decía el autor: "...y que reserve el último, de tal forma que nadie muera, sino aquel cuya muerte es para él mismo un beneficio".(9) © Thomson La Ley 3 Santo Tomás de Aquino, en su máxima obra "La Summa teológica" (parte II, cap. 2, párrafo 64), sostiene que "todo poder correctivo y sancionario proviene de Dios, quien lo delega a la sociedad de hombres; por lo cual el poder público esta facultado como representante divino, para imponer toda clase de sanciones jurídicas debidamente instituidas con el objeto de defender la salud de la sociedad. De la misma manera que es conveniente y lícito amputar un miembro putrefacto para salvar la salud del resto del cuerpo, de la misma manera lo es también eliminar al criminal pervertido mediante la pena de muerte para salvar al resto de la sociedad".(10) Cesarea Beccaria, examina la pena de muerte y su utilidad y aunque sostiene que ningún hombre tiene derecho a matar cruelmente a sus semejantes culmina expresando que la pena de muerte no es un derecho y expresa: "No puede considerarse necesaria la muerte de un ciudadano más por dos motivos. El primero cuando aún privado de su libertad tenga todavía reales relaciones y tal poder, que interese a la seguridad de la nación. Agrega "no veo yo necesidad alguna de destruir a un ciudadano, sino cuando su muerte fuese el verdadero y único freno para disuadir a los demás de cometer delitos; lo que constituye el segundo motivo por el que puede considerarse justa y necesaria la pena de muerte" (11). Abolicionistas El Profesor argentino Sebastián Soler manifiesta que "no es exacto afirmar que la introducción de la pena de muerte disminuye la criminalidad, ni que en Estados abolicionistas la criminalidad sea menor que en los demás. Las variaciones en la criminalidad no son explicables por su relación con la severidad de las penas. El asunto es mucho más complejo. En realidad debe observarse que quienes apoyan la aplicación de la pena de muerte por la supuesta función intimidante, no comprueban su hecho, sino que opinan según su parecer, dando por establecido una serie de necesidad genérica y latente que autoriza al Estado a destruir al individuo". En la exposición de motivos elevada por el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay a la Asamblea General el 27 de junio de 1905 expresa "que se suprima la pena de muerte", por entender que "la pena de muerte conspira contra ese sentimiento protector y tiende a debilitarlo y extinguirlo". El extenso informe de la Comisión de Legislación a la Honorable Cámara de Representantes de 18 de abril de 1906 para abolir la pena de muerte concluye diciendo "nuestra legislación penal nos abre el camino, pues al presente tan solo seis casos de pena capital, solo resta dar un paso para alcanzar la abolición completa". El país tiene antecedentes muy ricos en procura de la abolición de la pena de muerte, y en especial la figura del sabio Larrañaga "que inicia el movimiento abolicionista con un proyecto que presentó al Senado en el año 1831, a penas abierta la legislatura". En principio la abolición de la pena de muerte propuesta era para "los delitos de homicidio", luego procuraba lo mismo en los "delitos políticos", por último su abolición total y eliminar la "penas a perpetuidad". Roxlo, un defensor a ultranza de la abolición de la pena de muerte dice de Larrañaga "el sacerdote sabio y virtuoso, riñó en nuestro país la primera batalla a favor de la abolición de la pena de muerte, esa idea ha caminado mucho, como caminan las ideas destinadas a echar flores en los huertos de luz del porvenir". En la 43 Sesión Ordinaria del 26 de junio de 1906, Roxlo marca su posición abolicionista "Yo acepto la abolición, pero absoluta: la abolición en el sentido estricto de esta palabra: abolir la pena de muerte para todos los delitos". EL DERECHO PENAL URUGUAYO Existe una etapa "pre codificada", que nace con los albores de la vida independiente, donde las disposiciones penales se encuentran en la "antigua legislación española". Las Leyes de Indias, Recopilación Castellana, Fuero Real, Fueros Municipales y Partidas, más las "leyes patrias" que comienzan a dictarse con el Gobierno Provisorio instalado en la Florida el 14 de junio de 1825 y aún posteriores a él. Como expresa Cairoli "en nuestro país, podría decirse sin temor a dudas, que existió un Derecho penal fragmentario, no codificado, desde los albores de la vida independiente hasta la segunda mitad del siglo pasado en que se sancionó el Código de Instrucción Criminal en 1878".(12) Bajo la presidencia constitucional de Don José Ellauri se dictó un decreto fechado el 29 de marzo de 1873 donde se expresó "que si bien esa legislación ha quedado tácitamente derogada por la costumbre judicial, en aquellas partes que es evidentemente negatoria de todo principio de justicia, no se ha evitado un mal sin producir otro de igual magnitud, al convertir a los jueces en legisladores, echado por tierra el principio salvador de la división de poderes, base de nuestro sistema constitucional". En la parte dispositiva, el decreto designaba dos Comisiones : una, "para la confección de un Código Penal" y otra elaborar "un proyecto de Código de Instrucción Criminal". La primera Comisión integrada por José María Muñoz, Francisco Lavandeira, Gonzalo Ramírez, Juan C. Blanco y Alfredo Vázquez Acevedo, redactó un proyecto de Código Penal que fue publicado en 1880 donde se © Thomson La Ley 4 establece "el instituto del jurado". Pero el proyecto no fue sancionado ya que en 1877, el Presidente provisorio Latorre, había designado a otra Comisión que presidía el Dr. Laudelino Vázquez, a la que le había encargado un Código Penal y una ley de procedimientos criminales. Esa comisión se disolvió , pero el Dr. Laudelino Vázquez presentó el proyecto con agregado y quedó aprobado por Decreto - Ley N° 1423 del 31 de diciembre de 1878. El Código de Instrucción Criminal aprobado por el Decreto-Ley N° 1423 de 31 de diciembre de 1878, que comenzó a regir el 1° de mayo de 1879, estuvo vigente 102 años, hasta el 31 de diciembre de 1980 en que fue sustituído por el actual Código del Proceso Penal. El Código Penal fue elaborado por una comisión designada el 11 de agosto de 1880 por el Presidente Vidal, integrada por los Doctores Manuel Herrera y Obes, Laudelino Vázquez, Joaquín Requena, Román García y Gonzalo Ramírez, que renunciara y fuera sustituído por Idelfonso García Lagos. El día 1° de junio de 1888 se expidió siendo sancionada el 18 de enero de 1889, y entró en vigor el 18 de julio de 1989 por ley N° 2037 del Registro General de Leyes . La Ley N° 2037 que dio lugar al Código Penal en su informe expresa: "Es conocida la disidencia entre los criminalistas sobre la abolición de la pena de muerte"( ....) La solución razonable del problema, por ahora, consiste únicamente en reservar la pena de muerte para los crímenes atroces, no aplicarla sino con la mayor discreción. "La Comisión cree haber interpretado fielmente las conveniencias y necesidades de la justicia penal en la República, reservan la última pena para los casos de delitos contra la patria, contra el derecho de gentes y contra la vida, cuando van acompañados de circunstancias que demuestren en el agente excepcional perversidad". En el artículo 88 de la Sección Cuarta, del Título Quinto (De la Aplicación de las Penas) dice: "Todo condenado a muerte será fusilado". "La ejecución se verificará de día y con publicidad, en el lugar generalmente destinado para este efecto, o en el que la sentencia determine cuando haya causa especial para ello. Esta pena se ejecutará cuarenta y ocho horas después de notificado al reo al cúmplase de la sentencia ejecutoriada. Si al vencimiento de este plazo hubiese de coincidir con uno o más días fiesta religiosa o nacional se postergará la notificación al primer día hábil. Cuando la ejecución haya de verificarse en el lugar de la perpetración, el plazo de cuarenta y ocho horas correrá desde que el reo sea puesto en capilla, en cuyo acto se le notificará la sentencia". En el artículo 89 se dice: "El reo, acompañado del sacerdote o ministro del culto cuyo auxilio hubiere pedido o aceptado, será conducido al lugar del suplicio en un carruaje celular. Llegado allí, será asegurado en un banquillo e inmediatamente ejecutado. El artículo 90 dice: "El cadáver del ajusticiado será entregado a su familia, si esta lo pidiere, quedando obligada a hacerlo enterrar sin aparato alguno. Existe en la sesión del 27 de setiembre de 1883 de la Comisión, un acta del Dr. Duvimioso Terra que a su pedido se hace constar y consigna la declaración "de que una vez construida la Penitenciaría que se proyecta levantar y organizada que fuera definitivamente, se entendería abolida la pena de muerte impuesta en la ley que se elabora por esta Comisión para castigo de los crímenes que la llevan aparejado". Por Ley N° 3.228 de 23 de setiembre de 1907, fue abolida la pena de muerte expresando en su artículo 1°. "Queda abolida la pena de muerte que estableciera el Código Penal. Queda igualmente abolida la pena de muerte que estableciera el Código Militar". En el artículo 2, establece que en los casos de abolición de la pena de muerte, "se impondrá la de penitenciaría por tiempo indeterminado,( ...)". La estructura de sobriedad de las disposiciones del primer Código Penal de 1889, y la influencia de las ideas positivistas, hicieron que numerosas leyes modificaran sucesivamente el mismo, haciendo cada vez más benignas las disposiciones penales. El Consejo Nacional de Administración solicita la colaboración del Colegio de Abogados del Uruguay que tiene como Presidente al Dr. Irureta Goyena. El pleno régimen dictatorial del Dr. Gabriel Terra aprueba a tapas cerradas el proyecto presentado por el Dr. Irureta Goyena y lo promulga el 4 de diciembre de 1933 mediante la Ley N° 9155, entrando en vigencia el 1°. de agosto de 1934 por Ley N° 9.414. Cairoli dice "el Código vigente tiene el indudable mérito de haber constituido en su época, uno de los más perfectos de Iberoamérica, al decir de Jiménez de Asúa" y reflexiona "no obstante ello, a esta altura del siglo, el Código de 1934, parece haber envejecido demasiado y debe ser insuflado de nueva savia". Por fin manifiesta: "No es posible que se siga protegiendo o sobreprotegiendo al derecho de propiedad en desmedro del derecho a © Thomson La Ley 5 la vida"(13). LA PENA CAPITAL o PENA DE MUERTE a NIVEL INTERNACIONAL Organización de las Naciones Unidas Las Naciones Unidas desde su fundación han manifestado preocupación por el tema de la pena capital, así el 20 de noviembre de 1959 en su resolución 1396. La Asamblea General invitó al Consejo Económico y Social a iniciar un estudio sobre la pena capital, por lo que la Secretaría preparó los respectivos informes a partir de 1962, 1967 y 1973. La Asamblea General, en su resolución 2857 de 20 de diciembre de 1971, "afirmó que el objetivo principal era restringir progresivamente el número de delitos en los que se incurre con dicha pena, sin perder de vista la conveniencia de abolir esa pena en todos los países"(14). En el informe del Secretario General, respecto del período de sesiones sustantivo de 1995, resume: "En su 54° período de sesiones, el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General que presentara informes periódicos actualizados y analíticos sobre la pena capital a intervalos quinquenales a partir de 1975". En el presente informe se examinan el uso y la tendencia de la pena capital, incluida la aplicación de las salvaguardias, durante el periodo 1989 -1993.(15) En el análisis de las respuestas recibidas, éstas se clasificaron en: a) abolicionistas: aquellos que no preven la pena de muerte en sus legislaciones, ni para los delitos comunes ni para los delitos militares; b) abolicionistas de facto, son los países que mantienen la pena de muerte para los delitos comunes, pero no han ejecutado a nadie durante los últimos años cuando menos; y c) retencionistas, los países en los que la pena de muerte esta vigente y en los que ha habido ejecuciones. Los resultados finales de la quinta encuesta mostraron la situación en mayo de 1995:(16) Clasificación Cantidad retencionistas 92 totalmente abolicionistas 56 abolicionistas para los delitos comunes únicamente 14 abolicionistas de facto 28 Los resultados finales muestran la mayor cantidad de países "retencionistas de la pena de muerte", a los cuales se les puede sumar "los abolicionistas de facto y los abolicionistas para delitos comunes únicamente" , lo que indica que la "pena capital" se encuentra contemplada y vigente. LOS DERECHOS HUMANOS En 1946, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, creó la Comisión de Derechos Humanos, la cual debería elaborar un catálogo de los Derechos Humanos, así como un mecanismo internacional para su protección. El primer documento creado al respecto fue adoptado el 10 de diciembre de 1948 bajo el nombre de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ideal común que planteaba la protección internacional de los Derechos Humanos, por lo que todos los pueblos y naciones deben esforzarse; la Asamblea General proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 3 dice: "Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona". Se establece el derecho a la vida el derecho fundamental por antonomasia de los demás derechos, ya que los demás derechos de la persona humana; sin él; carecen de relevancia los restantes. Dice el Profesor Dr. Dardo Preza Restuccia "cuando nos referimos al bien vida sin hacer mención al bien jurídico vida -lo hacemos deliberadamente-; pretendemos significar con ello, la importancia de la vida en el andamiaje jurídico, destruida la vida, están de más todos los otros valores humanos; la vida es el soporte de los demás derechos fundamentales de la persona humana"(17). NORMAS y LEYES en la República Oriental del Uruguay La Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, con las modificaciones plebiscitarias del 26 de noviembre de 1989, 26 de noviembre de 1994 y 8 de diciembre de 1996, en la Sección II Derechos, Deberes y Garantías Capítulo I, en el artículo 26 dice: "A nadie se le aplicará la pena de muerte". © Thomson La Ley 6 "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y si sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la actitud para el trabajo y la profilaxis del delito". En concordancia que la norma constitucional, la ley que da lugar al Código Penal actual Título V De las Penas Capítulo I. De su enumeración y clasificación en el artículo 66 (De las penas principales) dice: Son penas principales: Penitenciaria. Prisión. Inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos. Inhabilitación especial para algún cargo u oficio público. Inhabilitación especial para determinada profesión académica, comercial e industrial. Suspensión de cargo, oficio público o profesión académica, comercial o industrial. Multa. Referente al derecho a la vida la Ley N° 15.737 aprobada el 8 de marzo de 1985 que incorpora el Pacto de San José de Costa Rica, que fuera aprobado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos el día 22 de noviembre de 1969 dice el artículo 4°: Derecho a la vida "1°. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este concepto estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". El derecho a la vida como un bien no acepta excepción alguna, y sería inadmisible hacer la defensa de la vida como un derecho desde "el momento de la concepción", solo para aquellos casos cuando la pérdida del bien vida sea en forma arbitraria y aceptar el poder del hombre, Estado o norma que pretenda establecer la legalidad de quitar la vida porque lo considera "no es arbitrario". El Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno Prof. Dardo Preza Restuccia expresa que "entendemos que el comienzo de la vida humana independiente, se produce desde el momento que el feto es separado del claustro materno, poseyendo en ese momento, una expresión de potencialidad vital, que ya había comenzado en el ámbito intrauterino".(18) La expresión final del articulo 4° en el numeral 1° dice "Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente" restringiendo el concepto del derecho a la vida al " cual toda persona tiene derecho, tanto en las aspiraciones del artículo, como en la norma constitucional uruguaya que inequivocadamente dice : "nadie se le aplicará la pena de muerte"; ni el Código Penal patrio que carece de la pena capital o de muerte por la Ley N° 3.228 de 23 de setiembre de 1907. Respetar la vida significa que nadie puede ser privado de ella , y ninguna pena en norma alguna justificará la eliminación del bien vida. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nuestro país incorporara por ley reconoce que el derecho a existir es un atributo inherente a la persona y que estará protegido por la norma. Los derechos humanos que promueven el "derecho a la vida" reconocen que el derecho a existir es un atributo co-sustancial a la persona humana. Sin embargo el precepto establece una excepción cuando anuncia: nadie puede ser privado de la vida "arbitrariamente". Es decir, que de existir autorización para privar de la vida, sería una manera "no arbitraria" que se encuentra comprendida en la excepción y tiene fundamento legal para aplicar la pena capital o de muerte. El individuo ha roto el equilibrio existente, al no respetar el derecho a la vida de su víctima y después que se ha demostrado que ningún tratamiento que el Estado le imponga, será capaz de corregir su conducta, la pena de muerte no puede considerarse una violación a los derechos humanos. Frente a ello Elias Neuman manifiesta que "la pena capital debe ser considerada desde la victimología como un serio desgarro en el tejido social que hiere a la ética, al valor de la persona, su dignidad y al sentido moral, más allá de la opinión de cierta parte del pueblo y de quienes la moldean y conforman".(19) El precepto establece una excepción al enunciado del artículo citado, pues el reconocimiento del derecho a la vida es para aquellos casos en que se privara de la misma en "forma arbitraria". De existir autorización para privar de la vida; la decisión dejaría de ser arbitraria y se volvería una "forma no arbitraria" y por tanto aceptada legalmente por el pacto internacional y la ley. Nada justifica la existencia en la sociedad de la pena capital o pena de muerte, por que la vida es esencial a los seres orgánicos mediante el cual obran estos y dan lugar al género humano. Quitar la vida es agredir la naturaleza humana y destruir la sociedad que se forma con la reunión de personas, familias, pueblos y naciones, con la finalidad de realizar los fines de la vida. © Thomson La Ley 7 El bien vida cuando es destruido están de más todos los otros valores humanos, porque ella es el soporte de los demás derechos fundamentales de la persona humana. La sociedad tendrá como objetivo reducir el número de delitos poniendo al alcance de sus miembros el acceso masivo de los medios culturales y educativos para que aquellos reconozcan los derechos y deberes de la personas. Las instituciones y los individuos preverán y promoverán la inserción de actores que produjeron la ruptura del equilibrio social existente al no respetar el derecho a la vida, y el derecho de las víctimas que se han visto privados de la vida de un semejante, para que ambos cumplan los fines de impuesto a la humanidad. La vida es un bien inherente a la persona e indisponible, un bien jurídico que tutela el Código Penal, incluyendo la moral y las buenas costumbres para el desenvolvimiento del sujeto en la sociedad en forma justa. Montevideo, 15 de mayo de 2000 BIBLIOGRAFIA Curso de Derecho Penal Uruguayo. Milton Cairoli Martínez. Tomo I 1990 FCU. Derecho Penal Uruguayo. Fernando Bayardo Bengoa. Tomo I - 1978 Estudios Jurídicos. Alfredo Garibaldi Oddo. Cámara de Senadores 1946 Diálogos. Platón. UNAM. SEP. 1ª Edición 1921. 1ª Reimpresión México 1988. 489 Obras Completas. Séneca, Lucio Anneo. Aguilar. México. 1966 "La Summa teológica". Santo Tomás de Aquino, Parte II, cap. 2, párrafo 64. De los delitos y de las penas. Beccaria, Cesare. Clásicos universales México 1991. Estudios de la Parte Especial. Carrancá y Trujillo, Raúl. Carrancá y Trujillo, Raúl. del Derecho Penal Uruguayo. Dardo Preza Restuccia Tomo I 1999 Reflexiones sobre las Consecuencias Jurídicas del Delito. Rosario Diego Díaz Santos y Eduardo A. Fabián Caparrós. Editorial Tecnos S.A. Madrid 1995. Teoría de la pena. Carlos García Valdés. 1987 Derecho penal mexicano. Carrancá y Trujillo, Raúl. Parte general. 10ª. Editorial Porrúa México 1972. Muerte por el Estado. Prof. R. J. Rummel. Universidad de Hawai. Victimología y control social. Las víctimas del sistema penal Elías Newman. Edit. Universal B.A. 1994 La Tercera Ola. Alvin Toffler. Ed. Plaza & Janes - 1993 Naciones Unidas. Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal. S. e. Naciones Unidas - Nueva York 1993. Naciones Unidas. Consejo Económico y Social E/1995/78. Naciones Unidas. Consejo Económico y Social E/1995/78. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mónica Pinto. Prólogo de Edmundo Vargas Carreño. Edigraf S.A. 9/1993 - Buenos Aires. Reflexiones Sobre Las consecuencias Jurídicas del Delito. Rosario Diego Díaz - Santos Y Eduardo A. Fabián Caparrós (coordinadores) Ed. Tecnos B.A. 1995 © Thomson La Ley 8