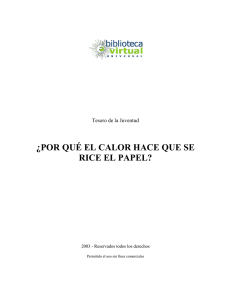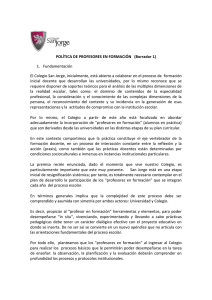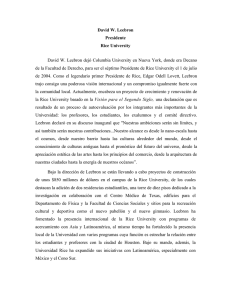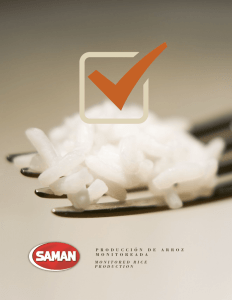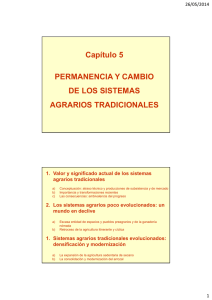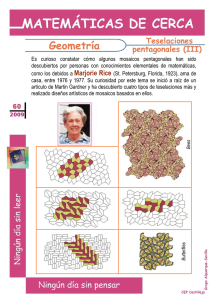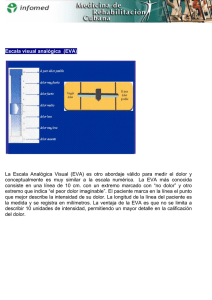Horacio Quiroga El almohadón de plumas.
Anuncio

TEXTOS LITERARIOS Los textos de la siguiente antología fueron extraídos de: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cortazar/continui.htm Horacio Quiroga El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses -se habían casado en abril- vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso frisos, columnas y estatuas de mármol- producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. -No sé -le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja-. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada... Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. -¡Jordán! ¡Jordán! -clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. -¡Soy yo, Alicia, soy yo! Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. -Pst... -se encogió de hombros desalentado su médico-. Es un caso serio... poco hay que hacer... -¡Sólo eso me faltaba! -resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. -¡Señor! -llamó a Jordán en voz baja-. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. -Parecen picaduras -murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. -Levántelo a la luz -le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. -¿Qué hay? -murmuró con la voz ronca. -Pesa mucho -articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca -su trompa, mejor dicho- a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Audio en http://elfonografo.mx/podcast/el-almohadon-de-plumas.html Julio Cortázar Instrucciones para John Howell. A Peter Brook Pensándolo después -en la calle, en un tren, cruzando campos- todo eso hubiera parecido absurdo, pero un teatro no es más que un pacto con el absurdo, su ejercicio eficaz y lujoso. A Rice, que se aburría en un Londres otoñal de fin de semana y que había entrado al Aldwych sin mirar demasiado el programa, el primer acto de la pieza le pareció sobre todo mediocre; el absurdo empezó en el intervalo cuando el hombre de gris se acercó a su butaca y lo invitó cortésmente, con una voz casi inaudible, a que lo acompañara entre bastidores. Sin demasiada sorpresa pensó que la dirección del teatro debía estar haciendo una encuesta, alguna vaga investigación con fines publicitarios. "Si se trata de una opinión", dijo Rice, "el primer acto me parece flojo, y la iluminación, por ejemplo..." El hombre de gris asintió amablemente pero su mano seguía indicando una salida lateral, y Rice entendió que debía levantarse y acompañarlo sin hacerse rogar. "Hubiera preferido una taza de té", pensó mientras bajaba unos peldaños que daban a un pasillo lateral y se dejaba conducir entre distraído y molesto. Casi de golpe se encontró frente a un bastidor que representaba una biblioteca burguesa; dos hombres que parecían aburrirse lo saludaron como si su visita hubiera estado prevista e incluso descontada. "Desde luego usted se presta admirablemente", dijo el más alto de los dos. El otro hombre inclinó la cabeza, con un aire de mudo. "No tenemos mucho tiempo", dijo el hombre alto, "pero trataré de explicarle su papel en dos palabras". Hablaba mecánicamente, casi como si prescindiera de la presencia real de Rice y se limitara a cumplir una monótona consigna. "No entiendo", dijo Rice dando un paso atrás. "Casi es mejor", dijo el hombre alto. "En estos casos el análisis es más bien una desventaja; verá que apenas se acostumbre a los reflectores empezará a divertirse. Usted ya conoce el primer acto; ya sé, no le gustó. A nadie le gusta. Es a partir de ahora que la pieza puede ponerse mejor. Depende, claro." "Ojalá mejore", dijo Rice que creía haber entendido mal, "pero en todo caso ya es tiempo de que me vuelva a la sala". Como había dado otro paso atrás no lo sorprendió demasiado la blanda resistencia del hombre de gris, que murmuraba una excusa sin apartarse. "Parecería que no nos entendemos", dijo el hombre alto, "y es una lástima porque faltan apenas cuatro minutos para el segundo acto. Le ruego que me escuche atentamente. Usted es Howell, el marido de Eva. Ya ha visto que Eva engaña a Howell con Michael, y que probablemente Howell se ha dado cuenta aunque prefiere callar por razones que no están todavía claras. No se mueva, por favor, es simplemente una peluca." Pero la admonición parecía casi inútil porque el hombre de gris y el hombre mudo lo habían tomado de los brazos; y una muchacha alta y flaca que había aparecido bruscamente le estaba calzando algo tibio en la cabeza. "Ustedes no querrán que yo me ponga a gritar y arme un escándalo en el teatro", dijo Rice tratando de dominar el temblor de su voz. El hombre alto se encogió de hombros. "Usted no haría eso", dijo cansadamente. "Sería tan poco elegante... No, estoy seguro que no haría eso. Además la peluca le queda perfectamente, usted tiene tipo de pelirrojo." Sabiendo que no debía decir eso, Rice dijo: "Pero yo no soy un actor." Todos, hasta la muchacha, sonrieron alentándolo. "Precisamente", dijo el hombre alto. "Usted se da muy bien cuenta de la diferencia. Usted no es un actor, usted es Howell. Cuando salga a escena, Eva estará en el salón escribiendo una carta a Michael. Usted fingirá no darse cuenta de que ella esconde el papel y disimula su turbación. A partir de ese momento haga lo que quiera. Los anteojos, Ruth." "¿Lo que quiera?", dijo Rice, tratando sordamente de liberar sus brazos mientras Ruth le ajustaba unos anteojos con montura de Carey. "Sí, de eso se trata", dijo desganadamente el hombre alto, y Rice tuvo como una sospecha de que estaba harto de repetir las mismas cosas cada noche. Se oía la campanilla llamando al público, y Rice alcanzó a distinguir los movimientos de los tramoyistas en el escenario, unos cambios de luces; Ruth había desaparecido de golpe. Lo invadió una indignación más amarga que violenta, que de alguna manera parecía fuera de lugar. "Esto es una farsa estúpida", dijo tratando de zafarse, "y les prevengo que..." "Lo lamento", murmuró el hombre alto. "Francamente hubiera pensado otra cosa de usted. Pero ya que lo toma así..." No era exactamente una amenaza, aunque los tres hombres lo rodeaban de una manera que exigía la obediencia o la lucha abierta; a Rice le pareció que una cosa hubiera sido tan absurda o quizá tan falsa como la otra. "Howell entra ahora", dijo el hombre alto, mostrando el estrecho pasaje entre los bastidores. "Una vez allí haga lo que quiera, pero nosotros lamentaríamos que..." Lo decía amablemente, sin turbar el repentino silencio de la sala; el telón se alzó con un frotar de terciopelo, y los envolvió una ráfaga de aire tibio. "Yo que usted lo pensaría, sin embargo", agregó cansadamente el hombre alto. "Vaya ahora." Empujándolo sin empujarlo, los tres lo acompañaron hasta la mitad de los bastidores. Una luz violeta encegueció a Rice; delante había una extensión que le pareció infinita, y a la izquierda adivinó la gran caverna, algo como una gigantesca respiración contenida, eso que después de todo era el verdadero mundo donde poco a poco empezaban a recortarse pecheras blancas y quizá sombreros o altos peinados. Dio un paso o dos, sintiendo que las piernas no le respondían, y estaba a punto de volverse y retroceder a la carrera cuando Eva, levantándose precipitadamente, se adelantó y le tendió una mano que parecía flotar en la luz violeta al término de un brazo muy blanco y largo. La mano estaba helada, y Rice tuvo la impresión de que se crispaba un poco en la suya. Dejándose llevar hasta el centro de la escena, escuchó confusamente las explicaciones de Eva sobre su dolor de cabeza, la preferencia por la penumbra y la tranquilidad de la biblioteca, esperando a que callara para adelantarse al proscenio y decir en dos palabras, que los estaban estafando. Pero Eva parecía esperar que él se sentara en el sofá de gusto tan dudoso como el argumento de la pieza y los decorados, y Rice comprendió que era imposible, casi grotesco, seguir de pie, mientras ella, tendiéndole otra vez la mano, reiteraba la invitación con una sonrisa cansada. Desde el sofá distinguió mejor las primeras filas de platea, apenas separadas de la escena por la luz que había ido virando del violeta a un naranja amarillento, pero curiosamente a Rice le fue más fácil volverse hacia Eva y sostener su mirada que de alguna manera lo ligaba todavía a esa insensatez, aplazando un instante más la única decisión posible a menos de acatar la locura y entregarse al simulacro. "Las tardes de este otoño son interminables", había dicho Eva buscando una caja de metal blanco perdida entre los libros y los papeles de la mesita baja, y ofreciéndole un cigarrillo. Mecánicamente Rice sacó su encendedor, sintiéndose cada vez más ridículo con la peluca y los anteojos; pero el menudo ritual de encender los cigarrillos y aspirar las primeras bocanadas era como una tregua, le permitía sentarse más cómodamente, aflojando la insoportable tensión del cuerpo que se sabía mirado por frías constelaciones invisibles. Oía sus respuestas a las frases de Eva, las palabras parecían suscitarse unas a otras con un mínimo esfuerzo, sin que se estuviera hablando de nada en concreto; un diálogo de castillo de naipes en el que Eva iba poniendo los muros del frágil edificio, y Rice sin esfuerzo intercalaba sus propias cartas y el castillo se alzaba bajo la luz anaranjada hasta que al terminar una prolija explicación que incluía el nombre de Michael ("Ya ha visto que Eva engaña a Howell con Michael") y otros nombres y otros lugares, un té al que había asistido la madre de Michael (¿o era la madre de Eva?) y una justificación ansiosa y casi al borde de las lágrimas, con un movimiento de ansiosa esperanza Eva se inclinó hacia Rice como si quisiera abrazarlo o esperara que él la tomase en los brazos, y exactamente después de la última palabra dicha con una voz clarísima, junto a la oreja de Rice murmuró: "No dejes que me maten", y sin transición volvió a su voz profesional para quejarse de la soledad y del abandono. Golpeaban en la puerta del fondo y Eva se mordió los labios como si hubiera querido agregar algo más (pero eso se le ocurrió a Rice, demasiado confundido para reaccionar a tiempo), y se puso de pie para dar la bienvenida a Michael que llegaba con la fatua sonrisa que ya había enarbolado insoportablemente en el primer acto. Una dama vestida de rojo, un anciano: de pronto la escena se poblaba de gente que cambiaba saludos, flores y noticias. Rice estrechó las manos que le tendían y volvió a sentarse lo antes posible en el sofá, escudándose tras de otro cigarrillo; ahora la acción parecía prescindir de él y el público recibía con murmullos satisfechos una serie de brillantes juegos de palabras de Michael y los actores de carácter, mientras Eva se ocupaba del té y daba instrucciones al criado. Quizá fuera el momento de acercarse a la boca del escenario, dejar caer el cigarrillo y aplastarlo con el pie, a tiempo para anunciar: "Respetable público..." Pero acaso fuera más elegante (No dejes que me maten) esperar la caída del telón y entonces, adelantándose rápidamente, revelar la superchería. En todo eso había como un lado ceremonial que no era penoso acatar; a la espera de su hora, Rice entró en el diálogo que le proponía el anciano caballero, aceptó la taza de té que Eva le ofrecía sin mirarlo de frente, como si se supiese observada por Michael y la dama de rojo. Todo estaba en resistir, en hacer frente a un tiempo interminablemente tenso, ser más fuerte que la torpe coalición que pretendía convertirlo en un pelele. Ya le resultaba fácil advertir cómo las frases que le dirigían (a veces Michael, a veces la dama de rojo, casi nunca Eva, ahora) llevaban implícita la respuesta; que el pelele contestara lo previsible, la pieza podía continuar. Rice pensó que de haber tenido un poco más de tiempo para dominar la situación, hubiera sido divertido contestar a contrapelo y poner en dificultades a los actores; pero no se lo consentirían, su falsa libertad de acción no permitía más que la rebelión desaforada, el escándalo. No dejes que me maten, había dicho Eva; de alguna manera, tan absurda como el resto, Rice seguía sintiendo que era mejor esperar. El telón cayó sobre una réplica sentenciosa y amarga de la dama de rojo, y los actores le parecieron a Rice como figuras que súbitamente bajaran un peldaño invisible: disminuidos, indiferentes (Michael se encogía de hombros, dando la espalda y yéndose por el foro), abandonaban la escena sin mirarse entre ellos, pero Rice notó que Eva giraba la cabeza hacia él mientras la dama de rojo y el anciano se la llevaban amablemente del brazo hacia los bastidores de la derecha. Pensó en seguirla, tuvo una vaga esperanza de camarín y conversación privada. "Magnífico", dijo el hombre alto, palmeándole el hombro. "Muy bien, realmente la ha hecho usted muy bien." Señalaba hacia el telón que dejaba pasar los últimos aplausos. "Les ha gustado de veras. Vamos a tomar un trago." Los otros dos hombres estaban algo más lejos, sonriendo amablemente, y Rice desistió de seguir a Eva. El hombre alto abrió una puerta al final del primer pasillo y entraron en una sala pequeña donde había sillones desvencijados, un armario, una botella de whisky ya empezada y hermosísimos vasos de cristal tallado. "Lo ha hecho usted muy bien", insistió el hombre alto mientras se sentaban en torno a Rice. "Con un poco de hielo ¿verdad? Desde luego, cualquiera tendría la garganta seca." El hombre de gris se adelantó a la negativa de Rice y le alcanzó un vaso casi lleno. "El tercer acto es más difícil pero a la vez más entretenido para Howell", dijo el hombre alto. "Ya ha visto cómo se van descubriendo los juegos." Empezó a explicar la trama, ágilmente y sin vacilar. "En cierto modo usted ha complicado las cosas", dijo. "Nunca me imaginé que procedería tan pasivamente con su mujer; yo hubiera reaccionado de otra manera." "¿Cómo?", preguntó secamente Rice. "Ah, querido amigo, no es justo preguntar eso. Mi opinión podría alterar sus propias decisiones, puesto que usted ha de tener ya un plan preconcebido. ¿O no? Como Rice callaba, agregó: "Si le digo eso es precisamente porque no se trata de tener planes preconcebidos. Estamos todos demasiado satisfechos para arriesgarnos a malograr el resto." Rice bebió un largo trago de whisky. "Sin embargo, en el segundo acto usted me dijo que podía hacer lo que quisiera", observó. El hombre de gris se echó a reír, pero el hombre alto lo miró y el otro hizo un rápido gesto de excusa. "Hay un margen para la aventura o el azar, como usted quiera", dijo el hombre alto. "A partir de ahora le ruego que se atenga a lo que voy a indicarle, se entiende que dentro de la máxima libertad en los detalles." Abriendo la mano derecha con la palma hacia arriba, la miró fijamente mientras el índice de la otra mano iba a apoyarse en ella una y otra vez. Entre dos tragos (le habían llenado otra vez el vaso) Rice escuchó las instrucciones para John Howell. Sostenido por el alcohol y por algo que era como un lento volver hacía sí mismo que lo iba llenando de una fría cólera, descubrió sin esfuerzo el sentido de las instrucciones, la preparación de la trama que debía hacer crisis en el último acto. "Espero que esté claro", dijo el hombre alto, con un movimiento circular del dedo en la palma de la mano. "Está muy claro", dijo Rice levantándose, "pero además me gustaría saber si en el cuarto acto..." "Evitemos las confusiones, querido amigo", dijo el hombre alto. "En el próximo intervalo volveremos sobre el tema, pero ahora le sugiero que se concentre exclusivamente en el tercer acto. Ah, el traje de calle, por favor." Rice sintió que el hombre mudo le desabotonaba la chaqueta; el hombre de gris había sacado del armario un traje de tweed y unos guantes; mecánicamente Rice se cambió de ropa bajo las miradas aprobadoras de los tres. El hombre alto había abierto la puerta y esperaba; a lo lejos se oía la campanilla. "Esta maldita peluca me da calor", pensó Rice acabando el whisky de un solo trago. Casi en seguida se encontró entre nuevos bastidores, sin oponerse a la amable presión de una mano en el codo. "Todavía no", dijo el hombre alto, más atrás. "Recuerde que hace fresco en el parque. Quizás si se subiera el cuello de la chaqueta...Vamos, es su entrada." Desde un banco al borde del sendero Michael se adelantó hacia él, saludándolo con una broma. Le tocaba responder pasivamente y discutir los méritos del otoño en Regent's Park, hasta la llegada de Eva y la dama de rojo que estarían dando de comer a los cisnes. Por primera vez -y a él lo sorprendió casi tanto como a los demás- Rice cargó el acento en una alusión que el público pareció apreciar y que obligó a Michael a ponerse a la defensiva, forzándolo a emplear los recursos más visibles del oficio para encontrar una salida; dándole bruscamente la espalda mientras encendía un cigarrillo, como si quisiera protegerse del viento, Rice miró por encima de los anteojos y vio a los tres hombres entre los bastidores, el brazo del hombre alto que le hacía un gesto conminatorio (debía estar un poco borracho y además se divertía, el brazo agitándose le hacía una gracia extraordinaria) antes de volverse y apoyar una mano en el hombro de Michael. "Se ven cosas regocijantes en los parques", dijo Rice. "Realmente no entiendo que se pueda perder el tiempo con cisnes o amantes cuando se está en un parque londinense." El público rió más que Michael, excesivamente interesado por la llegada de Eva y la dama de rojo. Si vacilar Rice siguió marchando contra la corriente, violando poco a poco las instrucciones en una esgrima feroz y absurda contra actores habilísimos que se esforzaban por hacerlo volver a su papel y a veces lo conseguían, pero él se les escapaba de nuevo para ayudar de alguna manera a Eva, si saber bien por qué pero diciéndose (y le daba risa, y debía ser el whisky) que todo lo que cambiara en ese momento alteraría inevitablemente el último acto (No dejes que me maten). Y los otros se habían dado cuenta de su propósito porque bastaba mirar por sobre los anteojos hacia los bastidores de la izquierda para ver los gestos iracundos del hombre alto, fuera y dentro de la escena estaban luchando contra él y Eva, se interponían para que no pudieran comunicarse, para que ella no alcanzara a decirle nada, y ahora llegaba el caballero anciano seguido de un lúgubre chofer, había como un momento de calma (Rice recordaba las instrucciones: una pausa, luego la conversación sobre la compra de acciones, entonces la frase reveladora de la dama de rojo, y telón), y en ese intervalo en que obligadamente Michael y la dama de rojo debían apartarse para que el caballero hablara con Eva y Howell de la maniobra bursátil (realmente no faltaba nada en esa pieza), el placer de estropear un poco más la acción llenó a Rice de algo que se parecía a la felicidad. Con un gesto que dejaba bien claro el profundo desprecio que le inspiraban las operaciones arriesgadas, tomó del brazo a Eva, sorteó la maniobra envolvente del enfurecido y sonriente caballero, y caminó con ella oyendo a sus espaldas un muro de palabras ingeniosas que no le concernían, exclusivamente inventadas para el público, y en cambio sí Eva, en cambio un aliento tibio apenas un segundo contra su mejilla, el leve murmullo de su voz verdadera diciendo: "Quedate conmigo hasta el final", quebrado por un movimiento instintivo, el hábito que la hacía responder a la interpelación de la dama de rojo, arrastrando a Howell para que recibiera en plena cara las palabras reveladoras. Sin pausa, sin el mínimo hueco que hubiera necesitado para poder cambiar el rumbo que esas palabras daban definitivamente a lo que habría de venir más tarde, Rice vio caer el telón. "Imbécil", dijo la dama de rojo. "Salga, Flora", ordenó el hombre alto, pegado a Rice que sonreía satisfecho. "Imbécil", repitió la dama de rojo, tomando del brazo a Eva que había agachado la cabeza y parecía como ausente. Un empujón mostró el camino a Rice que se sentía perfectamente feliz. "Imbécil", dijo a su vez el hombre alto. El tirón en la cabeza fue casi brutal, pero Rice se quitó él mismo los anteojos y los tendió al hombre alto. "El whisky no era malo" dijo. "Si quiere darme las instrucciones para el último acto..." Otro empellón estuvo a punto de tirarlo al suelo y cuando consiguió enderezarse, con una ligera náusea, ya estaba andando a tropezones por una galería mal iluminada; el hombre alto había desaparecido y los otros dos se estrechaban contra él; obligándolo a avanzar con la mera presión de los cuerpos. Había una puerta con una lamparilla naranja en lo alto. "Cámbiese", dijo el hombre de gris alcanzándole su traje. Casi sin darle tiempo a ponerse la chaqueta, abrieron la puerta de un puntapié, el empujón lo sacó trastabillando a la acera, al frío de un callejón que olía a basura. "Hijos de perra, me voy a pescar una pulmonía", pensó Rice, metiendo las manos en los bolsillos. Había luces en el extremo más alejado del callejón, desde donde venía el rumor del tráfico. En la primera esquina (no le habían quitado el dinero ni los papeles) Rice reconoció la entrada del teatro. Como nada impedía que asistiera desde su butaca al último acto, entró al calor del foyer, al humo y las charlas de la gente en el bar; le quedó tiempo para beber otro whisky, pero se sentía incapaz de pensar en nada. Un poco antes de que se alzara el telón alcanzó a preguntarse quién haría el papel de Howell en el último acto, y si algún otro pobre infeliz estaría pasando por amabilidades y amenazas y anteojos; pero la broma debía terminar cada noche de la misma manera porque en seguida reconoció al actor del primer acto, que leía una carta en su estudio y la alcanzaba a una Eva pálida y vestida de gris. "Es escandaloso", comentó Rice volviéndose hacia el espectador de la izquierda. "¿Cómo se tolera que cambien de actor en mitad de una pieza?" El espectador suspiró fatigado. "Ya no se sabe con estos autores jóvenes", dijo. "Todo es símbolo, supongo." Rice se acomodó en la platea saboreando malignamente el murmullo de los espectadores que no parecían aceptar tan pasivamente como su vecino los cambios físicos de Howell; y sin embargo la ilusión teatral los dominó casi en seguida; el actor era excelente y la acción se precipitaba de una manera que sorprendió incluso a Rice, perdido en una agradable indiferencia. La carta era de Michael, que anunciaba su partida de Inglaterra; Eva la leyó y la devolvió en silencio; se sentía que estaba llorando contenidamente. Quédate conmigo hasta el final, había dicho Eva. No dejes que me maten, había dicho absurdamente Eva. Desde la seguridad de la platea era inconcebible que pudiera sucederle algo en ese escenario de pacotilla; todo había sido una continua estafa, una larga hora de pelucas y de árboles pintados. Desde luego la infaltable dama de rojo invadía la melancólica paz del estudio donde el perdón y quizá el amor de Howell se percibían en sus silencios, en su manera casi distraída de romper la carta y echarla al fuego. Parecía inevitable que la dama de rojo insinuara que la partida de Michael era una estratagema, y también que Howell le diera a entender un desprecio que no impediría una cortés invitación a tomar el té. A Rice lo divirtió vagamente la llegada del criado con la bandeja; el té parecía uno de los recursos mayores del comediógrafo; sobre todo ahora que la dama de rojo maniobraba en algún momento con una botellita de melodrama romántico mientras las luces iban bajando de una manera por completo inexplicable en el estudio de un abogado londinense. Hubo una llamada telefónica que Howell atendió con perfecta compostura (era previsible la caída de las acciones o cualquier otra crisis necesaria para el desenlace); las tazas pasaron de mano en mano con las sonrisas pertinentes, el buen tono previo a las catástrofes. A Rice le pareció casi inconveniente el gesto de Howell en el momento en que Eva acercaba los labios a la taza, su brusco movimiento y el té derramándose sobre el vestido gris. Eva estaba inmóvil, casi ridícula; en esa detención instantánea de las actitudes (Rice se había enderezado sin saber por qué, y alguien chistaba impaciente a sus espaldas), la exclamación escandalizada de la dama de rojo se superpuso al leve chasquido, a la mano de Howell que se alzaba para anunciar algo, a Eva que torcía la cabeza mirando al público como si no quisiera creer y después se deslizaba de lado hasta quedar casi tendida en el sofá, en una lenta reanudación del movimiento que Howell pareció recibir y continuar con su brusca carrera hacia los bastidores de la derecha, su fuga que Rice no vio porque también él corría ya por el pasillo central sin que ningún otro espectador se hubiera movido todavía. Bajando a saltos la escalera, tuvo el tino de entregar su talón en el guardarropa y recobrar el abrigo; cuando llegaba a la puerta oyó los primeros rumores del final de la pieza, aplausos y voces en la sala; alguien del teatro corría escaleras arriba. Huyó hacia Kean Street y al pasar junto al callejón lateral le pareció ver un bulto que avanzaba pegado a la pared; la puerta por donde lo habían expulsado estaba entornada, pero Rice no había terminado de registrar esas imágenes cuando ya corría por la calle iluminada y en vez de alejarse de la zona del teatro bajaba otra vez por Kingsway, previendo que a nadie se le ocurriría buscarlo cerca del teatro. Entró en el Strand (se había subido el cuello del abrigo y andaba rápidamente, con las manos en los bolsillos) hasta perderse con un alivio que él mismo no se explicaba en la vaga región de las callejuelas internas que nacían en Chancery Lane. Apoyándose contra una pared (jadeaba un poco y sentía que el sudor le pegaba la camisa a la piel) encendió un cigarrillo y por primera vez se preguntó explícitamente, empleando todas las palabras necesarias, por qué estaba huyendo. Los pasos que se acercaban se interpusieron entre él y la respuesta que buscaba; mientras corría pensó que si lograba cruzar el río (ya está cerca del puente de Blackfriars) se sentiría a salvo. Se refugió en un portal, lejos del farol que alumbraba la salida hacia Watergate. Algo le quemó la boca, se arrancó de un tirón la colilla que había olvidado; y sintió que le desgarraba los labios. En el silencio que lo envolvía trató de repetirse las preguntas no contestadas, pero irónicamente se le interponía la idea de que sólo estaría a salvo si alcanzaba a cruzar el río. Era ilógico, los pasos también podrían seguirlo por el puente; por cualquier callejuela de la otra orilla; y sin embargo eligió el puente, corrió a favor de un viento que lo ayudó a dejar atrás el río y perderse en un laberinto que no conocía hasta llegar a una zona mal alumbrada; el tercer alto de la noche en un profundo y angosto callejón sin salida lo puso por fin frente a la única pregunta importante, y Rice comprendió que era incapaz de encontrar la respuesta. No dejes que me maten, había dicho Eva, y él había hecho lo posible, torpe y miserablemente, pero lo mismo la habían matado, por lo menos en la pieza la habían matado y él tenía que huir porque no podía ser que la pieza terminara así, que la taza de té se volcara inofensivamente sobre el vestido de Eva y sin embargo Eva resbalara hasta quedar tendida en el sofá; había ocurrido otra cosa sin que él estuviera allí para impedirlo, quédate conmigo hasta el final, le había suplicado Eva, pero lo habían echado del teatro, lo habían apartado de eso que tenía que suceder y que él, estúpidamente instalado en su platea, había contemplado sin comprender o comprendiéndolo desde otra región de sí mismo donde había miedo y fuga y ahora, pegajoso como el sudor que le corría por el vientre, el asco de sí mismo. "Pero yo no tengo nada que ver", pensó. "Y no ha ocurrido nada; no es posible que cosas así ocurran." Se lo repitió aplicadamente; no podía ser que hubieran venido a buscarlo, a proponerle esa insensatez, a amenazarlo amablemente; los pasos que se acercaban tenían que ser los de cualquier vagabundo, unos pasos sin huellas. El hombre pelirrojo que se detuvo junto a él casi sin mirarlo, y que se quitó los anteojos con un gesto convulsivo para volver a ponérselos después de frotarlos contra la solapa de la chaqueta, era sencillamente alguien que se parecía a Howell, al actor que había hecho el papel de Howell y había volcado la taza de té sobre el vestido de Eva. "Tire esa peluca", dijo Rice, "lo reconocerán en cualquier parte". "No es una peluca", dijo Howell (se llamaría Smith o Rogers, ya ni recordaba el nombre en el programa). "Qué tonto soy", dijo Rice. Era de imaginar que habían tenido preparada una copia exacta de los cabellos de Howell, así como los anteojos habían sido una réplica de los de Howell. "Usted hizo lo que pudo", dijo Rice, "yo estaba en la platea y lo vi; todo el mundo podrá declarar a su favor". Howell temblaba, apoyado en la pared. "No es eso", dijo. "Qué importa, si lo mismo se salieron con la suya." Rice agachó la cabeza; un cansancio invencible lo agobiaba. "Yo también traté de salvarla", dijo, "pero no me dejaron seguir". Howell lo miró rencorosamente. "Siempre ocurre lo mismo", dijo como hablándose a sí mismo. "Es típico de los aficionados, creen que pueden hacerlo mejor que los otros, y al final no sirve de nada." Se subió el cuello de la chaqueta, metió las manos en los bolsillos. Rice hubiera querido prreguntarle: "¿Por qué ocurre siempre lo mismo? Y si es así, ¿por qué estamos huyendo?" El silbato pareció engolfarse en el callejón, buscándolos. Corrieron largo rato a la par, hasta detenerse en algún rincón que olía a petróleo, a río estancado. Detrás de una pila de fardos descansaron un momento; Howell jadeaba como un perro y a Rice se le acalambraba una pantorrilla. Se la frotó, apoyándose en los fardos, manteniéndose con dificultad sobre un solo pie. "Pero quizá no sea tan grave", murmuró. "Usted dijo que siempre ocurría lo mismo." Howell le puso una mano en la boca; se oían alternadamente dos silbatos. "Cada uno por su lado" dijo Howell. "Tal vez uno de los dos pueda escapar." Rice comprendió que tenía razón pero hubiera querido que Howell le contestara primero. Lo tomó de un brazo, atrayéndolo con toda su fuerza. "No me dejes ir así", suplicó. "No puedo seguir huyendo siempre, sin saber." Sintió el olor alquitranado de los fardos, su mano como hueca en el aire. Unos pasos corrían alejándose; Rice se agachó, tomando impulso, y partió en la dirección contraria. A la luz de un farol vio un nombre cualquiera: Rose Alley. Más allá estaba el río, algún puente. No faltaban puentes ni calles por donde correr. Continuidad de los parques Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. EL RÍO (Final del juego, 1956) Y SÍ, PARECE que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas a tirar al Sena, algo por el estilo, una de esas frases de plena noche, mezcladas de sábana y boca pastosa, casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o de pie rozando el cuerpo del que apenas escucha, porque hace tanto que apenas te escucho cuando dices cosas así, eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien, qué me importa si te has ido, si te has ahogado o todavía andas por los muelles mirando el agua, y además no es cierto porque estás aquí dormida y respirando entrecortadamente, pero entonces no te has ido cuando te fuiste en algún momento de la noche antes de que yo me perdiera en el sueño, porque te habías ido diciendo alguna cosa, que te ibas a ahogar en el Sena, o sea que has tenido miedo, has renunciado y de golpe estás ahí casi tocándome, y te mueves ondulando como si algo trabajara suavemente en tu sueño, como si de verdad soñaras que has salido y que después de todo llegaste a los muelles y te tiraste al agua. Así una vez más, para dormir después con la cara empapada de un llanto estúpido, hasta las once de la mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se han ahogado de veras. Me das risa, pobre. Tus determinaciones trágicas, esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de tournées de provincia, uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica, entonces se vería alzarse a la pareja perfecta, con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pero ya ves, escojo el silencio, enciendo un cigarrillo y te escucho hablar, te escucho quejarte (con razón, pero qué puedo hacerle), o lo que es todavía mejor me voy quedando dormido, arrullado casi por tus imprecaciones previsibles, con los ojos entrecerrados mezclo todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando nos casamos, y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias, el sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera. Para enriquecer mis propios sueños donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse, puedes creerme. Pero si es así me pregunto qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente. Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana, pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada, es como un cansancio amargo, tus labios esbozan una mueca de desprecio, dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves, y creo que si no estaría tan exasperado por tus falsas amenazas admitiría que eres otra vez hermosa, como si el sueño te devolviera un poco de mi lado donde el deseo es posible y hasta reconciliación o nuevo plazo, algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros y los gallos abominablemente desnudan su horrenda servidumbre. No sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te habías ido, si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba al olvido, y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque dude de que estés ahí, probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto, quizá un golpe de viento cerró la puerta, soñé que te habías ido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama. No es por eso que te toco, en la penumbra verde del amanecer es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La sábana te cubre a medias, mis manos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta, inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe, no sé cómo mis brazos te han enlazado, oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote, pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él, es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas, de nada sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido luche por evadirse, somos a tal punto una misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un bocal. De la sábana que apenas te cubría alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra y ahora estamos desnudos, el amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa, pero te obstinas en luchar, encogiéndote, lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente (y eso, lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial), sin hacerte daño voy doblando los juncos de tus brazos, me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos, ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de muaré, de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara, vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi mano que chorrea, y antes de resbalar a tu lado sé que acaban de sacarte del agua, demasiado tarde, naturalmente, y que yaces sobre las piedras del muelle rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba con tu pelo empapado y tus ojos abiertos. Jorge Luis Borges FUNES EL MEMORIOSO (Artificios, 1944; Ficciones, 1944) LO RECUERDO (YO no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate, con las armas de la Banda Oriental; recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz; la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi; la última, en 1887... Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él; mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo —género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Literato, cajetilla, porteño: Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres; “Un Zarathustra cimarrón y vernáculo”; no lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Bentos, con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año ochenta y cuatro. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi primo Bernardo Haedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caballo, y ésa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del Sur, ya se enloquecían los árboles; yo tenía el temor (la esperanza) de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe; oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto; alcé los ojos y .vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: Faltan cuatro mínutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban (creo) cierto orgullo local, y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del saladero, un inglés O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con su madre, a la vuelta de la quinta de los Laureles. Los años ochenta y cinco y ochenta y seis veraneamos en la ciudad de Montevideo. El ochenta y siete volví a Fray Bentos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y, finalmente, por el “cronométrico Funes”. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco, y que había quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo: la única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto; el hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres, permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado... Dos veces lo vi atrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero: una, inmóvil, con los ojos cerrados; otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latin. Mi valija incluía el De viris illustribus de Lhomond, elThesaurus de Quicherat, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis historia de Plinio, que excedía (y sigue excediendo) mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico; Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, “del día siete de febrero del año ochenta y cuatro”, ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Haedo, mi tío, finado ese mismo año, “había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó”, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario “para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín”. Prometía devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada; la ortografía, del tipo que Andrés Bello preconizó: i por y, j por g. Al principio, temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario; para desengañarlo con plenitud le mandé el Gradus ad Parnassum de Quicherat. y la obra de Plinio: El catorce de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente, porque mi padre no estaba “nada bien”. Dios me perdone; el prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo Fray Bentos la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me faltaban el Gradus y el primer tomo de la Naturalis historia. El “Saturno” zarpaba al día siguiente, por la mañana; esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito; llegué al segundo patio. Había una parra; la oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín; esa voz (que venía de la tiniebla) articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra; mi temor las creía indescifrables, interminables; después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del vigésimocuarto capítulo del libro séptimo de la Naturalis historia. La materia de ese capítulo es la memoria; las palabras últimas fueron ut nihil non usdem verbis redderetur auditum. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba; creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté; repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo, ahora, al más difícil punto de mi relato. Este (bueno es que ya lo sepa el lector) no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil; yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato; que mis lectores se imaginen los entrecortados períodos que me abrumaron esa noche. Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis historia: Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos; Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio; Simónides, inventor de la mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. (Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios; no me hizo caso.) Diecinueve años había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó (sintió) que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples; cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también: Mis sueños son como 1a vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba: Mi memoría, señor, es como vacíadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente; lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas me dijo; ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos; es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable; tal vez todos sabemos profundamente que somos in—mortales y que tarde o temprano, todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando… Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el veinticuatro mil. No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los treinta y tres orientales requirieran dos signos y tres palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de siete mil trece, decía (por ejemplo) Máximo Pérez; en lugar de siete mil catorce, El Ferrocarril; otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, azufre, los bastos, la ballena, gas, 1a caldera, Napoleón, Agustín vedia. En lugar de quinientos, decía nueve. Cada palabra tenía un signo particular, una especie marca; las últimas muy complicadas... Yo traté explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario sistema numeración. Le dije decir 365 tres centenas, seis decenas, cinco unidades; análisis no existe en los “números” El Negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Locke, siglo XVII, postuló (y reprobó) idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera nombre propio; Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos setenta mil recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que he indicado (un vocabulario infinito para serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo) son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Éste, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No sólo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma; le molestaba que el perro de las tres y catorce (visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto (visto de frente). Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero; Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres; nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo; Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. (Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico.) Hacia el Este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea; en esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía diecinueve años; había nacido en 1868; me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras (que cada uno de mis gestos) perduraría en su implacable memoria; me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889, de una congestión pulmonar. 1942 Felisberto Hernández Elsa I Yo no quiero decir cómo es ella. Si digo que es rubia se imaginarán una mujer rubia, pero no será ella. Ocurrirá como con el nombre: si digo que se llama Elsa se imaginarán cómo es el nombre Elsa; pero el nombre Elsa de ella es otro nombre Elsa. Ni siquiera podrían imaginarse cómo es una peinilla que ella se olvidó en mi casa; aunque yo dijera que tiene 26 dientes, el color, más aun, aunque hubieran visto otra igual, no podrían imaginarse cómo es precisamente, la peinilla que ella se olvidó en mi casa. II Yo quiero decir lo que me pasa a mí. ¿Y saben para qué?, pues, para ver si diciendo lo que me pasa, deja de pasarme. Pero entiéndase bien; me pasa una cosa mala, horrible: ya lo verán. Sé que por más bien que yo llegara a decirla, ocurrirá como con la peinilla y lo demás; no se imaginarán exactamente cómo es lo malo que me pasa; pero el interés que yo tengo es ver si deja de pasarme tanto lo malo que se imaginarán, lo malo que en realidad me pasa. III Elsa no es precisamente una de las tantas muchachas que no me aman: ella no me amará dentro de poco tiempo, porque ahora ella me ama. Nos hemos visto muy pocas voces; ella está muy lejos; nuestro amor se mantiene por correspondencia; pero yo tengo la convicción, yo afirmo categóricamente, yo creo absolutamente -ya explicaré ampliamente por qué tengo esta fiebre de afirmar- yo vuelvo a afirmar que dada la manera de ser de ella, dejará muy pronto de amarme, porque ella no podrá resistir el amor por correspondencia. Yo sí, pero ella no. IV De lo que ya no existe, se habla con indiferencia o con frialdad; pero yo hablo con dolor, porque hablo antes de que deje de existir y sabiendo que dejará de existir: recuérdese cómo lo afirmé. Cuando espero algo, siento como si alguien -llámese Dios, destino o como quiera- tratara de demostrarme que la cosa que espero no llega o no ocurre como yo esperaba. Entonces, cuando yo tengo interés en que una cosa no ocurra, empiezo a pensar que ocurrirá, para burlarme de ese alguien si la cosa llega u ocurre, para hacerle ver que yo la preveía; y él por no dar su brazo a torcer no me da ese gusto y la cosa ocurre; pero he aquí que al final triunfo yo, porque precisamente lo que más deseaba era que no ocurriera. También debo decir que ese alguien suele sorprenderme dejándose burlar, y que yo triunfe aparentemente y quede derrotado íntimamente: pero esto ocurre las menos de las veces. Para ser franco, diré que yo no creo en ese alguien, que a ese alguien lo creamos, y para crearlo lo suponemos al revés y al derecho. Pero cuando nos encontramos frente a un gran dolor, volvemos a pensar al revés y al derecho por si llega a ser cierto que existe. Ahora yo pienso que a lo mejor existe, y que a lo mejor no da su brazo a torcer, y por llevarme la contra hace que no ocurra lo de que ella deje de amarme, puesto que yo afirmo que ocurrirá. Así mismo tengo temor de que ese alguien se deje vencer y la cosa ocurra como en las menos veces: pero yo tengo más esperanza del otro modo: al revés que al derecho. Tendría esperanza aun cuando viera que estoy a punto de que ella no me ame; pues con más razón tengo esperanza ahora que ella me ama normalmente. Bueno, en total quiero dejar constancia de que tengo la convicción, de que afirmo categóricamente, y que creo absolutamente, que Elsa se diferencia de las demás muchachas, en que ninguna de las otras me ama, y que ella dejará muy pronto de amarme. El balcón Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua; en ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el verano la casa se ponía triste, iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, éste enseguida se hubiese apagado en el musgo. El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio: yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música; oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban. Pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música: pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Al final de uno de esos conciertos, vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos; el labio inferior, muy grande y parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas; además, las iba separando con el aire quejoso de la respiración. Después de un largo intervalo me dijo: -Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música. No sé por qué se me ocurrió que la hija se habría quedado ciega; y enseguida me di cuenta que una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda, o no estar en la ciudad; y de pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo aquella noche yo era feliz; en aquella ciudad todas las cosas eran lentas, sin ruido yo iba atravesando, con el anciano, penumbras de reflejos verdosos. De pronto me incliné hacia él -como en el instante en que debía cuidar de algo muy delicado- y se me ocurrió preguntarle: -¿Su hija no puede venir? Él dijo «ah» con un golpe de voz corto y sorpresivo; detuvo el paso, me miró a la cara y por fin le salieron estas palabras: -Eso, eso; ella no puede salir. Usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que al día siguiente tiene que salir. Al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha agitación. Después se le va pasando. Y al final se sienta en un sillón y ya no puede salir. La gente del concierto desapareció enseguida de las calles que rodeaban al teatro y nosotros entramos en el café. Él le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en el vasito. Yo lo acompañaría nada más que unos instantes; tenía que ir a cenar a otra parte. Entonces le dije: -Es una pena que ella no pueda salir. Todos necesitamos pasear y distraernos. Él, después de haber puesto el vasito en aquel labio tan grande y que no alcanzó a mojarse, me explicó: -Ella se distrae. Yo compré una casa vieja, demasiado grande para nosotros dos, pero se halla en buen estado. Tiene un jardín con una fuente; y la pieza de ella tiene, en una esquina, una puerta que da sobre un balcón de invierno; y ese balcón da a la calle; casi puede decirse que ella vive en el balcón. Algunas veces también pasea por el jardín y algunas noches toca el piano. Usted podrá venir a cenar a mi casa cuando quiera y le guardaré agradecimiento. Comprendí enseguida; y entonces decidimos el día en que yo iría a cenar y a tocar el piano. Él me vino a buscar al hotel una tarde en que el sol todavía estaba alto. Desde lejos, me mostró la esquina donde estaba colocado el balcón de invierno. Era en un primer piso. Se entraba por un gran portón que había al costado de la casa y que daba a un jardín con una fuente de estatuillas que se escondían entre los yuyos. El jardín estaba rodeado por un alto paredón; en la parte de arriba le habían puesto pedazos de vidrio pegados con mezcla. Se subía a la casa por una escalinata colocada delante de una galería desde donde se podía mirar al jardín a través de una vidriera. Me sorprendió ver, en el largo corredor, un gran número de sombrillas abiertas; eran de distintos colores y parecían grandes plantas de invernáculo. Enseguida el anciano me explicó: -La mayor parte de estas sombrillas se las he regalado yo. A ella le gusta tenerlas abiertas para ver los colores. Cuando el tiempo está bueno elige una y da una vueltita por el jardín. En los días que hay viento no se puede abrir esta puerta porque las sombrillas se vuelan, tenemos que entrar por otro lado. Fuimos caminando hasta un extremo del corredor por un techo que había entre la pared y las sombrillas. Llegamos a una puerta, el anciano tamborileó con los dedos en el vidrio y adentro respondió una voz apagada. El anciano me hizo entrar y enseguida vi a su hija de pie en medio del balcón de invierno; frente a nosotros y de espaldas a vidrios de colores. Sólo cuando nosotros habíamos cruzado la mitad del salón ella salió de su balcón y nos vino a alcanzar. Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento por mi visita. Contra la pared que recibía menos luz había recostado un pequeño piano abierto, su gran sonrisa amarillenta parecía ingenua. Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando el balcón vacío, dijo: -Él es mi único amigo. Yo señalé al piano y le pregunté: -Y ese inocente, ¿no es amigo suyo también? Nos estábamos sentando en sillas que había a los pies de ella. Tuve tiempo de ver muchos cuadritos de flores pintadas colocadas todos a la misma altura y alrededor de las cuatro paredes como si formaron un friso. Ella había dejado abandonada en medio de su cara una sonrisa tan inocente como la del piano; pero su cabello rubio y desteñido y su cuerpo delgado también parecían haber sido abandonados desde mucho tiempo. Ya empezaba a explicar por qué el piano no era tan amigo suyo como el balcón, cuando el anciano salió casi en puntas de pie. Ella siguió diciendo: -El piano era un gran amigo de mi madre. Yo hice un movimiento como para ir a mirarlo; pero ella, levantando una mano y abriendo los ojos, me detuvo: -Perdone, preferiría que probara el piano después de cenar, cuando haya luces encendidas. Me acostumbré desde muy niña a oír el piano nada más que por la noche. Era cuando lo tocaba mi madre. Ella encendía las cuatro velas de los candelabros y tocaba notas tan lentas y tan separadas en el silencio como si también fuera encendiendo, uno por uno, los sonidos. Después se levantó y pidiéndome permiso se fue al balcón; al llegar a él le puso los brazos desnudos en los vidrios como si los recostara sobre el pecho de otra persona. Pero enseguida volvió y me dijo: -Cuando veo pasar varias veces a un hombre por el vidrio rojo casi siempre resulta que él es violento o de mal carácter. No pude dejar de preguntarle: -Y yo ¿en qué vidrio caí? -En el verde. Casi siempre les toca a las personas que viven solas en el campo. -Casualmente a mí me gusta la soledad entre plantas -le contesté. Se abrió la puerta por donde yo había entrado y apareció el anciano seguido por una sirvienta tan baja que yo no sabía si era niña o enana. Su cara roja aparecía encima de la mesita que ella misma traía en sus bracitos. El anciano me preguntó: -¿Qué bebida prefiere? Yo iba a decir «ninguna», pero pensé que se disgustaría y le pedí una cualquiera. A él le trajeron un vasito con la bebida oscura que yo le había visto tomar a la salida del concierto. Cuando ya era del todo la noche fuimos al comedor y pasamos por la galería de las sombrillas; ella cambió algunas de lugar y mientras yo se las elogiaba se le llenaba la cara de felicidad. El comedor estaba en un nivel más bajo que la calle y a través de pequeñas ventanas enrejadas se veían los pies y las piernas de los que pasaban por la vereda. La luz, no bien salía de una pantalla verde, ya daba sobre un mantel blanco; allí se había reunido, como para una fiesta de recuerdos, los viejos objetos de la familia. Apenas nos sentamos, los tres nos quedamos callados un momento; entonces todas las cosas que había en la mesa parecían formas preciosas del silencio. Empezaron a entrar en el mantel nuestros pares de manos: ellas parecían habitantes naturales de la mesa. Yo no podía dejar de pensar en la vida de las manos. Haría muchos años, unas manos habían obligado a estos objetos de la mesa a tener una forma. Después de mucho andar ellos encontrarían colocación en algún aparador. Estos seres de la vajilla tendrían que servir a toda clase de manos. Cualquiera de ellas echaría los alimentos en las caras lisas y brillosas de los platos; obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas; y a los cubiertos, a hundirse en la carne, a deshacerla y a llevar los pedazos a la boca. Por último los seres de la vajilla eran bañados, secados y conducidos a sus pequeñas habitaciones. Algunos de estos seres podrían sobrevivir a muchas parejas de manos; algunas de ellas serían buenas con ellos, los amarían y los llenarían de recuerdos, pero ellos tendrían que seguir viviendo en silencio. Hacía un rato, cuando nos hallábamos en la habitación de la hija de la casa y ella no había encendido la luz -quería aprovechar hasta el último momento el resplandor que venía de su balcón-, estuvimos hablando de los objetos. A medida que se iba la luz, ellos se acurrucaban en la sombra como si tuvieran plumas y se prepararan para dormir. Entonces ella dijo que los objetos adquirían alma a medida que entraban en relación con las personas. Algunos de ellos antes habían sido otros y habían tenido otra alma (algunos que ahora tenían patas, antes habían tenido ramas, las teclas habían sido colmillos), pero su balcón había tenido alma por primera vez cuando ella empezó a vivir en él. De pronto apareció en la orilla del mantel la cara colorada de la enana. Aunque ella metía con decisión sus bracitos en la mesa para que las manitas tomaran las cosas, el anciano y su hija le acercaban los platos a la orilla de la mesa. Pero al ser tomados por la enana, los objetos de la mesa perdían dignidad. Además el anciano tenía una manera apresurada y humillante de agarrar el botellón por el pescuezo y doblegarlo hasta que le salía vino. Al principio la conversación era difícil. Después apareció dando campanadas un gran reloj de pie; había estado marchando contra la pared situada detrás del anciano; pero yo me había olvidado de su presencia. Entonces empezamos a hablar. Ella me preguntó: -¿Usted no siente cariño por las ropas viejas? -¡Cómo no! Y de acuerdo a lo que usted dijo de los objetos, los trajes son los que han estado en más estrecha relación con nosotros -aquí yo me reí y ella se quedó seria-; y no me parecería imposible que guardaran de nosotros algo más que la forma obligada del cuerpo y alguna emanación de la piel. Pero ella no me oía y había procurado interrumpirme como alguien que intenta entrar a saltar cuando están torneando la cuerda. Sin duda me había hecho la pregunta pensando en lo que respondería ella. Por fin dijo: -Yo compongo mis poesías después de estar acostada -ya, en la tarde, había hecho alusión a esas poesías- y tengo un camisón blanco que me acompaña desde mis primeros poemas. Algunas noches de verano voy con él al balcón. El año pasado le dediqué una poesía. Había dejado de comer y no se le importaba que la enana metiera los bracitos en la mesa. Abrió los ojos como ante una visión y empezó a recitar: -A mi camisón blanco. Yo endurecía todo el cuerpo y al mismo tiempo atendía a las manos de la enana. Sus deditos, muy sólidos, iban arrollados hasta los objetos, y sólo a último momento se abrían para tomarlos. Al principio yo me preocupaba por demostrar distintas maneras de atender; pero después me quedé haciendo un movimiento afirmativo con la cabeza, que coincidía con la llegada del péndulo a uno de los lados del reloj. Esto me dio fastidio; y también me angustiaba el pensamiento de que pronto ella terminaría y yo no tenía preparado nada para decirle; además, al anciano le había quedado un poco de acelga en el borde del labio inferior y muy cerca de la comisura. La poesía era cursi, pero parecía bien medida; con «camisón» no rimaba ninguna de las palabras que yo esperaba; le diría que el poema era fresco. Yo miraba al anciano y al hacerlo me había pasado la lengua por el labio inferior, pero él escuchaba a la hija. Ahora yo empezaba a sufrir porque el poema no terminaba. De pronto dijo «balcón» para rimar con «camisón», y ahí terminó el poema. Después de las primeras palabras, yo me escuchaba con serenidad y daba a los demás la impresión de buscar algo que ya estaba a punto de encontrar: -Me llama la atención -comencé- la calidad de adolescencia que le ha quedado en el poema. Es muy fresco y... Cuando yo había empezado a decir «es muy fresco», ella también empezaba a decir: -Hice otro... Yo me sentí desgraciado; pensaba en mí con un egoísmo traicionero. Llegó la enana con otra fuente y me serví con desenfado una buena cantidad. No quedaba ningún prestigio: ni el de los objetos de la mesa, ni el de la poesía, ni el de la casa que tenía encima, con el corredor de las sombrillas, ni el de la hiedra que tapaba todo un lado de la casa. Para peor, yo me sentía separado de ellos y comía en forma canallesca; no había una vez que el anciano no manoteara el pescuezo del botellón que no encontrara mi copa vacía. Cuando ella terminó el segundo poema, yo dije: -Si esto no estuviera tan bueno -yo señalaba el plato- le pediría que me dijera otro. Enseguida el anciano dijo: -Primero ella debía comer. Después tendrá tiempo. Yo empezaba a ponerme cínico, y en aquel momento no se me hubiera importado dejar que me creciera una gran barriga. Pero de pronto sentí como una necesidad de agarrarme del saco de aquel pobre viejo y tener para él un momento de generosidad. Entonces señalándole el vino le dije que hacía poco me habían hecho un cuento de un borracho. Se lo conté, y al terminar los dos empezaron a reírse desesperadamente; después yo seguí contando otros. La risa de ella era dolorosa; pero me pedía por favor que siguiera contando cuentos; la boca se le había estirado para los lados como un tajo impresionante; las «patas de gallo» se le habían quedado prendidas en los ojos llenos de lágrimas, y se apretaba las manos juntas entre las rodillas. El anciano tosía y había tenido que dejar el botellón antes de llenar la copa. La enana se reía haciendo como un saludo de medio cuerpo. Milagrosamente todos habíamos quedado unidos y yo no tenía el menor remordimiento. Esa noche no toqué el piano. Ellos me rogaron que me quedara, y me llevaron a un dormitorio que estaba al lado de la casa que tenía enredaderas de hiedra. Al comenzar a subir la escalera, me fijé que del reloj de pie salía un cordón que iba siguiendo a la escalera, en todas sus vueltas. Al llegar al dormitorio, el cordón entraba y terminaba atado en una de las pequeñas columnas del dosel de mi cama. Los muebles eran amarillos, antiguos, y la luz de una lámpara hacía brillar sus vientres. Yo puse mis manos en mi abdomen y miré el del anciano. Sus últimas palabras de aquella noche habían sido para recomendarme: -Si usted se siente desvelado y quiere saber la hora, tire de este cordón. Desde aquí oirá el reloj del comedor; primero le dará las horas y, después de un intervalo, los minutos. De pronto se empezó a reír, y se fue dándome las «buenas noches». Sin duda se acordaría de uno de los cuentos, el de un borracho que conversaba con un reloj. Todavía el anciano hacía crujir la escalera de madera con sus pasos pesados, cuando yo ya me sentía solo con mi cuerpo. Él -mi cuerpo- había atraído hacia sí todas aquellas comidas y todo aquel alcohol como un animal tragando a otros; y ahora tendría que luchar con ellos toda la noche. Lo desnudé completamente y lo hice pasear descalzo por la habitación. Enseguida de acostarme quise saber qué cosa estaba haciendo yo con mi vida en aquellos días; recibí de la memoria algunos acontecimientos de los días anteriores, y pensé en personas que estaban muy lejos de allí. Después empecé a deslizarme con tristeza y con cierta impudicia por algo que era como las tripas del silencio. A la mañana siguiente hice un recorrido sonriente y casi feliz de las cosas de mi vida. Era muy temprano; me vestí lentamente y salí a un corredor que estaba a pocos metros sobre el jardín. De este lado también había yuyos altos y árboles espesos. Oí conversar al anciano y a su hija, y descubrí que estaban sentados en un banco colocado bajo mis pies. Entendí primero lo que decía ella: -Ahora Úrsula sufre más; no sólo quiere menos al marido, sino que quiere más al otro. El anciano preguntó: -¿Y no puede divorciarse? -No; porque ella quiere a los hijos, y los hijos quieren al marido y no quieren al otro. Entonces el anciano dijo con mucha timidez: -Ella podría decir a los hijos que el marido tiene varias amantes. La hija se levantó enojada: -¡Siempre el mismo, tú! ¡Cuándo comprenderás a Úrsula! ¡Ella es incapaz de hacer eso! Yo me quedé muy intrigado. La enana no podía ser -se llamaba Tamarinda-. Ellos vivían, según me había dicho el anciano, completamente solos. ¿Y esas noticias? ¿Las habrían recibido en la noche? Después del enojo, ella había ido al comedor y al rato salió al jardín bajo una sombrilla color salmón con volados de gasas blancas. A mediodía no vino a la mesa. El anciano y yo comimos poco y tomamos poco vino. Después yo salí para comprar un libro a propósito para ser leído en una casa abandonada entre los yuyos, en una noche muda y después de haber comido y bebido en abundancia. Cuando iba de vuelta, pasó frente al balcón, un poco antes que yo, un pobre negro viejo y rengo, con un sombrero verde de alas tan anchas como las que usan los mejicanos. Se veía una mancha blanca de carne, apoyada en el vidrio verde del balcón. Esa noche, apenas nos sentamos a la mesa, yo empecé a hacer cuentos, y ella no recitó. Las carcajadas que soltábamos el anciano y yo nos servían para ir acomodando cantidades brutales de comida y de vinos. Hubo un momento en que nos quedamos silenciosos. Después, la hija nos dijo: -Esta noche quiero oír música. Yo iré antes a mi habitación y encenderé las velas del piano. Hace ya mucho tiempo que no se encienden. El piano, ese pobre amigo de mamá, creerá que es ella quien lo irá a tocar. Ni el anciano ni yo hablamos una palabra más. Al rato vino Tamarinda a decirnos que la señorita nos esperaba. Cuando fui a hacer el primer acorde, el silencio parecía un animal pesado que hubiera levantado una pata. Después del primer acorde salieron sonidos que empezaron a oscilar como la luz de las velas. Hice otro acorde como si adelantara otro paso. Y a los pocos instantes, y antes que yo tocara otro acorde más, estalló una cuerda. Ella dio un grito. El anciano y yo nos paramos; él fue hacia su hija, que se había tapado los ojos, y la empezó a calmar diciéndole que las cuerdas estaban viejas y llenas de herrumbre. Pero ella seguía sin sacarse las manos de los ojos y haciendo movimientos negativos con la cabeza. Yo no sabía qué hacer; nunca se me había reventado una cuerda. Pedí permiso para ir a mi cuarto, y al pasar por el corredor tenía miedo de pisar una sombrilla. A la mañana siguiente llegué tarde a la cita del anciano y la hija en el banco del jardín, pero alcancé a oír que la hija decía: -El enamorado de Úrsula trajo puesto un gran sombrero verde de alas anchísimas. Yo no podía pensar que fuera aquel negro viejo y rengo que había visto pasar en la tarde anterior; ni podía pensar en quién traería esas noticias por la noche. Al mediodía, volvimos a almorzar el anciano y yo solos. Entonces aproveché para decirle: -Es muy linda la vista desde el corredor. Hoy no me quedé más porque ustedes hablaban de una Úrsula, y yo temía ser indiscreto. El anciano había dejado de comer, y me había preguntado en voz alta: -¿Usted oyó? Vi el camino fácil para la confidencia, y le contesté: -Sí, oí todo, ¡pero no me explico cómo Úrsula puede encontrar buen mozo a ese negro viejo y rengo que ayer llevaba el sombrero verde de alas tan anchas! -¡Ah! -dijo el anciano-, usted no ha entendido. Desde que mi hija era casi una niña me obligaba a escuchar y a que yo interviniera en la vida de personajes que ella inventaba. Y siempre hemos seguido sus destinos como si realmente existieran y recibiéramos noticias de sus vidas. Ellas les atribuye hechos y vestimentas que percibe desde el balcón. Si ayer vio pasar a un hombre de sombrero verde, no se extrañe que hoy se lo haya puesto a uno de sus personajes. Yo soy torpe para seguirle esos inventos, y ella se enoja conmigo. ¿Por qué no la ayuda usted? Si quiere yo... No lo dejé terminar: -De ninguna manera, señor. Yo inventaría cosas que le harían mucho daño. A la noche ella tampoco vino a la mesa. El anciano y yo comimos, bebimos y conversamos hasta muy tarde de la noche. Después que me acosté sentí crujir una madera que no era de los muebles. Por fin comprendí que alguien subía la escalera. Y a los pocos instantes llamaron suavemente a mi puerta. Pregunté quién era, y la voz de la hija me respondió: -Soy yo; quiero conversar con usted. Encendí la lámpara, abrí una rendija de la puerta y ella me dijo: -Es inútil que tenga la puerta entornada; yo veo por la rendija del espejo, y el espejo lo refleja a usted desnudito detrás de la puerta. Cerré enseguida y le dije que esperara. Cuando le indiqué que podía entrar, abrió la puerta de entrada y se dirigió a otra que había en mi habitación y que yo nunca pude abrir. Ella la abrió con la mayor facilidad y entró a tientas en la oscuridad de otra habitación que yo no conocía. Al momento salió de allí con una silla que colocó al lado de mi cama. Se abrió una capa azul que traía puesta y sacó un cuaderno de versos. Mientras ella leía yo hacía un esfuerzo inmenso para no dormirme; quería levantar los párpados y no podía; en vez, daba vuelta para arriba los ojos y debía parecer un moribundo. De pronto ella dio un grito como cuando se reventó la cuerda del piano; y yo salté de la cama. En medio del piso había una araña grandísima. En el momento que yo la vi ya no caminaba, había crispado tres de sus patas peludas, como si fuera a saltar. Después yo le tiré los zapatos sin poder acertarle. Me levanté, pero ella me dijo que no me acercara, que esa araña saltaba. Yo tomé la lámpara, fui dando la vuelta a la habitación cerca de las paredes hasta llegar al lavatorio, y desde allí le tiré con el jabón, con la tapa de la jabonera, con el cepillo, y sólo acerté cuando le tiré con la jabonera. La araña arrolló las patas y quedó hecha un pequeño ovillo de lana oscura. La hija del anciano me pidió que no le dijera nada al padre porque él se oponía a que ella trabajara o leyera hasta tan tarde. Después que ella se fue, reventé la araña con el taco del zapato y me acosté sin apagar la luz. Cuando estaba por dormirme, arrollé sin querer los dedos de los pies; esto me hizo pensar en que la araña estaba allí, y volví a dar un salto. A la mañana siguiente vino el anciano a pedirme disculpas por la araña. Su hija se lo había contado todo. Yo le dije al anciano que nada de aquello tenía la menor importancia, y para cambiar de conversación le hablé de un concierto que pensaba dar por esos días en una localidad vecina. Él creyó que eso era un pretexto para irme, y tuve que prometerle volver después del concierto. Cuando me fui, no pude evitar que la hija me besara una mano; yo no sabía qué hacer. El anciano y yo nos abrazamos, y de pronto sentí que él me besaba cerca de una oreja. No alcancé a dar el concierto. Recibí a los pocos días un llamado telefónico del anciano. Después de las primeras palabras, me dijo: -Es necesaria su presencia aquí. -¿Ha ocurrido algo grave? -Puede decirse que una verdadera desgracia. -¿A su hija? -No. -¿A Tamarinda? -Tampoco. No se lo puedo decir ahora. Si puede postergar el concierto venga en el tren de las cuatro y nos encontraremos en el Café del Teatro. -¿Pero su hija está bien? -Está en la cama. No tiene nada, pero no quiere levantarse ni ver la luz del día; vive nada más que con la luz artificial, y ha mandado cerrar todas las sombrillas. -Bueno. Hasta luego. En el Café del Teatro había mucho barullo, y fuimos a otro lado. El anciano estaba deprimido, pero tomó enseguida las esperanzas que yo le tendía. Le trajeron la bebida oscura en el vasito, y me dijo: -Anteayer había tormenta, y a la tardecita nosotros estábamos en el comedor. Sentimos un estruendo, y enseguida nos dimos cuenta que no era la tormenta. Mi hija corrió para su cuarto y yo fui detrás. Cuando yo llegué ella ya había abierto las puertas que dan al balcón, y se había encontrado nada más que con el cielo y la luz de la tormenta. Se tapó los ojos y se desvaneció. -¿Así que le hizo mal esa luz? -¡Pero, mi amigo! ¿Usted no ha entendido? -¿Qué? -¡Hemos perdido el balcón! ¡El balcón se cayó! ¡Aquella no era la luz del balcón! -Pero un balcón... Más bien me callé la boca. Él me encargó que no le dijera a la hija ni una palabra del balcón. Y yo, ¿qué haría? El pobre anciano tenía confianza en mí. Pensé en las orgías que vivimos juntos. Entonces decidí esperar blandamente a que se me ocurriera algo cuando estuviera con ella. Era angustioso ver el corredor sin sombrillas. Esa noche comimos y bebimos poco. Después fui con el anciano hasta la cama de la hija y enseguida él salió de la habitación. Ella no había dicho ni una palabra, pero apenas se fue el anciano miró hacia la puerta que daba al vacío y me dijo: -¿Vio cómo se nos fue? -¡Pero, señorita! Un balcón que se cae... -Él no se cayó. Él se tiró. -Bueno, pero... -No sólo yo lo quería a él; yo estoy segura de que él también me quería a mí; él me lo había demostrado. Yo bajé la cabeza. Me sentía complicado en un acto de responsabilidad para el cual no estaba preparado. Ella había empezado a volcarme su alma y yo no sabía cómo recibirla ni qué hacer con ella. Ahora la pobre muchacha estaba diciendo: -Yo tuve la culpa de todo. Él se puso celoso la noche que yo fui a su habitación. -¿Quién? -¿Y quién va a ser? El balcón, mi balcón. -Pero, señorita, usted piensa demasiado en eso. Él ya estaba viejo. Hay cosas que caen por su propio peso. Ella no me escuchaba, y seguía diciendo: -Esa misma noche comprendí el aviso y la amenaza. -Pero escuche, ¿cómo es posible que?... -¿No se acuerda quién me amenazó?... ¿Quién me miraba fijo tanto rato y levantando aquellas tres patas peludas? -¡Oh!, tiene razón. ¡La araña! -Todo eso es muy suyo. Ella levantó los párpados. Después echó a un lado las cobijas y se bajó de la cama en camisón. Iba hacia la puerta que daba al balcón, y yo pensé que se tiraría al vacío. Hice un ademán para agarrarla; pero ella estaba en camisón. Mientras yo quedé indeciso, ella había definido su ruta. Se dirigía a una mesita que estaba al lado de la puerta que daba hacia al vacío. Antes que llegara a la mesita, vi el cuaderno de hule negro de los versos. Entonces ella se sentó en una silla, abrió el cuaderno y empezó a recitar: -La viuda del balcón... Silvina Ocampo La casa de los relojes. ESTIMADA SEÑORITA: Ya que me he distinguido en sus clases con mis composiciones, cumplo con mi promesa: me ejercitaré escribiéndole cartas. ¿Me pregunta qué hice en los últimos días de mis vacaciones? Le escribo mientras ronca Joaquina. Es la hora de la siesta y usted sabe que a esa hora y a la noche, Joaquina, porque tiene carne crecida en la nariz ronca más que de costumbre. Es una lástima porque no deja dormir a nadie. Le escribo en el cuadernito de deberes porque el papel de carta que conseguí del Pituco no tiene líneas y la letra se me va para todos lados. Sabrá que la perrita Julia duerme ahora debajo de mi cama, llora cuando entra luz de luna por la ventana, pero a mí no me importa porque ni el ronquido de Joaquina me despierta. Fuimos a pasear a la laguna La Salada. Es muy lindo bañarse. Y me hundí hasta las rodillas en el barro. Junté hierbas para el herbario y también, en los árboles que quedaban bastante apartados del lugar, huevos para mi colección, de torcaza, de hurraca y de perdiz. Las perdices no ponen huevos en los árboles sino en el suelo, pobrecitas. Me divertí mucho en la laguna Salada, hicimos fortalezas de barro; pero más me divertí anoche en la fiesta que dio Ana María Sausa, para el bautismo de Rusito. Todo el patio estaba decorado con linternas de papel y serpentinas. Pusieron cuatro mesas, que improvisaron con tablas y caballetes, con comidas y bebidas de toda clase, que era de chuparse los dedos .No hicieron chocolate por la huelga de leche y porque mi padre se vuelve loco al verlo y le hace mal al hígado. Estanislao Romagán abandonó aquel día la tropilla de relojes que tiene a su cargo para ver cómo preparaban la fiesta y para ayudar un poquito (él, que ni en domingos ni en días de fiesta deja de trabajar). Yo lo quería mucho a Estanislao Romagán. ¿Usted recuerda aquel relojero jorobado que le compuso a usted el reloj? ¿Aquel que en los altos de esta casa vivía en esa casilla que yo llamaba La Casa de los Relojes, que él mismo construyó y que parece de perro?¿Aquel que se especializaba en despertadores? ¡Quién sabe si no lo ha olvidado!¡Me cuesta creerlo! Relojes y jorobas no se olvidan así no más. Pues ése es Estanislao Romagán. En láminas me mostraba un reloj de sol que disparaba un cañón automáticamente al mediodía, otro que no era de sol cuya parte exterior representaba una fuente, otro, el reloj de Estrasburgo, con escalera, con carros y caballos, figuras de mujeres con túnicas, y hombrecitos raros. Usted no me creerá, pero era tan agradable oír las campanillas diferentes de todos los despertadores en cualquier momento y los relojes que daban las horas mil veces al día. Mi padre no pensaba lo mismo. Para la fiesta, Estanislao desenterró un traje que tenía guardado en un pequeño baúl, entre dos ponchos, una frazada y tres pares de zapatos que no eran de él. El traje estaba arrugado, pero Estanislao, después de lavarse la cara y de peinarse el pelo, que tiene muy lustroso, negro y que le llega casi hasta las cejas, como un gorro catalán, quedó bastante elegante. –Sentado, con la nuca apoyada sobre un almohadón, se le vería bien. Tiene buena presencia, mejor que la de muchos invitados –comentó mi madre. –Dejáme tocarte la espaldita –le decía Joaquina, corriéndolo por la casa. Él permitía que le tocaran la espalda, porque era buenito. –¿Y a mí quién me trae suerte? –decía. –Sos un suertudo –le contestaba Joaquina–, tenés la suerte encima. Pero a mí me parece que era una injusticia decirle eso. ¿A usted no, señorita? La fiesta fue divina. Y el que diga que no, es un mentiroso. Pirucha bailó el Rock and Roll y Rosita bailes españoles, que aunque es rubia lo hace con gracia. Comimos sándwiches de tres pisos pero un poquito secos, merengues rosados, con gusto a perfume, de esos chiquititos, y torta y alfajores. Las bebidas eran riquísimas. Pituco las mezclaba, las batía, las servía como un verdadero mozo de restaurante. A mí me daba todo el mundo un poquito de acá, un poquito de allá y así llegué a juntar y a beber el contenido de tres copas, por lo menos. Iriberto me preguntó: –Che, pibe, ¿qué edad tenés? –Nueve años. –¿Bebiste algo? –No. Ni un trago –le contesté, porque me dio vergüenza. –Entonces tomá esta copa. Y me hizo beber un licor que me quemó la garganta hasta la campanilla. Se rió y me dijo: –Así serás un hombre. Esas cosas no se hacen con un chico, ¿no le parece, señorita? La gente estaba muy alegre. Mi madre que habla poco charlaba como una señora cualquiera y Joaquina, que es tímida, bailó sola cantando una canción mejicana que no sabía de memoria. Yo, que soy tan huraño, conversé hasta con el viejito malo que siempre me manda al diablo. Era tarde ya cuando bajó de su casilla por fin vestido y peinado Estanislao Romagán que se disculpó de llevar un traje arrugado. Lo aplaudieron y le dieron de beber. Le hicieron mil atenciones: le ofrecieron los mejores sándwiches, los mejores alfajores, las más ricas bebidas. Una muchacha, la más bonita, creo, de la fiesta, arrancó una flor de una enredadera y se la puso en el ojal. Puedo decir que era el rey de la fiesta y que se fue alegrando con cada copa que tomaba. Las señoras le mostraban el reloj pulsera descompuesto o roto, que llevaban casi todas en la muñeca. El los examinaba sonriente, prometiendo que los iba a componer sin cobrar nada. Se disculpó de nuevo de tener un traje tan arrugado y riendo dijo que era porque no acostumbraba ir a las fiestas. Entonces Gervasio Palmo, que tiene una tintorería a la vuelta de casa, se le acercó y le dijo: –Vamos a planchárselo ahora mismo en mi tintorería. ¿A qué sirven las tintorerías si no es para planchar los trajes de los amigos? Todos acogieron la idea con entusiasmo, hasta el mismo Estanislao, que están moderado, gritó de alegría y dio unos pasitos al compás de la música de un aparato de radio que estaba colocado en el centro del patio. Así iniciaron la peregrinación a la tintorería. Mi madre, apenada porque le habían roto el adorno más bonito de la casa y ensuciado una carpeta de macramé, me retuvo del brazo: –No vayas, querido. Ayudame a arreglar los desperfectos. Como si me hubiera hablado el gato (aunque usted no lo crea), salí corriendo detrás de Estanislao, de Gervasio y del resto de la comitiva. Después de la casilla de los relojes de Estanislao Romagán, la casa del barrio que más me gusta es esa tintorería La Mancha. En su interior hay hormas de sombreros, planchas enormes, aparatos de donde sale vapor, frascos gigantescos y una pecera, en el escaparate, con peces colorados. El socio de Gervasio Palmo, que llamamos Nakoto, es un japonés, y la pecera es de él. Una vez me regaló una plantita que murió en dos días. ¿A un chico cómo quiere que le guste una planta? Esas cosas son para los grandes, ¿no le parece, señorita? Pero Nakoto tiene anteojos, los dientes muy afilados y los ojos muy largos; no me atreví a decírselo: lo que yo quería que me regalara era uno de los peces. Cualquiera me comprende. Ya había oscurecido. Caminamos media cuadra cantando una canción que desafinábamos o que no existe. Gervasio Palmo, frente a la puerta de la tintorería, buscó las llaves en su bolsillo, tardó en encontrarlas porque tenía muchas. Cuando abrió la puerta, todos nos agolpamos y ninguno podía entrar, Gervasio Palmo impuso tranquilidad con su voz de trueno. Nakoto nos apartó, encendió las luces de la casa, quitándose los anteojos. Entramos en una enorme sala que yo no conocía. Frente a una horma que parecía la montura de un caballo me detuve para mirar el lugar donde iban a planchar el traje de Estanislao. -¿Me desnudo? –interrogó Estanislao. –No –respondió Gervasio–, no se moleste. Se lo plancharemos puesto. –¿Y la giba? –interrogó Estanislao, tímidamente. Era la primera vez que yo oía esa palabra, pero por la conversación me enteré de lo que significaba (ya ve que progreso en mi vocabulario). –También te la plancharemos –respondió Gervasio, dándole una palmada sobre el hombro. Estanislao se acomodó sobre una mesa larga, como le ordenó Nakoto que estaba preparando las planchas. Un olor a amoníaco, a diferentes ácidos, me hicieron estornudar: me tapé la boca, siguiendo sus enseñanzas, señorita, con un pañuelo, pero alguien me dijo "cochino", lo que me pareció de muy mala educación. ¡Qué ejemplo para un chico! Nadie se reía, salvo Estanislao. Todos los hombres tropezaban con algo, con los muebles, con las puertas, con los útiles de trabajo, con ellos mismos. Traían trapos húmedos, frascos, planchas. Aquello parecía, aunque usted no lo crea, una operación quirúrgica. Un hombre cayó al suelo y me hizo una zancadilla que por poco me rompo el alma. Entonces, para mí al menos, se terminó la alegría. Comencé a vomitar. Usted sabe que tengo un estómago muy sano y que los compañeros de colegio me llamaban avestruz, porque tragaba cualquier cosa. No sé lo que me pasó. Alguien me sacó de allí a los tirones y me llevó a casa. No volví a ver a Estanislao Romagán. Mucha gente vino a buscar los relojes y un camioncito de la relojería La Parca retiró los últimos, entre los cuales había uno que parecía una casa de madera, que era mi preferido. Cuando pregunté a mi madre dónde estaba Estanislao, no quiso contestarme como era debido. Me dijo, como si hablara al perro: "Se fue a otra parte", pero tenía los ojos colorados de haber llorado por la carpeta de macramé y el adorno y me hizo callar cuando hablé de la tintorería. No sé lo que daría por saber algo de Estanislao. Cuando lo sepa le escribiré otra vez. La saluda cariñosamente, su discípulo preferido. NN Franz Kafka El Puente Yo era rígido y frío, yo estaba tendido sobre un precipicio; yo era un puente. En un extremo estaban las puntas de los pies; al otro, las manos, aferradas; en el cieno quebradizo clavé los dientes, afirmándome. Los faldones de mi chaqueta flameaban a mis costados. En la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta estas alturas intransitables, el puente no figuraba aún en ningún mapa. Así yo yacía y esperaba; debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez, puede dejar de ser puente sin derrumbarse. Fue una vez hacia el atardecer -no sé si el primero y el milésimo-, mis pensamientos siempre estaban confusos, giraban siempre en redondo; hacia ese atardecer de verano; cuando el arroyo murmuraba oscuramente, escuché el paso de un hombre. A mí, a mí. Estírate puente, ponte en estado, viga sin barandales, sostén al que te ha sido confiado. Nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso; si se tambalea, date a conocer y, como un dios de la montaña, ponlo en tierra firme. Llegó y me golpeteó con la punta metálica de su bastón, luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los acomodó sobre mí. La punta del bastón hurgó entre mis cabellos enmarañados y la mantuvo un largo rato ahí, mientras miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces -yo soñaba tras él sobre montañas y valles- que saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorante de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Me volví para poder verlo. ¡El puente se da vuelta! No había terminado de volverme, cuando ya me precipitaba, me precipitaba y ya estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde el agua veloz. El híbrido Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana se hace un ovillo y ronronea; en el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato. Lo alimento a leche; es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad. Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas, que no puede contestar ningún ser humano. Por qué hay un solo animal así, por qué soy yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un animal semejante y qué sucederá después de su muerte, si no se siente solo, por qué no tiene hijos, como se llama, etcétera. No me tomo el trabajo de contestar: me limito a exhibir mi propiedad, sin mayores explicaciones. A veces las criaturas traen gatos; una vez llegaron a traer dos corderos. Contra sus esperanzas, no se produjeron escenas de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales, y se aceptaron mutuamente como un hecho divino. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente mejor. Se apega a la familia que lo ha criado. Esa fidelidad no es extraordinaria: es el recto instinto de un animal, que aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene un solo consanguíneo, y para quien es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros. A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor, se me enreda entre las piernas y no quiere apartarse de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero quiere también ser perro. Una vez -eso le acontece a cualquiera- yo no veía modo de salir de dificultades económicas, ya estaba por acabar con todo. Con esa idea me hamacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las rodillas; se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas que goteaban en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de alma de cordero el orgullo de un hombre? No he heredado mucho de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado. Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque son muy distintas. Por eso le queda chico el pellejo. A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara, y de hecho vuelve la cabeza y me mira deferente para observar el efecto de su comunicación. Para complacerlo hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y brinca alrededor. Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberá esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos humanos, que me instigan al acto razonable.