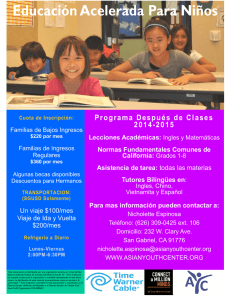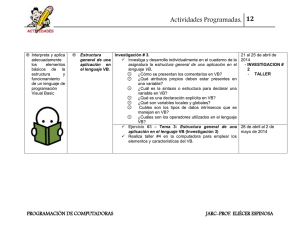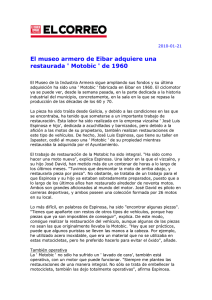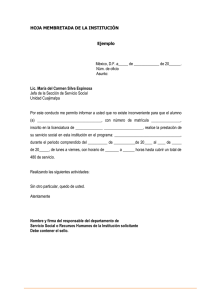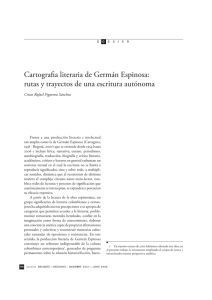Germán Espinosa, detras del espejo. Pág.,109
Anuncio

D O S S I E R Germán Espinosa, detrás del espejo Joaquín Robles Zabala Uno Germán Espinosa fue un hombre delgado que, en los últimos días de su vida, llegó a extremos de enflaquecimiento, pues el cáncer de garganta, que lo había agobiado durante largo tiempo, lo consumió hasta convertirlo en una sombra triste del otro, del original, a quien conocí en en Cartagena, cuando yo era un estudiante de bachillerato y él un escritor consagrado por la gloria de La tejedora de coronas, una novela que me impactó tanto como, tiempo atrás, lo había hecho Cien años de soledad. Germán era entonces un hombre de más de cuarenta años, con una barba descuidada y el cabello revuelto, con una apariencia de poeta maldito, acompañado de una mujer bajita, de ojos grandes y pelo negro cuya mano se posaba como una paloma en el hombro del novelista. Lo que más me llamó la atención de él fue el bastón de madera, barnizado y brillante, curvo en la parte superior como el manubrio de un paraguas. Más tarde me enteré que este aditivo de su personalidad era también de una moda que el escritor había importado, seguramente de sus viajes a Europa, en particular de París, una ciudad que había aprendido a amar a través de las novelas de sus autores franceses favoritos: Víctor Hugo, Flaubert, Maupassant y Balzac, entre otros. La imagen de Espinosa subiendo los escalones que conducían a la biblioteca Bartolomé Calvo, acompañado de aquella mujer, de la que luego supe era su 142 A G U A I T A DIECISIETE — DIECIOCHO / DICIEMBRE 2 0 0 7 — JUNIO 2 0 0 8 “Lo que más me llamó la atención de él fue el bastón de madera, barnizado y brillante, curvo en la parte superior como el manubrio de un paraguas.” FOTO: ARCHIVO PARTICULAR FAMILIA ESPINOSA TORRES esposa Josefina, se me quedó prendida en la memoria por largos años, al igual que el recuerdo de la sala de lectura atiborrada de gente que quería escucharlo, comparable con las largas filas que se hacían frente al teatro Cartagena para ver el estreno de una película muy publicitada. Desde el momento en que cruzó la puerta de cristal de la biblioteca, una cámara de televisión comenzó a registrar cada uno de sus movimientos, al tiempo que una lluvia de luces cayó sobre él. El revuelo fue tan grande que hubo que cerrar la puerta central para impedir que la gente siguiera entrando. Los que se quedaron afuera vociferaban, reclamando acceso, muchos con los rostros pegados a los vidrios, mojados por una lluvia que había empezado a desgajarse con fuerza. Adentro, algunos estantes de libros se habían corrido hacia los lados para ganar espacio. Las personas que no encontraron asiento se encaramaron en las mesas confinadas en los extremos del recinto. Un tropel de chicas y chicos rodeó al escritor, como una especie de héroe de carne y hueso, a quien querían tocar, hablarle, comprobar que detrás de la gran obra había un ser terrenal, tan mortal como todos nosotros, y extenderle ejemplares de sus libros para que los firmara. Mientras que el novelista, arrinconado contra la escalera que llevaba al piso superior, escribía dedicatorias, y Josefina observaba, quizá feliz, el aire acondicionado colapsó y se empezó a sentir un calor infernal. Hubo que buscar ventiladores. Victoria, la directora, tomó el micrófono para pedir silencio y orden, pero la turba emocionada parecía no escuchar. Los guardias de seguridad tuvieron que intervenir para restablecer la compostura. Después de casi treinta minutos, el ambiente empezó a normalizarse. Las voces se volvieron murmullos y el novelista tomó asiento en una mesa dispuesta con micrófonos y botellas de agua. La voz de un hombre bajito, de un metro con sesenta y cinco centímetros, aproximadamente, ligeramente gordito, de barba, consiguió el silencio de los asistentes cuando presentó a Espinosa como uno de los grandes novelistas de la literatura colombiana y emprendió un recorrido por la trayectoria literaria de este autor, desde su primer libro de poemas, Letanías del crepúsculo (), pasando por el primer libro de cuentos, La noche de la Trapa (), hasta desembocar en el alucinante y mágico mundo de las novelas Los cortejos del diablo () y La tejedora de coronas (). Tiempo después supe el nombre del presentador, Jorge García Usta, un periodista del diario El Universal que había publicado un poemario y estaba considerado como uno de los mejores poetas jóvenes de la ciudad. Un silencio casi sepulcral reinó después de las palabras del poeta García Usta. Espinosa tomó entonces el micrófono, agradeció a su colega, y empezó a evocar la Cartagena de su infancia, llena de de fantasmas que rondaban en las noches las calles de la ciudad y de relatos de brujas y de piratas que colmaron su imaginación. Habló de sus lecturas y de cómo en sus libros esa Cartagena se fue transformando, reinventándose en cada esquina, adquiriendo otros colores, nuevos matices y nuevas tonalidades. Habló de los escritores que reinventaban las ciudades en las que vivían, como Víctor Hugo con París en Los Miserables y Charles Dickens con Londres en Oliver Twist. Habló de cómo las ciudades se construyen a partir de sus imaginarios, y de cómo estos, en ocasiones, son tan poderosos que, después de varios siglos, permanecen vivos entre las nuevas generaciones quienes incluso los transforman en la memoria colectiva. Aquella charla impactante tenía el mismo tono encantatorio de sus novelas. Cuando terminó, una larga ovación se confundió con la lluvia que seguía cayendo sobre la ciudad. Hubo preguntas, un conversatorio que se prolongó durante cuarenta y cinco minutos más. Al final, Espinosa, como lo hubiera hecho una estrella del rock norteamericano o del cine hollywoodense, volvió a firmar libros, pues los que no habían podido entrar lo hicieron en marejada. La algarabía se apoderó de nuevo de la sala de lectura. Hubo gritos. Una mujer se lamentaba porque alguien le había pisado el pie tan fuerte que le quebró una uña. Aquella noche, al abandonar la biblioteca, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el centro de Cartagena, sobre el Parque Bolívar, sobre la Plaza de la Aduana, sobre la Torre del Reloj, sobre la bahía, desde donde la brisa arrastraba un fuerte olor a pescado en descomposición, crucé la rotonda de la estatua de Pedro de Heredia en dirección a la avenida Luis Carlos López y experimenté toda la tristeza del mundo: quería ser un escritor de verdad, y escribir una novela tan voluminosa y estéticamente bien concebida como La tejedora de coronas y hacer de la literatura la parte más importante de mi vida. Pero no sabía por dónde empezar. A G U A I T A DIECISIETE — DIECIOCHO / DICIEMBRE 2 0 0 7 — JUNIO 2 0 0 8 143 “Cada dos horas se fumaba un paquete de cigarrillos.” FOTO: ARCHIVO EL TIEMPO Dos A Germán Espinosa no volví a verlo hasta , cuando yo era integrante del taller literario Candil de la Universidad de Cartagena, que dirigía el profesor Felipe Santiago Colorado. Por aquel entonces había leído gran parte de sus novelas, incluyendo el volumen de cuentos Noticias de un convento frente al mar, publicado en . En relación con la primera vez, en esta oportunidad lo noté mucho más delgado, la ropa le quedaba holgadísima, y parecía haber envejecido una eternidad. Tenía entonces terribles problemas económicos, la editorial de sus libros le debía plata y algunos de sus amigos lo ayudaban a conseguir algo de dinero. Cada dos horas se fumaba una cajetilla de cigarrillos, dormía poco y bebía mucho y, en las mañanas, en lugar de café, ingería un vaso de whisky. Había sido internado en varias 144 oportunidades en una clínica para recuperarlo de sus problemas de salud, pero, al salir, recaía. Era un poco más de las doce del mediodía cuando hablé con él quince minutos, quizá menos, pero los suficientes para expresarle mi admiración por su obra. Se sintió complacido y me dio un abrazo. Me pidió que le escribiera, que mantuviera los canales de comunicación abiertos. En una hoja de papel que le extendí, escribió una dirección y un teléfono. Luego lo acompañé a tomar un taxi, pues tenía que regresar al hotel y salir inmediatamente hacia el aeropuerto, ya que su vuelo estaba programado para las tres de la tarde. Volví a verlo cinco años más tarde, cuando yo trabajaba como corrector de estilo y redactor de El Periódico de Cartagena. Él iba en compañía de un muchacho en dirección a la calle Santos de Piedra. Supuse que entraría al periódico, cuya sede estaba a media cuadra. A G U A I T A DIECISIETE — DIECIOCHO / DICIEMBRE 2 0 0 7 — JUNIO 2 0 0 8 Y así fue. En la puerta lo abordé, lo saludé y se alegró de verme. Por supuesto que me alegré no sólo por saludarlo, sino al saber que se acordaba de mí. Seguía adelgazando. Esbozó una sonrisa y puso su mano sobre mi hombro. Parecía cansado, como si saliera de una convalecencia. Alguien me comentó después que estaba pasando por problemas económicos graves, que le habían afectado aún más la salud y lo habían llevado a fumar más y a consumir mucho más licor. Me dijeron también que venía con mucha regularidad a Cartagena, invitado en ocasiones por el Banco de la República y, en otras, por algún amigo de los muchos que tenía en la ciudad. Subió con dificultad las amplias escaleras de piedra tallada, apoyándose, cada paso, en el bastón, y deteniéndose a descansar en cada peldaño como si el esfuerzo le cortara la respiración. Jorge García Usta, que era el encargado de la página cultural y el coordinador del magazín dominical Solar, lo recibió en el rellano, se abrazaron y los vi alejarse por el pasillo hacia el final, en compañía de uno de los accionistas del periódico. Los vi detenerse un segundo y desaparecer después detrás de una puerta de doble hoja. Siete años más tarde, me encontraba en Bogotá estudiando literatura en el Instituto Caro y Cuervo. Había terminado la universidad y mi trabajo de grado giraba en torno a un tema recurrente en la obra de Espinosa: la relación entre la mujer, el sexo y la religión. Como no tenía su dirección ni su teléfono, y la hoja de papel con sus datos se había perdido con la desaparición de una libreta de apuntes, le escribí un correo a Pedro Badrán, el escritor magangueleño radicado en Bogotá desde hacía algo más de diez años, quien mantenía una relación muy cercana con Espinosa. Pedro me contactó una cita, me dio el teléfono y la dirección y me contó de paso que “Germán no estaba muy bien de salud”. Fue así como una mañana me encontré en camino hacia su casa, armado con dos ejemplares de sus libros ---La tejedora y Los cortejos--- y con una copia anillada de sesenta páginas de mi trabajo sobre su obra. Yo vivía en La Candelaria Vieja, muy cerca de la biblioteca Luis Ángel Arango, y él en Las Aguas, en la calle con carrera , en una de las torres Gonzalo Jiménez de Quesada. Aquella mañana la recuerdo húmeda y gris como casi todas las mañanas bogotanas. Una lluvia fría y pertinaz caía sobre el centro de la ciudad desde la noche anterior. Monserrate y Guadalupe estaban cubiertos por una gruesa neblina. Bajé por la calle hasta la Jiménez y doblé luego hacia la . En la entrada esperé durante varios minutos mientras el vigilante firmaba unos documentos de recibido. Afuera, la lluvia empezó a arreciar. Una mujer, con un niño de pocos meses, esperaba sentada en un sofá. El vigilante le entregó una copia de los documentos al mensajero de una oficina de correos y éste se marchó en una motocicleta envuelta en la lluvia. Luego, el hombre marcó un número telefónico, me llamó y dijo: “Torre , apartamento -”. Me señaló la entrada y caminé rápido tratando de evitar la mojada. A una chica que salía con un paraguas, le pregunté por el ascensor y me mostró un pasillo. Miré el reloj: eran las : y la cita con Espinosa estaba programada para las en punto. A G U A I T A DIECISIETE — DIECIOCHO / DICIEMBRE 2 0 0 7 — JUNIO 2 0 0 8 145 Tres Lo que más me impresionó de aquel apartamento fue el fuerte olor a tabaco impregnado en cada uno de los objetos. Era un olor viejo, acumulado seguramente en el transcurso de muchos años, que se alzaba por encima de otro, que era una mezcla de ambientador aromático y colonia. Espinosa me recibió vestido de saco y corbata. Aunque me saludó, esta vez no parecía acodarse de mí. Sólo cuando le mencioné lo del periódico, intentó como disculparse: “Es tu pelo”, dijo. “Cuando te conocí lo tenías corto”. Sacó en seguida una cajetilla de cigarrillos del bolsillo del saco y encendió uno. “Cómo dejaron acabar ese periódico”, le oí lamentarse. “Los accionistas no quisieron meterle más plata”, le dije. “Era un buen periódico… Cuando yo iba a Cartagena, siempre lo leía”, agregó. Yo estaba sentado frente a él, separado por una mesita de madera y vidrio donde reposaban dos ceniceros que se fueron llenando de colillas. En menos de diez minutos se fumó tres cigarrillos, encendiendo uno con el cabo del otro. En un rincón, alcancé a ver un cesto tejido que contenía una colección de bastones, de formas distintas y materiales diversos. Le informé que estaba estudiando literatura en el Caro y Cuervo y que mi visita tenía como objetivo entregarle mi monografía de grado que versaba sobre su obra. Detrás de los lentes, sus ojos sonrieron. Se alegró mucho. “Para que le eche la leída cuando tenga tiempo”, le sugerí. “No”, me dijo él. “Léeme ahora algunos apartes”. Abrí el anillado y empecé leer. Durante más de treinta minutos permaneció atento, como un muchacho disciplinado que escucha los consejos del maestro, con el cigarrillo en los labios, mirando en dirección a una ventana donde la lluvia “Su historia de amor no había terminado, y estaba dispuesto, al igual que Ulises, a cruzar el infierno para continuarla.” FOTO: ARCHIVO PARTICULAR FAMILIA ESPINOSA TORRES 146 A G U A I T A DIECISIETE — DIECIOCHO / DICIEMBRE 2 0 0 7 — JUNIO 2 0 0 8 resbalaba sobre el cristal. Por momentos pensé que no estaba escuchando, pero las constantes afirmaciones con la cabeza me demostraban lo contrario. En medio de la lectura, apareció Josefina. En un primer momento no la reconocí: estaba descalza y vestía un pantalón corto y una blusa ligera, poco aptos para un clima bogotano, mucho más frío bajo la intensa lluvia. El cabello lo tenía mucho más corto que cuando la conocí en Cartagena y la sombra alrededor de los párpados profundamente demarcada. No dijo nada a pesar de que detuve la lectura para saludarla. Sólo se quedó allí de pie unos cinco minutos, al lado de su esposo, con la mirada fija en mí y luego se marchó. Un amigo me dijo después que, desde hacía ya varios meses, ella no estaba bien de salud. Su mirada, aunque fija, parecía extraviada. Cuando terminé de leer, Espinosa se levantó y fue al baño. “¿Por qué no le propones al Caro y Cuervo que publique ese trabajo?”, me dijo de regreso. “No tienen plata para publicar nada”, le aseguré. Un muchacho, que había visto pasar de un lado del apartamento al otro, me trajo una taza de café. Espinosa tomó nuevamente asiento. Yo le mostré los ejemplares que había llevado de sus libros. El de La tejedora de coronas era una tercera edición de Montesinos, publicada en , de cubierta blanca, ilustrada con una pintura en la que aparecía Genoveva Alcocer tendida en un butacón florido. Germán la miró por ambos lados y dijo: “Esta edición salió con muchos errores. Es quizá la peor que han hecho de mi novela… Debes comprar la de Alfaguara, la edición conmemorativa”. Abrió el libro, extrajo un bolígrafo del saco y escribió, con una letra grande y amplia: “Para Joaquín Robles, con simpatía cordial. G. Espinosa”. Después tomó el ejemplar de Los cortejos del diablo, una edición de Altamir de , cuya portada es la pintura de un aquelarre. Ojeó la primera página y dijo: “De esta conservo varios ejemplares” Luego escribió, con la misma caligrafía pulcra y amplia: “Para Joaquín Robles, con gratitud por sus trabajos sobre mi obra. G. Espinosa. Bogotá, agosto de ”. Afuera la lluvia continuaba cayendo y Josefina parecía un ser de otro mundo, deambulando de un lado para otro. Cada cierto tiempo se detenía al lado de su esposo, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, nos miraba, nos escuchaba y se iba. Me sentí algo incómodo. Germán sacó el último cigarrillo de la cajetilla y lo encendió. Los ceniceros estaban colma- dos de colillas, mi ropa olía a tabaco y sobre la mesita había otro paquete de Marlboro aún sin abrir. “Mira esto”, me dijo de repente. Era un par de revistas. Una tenía el logo del Ministerio de Cultura y en sus páginas centrales había una larga entrevista que le habían hecho hacía pocos días. “Te la regalo”. La otra era un magazín de la Universidad de Salamanca que había reproducido un artículo suyo. “Esta también te la regalo”. La ojeé rápidamente. Allí, en la página , encontré aquel texto que Espinosa había leído en la biblioteca Bartolomé Calvo hacía años y que tanto me había gustado. El artículo se titulaba “La ciudad reinventada”, y desde formaba parte de su libro La liebre en la luna, una compilación de ensayos y artículos periodísticos que él había escrito a lo largo de años. En la otra publicación, además de la entrevista con Espinosa, había un comentario sobre un libro de Efraím Medina y una fotografía suya. “Este también es cartagenero”, le dije, mostrándole el texto y la foto. “Vaya”, exclamó de de repente. “Yo a ese señor no lo conozco. No he leído nada de él, no sé quién es, pero en la pasada Feria del Libro de Bogotá se dedicó a hablar mal de mí, como si yo le hubiera hecho algo malo”. Me eche a reír. “No sólo habla mal de usted”, le aclaré. “Habla mal de todos los escritores colombianos, incluso de García Márquez. Con Héctor Abad tuvo sus encontrones, con Andrés Hoyos también. De ambos dice que no saben escribir. Yo lo conozco desde hace rato, es su manera de ganar amigos”. A través de la ventana, observé la lluvia persistente. Germán miró su reloj y yo el mío: era poco más del mediodía. Me puse de pie. Espinosa también lo hizo, me estrechó la mano y me acompañó a la puerta. “Llámame cuando puedas”, le oí decir. Antes de abrir, agarró una bolsa plástica, grande y negra, y me la extendió. “Para que no te mojes”. Al salir, un segundo antes de que cerrara, pude ver el rostro de Josefina, sus ojos grandes, enmarcados en las líneas negras del lápiz. A Espinosa lo volví a ver pocos días después, un domingo mientras atravesaba el parque de Las Aguas, cerca de la estación de Transmilenio. Iba en compañía de esa mujer de la que supe luego había sido su inspiración. Iban en dirección a la Olímpica de la carrera con . Ella agarrada del brazo de su esposo y él apoyado en el bastón que, desde hacía algunos años, había dejado de ser un simple elemento ornamental para convertirse en una necesidad. A G U A I T A DIECISIETE — DIECIOCHO / DICIEMBRE 2 0 0 7 — JUNIO 2 0 0 8 147 Cuando Josefina murió, supe que Germán no superaría aquella pérdida. Lo llamé varias veces, pero nadie contestaba el teléfono. Luego me enteré que había sido internado en una clínica para que le practicaran unos exámenes. Un día, un amigo me llamó para decirme que Espinosa estaba muy enfermo. Desde la partida de su mujer, él había buscado la manera de acompañarla. Por eso escribió Aitana, una forma de exorcizar la pérdida, pero también de estar cerca de ella. Por eso aumentó el consumo de licor y cigarrillos. Por eso cuando le diagnosticaron el cáncer de garganta, que le estaba consumiendo hasta el alma, en vez experimentar el miedo natural que sentimos por la muerte, lo que seguramente experimentó fue un alivio. Su historia de amor no había terminado, y estaba dispuesto, al igual que Ulises, a cruzar el infierno para continuarla. a 148 A G U A I T A DIECISIETE — DIECIOCHO / DICIEMBRE 2 0 0 7 — JUNIO 2 0 0 8