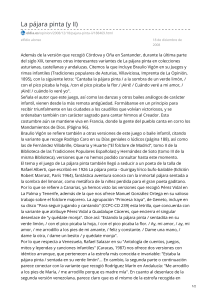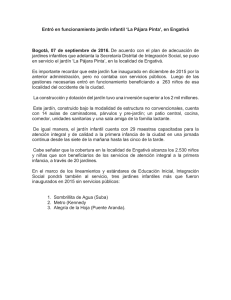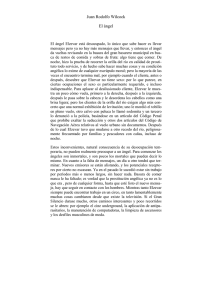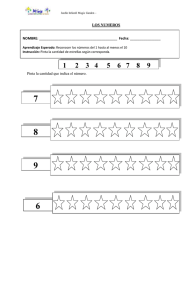documento completo
Anuncio

ALBALUCÍA ÁNGEL Vuelos de la Pájara Pinta* Augusto Escobar Mesa Universidad de Antioquia [email protected] “Se puede morir estando vivo. Se muere de muchas maneras”, escribía en 1955 en Montevideo, la pensadora y filósofa María Zambrano, uno de sus muchos lugares de exilio voluntario. La muerte, se pregunta “¿será verse enteramente a sí mismo?” (1987:3). Para Alba Lucía Ángel la pregunta tal vez no ha sido ni es por la muerte sino por la vida, tantas veces padecida de muchas maneras, aunque no le ha sido ajena la muerte en vida por haberla vivido: como en aquel tiempo primero de la infancia y adolescencia asfixiada por una educación religiosa a su pesar, o aquel encierro al azar en una cárcel en Roma por una causa de otro que hizo suya, o el atropello en una acera de la Rambla de Barcelona que le indicó, como un Tiresias, el camino de la luz; o las tantas veces enajenada verbal y gestualmente por ser distinta aquí y allá, o cuando fue sometida al silencio de la locura en Londres por causas que todos desconocían, mientras ella abría una ventana inesperada que la dejaba respirar a su manera. El destino, los dioses y una coincidencia de variables dispusieron todo para que Albalucía fuera rica, feliz y exitosa y estuviera todo el tiempo como una “pájara pinta sentada en el verde limón”; sin embargo, ella convocó a otros hados o torció la primera intención de aquellos e impuso el propio ritmo a su vida revivida. Abandonó la plácida y parroquial Pereira para enfrentarse al mundo de la capital que bullía con las ideas revolucionarias de Camilo Torres y de tantos otros utopistas que creían en una sociedad más justa y que con la combinación de las ideas y las armas harían de su utopía una realidad; también hacía presencia Marta Traba que subvertía un orden cultural decimonónico y proponía nuevas orientaciones estéticas. A estos dos seres excepcionales, Albalucía acompañó en su momento y a tantos otros que urdían en los discursos, en el papel y en sus imaginarios, las arcadias que deberían redimirnos de tanto lastre de siglos. Eran tiempos de mayos revolucionarios, de primavera mental, pero a la pájara Albalucía pronto el mundo capitalino perdió su encanto y comenzó a encerrarse con la muerte de Camilo, la represión oficializada, el estatuto de seguridad nacional y continental, y hasta la alharaca nadaísta que solo asustaba a las cofradías religiosas y a los muchos en este país que vivían como ellas. La pájara comenzó a sentir un cerco sutil que avanzaba al acecho. Como el joven y soñador José Miguel Pérez de El día señalado de Mejía Vallejo, que lo único que quería en la vida era un caballo alazán y una guitarra para emprender el viaje, “Alabalú”, con su guitarra y su voz melodiosa de sirena y cantos latinoamericanos, levantó el vuelo a una Europa que no la esperaba y la discriminó, hasta que se hizo ciudadana de ella y del mundo. Convirtió la errancia en una manera de ser, y el mundo en un acto del verbo porque comenzó a recorrerlo y a reescribirlo a la manera de su pálpito y tal como se cartografiaba en su imaginario y en su corazón, porque a este también dio cabida. Primero cantó hasta la saciedad para sus amigos y los demás, hasta que descubrió que ese canto tenía una textura, un timbre, un ritmo que no era de nadie sino suyos, pero todos quería escuchar la voz de ella con cantos de otros; entonces asumió un doloroso desafío, el silencio, y emprendió de nuevo el vuelo para buscar la voz que tenía su mismo ritmo, timbre y melodía. Y comenzó el viaje, primero en Roma en medio de unos Girasoles en invierno, el mismo año que los jóvenes parisinos querían llevar la imaginación al poder y buscan extender esa febril utopía como una mancha de aceite por la geografía humana de Occidente. 1968 fue el comienzo de la escritura de la pájara o de Alejandra, acompañada de los libros de Bradbury, esperando y leyendo en un café de París, mientras su otra alma gemela viajaba por una Europa que parecía hacer renacer nuevas esperanzas. Poco años después, 1972, Alicia, la del país de las maravillas de Lewis Carroll la llama a Londres y con ella comienza el juego de espejos buscando dilucidar un crimen ocurrida en la pensión que viven. Es el tiempo de Dos veces Alicia. La dos Alicias se hacen tan cómplices que a una la llamarán la loca de la imaginación –ya desde Santa Teresa– y a la otra, una loca de remate, una “desvirolada” que debe ser internada, pero también, como ella lo afirma; “una pornográfica, obscena, polémica, controvertida, estrambótica, extravagante y demás con las que he sido, renombradísima, bautizadísima, reconocidísima” (1985:456). Allí comienza pues un viaje, esta vez de regreso a los pasos perdidos de la infancia, de la adolescencia, a esas “memorias de la niñez [que] no tienen ni orden ni fin” como dice el epígrafe de Dylan Thomas. Son los tiempo cuando aún Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón (1975). Son momentos de evocación de una infancia feliz, pero también de represión escolar, de un iniciarse en la sexualidad en medio de un escenario de violencia partidista y política que hace ese despertar a la vida un acto cruel y enajenante, pero también el motivo de rebelión personal y social. De esos años, afirmaba Albalucía en 1985, “fueron largos, oscuros, encandilantes, tan llenos de sorpresas y descubrimientos [...] Mi infancia fue generosa, rica, plena de posibilidades y pruebas de fuego... esa es la enjundia primera de mi escritura” (454). “Yo creo, agrega, que fue en la adolescencia que yo aprendí lo que significa SER. Jamás tuve un sentimiento más intenso, mirando el mundo desde mi pueblo, desde mi jaulita de oro, desde mi hamaca en la finca de las tardes de lluvia, desde mi interior de precoz andariega de la Tierra” (455): Todavía son profundos los lazos del pasado y no ha sido suficiente la cura ni el reposo, habrá que hurgar la herida, primero social y para ello recorre el país con historias de aquí y allá, unas dolorosas, otras dramáticas y todas ellas cruzadas ante un espíritu sensible que ve desmoronar su país. Ese es ¡Oh gloria inmarcesible! (1979), parodia, mueca macabra, himno a un país que anuncia ruina por todas partes: ruina material, política, religiosa, moral e institucional. La casa anuncia desalojo porque sus bases están carcomidas y muy pronto se vendrá abajo. La otra herida es íntima, familiar y hay que convocar a Misiá señora (1982) para saber a cuál de la tres Marianas se pertenece: abuela, madre, hija; infancia, matrimonio, vejez. Allí vemos a una hija que se niega a crecer, que solo quiere estar al lado de la abuela Adelfa que todo lo consciente, que le descubre el universo de los libros y el placer de la palabra conversada. Es la reivindicación de una adolescencia que tiene el potencial para, como afirma Albalucía en 1985, “descubrir, desenterrar, apreciar, resentir, olvidar, construir o destruir, todo en un plumazo. Todo como un aluvión de fuerzas invocadas por el espíritu, que entonces vuela, flota alrededor y te penetra” (1985:455). En su escritura ineludiblemente no hay alternativa de opción: todo es simbiosis, unidad en lo múltiple, sedimentos que funcionan como rémoras. Sus tres marianas son tres queriendo ser una. Estas mismas tres, con un nuevo dejo trágico y otras supuestas pieles (cocina, televisión, escritura), anuncian La manzana de piedra (1983). Aquí aparecen la nuevas compañeras de viaje que ya nunca más la abandonarán: George Sand, Virginia Woolf, las Hermanas Brönte, Juana de Arco, Julieta, Alicia, Sylvia Plath, Doris Lessing; son estas Las andariegas (1984) y Las 7 lunas y un espejo (1991); espejo en el que se verán reflejadas, proyectadas, refractadas. Es el viaje definitivo de las mujeres por la historia humana y la cultura; historia de su negación, pero también de su afirmación como seres distintos. Es historia que se ha sostenido gracias al poder de su comunicación, de su palabra que, aunque silenciada hacia fuera, se nutre subterráneamente y se fortalece al paso del tiempo, hasta llegar a la Tierra de nadie (2002), lugar de las pioneras de la nueva aventura. Es el regreso a la madre tierra y a sus fuerzas siderales. Es el tiempo de la disolución de las formas discriminadas, de la ausencia de género. Es el tiempo del sincretismo y de la anulación de todo en sus partes al uno protónico o su sustituto; es la reivindicación esencial del tiempo de la luz y la energía cuántica o su sucedáneo. Es un aproximarse a “las zonas de gran misterio” (2000:21), lugar de la luz sagrada y el cinturón de fuego” (119);. La abuela Adelfa reaparece de nuevo en este texto, o más bien nunca estuvo ausente en ninguno, para acompañar a Arathía, como si fuera una Beatriz –a su Virgilio– y recorrer por última vez los estadios del infierno y del limbo dantesco de una tierra que se devora a sí misma. Es el momento de emprender el viaje definitivo a “la ciudad del alba” (293), de la luz, donde siempre hay un más allá de las cosas, más abierto, más secreto, más indispensables (7) que invita a quedarse para siempre y no regresar jamás a las cavernas de la Muerte” (21). Pero para ir afinando esa voz, siempre íntima y desgarrada, Albalucía tuvo que esta estar atenta, primero, al canto del mar, del viento, de las olas contra la playa serena o los acantilados de pueblos mediterráneos; después fue el canto de la plácida y sombría naturaleza de los países nórdicos, luego fueron los monorrítmicos cantos religiosos de los monjes hindúes y tibetanos, sin que faltara el tráfago de las ciudades: Barcelona, Londres, Amsterdam, París, Nueva York o de la arcádica Villa de Leyva, hasta llegar a Medellín que en unos cuantos meses le ha descubierto cuan angosto es el mundo y cuan inasible y sorprendente es la condición humana. La pájara vino aquí para fijarse en una rama de un guayacán florecido de uno de los tantos balcones de esta ciudad y dedicarse a mirar cómo el mundo volaba en mil pedazos allá abajo y al instante renacían en otras mil formas, pero no pudo olvidar ni por un instante su condición, irremisible, de libertad. Ahora acomete de nuevo el vuelo y la acompaña la escritura, corriente amazónica cuyos filtros, dice, “son el dolor mismo, la alegría misma, la ternura y el rechazo encarnados”. Cada página escrita de sus libros es un develar “la intimidad feroz”, cada palabra puesta en el papel es “terrible consunción y rehabilitación y deshonra, a veces, en que te deja su vacío, cuando ya lo dijiste” (1985:455). Albalucía, ¿nuevo antiedipo? Desde Homero y Sófocles –y Freud nos lo enrostró–, los hombres de Occidente somos deudos de Edipo. Este, en vez de seguir naciendo, dirá la lúcida María Zambrano, se arrancó los ojos por haber vuelto al lugar del nacimiento. Nacer, desde el universo de Edipo, es sacrificar la luz. Cada vez que nacemos y renacemos –en el acto cotidiano–, tenemos que aceptar, sigo con la numinosa Zambrano, “esa herida en el ser, esa escisión entre el que mira, que puede identificarse con lo mirado –y así va naciendo– y el otro, el que se siente a oscuras y en silencio, entre la noche del sentido, condenado a no nacer ahora, a no ser todavía... Después de haberlo padecido mucho comienza a nacer la esperanza de que el condenado por la luz también nazca en otra luz. De que nazca una luz que lo nazca” (1987:4) Albalucía ha renacido a la luz. Desde Las andariegas ha escuchado una nueva voz, o quizás la misma, la de siempre, y ahora a ésta la acompaña una luz, luz triádica: luz alba, originaria, iniciática; luz lúcida, lucía, vidente; luz ángel, diáfana, traslúcida. Sincretismo de fuerzas de luz, cósmicas, anunciadoras en una tierra de nadie. ¿Es un nuevo renacer a la luz que había sacrificado durante tanto tiempo? El destino, los dioses y una coincidencia de variables dispusieron todo para que Albalucía fuera rica, feliz y exitosa y estuviera todo el tiempo como una “pájara pinta sentada en el verde limón”; sin embargo, ella convocó a otros hados e impuso el propio ritmo a su vida revivida. Abandonó la plácida y parroquial Pereira para enfrentarse al mundo de la capital que bullía con las ideas sociales revolucionarias de Camilo Torres y las estéticas y culturales de Marta Traba y de tantos otros utopistas que creían en una sociedad distinta, más equitativa y digna para la mayoría. Eran tiempos de mayos revolucionarios, de primavera mental, pero a la pájara Albalucía pronto el mundo capitalino perdió su encanto y comenzó a encerrarse con la muerte de Camilo, la represión oficializada, el estatuto de seguridad nacional y continental, y hasta la alharaca nadaísta que solo asustaba a las cofradías religiosas y a los que en el país vivían como ellas. La pájara comenzó a sentir un cerco sutil que avanzaba al acecho, y decide hacer del mundo su espacio de libertad. Durante décadas no ha hecho otra cosa que vivir aquí y allá buscándose a sí misma. Albalucía Ángel ha estado invocando a las pioneras que reclamaron el derecho de expresión y autonomía de las mujeres –Virginia Woolf, Emily Dickinson–; esas mismas que levantaron el vuelo para ejercitar la palabra sin límite ni sujeción alguna en la imaginación, a pesar de un entorno ajeno y extrañador. También ha convocado a las mujeres de América Latina a un convite que permita, mediante la palabra, reinvindicar y dignificar el oficio de escritoras y nuevas pensadoras de la múltiple y compleja realidad cultural de América. En ese ágape aparece la más grande y tutelar, Sor Juana Inés de la Cruz, y algunas de las pioneras del siglo veinte: Antonia Palacio, Elena Garro, María Luisa Bombal, hasta llegar a Cristina PeriRossi, Elena Poniatowska, Nélida Piñon y otras tantas. La autora de Las andariegas reconoce su voz en la de aquellas como si fuera una y única, e inicia un canto de fe y amor a la palabra dicha, sugerida, evocada, deseada, imaginada, pero igualmente a la apostrofada, negada y enajenada por milenios hasta muy recientes. No en vano en cada uno de los epígrafes que inauguran sus reflexiones en este libro muestran, desde Hesíodo hasta Freud, pasado por lo padres de la Iglesia, un devenir humano mediado por una visión falocrática del mundo y de la historia; sin embargo y paradójicamente, es difícil encontrar hecho histórico significativo que no haya tenido que ver con la mujer o su sombra benéfica. Albalucía quiere ser cronista y artífice de una historia de la palabra de la mujer latinoamericana y para ello nos habla de las constancias y alevosías contra ella, de los silencios conocidos y de las palabras olvidadas y cercenadas cuando apenas empezaban a germinar; también de las que no han sido pronunciadas porque “han permanecido en largo encantamiento” o se les ha negado el debido espacio para su despliegue. Asimismo nos habla de palabras de amor enunciadas por seres en proceso de un dominio integral de su propia individualidad o en busca de una conciencia de sí para abolir todas las jerarquías, llámense religiosas, étnicas, biológicas, políticas. Nuevos ecos resonantes y profundos se oyen. Voces ocultadas han salido a la luz para su reconocimiento y en ese empeño está Albalucía Ángel. En compañía de esas y otras voces emprende el viaje en busca de una nueva sociedad que rompa fronteras y exclusiones. La gestora de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón pretende establecer puentes –cerrando brechas– con las escritoras de América Latina y rescatar voces que han sido alimentadas y sostenidas por la “búsqueda intrépida de las mujeres de otros continentes”. Si bien el destino de la mujer ha sido el de padecer su condición en medio de vacíos y silencios, de negaciones y aflicción, en la historia de la literatura de su “invisibilidad”, hoy reclama el derecho a forjar su propio destino, a andar con libertad por el camino de la palabra, a pensar en el devenir de la historia y a ser repensada en ella. Bibliografía Ángel, Albalucía. “Una autobiografía a vuelo de pájara”. Revista Iberoamericana. 51/132-133 (jun.-dic./85): 453-456. Zambrano, María. “Adsum” (1955). Antología, selección de textos. Madrid, Anthropos Temáticas 2, mar.-abr/87, p. 3-7. * Presentación en Homenaje a Albalucía Ángel y lanzamiento de la Edición crítica de la novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, realizada por la Mgr. Martha Luz Gómez, 25 de marzo de 2004, Auditorio de Comfama, Medellín.