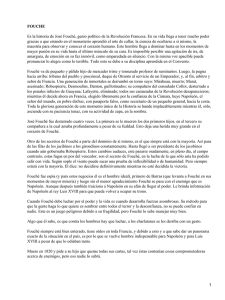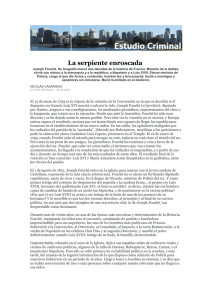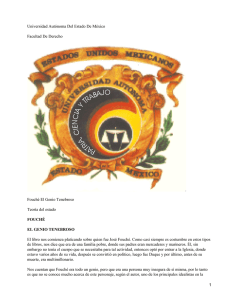Memorias
Anuncio

Memorias de Joseph Fouché Memorias de 17 5 9 -18 2 0 por Joseph Fouché Duqu e de Ot r a n to M I N I ST R O D E L A P O L I C Í A G E N E R A L D E N A P O L EÓ N pa r í s C H E Z L’É DI T E U R , RU E VA L OIS -BATAV E , n º 8 , 1820 Título original: Le Duc d’Otrante, mémoire Traducción de Rafael Ballester Escalas Edición de Pedro Gómez Carrizo © 2014, Biblok Book Export, s. l. www.biblok.es ISBN: 978-84-942015-8-5 Depósito legal: B. 2025-2014 Impreso en España - Printed in Spain Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos. Prólogo del editor Tal vez sea Joseph Fouché (1759-1820) el principal personaje secundario de la historia. Este inventor del espionaje moderno, que él llamó «Alta Policía», ocupó los cargos más destacados en Francia en los momentos más cruciales de este país y desempeñó su papel mayormente en la sombra, pero sin renunciar a acumular un inmenso poder que le permitió mover los hilos tras el escenario. Su figura posee un gran interés observada desde múltiples perspectivas: tanto para aquellos que deseen conocer la historia de Europa en su tránsito hacia la edad contemporánea, como para los estudiosos de la sociología, los analistas del pensamiento y de la acción política, o por supuesto también para todos los interesados en la psicología y los abismos del alma humana. En estas interesantísimas Memorias asistimos al absorbente discurrir de una mente ingeniosa extraordinariamente dotada para la intriga: la del personaje más astuto de su tiempo en el país del esprit. Stefan Zweig, en su célebre biografía novelada, lo definió como «el más excepcional de los hombres políticos» 7 Prólogo del editor y el gran Honoré de Balzac, en su novela Un asunto tenebroso, dijo de él que era «un genio singular, la cabeza más brillante que he conocido». Un personaje shakespeariano La fascinación que ha despertado el personaje procede fundamentalmente de su capacidad para encarnar una de las facetas del mal: la traición. Algunas de las más famosas opiniones que se han vertido sobre Fouché hacen hincapié en la característica señalada: para Maximilien Robespierre, que antes de ser su encarnizado enemigo fue su amigo de juventud, Fouché era «un bajo y despreciable impostor... un hombre cuyas manos están llenas de botín y crímenes»; el exquisito aristócrata y diplomático Talleyrand, su admirado rival, dijo de él que «desprecia tanto a la humanidad porque se conoce demasiado bien a sí mismo»; en sus Memorias de ultratumba Chateaubriand inmortalizó con una famosa frase el momento en que, tras los efímeros 100 días de Napoleón, el renqueante duque de Talleyrand cruzó la antesala del recién restaurado Luis XVIII apoyado en el brazo de Fouché, duque de Otranto: «De repente, entró el vicio apoyado en la traición»; y por fin el gran Napoleón, que tanto contó con Fouché, malgré lui, escribió de su antigua «mano izquierda» y ministro de Policía: «Sólo he conocido a un auténtico y completo traidor: ¡Fouché!», aunque también había dicho de él en otra ocasión: «Ha sido el único hombre de Estado que he tenido»... Parece evidente que todas estas críticas apenas disimulan una admiración de fondo hacia el criticado. Casi podríamos decir que reconocen en Fouché una grandeza shakespeariana: él sería, a la Traición, lo que Otelo a los Celos o Hamlet a la Duda. 8 Prólogo del editor Fouché contando por él mismo Otra de las más conocidas opiniones sobre Fouché la firmó el poeta romántico Heinrich Heine, quien extiende la impostura radical del personaje a los propios escritos que dejó a su muerte como justificación de su trayectoria vital, y que a continuación publicamos. En opinión de Heine, Joseph Fouché fue «un hombre que ha llevado su falsedad hasta el punto de publicar, después de muerto, unas memorias falsas». En efecto, la autenticidad de esta autobiografía, hoy admitida, fue puesta en duda de manera interesada. Las Memorias de Fouché causaron gran revuelo al publicarse en 1824, sólo cuatro años después de la muerte de su autor. Los herederos de Fouché denunciaron la falsedad del texto y llevaron a juicio al editor. Contando con el apoyo y la protección de Bernadotte, el antiguo mariscal de Napoleón y desde 1818 rey de Suecia, la familia de Fouché ganó el juicio, pero no logró desautorizar los escritos, pues tanto los contemporáneos como los historiadores encontraron en ellos detalles e informaciones de los que sólo Fouché pudo haber tenido conocimiento. El debate sobre la autenticidad continuó hasta 1901, fecha en que vio la luz la monumental tesis de Louis Madelin, principal autoridad sobre el personaje, que corroboró de una manera definitiva la autenticidad de las Memorias. Para Madelin, las Memorias fueron recopiladas y unificadas por Beauchamp, estrecho colaborador de Fouché en el Ministerio, a partir de fragmentos auténticos escritos por el propio Fouché. El estudio de Madelin no sólo rehabilitó los escritos de Fouché, sino al propio personaje, al revelar cómo su mala reputación no respondía tanto a datos objetivos como a las críticas subjetivas de los muchos y muy poderosos enemigos que se 9 Prólogo del editor había creado en vida. Durante dos décadas de una de las épocas más agitadas y cruciales de la historia, Fouché se mantuvo en lo más alto, imperturbable y todopoderoso, manejando los hilos entre bambalinas. La leyenda negra de un superviviente Fouché fue un maestro de la «adaptación al cambio». Nacido en el seno de una familia humilde y educado en un seminario como religioso, ejerció como profesor de física, lógica y matemáticas antes de ser elegido como diputado adscrito a una opción política burguesa y muy moderada. Tras estallar la revolución, ingresó en las filas de los girondinos, el partido de los representantes del clero y la burguesía que forma la mayoría llamada «de derechas» por su localización a la derecha de la Asamblea. El 15 de enero de 1793, víspera de la votación en la que la Convención decidirá el futuro de Luis XVI, Fouché percibe el cambio de aires y se suma a la que pronto será la nueva mayoría: el partido jacobino, cuyos miembros se sientan «a la izquierda» de la cámara. Su cambio de voto a favor de los radicales resulta crucial para que gane la condena a la guillotina para el «ciudadano Luis Capeto», antes rey de Francia y a la sazón prisionero en el Temple. En adelante, el otrora monárquico moderado Fouché hará méritos como el más radical de los jacobinos hasta llegar a la presidencia del partido, en franca competencia con Robespierre. Sin embargo, cuando crea llegado el momento, Fouché desempeñará un papel protagonista en la caída del régimen del Terror: según el propio Robespierre, Fouché fue el oscuro «cocinero de la conspiración» de Thermidor, el golpe de Estado que lo llevó a la guillotina. Durante la etapa del Directorio, Fouché es inicialmente perseguido por su colaboración con el 10 Prólogo del editor régimen del Terror republicano, pero conspira hasta ganarse la confianza de Barrás y llegar de nuevo a lo más alto, primero como agente diplomático del gobierno y en 1799 como ministro de Policía. Llegado a este puesto, para el que se sabe nacido, Fouché tiene carta blanca para poner en juego todo su talento. Durante los próximos dieciséis años, con breves paréntesis, ejercerá de ministro de Policía bajo los distintos gobiernos del Directorio, del Consulado y del Imperio de Napoleón y finalmente, incluso, de la Monarquía restaurada de Luis XVIII. Como director de la policía, Fouché tejerá por toda Francia una tupida red de agentes que trabajarán bajo su control: el duque de Otranto llegó a tener «en nómina» a la propia Josefina y según se dice en Francia no había conversación relevante de tres o más personas que no llegara a sus oídos. Con su talento político, unido a su habilidad para obtener y manejar esta ingente información, supo hacerse imprescindible para sus superiores. Cuando en una ocasión Napoleón se enfrenta con él gritando: «¡Debería echarlo y mandarlo fusilar!», Fouché responde impasible: «No soy de esa opinión, sire». En los largos y cruciales años en que estuvo al lado de Napoleón, velando por su seguridad, Fouché desarrollará su labor más importante como pilar del régimen. Sus relaciones con el sire, quien lo admiraba sin simpatizar con él, fueron tensas, y Fouché cayó varias veces en desgracia, pero siempre supo levantarse airoso y recuperar con creces su posición. Y cuando al fin llegue el irremediable ocaso de la estrella de Napoleón, será Fouché quien se haga con el poder y lidere la restauración de la monarquía. El republicano radical Fouché, el poder en la sombra de los gobiernos de Napoleón, regresa a sus orígenes moderados y trabaja para lograr la vuelta de los Borbones a 11 Prólogo del editor Francia. En 1815 el propio rey Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI, será su testigo de boda con la joven condesa de Castellane, exponente del más Antiguo Régimen. Fouché ha sobrevivido a la Convención, al Terror, al Directorio, al Consulado, al Imperio, a la corta Restauración, a los Cien Días, al segundo Directorio y por fin a la Monarquía de Luis XVIII, y se ha mantenido siempre en el candelero. Esa meritoria capacidad de supervivencia emerge como la principal seña de identidad del duque de Otranto. En la actualidad, la leyenda negra forjada alrededor de él se ha diluido en gran medida al ser sus actos puestos en contexto, como el propio Fouché quiso hacer con sus Memorias. Así pues, si bien permanece la visión del personaje maquiavélico e intrigante, más atento a sus intereses que a los principios, la caricatura del traidor dispuesto siempre hacia el mal cede terreno ante la figura del astuto superviviente, dispuesto hacia el bien, pero ambicioso y poco proclive a ejercer de mártir en una época tan radicalmente convulsa como la que le tocó vivir. 12 Primera parte Prólogo del autor No es por espíritu de partido, de odio ni de venganza que he escrito estas Memorias, y menos aún para ofrecer alimento a la malignidad y al escándalo. Respeto todo lo que debe ser honrado en la opinión de los hombres. Que se me lea, y se apreciarán mis intenciones, puntos de vista, sentimientos, y se verá por qué política he sido llevado a ejercer los más altos empleos. Que se me lea y se comprobará si, en las deliberaciones de la República y de Napoleón, no he sido constante en oponerme a las medidas excesivas del Gobierno; que se me lea y se verá si he mostrado o no valor, al menos un cierto valor, en mis advertencias y consejos. Por fin, leyéndome, la gente se convencerá de que todo lo que he escrito me lo debía a mí mismo. El único medio de hacer que estas Memorias fuesen útiles a mi reputación y a la historia de esta gran época consistía en apoyarlas únicamente en la ver¬dad pura y simple. Me sentía llevado a ello por carácter y convicción. Además, mi posición me forjaba esta ley. ¿No es natural que, refugiándome en la verdad, procurase engañar la amargura de mi poder caído? Bajo todas sus formas, la revolución me había acostumbrado a una actividad extrema de ingenio y memoria. Estas facultades, 15 Prólogo del autor irritadas aún más por la soledad, tenían necesidad de expansionarse. Por esto escribí esta primera parte de mis recuerdos con cierta sensación de delicia, de abandono; después la he retocado, es cierto, pero no he cambiado nada respecto a su fondo, incluso en la angustia de mi último infortunio. ¡Qué desgracia mayor que la de andar errante, en el destierro, fuera del propio país! ¡Francia, que tan amada me fuiste! Ya no te veré más, ¡ay de mí! ¡Cuán caros me cuestan el poder y las grandezas! Aquellos a quienes tendí la mano no me la tenderán. Veo que se me quisiera condenar incluso al silencio de lo por venir. ¡Vana esperanza! Yo sabré engañar el acecho de los que espían el despojo de mis recuerdos y revelaciones; la vigilancia de los que se disponen a tender trampas al porvenir de mis hijos. Si éstos son aún demasiado jóvenes para desconfiar de esos artificios, yo los guardaré de peligro sabiendo escoger, entre la multitud de tantos ingratos, un amigo fiel y prudente. La especie humana no está aún tan depravada para que esta búsqueda mía sea vana. Necesitaba encontrar un otro yo, y lo he hallado. A su fidelidad y discreción confío el depósito de mis Memorias, y le dejo constituido en único juez, después de mi muerte, para escoger el momento oportuno de su publicación. Este amigo sabe cuál es mi opinión respecto a ello y las entregará a un editor honrado, escogido fuera de las covachuelas de la capital, fuera de las intrigas y especulaciones vergonzosas. He aquí, sin duda, la única garantía de que su texto quedará al abrigo de las interpolaciones y supresiones de los enemigos de toda verdad y franqueza. Preparo la segunda parte de este libro con el mismo espíritu de sinceridad; no se me oculta que trata del período más delicado y espinoso, a causa de los tiempos, personajes y calamidades que comprende. Pero la verdad, dicha sin pasión ni amargura, no pierde uno solo de sus derechos. 16 Capítulo I Complejidad de las causas de la revolución El hombre que, en tiempos agitados, sólo ha debido sus poderes y fortuna a méritos personales, a su prudencia y capacidad; el hombre que, elegido primero representante de la nación, ha sido después, al volver los días de orden, embajador, tres veces ministro, senador, duque y uno de los principales reguladores del Estado, ese hombre se rebajaría si para combatir escritos calumniosos descendiese a excusas o refutaciones. Para defenderse le sientan mejor otras armas. Ese hombre soy yo. Elevado por la revolución, sólo caí de mi pedestal por obra de otra revolución contraria, que yo mismo había presentido y que habría podido conjurar, pero contra la cual estaba desarmado en el momento de la crisis. La caída me ha convertido en blanco indefenso de los malvados y de los ingratos, a mí, que revestido durante mucho tiempo de un poder oculto y terrible me serví de él siempre para calmar pasiones, disolver partidismos y prevenir asechanzas; a mí, que sin cesar me esforcé en moderar y dulcificar la autoridad y conciliar en uno solo los intereses opuestos que tenían dividida a Francia contra sí misma. 17 Joseph Fouché Nadie se atreverá a negar que ésta ha sido mi conducta mientras ejercí alguna influencia en la administración y en los consejos. ¿Qué puedo oponer ahora a los energúmenos de mis antagonistas, a esa turba que me maltrata después de haber mendigado a mis pies? ¿Les opondré tal vez frías declamaciones, frases académicas y alambicadas? No por cierto. Quiero confundirlos mediante hechos y pruebas; mediante la exposición verídica de mis trabajos, de mis pensamientos, como ministro y hombre de Estado; mediante el fiel relato de los sucesos políticos y curiosos incidentes entre los cuales he manejado el timón en tiempos de violencia y de tormenta. Éste es el fin que me propongo. No creo que la verdad pueda perjudicarme, y aunque así fuese, la confesaría. El tiempo de revelarla ha llegado. Mi nombre será entregado al juicio de la historia, pero es justo que yo pueda comparecer ante su tribunal con este escrito en la mano. Para comenzar, que no se me haga responsable personalmente ni de la revolución, ni de sus veleidades, ni siquiera de su dictadura. Yo no era nadie ni tenía la menor autoridad cuando sus primeras sacudidas hicieron temblar el suelo de Francia y de Europa. ¿Y qué fue, además, esta revolución? Era un hecho que, antes de 1789, los presagios de la destrucción de los Imperios inquietaban la suerte de la Monarquía. Los Imperios no están exentos de esa ley común de muerte y descomposición. No ha habido Estado terrenal cuya duración histórica haya sobrepasado cierto número de siglos. Yo fijaría la longevidad media de dichos Estados en unos mil doscientos o mil trescientos años. De aquí concluiremos que una Monarquía que ha visto trece siglos sin recibir ningún golpe mortal, no debía hallarse lejos de la catástrofe. ¿Qué sucederá si, renaciendo de sus cenizas, vuelve a tener a Europa bajo el yugo y el terror de sus armas? Pero entonces, si se 18 Memorias - Primera parte le escapa por un momento el poder, de nuevo se la verá languidecer y morir. No investiguemos cuáles serían los nuevos destinos de esta transformación. La configuración geográfica de Francia le destina siempre un papel en los siglos del porvenir. La Galia conquistada por los romanos, los amos del mundo, sólo permaneció en su poder trescientos años. Hoy otros invasores forjan, en el norte, las cadenas, de Europa. La Revolución francesa había levantado el dique que los hubiese detenido. Pero después ha sido demolido pieza a pieza; el dique es destruido, pero volverá a levantarse, pues una época histórica es fuerte para sí misma; arrastra a los hombres, a los partidos y a los gobiernos. ¿Quién provocó la revolución y de dónde ha salido? De los salones de los grandes, de los gabinetes de los ministros; ha sido llamada, conjurada su aparición, literalmente, por los parlamentos y agentes del rey, por jóvenes oficiales, por damas de la corte, por hombres de letras pensionados y protegidos por duquesas que les servían de portavoces. He visto a la nación ruborizarse de la depravación de las clases altas, de las estúpidas aberraciones de los ministros, de la licencia de los grandes, de la imagen de la disolución indignante de la nueva Babilonia. ¿Acaso no fueron esos mismos, que se llamaban la élite de Francia, los que durante cuarenta años erigieron en sus palacios el culto de Voltaire y Rousseau? ¿Acaso no fue en las clases altas donde adquirió favor esta manía de independencia democrática trasplantada de Estados Unidos sobre el suelo francés? ¡Se soñaba con República, y no se era capaz ni de preservar de la corrupción a la Monarquía! ¡El mismo ejemplo de un monarca de excelentes costumbres no fue capaz de atajar el torrente! En medio de esta descomposición de las clases superiores, la nación crecía y maduraba. A fuerza de oír repetir que de19 Joseph Fouché bía emanciparse, acabó por creérselo. La historia está ahí para atestiguar que la nación fue extraña a las maniobras que prepararon la subversión. Se hubiese estado aún a tiempo de hacer marchar la revolución al compás de la época, sin cambios bruscos; el rey y los espíritus juiciosos lo querían. Pero la corrupción y la avaricia de los grandes, las faltas de la magistratura y de la corte, los errores del Ministerio, abrieron un abismo infranqueable. Fue por tanto muy fácil a los demagogos poner sobre ascuas a un pueblo petulante, inflamable, y que se sale de sus casillas al menor motivo. ¿Quién puso fuego a la mina? ¿Acaso eran del tercer estado el arzobispo de Sens, el ginebrino Necker, Mirabeau, Lafayette, Orleáns, Adrien Duport, Chauderlos-Laclos, los Staël, los La Rochefoucauld, los Lameth y otros muchos? Todos esos aristócratas fueron los «triunfadores», los primeros que ganaron batallas a costa de la Monarquía. El club bretón hubiese perdido el tiempo si no le hubiesen ayudado los conciliábulos del Palais-Royal y de Mont-Rouge. No habría existido 14 de julio si, el 12, los que estaban con el rey hubiesen cumplido con su deber. Besenval era una criatura de la reina, y Besenval fue quien, en el momento decisivo, a despecho de las órdenes formales del rey, se batió en retirada en lugar de dirigirse contra los amotinados. El mismo mariscal De Broglie fue paralizado por su propio estado mayor. Nadie podrá contradecir estos hechos. Bastante se sabe qué prestigios intervinieron en el levantamiento popular. La soberanía del pueblo fue proclamada por la defección del ejército y de la corte. ¿Es sorprendente que así los advenedizos y las facciones se apoderasen de la revolución? La exaltación ideológica y pasional hizo el resto. Un príncipe había causado el incendio; estaba en su mano dominarlo todo de nuevo mediante un cambio dinástico; pero su 20 Memorias - Primera parte cobardía hizo que la revolución quedase abandonada a sí misma. En medio de esta tormenta, los corazones generosos, las almas ardientes y algunos espíritus fuertes creyeron de buena fe que llegaba el momento de una regeneración social, y trabajaron en ella, confiando en protestas y juramentos. Fue en esta disposición que nosotros, hombres oscuros de la clase media y provincianos, fuimos arrastrados y seducidos por el ensueño de la libertad, por la embriagadora ficción de la restauración del Estado. Perseguíamos una quimera con la fiebre de lograr el bien público; no teníamos por entonces ninguna segunda intención, ninguna ambición, ningunas miras de interés sórdido. El tránsito a la violencia Pero pronto las pasiones, encendidas con las resistencias, hicieron nacer el espíritu de partido y las animosidades implacables. Todo fue llevado hasta el extremo. No hubo más móvil que el de la multitud. Por la misma razón que Luis XIV había dicho: «El Estado soy yo», el pueblo dijo: «El soberano soy yo; la nación es el Estado»; y la nación comenzó a abrirse camino ella sola. Y aquí es preciso notar un hecho clave: los disidentes realistas, los contrarrevolucionarios, a falta de elementos que los apoyasen para plantear la guerra civil, viéndose privados de sus honores, recurrieron a la emigración, recurso de los débiles. No encontrando apoyo alguno en el interior, corrieron a buscarlo en el exterior. A ejemplo de lo que habían hecho todas las naciones en caso semejante, la nuestra quiso que las propiedades de los emigrados le sirviesen de rehén, tomando como motivo que los grandes se habían armado contra ella y pretendían armar también a Europa. Pero ¿cómo tocar al derecho de la propiedad, fundamento de la monarquía, sin socavar sus 21 Joseph Fouché propias bases? Del secuestro se pasó a la expoliación, y desde entonces todo se derrumbó, pues la mutilación de las propiedades significa la caída del orden establecido. No fui yo quien dije: «Es preciso que las propiedades cambien de manos.» Esta palabra era más «agraria» en sus resultados que todo lo que hubiesen podido decir los Gracos, y no se encontró a mano ningún Escipión Nasica. Desde entonces, la revolución no fue más que una subversión. Le faltaba sólo, para completar el desastre, la terrible sanción de la guerra. Fueron los gabinetes de Europa quienes abrieron para ella el templo de Jano. Desde los comienzos de esta gran lucha, la revolución, joven y vivaz, triunfó de la vieja política, de una lamentable coalición y de las operaciones y desacuerdos necios de los ejércitos enemigos. Otra consideración que convenía tener en cuenta es que, de haber triunfado los ejércitos extranjeros, Francia hubiese sufrido la misma suerte de Polonia, por una primera mutilación y por quedar rebajado su monarca; pues tal era entonces el tema político de los gabinetes agresores y el espíritu de su diplomacia coparticipante. El progreso de las luces no había inventado aún esta nueva modalidad de ocupación militar con subsidios que se ha estilado después. Preservando a Francia, los patriotas de 1792 la arrancaron, no solamente a las garras del extranjero, sino que trabajaron, sin saberlo, para el porvenir de la monarquía. He aquí un hecho incontestable. Las gentes claman contra los desvíos de esta revolución regada con sangre. Pero ¿acaso era posible, humanamente, que, rodeada de enemigos, expuesta a la invasión, permaneciese tranquila y moderada? Muchos han sido engañados, y pocos, culpables. Busquemos la causa de las matanzas del 10 de agosto en el avance de los austriacos y prusianos. 22 Memorias - Primera parte Sí, la revolución fue violenta en su marcha, e incluso cruel; todo esto es históricamente conocido y no me detendré en ello. No es éste el objeto de mi escrito. Es de mí de quien quiero hablar, o, más bien, de los sucesos en los que he participado como ministro. Pero antes necesitaba entrar en materia y caracterizar la época. De todos modos, no se imaginen los lectores que voy a retrazar el cuadro de mi vida con fastidiosos detalles de la existencia privada, como ciudadano oscuro. ¡Qué importan mis primeros pasos en la carrera! Ciertas minucias pueden interesar a los famélicos narradores de vidas contemporáneas y a los ociosos que las leen, pero no a la historia, hasta la cual pretendo elevarme. Poco importa que yo fuese hijo de un armador y que se me destinase primero a la navegación. Mi familia era honorable. Poco importa que me educase después en los Oratorianos, ni que fuese oratoriano yo mismo, que me dedicase a la enseñanza y que la revolución me sorprendiese siendo prefecto del Colegio de Nantes. De todas estas actividades resulta, al menos, el hecho de que no era un ignorante ni un tonto. Es además completamente falso que yo haya sido sacerdote ni recibido órdenes. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que salí del Oratorio antes de ejercer ninguna función pública, y que, bajo la égida de las leyes, me casé en Nantes con la intención de ejercer la profesión de abogado, más análoga a mis inclinaciones y al estado de la sociedad. Fui un hombre de mi época, con la ventaja de no haberlo sido por imitación ni vanidad, sino por reflexión y carácter. Con semejantes principios, ¿cómo no iba a honrarme de haber sido nombrado por mis conciudadanos, sin mendicidad ni intriga, representante del pueblo en la Convención Nacional? 23 Joseph Fouché Tiempos de anarquía En este desfiladero es donde me esperan, para tenderme una emboscada, mis tránsfugas de antecámara. No hay exageraciones, ni excesos, ni crímenes, sea en misión, sea en la tribuna, de que no me acusen, personalmente y también en mi responsabilidad histórica, tomando las palabras por acciones, y los discursos obligados por principios; sin pensar en los tiempos, lugares y catástrofes; sin tener en cuenta el delirio universal ni la fiebre republicana, cuyos efectos experimentaban veinte millones de franceses. Me sepulté en vida, primero, en el Comité de Instrucción Pública, donde trabé relaciones con Condorcet y con Vergniaud. Aquí debo citar una circunstancia que se relaciona con una de las más serias crisis de mi vida. Por una extraña casualidad había conocido a Maximiliano Robespierre en la época en que profesaba filosofía en la ciudad de Arras. Le había llegado a prestar dinero, incluso, para que se estableciese en París, cuando fue nombrado diputado en la Asamblea Nacional. Cuando nos volvimos a encontrar en la Convención, nos vimos al principio con bastante frecuencia, pero la diversidad de nuestras opiniones, y quizá la mayor que separaba nuestros caracteres, no tardó en alejarnos mutuamente. Un día, al terminar una comida que habíamos celebrado en mi casa, Robespierre se puso a declamar con aspereza contra los girondinos, apostrofando a Vergniaud, que estaba presente. Yo apreciaba a Vergniaud, gran orador y hombre sencillo. Me aproximé a él y, dirigiéndome a Robespierre, le dije: «Con semejante violencia sabréis ganaros las pasiones de la gente, pero nunca su estima ni su confianza.» Robespierre, molesto, se retiró, y pronto se verá hasta dónde este hombre atrabiliario llevó contra mí su animosidad. 24 Memorias - Primera parte No obstante, yo no compartía tampoco el sistema político del partido de la Gironda. Me parecía que dicho sistema tenía tendencia a dividir a Francia amotinándola, por zonas y por provincias, contra París. Yo presentía en ello un gran peligro, no viendo otra salvación para el Estado más que en la unidad e indivisibilidad del cuerpo político. He aquí lo que me arrastró a un partido cuyos excesos, en el fondo, detestaba, y cuyas violencias marcaron los progresos de la revolución. ¡Cuántos horrores en el orden de la moral y de la justicia! Pero no navegábamos en mares tranquilos. Estábamos en plena revolución, sin timón ni timonel, dominados por una asamblea única, especie de dictadura monstruosa, engendrada por la subversión y que ofrecía la doble imagen de la anarquía de Atenas y del despotismo otomano. Pero junto a sus excesos surgían las fuerzas oscuras e inconscientes que nos salvaban de la invasión extranjera. En este último concepto no rechazo mi participación en sus trabajos, y digo como Escipión: «He salvado a la patria; subamos al Capitolio para dar gracias a los dioses.» He de confesar que voté, sin embargo, en favor de una cosa injustificable, y en ello declaro sin sonrojo, pero sin debilidad, que he llegado a conocer el remordimiento. Pero (y tomo por testigo de mis palabras al Cielo) en mi acto no intentaba herir al monarca tanto como a la diadema, incompatible entonces, a nuestro parecer, con el nuevo orden de cosas. Me parecía en aquellos tiempos, como a tantos otros, que no podríamos inspirar bastante energía a la representación y a la masa del pueblo, para superar la crisis, si no llevábamos al extremo todas las medidas, si no sobrepasábamos todos los límites y no llegábamos a todas las cumbres revolucionarias. Tal fue la razón de Estado que nos pareció exigir este espantoso sacrificio. 25 Joseph Fouché El mundo de hoy no nos pediría cuenta de aquel acto si el árbol de la libertad, criando raíces profundas, hubiese resistido al hacha de los mismos que antes lo habían plantado con sus manos. Que Bruto haya sido más venturoso en la fama al construir el hermoso edificio que regó con la sangre de sus hijos, lo concibo como pensador; le fue más fácil hacer pasar los haces de la monarquía a las manos de una aristocracia ya constituida. Pero los representantes de 1793, al inmolar al presidente de la realeza, al padre de la Monarquía, para construir en su lugar una República, no pudieron escoger los medios de su reconstrucción. La igualdad se había establecido ya en la nación tan violentamente, que fue preciso legar la autoridad a una democracia flotante, y ésta sólo supo trabajar sobre arenas movedizas. Representante en misión Ahora que acabo de condenarme como juez y parte, séame permitido hacer valer, en el ejercicio de mis funciones de la Convención, algunas circunstancias atenuantes. Enviado en misión a los departamentos, obligado a asimilarme el lenguaje de la época y a pagar tributo a la fatalidad de las circunstancias, me vi obligado a poner en ejecución la ley contra los sospechosos. Esta ley ordenaba el encarcelamiento en masa de los sacerdotes y nobles. He aquí lo que escribí y osé publicar en una proclama emanada de mí el 25 de agosto de 1793: «La ley quiere que los hombres sospechosos sean alejados del comercio social. Esta ley está hecha en interés del Estado; pero tomar como base de vuestra opinión unas denuncias vagas, provocadas por pasiones viles, sería favorecer una arbitrariedad que repugna tanto a mi corazón como a la equidad. La espada no debe ser manejada por la casualidad. La ley re26 comienda severos castigos, pero no proscripciones tan inmorales como bárbaras.» Entonces, cuando publiqué esto, se necesitaba cierto valor para atreverse a mitigar la violencia de los decretos de la Convención. No fue tan feliz mi gestión, sin embargo, cuando la desempeñé en el comisariado colectivo, porque entonces las decisiones no dependían de una sola voluntad. Pero entre mis actos de entonces se encontrarán menos hechos censurables que frases terribles, esas frases que nos veíamos obligados a emplear y que aun se emplean para hacer respetar el poder público; lenguaje oficial puramente. No hay que engañarse sobre mis frases en esos tiempos; era un representante de una asamblea frenética y he probado ya que conseguí de hecho eludir o dulcificar algunas de sus rigurosas medidas. Estos pretendidos proconsulados reducían al representante en misión a simple hombre-máquina, comisario ambulante de los Comités de Salvación Pública y de Seguridad General. Jamás he sido miembro de tales comités; por tanto, durante el terror no tuve en mis manos el timón de la autoridad; al contrario, fue el terror quien actuó sobre mí, como se verá pronto. Por esto puede juzgarse fácilmente cuán restringida es mi responsabilidad. Pero desarrollemos el hilo de los acontecimientos, que va a conducirnos, como el de Ariadna, fuera del laberinto, y llegaremos entonces al verdadero meollo de estas Memorias, cuya esfera aumentará sus horizontes. 27