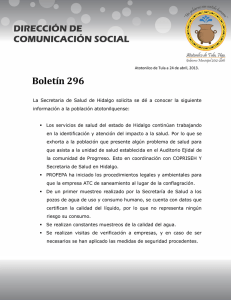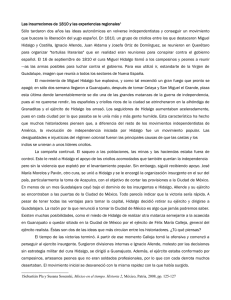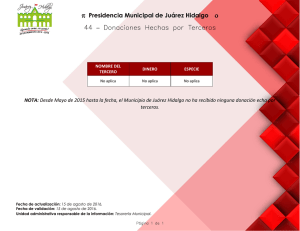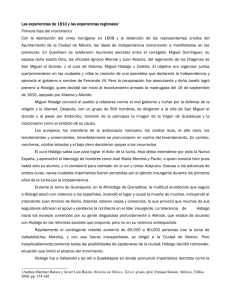El nacimiento del ejército insurgente Miguel Ángel
Anuncio

El nacimiento del ejército insurgente Miguel Ángel Fernández Delgado INEHRM Desde hace unos dos mil quinientos años, en El Arte de la Guerra, una de las obras sobre estrategia más reconocidas e influyentes a partir de sus versiones a lenguas occidentales, el general Sun Tzu señaló que “la guerra es un asunto serio; da miedo pensar que los hombres puedan emprenderla sin dedicar la reflexión que requiere”, pues sabía que la simple idea de encontrar personas armadas y dispuestas al combate era tan indeseable como ver crecer una nube compuesta por aves de mal agüero. Pero, en algunas situaciones, cuando se han tocado ciertos extremos, según palabras del I Ching o Libro de las Metamorfosis, citado por el propio Sun Tzu, si se cierran las salidas pacíficas, “con la alegría de superar las dificultades el pueblo olvida el riesgo de la muerte” y opta por el desconcierto de las armas. Ese desconcierto fue la característica de las tropas insurgentes que comandaba Miguel Hidalgo, hasta que el 22 de octubre de 1810, a su paso por Acámbaro, se fundó oficialmente el primer ejército insurgente, como un cuerpo militar disciplinado y con sus mandos claramente establecidos. Ante el hartazgo de la inequidad, cuando el cura Hidalgo encendió la llama al tañido de la campana de Dolores para levantar a las multitudes en armas contra el gobierno opresor, aquéllas fueron reclutadas de inmediato. Al mando del caudillo y unos cuantos militares, una hueste improvisada —carente en su mayoría de las más elementales nociones de estrategia y de táctica militares— se conformó y combatió sin los servicios indispensables para el auxilio de las tropas. El levantamiento de Hidalgo dividió a la sociedad novohispana, más de lo que ya se encontraba, entre los partidarios del bando insurgente y los del realista, pues fueron pocos quienes lograron permanecer neutrales, aunque no todos intervinieran directamente en el campo de batalla. La población del virreinato, con un total aproximado a los cinco millones de habitantes, de los cuales había cerca de un millón cien mil criollos, dos millones cuatrocientos mil mestizos y castas, dos millones y medio de indios y apenas 17 mil españoles, quedó escindida, salvo estos últimos. Ambos ejércitos fueron dirigidos por criollos en los puestos principales; mestizos, mulatos y demás variaciones entre las castas engrosaron por igual las tropas de ambos bandos. Algunos indios, en lo particular, se unieron al movimiento insurgente, pero las comunidades indígenas de diversos pueblos permanecieron fieles al monarca español cuando estalló la revuelta. Desde el 15 de septiembre de ese año, el ejército insurgente había crecido exponencialmente sin orden alguno. Otros conspiradores de Querétaro, los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, sumaron tropas del Regimiento de Dragones de la Reina a la multitud convocada por Hidalgo: los internos de la prisión de Dolores y vecinos que acudieron a su llamado, en buen número indios y campesinos de poblaciones cercanas, armados con cuchillos, machetes, lanzas, hondas y apenas unos cuantos fusiles. El grueso de la hueste —unos 300 hombres por lo pronto— compensaba su nulo entrenamiento y falta de estrategia militar con el carácter imponente de su número y el entusiasmo de participar en el inicio de un movimiento reivindicatorio. De la sacristía del santuario de Atotonilco, tomó Hidalgo el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual su tropa reconoció de inmediato como estandarte del improvisado ejército insurgente, integrado por unos cuatro mil hombres al momento de llegar a San Miguel el Grande. De allí prosiguieron hasta Celaya, a la que entraron sin resistencia el 20 de septiembre. En ambos lugares, se ordenó construir armas, especialmente lanzas, y se consiguió buen número de barriles de pólvora destinados a las minas. Refiere Lucas Alamán que fue en Celaya donde, a un par de días de su llegada, Hidalgo convocó al ayuntamiento, ante cuyos miembros expuso los principios de su lucha, y en la misma sesión, los allí reunidos lo declararon capitán general; también fue nombrado teniente general Allende, mariscal de campo Aldama, y otros cargos inferiores se concedieron al resto de los líderes. En seguida salieron a los portales de la plaza, con la imagen guadalupana al frente, que fue colocada en el balcón de un hostal, desde el cual Hidalgo pronunció un nuevo discurso que exhortaba a unirse a la causa, el cual atrajo de inmediato más hombres, incluidos los de las compañías del regimiento provincial. Sin embargo, era necesaria una mejor organización y adiestramiento, pues el nuevo ejército aún no se medía con el enemigo. El tema había sido discutido entre Allende e Hidalgo, dando lugar a discusiones poco amables, pero el caudillo se negó a escuchar entonces al soldado. Precariamente organizados, pero ya con más de 20 mil elementos, los insurgentes partieron hacia Guanajuato, ciudad estratégica tanto por su ubicación y elevado número de habitantes, como por los ingresos que obtenía gracias a la actividad minera. Al frente de las tropas insurgentes iba una infantería compacta, integrada por unos cinco mil hombres, en su mayoría indígenas con hondas, provisiones de piedras, arcos y flechas, así como garrotes con hierros a guisa de lanzas o picas; en seguida, la caballería, compuesta por arrieros, rancheros y peones armados con machetes y lanzas de mayor tamaño y mejor hechura: detrás, los principales cabecillas del ejército y, para cerrar la retaguardia, como reserva dispuesta para la defensa de las tropas en ciernes, las dos compañías del Regimiento de la Reina. Hidalgo, en carácter de capitán general, envió al coronel Mariano Abasolo y al teniente coronel Ignacio Camargo para entrevistarse con el intendente Juan Antonio de Riaño, a quien le solicitaron su rendición y la entrega de todos los españoles, cuyos bienes serían embargados mientras el nuevo orden jurídico dictaba lo conducente. Riaño los despachó, negándose a reconocer su autoridad. Confiado en que las tropas realistas llegarían en su auxilio muy pronto, el intendente cometió el error de atrincherarse en la Alhóndiga de Granaditas con sus familiares y hombres de confianza, hasta con las riquezas y archivos de la población, y todas las tropas de que pudo disponer, en lugar de salir a encontrar al ejército enemigo, como se le había recomendado. El ataque de los insurgentes, por consecuencia lógica, se concentró en su refugio. El mismo 28 de septiembre, las huestes de Hidalgo llegaron a Guanajuato y comenzaron desordenadamente el ataque contra Riaño y sus hombres, quienes poco pudieron hacer para resistir el asedio. En menos de cinco horas y a costa de unas tres mil vidas, el ataque llegó a su fin. Casi todos los defensores de la alhóndiga murieron en combate o rematados por las turbas que vinieron después para despojar los bienes y el aliento de vida que les quedaba a los pocos atrincherados sobrevivientes o de los que habían logrado escapar heridos. Unos cuantos terminaron en prisión, mismo destino al que llegaron en los días subsecuentes otros españoles capturados en campaña bajo las órdenes del nuevo ayuntamiento insurgente. La tradición oral cuenta que no sólo hubo destrucción en aquel episodio. Hasta la fecha, las familias guanajuatenses se transmiten de generación en generación la memoria, amalgamada con la leyenda de que, cuando el señor cura hizo su entrada en Guanajuato, ordenó la liberación de las mulas que trabajaban triturando en las minas, revolviendo el mineral mezclado con productos químicos que les destrozaban las pezuñas. Durante tres días continuaron los saqueos, que Hidalgo trató de reprimir tímidamente. Las diferencias entre el capitán general y Allende se acentuaron todavía más por este motivo. Algunos insurgentes aprovecharon el tiempo para obtener más y mejores armas; así se encargó la fundición de cañones a Rafael Dávalos, alumno del Colegio de Minería. Al más grande de ellos se le dio el nombre de Defensor de la América. El siguiente destino, camino a la capital virreinal, era Valladolid, la actual Morelia. Mientras las anteriores escenas se desarrollaban, Hidalgo fue excomulgado, el virrey Venegas ofreció recompensa por los cabecillas insurgentes y el ejército realista, al mando del brigadier Félix María Calleja en San Luis Potosí, realizaba los preparativos para interceptar al enemigo. Otros personajes de la sociedad novohispana se involucraron en los inicios de la revolución de independencia y prepararon el escenario donde había de constituirse el ejército insurgente. El opulento hacendado Juan Bautista Larrondo y su esposa, María Catalina Gómez de Larrondo, nativos de Acámbaro y con residencia frente a la parroquia de San Francisco, formaban un matrimonio que mantenía amistad de tiempo atrás con el cura Hidalgo. A comienzos de octubre de 1810, en ausencia de su marido, doña María Catalina se enteró de que iban rumbo a Michoacán, desde la Ciudad de México, el nuevo intendente de Michoacán, Manuel Merino, el coronel Diego García Conde, comandante de la provincia, y el coronel de las fuerzas provinciales, Diego Rul, conde de Casa Rul, quienes habían sido enviados apresuradamente por el virrey Venegas para preparar la defensa de Valladolid. Doña María Catalina, acompañada de su cajero y de un torero de apellido Luna, llegó a la hacienda San Antonio, donde, en cuestión de minutos, reclutó y armó peones con machetes, dagas y algunas pistolas, a los que envió a cerrar el paso a la caravana enemiga. Después de un breve enfrentamiento, los realistas y sus hombres resultaron presos. Los prisioneros fueron enviados hacia Acámbaro, donde un mesón sirvió para mantenerlos en cautiverio. La señora Gómez de Larrondo les envió ropa y colchones, además de un médico que los atendiera. Como el pueblo alborotado pedía las cabezas de los españoles, cerca de la medianoche decidieron enviarlos a Celaya, escoltados por el torero Luna, para entregarlos a Juan Aldama, quien pronto saldría de San Miguel el Grande. El cura Hidalgo se encontraba en Guanajuato, preparando una incursión en Querétaro, cuando el contador de doña María Catalina le hizo llegar la noticia de los prisioneros. Al darse cuenta de la vía franca hacia Valladolid, cambió de planes. El 10 de octubre salieron hacia la capital michoacana 3000 hombres, al mando del coronel José Mariano Jiménez. En su periplo pasaron por Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Jaral (hoy Jaral del Progreso), Salvatierra y Acámbaro, a donde llegaron al atardecer del día 13. Hospedado en casa de la familia Larrondo, el líder insurgente felicitó a doña María Catalina por su heroica iniciativa y al criollo acambarense Juan Bautista Carrasco, quien había participado en la toma de Guanajuato. La esposa del hacendado Larrondo correspondió el cumplido comprometiendo a su marido, a su hermano José Antonio y algunos de sus empleados y peones a incorporarse al ejército, al que hizo también generosas donaciones en metálico. Por órdenes de Hidalgo, Aldama, desde Indaparapeo, el 15 de octubre por la madrugada, solicitó la rendición de la ciudad a las autoridades de Valladolid. No fue necesaria acción bélica alguna, porque esta vez no hubo resistencia. Las fuerzas insurgentes, a las que se habían sumado más elementos, ahora provistos de más y mejores armas, parque, provisiones y abundante tesoro que permitió remunerarlos a razón de cuatro reales a los infantes y de un peso a los miembros de la caballería, entró triunfalmente dos días después en la actual Morelia, lugar donde el líder insurgente había consolidado su prestigio académico en sus años de estudiante, profesor, regente y rector del Colegio de San Nicolás. A este sitio fueron llevado los presos García Conde, Merino y Rul; los demás prisioneros fueron conducidos a la cárcel municipal. El canónigo Mariano Escandón, en ausencia del obispo Abad y Queipo, quien había huido hacia México, le levantó la excomunión a Hidalgo; Allende, por su parte, se propuso evitar que se repitieran los actos de vandalismo y saqueo, incluso dio la orden de disparar un cañón sobre la muchedumbre que se disponía a entrar por la fuerza en las casas de los españoles. No cabía duda acerca del siguiente objetivo de las tropas insurrectas: la capital del virreinato. Antes de proceder con los preparativos, se estableció un gobierno insurgente en Valladolid, para el cual Hidalgo nombró intendente de Michoacán a José María Anzorena. Con el fin de conservar la salud de las arcas del movimiento, el caudillo tomó 400 mil pesos de la catedral, cantidad que entregó al tesorero del ejército, su hermano Mariano Hidalgo. Entre los días 19 y 20 del mismo mes, las tropas insurgentes —que llegaron a Valladolid con 50 mil hombres y habían crecido hasta contar 80 mil, como resultado de la entrada pacífica del ejército y de la alianza con el Regimiento de Infantería Provincial, de ocho compañías de infantería y del Regimiento de Dragones de Michoacán— partieron hacia la Ciudad de México. Pero como providencia previa, Hidalgo ordenó al intendente Anzorena publicar por bando un decreto para abolir la esclavitud, el pago de tributos y otras gabelas que sufrían las castas. En el camino entre Charo e Indaparapeo, José María Morelos salió a encontrar a Hidalgo con el propósito de unirse al movimiento. Le ofreció sus servicios como capellán, pero fue nombrado lugarteniente y recibió el encargo de combatir en el sur del país y tomar el puerto de Acapulco, en la que sería su última entrevista y el bautizo del más grande militar de la insurgencia. Luego de pasar la noche en Indaparapeo, la hueste siguió hacia Zinapécuaro, donde se detuvo al mediodía. Reanudó la marcha con destino, una vez más, hacia Acámbaro, adonde llegaron antes del anochecer del 21 de octubre. Al día siguiente, reunida la plana mayor insurgente en la plaza principal, se reconoció la imperiosa necesidad de introducir una mejor organización militar antes de emprender otra campaña. Procedieron entonces al nombramiento formal de las fuerzas insurgentes, las cuales se dividieron en regimientos de mil hombres, y a todo aquel que los reuniera se le concedería el grado de coronel con sueldo de tres pesos diarios, dándole la libertad de designar a sus oficiales; igual sueldo tendrían los capitanes de caballería, un peso diario los soldados montados y cuatro reales los de a pie. Hidalgo recibió el título de Generalísimo; Allende, Capitán General. Desde entonces, sólo ellos estaban facultados para hacer nombramientos civiles y militares de alta jerarquía. Jiménez, Aldama, el padre Mariano Balleza, Juan José Díaz y Joaquín Arias fueron nombrados tenientes generales; Mariano Abasolo, Joaquín de Ocón, José María Arancivia, José Antonio Martínez e Ignacio Martínez, mariscales de campo; también se realizaron otros nombramientos menores. A cargo de las relaciones no militares en el territorio ocupado por las fuerzas independientes, se designó al licenciado José María Chico como ministro de Policía y Buen Gobierno. También se procedió a uniformar al ejército con distintivos acordes a su rango. La máxima autoridad, Miguel Hidalgo, desfiló con casaca azul con vueltas encarnadas con bordados de oro y plata, tahalí de terciopelo negro bordado, y en el pecho una imagen grande dorada de la Virgen de Guadalupe. Esta última podría ser la que se conserva como reliquia del padre de la patria en el llamado manuscrito Aguascalientes, la cual se exhibe actualmente en el Museo del Castillo de Chapultepec. El capitán general, Ignacio Allende, vistió chaqueta azul con vuelta y solapa encarnadas, collarín, galones de plata, cordones en las hombreras dando vuelta por debajo de los brazos y borlas colgantes hasta los muslos. Los tenientes generales, mariscales de campo, brigadieres y capitanes adoptaron también uniformes con galones, cordones y charreteras, dispuestos de acuerdo con su jerarquía. En general, siguieron el paradigma impuesto por la moda militar napoleónica. La proclamación se realizó con los principales jefes colocados en el ángulo noreste de la plaza, desde donde fueron llevados bajo palio, siguiendo una copiosa valla humana, hasta el altar mayor de la parroquia de San Francisco, donde se celebró una ceremonia religiosa de acción de gracias con el nombre de tedéum. Al concluir el acto solemne, la plana mayor, montada a caballo, pasó revista a las tropas ya dispuestas en batallones formados en las calles y a las orillas de la zona habitada, en particular en los campos aledaños a la ribera izquierda del río Lerma. Luego se colocaron sobre el puente de piedra y desde allí dieron a conocer a las tropas los grados de sus jefes. El pueblo de Acámbaro respondió con júbilo al ser testigo privilegiado del nacimiento del ejército insurgente. Adornaron festivamente todos sus rincones y celebraron el acontecimiento con repiques de campana, bandas musicales, banquetes, bailes, corridas de toros y salvas de artillería. Al día siguiente, el nuevo ejército partió con rumbo a la capital. Sabemos que la gloria militar de Hidalgo fue efímera. Su nombramiento como generalísimo, la victoria en el monte de las Cruces y la entrada en Guadalajara fueron sus grandes episodios. El 25 de enero de 1811, fue despojado del mando militar del ejército insurgente. Esto no es extraño para quienes conocen el arte de la guerra. “Si una persona que ignora las cuestiones militares es enviada para intervenir en la dirección del ejército, cada movimiento despertará el desacuerdo y la frustración recíprocos, y todo el ejército se paralizará”, escribió Sun Tzu, lo cual no resta en Hidalgo el mérito de haber sido el iniciador del movimiento. Pero la suerte estaba echada por el grupo del bando insurgente, pues el mismo general Sun Tzu también sentenció: “Un ejército victorioso primero vence y después busca la batalla; un ejército derrotado primero combate y después busca la victoria”.