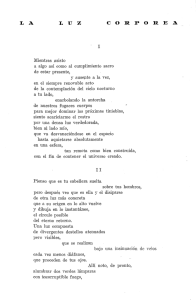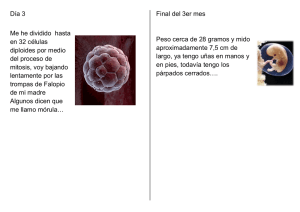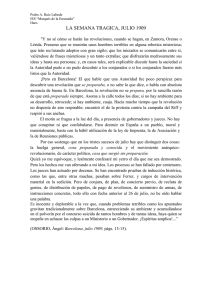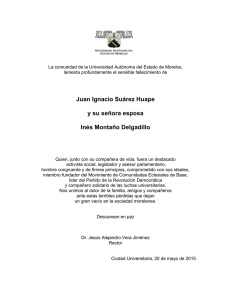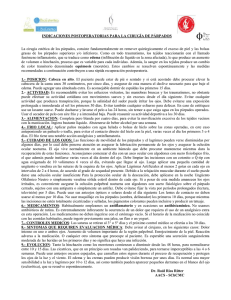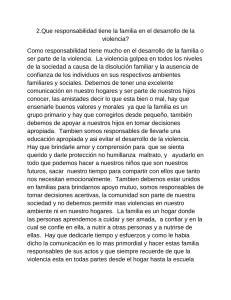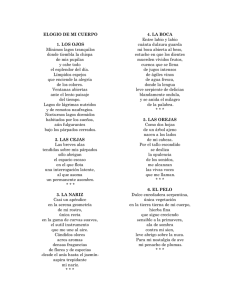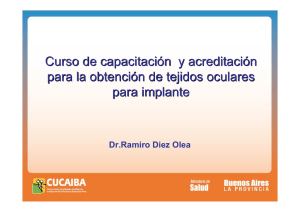123 Al momento, la cabeza comenzó a darle vueltas y a sentir que
Anuncio
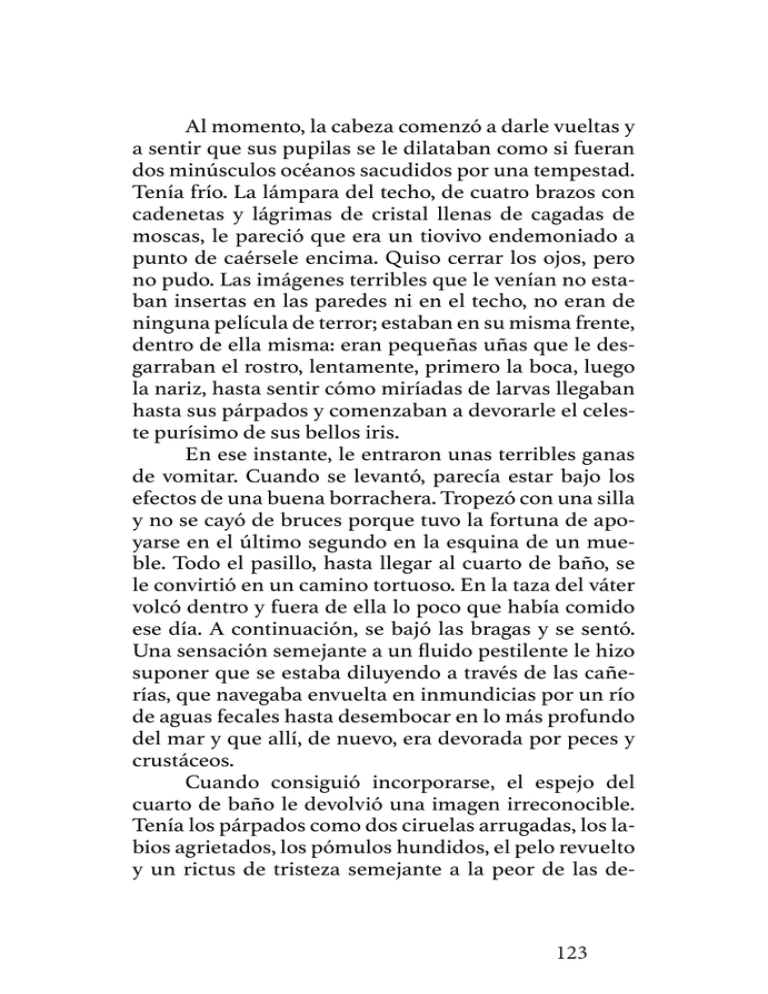
Al momento, la cabeza comenzó a darle vueltas y a sentir que sus pupilas se le dilataban como si fueran dos minúsculos océanos sacudidos por una tempestad. Tenía frío. La lámpara del techo, de cuatro brazos con cadenetas y lágrimas de cristal llenas de cagadas de moscas, le pareció que era un tiovivo endemoniado a punto de caérsele encima. Quiso cerrar los ojos, pero no pudo. Las imágenes terribles que le venían no estaban insertas en las paredes ni en el techo, no eran de ninguna película de terror; estaban en su misma frente, dentro de ella misma: eran pequeñas uñas que le desgarraban el rostro, lentamente, primero la boca, luego la nariz, hasta sentir cómo miríadas de larvas llegaban hasta sus párpados y comenzaban a devorarle el celeste purísimo de sus bellos iris. En ese instante, le entraron unas terribles ganas de vomitar. Cuando se levantó, parecía estar bajo los efectos de una buena borrachera. Tropezó con una silla y no se cayó de bruces porque tuvo la fortuna de apoyarse en el último segundo en la esquina de un mueble. Todo el pasillo, hasta llegar al cuarto de baño, se le convirtió en un camino tortuoso. En la taza del váter volcó dentro y fuera de ella lo poco que había comido ese día. A continuación, se bajó las bragas y se sentó. Una sensación semejante a un fluido pestilente le hizo suponer que se estaba diluyendo a través de las cañerías, que navegaba envuelta en inmundicias por un río de aguas fecales hasta desembocar en lo más profundo del mar y que allí, de nuevo, era devorada por peces y crustáceos. Cuando consiguió incorporarse, el espejo del cuarto de baño le devolvió una imagen irreconocible. Tenía los párpados como dos ciruelas arrugadas, los labios agrietados, los pómulos hundidos, el pelo revuelto y un rictus de tristeza semejante a la peor de las de- 123