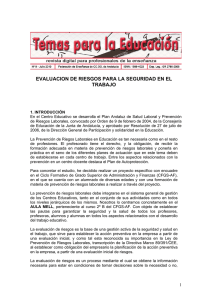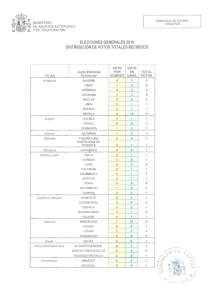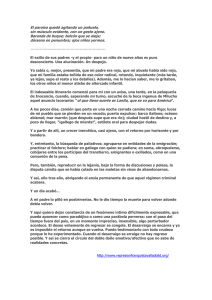capítulos vii, viii, ix y x
Anuncio

David Copperfield CAPÍTULO 7 Un día, el señor Mell me anunció que el señor Creakle llegaría aquella noche, y después del té supe que había llegado. Antes de acostarme, el hombre de la pata de palo vino a buscarme para que compareciese ante el señor Creakle. Habitaba una parte de la casa mucho más confortable que la nuestra. Cuando entré apenas me fijé en que la señora y la señorita Creakle estaban en el salón. No veía más que al señor Creakle, ese señor grueso que llevaba una sarta de dijes pendientes del reloj, y que estaba sentado en un sillón con una botella y un vaso al lado. —Ya veo: aquí tenemos al jovencito, al cual hay que limar los dientes —dijo al verme—. Hágale dar una vuelta. Su aspecto era feroz. Sus ojos, pequeños; gruesas, las venas sobre su frente; la nariz, chata; el mentón, ancho; calvo, sólo tenía algunos pelos grises. Apenas tenía voz y siempre hablaba muy bajo. —Venga usted aquí —me dijo. —Venga usted aquí —repitió, como un eco, el hombre de la pierna de palo. Me dijo que conocía a mi padre político, y que era bueno que yo lo conociera. Me aseguró que era un tártaro y que cuando decía una cosa, la hacía. —Y cuando digo que haré una cosa, la hago. Soy de un carácter decidido. Eso es lo que soy —agregó—. ¿Volvió a aparecer aquel sujeto? —preguntó al hombre de la pata de palo—. ¿No? Ha hecho bien. Usted también, amiguito — me dijo—, debe empezar a conocerme. Se puede marchar. Lléveselo. Cuando le pedí que se me quitara el cartel que llevaba a la espalda, tuvo la intención de saltar sobre mí, y yo hui como una flecha hasta el dormitorio, y me zambullí en seguida en la cama. A la mañana siguiente regresó el señor Sharp, segundo del señor Creakle y superior de Mell. Este comía con los alumnos, pero Sharp lo hacía en la mesa de Creakle. Era un señor de contextura endeble y llevaba siempre la cabeza inclinada a un lado, como si fuera demasiado pesada para él. Sus cabellos eran largos y ondulados, pero el primer alumno que regresó me dijo que era una peluca y que todos los sábados salía para que se la rizaran. Tomás Traddles fue quien me informó. Me pidió toda clase de informes sobre mí y sobre mi familia. Fue una gran dicha que llegara el primero. Mi cartel le divirtió de tal modo que se lo presentó a los demás alumnos conforme iban llegando, y me evitó la molestia de mostrarlo u ocultarlo. Pero no me miró como admitido definitivamente en el colegio, hasta que llegó Steerforth. Me llevaron ante él como si fuera mi juez. Tenía reputación de ser muy instruido, y era muy buenmozo. Tenía seis años más que yo. Debajo de un pequeño cobertizo del patio se informó de los detalles referentes a mi castigo. Luego me preguntó que cuánto dinero llevaba, y cuando se lo dije, me propuso que compráramos una botella de grosella, almendras y bizcochos, pasteles y frutas. Le dije que me parecía muy bien, y le pasé el dinero. Metió mi dinero en su bolsillo y me aseguró que lo guardaría muy bien. Ya en el dormitorio, y luego que regresó con los manjares, los distribuyó con bastante equidad y nos repartió la grosella en un vasito sin pie que era suyo. Hablábamos en voz baja. Estábamos casi todos en la sombra. Contaron toda clase de cosas sobre el internado y de los que vivían en él. Supe que el señor Creakle tenía razón cuando se bautizaba con el nombre de tártaro. Era el más duro y cruel de los maestros. No sabía otra cosa que castigar, pues era, según Steerforth, más ignorante que el peor alumno. Se había hecho director de colegio después de quebrar como negociante en lúpulo en un barrio de Londres. Había hecho negocios, aseguraba Steerforth, gracias a la fortuna personal de su señora. Supe, además, que el hombre de la pata de palo se llamaba Tungsby, y que era un bruto sin piedad que, después de haber servido a Creakle en el tráfico del lúpulo, le había seguido en el negocio de la enseñanza. Supe, además, que Creakle tenía un hijo, a quien Tungsby odiaba, y que un día este hijo, al ayudar a su padre en las clases, había osado dirigirle alguna observación sobre el modo de castigar a los niños, por lo cual su padre lo había expulsado de la casa. Pero había un alumno sobre el cual jamás había osado poner la mano, y ese alumno era Steerforth. Sharp y Mell recibían un salario miserable. Supe esas cosas y muchísimas otras más. Incluso que todos creían que la señorita Creakle estaba enamorada de Steerforth. Supe, además, que Mell era un buen hombre, y que su madre era, de seguro, tan pobre como él y como Job. Y cuando todos se fueron a acostar, Steerforth me dio las buenas noches. Metido en mi cama sólo pensaba en él, y me parecía un gran personaje. Los sombríos misterios de su porvenir no se revelaban en su cara. CAPÍTULO 8 Nadie en el mundo amaba tanto su profesión como el señor Creakle. El placer que experimentaba al dar bastonazos a sus alumnos pasaba a la categoría de una necesidad imperiosa. Una de las mayores dichas de mi vida era ver a Steerforth yendo a la iglesia del brazo de la señorita Creakle. Me seguía protegiendo, y su amistad me era de las más útiles, pues nadie se atrevía a tocar a los que él se dignaba entregar su benevolencia. La severidad de Creakle tuvo para mí una ventaja: se percató un día de que mi cartelón le molestaba al pasar por detrás del banco, cuando quería darme un bastonazo, y me quitó el cartel: no lo volví a ver nunca más. Cierto día en que me hacía el honor de hablar conmigo durante el recreo, me atreví a observarle que alguien o algo se parecía a la historia de Peregrino Pickle. Steerforth no dijo nada; pero al acostarse me preguntó si tenía aquella obra. Le dije que no. Me preguntó luego si la recordaba, y le contesté que tenía muy buena memoria. —Escúcheme, Copperfield —me dijo—. Me va usted a referir esa historia y las demás que sepa. No puedo dormirme temprano por la noche, y generalmente me despierto al amanecer... Este arreglo lisonjeó mi vanidad, y aquella misma noche lo pusimos en ejecución. Pero esta medalla tenía un reverso, y era que muchas veces me caía de sueño, y me era muy difícil leer; pero tenía que hacerlo para no contrariar a Steerforth. La carta que me había anunciado Peggotty llegó al cabo de algunas semanas acompañada de una torta escondida entre una provisión de naranjas y dos botellas de vino. Puse estos tesoros a los pies de Steerforth, y le rogué que se encargara de distribuirlos. Me dijo que el vino lo guardaría para que me humedeciera la garganta cuando le contara historias, lo cual me pareció bien. Si nuestras historias languidecían, no era por falta de historias, y el vino duró tanto como mis cuentos. Nada era más propio para desarrollar en mí una imaginación soñadora y romántica, que estas historias contadas en la oscuridad más profunda. Algo aprendíamos en un internado donde reinaba una crueldad bárbara, y donde no había peligro de que se aprendiese mucho. Los alumnos de Salem House no sabían absolutamente nada. Estaban demasiado atormentados para poder aprender algo. Cierto día el señor Creakle se quedó en su cuarto, indispuesto. Grande fue la alegría entre nosotros, y el estudio de la mañana muy desordenado. Era un día de medio asueto, un sábado. Se nos hizo permanecer en el estudio toda la tarde. El señor Sharp había ido a que le rizaran la peluca. El señor Mell cuidaba de nosotros ese día. El alboroto era inenarrable. Una parte de los alumnos jugaba a la gallina ciega en un rincón. Otros cantaban, bailaban, aullaban. Algunos saltaban en corro alrededor del profesor. —¡Silencio! —gritó el señor Mell, levantándose de pronto y golpeando en su pupitre con el libro que tenía en la mano—. ¡Silencio, Steerforth! —agregó. —¡Silencio usted también —contestó Steerforth. El señor Mell se puso tan pálido que el silencio se restableció de inmediato. —Usted abusa de su posición de favorito, Steerforth —dijo el señor Mell—. Usted insulta a una persona que no es feliz en este mundo, y que jamás le ha hecho el menor daño... No sé lo que iba a suceder, pero en ese momento todos los alumnos quedaron petrificados. El señor Creakle acababa de entrar, seguido de su señora, de su hija, de Tungsby. Subió, el señor Creakle, al estrado y se sentó ante el pupitre. Se volvió a Steerforth, y dijo: —¿Quiere usted decirme qué significa todo esto? —¿Qué es lo que ha querido decir el señor Mell con la palabra favorito? —dijo Steerforth. —¿Quién ha dicho esa palabra —dijo el señor Creakle, y se le hincharon las venas de la frente—. Ah, fue él, ¿no? Temo —continuó— que haya estado usted, señor Mell, en falsa posición en esta casa. No nos queda ya más que separarnos, y cuanto más pronto, mejor. —En ese caso será en seguida —dijo el señor Mell—. Adiós a todos, y en cuanto a usted, Steerforth, algún día se arrepentirá de lo que ha hecho conrnigo. Me pasó suavemente la mano sobre el brazo, tomó varios libros que estaban en el pupitre y su flauta, y salió de la sala. El señor Creakle dirigió entonces una alocución a los alumnos, dio las gracias a Steerforth, y terminó dándole un apretón de manos. Creakle dio algunos bastonazos a Traddles porque notó que lloraba la partida de Mell. Cuando Traddles se recuperó del castigo, dijo a Steerforth: —Usted hirió profundamente al señor Mell, y le hizo, además, perder su puesto de trabajo... —Ya se consolará. Y pronto —contestó Steerforth—. Voy a escribir a mi madre para que lo ayude... Su madre era una viuda muy rica, siempre dispuesta a complacer sus gustos. Pero confieso que aquella noche, mientras leía una de mis novelas, parecía sonar en mis oídos el eco de la flauta del señor Mell, con sus tristes acentos. CAPÍTULO 9 Pronto llegó un nuevo profesor, y antes de entrar en funciones comió un día con el señor Creakle para ser presentado a Steerforth. Éste le dio su aprobación. Una tarde estábamos todos en un terrible estado de ánimo, y el señor Creakle golpeaba a diestro y siniestro con pésimo humor, cuando entró Tungsby y gritó con voz estentórea: " ¡Copperfield, tiene visitas!" Entré en el refectorio, y allí, muy admirado, descubrí al señor Peggotty y a Ham. Nos dimos cordialmente las manos, y me reí tanto, que tuve que sacar el pañuelo para limpiarme los ojos. —Cómo ha crecido usted, señor David —dijo Peggotty—. ¡Vaya si ha crecido! Pregunté por su madre y por Emilita, y me dijo que estaban sin novedad. Luego sacó de su zurrón dos enormes cangrejos de mar, una langosta inmensa y un saco lleno de langostinos, que había cocido la señora Gummidge. En ese momento, luego de que Ham me había pasado los crustáceos, entró Steerforth, y el señor Peggotty lo invitó a que visitara su casa–barco en Yarmouth, lo cual Steerforth aceptó de inmediato. —Mi casa no es muy bonita, señor Steerforth —dijo Peggotty—, pero estará toda a su disposición cuando venga a visitarla con el señorito David. En ella estoy siempre como un caracol. ¡Vamos! —dijo por fin—. Deseo a ustedes mucha salud y felicidad. Y nos despedimos del modo más afectuoso. Llevamos nuestros crustáceos al dormitorio con el mayor sigilo, y con ellos hicimos una estupenda cena, aunque a Traddles le cayeron mal, y hubo que hacerle que tragara medicinas y píldoras capaces de matar a un caballo. El resto del semestre se confunde en mí con la rutina diaria de aquella vida tan triste. Había acabado el verano y comenzaba el otoño. Hacía frío por la mañana, a la hora de levantarse, y por la noche, a la de acostarse, más frío aún. Nuestra sala de estudios no tenía calefacción ni luz; por las mañanas era un verdadero refrigerador. Pasamos de la vaca cocida a la vaca asada; y del carnero asado al carnero cocido; comíamos pan con manteca rancia. En la sala había una mezcla horrible de libros destrozados, pizarras rotas, cuadernos manchados de lágrimas y puddings agrios. Todo rodeado por una espesa atmósfera de tinta. Comenzaban las vacaciones. Subo al coche correo de Yarmouth, y voy a ver a mi madre. CAPÍTULO 10 Al clarear el día llegamos al hotel donde se detenía el coche correo. Pasé la noche en un cuartito donde estaba inscrito el nombre de Delfín, y me dormí profundamente. Barkis vino a buscarme a las nueve. Me recibió como si nos hubiéramos separado algunos minutos antes; subí en el coche con mi maleta, tomé asiento y emprendimos el viaje. Durante el camino me preguntó si había cumplido el encargo que me había hecho: escribir a Peggoty. Le dije que sí. Me dijo que todo había terminado allí, y que cuando un hombre dice "que quiere bien" es natural que espere una respuesta. Me agregó que esperaba una contestación, y que así se lo dijera a Peggotty. "Barkis quiere bien", repitió. "Dígale eso" Me dio un codazo, y concentró toda su atención en el caballo. Sólo al cabo de media hora sacó de su bolsillo un pedazo de tiza y escribió en el interior de su coche: "Clara Peggotty". Volví a mi casa sabiendo que ya no era mi casa. Las desnudas ramas de los viejos olmos se doblaban al impetuoso soplo de un viento de invierno. Barkis depositó mi maletín en la puerta del jardín, y se alejó. Tomé el sendero que conducía a la casa. No vi a nadie. Llegué a la casa. Abrí la puerta sin llamar. Al entrar en el vestíbulo oí la voz de mi madre. Cantaba en voz baja, como me cantaba cuando yo era pequeñuelo y reposaba en sus brazos. Entré suavemente en la habitación. Estaba sentada cerca del fuego amamantando a un niñito, cuya manita apretaba contra su cuello. No tenía más compañía. Hablé y lanzó un grito. Me abrazó apretando mi cabeza contra su pecho y al lado de la cabecita del niño. —¡David, hijo mío, es tu hermanito! ¡Mi pobre niño! Y me abrazaba y me estrechaba contra su pecho. En ese momento entró Peggotty, y se arrodilló en el suelo a nuestro lado, haciendo luego todo tipo de locuras. No me esperaban tan pronto, y supe que los Murdstone habían ido a hacer una visita en las cercanías y no regresarían hasta la noche. No había soñado yo tanta dicha. Comimos juntos, al lado del fuego. Durante la comida le hablé a Peggotty de Barkis. Mi madre le preguntó si no se quería casar con él, y Peggotty se tapó con el delantal y se puso a reír a costa del señor Barkis. Después cogió a mi hermanito de la cuna; retiró, luego, el servicio de mesa, y volvimos a sentarnos junto al fuego. Les conté todo lo que había sucedido donde el señor Creakle; les hablé de lo amable que era conmigo Steerforth y la protección que me dispensaba. Cogí a mi hermanito en mis brazos para volverlo a dormir, me deslicé después hasta mi madre y rodeando con mi brazo su cintura apoyé mi cabeza en su hombro. Qué feliz era. Después del té, Peggotty atizó el fuego, espabiló los mecheros, y yo leí un capítulo del libro de los cocodrilos. Eran cerca de las diez cuando oímos rodar un carruaje, y mi madre me dijo que debía subir a mi cuarto a acostarme. Me pareció, al entrar en la habitación, donde en otro tiempo estuve prisionero, que acababa de entrar con ellos, en la casa, un soplo de viento frío que había arrastrado como una pluma la dulce intimidad del hogar. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunarme, me encontré con el señor y la señorita Murdstone. El señor Murdstone me miró con fijeza, pero sin dar muestras de conocerme. Le pedí perdón por lo que había hecho, y no pude impedir lanzar una mirada sobre una mancha roja que aún se divisaba en su mano. Pregunté a la señorita Murdstone que cómo estaba. —¿Cuánto tiempo duran los permisos? —me preguntó. — Un mes —contesté. —Ah, entonces ya ha pasado un día. Y así marcó todos los días en el almanaque. Esa misma tarde, cuando entré en la habitación donde trabajaba con mi madre, me prohibió que tomara a mi hermanito y que incluso lo tocase bajo ningún pretexto. Mi madre dijo suavemente que tenía razón. Una noche, después de cenar, el señor Murdstone me llamó y me dijo: —David, tiene usted un carácter huraño... —Es gruñón como un oso —agregó la señorita Murdstone—. No le comprendo. Es un niño demasiado astuto para mí. Tal vez mi hermano, con su penetración, lo comprenda... —Es preciso, David —dijo el señor Murdstone— que usted se corrija, porque de otra manera trataremos de corregirlo. Exijo maneras respetuosas hacia mí, hacia mi hermana y su madre. No me gusta que huya de este cuarto como si estuviera apestado. Siéntese. Me hablaba como a un perro, y como un perro obedecí. —A usted le gustan las personas vulgares. Le prohíbo ir a buscar a los criados. Desapruebo su gusto por la compañía de la señorita Peggotty, y deberá renunciar a ella. Ya sabe cuáles serán las consecuencias de su desobediencia. Bien lo sabía. Pasaba largas horas en la misma actitud. No me atrevía a levantar los ojos. Para entretenerme contaba las molduras de la chimenea y paseaba mi mirada por los dibujos del papel de las paredes. Qué veladas aquellas, cuando las luces se encendían y se me obligaba a ocuparme en algo. No me atrevía a abrir ningún libro divertido. ¡Cómo parecía yo un cero al cual nadie prestaba atención, y con qué gusto escuchaba la orden de subir a acostarme a la primera campanada de las nueve! Hasta una mañana en que la señorita Murdstone exclamó: "Hoy es el último día", y me dio la última taza de té como final de cuentas. No sentí partir. Había caído yo en un estado de embrutecimiento del que no salía sino ante la idea de volver a ver a Steerforth. El señor Barkis llegó nuevamente ante la verja, abracé a mi madre y a mi hermanito, sintiendo una gran tristeza. Había subido yo a la calesa cuando sentí que me llamaba. Miré. Mi madre estaba sola a la puerta del jardín; levantó en los brazos al niño para que pudiera verlo. Hacía frío, pero el tiempo estaba en calma. Así la perdí. La volví a ver más tarde, en sueños.