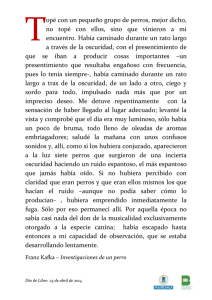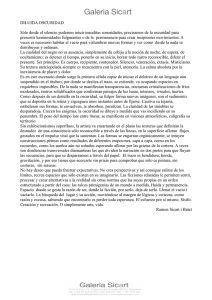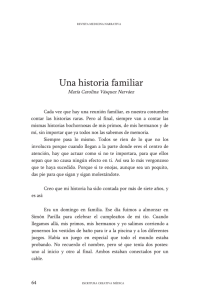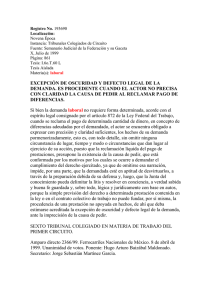El monólogo narrado - Luz Aurora Pimentel
Anuncio

Gustave Flaubert, Madame Bovary. Primera Parte Cap. IX A menudo, cuando Carlos había salido, ella iba a coger en el armario, entre los pliegues de la ropa blanca donde la había dejado, la cigarrera de seda verde. La miraba, la abría, incluso aspiraba el aroma de su forro, mezcla de verbena y de tabaco. ¿De quién era? Del vizconde. Era quizás un regalo de su amante. Habrían bordado aquello sobre algún bastidor de palisandro, mueble gracioso que se ocultaba a todas las miradas, delante del cual habían pasado muchas horas y sobre el que se habrían inclinado los suaves rizos de la bordadora pensativa. Un hálito de amor había pasado entre las mallas del cañamazo; cada puntada de aguja habría fijado allí una esperanza y un recuerdo, y todos estos hilos de seda entrelazados no eran más que la continuidad de la misma pasión silenciosa. Y después, el vizconde se la habría llevado consigo una mañana. ¿De qué habrían hablado cuando la cigarrera se quedaba en las chimeneas de ancha campana entre los jarrones de flores y los relojes Pompadour? Ella estaba en Tostes. ¡El estaba ahora en París, tan lejos! ¿Cómo era París? ¡Qué nombre extraordinario! Ella se lo repetía a media voz, saboreándolo; sonaba a sus oídos como la campana de una catedral y resplandecía a sus ojos hasta en la etiqueta de sus tarros de cosméticos. James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man. Cap. III El cierre volvió a correrse y el penitente emergió de la sombra por el costado del confesonario. Se descorrió el cierre del otro lado. Una mujer entró con calmosa compostura en el sitio donde el primer penitente había estado arrodillado. Y el leve murmullo comenzó de nuevo. Aún podía abandonar la capilla. Podía levantarse, echar un pie tras otro, salir suavemente y luego correr, correr, correr a toda velocidad a través de las calles oscuras. Aún tenía tiempo de escapar de aquel bochorno. Si hubiera sido algún terrible crimen, ¡pero aquel pecado! ¡Si hubiera sido un asesinato! Menudos copos de fuego caían abrasándole por todas partes: pensamientos vergonzosos, palabras vergonzosas, actos vergonzosos. Y la vergüenza le cubría totalmente como una capa impalpable de abrasadora ceniza que iba cayendo sin cesar. ¡Expresarlo con palabras! Su alma, entre el ansia de la asfixia y el desamparo, quería dejar de existir. (...) Secretamente, por debajo del antepecho del banco, se golpeó humildemente el seno. Viviría en paz con Dios y con los otros. Amaría a su prójimo. Amaría a Dios que le había creado y le había amado. Se arrodillaría y rezaría con los demás, y sería feliz. Dios se dignaría posar su mirada sobre él y sobre los otros y los amaría a todos. ¡Qué fácil era ser el bueno! El yugo de Dios era ligero y suave. Mejor era no haber pecado nunca, haber permanecido siempre como un niño, porque Dios amaba a los pequeñuelos y dejaba que se acercasen a él. Pero Dios era misericordioso para los pobres pecadores que se arrepentían de corazón. ¡Cuán cierto era aquello! ¡Eso sí que se podía llamar bondad! El cierre se corrió de pronto. Él era el siguiente. Se levantó lleno de terror y caminó a ciegas hasta el confesonario. Había llegado por fin. Se arrodilló en la silenciosa oscuridad y levantó los ojos hacia el blanco crucifijo que estaba colgado encima de él.'Dios podría ver que le pesaba. Diría todos sus pecados. Su confesión sería larga, larga. Todo el mundo en la capilla se enteraría de cuán pecador había sido. ¡Que lo supieran! Era verdad. Pero Dios había prometido perdonarle, con tal de que le pesase de corazón. Y le pesaba. Juntó las manos y las levantó hacia la blanca forma, rogando con sus ojos entenebrecidos, rogando con todo el trémulo cuerpo, moviendo la cabeza de un lado a otro como una criatura abandonada, rogando con los gimientes labios. ––¡Me pesa! ¡Me pesa! ¡Me pesa! Julio Cortázar, “La noche boca arriba”, Final del juego. Cuentos Completos I. México, Alfaguara, 1996 Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin acoso, sin... Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. P388 Julio Cortázar, “Fin de etapa”, Deshoras Cuentos Completos II, pp.430-33 Ni siquiera una excepción en la única diferencia, la puerta cedió a su mano y fue otra vez lo de antes, el chorro de luz amarilla estrellándose en una pared, la mesa que parecía más desnuda que las otras, su proyección alargada y grotesca como si alguien le hubiera arrancado violentamente una carpeta negra para tirarla al suelo, y por qué no verla de otra manera, como un rígido cuerpo a cuatro patas que acabara de ser despojado de sus ropas ahí caídas en una mancha negruzca. Bastaba mirar las paredes y la ventana para encontrar el mismo teatro vacío, esta vez ni siquiera otra puerta que prolongara la casa hacia nuevas estancias. Aunque había visto la silla junto a la mesa, no la había incluido en su primer reconocimiento pero ahora la sumaba a lo ya sabido, tantas mesas con o sin sillas en tantas habitaciones semejantes. Vagamente decepcionada se acercó a la mesa y se sentó, se puso a fumar un cigarrillo, a jugar con el humo que trepaba en el chorro de luz horizontal, (...) Diana se detuvo ante dos o tres de los cuadros, y por primera vez el ángulo de la luz entró también en ella como una imposibilidad que no había querido reconocer en la casa vacía. Vio que la pareja retrocedía hacia la salida, y esperó a quedarse sola antes de ir hacia la puerta de la última sala. El cuadro estaba en la pared de la izquierda, había que avanzar hasta el centro para ver bien la representación de la mesa y de la silla donde se sentaba una mujer. Al igual que el personaje de espaldas en algunos de los otros cuadros, la mujer vestía de negro pero tenía la cara vuelta de tres cuartos, y el pelo castaño le caía hasta los hombros del lado invisible del perfil. No había nada que la distinguiera demasiado de lo anterior, se integraba a la pintura como el hombre que se paseaba en otras telas, era parte de una secuencia, una figura más dentro de la misma voluntad estética. Y a la vez había algo allí que acaso explicaba que el cuadro estuviera solo en la última sala, de las semejanzas aparentes surgía ahora otro sentimiento, una progresiva convicción de que esa mujer no sólo se diferenciaba del otro personaje por el sexo sino por su actitud, el brazo izquierdo colgando a lo largo del cuerpo, la leve inclinación del torso que descargaba su peso sobre el codo invisible apoyado en la mesa, estaban diciéndole otra cosa a Diana, le estaban mostrando un abandono que iba más allá del ensimismamiento o la modorra. Esa mujer estaba muerta, su pelo y su brazo colgando, su inmovilidad inexplicablemente más intensa que la fijación de las cosas y los seres en los otros cuadros: la muerte ahí como una culminación del silencio, de la soledad de la casa y sus personajes, de cada una de las mesas y las sombras y las galerías. Sin saber cómo se vio otra vez en la calle, en la plaza, subió al auto y salió a la carretera hirviente. Había acelerado a fondo pero poco a poco fue bajando la velocidad y sólo empezó a pensar cuando el cigarrillo le quemó los labios, (...). La fuga era una sucia manera de aceptar lo inaceptable, de infringir demasiado tarde la única vida imaginable, la pálida aquiescencia cotidiana a la salida del sol o a las noticias de la radio. Vio llegar un refugio vacío a la derecha, viró en redondo y entró de nuevo en la carretera, corriendo a fondo hasta que las primeras granjas en torno al pueblo volvieron a su encuentro. Dejó atrás la plaza, recordaba que tomando a la izquierda llegaría a un término donde podía dejar el auto, siguió a pie por la primera calleja vacía, oyó cantar una cigarra en lo alto de un plátano, el jardín abandonado estaba ahí, la gran puerta seguía abierta. Para qué demorarse en las dos primeras habitaciones donde la luz rasante no había perdido intensidad, verificar que las mesas seguían ahí, que tal vez ella misma había cerrado la puerta de la tercera estancia al salir. Sabía que bastaba empujarla, entrar sin obstáculos y ver de lleno la mesa y la silla. Sentarse otra vez para fumar un cigarrillo (la ceniza del otro se acumulaba prolijamente en un ángulo de la mesa, la colilla había debido tirarla en la calle), apoyándose de lado para evitar el embate directo de la luz de la ventana. Buscó el encendedor en el bolso, miró la primera voluta del humo que se enroscaba en la luz. Si la leve risa había sido al fin y al cabo un canto de pájaro, afuera no cantaba ningún pájaro ahora. Pero le quedaban muchos cigarrillos por fumar, podía apoyarse en la mesa y dejar que su mirada se perdiera en la oscuridad de la pared del fondo. Podía irse cuando quisiera, por supuesto, y también podía quedarse; acaso sería hermoso ver si la luz del sol iba subiendo por la pared, alargando más y más la sombra de su cuerpo, de la mesa y de la silla, o si seguiría así sin cambiar nada, la luz inmóvil como todo el resto, como ella y como el humo inmóviles Virginia Woolf, Al faro cap. 11 (Librodot.com) pp. 33-34 No, pensó, reuniendo algunos de los recortes de las ilustraciones -el refrigerador, la cortadora del césped, un caballero vestido para una fiesta-, los niños no olvidan. Por esto es por lo que era tan importante lo que se decía, lo que se hacía; y era un alivio cuando se iban a la cama. Porque ahora era cuando no tenía que pensar en nadie obligatoriamente. Podía ser ella misma, dedicarse a sí misma. Eso era precisamente lo que ahora necesitaba con tanta frecuencia: pensar; o quizá ni tan siquiera pensar. Estar en silencio, quedarse sola. Todo el ser y el hacer, expansivo y deslumbrante, se evaporaban; y se contraía, con una sensación de solemnidad, hasta ser una misma, un corazón de oscuridad en forma de cuña, algo invisible para los demás. Aunque siguió tejiendo, sentada con la espalda derecha, porque era así como se sentía a sí misma; y este yo, habiéndose desprendido de sus lazos, se sentía libre para participar en las más extrañas aventuras. Cuando la animación cedía unos momentos, el campo de la experiencia parecía ilimitado. Suponía que esta sensación de acercarse a un depósito de recursos ilimitados era algo al alcance de todos; uno tras otro, ella, Lily, Augustus Carmichael, debían sentir que nuestras apariencias, lo que nos da a conocer, es algo sencillamente infantil. Bajo ellas todo es oscuridad, una oscuridad que todo lo envuelve, de insondable profundidad; pero de vez en cuando subimos a la superficie, y por esas señas nos conocen los demás. Su horizonte le parecía ilimitado. Allí estaban todos esos lugares que no había llegado a conocer; las llanuras de la India; sintió como si apartara la pesada cortina de cuero de una iglesia de Roma. Esta semilla de oscuridad podía ir a cualquier lugar, porque era invisible, nadie podía verla. No podían detenerla, pensó exultante. Había en ella paz, había paz, y había, lo mejor de todo, un conjunto de cosas, un apoyo para la estabilidad. No era la clase de descanso que hallaba una siempre, en su propia experiencia (en este momento hizo algo que requería mucha destreza con las agujas), sino que era como una cuña de oscuridad. Al perder la personalidad, se perdían las preocupaciones, las prisas, el afanarse, y le subía a los labios una exclamación como de triunfo sobre la vida, cuando las cosas se reunían en esta paz, en este descanso, en esta eternidad; y al detenerse en este momento, levantó la mirada para ver el rayo del Faro, el destello prolongado, el último de los tres, el suyo; porque al verlos en este estado de ánimo, siempre a esta hora, no podía una desentenderse de alguna cosa, en especial, que viera; y esta cosa, ese destello prolongado, era el suyo. Con frecuencia se sorprendía de sí misma, allí sentada y mirando, sentada y mirando, con la labor entre las manos; hasta que se convertía en aquello que miraba: aquella luz, por ejemplo. Y podía recoger alguna frasecilla u otra que hubiera permanecido de aquella forma en su mente: «Los niños no olvidan, los niños no olvidan.» Que repetía una vez tras otra, y a la que comenzaba a agregar: terminará, terminará. Así será, así será, cuando de repente, añadió: Estamos en manos del Señor. Pero al momento se sintió molesta consigo misma por decir eso. ¿Quién lo había dicho?, no ella; había caído en la trampa de decir algo que no quería decir. Levantó los ojos de la labor, y vio el tercer destello, y le pareció como si sus ojos reflejaran sus propios ojos, buscando como sólo ella sabía hacer en su propia mente y en su corazón, purgando su vida de esa mentira, de todas las mentiras. Se alabó a sí misma al alabar aquella luz, sin vanidad, porque era inflexible, era perspicaz, era hermosa como aquella luz. Era raro, pensaba, cómo, cuando se quedaba sola, tendía a favorecer las cosas, las cosas inanimadas; los árboles, los arroyos, las flores; creía que la expresaban a una, y en cierto sentido eran una misma; sentía una ternura irracional (seguía con la mirada fija en aquel destello prolongado), como por ella misma. Aparecía, y se quedaba con las agujas quietas, y brotaba en el suelo de la mente, en la laguna del propio ser, una niebla, una novia al encuentro de su amante. ¿Qué le había hecho decir eso de Estamos en manos del Señor?, se preguntaba. La insinceridad que se deslizaba en medio de las verdades la molestaba, la irritaba. Volvió a la labor. ¿Cómo podría cualquier Señor haber hecho un mundo como éste?, se preguntaba.