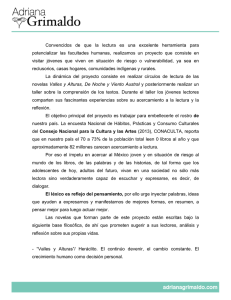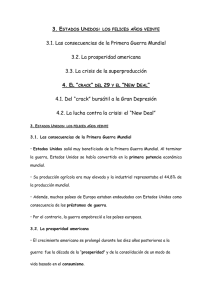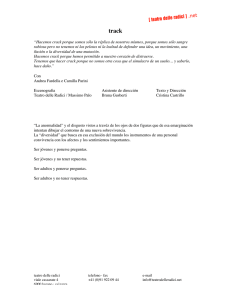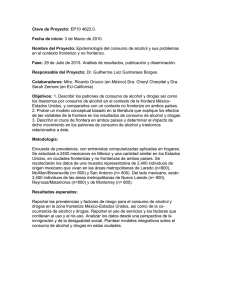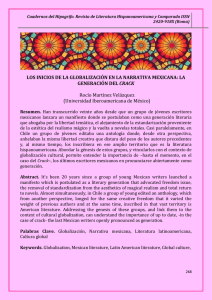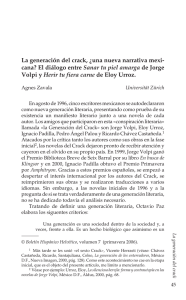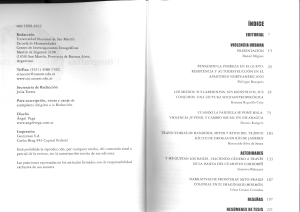Los mitos pueden más que cualquier realidad
Anuncio

El Crack entre el mito, la realidad y el ridículo Sandro Cohen Los mitos pueden más que cualquier realidad. Y el movimiento —o grupo— del Crack es tanto real como mítico. También podría decirse que se dio como una realidad que de inmediato se convirtió en mito porque satisfizo una serie de condiciones de las cuales sus creadores tenían plena conciencia cuando redactaron su Manifiesto, leído en el Centro Cultural San Ángel el 7 de agosto de 1996 en el lanzamiento público de su primera camada de libros promovidos abiertamente como las novelas del Crack. Sabían lo que iba a suceder, tenían razón y casi todos ellos aprovecharon la oportunidad de salir del país porque en México se les cerraban las puertas, una tras otra, entre carcajadas de escarnio. El portazo más definitivo, sin embargo, fue silencioso: el ninguneo casi sistemático de la crítica más allá de expresiones despectivas, rápidas y fulminantes, que aparecían en diversas columnas de opinión. Salieron pocas reseñas. Algunos críticos llegaron a opinar, sin abrir los libros, que no tenían por qué leer literatura tan mala. Otros se excusaron alegando que no leen libros “en grupo”. La molestia generalizada se debía al descaro de los crackeros: tenían la desfachatez, a esas alturas del posmodernismo, de lanzar un manifiesto estético y cultural que iba en contra de los valores imperantes del mercado de ese momento —la literatura light—, al mismo tiempo que hacían una propuesta de mercado: que el lector volviera a ser participante activo en la literatura y no apenas un consumidor de entretenimiento en hojas encuadernadas. Su Manifiesto, aunque inteligente y bien razonado, era tan juguetón como sensato, pero resultaba más antimanfiesto que manifiesto, pues carecía de recetas y declaraciones rimbombantes. Esto, sin embargo, no tenía importancia. Promoverse públicamente en México es una empresa arriesgada, pues muchos confunden la promoción con la prostitución. Jorge Volpi, Eloy Urroz, Ignacio Padilla, Ricardo Chávez y Pedro Ángel Palou, cuando redactaron el documento por medio del cual decidieron unir sus destinos, conocían perfectamente la historia de la literatura mexicana. Sabían qué sucede cuando un grupo de escritores se une alrededor de una meta, un interés o una ideología: se ganan la animadversión de todos aquellos que no están incluidos o que no comparten esa meta, interés o ideología. En el caso de los muchachos del Crack, el único interés que perseguían era la salud de una literatura de peso completo, pero cometieron —adrede— el error de considerarse de peso completo. Esa falta de modestia les costaría muy caro, y al mismo tiempo el escándalo que produjeron fue suficiente para que fuesen escuchados del otro lado del Atlántico, donde casi todos han tenido mejor fortuna que en México, ya que sus detractores no quitan el dedo del renglón. Parte del mito del Crack —un grupo que no tiene revista desde la cual pregonar sus gustos y disgustos, que no está inserto en la burocracia cultural que da y quita becas y estímulos— radica en su poder, que es inexistente. No pocos observadores dan por sentado que estos jóvenes, la mayoría de los cuales posee doctorado de universidades españolas y norteamericanas —hecho que en sí despierta suspicacia en este país donde impera la improvisación—, hacen y deshacen en el mundo de los libros, lo que dista mucho de la realidad. Eso sí: han tenido la ambición y temeridad suficiente como para acercarse a editores extranjeros, sobre todo en España, a fin de que conozcan su trabajo, que es precisamente eso: trabajo. Dicha práctica la han seguido escritores mexicanos desde la Colonia. Pero éstos lo hicieron abiertamente, y como grupo. Se apoyan entre sí, no como una mafia —que siempre opera en la oscuridad con intereses nada claros— sino como una fraternidad que siempre se ha mostrado abierta, aunque pocos coterráneos y coetáneos han aceptado abiertamente que son afines al grupo en términos morales, afectivos, intelectuales o literarios. Otro mito del Crack es que yo lo inventé. He insistido una y otra vez en que esto no es cierto, pero los mitos tienen cierta tendencia —como insinuaba al principio— de crear su propia realidad. Lo único que hice fue recibir su altero de libros en Editorial Planeta, donde fungía como director editorial en 1995. Ya que eran muchos, y algunos de ellos voluminosos —como los de Volpi y Urroz— no pude leerlos todos rápidamente ni a tiempo para proponer su publicación en la editorial Joaquín Mortiz, que habría sido su hogar natural. Alcancé a terminar de leer las novelas durante mi gestión en Editorial Patria, donde propuse su publicación, en grupo, bajo el sello de Nueva Imagen, editorial que —a pesar de su importancia hacía algunos lustros— en ese momento estaba moribunda, en vías de extinción. Las novelas del Crack, y algunos otros libros, la revivieron y le dieron nueva vitalidad. Nunca había sido mi idea promover los libros en grupo, pero siempre me ha parecido excelente. ¿Qué tenía de malo? Peleé la idea dentro de Patria, y como ninguno de los directivos era intelectual ni podía contra mi verba, gané fácilmente la batalla, pero casi pierdo el trabajo cuando empezaron a salir los comentarios tan negativos. Éstos pesaban más que las pocas reseñas, que en general eran entusiastas. Se había planeado, por ejemplo, una serie de carteles para promover los libros, pero fueron cancelados en el último momento. No entendí por qué hasta después de renunciar a Editorial Patria para fundar mi propia editorial, Colibrí. Por los chismes que me transmitían mis amigos que aún permanecían dentro de la empresa, supe que yo era persona non grata y que se burlaban abiertamente de mí por la ocurrencia de haber publicado libros tan malos. Yo era poco menos que escoria. O por lo menos hasta el día en que Jorge Volpi ganó el premio Seix Barral con En busca de Klingsor e Ignacio Padilla ganó el Premio Primavera de Espasa Calpe. Se decía en la prensa cultural que en la Feria de Francfort de 1999 se habían pagado más de medio millón de dólares por los derechos de traducción a más de 15 idiomas. (Yo dejé a Patria en febrero de 1998, por lo cual no asistí en 1999 a la feria de Francfort, pero no tengo por qué dudar de la prensa. Jorge, además, nunca desmintió esa versión, aunque sí me explicó que sería a lo largo de muchos años, y que su parte sería mermada sensiblemente por las comisiones de su agencia y las de Seix Barral misma). De repente —lo supe después—, para los mismos que habían hablado tan mal de mí, ya me había convertido en una especie de oráculo o visionario, capaz de reconocer escritores talentosos y promoverlos cuando nadie más les hacía caso. Esto, seguramente, es otro mito. Lo afirmo de nuevo: hice entonces lo que hago todos los días: trato de publicar los mejores libros que caen en mis manos, casi todos los cuales busco afanosamente: muy pocos llegan por sí solos. Por desgracia, muchos autores están fuera de la liga económica de Editorial Colibrí porque detrás no tenemos nada que se parezca a la familia Lara de Editorial Planeta o los mega-euros de Santillana, para no mencionar la bomba de neutrones que ha sido el grupo Bertelsmann para el mundo editorial (que se comió a Random House, que se comió a Plaza y Janés, que se comió a Mondadori, que se comió a Grijalbo…). Por las entrevistas que se me hicieron después del lanzamiento del Crack en el 96, y otra vez por las que di tras los premios y publicaciones extranjeras que estos muchachos empezaron a recibir a partir del 99, me di cuenta de que los periodistas mexicanos tienden a ver negativa o sospechosamente el que un libro se venda mucho, o que un autor —peor: un grupo de autores— sea tan bien acogido en Europa (Francia, Alemania y España, sobre todo). Lo achacan todo a la mercadotecnia, y yo era, supuestamente, el diseñador de esa mercadotecnia, que mis jefes llamaban marketing. Esto me da mucha risa porque lo primero que hice al llegar a Planeta fue cambiar mi título: Director de Marketing Editorial. Le dije a Jaime Aljure, entonces mi jefe, que el término me resultaba ofensivo. Taché las palabras “de Marketing” y quedé como Director Editorial. Por lo menos en mis tarjetas de presentación. Yo quería publicar buenos libros de todo tipo. Nada sabía yo de mercadotecnia. Hasta la fecha. Soy capaz de hacer muchas cosas por mis libros, por mis autores. Sería capaz, incluso, de hacer el ridículo, si así pudiera despertar a los potenciales lectores mexicanos de su eterno letargo. Aun así, no considero que haber promovido las novelas del Crack constituya algo descabellado. Y me da muchísimo gusto que ya estén fuera de mi alcance como editor, porque eso significa que han dado el paso cualitativo que todo escritor mexicano ambiciona secretamente: ser leído fuera de su país, ya que aquí tenemos bien pocos lectores. Debo confesar, sin embargo, que Ignacio Padilla —porque es buena gente—, me dio sus Crónicas africanas para Colibrí. Seguramente en otro país el libro habría sido un best seller. (Nota: Mi ambición secreta, o no tan secreta, es que haya muchos lectores en México). Me gustan todas las novelas del Crack que he publicado. Son muy diferentes entre sí, pero cada una de ellas —también las novelas que estos muchachos publicaron posteriormente— ha sido fiel a su planteamiento original: evocar y construir universos complejos donde los personajes puedan debatir entre sí, confundirse, perderse y hallarse a sus anchas, y donde los lectores ven recompensado el esfuerzo que deben invertir en la lectura. Además, los manuscritos suyos que he leído de lo que está por aparecer en los próximos meses, o a lo largo de 2003 y 2004, refuerzan este compromiso con la literatura y con los lectores. No han permitido que la fama —esa señora voluble— los eche a perder. Total, les he dicho a todos, aunque por separado, el día que sus libros dejen de venderse al por mayor, volverán a descubrir quiénes son sus amigos. Así, no publiquen lo que sea, no tengan prisa… Si cada novela sucesiva no es mejor que la anterior, si publican sólo porque les ofrecen dinero, corren el riesgo de caer en el olvido, o el ridículo. A las grandes editoriales sólo les importa el bottom line: las ganancias. El ridículo puedo hacerlo yo, como editor, siempre y cuando sea en favor de la literatura y para que tenga cada vez más lectores.